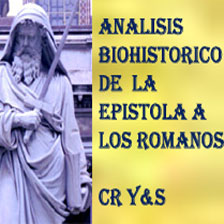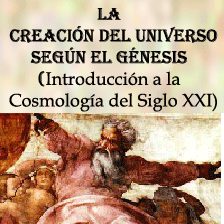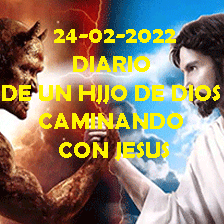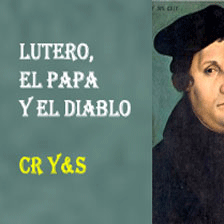INTRODUCCIÓN
GENERAL
Tal vez
parezca a primera vista desconcertante presentar una Historia de la Iglesia
apelando a consideraciones de naturaleza teológica, cuando el progreso de un
siglo de estudios sobre esta materia ha consistido precisamente en distinguir
cada vez mejor los diversos planos y métodos. Como reflexión sobre los datos de
la Revelación, la teología supone fe, es decir, una actitud de espíritu que,
siendo racional, pero de naturaleza no científica, implica una intervención libre,
natural, a la que responde un compromiso personal con Dios. Por el contrario, la
historia de la Iglesia, como todo trabajo histórico, intenta reconstruir por
métodos rigurosamente científicos, lo más objetivos posible, el pasado de la
sociedad eclesiástica, su evolución a través de los siglos y los rasgos
particulares que la caracterizaron en cada época, según cabe llegar a ellos
mediante las huellas que ese pasado ha dejado en los documentos escritos, en
los monumentos arqueológicos y en otras fuentes sometidas al tamiz de la crítica
histórica elaborada por generaciones de eruditos. El teólogo nos presenta el
punto de vista de Dios sobre la naturaleza profunda de la Iglesia y su papel en
el misterio de salvación de la humanidad. El historiador de la Iglesia nos
describe las vicisitudes concretas de esa Iglesia, situándolas en el marco más
general de los acontecimientos profanos, sin ninguna intención apologética o
edificante, movido por el único afán de mostrar y explicar, según la fórmula de
Ranke, was geschehen ist, lo que ha
sucedido.
En este
plano, lo mismo que no hay dos especies de matemáticas, una que fuera cristiana
y la otra no, tampoco puede haber dos especies de historia de la Iglesia, una
inspirada por la teología y la otra no: sólo hay una historia de la Iglesia, la
verdadera, la misma para todos. Y ello porque no hay dos verdades, una
científica y otra religiosa. Todo lo que es auténtica verdad científica es
verdad pura y simplemente, imponiéndose como tal a católicos y no católicos, y
no puede, por tanto, ser incompatible con la verdad religiosa, es decir, con
los datos de la fe, si admitimos que esta verdad religiosa es también “la”
verdad. De ahí que el historiador católico no haya de temer que las
conclusiones ciertas a que llega mediante procedimientos científicos
comprobados puedan hallarse en contradicción con lo que él mismo está obligado
a admitir como creyente. Pero aquí es necesario evitar dos confusiones en que
se cae con demasiada frecuencia. La primera consiste en tomar apresuradamente
como firme verdad científica lo que no pasa de ser una hipótesis más o menos
seriamente fundada. La segunda, en tomar como datos de fe simples opiniones más
o menos tradicionales en la Iglesia. Porque la verdad es una sola, tanto para
el historiador como para cualquier otro científico, sus convicciones religiosas
nunca podrán impedirle, incluso cuando escribe la historia de su Iglesia,
formular conclusiones en el sentido a que le orienta el método histórico
correctamente aplicado ni obligarle a desviar ciertas conclusiones sólidamente
fundadas.
TEOLOGIA
DE LA IGLESIA
Siendo
esto así, ¿qué lugar queda para unas consideraciones teológicas al comienzo de
una Historia de la Iglesia que quiere ser rigurosamente científica? Queda un
lugar realmente no despreciable, si se tiene en cuenta que es casi imposible
estudiar y, sobre todo, exponer el pasado de una institución sea cual fuere sin
tener nociones relativamente claras sobre su naturaleza y sobre la importancia
relativa de los diferentes aspectos que presenta. Y, cuando se trata de una
institución de naturaleza religiosa como la Iglesia, tales nociones dependen en
gran parte de la teología, lo cual viene a significar que toda concepción de la
historia de la Iglesia implica necesariamente, quiérase o no, ciertas
posiciones teológicas. ¿No será entonces preferible explicarlas de algún modo
ya al principio, para que el lector comprenda mejor el punto de vista adoptado?
Así lo han estimado oportuno los directores de esta Nueva Historia de la
Iglesia.
La
Iglesia aparece designada en la Escritura y en la Tradición patrística o
litúrgica con una serie de imágenes complementarias, cada una de las cuales
pone especialmente de relieve uno de los aspectos de esta realidad compleja, si
bien siempre resulta necesario ir más lejos que la imagen para captar todo su
alcance. Se la presenta como el arca que nos salva de la muerte, igual que en
tiempos del diluvio; como un pueblo, el Pueblo de Dios reunido de los cuatro
puntos cardinales para recibir sus dones en un marco comunitario aceptado libremente;
como el nuevo Israel, heredero de la promesa hecha al primero, el cual no
pasaba de ser su figura; como el Reino de Dios en la tierra, donde se
encuentran ya realmente presentes, aunque en forma todavía velada, los bienes
cuya posesión constituirá el gozo de la eternidad; como un templo hecho de
piedras vivas, en el cual se ofrece a Dios el único culto de su agrado; como la
Esposa de Cristo, animada por su Señor y unida a él por un amor recíproco; como
una madre que engendra a los cristianos para una nueva vida y les es anterior;
como el Cuerpo de Cristo, que recibe toda su vida de su unión íntima con él y
debe presentar, como todo cuerpo vivo, una estrecha unidad de miembros y
órganos en la diversidad de las funciones. Ninguna de estas imágenes traduce de
manera adecuada el misterio total de la Iglesia, pero sí evocan sus aspectos
esenciales, que se han de comprender en función del plan de salvación
concebido por Dios para la humanidad tal y como es, o sea, formada no por una
multitud de espíritus puros, independientes unos de otros, sino por una
multitud de espíritus encarnados, unidos entre sí por múltiples lazos de
dependencia recíproca.
La
Alianza de Dios con la humanidad, prometida a Abrahán, realizada en Cristo y
explicada en los escritos apostólicos, tiene por objeto comunicar a los hombres
una participación en la vida misma de Dios. Pero esta comunicación no se otorga
a individuos aislados: se refiere, sí, a personas, cada una de las cuales
conserva su independencia y su dignidad personal, pero llega hasta ellas de
manera comunitaria, de acuerdo con la naturaleza social del hombre. En un libro
que llegó a ser clásico en la literatura religiosa de entre las dós Guerras,
Das Wesen des Katholizismus, el teólogo alemán Karl Adam desarrollaba este tema
esencialmente bíblico, en el que se ha insistido después con bastante
frecuencia, sobre todo después de que la Segunda Guerra Mundial tocó por última
vez la campana del individualismo liberal.
Al
igual que los hombres se encontraron debilitados y mutilados cuando, en el
origen, la humanidad se apartó de Dios, así en Cristo, por la encarnación
redentora, la humanidad se encuentra nuevamente unida con el Dios vivo, capaz
de vivir con su misma vida. Y gracias a su incorporación a Cristo, en lo
sucesivo cada individuo formará parte de esa humanidad nueva, del Israel
espiritual, del pueblo de Dios de la Nueva Alianza, heredero de las promesas.
Pero el
hombre, ser social, es también un espíritu encarnado, y Dios ha tenido a bien
adaptarse a las leyes de su creación para realizar concretamente esa
incorporación de todos a su Hijo. La revelación, que nos esclarece en el plano
divino, no se ha presentado como una iluminación divina, inmediata, interior a
cada uno de nosotros, sino que fue dirigida a un pueblo por el ministerio de
unos hombres que desempeñaban el papel de intermediarios, de portavoces, siendo
así un hecho constatable, objetivo, colectivo. Y lo mismo sucede con la
Redención y su aplicación. Según la feliz expresión de otro maestro de la
eclesiología contemporánea, el P. Congar, ésta “se opera en una encarnación en
que Dios no sigue su propia lógica, ni tampoco una lógica de puros espíritus,
sino una lógica de hombres”; y esta “ley de Encarnación” rige toda la obra de
divinización de la humanidad. Una ley que se aplica no sólo en la persona de
Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sino también en la Iglesia, que
prolonga la obra de Cristo en la tierra. Por eso, la incorporación de la
humanidad a Cristo se verifica, por voluntad divina, gracias a medios
sensibles y colectivos: es “sacramental y apostólica; eclesiástica, en una
palabra”. Las realidades celestes nos son comunicadas en y por la Iglesia: “La
fe nos será otorgada en términos humanos y mediante el ministerio de hombres:
será dogma y magisterio. La vida de Cristo nos será otorgada en unos
sacramentos sensibles y por medio de hombres: será sacramento y sacerdocio. En
fin, la unidad de todos en un solo cuerpo se producirá en una vida propiamente
eclesiástica y comunitaria, una vida de colaboración organizada, que implica
unas leyes y un poder jurisdiccional”.
La
Iglesia, según está concebida por Dios para órgano de salvación de la
humanidad, como prolongación de la obra redentora de su Hijo único, aparece así
a los ojos del teólogo atento a la Palabra de Dios como un “gran sacramento”,
donde todo significa sensiblemente y, a la vez, procura eficazmente la vida de
la gracia.
No
espere nadie que vayamos a desarrollar estos principios sacando todas sus
conclusiones, pues el objeto de las presentes páginas no es en manera alguna
presentar un bosquejo de tratado teológico sobre la Iglesia. Se trata
únicamente de llamar la atención sobre ciertas particularidades de la
naturaleza de la Iglesia que deben tener en cuenta los historiadores, si
quieren superar el puro punto de vista sociológico y ofrecer una visión
sintética de su historia situándose en la perspectiva que les impone la propia
naturaleza del objeto estudiado.
EL
LAICO EN LA IGLESIA
La
Iglesia es el Pueblo de Dios. Esta imagen bíblica, que se repite
constantemente en la liturgia, sugiere que la humanidad regenerada no es una
polvareda de individuos, sino que está agrupada y estructurada en torno a unos
dirigentes responsables que presiden los destinos de la comunidad. El papel de
la jerarquía eclesiástica en todos sus grados, desde el soberano pontífice
hasta los dirigentes de las comunidades locales, tiene una importancia que el
historiador no puede descuidar, lo mismo que en un pueblo las decisiones de los
jefes y consejeros le dan orientación y unidad de tarea; incluso tiene una
importancia mayor, puesto que el católico ve en los miembros de esa jerarquía a
los sucesores del colegio apostólico, representantes de Dios en la tierra,
ayudados en ciertas circunstancias por una especial asistencia del Espíritu
Santo. Los obispos, en unión con el papa y bajo su dirección, como en otro
tiempo los Apóstoles agrupados en el cenáculo alrededor de Pedro, han recibido
de Dios la misión de enseñar a los fieles impidiéndoles toda desviación en sus
creencias (poder de magisterio), de gobernar a la comunidad eclesial, tomando
dentro de los límites fijados por Cristo, todas las medidas necesarias para la
buena organización de la Iglesia visible (poder de jurisdicción) y de hacer a
Cristo sacramentalmente presente y operante en la Iglesia consagrando su
Cuerpo y su Sangre, preparando a los fieles para la recepción del misterio
eucarístico y transmitiendo de generación en generación ese mismo poder a unos
hombres especialmente elegidos (poder de orden).
Sin
embargo, esta imagen del pueblo de Dios, que evoca el carácter estructurado y
jerárquico de la Iglesia, indica asimismo que, al igual que un pueblo no se
identifica con sus jefes, tampoco la Iglesia se reduce a su jerarquía. Una
Historia de la Iglesia que se limitara a Inactividad de los papas y los obispos
—cosa frecuente en otros tiempos—, no encontraría realmente la historia del
“pueblo de Dios”. Y tampoco basta que conceda gran amplitud a la actividad del
clero diocesano, esa red capilar que plasma en el plano local la actividad de
la jerarquía, así como a esas “corporaciones exentas” constituidas, bajo
formas sumamente variadas, por los religiosos, desde los monjes del desierto
hasta las grandes órdenes centralizadas. La historia de la Iglesia debe
interesarse además —y en una generosa proporción— por el pueblo fiel en sí, por
esos “laicos” cuyo nombre viene precisamente del término griego laos, que
significa “pueblo”. Estos constituyen numéricamente la parte más importante de
la Iglesia en su realidad concreta y se hallan muy lejos de haberse limitado en
la vida de la misma Iglesia a un papel pasivo.
Los
historiadores clásicos no han dejado de señalar las intervenciones de algunos
laicos: se trataba de soberanos o jefes de Estado que, después de Constantino,
actuaron como “obispos de fuera” y protectores de la Iglesia, considerándose
responsables de sus destinos, con o sin su consentimiento, según los casos:
Justiniano o Carlomagno, Metternich o García Moreno. Es éste, sin duda, uno de
los aspectos —particularmente espectacular— de la intervención de los laicos
en la vida de la Iglesia, pero no el único, ni a fin de cuentas, el más
interesante. Pascal y Montalembert eran laicos; pero, en un nivel más modesto,
hubo otros muchos laicos que, antes de que se hablase oficialmente de Acción
Católica, ejercieron en el ámbito del pensamiento y de la acción un influjo
fecundo, y no es exclusivo de nuestros días el hecho de que ciertas decisiones
de la jerarquía hayan
sido preparadas y estimuladas por iniciativas nacidas de la base. Una Historia
de la Iglesia que no tomara esto suficientemente en cuenta no sería una
verdadera historia de la Iglesia. Además, aun cuando los fieles no tengan un
papel particularmente activo en el desarrollo de su Iglesia, siempre serán
unos miembros con entidad propia, que deben interesar por tal capítulo al
historiador de esa institución. Y no es inútil precisar que, si el historiador
debe interesarse más por mostrar cómo esos miembros anónimos vivieron en su
vida de cada día la nueva vida traída por Cristo a la tierra, no ha de hacerlo
solamente por concesión al espíritu democrático que lleva a los historiadores
de hoy a interesarse cada vez más por el modo en que vivía antaño “el hombre de
la calle”, sino principalmente porque, en una concepción teológica correcta,
la Iglesia no es tan sólo jerarquía o, mejor aún, porque la jerarquía sólo
existe para los fieles, para servicio del pueblo de Dios, ya que su misión
consiste precisamente en transmitir de manera fiel y auténtica las “palabras de
vida y los medios para vivir de ellas.
HISTORIA
DE LA IGLESIA EXTERNA 0 INTERNA
Transmitir
palabras de vida, comunicar una vida divina a la humanidad : tal es la misión
de la Iglesia. Esta no es solamente un gran hecho sociológico, sino también y
sobre todo un ámbito de vida sobrenatural, que le merece en justicia el título
de Templo del Espíritu Santo. Según esto, al estudiar su historia, no cabe
limitarse, como fue la tentación de no pocos historiadores, a los aspectos
político-religiosos: naturaleza de las relaciones entre la Iglesia y el Estado,
intervenciones de la Iglesia en la vida pública, intervenciones del poder civil
en la organización de la Iglesia. No cabe duda que tales aspectos no son
despreciables, precisamente porque la Iglesia se encuentra encarnada en el
mundo y debe ejercer parte de su actividad en el ámbito de lo que llamamos
“cuestiones mixtas”, es decir, cuestiones que afectan a la vez al orden
temporal y al orden espiritual. Pero esto no pasa de ser un solo aspecto de su
vida y, en definitiva, el más superficial, aunque a menudo el más
espectacular. Lo esencial no está ahí. Y el historiador preocupado de describir
las etapas de la vida de la Iglesia tal como ella es en sí misma, procurará
mostrar en qué medida, a lo largo de los siglos, fue la Iglesia el origen de
un nuevo conocimiento y un nuevo amor cuyo principio es divino, en tanto,
evidentemente, en cuanto ese conocimiento y ese amor se hayan manifestado
hacia afuera y caigan así bajo los métodos de observación histórica.
Si
difícilmente puede la historia profana hacer abstracción de las corrientes
filosóficas, que tan frecuente repercusión tienen en la evolución de las
sociedades, con mayor razón debe el historiador de la Iglesia considerar como
un aspecto esencial de su estudio todo lo que se refiere a la vida de fe: no
sólo las luchas contra las herejías o las controversias teológicas con sus
ruidosos aspectos polémicos y sus repercusiones en el buen orden de la sociedad
cristiana, sino también y mucho más los progresos positivos —entorpecidos a
veces durante un tiempo más o menos largo por ciertos oscurecimientos
silenciosos, pero tanto más dañinos— en el camino de un conocimiento cada vez
más profundo del misterio revelado, gracias a la reflexión de los doctores y
alimentado por la fe del conjunto de los fieles. La historia del desarrollo del
dogma no debe considerarse como un terreno reservado a los especialistas, sino
como un elemento fundamental de la historia de la Iglesia, a condición, sin
embargo, de no reducirla a la historia de las especulaciones de los teólogos ni
a esos jalones esporádicos que son las intervenciones solemnes del magisterio;
por el contrario, debe incluir el estudio de ciertos fenómenos como, por
ejemplo, el lugar que ocupó la lectura de la Biblia en la vida corriente de los
cristianos y en la formación de los clérigos, o la variación de las
expresiones de la fe en las fórmulas oracionales en el curso de los siglos.
Es
todavía más necesario, en esta misma perspectiva basada en la naturaleza
auténtica de la Iglesia, empeñarse en hacer revivir, con los rasgos
particulares que lo caracterizaron en cada época, el dinamismo espiritual de
los cristianos en sus diversos aspectos: organización de la plegaria
litúrgica, formas de la oración privada según aparecen en los escritos de los
santos y en los manuales de piedad para uso de los simples fieles,
florecimiento de las escuelas de espiritualidad, manifestaciones de la
mística, así como obras de caridad y apostolado de todo tipo, encaminadas a
aliviar los cuerpos, incrementar el espíritu, proteger las almas, difundir la
buena nueva del Evangelio. Abrir generosamente las páginas de una Historia de
la Iglesia a todas estas manifestaciones de la actividad cristiana no es
desviar las eruditas investigaciones de los historiadores hacia una “piedad
blandengue”, sino centrar de nuevo tales investigaciones en un aspecto
fundamental de su objeto, sin olvidar por ello las vicisitudes de la
organización institucional a través de la cual se inserta la vida divina en el
mundo para llegar a los hombres.
LA
IGLESIA, REALIDAD DIVINO-HUMANA
En la
Iglesia, templo del Espíritu Santo, vemos cómo la vida divina se manifiesta en
medio de los hombres. Y, como queda dicho, Dios no ha querido que esa
manifestación se mantenga al margen de las condiciones ordinarias de la
humanidad. Los teólogos actuales insisten marcadamente en lo que ellos llaman
el “carácter teándrico” de la Iglesia, es decir, el hecho de que la Iglesia, a
imagen de Cristo, a un tiempo verdadero Dios y verdadero hombre, por su
encarnación, es una realidad a la vez divina y humana. No es, evidentemente, el
caso de desarrollar ahora todas las consecuencias que implica esta visión de la
Iglesia teándrica desde el punto de vista teológico, como tampoco las
perspectivas sobrenaturales que descubre a los ojos del creyente. Pero es
importante, en todo caso, poner de relieve en qué medida debe tenerla en cuenta
el historiador católico cuando intenta comprender las vicisitudes de la
Iglesia a través, de los siglos. Dado que la Iglesia, cuerpo de Cristo, es
verdaderamente humana, constituida por hombres que conservan su personalidad
humana y dirigida en nombre de Cristo por hombres que actúan con sus
cualidades y sus defectos humanos, no tiene nada de extraño descubrir que en la
Iglesia, tanto en la acción de su jerarquía como en la vida de sus miembros,
hay lugar para el error y el pecado. Olvidarlo sería caer en una nueva forma de
la vieja herejía “monofisita”.
Es,
desde luego, indiscutiblemente exacto ver en la Iglesia, en la línea de la
tradición patrística, un misterio de santidad: la Jerusalén celeste, el cuerpo
inmaculado, sin manchas ni arrugas, animado por el Pneuma o Espíritu de Dios y
unido indisolublemente a Cristo. Tal es la perspectiva en que se sitúa Dom
Vonier en su hermoso libro sobre El Espíritu y la Esposa. Así considerada, en
sus principios constitutivos, la Iglesia es impecable e infalible, con la
santidad y la infalibilidad que Dios le confiere. Su fe no puede desviarse, sus
sacramentos no pueden dejar de santificar, y no cabe hablar, respecto de éstos
o de aquélla, no ya de error, sino tampoco de estrechez, inadaptación o
envejecimiento.
Pero
hay otro aspecto, bajo el cual precisamente pasa la Iglesia a ser de
competencia del historiador. Por la misma voluntad de Dios, como hemos dicho,
el descendimiento de las realidades celestes a la tierra no se verifica hoy por
hoy de una manera apocalíptica y milagrosa, sino de acuerdo con la condición
humana, y Dios, que había creado libremente al hombre libre, ha querido que la
obra de salvación de la humanidad no se realizara sino con la participación de
ese hombre libre. En este sentido podemos decir con rigor que “Dios tiene
necesidad de los hombres”. Pero desde el momento en que Él ha confiado la
suerte de su reino en la tierra a unos hombres que conservan su autonomía y su
libertad de hombres, no es de extrañar que las acciones hechas por ellos,
incluso bajo el influjo de la gracia, presenten, como toda acción humana,
ciertas motivaciones humanas — a veces, demasiado humanas— susceptibles de
análisis y también ciertas limitaciones humanas susceptibles de medida. Tales
limitaciones pueden situarse en el orden de la inteligencia o del carácter:
faltas de información, incomprensiones, rigideces, retrasos en adaptarse a la
evolución de los hombres y de las situaciones, porque no se juzga necesario o
se considera insuperable la amplitud de la obra que convendría realizar; en una
palabra, todo lo incluido en la categoría de “faltas históricas”, que no
implican necesariamente una culpabilidad personal, pero que suelen tener
consecuencias más gravosas y trágicas que los pecados individuales. Pero
también puede haber —y, de hecho, las ha habido muy a menudo— otras
limitaciones que se sitúan directamente en el orden moral: infidelidades que
son verdaderos pecados, graves a veces, de las que no están exentos ni siquiera
los santos —no todas sus acciones fueron siempre santas—, ni tampoco los
pastores, comprendidos los más elevados en dignidad, pues no conviene confundir
la infalibilidad con la impecabilidad.
Las
debilidades de todo género a que está sometida la Iglesia terrestre son
patrimonio no sólo de sus miembros ordinarios, de ese “pueblo fiel” tan a
menudo infiel de hecho, sino también de sus dirigentes, de aquellos a quienes
Dios ha confiado de manera especial unas responsabilidades pastorales sobre
sus corderos y ovejas. Es un santo canonizado, san Vicente de Paúl, quien dijo:
“Por culpa de los sacerdotes, han prevalecido los herejes, ha reinado el
vicio, y la ignorancia ha establecido su trono entre el pueblo desgraciado”. Y un
cardenal, el cardenal de Lorena, declaraba en el momento de la clausura del
Concilio de Trento, evocando el drama de la Reforma protestante: “Tenéis
derecho a preguntarnos la causa de semejante tempestad. ¿A quién acusaremos,
hermanos obispos...? Somos nosotros, ¡oh Padres!, la causa de que se haya
levantado esta tempestad... Comience el Juicio por la casa del Señor, purifíquense los que llevan los vasos del Señor ”. Y un
papa, Adriano VI, en el momento en que Lutero acababa de levantarse contra la
Iglesia romana, daba la siguiente instrucción al legado que iba a representarle
en la Dieta de Ratisbona: “Debes decir que nosotros reconocemos libremente que
Dios ha permitido esta persecución de la Iglesia por causa de los pecados de
los hombres, y particularmente de los sacerdotes y de los prelados... Toda la
Sagrada Escritura nos enseña que las faltas del pueblo tienen su fuente en las
faltas del clero... Sabemos que incluso en la Santa Sede, desde hace muchos
años, se vienen cometiendo numerosas abominaciones : abusos de las cosas
santas, transgresiones de los mandamientos, de suerte que todo se ha traducido
en escándalo”. Estas confesiones, impresionantes en su brutalidad sin
paliativos, no son sino la aplicación de una sana teología de la Iglesia.
Iluminado por ella, el historiador católico no tiene inconveniente alguno en
levantar acta de los defectos de los cristianos, de los hombres de Iglesia e
incluso de los jefes de esa Iglesia, y en procurar determinar en qué medida se puede
ver en ellos uno de los factores de explicación de las calamidades de la
Ciudad de Dios.
Así,
pues, la fe del historiador católico no pone límite alguno en este punto a su
libertad de investigación. No le impide tampoco afirmar, llegada, la ocasión,
las buenas cualidades de los adversarios de la Iglesia o las virtudes de los no
católicos, incluso sus aportaciones positivas. Aquí también, sólo una falsa
teología podría llevar a decir o pensar lo contrario. Creer que la Iglesia
católica es la única verdadera, la única que responde plenamente a lo que
Cristo ha querido, no implica la negación de toda gracia fuera de esa Iglesia.
Al ver cómo Cristo alabó a la cananea y confesó que hallaba más fe en algunos
paganos que en Israel, el historiador católico se siente libre para reconocer
a su vez los dones de Dios, incluso fuera de las fronteras de su Iglesia, y no
se considera obligado a escribir la historia desde un punto de vista
“confesional”, es decir, parcial.
La
observación que precede nos lleva a una última consideración, particularmente
importante para comprender la idea que ha presidido la elaboración de esta
Nueva Historia de la Iglesia.
UNIDAD
DE LA IGLESIA
Es un
hecho que las obras tituladas Historia de la Iglesia y escritas por protestantes
tratan paralelamente de las distintas confesiones cristianas : Iglesias
luteranas y reformadas, Iglesia anglicana, Iglesia romana y —a menudo como
pariente pobre— Iglesia ortodoxa. Por el contrario, la mayoría de las Historias
de la Iglesias de origen católico se limitan estrictamente a la historia de la
Iglesia católica romana, refiriendo, evidentemente, las circunstancias en que
se produjeron los cismas y las herejías, pero prescindiendo, por lo demás, de
la evolución propia de las comunidades cristianas nacidas de esas rupturas
violentas: a lo sumo, añaden a veces en forma de apéndice algunas indicaciones
sumarias sobre la historia de dichas comunidades.
En el
fondo de estas dos maneras de concebir el plan de una Historia de la Iglesia,
hay dos tipos de eclesiología bastante distintos. Para los primeros, Cristo
trajo al mundo un mensaje de salvación, que fue recogido y puesto en práctica
de diferentes maneras por varios grupos distintos que se han organizado en
Iglesias y que tienen títulos —tal vez no igualmente válidos, pero siempre
reales— para considerarse y ser consideradas como los elementos dispersos de la
Iglesia total: ésta es concebida como una realidad invisible de la que forman
parte, por encima de todas las barreras confesionales, todos los que llevan el
nombre de cristiano, o bien como una institución visible formada por varias
ramas independientes y yuxtapuestas, o como una comunidad que debería estar,
según la voluntad de Cristo, unificada visiblemente, pero de la que no existen
en concreto, por culpa del pecado de los hombres, más que elementos
fraccionados, incluso hostiles, cuyo conjunto constituye de momento, hecho
lamentable, pero real, la Iglesia de Cristo. A esta manera de ver las cosas se
opone la concepción católica romana de la Una sancta. Basándose en san Pablo y
en los Padres de la Iglesia, el católico cree, por una parte, que es imposible
disociar una especie de puro cuerpo místico, comunidad espiritual o invisible
de las almas, y la organización eclesiástica bajo la forma de sociedad visible; está convencido, por otra parte, de que esta Iglesia-sociedad, que no es sino
el rostro humano del cuerpo de Jesucristo, por no tener otra razón de ser sino
encarnar, expresar y servir a la unidad interior procedente de la Santísima
Trinidad, debe ser necesariamente única. Lo mismo que en el Cenáculo, el día de
Pentecostés, no había más que una comunidad agrupada en torno a los Apóstoles
y a su guía, así a través de los siglos los discípulos de Cristo, para vivir
con la vida de éste, deben, por voluntad suya formal, permanecer siempre unidos
en un cuerpo único, en el sentido sociológico y jurídico del término, bajo la
dirección de los sucesores de los Apóstoles, agrupados a su vez en torno al
órgano central y moderador de la sociedad eclesiástica, el sucesor de san
Pedro.
Tanto
en los Evangelios como en el libro de los Hechos, los “Doce” forman siempre un
colegio. Los fieles son “los que están con los Doce”, y los Apóstoles son con
frecuencia denominados “los que están con Pedro”. Según una fórmula feliz, “en
el seno de la Iglesia hay una estructura orgánica según la cual todos son
piedras vivas del edificio; algunos, sus cimientos; todos, miembros del rebaño;
algunos, sus pastores; todos, Casa de Dios; algunos, sus intendentes; pero
entre los cimientos un apóstol es la roca; entre los pastores, uno ha recibido
el cuidado universal del rebaño; entre los intendentes, a uno le han sido encomendadas
primero las llaves, que los demás han obtenido luego con él”.
Es
bastante fácil tomar a broma la concepción romana de la unidad diciendo que
estaría bien representada por la analogía de un plato que llevara grabada la
letra P y que sería irrompible porque, si se rompiese, la parte que tuviera la
P sería el plato. De hecho, los católicos llegan a la conclusión de que, para
permanecer fieles al mensaje bíblico, hay que concebir la unidad de la Iglesia
de manera orgánica. Romper la unidad de la Iglesia-sociedad equivaldría, si
ello fuera posible, a romper la unidad del cuerpo místico, porque precisamente
no hay dos Iglesias yuxtapuestas, un cuerpo místico y una sociedad organizada,
sino una Iglesia que es el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, a la vez
celeste y humano. De ahí que los grupos que se separan del centro apostólico
no puedan ya ser considerados como parte plena de la Iglesia de Cristo, con el
mismo título que los que permanecen en torno a Pedro. La sola comunidad que
permanece a través de los siglos como la única Iglesia auténticamente heredera
de la fundada por Jesucristo, siempre idéntica a sí misma a pesar de las
variaciones de su extensión cuantitativa, es la comunidad organizada de los
creyentes que descansa no sólo sobre el fundamento visible de los Apóstoles,
sino además sobre la roca imperecedera constituida por la cabeza del colegio
apostólico, sean cuales fueren las formas más o menos tenues que haya podido
tomar en el curso de los siglos la unión de la periferia con el centro. La
historia de la auténtica Iglesia de Jesucristo, de la Una sancta del símbolo,
no puede, por tanto, reducirse para un católico a la historia paralela de las
diferentes confesiones cristianas, sino que ha de centrarse en aquella
confesión que se le presenta como la única legítima heredera de la Iglesia del
Cenáculo, la que a través de los siglos ha reconocido siempre en el sucesor de
Pedro al vicario de Jesucristo y centro visible de la unidad de los
cristianos.
Hay,
sin embargo, dos formas bastante diferentes de mantener esta concepción de la
Iglesia y de su unidad. El punto de vista durante mucho tiempo preponderante
puede ilustrarse por medio de un grabado “piadoso” que tuvo su época de éxito
y que se encuentra todavía en las paredes de algunos conventos y casas
parroquiales. La Iglesia aparece representada como un árbol majestuoso que se
ha desarrollado con el paso de los siglos y del cual, a lo largo de su
crecimiento, se han ido separando diversas ramas, a veces de dimensiones
impresionantes. Esas ramas —unas yacen secas en tierra, otras caen en una
hoguera atizada por demonios— llevan unas etiquetas donde se leen los nombres
de Marción, Arrio, Eutiques, Focio, Miguel Cerulario, Lutero, Calvino, Enrique
VIII, etc., es decir, los personajes más significativos entre los que en
diversas épocas se separaron de la Iglesia arrastrando consigo a grupos
considerables de fieles. Las ramas que vivían en otro tiempo de la savia del
árbol, una vez arrancadas, se marchitan, yacen en tierra estériles o desaparecen
en el abismo reservado a los malvados. Pero, indiferente ante esas pérdidas
sucesivas, el árbol vivo de la Iglesia sigue viendo cómo se desarrolla
gloriosamente su follaje y cómo sus ramas vivas llevan cada vez más fruto. No
se necesitan largos comentarios. Según la perspectiva en que se inspira el
grabado en cuestión, las “sectas cismáticas y heréticas”, dado que están
separadas de la comunión romana, apenas si presentan interés, el menos desde el
punto de vista de la historia de la Iglesia. Lo cual, evidentemente, no quita
que el historiador curioso se interese por la historia de tales movimientos,
como lo haría por la de cualquier grupo cultural o religioso; pero, al ser
considerada esa historia como algo que se desarrolla totalmente al margen de la
historia del catolicismo, se la estima tan desligada de esta última como lo
estarían la descripción de la masonería o de alguna secta budista, y a lo sumo
se las menciona de paso como a adversarios o competidores más o menos molestos.
Este
punto de vista estrictamente confesional va siendo sustituido por otro más
matizado: el punto de vista ecuménico. El término ecumenismo es una palabra
reciente, y es sabido que una palabra nueva corresponde siempre a la aparición
de una nueva realidad. En efecto: si siempre ha existido una preocupación más o
menos activa por la unidad cristiana, desde hace una generación se ha revelado
un nuevo punto de vista a quienes se preocupan de la reconstitución de la
cristiandad: la idea de considerar las demás confesiones como la propia, de
forma no ya puramente negativa, sino positiva, observando que cada una de
ellas posee sus propios valores y tiene algo particular que decir y ofrecer a
las demás.
El
“movimiento ecuménico”, que al principio se desarrolló preferentemente en el
seno del protestantismo anglosajón, ha llevado a veces esta idea hasta afirmar
que la verdadera Iglesia de Cristo no existe en ninguna parte: hasta el
presente no habría sino elementos dispersos, siendo cada uno de ellos la
realización de alguna de sus propiedades, y sólo la reunión de todas las
confesiones, a la que cada una aportaría sus elementos positivos, permitiría
formar en el futuro la Iglesia querida por Cristo; en otras palabras, todas las
confesiones cristianas actualmente existentes, incluida la Iglesia católica, se
hallarían en marcha hacia una verdad que aún no poseerían íntegramente. Pero la
Iglesia católica romana considera inaceptable tal concepción. Según ella, la
Iglesia querida por Cristo existe ya, nunca dejó de existir; por tanto, no cabe
pensar que sea todavía un mero sueño para el futuro. Y así la Santa Sede juzga
deber suyo recordar esta verdad opportune importune, especialmente en una época
en que corría el peligro de quedar oscurecida; por eso, siguiendo con un
interés cada vez más vivo los esfuerzos del movimiento ecuménico, ha puesto en
guardia repetidas veces contra un “irenismo imprudente” que, por afán de
favorecer el acercamiento de los cristianos, pretendiera disimular ciertas
verdades en las que resulta particularmente difícil el acuerdo entre los
cristianos separados.
Pero,
con esta salvedad, los católicos tienen perfecto derecho a asumir lo que hay de
verdadero y fecundo en el punto de vista ecuménico, y lo hacen de dos maneras.
En primer lugar, a propósito del origen de las divisiones : se van dando
cuenta de que, como lo hizo notar el papa Juan XXIII en más de una ocasión, las
responsabilidades han de compartirse, y ciertas torpezas o faltas de caridad
por parte de los que permanecieron fieles en la fe bien pudieron exacerbar las
incomprensiones y atenuar ampliamente las responsabilidades de los que
partieron, en la mayoría de los casos por deseos de fidelidad a lo que
estimaban —erróneamente, pero sinceramente— ser la voluntad de Dios. Además,
muchos católicos toman conciencia de que, si bien es verdad que la Iglesia de
Cristo ha permanecido firme a pesar de las crisis dolorosas que han arrancado
de su seno a pueblos enteros, no se siente ella menos perturbada y debilitada
por tales pérdidas. Volviendo a la imagen que antes recordábamos, estos
católicos deben reconocer que, cuando la tempestad desgaja de un árbol algunas
de sus ramas principales, aunque éste no muera, sí queda particularmente
afectado en su desarrollo ulterior y puede llegar a inclinarse de un lado a
causa de la ruptura del equilibrio. No han sido los disidentes las únicas
víctimas de los cismas y las herejías; también la Una sancta ha sufrido sus
consecuencias, y profundamente. A esta primera serie de consideraciones se
añade otra, a propósito de las Iglesias separadas tal como se han ido
desarrollando después de su rompimiento con Roma. “Las partículas separadas de
una roca aurífera son también auríferas”, decía Pío XI a este respecto.
Ortodoxos, reformados, anglicanos, todos los que en otro tiempo abandonaron la
Una sancta, se llevaron consigo parte de su herencia cristiana: la Biblia y el
bautismo, esas dos riquezas inestimables, y en algunos casos todos los
sacramentos e incluso un episcopado auténtico. Se trata de positivos valores cristianos
que han seguido sirviéndoles de alimento. Incluso han podido a veces acentuar
el valor de la parte restringida que habían conservado o ciertos elementos a
los que concedían una importancia particular, de forma a menudo unilateral en
su exclusivismo, pero justificada positivamente en lo que afirmaban. Y así
llegamos a pensar que la Iglesia romana, aunque ha conservado intacto a
través de los siglos lo esencial del patrimonio sagrado que Cristo le confió,
bien podría enriquecerse más aún —y en la misma línea de los tesoros cuya
custodia había recibido— al contacto con los hermanos separados, quienes no
dejarían de aportarle algo el día en que se realizase la reconciliación y
todos nos reuniéramos de nuevo en torno a un mismo hogar. Y así, siguiendo a un
teólogo romano cuya ortodoxia está por encima de toda sospecha, el P. Charles
Boyer, podríamos decir que, en cierto sentido, los luteranos podrían ayudar a
los católicos a profundizar su fe en la gratuidad de la gracia, los calvinistas
podrían prestarles un ansia de contacto más íntimo con la Biblia, los
anglicanos el gusto por una piedad más sobria y más alimentada en las fuentes
litúrgicas, los ortodoxos un sentimiento más vital de los aspectos místicos de
la Iglesia.
Esta
nueva actitud, que considera a los cristianos no unidos a Roma, no ya como
esbirros de Satanás, sino como “hermanos separados”, desborda el plan de la
teología y tiene aplicaciones inmediatas en el campo que aquí nos interesa.
Es
evidente, en primer lugar, que la exposición de las crisis que originaron las
separaciones debe hacerse no sólo en términos corteses y moderados, sino
también con un espíritu irénico que procure explicar cómo ciertas
incomprensiones se fueron transformando en desconfianza y luego en hostilidad,
cómo determinadas oposiciones psicológicas se fueron convirtiendo en
antagonismos dogmáticos, en los que algunas tradiciones que habrían podido
coexistir legítimamente eran elevadas, por una y otra parte a la categoría de
absolutos incompatibles, cómo también ciertos hombres, con frecuencia piadosos
y virtuosos, sinceramente ávidos de obedecer a la Palabra de Dios, pudieron
llegar a tomar iniciativas fatales, de consecuencias trágicas y duraderas para
la cristiandad. Abordada bajo esta perspectiva, la historia de los
“antecedentes” concretos saca a la luz diversos aspectos de la situación, que
han llevado, con toda naturalidad, a un papa historiador como Juan XXIII a
reconocer en otros términos lo que ya había afirmado su predecesor Adriano VI.
Para apreciar el camino recorrido en una sola generación por los historiadores
católicos, basta examinar los recientes trabajos de un Dvornik sobre el cisma
de Oriente o comparar el Lutero de Denifle, tan apasionado a pesar de su
erudición, con la obra de Lortz, Die Reformation in Deutschland, pero todavía
se pueden hacer bastantes progresos en este campo, siempre sin caer en la
ingenuidad que consistiría, por reacción, en sólo ver culpas por parte de la
Iglesia romana: el espíritu que más de una vez llevó a proclamar: “¡Antes turco
que papista!” fue, por desgracia, una realidad histórica.
Por
otra parte, si esos hermanos con quienes quedaron rotas las relaciones eran
realmente de la misma familia y con frecuencia se alejaron definitivamente muy
a pesar suyo, ¿qué tiene de extraño que durante largo tiempo se mantuvieran
unos contactos a veces bastante estrechos en la esperanza mutua de que las
incomprensiones sólo fueran pasajeras? Semejantes contactos nada tienen de
escandalosos; son, por el contrario, conmovedores y, lejos de disimularlos
como una debilidad vergonzosa, conviene que el historiador los saque a plena
luz. No ha de tener miedo en mostrar la fraternal acogida durante mucho tiempo
dispensada en Constantinopla a los peregrinos latinos que marchaban hacia
Tierra Santa, lo mismo que en Italia a los peregrinos griegos y rusos que
acudían a venerar el sepulcro de los Apóstoles en Roma o la tumba de san
Nicolás de Bari; o la coexistencia sin roces, en la Sicilia normanda, de los
cristianos sometidos al patriarca de Bizancio con los sometidos al papa de
Roma: o la persistencia hasta comienzos del siglo xix de prácticas de
intercomunión entre católicos, ortodoxos y coptos en el Próximo Oriente.
Asimismo procura mostrar, paralelamente a las excomuniones recíprocas y a las
ásperas controversias que se mantenían entre los jefes responsables, cómo en
numerosas regiones, a lo largo del siglo XVI y en ocasiones bien entrado el
XVII, vivieron codo con codo católicos y reformados, como en otro tiempo
cristianos y musulmanes en la España mozárabe, discutiendo a menudo de
teología, pero influenciándose también mutuamente dentro de una emulación
espiritual, en un momento en que, incluso desde el Concilio de Trento, las
fronteras entre los dos mundos cristianos de Roma y de la Reforma eran todavía
fluidas y, sobre todo, no estaban todavía cuajadas de aquellas fortificaciones
canónicas y legales que ratificaron y confirmaron más tarde la separación
definitiva.
Incluso
entonces, cuando cada uno se replegó a sus posiciones, ya bien delimitadas en
“ghettos” confesionales de netos contornos, ¿puede hablarse realmente de
nómadas impermeables y de desarrollos paralelos que dejen de influenciarse de
alguna manera? El historiador debe, por el contrario, poner de relieve una serie
de fenómenos característicos: las inspiraciones que el pensamiento, la piedad
y el arte religioso de Occidente bebieron durante la Edad Media en los
contactos con el mundo bizantino, así como la importancia de los sabios
originarios de Constantinopla en la difusión del platonismo cristiano en
tiempos del Renacimiento; la impresión producida por la seriedad ética y
religiosa de los calvinistas sobre los promotores, en Francia y en los Países
Bajos, de una espiritualidad de tipo agustiniano en reacción contra cierto tipo
de humanismo cristiano; la influencia del movimiento pietista del siglo xvn
sobre la renovación de la literatura espiritual en la Alemania católica de
principios del siglo XIX; el influjo ejercido por la vida intelectual de la
Prusia protestante sobre los promotores de la Aufklarung católica en Renania,
lo mismo que sobre el renovador de la eclesiología católica, Johann Adam
Móhler; el espíritu nuevo infundido por los reclutas llegados del anglicanismo
en virtud del movimiento de Oxford, no sólo al catolicismo inglés, sino al
pensamiento católico mundial, gracias a la influencia retardada de una
personalidad como Newman, que no se comprendería independientemente de su medio
de origen; las inspiraciones recibidas de su contacto con la ortodoxia por los
pioneros del movimiento litúrgico del siglo XX; el sentido de tolerancia y de
libertad cívica, así como el afán de una práctica más intensa de las virtudes
activas entre los católicos americanos que vivían en un medio impregnado por la
atmósfera típica del protestantismo anglosajón. No sería difícil multiplicar
los ejemplos de semejantes influencias ejercidas por las confesiones separadas
sobre la Iglesia romana.
A pesar
de las inevitables exageraciones e incluso de las desviaciones contra las que
hubo de poner en guardia la autoridad, tales influencias resultaron en conjunto
bienhechoras y fecundas para el desarrollo de la vida católica. Y la afirmación
de los hechos apenas si plantea problemas en el plano teológico, si se tiene en
cuenta que el Espíritu de Dios actúa también en el seno de las Iglesias
separadas, las cuales, aunque no son la verdadera Iglesia de Cristo, conservan
un valor real de Iglesia. El adagio patrístico: “Fuera de la Iglesia no hay
salvación” no significa que Dios nunca conceda su gracia fuera de las fronteras
visibles de la Iglesia romana, sino simplemente que quien, con plena
conciencia, busca salvarse a su manera abandonando voluntariamente la Iglesia,
terminará en la ruina espiritual.
Por
último, una observación que prolonga lo dicho hasta aquí. Si, con, cierta
frecuencia, los historiadores católicos han minimizado la parte
correspondiente a las influencias positivas procedentes de los hermanos
separados, la razón no ha de buscarse tan sólo en una perspectiva teológica
inexacta, que los obligaba a mostrarse excesivamente desconfiados a este
respecto y los llevaba a echar un velo de pudor sobre lo que consideraban una
especie de molesto escollo en las reglas normales del juego. También hay que
tener en cuenta, al parecer, una visión que predominó durante largo tiempo y
que consistía en conceder, dentro de la historia de la Iglesia, la parte del
león a los países mediterráneos o, más exactamente, al cuadrilátero
Viena-Bruselas-Cádiz-Nápoles, es decir, a la parte de la Iglesia que no se vio
grandemente afectada por la Reforma y donde la Contrarreforma tridentina pudo
surtir de lleno sus efectos en Estados oficialmente católicos. Evidentemente,
las influencias venidas del mundo exterior se hicieron sentir menos en esta
parte limitada del mundo, pero parece un tanto discutible el hecho de
identificar prácticamente los destinos de la Iglesia de Cristo con su historia
en estas regiones, tanto más cuanto que resulta problemático llamarlas
privilegiadas, pues la vitalidad profunda del catolicismo español, y más aún
del austríaco o del italiano, es con mucho inferior a la ortodoxia de sus
creencias y a su fidelidad católica —fidelidad que iba acompañada con harta
frecuencia de una gran independencia práctica frente a las directrices
romanas—. Podríamos preguntarnos si ese exclusivismo geográfico de tantos
historiadores de la Iglesia católica no se explica en parte —decimos en parte,
porque también hay que tener en cuenta otros elementos, concretamente la
excesiva preponderancia concedida en otros tiempos al aspecto
político-religioso— por la idea más o menos inconsciente de que las poblaciones
católicas que no estuvieron en contacto inmediato y cotidiano con la Reforma o
con la ortodoxia son más católicas que las demás y, por constituir la “mejor
parte”, merecen asimismo la mejor atención de los historiadores.
Sea lo
que fuere de tal explicación, esta Historia de la Iglesia católica, que, de
acuerdo con la tradición, se centra en la historia de la Iglesia romana,
pretende —a la vez que procura relatar esa historia con el espíritu ecuménico
que acabamos de definir— conceder un notable espacio a los grupos nacionales
católicos que se han desarrollado fuera del famoso cuadrilátero y cuyo peso se
deja sentir cada vez con mayor fuerza en los destinos actuales del
catolicismo: mundo germánico y mundo anglosajón, en primer lugar; pero sin
olvidar el mundo eslavo y el mundo oriental, como tampoco las “jóvenes
Iglesias” que llegan a su edad adulta precisamente en este momento central del
siglo XX, cuando por doquier triunfa la descolonización. Nuestra Historia de
la Iglesia se situará así en una perspectiva verdaderamente “católica”, ya que
ésta nota de la Iglesia significa exactamente “universal” y se opone a la idea
de una Iglesia que intentara reducirse a una sola región de la tierra, aunque
sólo fuera por el espíritu en que se inspirase.
Así ha
querido ser esta Nueva Historia de la Iglesia: una historia de la única Iglesia
de Jesucristo que no olvida el puesto que ocuparon y que siguen ocupando en esa
historia las demás Iglesias; una historia de la Iglesia santa que no disimula
las numerosas debilidades que son patrimonio de sus miembros y de sus
pastores; una historia de la Iglesia católica que toma en serio esta
catolicidad y quiere extender realmente sus investigaciones a la Iglesia
universal; una historia de la Iglesia edificada sobre el fundamento de los
Apóstoles, pero que sabe que los Apóstoles y sus sucesores no tienen otra
misión que el servicio del pueblo cristiano en su totalidad y que su verdadero
objeto es la vida de este pueblo. Historia de una institución humana que es, al
mismo tiempo, el Cuerpo de Jesucristo y el Templo del Espíritu Santo y que
abordamos con el respeto que se impone a quien pisa una tierra santa, pero que,
por ser una historia con afán de rigurosa fidelidad a las leyes de la
investigación de la verdad histórica, no teme inspirarse en el adagio
ciceroniano propuesto por León XIII como divisa del historiador católico: Ne
quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat.
Roger
Aubert