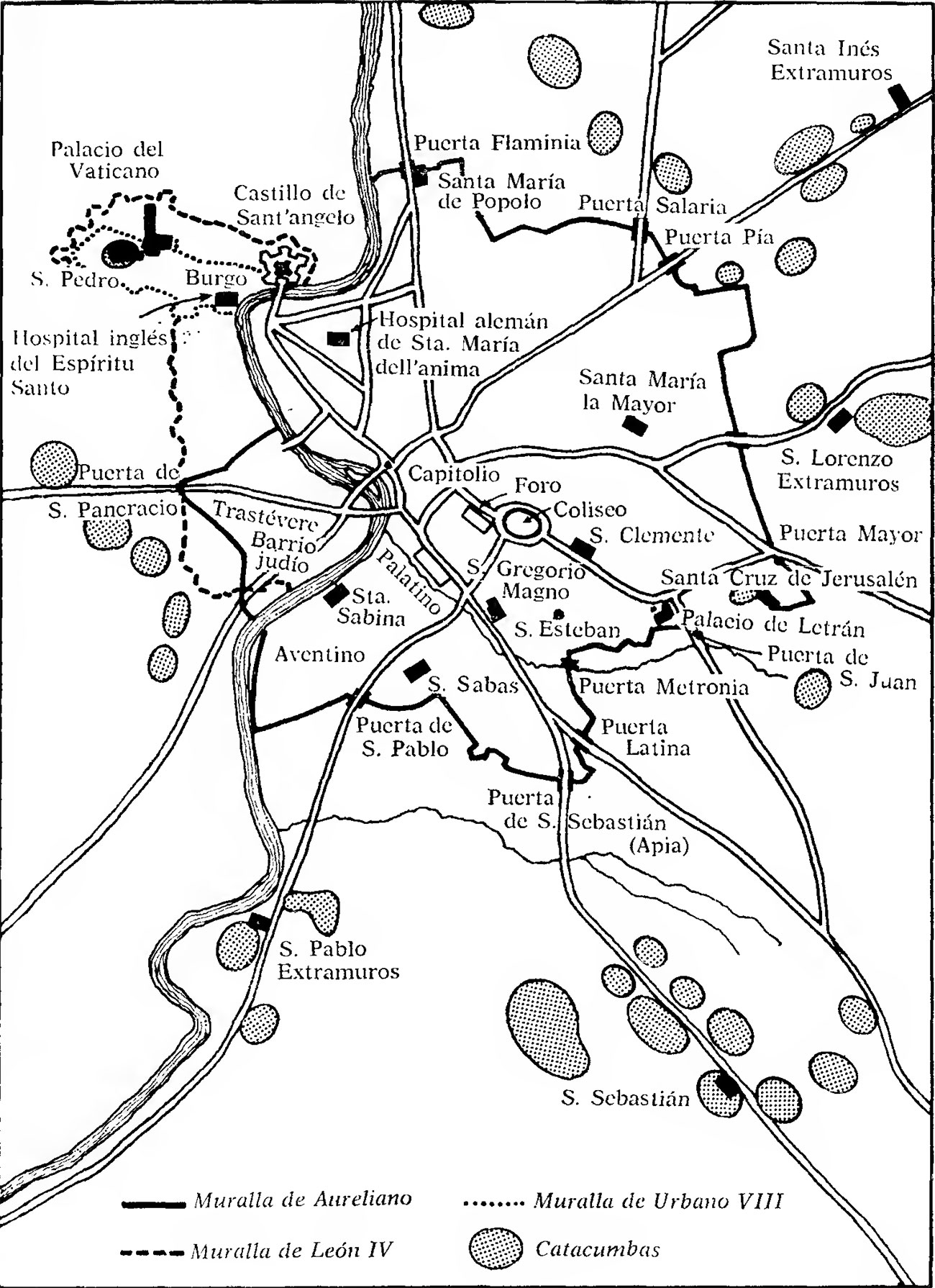| Cristo Raul.org |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
CAPITULO
XXVI
LA IGLESIA Y LA
CORONA. TESIS Y ANTITESIS
Durante
unos setenta años, es decir, desde la elección de Inocencio III hasta la muerte
de Inocencio IV (1189-1254), gobernaron la Iglesia una serie de papas de
marcada personalidad. Fueron hombres íntegros, dotados de gran inteligencia,
que perseguían ideales elevados. Todos ellos se consagraron a mantener y aumentar
la supremacía de la Sede Apostólica. Además, todos fueron competentes en
materia de derecho canónico, tal como esta disciplina se enseñaba en Bolonia y
se practicaba en la curia. Ya hemos visto que Alejandro III, predecesor ilustre
de esos papas, había tenido una formación similar. Hemos visto también que el
pontífice más eminente de los que subieron al trono en los cincuenta años
siguientes, Bonifacio VIII, recordó a sus adversarios en una célebre ocasión
que había pasado cuarenta años estudiando el Decretum de Graciano y las
decretales. Esta circunstancia general fue de gran importancia para el
desarrollo de la política pontificia. En efecto, es más que probable que los
canonistas fuesen los primeros responsables (aunque la empresa la acabasen los
publicistas de la escuela de París) de la aplicación extensiva de la doctrina
antigua y fundamental de la supremacía pontificia que Gregorio VII y sus
sucesores habían sacado de los cánones tradicionales de la Iglesia. Como han
probado con claridad las investigaciones recientes, es cierto que este
pensamiento canónico no fue monolítico. Veremos después que muchos
canonistas defendieron una teoría conciliar o colegial de la constitución de
la Iglesia. Pero en el siglo que transcurrió entre el pontificado de Alejandro
III y la madurez de Benedetto Caetani (Bonifacio VIII), la principal corriente
de pensamiento canónico se dirigió cada vez más a la afirmación de la autoridad
universal del papa. En el caso de tres de los cuatro papas a que nos referimos
(a excepción de Honorio III), en Roma se aplicó la enseñanza de Bolonia. Las
opiniones se tradujeron en obras que a su vez fundamentaron opiniones nuevas.
Elegido papa después de una brillante carrera universitaria, Inocencio IV no
sólo practicó lo que había predicado, sino que también predicó siendo papa lo
que antes había practicado. Esta rigurosa interacción entre la teoría y la
práctica en lo que puede llamarse los «dos cuerpos» de los papas de esta época
debe ser tenida en cuenta, si se quiere analizar las pretensiones pontificias
en la Edad Media. Con algunas excepciones puede considerarse la formación de
los canonistas como una atmósfera de estufa caliente que hace madurar los
frutos demasiado pronto o que da demasiado calor. La investigación reciente ha
modificado muchas concepciones históricas; pero sigue habiendo amplio acuerdo
en considerar la reforma gregoriana como un movimiento que tendía a separar lo
espiritual de lo temporal, teniendo en cuenta que el papa es el padre
espiritual de todos los hombres y que el poder del emperador (al que se hace
una referencia especial) es un poder de ejecución para el bien de la Iglesia,
que puede ser censurado, excomulgado y hasta depuesto si no contribuye al bien
común. Los grandes papas del siglo xn, sobre todo Adriano IV y Alejandro III,
basaron en esta doctrina su lucha contra Federico Barbarroja.
Inocencio
III, que heredó las opiniones avanzadas de Uguccio de Pisa, su maestro de
Bolonia, apoyó desde el principio de su pontificado la doctrina de que el poder
espiritual y el temporal están sometidos a los preceptos divinos, pero que el
poder espiritual es de mayor dignidad y extensión. Su temperamento y su índole
—así como la historia de la Europa contemporánea de su pontificado— lo llevaron
a interesarse por la política europea, a ser el padre espiritual que se
mantiene por encima de intereses opuestos, a ser sobre todo el juez y el
árbitro supremo en todos los campos, incluida la alta política, esfera en la
que pueden tener tan tristes consecuencias los actos delictivos de los hombres.
Casi siempre actuó de forma personal y práctica. Fue un observador clarividente
y supo considerar la escena europea desde un punto de vista muy elevado y
servirse de su alta posición para defender la causa de la paz. Sus actuaciones
se explican siempre por su sólida estructura intelectual. Reveló ésta con
ocasión del famoso litigio entre el rey Juan de Inglaterra (que apeló a él) y
el rey Felipe de Francia, que actuaba de forma supuestamente injusta. Declaró
que no tenía que juzgar entre un señor y su vasallo a propósito de un feudo,
sino entre hombres y en un terreno en que se discutía la culpabilidad de una
acción (ratione peccati). En esta perspectiva abierta
quedaba salvaguardada formalmente la autonomía del poder secular. Sin embargo,
en las cartas de Inocencio III se encuentran juicios que amplían y ahondan sus
pretensiones: el papa es el vicario de Cristo, el vicario de Dios, establecido
sobre los pueblos y sobre los reinos para arrancar y destruir, edificar y plantar,
gozando de poderes más divinos que humanos. La relación que hay entre la
autoridad del pontífice y la del rey equivale a la existente entre el sol y la
luna. A pesar de estos juicios y otros parecidos, parece que Inocencio III
opinaba que el príncipe secular disponía de poder, subordinado pero real, y no
de una mera autoridad derivada. En sus actos políticos —que sobrepasan en
número y alcance a los de todos sus predecesores y sucesores—, Inocencio actuó,
más que como autócrata autoritario, como padre espiritual prestigioso
defendiendo intereses elevados y ejerciendo graves responsabilidades. Por eso
triunfó tantas veces y fue tan raramente desobedecido. No debe olvidarse que
toda Europa occidental estaba absolutamente convencida en esta época de no
formar más que una cosa con la Iglesia de Cristo y creía que el papa estaba al
frente de la Iglesia como vicario de
Dios. Se había modificado desde hacía tiempo la convicción de que hay derechos
naturales, sociales y políticos, fijados por el Creador en la estructura misma
del ser racional. Sólo había sobrevivido en los restos del saber antiguo o
había aflorado a la superficie en algunos casos de duras necesidades prácticas
tratadas en forma empírica. Así, un especialista en lógica o un jurista —por no
decir un político realista—, instalado en el solio pontificio, tenía completa
libertad de llevar al límite las consecuencias aparentemente necesarias de un
argumento como el siguiente: «Cristo, que es Dios, es la cabeza suprema y el
rey de todos los hombres; dio a Pedro y a sus sucesores todo poder; por tanto...».
Los dos
sucesores inmediatos de Inocencio III continuaron esta política, pero no
desarrollaron mucho la doctrina. Como carecían del talento de su predecesor y
heredaron, en cambio, sus defectos y fracasos, da la impresión de que emplearon
y proclamaron su poder —sobre todo Gregorio IX— de manera más implacable y
menos paternal. Con Inocencio IV aparece una notable diferencia. Profesor
universitario de prestigio, fue mucho más lejos que Inocencio III en la
afirmación de la autoridad pontificia. Como hombre mostró su fuerza de voluntad
y careció de la espiritualidad y prudencia política que habían caracterizado a
su ilustre predecesor. Según él, Cristo había inaugurado —y Pedro y sus
sucesores habían proseguido— un nuevo estilo de gobierno del mundo por una
autoridad suprema. Todas las demás autoridades —al menos en Occidente—,
incluido el emperador, están por debajo del papa. A éste le toca aprobar la
elección de todos los emperadores y deponer a los que no convienen, puesto que
el emperador recibe su cargo del papa. Sin embargo, la importancia de las
opiniones y del reinado de Inocencio IV no reside primariamente en el hecho de
haber expuesto una teoría, sino en el modo de usar sus plenos poderes.
Inocencio IV extendió las reivindicaciones financieras del papado. Usó del
derecho de proveer de beneficios a los clérigos, romanos o no, en todos los
países de Europa. Recurrió implacablemente a las armas de la excomunión y el
entredicho en conflictos que, en último término, eran más políticos que
espirituales. De este modo aportó una sutil transformación a la función del
cargo pontificio; al menos así lo juzgaron las personas implicadas financiera o
personalmente. Les pareció que si Inocencio III había aspirado a la autoridad
suprema y la había usado para gobernar a sus súbditos lo mejor posible (según
su propio juicio), Inocencio IV utilizaba más bien su poder en beneficio del
papado mismo, de su política, de sus concepciones y de sus protegidos. Los
papas de todas las épocas —exceptuados los del cristianismo primitivo— tuvieron
que actuar en dominios tan diversos de la Iglesia universal (dominios tanto
temporales como espirituales), que siempre es posible encontrar algunos fallos
en el más prudente y algunas buenas actuaciones en el más materialista. Inocencio
IV fue un hombre grande en muchos aspectos. No se preocupó por intereses
estrictamente materiales; tomó muchas resoluciones acertadas y emprendió
numerosas acciones benéficas. Este hombre, censurado por Grosseteste, visitó
a santa Clara en su lecho de muerte. Los historiadores han solido defenderlo
contra la acusación general de haber sido el causante de todas las desgracias
que cayeron sobre el papado. Tal defensa no deja de ser justa. Sin embargo,
este reinado representa un momento crucial en la historia pontificia. Desde
León IX hasta Gregorio IX puede decirse que el papado, considerado simplemente
como institución europea, fue muy útil para Europa y actuó casi exclusivamente
en interés de los que reconocían su autoridad; en ningún momento dejó de ser
beneficioso de una u otra manera, prescindiendo de su estatuto de roca de san
Pedro y fundamento de la autoridad. En cambio, a partir del pontificado de
Inocencio IV, se multiplicaron las críticas contra él, no sin alguna razón.
Los
papas que se sucedieron entre Inocencio IV y Bonifacio VIII no fueron en
general ni canonistas por formación ni políticos geniales. Además, al no haber
un emperador reconocido como tal, no se preocuparon de continuar la gran
controversia. Sin embargo, los canonistas —entre los que hay que citar al gran
Hostiensis— siguieron desarrollando sus teorías. Hostiensis, cuya influencia
fue profunda y duradera, siguió a Inocencio IV y sostuvo la superioridad del
poder espiritual, en cuyo nombre actúa el poder secular como brazo ejecutivo,
advirtiendo que, en el caso del emperador, el poder secular deriva directamente
del poder espiritual. Concedió al primero una esfera de acción ordinaria y
propia; pero esa capacidad seguía siendo derivada y podía ser asumida por el
poder espiritual en caso de pecado o de cualquier otro vicio.
Lo que
hoy llamamos pensamiento político se integró en el campo de estudio de los
teólogos. Las razones de esto fueron ante todo la controversia entre Roma y
Federico II y la acogida a la Política de Aristóteles, una de las
últimas partes del corpus aristotélico
que todavía no se conocía y en la que los escolásticos descubrieron una teoría
y una sociedad fundadas sobre el concepto del hombre como animal social con
derechos y deberes, entre los cuales la religión, en el sentido cristiano del
término, no tenía ningún lugar. A mediados del siglo XIII los teólogos y los
canonistas no se entendían entre sí. Santo Tomás se refiere a esta antipatía en
una de las escasas veces que emite una opinión personal. Por eso
no es extraño encontrar tan pocos ecos de las posturas extremistas de
Inocencio IV o de Hostiensis en los maestros de París. En sus últimas obras,
santo Tomás parece influido por la Política de Aristóteles, escrito que
acababa de difundirse en el mundo cultural de la época; al poner el acento
sobre la actividad política, natural y esencial al hombre, produjo una versión
nueva de la doctrina gelasiana de los dos poderes. Sin embargo, la época era de
posturas extremistas. Tolomeo de Lúea, discípulo de santo Tomás, que defendía
los intereses de la curia, prolongó el De regimine principum, sirviéndose del axioma aristotélico de la causa primera única, para defender la
concepción según la cual toda autoridad puede reducirse a una sola fuente, es
decir, al poder espiritual, que por naturaleza es superior al temporal como la
cabeza es superior a los miembros y el alma al cuerpo. Tolomeo defendió su
razonamiento alegando la pretendida acción de Constantino de entregar el
Imperio de Occidente al papa Silvestre.
Este
ambicioso edificio construido por el papa y los canonistas se conmovió en sus
cimientos al tropezar con el poder y las realidades opuestas: las de
nacionalidad y el Estado secular.
A la
muerte de Nicolás IV (1292) siguió un cónclave de dos años, que se vio
obstaculizado por el partido de los Orsini y el de los Colonna. Para
acabar con esta situación se recurrió al nombramiento de un viejo y santo
ermitaño de los Abruzos, fundador de una orden austera y semieremítica que
seguía la Regla de san Benito. El elegido tomó el nombre de Celestino V y
resultó completamente incapaz de gobernar la Iglesia y la curia. Al cabo de
cinco meses presentó su dimisión. Su sucesor tuvo numerosos enemigos, que
impugnaron la legalidad y la libertad de la renuncia de Celestino, pretendiendo
que la había obtenido, mediante la violencia y el fraude, el cardenal Benedetto Caetani.
Este, que fue papa con el nombre de Bonifacio VIII (1294-1303), llevó a límites
extremos las pretensiones pontificias de autoridad temporal. Esto llevó a un
desastre que comprometió la reputación del papado durante más de dos siglos.
Canonista experto y dotado de una lucidez de pensamiento y expresión poco
común, se rodeó de teólogos como Tolomeo, que apoyaron sus opiniones. Violento,
egoísta y autoritario por temperamento, convencido de la verdad de la doctrina
del poder espiritual tal como la habían enunciado Inocencio IV y Hos- tiensis,
asistido por un grupo de teólogos que habían llegado a las mismas conclusiones
que él por un camino distinto, tuvo la mala suerte de hallar un adversario,
cuyas opiniones y objetivos abrían una perspectiva nueva y cuyos métodos y
agentes eran menos recomendables que los de Federico II.
Aunque
piadoso y sin ninguna ambición personal, san Luis nunca había dejado de afirmar
frente al papa los derechos tradicionales del monarca respecto a la Iglesia de
Francia tal como él los entendía y que en realidad eran vestigios del régimen
de iglesia privada incorporados a las costumbres feudales y reales. Su hijo
Felipe III lo imitó y conservó la tradición de buenas relaciones con el papado.
Su nieto Felipe el Hermoso fue más activo, más enérgico y más competente; pero
al mismo tiempo se mostró en todos sus actos carente de escrúpulos, avaro,
práctico, por no decir materialista. Por su personalidad, por la gran
importancia que tuvo su reinado en la historia constitucional y administrativa
de Francia, Felipe IV ofrece muchos puntos de contacto con el rey de Inglaterra
Enrique II. La controversia que lo enfrentó con el papa se diferenció de los
anteriores choques entre el poder temporal y el espiritual en dos aspectos: por
una parte, Felipe IV era rey y no emperador; por otra, su política se
caracterizó por un espíritu nuevo que podría llamarse secularismo o realpolitik. Estos
dos hechos actuaron en su favor, quitando al papa una de las razones a la que
sus antecesores se habían aferrado con avidez. Con el rey de Francia no se
podía apelar a ninguno de los argumentos ni a ninguna de las obligaciones que
habían impedido al emperador romper con el papado. Una política abiertamente secular quitaba al papa la
posibilidad de imponer
a su adversario cualquier sanción de tipo moral o espiritual.
Las
dificultades empezaron cuando Bonifacio trató de abolir la costumbre de exigir
impuestos a los eclesiásticos sin autorización pontificia, publicando la
provocativa bula Clericis laicos el 24 de febrero de 1296 («Los laicos
siempre han manifestado hostilidad contra el clero»). Felipe IV replicó
prohibiendo que saliera de Francia ni una sola moneda. A su vez, el papa
respondió con la bula amenazadora Ineffabilis (20 septiembre 1296), en
la que afirmaba su derecho a supervisar todos los actos del rey. Hubo luego
una tregua de cuatro años, durante la cual Felipe siguió imponiendo tributos al
clero, apropiándose las rentas de los beneficios vacantes y encarcelando a los
obispos en espera de juzgarlos. En su actitud independiente y, al fin, brutal
con el papa, lo mismo que en su implacable política interior, el rey estuvo
animado, si no directamente inspirado, por una serie de ministros competentes,
pero sin principios ni escrúpulos: el canciller Pedro Flote, Guillermo de
Nogaret, Pedro Dubois y
Guillermo de Plaisians.
Bonifacio
se opuso a esos hombres con la bula Ausculta fili (5 diciembre 1301), en
la que hablaba del rey como de un hijo pródigo que estaba a punto de agotar
toda la indulgencia de su padre y de provocar su ira si no se arrepentía. Como
esta bula no hizo ningún efecto en Felipe, el papa convocó en Roma un concilio
de obispos franceses para aconsejarles el modo de inculcar al rey mejores
disposiciones y de obligarle a reformar su conducta y la de sus ministros. Los
consejeros de Felipe hicieron circular una parodia de la Ausculta fili que
constituía una respuesta insultante. Ambos campos comenzaron a publicar toda
especie de libelos, cuya cantidad e interés ideológico hicieron que esta
controversia fuera la más importante de todas las surgidas desde Gregorio VII.
Entre los del bando real hay que citar el célebre Songe du Verger y el Rex
pacificus, más digno aunque no menos virulento. Del lado pontificio, varios
teólogos eminentes llevaron al límite la idea de la supremacía del papa. Hay
que mencionar en particular a Enrique de Cremona y a los dos agustinos Gil de
Roma y Jacobo de Viterbo. Muchos
de esos tratados fueron escritos probablemente a principios de 1302. El 18 de
noviembre, Bonifacio publicó la bula Unam sanctam, obra maestra de
expresión firme y clara, basada en los escritos de Gil de Roma. Este texto
proclamaba que el gobierno supremo del mundo debía ser confiado a un solo poder
y afirmaba las pretensiones del papado de ser el único principio de la
autoridad dimanante de Dios: el rey tenía que consultarla y obedecerla y sólo
tenía un poder ejecutivo. La bula acababa con una rigurosa definición, según la
cual la sumisión al soberano pontífice era necesaria para la salvación de
todas las criaturas.
La bula Unam sanctam ha sido
considerada como el punto culminante, el nec plus ultra de las
pretensiones pontificias en la Edad Media. Es probable que Bonifacio la
considerase como una afirmación de la soberanía —si no del monopolio de poder—de que gozaba el papa en
los dominios temporales y espirituales. Sin embargo, en términos de crítica teológica estricta, la definición que daba se limitaba a reafirmar el
derecho fundado sobre el texto petrino
de Mt 16, es decir, la autoridad espiritual del papa sobre toda la Iglesia de Cristo, a la que son llamados todos los hombres como el arca de salvación.
De
hecho, la Unam sanctam no hacía ninguna referencia directa
a Felipe. Se reanudaron las negociaciones y se hubiese podido
llegar a un acuerdo. Pero Bonifacio exigía la sumisión
absoluta y amenazaba con la excomunión.
Por su parte, Felipe publicó una lista
detallada de acusaciones contra el papa,
entre ellas la de herejía, e hizo circular esa lista entre los cardenales y los monarcas. En septiembre
publicó Bonifacio la bula Super Petri solio, que eximía a los
súbditos de Felipe de obedecer a su rey.
Unos días después, Nogaret, que había sido enviado a Italia
y había reclutado una banda de espadachines, forzó la ciuadela de Anagni (7 de septiembre) e hizo prisionero al papa. Rápidamente
fue puesto en libertad, pero
murió un mes más tarde a
consecuencia de esta conmoción.
El
sucesor de Bonifacio fue elegido
poco después. Era un hombre apacible que apenas hizo nada en sus nueve meses de pontificado. Tras once meses de
intrigas, subió al solio pontificio el arzobispo de Burdeos, súbdito del rey Felipe. Se rodeó de cardenales franceses y se estableció en Aviñón,
que era un enclave pontificio e iba a ser la sede del
gobierno de la Iglesia durante más de sesenta años (1309-1378).
Estos
sucesos, que asombraron a la opinión europea e influyeron
profundamente en ella, representaron un giro en el destino del
papado. Es cierto que los publicistas y teólogos
del partido pontificio continuaron exponiendo sus ideas de la supremacía del papa, que iban todavía más lejos que las del autor de Unam
sanctam. Tolomeo de Lúea, Agustín Triunfo y varios otros exaltaron las
prerrogativas pontificias con los recursos del
estilo hiperbólico. No hubo ningún papa que desautorizase lo más mínimo las pretensiones de la Unam sanctam. Por lo
demás, la situación del papado y las circunstancias históricas no permitieron
sacar todas las consecuencias prácticas y las conclusiones políticas. El papado
iba a ser el blanco de ataques y desdichas durante más de un siglo.
La «cautividad de Babilonia», la nueva orientación de la
filosofía y de la teología que desembocaron en el nominalismo y la aparición
de una concepción secularizada de la vida política en los escritos de Marsilio
de Padua y Guillermo de Occam hicieron del siglo XIV una
época de transición en el campo del pensamiento y una época de diversas
dificultades para la curia instalada en Aviñón.
CAPITULO XXVII
LOS MENDICANTES |
 |
 |