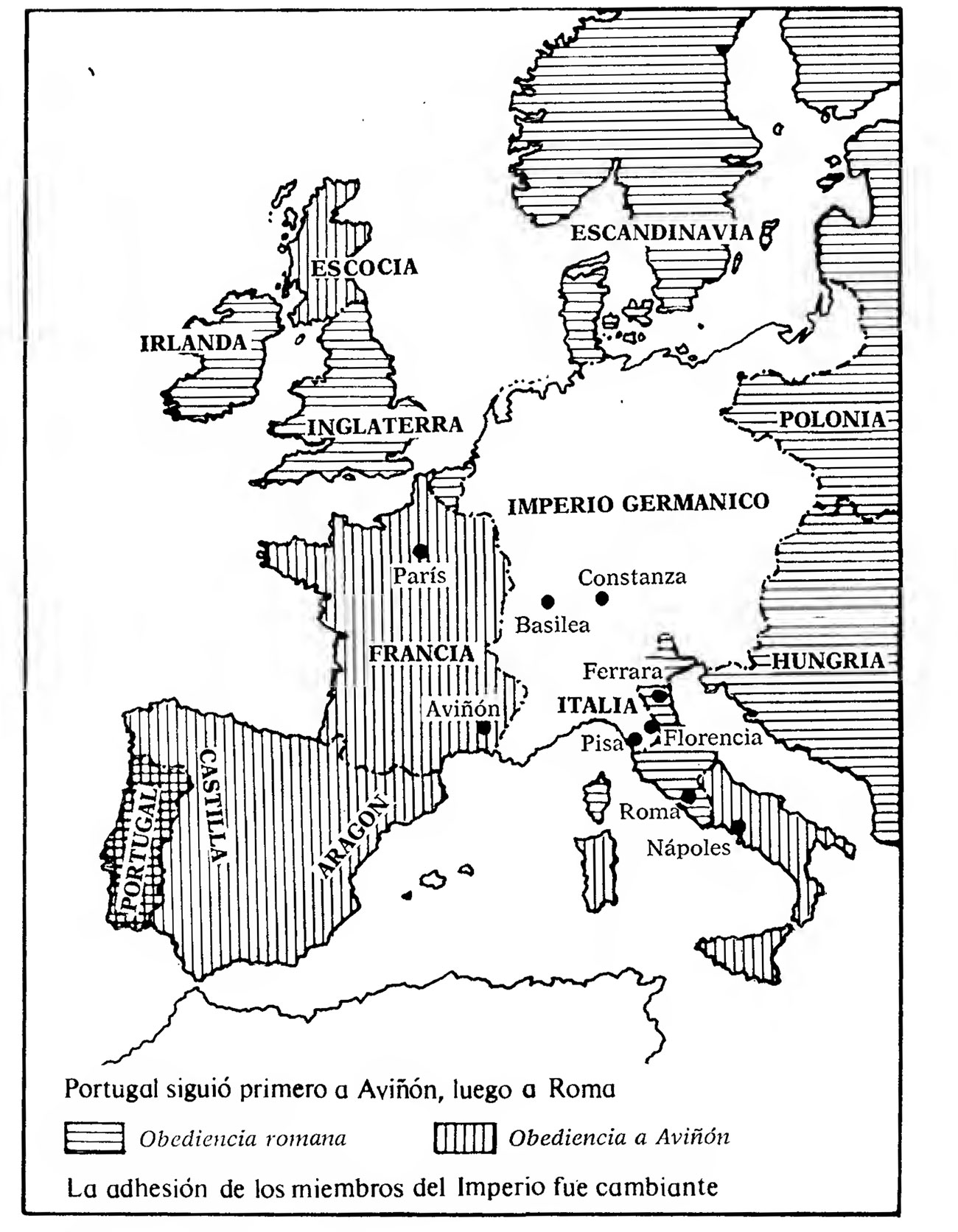| |
NUEVA HISTORIA DE LA IGLESIA
CUARTA PARTE
(1304-1300)
CAPITULO XXXIV
LOS PAPAS DE AVIÑÓN
Diversas
causas explican el hecho de que los papas residieran tanto tiempo en Aviñón. El
traslado de la curia fue casi accidental. Elegido para el pontificado por un
cónclave celebrado en Perusa, el arzobispo de Burdeos demoró su viaje a Italia
para tener una serie de entrevistas con Felipe el Hermoso. La demora se
prolongó porque fue preciso preparar el Concibo de Vienne (13111312). Luego
Enrique VII invadió Italia. Desde ese momento, la curia se vio inmovilizada por
tres presiones ejercidas sobre ella: había revueltas en Italia, algunos Estados
pontificios se rebelaban y en la misma Roma existían movimientos contra el
papa; la curia necesitaba el apoyo de Francia porque el Imperio e Italia le
eran hostiles: en fin, la curia había instalado poco a poco su administración
compleja y su lujosa corte en un palacio fortificado situado dentro de una
ciudad rodeada de murallas. Pese a todas estas presiones, la prolongada
estancia del papa fuera de Roma era desventajosa. En el plano político, el
papado carecía de la seguridad y de los recursos financieros que le proporcionaban
los territorios que gobernaba. Caía bajo la peligrosa influencia de Francia, de
la que nunca logró desembarazarse. Era un continuo escándalo que el obispo de
Roma residiese de forma casi permanente en una morada fastuosa al otro lado de
los Alpes. En realidad, ésta fue la ocasión del gran cisma y el motivo de que
se perpetuase.
Algunos
contemporáneos —como el elocuente Petrarca y otras muchas personas santas como
Catalina de Siena— agobiaron con censuras y lamentos a los papas de Aviñón.
Hasta hace poco, casi todos los historiadores se hacían eco de ellos. Durante
estos últimos sesenta años, gracias sobre todo al trabajo de monseñor G. Mollat, que dedicó a él toda su vida, se ha esbozado una
reacción. Se ha probado hasta la saciedad que la mayoría de los papas de Aviñón
llevaron una vida personal muy piadosa, que algunos hicieron serias tentativas
de reforma y que crearon un sistema administrativo y financiero mucho más
eficaz que el de los otros soberanos de Europa. Ha habido incluso eruditos que
han justificado y defendido la técnica fiscal del papado y el sistema de las
provisiones, que, sin embargo, fueron objeto de críticas feroces. En lo que
concierne a la dependencia respecto a Francia, se han encontrado muchos casos
de actuaciones y de proyectos políticos autónomos. La misma curia contó con
muchos miembros no franceses. La situación de Aviñón en la esfera política
francesa contribuyó sin duda —como lo hizo y lo sigue haciendo la presencia de
la corte pontificia en Italia— a desarrollar cierto espíritu de independencia.
Sin embargo, había un escándalo permanente: el espectáculo de ese soberano rico
y poderoso, viviendo en un ambiente de lujo, rodeado de su burocracia,
habitando en un palacio fortificado sin mantener contacto alguno con la ciudad
de los apóstoles, que había sido siempre el centro de la fe. Es cierto que
durante esa prolongada estancia el papado y la corte pontificia se
comprometieron de forma orgánica con los modelos y objetivos del mundo
temporal, y esto causó más daño a la Iglesia que los excesos cometidos antes
por individuos aislados.
No
obstante, la reforma administrativa emprendida en Aviñón fue real y duradera.
En la Camera, el camarero y el tesorero dirigieron una gran actividad
diplomática y financiera. Esta política, en su forma más perfecta, fue obra de
Juan XXII. La cancillería, organizada en diversos sectores, mantuvo correspondencia
entre la curia y la Iglesia del mundo entero. La reforma judicial fue especialmente
obra de Clemente V, de Juan XXII y de Benedicto XIII. Hasta entonces, en las
regiones lejanas se habían utilizado delegados que reunían y examinaban las
pruebas y con frecuencia emitían su juicio. Pero a veces la sentencia —y
siempre el derecho de recibir la apelación— estaban reservados al papa.
Clemente estableció tribunales regulares: el consistorio formado por el papa y
los cardenales, que desempeñaba el papel de tribunal de apelación para toda la
Iglesia, y tribunales integrados por cardenales, establecidos para juzgar los
asuntos que el papa les sometía. La Rota, constituida en 1331, se ocupó al
principio y sobre todo de la colación de beneficios. Más tarde fue el tribunal
supremo para los asuntos matrimoniales. En fin, existió un tribunal que se
ocupaba de todas las cuestiones y los problemas de procedimiento, así como del
problema de la ejecución de las sentencias. Además, la penitenciaría
apostólica, con sus auxiliares, se ocupó de las dispensas de matrimonio, de las
irregularidades canónicas y de la absolución de casos reservados.
Para
financiar esta burocracia en pleno funcionamiento, así como el tren de vida de
la corte pontificia, los papas no contaban ya con las rentas procedentes del
patrimonio de Italia; por eso aumentaron los impuestos en cantidad y en
extensión y mejoraron el sistema de percepción. En el siglo XIII casi todo el
impuesto —que era modesto— era percibido por los obispos y sus subordinados o
por los banqueros italianos, a los que Roma arrendaba las fuentes de ingresos.
En lo sucesivo, la tarea fue ejecutada por recaudadores pontificios con amplios
poderes coercitivos: censuras, excomuniones, multas. En la misma curia se
crearon o aumentaron las tasas por la inscripción de cada asunto, por cada
visita hecha a la sede apostólica, por cada servicio realizado por la corte
pontificia. La mayor parte de esos cuantiosos ingresos se dedicaba al mantenimiento
de la corte pontificia o se empleaba en limosnas, regalos y diversas
donaciones. Durante varios años, casi los dos tercios de los ingresos del
papado sirvieron para pagar a los mercenarios pontificios y a sus aliados en
las largas y, a menudo, desastrosas guerras que se hicieron en Italia. El
pueblo sufrió las consecuencias de ello y tuvo que soportar la conducta
implacable de los recaudadores pontificios. En toda Europa hubo protestas duras
y permanentes. La Inquisición, los abusos del sistema de las provisiones, la
rapacidad terrible y a menudo escandalosa de los recaudadores, todo esto excitó
el odio contra la corte pontificia. Esas tres actividades puestas en marcha y
desarrolladas por el papado lesionaron de diversas formas la libertad y la
propiedad privada. Con medidas y procedimientos judiciales, el sistema funcionaba
siempre y pesadamente en favor de la curia y sus emisarios. Este sistema de
explotación era a menudo el único lazo que existía entre el papa y los
cristianos individuales. Así nació una gran amargura, que subsistió incluso
cuando este régimen se liberó de sus caracteres más opresivos.
Clemente
V heredó el odio que había suscitado Bonifacio VIII. Era francés y tenía buenas
razones para no romper con el rey de Francia. Se encontraba, pues, en una
postura particularmente vulnerable. A petición de Felipe IV anuló todas las
acusaciones que Bonifacio había formulado contra el rey. En 1312 capituló vergonzosamente
suprimiendo la orden de los templarios. Estos habían perdido su razón de ser
con la caída de Acre en 1291; no obstante, tenían propiedades en toda Europa
occidental y eran muy ricos. Multiplicaban sus bienes gracias a actividades
bancarias y financieras. Tenían pocos amigos, ya que no eran fervorosos ni
caritativos. No habían respondido a las sugerencias que les habían hecho el rey
y el papa de fusionarse con los hospitalarios. Felipe IV ambicionaba sus
riquezas y escuchó gustosamente las acusaciones formuladas contra ellos, quizá
a instigación suya. En 1307 se anticipó a una pesquisa pontificia y ordenó a Nogaret detener e interrogar a todos los miembros de la
orden. Mediante supercherías, torturas y confesiones forzadas se logró reunir
materia para acusarlos de herejía, hechicería, blasfemia y vicios contra la
naturaleza. El papa, deseoso de salvaguardar la justicia, ordenó detener a
todos los templarios y entregar todos los prisioneros del rey francés a la
autoridad eclesiástica. Libres del control del rey, los templarios se
retractaron completamente. El papa decidió entablar de nuevo el proceso.
Viéndose cogido, Felipe el Hermoso hizo todo lo que pudo para atemorizar al
papa y excitar la opinión pública francesa. Los templarios fueron juzgados de
nuevo por delegados del papa y por los jueces franceses simultáneamente. Muchos
fueron condenados a la hoguera por haber caído en la herejía. Por su parte, el
papa cedió a los deseos del rey. En el Concilio de Vienne, contra la voluntad
de los padres, suprimió la orden, que no había sido condenada, sino únicamente
acusada sin pruebas. Aunque hubiesen perdido el fervor de sus comienzos, los
templarios eran sin duda inocentes de los crímenes concretos que se les
atribuían. Clemente V cedió a las presiones del rey. La brutalidad, la rapacidad
y la iniquidad que se manifestaron durante este episodio revelan de la forma
más siniestra los vicios que reinaban en las altas esferas en esta época. El
gesto del papa prueba hasta qué punto estaba ya centralizada la autoridad. Esto
se manifiesta también en la actitud que adoptó Clemente V ante el Concilio de
Vienne, cuando los padres se opusieron a la supresión de los templarios y a la
entrega de sus bienes a la orden de los hospitalarios.
El
sucesor de Clemente V fue elegido tras una vacante que duró más de dos años.
Era un hombre de modesta apariencia, con una personalidad voluble. Sin embargo,
tenía gran talento y enorme vitalidad. Coronado a los setenta y dos años, tomó
el nombre de Juan XXII. Asombró tanto a los profetas como a sus enemigos, ya
que vivió noventa años en medio de perpetuas dificultades y querellas. Hábil
financiero, reformó el sistema de recaudación de las rentas pontificias;
aumentó considerablemente los impuestos y dejó a su sucesor un balance muy
ventajoso. En política fue rápido y poco moderado, y se enredó en un conflicto
inútil y desagradable que iba a prolongarse después de su pontificado. En 1314,
al principio del interregno, se habían destacado dos candidatos en una elección
imperial muy reñida; Federico de Habsburgo, duque de Austria, y Luis de Wittelsbach, duque de Baviera. Una vez elegido, Juan XXII,
por razones políticas, permaneció largo tiempo neutral. Pero cuando Luis venció
a su rival en la batalla de Mühldorf y amenazó así
los intereses pontificios —nombró a un vicario que le era favorable—, el papa
salió de su mutismo y denunció airadamente a Luis, acusándolo de haber actuado
como rey y emperador antes de que su elección fuese examinada y aceptada por la
Santa Sede. Exigió la sumisión completa y declaró que, en caso contrario,
procedería a la excomunión, la cual fue pronunciada, efectivamente, seis meses
más tarde. Hasta entonces Luis no había hecho nada; pero contraatacó
vigorosamente con el llamamiento de Sachsenhausen (1324). Declaró que el papa no tenía ningún derecho en la elección del
emperador y que Juan XXII era en realidad un hereje, sobre todo por sus
afirmaciones concernientes a la pobreza de Cristo. La larga y poco edificante
querella que resultó carece en cierto sentido de interés histórico y político.
El gran conflicto del Imperio y del papado había terminado para siempre, dada
la fragmentación de Alemania, la decadencia del papado y el auge del
sentimiento nacional. Por otra parte, la querella no tuvo consecuencias en el
Imperio. La mayor parte de los laicos y numerosos sacerdotes no se inquietaron
en absoluto por las censuras del papa ni por las denuncias del emperador y
continuaron reconociendo como papa a Juan XXII y como emperador a Luis. Sin
embargo, este episodio y otros asuntos diversos hicieron que el pontificado de
Juan XXII fuese agitado y funesto. Tras diversas vicisitudes, Luis adquirió
suficiente poder para invadir Italia en 1327. A principios del año siguiente
entró en Roma y se hizo coronar por las autoridades de la ciudad. Después de
esta ceremonia nombró y coronó a un antipapa. Enemistado con la Santa Sede,
Luis se atrajo a algunos rebeldes famosos que no tenían más denominador común
que el afán de revuelta. El primer manifiesto de Luis (1324) fue en gran parte
obra de Pedro Olivi. En 1327 Ubertino de Casale formó parte del séquito del emperador.
Cuando Luis entró en Roma, iba acompañado de Marsilio de Padua, a quien nombró
vicario general, y de Juan de Jandun. Finalmente, en
1328, se le unieron Guillermo de Occam y el general
de los franciscanos, Miguel de Cesena. Esta pléyade de genios revolucionarios
agobió inevitablemente a Juan XXII con polémicas brillantes. El papa ofreció un
blanco a sus enemigos al afirmar que la visión beatífica no tendrá lugar hasta
el final de los tiempos. El papa murió cuando la controversia duraba todavía.
Aunque su sucesor fue más razonable, se negó a reconocer a Luis y exigió una
sumisión incondicional; en contrapartida prometió apoyar las aspiraciones de
Luis a la realeza. En 1338 el emperador endureció su actitud e hizo una declaración
solemne que fue ratificada por la dieta de Francfort (1338). El rey de los romanos podía ser elegido y entrar en posesión de sus
derechos reales e imperiales sin ninguna intervención del papa. Esta se
necesitaba solamente para la coronación y la obtención del título imperial. El
nuevo papa, Clemente VI, respondió persuadiendo a Carlos de Bohemia para que
hiciese la mayoría de las concesiones que se exigían a Luis. Así se permitió la
elección de aquél. Luis murió poco después, en 1347, estando aún excomulgado.
Su rival le sucedió dos años después en la dignidad imperial con el nombre de
Carlos IV. La importancia de este monarca en la historia de Europa no nos
interesa más que en la medida en que la llamada Bula de oro (1356) afectó a
las relaciones entre el papa y el emperador y dibujó el porvenir de la Iglesia
alemana. En ese texto se definió claramente el procedimiento electoral. Los
territorios pertenecientes a los electores fueron declarados inviolables e
indivisibles. Los electores formaban una especie de consejo permanente
presidido por el emperador. No se atacaba al papa, pero tampoco se le
mencionaba. Desde el punto de vista eclesiástico, el principal efecto de la
Bula de oro fue dar una completa autonomía a los electores que eran prelados
(los arzobispos de Colonia, Maguncia y Tréveris) y realzar considerablemente
el estatuto de algunos otros obispos que eran señores de territorios
particulares. Esto ha influido en la historia religiosa alemana hasta nuestros
días.
Juan
XXII, que podía recordar el tiempo de Inocencio IV y cuya vida comenzó antes y
terminó después que la de Dante, tenía treinta años cuando murió santo Tomás de
Aquino; pero vivió lo suficiente para canonizarlo cincuenta años después.
Durante su ancianidad fue blanco de los ataques de dos hombres que difundieron
ideas que iban a tener gran porvenir en la nueva sociedad que anunciaban.
Marsilio
de Padua publicó Defensor pacis en 1324. Era un gran pensador carente de
espiritualidad, un aristotélico para quien el mundo estaba vacío de espíritu y
de gracia. Sostuvo que el papado es una institución humana que ha conquistado
progresivamente su poder por la fuerza y la astucia. Admitió, al menos de
palabra, la autoridad de Cristo y de la Escritura y la dignidad plena de la
Iglesia. Pero redujo a la nada el dominio espiritual mediante una concepción
positivista y secularizada de la vida. El poder físico y material es lo único
que fundamenta la autoridad real entre los hombres. Este poder pertenecía al
pueblo, que lo ha confiado a los príncipes (princeps, pars principans)
o a los legisladores, cuyo poder coercitivo es materialmente válido. Las
censuras espirituales tienen un valor, pero sólo en el mundo invisible y futuro.
De este modo, con una argumentación asombrosamente parecida a la de los teólogos occamistas, Marsilio relegó la religión entre los
trastos viejos. Centrando su atención en el poder absoluto de Dios, los
teólogos occamistas despojan la ley divina normal de
todo contenido real y de toda significación. Del mismo modo, Marsilio,
manifestando un respeto meramente formal a las sanciones y a los sacramentos de
la Iglesia, no concede realidad más que al príncipe temporal y hace de la
Iglesia visible un elemento del Estado, una especie de guilda religiosa. En la Iglesia, el poder supremo pertenece al concilio general convocado
por la comunidad de los ciudadanos o por su príncipe, de quien recibe el papa
su autoridad. Cristo instituyó únicamente sacerdotes; el episcopado y el
pontificado son instituciones humanas. Las ideas de Marsilio se vieron
realizadas por breve tiempo: como vicario del emperador Luis IV para los
asuntos espirituales, Marsilio asistió a la elección hecha por el pueblo de
Roma de un papa que tenía que suceder a Juan XXII «el hereje». Marsilio fue
excomulgado. En 1327 el papa condenó lo que se consideraba doctrina de
Marsilio. Sin embargo, ésta se propagó y dio frutos, primero durante el gran
cisma y luego durante la Reforma en Inglaterra.
Hemos
citado varias veces el nombre de Guillermo de Occam.
Su vida se divide en dos partes, entre las cuales se sitúa una larga estancia
en Aviñón. Cuando llegó a la corte pontificia, Occam era un joven bachiller formado por las Sentencias. Proponía con entusiasmo una
lógica nueva, y se abría ante él una carrera brillante. Cuando se marchó una
noche de mayo de 1328, era un hombre amargado; se había unido a la causa de los
franciscanos cismáticos, a la de Marsilio y de Luis IV y afirmaba que Juan XXII
era hereje. Durante los veintitrés años siguientes su pluma conoció pocos
momentos de inactividad. Abandonó la lógica y la teología para consagrarse a la
polémica y a la reflexión política. Poco a poco desarrolló sus tesis gracias al
sutil procedimiento del sic et non. En su primera obra —Opus nonaginta dierum—,
redactada muy rápidamente, atacó las decisiones del papa sobre la pobreza de
Cristo y otros temas. Juan XXII le brindó una oportunidad espléndida con sus
opiniones equívocas sobre la demora de la visión beatífica. Al acabar su
primera obra, Occam comenzó un largo Diálogo a
propósito de los errores del papa. En él pone en escena a un maestro y a un
discípulo partidario del papa. De este modo pasa revista a todas las
pretensiones pontificias. Discute la institución divina del papado y la
infalibilidad de la Iglesia. Les opone la opinión según la cual la Iglesia es
la comunidad de los fieles y no de los sacerdotes. No importaba que la herejía
destrozase de arriba abajo a la Iglesia; la fe en Cristo permanecería intacta
en algunos individuos. Tras estas proposiciones generales se escondía siempre
la amargura de los franciscanos por la decisión del papa sobre la pobreza;
estaba también la mentalidad del debutante en teología que nunca llegaría a
ser profesor. La primera parte del Diálogo iba seguida de un ataque abierto
contra las herejías de Juan XXII. Este vivía aún; pero su muerte no puso
término a las polémicas de Occam. En la tercera parte
del Diálogo, Occam vuelve de nuevo a su crítica
destructiva del papado y de la Iglesia. Afirmó que el rey alemán tenía derechos
divinos. Murió en Munich en 1349 sin haberse
reconciliado con el papado.
Juan
XXII tenía el sino de las querellas. Tuvo que soportar los ataques de muchos
agitadores. El mismo provocó la confusión con su teoría de la demora de la
visión beatífica. De forma inesperada, el papa pronunció en la corte pontificia
una serie de sermones en los que expresó la opinión de que la visión beatífica
de Dios (no la presencia de la humanidad de Cristo) está oculta a las almas
hasta el juicio final. Arribistas interesados apoyaron tal tesis. La impugnaron
los teólogos conservadores. Su autor la defendió con un entusiasmo decreciente
y renegó de ella en su lecho de muerte. Benedicto XII, sucesor de Juan XXII,
definió la creencia común en la constitución Benedictus Deus, de 1336, Pero
estas controversias no agotaron la energía del indomable octogenario. Juan XXII
continuó perfeccionando el sistema fiscal, combatiendo los abusos de la curia,
luchando en Italia y organizando la actividad misionera de los franciscanos.
Pueden juzgarse más o menos favorablemente su prudencia y sus métodos de
controversia; pero hay que reconocer que por su energía, su personalidad y sus
cualidades dejó huella en la Iglesia medieval. Su pontificado es el más notable
del período de Aviñón.
Después
de Juan XXII se sucedieron en Aviñón cinco papas, cuyos respectivos
pontificados no sobrepasaron los ocho o diez años. El primero, Benedicto XII
(1334-1342), era un cisterciense de gran cultura teológica. Tenía mentalidad de
reformador. Se interesó, no sin éxito, por la curia y la distribución de
beneficios. Pero marcó con su sello la época por los decretos de reforma que
publicó concernientes a los cistercienses, benedictinos y canónigos agustinos.
Fue el último intento hecho por el papado de la Edad Media para frenar la
decadencia de las Órdenes antiguas. En esta reforma alentaba la esperanza de
regularizar y estabilizar las órdenes monásticas en el nivel en que estaban más
bien que la de volverlas a su primera austeridad. Clemente VI (1342-1352) era
un amable aristócrata aficionado al esplendor y la magnificencia. Convirtió a
Aviñón en la corte más alegre de Europa, en lugar de reunión de poetas,
artistas y eruditos. Cuando estaba en el apogeo de su gloria, la ciudad
pontificia fue atacada por la peste negra (1348). El papa pasó la tempestad en
su palacio, dando generosos socorros cuando le fue posible. Le sucedió
Inocencio VI (1352-1362), jurista acomodaticio sin gran competencia política.
Tuvo que soportar las consecuencias de las extravagancias de sus predecesores y
de las guerras de Italia. También tuvo que sufrir los daños causados por las
grandes mesnadas que devastaron la Provenza después de la tregua de Burdeos
(1357) y el tratado de Bretigny (1360). Aviñón corría
peligro y fue fortificado a toda prisa. Inocencio realizó algunas reformas. Se
opuso severamente a los espirituales y a los fraticelli,
granjeándose las críticas severas de Brígida de Suecia. Le sucedió Urbano V
(1362-1370), el más santo de los papas de Aviñón. Era benedictino y de origen
noble. Durante todo su pontificado siguió practicando los ejercicios
espirituales del claustro. Se ganó hasta la estima de Petrarca. El papado había
consolidado sus posiciones en Italia gracias sobre todo a la energía y el
talento militar y político del cardenal español Gil de Albornoz. Urbano V dio
al territorio pontificio reconquistado una constitución que ha durado hasta los
tiempos modernos. Tomó la valiente resolución de regresar a Roma en 1367.
Permaneció en Italia tres años y volvió a Aviñón, donde murió. En lo que
concierne a la Iglesia universal, el acto más notable de Urbano V fue la bula Horribilis (1366), que ponía límites a la acumulación de beneficios. Gregorio XI (1370-1378),
sobrino de Clemente VI, era un eminente especialista en derecho canónico. Tuvo
una vida irreprochable y se interesó por las ciencias. Animado por Catalina de
Siena, se instaló en Roma a principios de 1377, cuando sólo le quedaba ya un
año de vida.
Durante
los sesenta años del período de Aviñón, Europa occidental entró en una época de
dificultades que iba a durar un siglo. En 1337 empezó la desastrosa Guerra de
los Cien Años, que arruinaría y dividiría a Francia durante mucho tiempo y
perjudicaría después a Inglaterra. Iba también a entregar a Europa al
salvajismo de las compañías de mercenarios. En 1348-49, la peste negra acabó
con un tercio de la población y aceleró diversas transformaciones económicas y
sociales. Se discute hasta qué punto tuvo efectos funestos y duraderos en la
religión. Pero es cierto que durante muchos años los religiosos y sacerdotes,
así como toda la población, vieron decrecer su número considerablemente.
Esta
Europa atormentada y empobrecida por la guerra, despoblada y abatida por la
peste, desprovista de todo foco de vida nueva, tuvo que sufrir otra prueba
excepcional: el gran cisma.
CAPITULO XXXV
EL GRAN CISMA
|
|