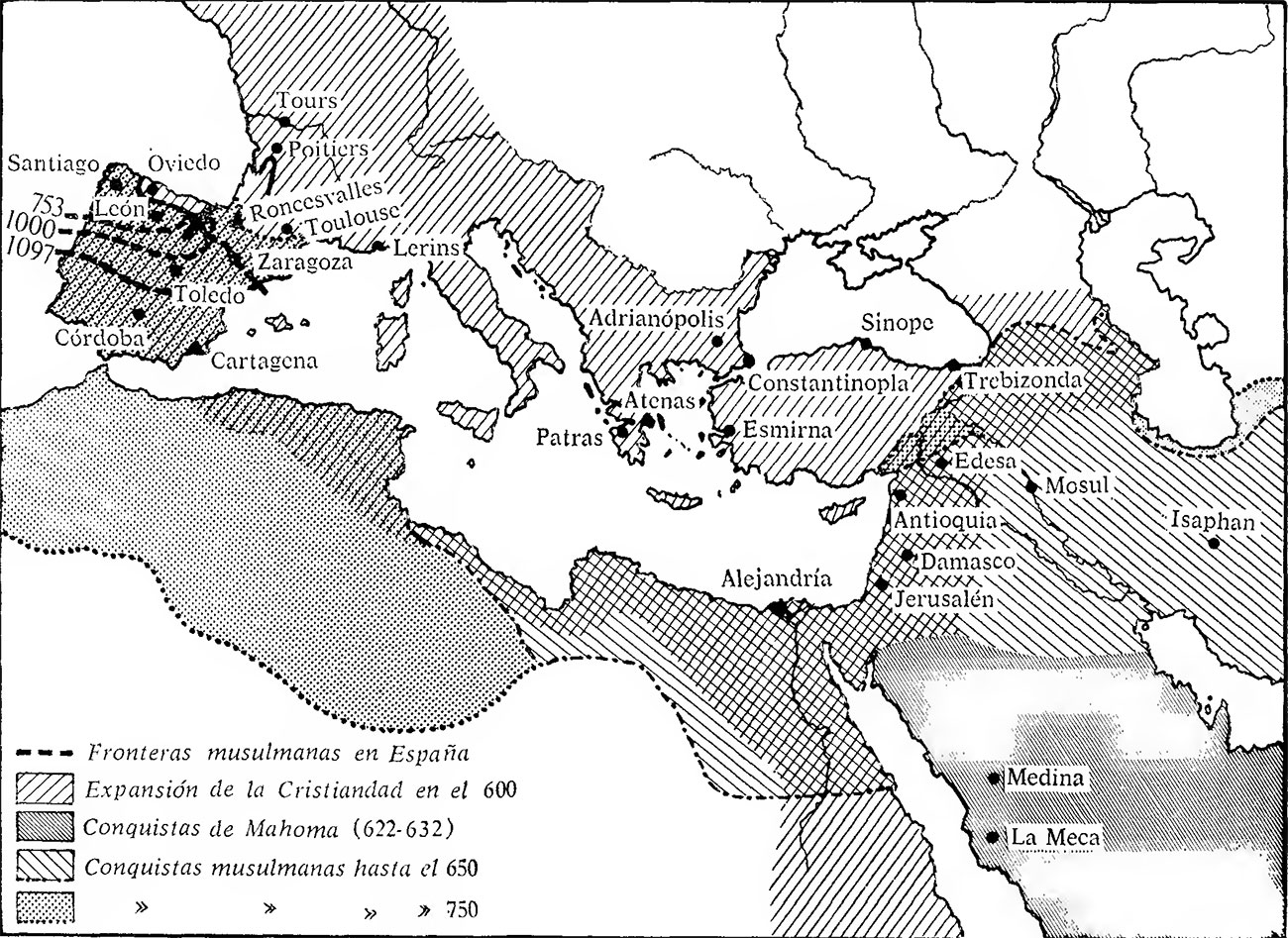CAPITULO III
LAS
IGLESIAS DE LA EUROPA OCCIDENTAL
La Iglesia merovingia y la
Iglesia franca (604-888)
La historia de la Iglesia franca
desde el 600 hasta la muerte de Pipino (768) se desarrolla en tres períodos.
Durante el primero, mientras los reyes merovingios iban perdiendo
progresivamente la dirección de su reino, la forma antigua de la vida
eclesiástica de la Galia romana desapareció poco a poco y fueron apareciendo,
en cambio, nuevos focos de vida religiosa como la abadía de Saint-Denis, cerca de París. El segundo período,
durante el cual ejercieron el poder los mayordomos de palacio, vio deshacerse
la vida eclesiástica organizada: los obispados y abadías se secularizaron; ya
no se celebraron sínodos ni concilios; aunque Carlos Martel, uno de los últimos y más notables
mayordomos de palacio, se granjeó el agradecimiento de la Iglesia por salvar
la cristiandad occidental, fue también uno de los principales saqueadores de
abadías y obispados, pues tuvo que proveer y recompensar a los que habían combatido
para defender la cristiandad contra los invasores. En el curso del tercer
período, bajo Carlomán y Pipino, se manifestaron claramente una auténtica
renovación de la disciplina y una decidida voluntad de reforma. Pipino fue el
verdadero fundador del reino franco. Fue el primero que propuso los objetivos,
ideales y métodos de gobierno, que su hijo Carlos llevó a feliz término.
De este modo, al acabar esta
época de transición, que se sitúa entre los últimos años del Imperio Romano y
el apogeo de la monarquía franca, la Iglesia de la Galia fue cambiando de
situación lentamente. Al principio no fue más que una prolongación del
cristianismo romano a lo largo de vías y ríos de la Galia meridional. Se
convirtió en una Iglesia regional y luego territorial (Landeskirche) cuyo gobierno estaba directamente asegurado por el rey. Durante los siglos
precedentes, la organización y administración de la Iglesia Occidental habían
dependido de los obispos que residían en las «ciudades» o grandes poblaciones.
Estos obispos disponían de las riquezas y del clero de su diócesis, como
también de los considerables dominios que pertenecían a sus iglesias. A medida
que se debilitó el poder central fueron apareciendo los obispos como la única
fuente de autoridad; disponían de fondos y conservaban una sólida
posición. Colmaron naturalmente
el vacío dejado por la autoridad civil y llegaron a ser los verdaderos
dirigentes del país. Continuaron desempeñando este papel con los primeros reyes
merovingios, que no podían disponer ni de los recursos normales ni de la
organización administrativa propia de una sociedad civilizada. Casi durante un
siglo hubo un tipo de obispos bien definido, procedentes en general de familias
cultas y ricas del Bajo Imperio, que asumieron con éxito su doble función.
Gobernaban las «ciudades», administraban justicia y remediaban las calamidades
públicas. Hacia el año 700, la Iglesia poseía al menos la cuarta parte de las
tierras cultivadas. Los obispos formaban una categoría de hombres competentes,
eran designados por el rey y vivían en armonía con los ministros. No se hacía
ninguna distinción política ni social entre obispos francos y romanos. En el
pasado habían existido estrechas relaciones entre Roma y las Iglesias de la
Galia meridional. Arlés había sido la sede de un vicariato pontificio. El
vicario residencial se transformó en legado ocasional, y los sínodos
provinciales, bajo la autoridad del metropolitano, cayeron en desuso. Sin
embargo, Roma conservaba aún cierto prestigio: era la suprema autoridad en
materia de doctrina y de principios. A nivel local se seguían fundando iglesias
a medida que se extendía la influencia cristiana, partiendo de los ejes de
carreteras y ríos hacia las zonas rurales. En las viejas «ciudades» sólo
existía al principio un centro religioso: la iglesia episcopal, que estaba
unida a la residencia del obispo y que en ciertos dialectos latinos y
germánicos toma su nombre (Dom, duomo) de este vínculo. Los otros
lugares de asamblea religiosa, como las basílicas situadas junto a las tumbas
de santos o las capillas de cementerio, estaban todos bajo la autoridad directa
del obispo. Este tenía la inmediata dirección de los sacerdotes de las iglesias
cercanas, implantadas partiendo de la sede episcopal. Además, se iba desarrollando
lentamente lo que más tarde sería el sistema parroquial, aunque en los dominios
y pueblos alejados de las ciudades antiguas la iglesia privada siguió siendo
lo normal. El sacerdote y el culto se sostenían con las oblaciones de pan y de
vino, las ofrendas de Pascua y otras fiestas, así como con el diezmo a partir
del siglo viii. Cuando la iglesia
privada llegó a ser la regla general y el señor se apoderó de la mayor parte de
las rentas, los concilios reiteraron la orden de proveer al sacerdote de una
casa y de una parcela de terreno. El sacerdote, sobre todo en las regiones
rurales, solía pertenecer a una familia humilde y era designado por el señor
del país. Desde fines del siglo VII la Galia era en gran parte cristiana, pero
no en su totalidad. Constituían la excepción vastas zonas de landas, cenagales
y bosques. Los anchos campos de Bretaña estaban ocupados por inmigrantes celtas
que tenían costumbres peculiares. La vida religiosa debió de ser elemental, de
gran sencillez, excepto en algunas iglesias de grandes ciudades y de
monasterios. El sacerdote estaba encargado de una iglesia privada durante toda
su vida; sólo se le exigían unos conocimientos mínimos: quizá le bastasen el
Símbolo de los Apóstoles y el de Nicea, algunas oraciones, los mandamientos y
las reglas del ayuno, la legislación sobre el matrimonio y el incesto. Sus
atribuciones consistían en bautizar y decir la misa los domingos y fiestas. En
esta época los esposos no estaban aún obligados a que su matrimonio fuera
bendecido por un sacerdote, aunque tal era sin duda la práctica corriente.
Quizá el sacerdote sólo se relacionase con la autoridad superior con ocasión
del sínodo anual, que se celebraba en la catedral durante la Semana Santa; allí
se proveía de los santos óleos para un año. Las visitas episcopales debieron
de ser escasas e incluso desconocidas. Un verdadero paganismo persistió, sin
duda, aquí y allá bastante tiempo; en forma más extendida y durable,
subsistieron ciertas ceremonias supersticiosas, como la hechicería heredada
del pasado celta o romano. En esta época, todo obispo consciente consagraba
parte de su vida a la predicación apostólica; aunque, según la tradición y el
derecho canónico, sólo él tenía el derecho y el deber de explicar los artículos
de la fe, hubo abades y sacerdotes celosos que evangelizaron a los habitantes
de regiones lejanas y no civilizadas.
El nivel de la civilización fue
bajando poco a poco. La vigilancia tradicionalmente ejercida por Roma se
desvaneció. Fue en aumento la desigualdad social. Apareció una nueva aristocracia
de guerreros y terratenientes, al mismo tiempo que las capas populares se
fundían en una amplia clase de siervos. A la atmósfera apacible del Bajo
Imperio, a la adaptación progresiva de los invasores, sucedieron las luchas
que los nobles entablaron por el poder. Los obispos actuaron como elementos
influyentes y facciosos. En muchos casos compraron su nombramiento y se
adueñaron de los monasterios para consolidar su posición. El nivel de la
disciplina decayó. La transformación de los obispos en jefes temporales y la
secularización de la propiedad eclesiástica se hicieron frecuentes, sobre todo
durante las campañas contra los sarracenos y las otras guerras de Carlos Martel. El período en que éste gobernó
efectivamente (719-741) suele considerarse como aquel en que el sistema feudal
apareció por vez primera con caracteres bien definidos. Para equipar a un
número considerable de jefes y guerreros de a caballo se tuvo que compensar el
servicio de las armas con la donación de unas tierras; se introdujo el juramento
de fidelidad como elemento de esta transacción. Además, para encontrar con qué
recompensar y dotar a los vasallos hubo necesidad de conceder tierras
eclesiásticas y monasterios a laicos poderosos; éstos se aprovechaban de las
rentas y daban a los monjes lo justo para subsistir, si es que les daban algo.
La acumulación y usurpación de abadías fue un hecho corriente entre los
obispos de la Galia a mediados del siglo VIII. San Bonifacio podía escribir al
papa en 742 que ya no había metropolitanos y que los sínodos eran cosa
desconocida. Las iglesias eran propiedad de los laicos.
Los hijos de Carlos Martel llevaron a cabo una restauración
parcial de la Iglesia, cuyo principal agente fue Bonifacio. Con la protección
de Carlomán reunió Bonifacio una serie de sínodos nacionales en la Galia
septentrional y en Renania (722, 744, 745, 747). La institución del arzobispado
(título que Bonifacio importó de Inglaterra para sustituir el término
tradicional de metropolitano) se restableció, y se hizo obligatoria la
celebración de sínodos diocesanos anuales. Bonifacio personalmente era un
fervoroso partidario de la supremacía pontificia, pero esta postura no podía
molestar al príncipe, aunque el clero sufriera su influjo. Pipino, a quien
historiadores modernos han atribuido la iniciativa básica de la reforma
«carolingia», no estaba dotado de la habilidad política que caracterizó a su
hijo mayor. Sin embargo, dio pruebas de energía y clarividencia en la dirección
de los asuntos de la Iglesia y supo ser amigo del papa sin convertirse en su
servidor. Reunió importantes sínodos reformadores, como los de Verneuil y
Compiégne (755-757); pero eran sínodos celebrados a nivel del reino y no de las
provincias. Redujo la parte de la propiedad laica arrendando tierras a las
iglesias. Estableció la supremacía de los obispos sobre sus diócesis e
instituyó arzobispados.
No fue ésta, sin embargo, más
que una reforma fragmentaria y parcial, comparada con la de Carlomagno. Del
768 al 814, este gran monarca consagró la mayor parte de sus esfuerzos al
establecimiento y gobierno de una gran comunidad cristiana. Más tarde
analizaremos sus ideas y principios. Aquí estudiamos sus propósitos, su puesta
en marcha y su realización. Carlomagno se comportó siempre como guía supremo
del Imperio cristiano o más bien de la Iglesia cristiana, como él pretendía con
lógica, burlándose orgullosamente de la historia y de la geografía. Para esta
tarea utilizó a los eclesiásticos como agentes y consejeros y casi como
ministros responsables de un sector particular. Cuando las circunstancias lo
exigieron recurrió también al código canónico de Dionisio el Exiguo, aumentado
por Adriano I y llamado por este motivo dionysio-hadriana; lo había
recibido del papa en el 774. Pero sobre todo trató las cuestiones teóricas y
prácticas que se le presentaron como hombre a quien corresponde la decisión,
después de haber escuchado el consejo de personas particulares o de los sínodos
y concilios. No hacía distinción entre asuntos civiles y religiosos ni en la
elección de su personal ni en la elección de los medios de decisión y acción.
En las medidas que tomó y en las declaraciones que hizo se comportó como un
particular en su vida privada: actuó como cristiano que pone toda su atención
en lo que considera que es ley de Dios. Reconoció al papa como fuente primera
de la doctrina y de la enseñanza moral y también, aunque con menos firmeza,
como árbitro supremo en materia de disciplina. Pudo así lograr la dirección
constante y completa de los asuntos eclesiásticos, es decir, en los
alrededores del 800, de casi toda la cristiandad occidental, exceptuando las
Islas Británicas. Nadie antes ni después de él, ni de manera tan constante y
dilatada como él, pudo gobernar la Iglesia de los territorios francos y
germánicos, dirigirla en el plano teórico y en el práctico, fijar sus objetivos,
ejercer sobre ella una autoridad efectiva. No se deben olvidar ciertamente los
límites que la debilidad humana impuso a sus actos personales y a los de sus
agentes. Señalemos otros factores de imperfección: las deficiencias de
organización, las largas distancias, la falta casi total de una burocracia y
una administración financiera propias de un país civilizado. Hubo muchas cosas
que Carlomagno no pudo comprender ni proyectar. No pudo llevar a cabo una gran
parte de lo que proyectó y emprendió. Pero, en general, durante medio siglo de
actividad ininterrumpida, defendió y guió la fe cristiana y la moral como él
las entendía. El dato siguiente permite medir su éxito o, al menos, el
agradecimiento de sus súbditos: durante medio siglo desaparecen las quejas
relativas a las calamidades y miserias de la Iglesia, los vicios y los
escándalos de la época.
Carlomagno designó a sus
obispos, salvo raras excepciones. No existía aún una red completa de provincias
eclesiásticas. El emperador tampoco se preocupó de crearla. A veces coexistían
en varias localidades el arzobispo investido por el papa y el metropolitano ex officio de sedes
como Reims, Bourges y Maguncia. Carlomagno recurrió
poco a estas dos autoridades como tribunal de apelación, cosa que les hubiera
beneficiado: prefirió utilizarlas como agentes para situar a los obispos.
Seguro de sus hombres, los empleó como consejeros y portavoces en los debates
sobre la legislación eclesiástica que tenían lugar en las asambleas y
concilios, con o sin la participación de elementos laicos. Esta legislación
tomó la forma de edictos o «capitulares» que abarcaban con detalle todos los
campos de la vida del pueblo cristiano: moral, disciplina, liturgia, economía y
enseñanza. Estos textos fueron reunidos y conservados por los contemporáneos.
Es cierto que estas leyes se aplicaron de modo imperfecto y transitorio; pero
existían. Durante los dos siglos siguientes sirvieron de norma en Occidente
para toda tentativa de reforma. Su puesta en práctica y las instituciones
embrionarias que establecieron han ejercido su influjo a través de toda la Edad
Media y hasta los tiempos modernos. Carlomagno extendió su jurisdicción a los
bienes materiales de la Iglesia. Del mismo modo que hizo cumplir la obligación
de dar el diezmo al clero, así también proclamó su derecho absoluto sobre la
propiedad eclesiástica, y usó de él para crear feudos con los dominios
eclesiásticos, favoreciendo con ello el desarrollo del feudalismo. Bajo su gobierno
se acrecentó considerablemente la riqueza de la Iglesia, en Francia más que en
Alemania. Entre los propietarios más ricos figuraban las abadías francas,
aunque el emperador no fue muy inclinado a fundar nuevos centros religiosos.
Carlomagno no limitó su interés
al gobierno y a la administración de la Iglesia. Se consideraba custodio de la
doctrina y defensor de la fe contra el error. Durante tres grandes
controversias, la del culto a las imágenes, la del adopcionismo y la de la
procesión del Espíritu Santo, se presentó como el defensor oficial de la fe.
Rodeado de sus obispos y consejeros, promulgó la verdad católica tal como él la
concebía. Es verdad que, respecto a esas dos controversias, Carlomagno y sus
expertos estuvieron mal informados y poco instruidos teológicamente, y que la
última palabra la tuvo el papa en las tres cuestiones. Esto no cambia el hecho
de que, en sus escritos y en los concilios que reunió, el emperador se comportó
como si fuese juez de la ortodoxia. Sin embargo, Roma conservó su independencia
y Carlomagno nunca entabló una prueba de fuerza
con el papado ni trató de suprimirlo.
Por eso, en opinión de los historiadores, carece de sentido aplicar a la
política de Carlomagno la calificación de cesaropapismo y compararla con la de
los dirigentes totalitarios de otras épocas. Tales etiquetas y comparaciones
sólo pueden usarse si de antemano se han comprendido y establecido claramente
los hechos y las ideas del período que se estudia. Sea cual fuere el término
con que se designe, el control que Carlomagno ejerció sobre la Iglesia iba a
crear un precedente y a servir de ejemplo durante toda la Edad Media. Es verdad
que en muchos aspectos esta política consistió sencillamente en volver a
prácticas ya existentes. Sin embargo, la persona y el talento de Carlomagno,
la extensión de su Imperio, la perfección y el éxito relativo de su obra son
rasgos que dan a su reinado un esplendor incomparable. Con él, una Iglesia
regional se transformó en la Iglesia imperial; durante un corto período, fue un
solo individuo quien gobernó la cristiandad occidental; pero, por encima de
todo, Carlomagno se convirtió en una figura legendaria, en un mito, quizá el
más influyente de la historia de Europa occidental.
Un emperador semejante no podía
tener sucesores capaces de continuar su obra. Suponiendo que un príncipe
hubiese podido rivalizar con Carlomagno en inteligencia y voluntad, y tener al
mismo tiempo talento para la guerra y la paz, no hubiera podido, sin embargo,
dominar la inmensa máquina ya desarticulada que el emperador había construido.
No existían esas estructuras administrativas y gubernamentales que, en las
sociedades civilizadas, pasan a través de las revoluciones y las dictaduras. Ludovico Pío estaba tan desprovisto de
carácter como de talento. Con él comenzó la desintegración del Imperio
carolingio. Sin embargo, los gustos y capacidades del sucesor de Carlomagno
estaban orientados hacia la religión, incluso a la vida monástica. Como veremos
después, Ludovico Pío marcó a ambas con su huella.
En los otros campos manifestó una piedad enfermiza y autodestructora. En 822 se
dejó censurar y someter a penitencia pública por su propio clero a causa del
tratamiento brutal (cosa desacostumbrada en él), que hizo sufrir a su sobrino
rebelde Bernardo. La dirección de los asuntos eclesiásticos fue asumida por un
grupo de obispos que se había formado en los sínodos de Carlomagno. Ellos y sus
sucesores gobernaron la Iglesia franca durante los cincuenta años siguientes.
Eran hombres cultos, fruto de la enseñanza de Alcuino y sus colegas, sobre todo
si se los compara con sus predecesores de cincuenta años antes y con sus
sucesores inmediatos. Pronto se contaron entre ellos no sólo controversistas
competentes, como Hincmaro, sino también los autores de las falsas Decretales y
Capitulares.
Los sucesos políticos que
acaecieron después de la penitencia de Ludovico Pío
han inducido a los historiadores a desviar su atención de la actividad intelectual
desplegada por los obispos dirigentes de esa generación; lo mismo sucede con
sus escritos, que realmente desalientan al lector por su prolijidad y no son
tampoco apreciados por los conocedores de las obras teológicas más tardías y
eruditas. Sin embargo, esta actividad intelectual fue considerable. Quizá sea
la mejor prueba de la excelencia técnica de las escuelas establecidas por
Alcuino; destruye las fáciles afirmaciones de los que piensan que todo
pensamiento constructivo desapareció entre la época de Boecio y la de Berengario.
Es verdad que este juicio no suele incluir a Juan Escoto Eriúgena, inmigrante
irlandés, extraño y erudito, que en su época fue excepcional por su
conocimiento profundo del griego, por su familiaridad con el pensamiento neo-platónico
y areopagita y por su ampulosidad dialéctica. Sin embargo, el prestigio de
Occidente se manifestó más en los controversistas que se revelaron en las dos
grandes querellas teológicas de la época: la referente a la naturaleza de la
presencia de Cristo en las especies consagradas, a la que se asocian ante todo
los nombres de Pascasio Radberto y Rabano Mauro, y la relativa a la gracia y a
la predestinación, entablada por Godescalco, monje singular, desgraciado y
malévolo, y continuada por Hincmaro, Juan Escoto, Floro de Lyon y muchos otros.
El espíritu de la heterodoxia no era ajeno a estas controversias. Se extinguieron
ambas porque las partes litigantes carecían de una técnica teológica que
permitiera analizar y definir de nuevo los problemas controvertidos. Tuvieron,
sin embargo, gran importancia por sí mismas y como signos precursores. Al
principio, y más de lo que suele creerse, los hombres que poseyeron la cultura
carolingia demostraron que habían leído bien a los Padres latinos y que eran
capaces de comprenderlos en lo esencial. Además, los problemas que plantearon,
los de la eucaristía y la gracia, fueron los mismos que más tarde, y en
diversas ocasiones, serán fuente de dificultades y discordias. Puede
clasificarse a los controversistas en dos categorías: los que siguen a san
Agustín hasta el fin y los que ven dificultades en ello y buscan nuevas
soluciones. También aquí aparece la doble corriente que se hallará
cuatrocientos años después en las escuelas y hasta otros cuatro siglos después,
es decir, en la época de la devotio moderna, en las escuelas y conventos
de Francia y Países Bajos.
En la efervescencia teológica,
eclesiástica y política del período que transcurre entre el tratado de Verdún
(843) y la muerte de Carlos el Gordo (888) aparece sin cesar un solo nombre: el
de Hincmaro de Reims. Fue
quizá el obispo occidental más famoso durante los siglos que separan a los
grandes españoles del siglo VII de los alemanes del Imperio de Otón.
Procedente de familia noble, educado en la abadía de Saint-Denis, fue primeramente capellán y consejero
de Carlos el Calvo. Por favor real fue elegido metropolitano de Reims en el 849, a la edad de cuarenta años.
Teólogo competente y canonista experto, pasó sus cuarenta años de episcopado
entre innumerables enredos, que se mezclaban y entreveraban unos con otros;
tuvo que enfrentarse continuamente con papas, monarcas, teólogos y con sus
propios colegas. Sus dificultades comenzaron con su entrada en Reims. Ebbon, su predecesor, depuesto
por decreto real y pontificio, procuró continuamente, y con algún éxito, su
rehabilitación. Le apoyó en este empeño, durante toda su carrera, un grupo de
clérigos («los clérigos de Ebbon»), cuya ordenación había sido declarada
inválida por Hincmaro. Este estaba hecho para dominar a causa de su
personalidad y de su capacidad intelectual. Durante toda su vida se constituyó
en campeón de los derechos del metropolitano. Pero fatalmente, un día u otro,
iba a tener que enfrentarse, por una parte, con los sufragáneos, que negaban
tales poderes y afirmaban su derecho de apelar a Roma, y por otra, a los papas,
que obtenían un beneficio directo de esa doctrina. Fue escritor infatigable,
aunque desordenado. Sus tratados sobre la controversia de la predestinación y
las diversas apologías que dirigió a Roma revelan capacidades reales, buen
criterio, recursos, flexibilidad, habilidad diplomática y política, pero
también la alta estima que tenía de sí mismo; este último rasgo hace un poco
ridiculas sus continuas desventuras. A nuestro parecer, era inevitable que,
después de liquidar el enojoso asunto de los clérigos de Ebbon, tropezase en el
plano teórico y en el práctico con su sobrino y homónimo, al que había escogido
como sufragáneo en Laón. Nuestro Bossuet del siglo IX era capaz sin duda de
muchas torpezas y argucias, pero también podía sacar de la trivialidad a una
querella fastidiosa y elevarla a un nivel superior para darle su verdadera
significación. Es el único entre sus contemporáneos que, junto con Nicolás I,
parece como realmente grande. Ya anciano, mostró hasta en su muerte su sentido
de la oportunidad. Huyendo de los escandinavos, que amenazaban con destruir su
catedral, murió una semana después del brutal asesinato del papa Juan VIII y
apenas unos años antes de la muerte de Carlos el Gordo (888), fecha que señala
la disolución del Imperio de Carlomagno.
El siglo que siguió al
derrumbamiento del poder real en Francia fue en muchos aspectos el período más
desastroso de la historia de la Europa medieval. La autoridad desapareció
entre las manos de los duques feudales, de las cortes y de los obispos. Señores
laicos sustituyeron a los abades en los monasterios. De esto resultó el
empobrecimiento y a veces la desaparición completa de los bienes eclesiásticos,
pues los abades comendatarios laicos se apoderaron de la parte de propiedad
monástica reservada para la subsistencia de los monjes. A esto se añadió la
devastación por los vikingos de algunas de las regiones más fértiles, la
destrucción de numerosas abadías, acompañada de la muerte y el destierro de
muchos. Entonces se produjo una situación que hizo presagiar el aniquilamiento
completo de la vida monástica y de toda disciplina religiosa organizada.
De hecho, la civilización
occidental tradicional se salvó en Francia por su flexibilidad y su notable
capacidad de reacción. Los vikingos fueron expulsados o, al menos, contenidos
en Normandía y otros lugares. Y como los daneses en Inglaterra, los feroces
normandos se impregnaron rápidamente de la atmósfera religiosa y política de
su nueva patria.
La
Iglesia anglosajona del 663 al 1066
Ya hemos presentado un breve
resumen de la evangelización de Gran Bretaña. Su punto culminante fue el sínodo
de Whitby, en el 663, en el que se
reunieron las observancias romanas y las celtas. De esta unidad de principio se
pasó rápidamente a una unidad práctica que se generalizó en seguida. En gran
parte fue obra de Teodoro de Tarso y Benito Biscop, y comenzó unos años después
de Whitby.
En el 668 el arzobispo electo de Canterbury fue enviado a Roma para recibir
la consagración episcopal. Allí murió. De acuerdo con la costumbre
eclesiástica, la elección de su sucesor correspondía al papa. Vitaliano se
decidió por Adriano, erudito monje africano, que a la sazón era abad de un
monasterio de Nápoles. Adriano vaciló y propuso que se nombrara en su lugar a
Teodoro, sabio monje griego de Cilicia, residente
por entonces en Roma, adonde había llegado huyendo de los musulmanes que habían
invadido su patria. Teodoro, a su vez, no quiso partir sin Adriano. El papa
aceptó esta condición. De este modo, un helenista y teólogo consumado, que
contaba ya sesenta y cinco años de edad, fue enviado para organizar una Iglesia
compuesta de elementos poco conocidos y muy dispares, la cual en bastantes
regiones sólo era aún una provincia misionera. Tal iniciativa era perspicaz
aunque atrevida. De hecho, resultó fructuosa y de un alcance que sobrepasó
todas las esperanzas. El anciano obispo extranjero dio forma a la Iglesia de
Inglaterra y la puso en orden. Ejerció una influencia preponderante
instituyendo centros de enseñanza y de estudio que dieron sus frutos en la edad
de oro que conoció la generación siguiente.
Teodoro tuvo la suerte de tener
a Benito Biscop como segundo compañero en su viaje a Inglaterra. Este
northumbriano había fundado un monasterio en Wearmouth (condado
de Durham) y había estado varias veces en
iglesias y monasterios extranjeros antes de peregrinar a Roma. Aquí se
encontraba cuando el papa Vitaliano decidió enviar a Canterbury a Teodoro; fue designado para
servir de intérprete al arzobispo. Teodoro dominó rápidamente las tareas de su
misión en Inglaterra. Delimitó y repartió las diócesis, reunió sínodos que
definieron la doctrina y la disciplina, arregló los litigios que subsistían
entre los partidos y los individuos. Entre sus colaboradores hubo gran número
de personas de grandeza de ánimo y santidad poco corrientes: Cutberto, anacoreta
escocés de Fame Island, reputado
por su austeridad y sus éxitos en la predicación evangélica, que fue obispo de Lindisfarne y llegaría a ser el santo
patrono de Northumbria; el
obispo Wilfrido de Ripon, misionero infatigable,
intransigente, elocuente, que murió siendo obispo de York, cuya sede había
estado vacante desde Melito; Ceadas, piadoso celta, obispo de Lichfield; Erconvaldo, santo también, para
el cual restableció Teodoro la sede episcopal de Londres.
Teodoro desplegó en su Iglesia
la misma energía respecto a la enseñanza. Con Adriano, la abadía de San Agustín
en Canterbury fue para Inglaterra meridional
la escuela donde se enseñaban las letras latinas y griegas; su irradiación intelectual
se extendió a través de todo el Wessex, desde Malmesbury, país de Adelelmo, al norte,
hasta los monasterios de Devon y los
alrededores de Winchester. De allí procedieron Winfrido (Bonifacio) y buen
número de sus amigos y auxiliares. Teodoro escribió unos comentarios a la
Escritura y un célebre Penitencial. Pero fue en Northumbria donde
el arte y los estudios tuvieron mayor esplendor. Allí regresó Benito Biscop
después de varios viajes por el continente, en el curso de los cuales se
proveyó ampliamente de libros, textos litúrgicos, reliquias y objetos de arte;
también llevó consigo albañiles, vidrieros y al chantre romano Juan. Se sirvió
de todo esto para edificar y organizar los monasterios de Wearmouth y de Jarrow, en los que pudo
establecer una observancia semibenedictina gracias a la liturgia y al canto
romanos. Cuando murió, el 690, había establecido en el extremo norte de
Inglaterra un monasterio anejo a un convento de monjas y provisto de todos los
medios necesarios para el estudio.
A la muerte de Teodoro, ocurrida
también en el 690, la Iglesia de Inglaterra gozaba de orden y de paz. Puede,
pues, colocarse a este arzobispo entre la larga serie de sucesores distinguidos
de san Agustín.
Entre los niños ofrecidos a Dios
por sus padres durante el episcopado de Benito Biscop se encontraba Beda. Pasó
toda su vida en el monasterio estudiando, enseñando, escribiendo y orando. En
una pequeña iglesia de las lejanas costas de Northumbria, entre
cristianos de la segunda y tercera generación, Beda llegó a ser el escritor más
erudito de Europa occidental. Pronto fue célebre en todo el continente por su
trabajo sobre el calendario y sus homilías. Redactó además las vidas de sus
predecesores en el monasterio y compuso la historia de la Iglesia de su pueblo.
Por su exactitud e interés humano esta obra no tiene igual en la literatura
europea de la época.
La Iglesia descrita por Beda
está ciertamente muy mal organizada y casi desprovista de jerarquía y de
estructuras de gobierno; sin embargo, gracias a la actividad de hombres celosos
y enérgicos, fue capaz de llevar el evangelio a todos los puntos del país y de
responder a las necesidades esenciales de los fieles. Aunque Beda ofrece
testimonios inequívocos de la violencia, la ignorancia y la superstición paganas
que subsistían, señala también en el pueblo cristiano signos evidentes de
virtud y madurez, numerosos ejemplos de profunda discreción espiritual y de
santidad, una práctica cristiana diaria, una recepción regular de los
sacramentos, cosas todas que pueden considerarse notables en cualquier período
de la historia de la Iglesia. Monjes y monjas, clérigos y laicos, reyes y
campesinos, todo el mundo parece haber llevado una vida prudente y sencilla.
Beda presenta una galería completa de retratos inolvidables: el obispo
Cutberto, el abad Ceolfrido, la abadesa Hilda, los
personajes regios e incluso Caedmón, el boyero poeta, y simples ermitaños. En
el libro de Beda tenemos sin duda la pintura más completa y atrayente del
momento en que un pueblo de campesinos y granjeros, paganos pero sensibles y
sinceros, acoge la vida cristiana en su integridad y llega con frecuencia a una
santidad heroica. Que no se trata de una creación fantástica nos lo demuestra
el tono realista y conminatorio de la carta dirigida por Beda a su discípulo
Egberto, obispo de York, en la que se revela un aspecto más sombrío de la vida
de la Iglesia de la época. Estos dos cuadros no son efecto de una imaginación
fecunda. En efecto, los contemporáneos y los sucesores de Beda en Estanglia y
en Wessex demostraron personalmente haber
alcanzado un alto nivel de perfección en arte, literatura y santidad. Como
hemos visto, los descendientes de la generación descrita por Beda iban a
trasplantar sus tradiciones con su esfuerzo misionero, ampliando así en el
extranjero el ámbito de la civilización.
La edad de oro de la Iglesia
anglosajona duró poco más de un siglo, desde la llegada de Teodoro hasta las
primeras incursiones de los vikingos en Northumbria. Además
de Beda, de los abades santos y de los eruditos, Inglaterra septentrional
produjo también grandes artistas. El evangeliario de Lindisfarne y otras obras maestras de
miniaturistas tuvieron como autores a anglosajones contemporáneos, aunque se
inspiraran en obras celtas anteriores. También fue probablemente en esta época
cuando se ejecutaron las grandes cruces esculpidas de Bewcastle, Dumfries y otras, cuyos motivos
proceden de obras más orientales y clásicas, es decir, de las miniaturas
celtas y de la antigua poesía inglesa. En la siguiente generación, Egberto,
alumno de Beda, fundador de la escuela y de la célebre abadía de York, fue
reemplazado por Alcuino. Este cambió Inglaterra por la corte de Carlomagno, a
la cual aportó el arte y el saber de su patria.
Durante este siglo la Iglesia de
Inglaterra, unificada ya y dentro de la influencia y la observancia romanas,
reforzó su influjo en el país. La circunscripción eclesiástica de base era el minster (del
latín monasterium). Era un grupo de monjes o sacerdotes que llevaban
vida común, evangelizaban y atendían a los fieles en las capillas o al aire
libre alrededor de grandes cruces, en un radio de unas doce millas. El proceso
que condujo del minster a la
parroquia fue lento y apenas ha dejado vestigios. En Inglaterra, como en otros
países, prevaleció por todas partes el régimen de iglesia privada y, en la
época de Beda, de monasterio privado. Se dio el mismo fenómeno que en otros
lugares: los monasterios pequeños fueron cambiando insensiblemente de estatuto
hasta convertirse en sede de algún funcionario real o de algún terrateniente
acompañado de su familia. En Inglaterra, como en el noroeste de la Galia, fue
cosa normal el monasterio «doble». Adoptaba la forma siguiente: a un convento
de monjas gobernado por una abadesa de sangre real o noble estaba asociado un
grupo de monjes que hacían las funciones de capellanes y atendían a las poblaciones
cercanas. Todos estaban sometidos a la autoridad de la abadesa. Algunas, como Hilda de Whitby, Edeltrudis
de Ely y Milburga de Wenlock, fueron mujeres santas
y muy competentes que contribuyeron a extender la cultura y la religión. Estos
comienzos florecientes se vieron paralizados y, en algunas regiones,
aniquilados por las incursiones e invasiones de los vikingos, cuyas primeras
apariciones tuvieron lugar en las costas de Northumberland en
el 793. Las invasiones y la presencia persistente de las hordas danesas durante
la segunda mitad del siglo IX dieron como resultado la reducción de la Iglesia
—donde logró sobrevivir— a sus elementos más sencillos: el sacerdote y el
pueblo. En un texto muy conocido, el rey Alfredo deploró la destrucción
completa de todas las cosas preciosas, la desaparición de todo saber y de toda
enseñanza. La vida monástica, que estaba vigorosamente implantada en Northumbria y en Fenland (Estanglia),
desapareció completamente, según parece, e incluso en Inglaterra meridional se
vieron los monasterios reducidos a grupos de clérigos acompañados a veces por
su familia. El rey Alfredo el Grande salvó a Inglaterra anglosajona y a su
Iglesia. Además de sus cualidades de guerrero y de jefe, Alfredo manifestó una
piedad ferviente y una profunda estima por la cultura y la herencia del pasado.
Por sus éxitos políticos y por su ejemplo personal es uno de los príncipes más
grandes de la Edad Media. Alfredo, su hijo Eduardo y su nieto Atelstán no se
limitaron a vencer a los daneses en el combate: forjaron la unidad inglesa bajo
la autoridad de los reyes de Wessex. El rey
danés Guthrum se hizo cristiano y durante un corto período el país se dividió
entre los ingleses, que poseían Wessex y Mercia, y los daneses, que ocupaban Danelaw, al este. Hubo sin duda iglesias
pequeñas que sobrevivieron con sus sacerdotes a todos estos avatares, y la
conversión de Danelaw al
cristianismo fue notablemente rápida. Un siglo después de la victoria de
Alfredo, el este y el norte diferían muy poco del sur y del oeste en lo que
concierne a la Iglesia y sus instituciones.
Sin embargo, la religión se
redujo a su más sencilla expresión; casi puede hablarse de una mera «supervivencia
espiritual». No existían ya monjes ni canónigos regulares; los clérigos se
casaban; apenas había lazos administrativos con Roma, la cual manifestaba
escaso interés por los asuntos transalpinos; el rey era la única autoridad
soberana, el único factor de unidad en el dominio eclesiástico y en el civil.
Realmente, en el siglo VII, la Iglesia de Inglaterra puede compararse con la
Iglesia anglicana del período isabelino. En esta situación, sólo los monjes
podían servir de base a la reforma moral y al renacimiento cultural. Las
débiles tentativas hechas por Alfredo en Athelney fueron insuficientes. Hubo
que esperar al 940 para ver a Dunstán restablecer la antigua casa de Glastonbury y poner los cimientos de una
renovación. En este momento, las reformas de Cluny y
de Brogne estaban ejerciendo su influjo en el continente. Dunstán, con
Etelvoldo y Osvaldo el danés, ambos eminentes hermanos suyos de monasterio y
colegas en el episcopado, encabezó un gran renacimiento monástico. Durante el
reinado de Edgardo (959-975), este movimiento llegó a ser un factor importante
para la regeneración de la vida eclesiástica en general. Se fundaron unos 60
monasterios y conventos de monjas; entre ellos figuran nombres muy conocidos en
la historia inglesa posterior: Westminster,
Saint-Albans, Abingdon y Peterborough. Los
tres reformadores de la vida monástica fueron luego obispos: Dunstán de Londres
(más tarde de Canterbury), Etelvoldo
de Winchester y Osvaldo de York y Worcester. Los
estudios y las artes comenzaron a florecer, y durante cincuenta años los
obispos fueron casi siempre monjes. Hallazgos recientes han demostrado que en
esta época se construyeron iglesias y monasterios en mayor número de lo que
hasta ahora creían los historiadores. Esta renovación, sin dejar de ser muy
inglesa, adoptó muchos aspectos de la reforma monástica continental. El
movimiento se extendió progresivamente al clero secular. Este período de
progreso se vio interrumpido por otra oleada de invasores: Inglaterra estuvo
gobernada por un rey danés durante algún tiempo.
Sin embargo, una vez más se
convirtió el invasor, y la vida de la Iglesia no conoció interrupciones
duraderas. La antigua Iglesia inglesa, a comienzos del siglo XI, constituía
todavía en su forma una supervivencia del pasado. En ningún otro país se
entremezclaron tanto las cuestiones temporales y las eclesiásticas. A los ojos
del historiador, los motivos de esta situación son claros. Para otros puede
haber aquí una paradoja: el país que había sido más fiel a la sede de Pedro manifestaba,
de hecho, tal independencia que los reyes normandos encontraron en sus
prácticas religiosas el mejor medio para resistir a las nuevas pretensiones del
papado. Sin embargo, por el momento no existe ninguna traza de controversia
entre el rey y el papa. Como éste no trataba de ejercer ningún control sobre
los asuntos eclesiásticos de Inglaterra, el rey tuvo que asumir la autoridad
suprema efectiva. En las cuestiones importantes estaba asistido por un consejo
de notables (el witenagemot), que comprendía a todos los obispos y a
numerosos abades. En este consejo se trataban los asuntos de la Iglesia junto
con los demás del reino. Allí se celebraban todas las elecciones episcopales;
durante los dos siglos que precedieron a la conquista normanda todas las
cuestiones que normalmente hubieran pertenecido a un concilio provincial o
nacional fueron examinadas por los witan. A nivel inferior, el obispo
ocupaba un lugar de honor en la corte o asamblea del condado; allí se encargaba
de todos los procesos y litigios eclesiásticos. En toda la legislación real de
la época se advierten los caracteres siguientes: las leyes que rigen la vida
religiosa en todo el reino y en las parroquias son promulgadas sin consultar
directamente a los obispos; las disposiciones sobre el diezmo, el óbolo de san
Pedro, los domingos y fiestas, están mezcladas con leyes referentes a la
propiedad y a los crímenes. Los obispos intervenían muy pocas veces de acuerdo
con el rey: cuando era necesario un debate público entre las partes interesadas.
En la práctica esto representaba muy poco porque la organización diocesana y
provincial era muy débil y porque los obispos mantenían muy pocas relaciones
con su clero. En este período, sin embargo, en comparación con los restantes
países de Europa septentrional, Inglaterra pudo pretender ocupar un lugar
privilegiado en la estima de los papas, con los cuales conservó vínculos en dos
campos particulares: los arzobispos ingleses efectuaron regularmente viajes o
misiones a Roma para recibir allí el palio; además, el óbolo de san Pedro se
cobraba en todo el país bajo pena de sanciones legales y se enviaba a Roma en
señal de obediencia y fidelidad. Así, al principio del reinado de Eduardo el
Confesor, Inglaterra constituía una especie de supervivencia de una edad pasada
en medio de un mundo en el que reyes y papas, clérigos y laicos, todos, en fin,
manifestaban y extendían sus pretensiones territoriales. En Inglaterra todo
esto estaba todavía indeciso. Las iglesias, especialmente numerosas en Londres
y en la parte oriental deí país, eran casi todas iglesias privadas; a veces
pertenecían a un grupo de personas. La parroquia y la diócesis estaban mal
definidas como unidades administrativas. El obispo sólo tenía a su disposición
una organización administrativa mediocre. Recientes investigaciones han
demostrado que la disciplina y las prácticas canónicas se observaban mejor de
lo que se suponía hasta ahora; sin embargo, el viento de la reforma gregoriana
no había soplado aún en Inglaterra. En los años que precedieron inmediatamente
a la llegada de Guillermo el Conquistador no podía saberse si Inglaterra se
convertiría en provincia dependiente del continente o en una avanzadilla de
Escandinavia.
La Iglesia alemana
(754-1039)
Para organizar la Iglesia alemana,
Bonifacio recurrió principalmente a la implantación de monasterios —como los de
Fritzlar y Fulda en Hesse, Niederaltaich y Benedictbeuren
en Baviera— y de grandes conventos de monjas, como Tauberbischofsheim y el Heidenheim de Walburga. Se proponía con esto un doble
objetivo: el monasterio alemán no era únicamnte un centro educativo, artístico
y artesano; a menudo era también sede de algún obispo claustral misionero, por
lo que, en la evangelización de Alemania, desempeñó una función a la vez
institucional y espiritual. Es posible que Bonifacio y sus compañeros asignasen esta función al monasterio influidos por la tradición inglesa, que
había establecido estrechas relaciones entre monasterios, obispos diocesanos y
misioneros, como sucedió en Winchester, Canterbury y Ripon. Sin embargo, el obispado
monástico tuvo en Alemania una forma original que de inmediato fue
indudablemente fructuosa. A la larga aparecieron problemas cuando los obispos
fueron designados por el rey; entonces mostraron escasa simpatía por los
monjes, trataron de acaparar a los monasterios con sus rentas y utilizaron las
abadías como centros episcopales o administrativos y, a veces, las
secularizaron por completo. En tiempo de Carlomagno, la organización parroquial
se desarrolló especialmente en Baviera. Estuvo casi terminada en Alemania en el
siglo IX. Como ya hemos advertido, la parroquia normal era una comunidad
diferente de la iglesia de «ciudad» del Imperio Romano. En esta última, los
fieles se reunían junto al obispo y su clero formando un solo cuerpo en el que
todos los miembros gozaban de derechos: participaban en la elección del obispo
y en los oficios del calendario litúrgico. Por el contrario,
en la parroquia rural del país
franco septentrional y de Alemania, los feligreses, habitualmente siervos y
colonos de un señor feudal, no tenían derechos, sino únicamente deberes, por
ejemplo, el de pagar el diezmo y aportar las oblaciones. La Iglesia comenzaba
a dividirse en varios estratos muy diferenciados: los clérigos y los laicos, el
alto y el bajo clero. Esta división acabó de cristalizar después de la reforma
gregoriana.
La Iglesia franca había nacido
de la Iglesia gala del Bajo Imperio, mientras que la Iglesia alemana fue en
gran parte una creación nueva. Ya hemos recorrido rápidamente la historia de
la evangelización de Alemania occidental y central, obra de toda una serie de
misioneros anglosajones. Bonifacio, sus compañeros y sucesores fueron como su
coronamiento. Ganaron para la fe o afianzaron en ella a los pueblos de un
vasto territorio que iba desde Frisia a Baviera
pasando por Hesse, Turingia, Baden y Würtemberg. Dieron a esas diversas
regiones una organización completa de sedes episcopales muy activas y de monasterios
que fueron focos de civilización y vida cristiana.
Entre los pueblos de las
regiones alemanas que nunca habían recibido la fe o la habían perdido, la
propagación del cristianismo tomó un ritmo y una dirección muy diferentes de la
lentitud con que se difundió en la Galia. Casi en todas fueron los misioneros
itinerantes quienes llevaron la fe; otros continuaron su obra partiendo de
ciertos focos de vida eclesial o de algunos monasterios establecidos en tierra
pagana. El país era montañoso y estaba cubierto de densas selvas, sobre todo en
Baviera y en Suabia. Al menos al principio, los obispos tuvieron con sus fieles
lazos más estrechos que en la Galia. Ellos mismos esparcían la semilla del
evangelio y se ocupaban luego de hacerla crecer. Además habían heredado de Bonifacio
y de los primeros misioneros la convicción de que su Iglesia dependía
directamente de Roma, que detentaba una autoridad soberana sobre sus propios
apóstoles. Esta fidelidad iba a constituir una tradición duradera en la Iglesia
alemana; subsistió subterráneamente durante el conflicto que enfrentó a papas
y emperadores. En dos o tres generaciones de cristianos, los monasterios, que
a menudo habían llegado a ser el centro de pequeñas ciudades administrativas,
cobraron gran importancia. Durante más de tres siglos, el movimiento alterno
de conquistas y conversiones continuó en las fronteras orientales y
septentrionales a un ritmo que no se dio en ningún otro lugar de Occidente, a
excepción de la Marca Hispánica, pero aquí en condiciones distintas. Sea lo que
fuere, la fe se implantó poco a poco profundamente y, siglo tras siglo, produjo
esa piedad sencilla, viril y fervorosa que hoy sigue caracterizando a los
campesinos y trabajadores de Baviera y el Tirol.
La organización parroquial se
instauró en Alemania con bastante rapidez. Una capitular de Ludovico Pío atribuyó a cada iglesia
diezmos, una casa y un jardín; en el siglo IX estaba muy adelantada la creación
de parroquias. Se ha demostrado que en el 850 había en Alemania 2.500 parroquias
agrupadas en decanatos. Era corriente la institución del corepiscopo u
obispo auxiliar, que tenía un campo de acción limitado o libertad completa. La
predicación era obligatoria para el sacerdote de parroquia; es probable que
éste estuviera al principio más instruido en las verdades de la fe que su
homólogo de la Galia; habitualmente confesaba aplicando la sanción del ritual
de la penitencia. Sin embargo, algunos relatos del tiempo muestran que los
antiguos dioses y la superstición subsistían en Alemania como en la Galia. Es
indudable que, tras la primera conversión, la Europa rural siguió conservando
durante siglos, el estado endémico, las costumbres y las ideas paganas; sin
embargo, las selvas alemanas estaban más cercanas a la fuente del paganismo que
los bosques de Francia e Inglaterra.
En general, las clases sociales
estaban menos diferenciadas que en Francia e Italia. El estrato inferior estaba
formado por todo el pueblo, a excepción del alto clero y la nobleza, que pronto
se transformó para siempre en una casta. Desde el principio, los obispos
alemanes fueron personajes más importantes que sus contemporáneos franceses por
la extensión de sus diócesis. Hubo un tiempo en que las diócesis de Colonia,
Maguncia y Salzburgo abarcaron toda la Alemania situada al este del Rin. Más
tarde, los obispados orientales, como el de Magdeburgo, extendieron su esfera
de influencia hasta el interior de los países recién conquistados. Los obispos
aumentaban así su poder, representando cada conquista una fuente potencial de
riqueza, que se convertía en actual cuando el país estaba pacificado y se
desarrollaba. Como hemos visto, después de las últimas adquisiciones en la
región báltica, gran parte de las tierras fue concedida a los obispos.
El auge de los cinco grandes
ducados de Lorena, Franconia, Sajonia,
Suabia y Baviera presentó al rey un problema desconocido en Francia. En efecto,
durante un corto período los duques ejercieron un poder casi regio. Otón I
logró modificar la situación. Estableció su autoridad sobre los ducados, se
arrogó el derecho de designar a todos los obispos, excepto a los de Baviera, y
consideró a los obispados como feudos cuyos beneficiarios le debían homenaje.
Los principales obispados tuvieron el rango de condados y sus titulares fueron
equiparados a los duques. Por este medio los obispos quedaron alistados al
servicio de la monarquía y sirvieron de contrapeso al poder de los duques;
pero, con el estatuto de vasallos, perdieron parte de su independencia. Fueron
también personalidades políticas importantes, puesto que administraban
condados; los reyes y emperadores escogieron con frecuencia a sus parientes
para titulares de los obispados más importantes. La Iglesia corría un peligro
evidente. En efecto, el obispo con sus dominios resultaba como envilecido por el
servicio del rey. En esta época apareció la «investidura». La atribución del
báculo pastoral como señal de jurisdicción se transfirió de la ceremonia de
consagración a la de homenaje. Y así la jerarquía eclesiástica del Imperio
quedó fuertemente imbricada en el sistema feudal. Lo que pertenecía al
obispado, pertenecía al Imperio. Los obispos quedaron aún más estrechamente
ligados a sus tierras por las franquicias que les concedía el rey, en virtud de
las cuales les correspondían las tasas de peaje, de procesos, de mercados, etc.
Hay algo de verdad en la afirmación de que la Iglesia alemana estaba en trance
de convertirse en Iglesia nacional (Reichskirche), por oposición a la
Iglesia regional (Landeskirche) de Francia. Sin embargo, los emperadores
alemanes nunca legislaron para toda la Iglesia como había hecho Carlomagno. La
Iglesia alemana fue de algún modo nacional; pero nunca se permitió la menor
discrepancia respecto a las otras Iglesias occidentales ni en el plano de la
doctrina ni en el de la liturgia. Los obispos, como hemos dicho, conservaron
la tradición de considerar a Roma como fuente de toda autoridad. Roma orientó
su política y su actitud durante toda la gran querella entre el papado y el
Imperio.
En el 911, al morir el último
rey carolingio de Alemania, Lorena y los
cuatro ducados tribales formaban por su población e instituciones unas unidades
muy compactas; constituían ya la osamenta de la nueva Alemania. Aunque continuó
funcionando una monarquía electiva, el rey alemán Conrado I (911-918) no pudo
establecer su autoridad sobre todo el país. Con su sucesor Enrique, duque de
Sajonia (918-936), se abrió una época nueva. En efecto, con él comienza una
serie de monarcas capaces y eminentes de las dinastías sajonas y franconas.
Durante dos siglos ocuparon el primer plano en el continente y contribuyeron
mucho a defender, consolidar y dilatar las fronteras de su reino y de la cristiandad.
Tras someter a los otros tres
ducados y anexionar la Lotaringia a Alemania, Enrique I comenzó en las
fronteras septentrionales y orientales de su reino una política de guerra que
iba a durar largo tiempo. Fue el Drang nach Osten, que iba
acompañado de la obligación, para los vencidos y aliados, de adoptar el
cristianismo. También inauguró Enrique I la política de alianza con la Iglesia
concediendo al obispo de Toul los poderes de conde feudal. Otón el Grande, su
hijo (936-973), continuó fielmente esta política. Estableció su autoridad sobre
los ducados imponiendo duques elegidos por él. Consolidó este edificio vacilante
y agitado por tendencias centrífugas, concediendo tierras y privilegios a los
obispos y grandes abades para sustraerlas a las autoridades regionales y
unirlas a la corona con los lazos del vasallaje feudal y de las obligaciones
anejas. Alto y bajo clero fueron utilizados para toda clase de cuestiones de
gobierno, lo mismo en las asambleas que para misiones de alta política; tenían
de hecho el monopolio de la enseñanza. Obispos y grandes abades recibieron con
frecuencia condados enteros para gobernarlos en nombre del rey. De acuerdo con
esta política, el rey aplicó su derecho de designación completado por la
costumbre: el juramento de fidelidad y la investidura del feudo y del servicio
temporal; esta costumbre se había hecho normal en Occidente cincuenta años
antes durante el reinado de Luis el Germánico. El historiador cree ver en esta
política un fenómeno nuevo; en realidad, era la política de Carlomagno y de sus
sucesores que se propagaba con tanta facilidad, universalidad y, en cierto
sentido, necesidad, que casi pasó este hecho inadvertido y sin oposición
durante el eclipse del papado.
Después de sus primeros éxitos y
sus victorias exteriores, coronadas por la aniquilación del ejército magiar en
Lechfeld, Otón se lanzó a la conquista definitiva del norte de Italia. Sus
motivos fueron diversos: el deseo de los alemanes de extenderse a través del
rico y brillante mundo transalpino, que había atraído ya a los pueblos
normandos; además, Otón quería incluir al papado en su área de influencia; por
último, alimentaba la esperanza de resucitar el título de emperador de
Occidente, que, según una tradición universalmente aceptada entonces, sólo el
papa podía conceder. En el 962 tuvo lugar la coronación de Otón; entonces se
trastocó la relación de fuerza entre las dos partes: el emperador no era ya el
protector al que recurría el papa, sino un soberano que redujo la Iglesia
romana al estado de protectorado.
Otón II tuvo un reinado más
corto y menos feliz (973-983). Su hijo Otón III (983-1002) ejerció un influjo
más profundo en la configuración de la época. Había heredado la habilidad
política de Otón el Grande y debía a su madre, la princesa bizantina Teófano,
una sensibilidad intelectual que no tuvieron los monarcas de raza franca y
alemana. Proyectó establecer en Occidente un Imperio universal que fuera
heredero del antiguo Imperio Romano y absorbiera o eliminara al falso Imperio
romano de Constantinopla. Según esta concepción, el papa era el primer
sacerdote o el primer obispo, y como en el reino alemán todas las grandes
iglesias eran iglesias privadas del rey, así Roma debía ser por excelencia la
iglesia privada real (Reichskirche) del Imperio romano (es decir,
cristiano). Otón, en consecuencia, hizo y deshizo papas; les dio sus órdenes y
presidió los sínodos pontificios. Pero, por deber e inclinación, siguió siendo
el protector auténtico de la Iglesia, el amigo de los santos, el sostén de los
misioneros e incluso estaba dispuesto a conceder a la Iglesia polaca y a la
húngara la independencia eclesiástica respecto de Alemania.
Otón III no dejó heredero;
Enrique, duque de Baviera, se hizo cargo de esta difícil sucesión. Lo habían
educado para la carrera eclesiástica y fue un creyente siempre fiel. Más que
cualquier otro ejerció con rigor todos los derechos reales sobre la Iglesia y
particularmente el de designar a los obispos, deponerlos si era necesario,
repartir los obispados y fundarlos como le parecía. Un ejemplo de sus
iniciativas fue la fundación de Bamberg, el
1007. Pero fue también el gran bienhechor temporal de la Iglesia. Concedió
tierras y exenciones a los monasterios reformados y a los obispos de quienes
se fiaba. Presidió sínodos y dio sus instrucciones en materia de liturgia. Le
sucedió Conrado II (1024-1039), descendiente de Otón el Grande; fue siempre
duro, expeditivo y justo, y careció de la piedad devota de Enrique. Designó a
los beneficiarios de todos los cargos eclesiásticos exigiendo frecuentemente
como compensación grandes sumas de dinero. Utilizó a los obispos como
funcionarios de manera práctica y realista. Bajo su gobierno, la Iglesia
alemana tuvo casi estatuto de Iglesia nacional. Conrado no permitió que nadie
apelara a Roma sin su autorización. Presidió los sínodos, prescribió las
fiestas y ayunos y se dio el título de vicario de Cristo. En Italia presidió
algún sínodo con el papa Benedicto IX.
Su hijo Enrique III (1039-1056)
fue menos rudo, más inteligente y piadoso. Nombró a los obispos escogiéndolos
sobre todo entre el clero de la capilla real, y lo mismo hizo con los abades.
Convocó y presidió sínodos. Pero en Italia del norte cambiaba la situación; a
Enrique III le tocó provocar con sus actos una avalancha de reformas.
Bajo los reinados sucesivos de
estos príncipes alemanes, capaces y a veces eminentes, se había creado en Europa
un nuevo centro de vida social más o menos organizada. Las presiones y
tensiones que subsistieron en estado endémico en el reino o en el Imperio, y
la guerra que se libraba constantemente en las fronteras, no deben hacernos
olvidar la habilidad de los príncipes para concebir y ejecutar una audaz
política en los asuntos de la Iglesia y en los del Estado. Debemos advertir
también el nuevo esplendor de la vida cultural y material que se desplegó en la
corte con Otón el Grande y sus sucesores, lo mismo que en los grandes obispados
y abadías. No debe olvidarse la energía reformadora que mostraron los
emperadores. La Alemania de esta época proporcionó un modelo de pensamiento y
de acción política que ha marcado con su influencia a las monarquías europeas
posteriores. En parte, la Iglesia alemana en su nivel superior representó una
prolongación y un acrecentamiento de la tradición carolingia. Instauró también
prácticas que iban a propagarse por toda Europa, tales como la designación de
los obispos, escogidos perfectamente entre el clero de la capilla real, a
cambio de fuertes sumas de dinero, la convocación de sínodos hecha por el rey y
la prohibición de apelar a Roma.
España (711-800)
Deshecha España por la invasión
del 711-713, muchos de sus habitantes fueron asesinados, reducidos a esclavitud
o convertidos a la religión islámica; sin embargo, cierto número de los que se
sometieron conservaron sus tierras y siguieron creyendo y practicando su
religión. Son los mozárabes, que contribuyeron notablemente a la historia
posterior de su país. En la región apartada y montañosa del noroeste, es decir,
en Asturias y Galicia, hubo un núcleo de resistencia. Poco a poco fue creciendo
en fuerza y extensión; con Alfonso I el Católico (739-757) ocupaba las zonas
costeras y una parte montañosa llamada «reino de Asturias», de unos 70
kilómetros de amplitud, que partía de la extremidad noroeste de los Pirineos.
Era la primera etapa de la Reconquista.
Un año antes de morir Alfonso,
ciertos jefes musulmanes huidos de Oriente fundaron en Córdoba un califato
independiente; poco después, las expediciones de Carlomagno permitieron ocupar
otra pequeña porción de territorio cristiano: la Marca Hispánica. La Iglesia
mozárabe reconstituyó su organización tal como había existido bajo el
arzobispo primado de Toledo; conservaba las tradiciones de tiempos pasados.
A fines del siglo VIII,
la sede arzobispal estaba ocupada por el anciano Elipando, que tuvo la desdicha
de relacionarse con un tal Mignecio; este extraño personaje exponía la
opinión, que entonces parecía nueva, de que Jesús, hijo de David, era una
persona divina de la Trinidad. Fuera o no ortodoxa en su intención e incluso en
su expresión, tal opinión extrañó a la mentalidad conservadora de los
españoles. En un concilio celebrado en Sevilla, Elipando hizo declarar bajo su
autoridad que el hombre Jesús, el hijo de María, que tenía una naturaleza igual
que la nuestra, fue plenamente adoptado por el Hijo de Dios, por el
Verbo, desde el primer momento de su existencia (por consiguiente, antes de
ser persona) y que, por tanto, Jesús, en su naturaleza humana, fue el hijo adoptivo de Dios. Esta fórmula, lo mismo que la contraria de Mignecio, parecía poder
interpretarse ortodoxamente; pero fue atacada por dos monjes de Asturias. Uno
de ellos, Beato, es célebre por su comentario del Apocalipsis, que sirvió de
modelo a todos los artistas que iluminaron el texto bíblico durante la Edad
Media. Beato y su colega Eterio acusaron a Elipando de adopcionismo con gran
violencia y falsedad. Esta herejía, injustamente atribuida a Nestorio,
consistía en afirmar que Jesús fue constituido en el bautismo hijo adoptivo de
Dios Padre. Beato y Eterio, por su parte, casi llegaban a negar que Cristo
tuviese una naturaleza completamente humana, y denunciaron a Elipando como
hereje ante el papa Adriano.
Adriano respondió con una sobria
exposición teológica, en la que condenaba la expresión equívoca «hijo
adoptivo». Por su lado, Elipando sometió la expresión al juicio de su erudito
obispo sufragáneo Félix de Urgel (Urgel era una ciudad recién conquistada por
los francos). Félix aprobó la expresión en su contexto y se vio también
denunciado ante Carlomagno. Obligado a comparecer ante el rey en Ratisbona, se
retractó; pero fue enviado a Roma, donde dio entera satisfacción al papa.
Durante este tiempo los obispos españoles habían agrupado sus fuerzas para
responder a Beato y Eterio. Reiteraron la expresión errónea «hijo adoptivo»,
que probablemente consideraban sinónima de «naturaleza humana adoptada»;
pidieron apoyo a Carlomagno, que, una vez más, se remitió al papa. Este envió a
los españoles otra carta, todavía más dogmática, que acababa con una amenaza de
anatema. Al mismo tiempo, Carlomagno convocaba en Francfort a los obispos del
Imperio, así como a Alcuino, Benito de Aniano y otros personajes prestigiosos.
Logró la condenación de la expresión errónea «hijo adoptivo» y envió a los
españoles dos refutaciones. La una estaba basada en la Escritura; la otra era
probablemente obra de Alcuino, y consistía en un análisis dialéctico del dogma
ortodoxo, bien hecho y a veces notablemente sólido. A su regreso a Urgel, Félix
afirmó de nuevo su primera tesis, lo que impulsó a Alcuino a redactar una corta
exposición patrística seguida de un excelente enunciado dogmático. En él
distinguía entre la gracia de asunción o unión personal de la naturaleza humana
y la divina, y la gracia de adopción que concierne a los hombres. Esta carta
fue enviada en el mismo momento en que el impenitente Félix publicaba un largo
tratado. Félix fue convocado a Aquisgrán y obligado a retractarse. Bajo León
III (798), un concilio romano reiteró la doctrina ortodoxa y lanzó de nuevo la
excomunión. Bastante tiempo después murió Félix exiliado en Lyon. Pero Alcuino
no había acabado con los españoles. Herido por el tratamiento infligido a
Félix, Elipando se apoyó en la tradición litúrgica mozárabe para sostener una
vez más, y con acritud, la fórmula «hijo adoptivo». Esto no tuvo más
consecuencia que provocar una réplica contundente de Alcuino, que no contenía
ningún argumento nuevo. Entonces cayó sobre España una oscuridad que no iba a
desaparecer durante siglos. Para Alcuino y sus colegas fue este asunto el
primero de una serie de torneos teológicos que les enseñaron a interpretar a
los Padres y a ejercitar su capacidad intelectual. El reciente estudio de esta
controversia teológica y de las otras querellas de la época ha demostrado que
la capacidad intelectual y teológica de los consejeros de Carlomagno y Ludovico Pío —en particular la de
Alcuino— era más grande de lo que pensaban los historiadores de hace treinta
años. Buenos conocedores de la patrística y pensadores ponderados, constituyen
el primer grupo de intelectuales competentes surgidos de un pueblo no romano.
El régimen de la iglesia privada
Durante los siglos que median
entre el pontificado de Gregorio I y el de Gregorio VII, lo que puede llamarse
la economía doméstica o interna de la Iglesia sufrió grandes cambios en Europa
occidental. Estos nutrieron las controversias del siglo XI y algunos han
seguido hasta hoy ejerciendo su influencia en la vida de la Iglesia.
En las regiones del Imperio
Romano totalmente civilizadas, el cristianismo creció partiendo de grupos de
fieles que vivían en las «ciudades». Estas comunidades tenían como centro a su
obispo rodeado de sacerdotes, diáconos y clérigos menores. Durante siglos no se
emprendió ninguna campaña de difusión para convertir a los campesinos o a los
pastores de las zonas rurales, designados con el nombre de pagani (pagus: zona rural; en inglés heathen, hombre de la landa), que se convirtió en
sinónimo de infieles, los que no tienen fe. Al menos hasta fines del
siglo v el método usado habitualmente por la Iglesia para extenderse fue
propagar el cristianismo de «ciudad» en «ciudad», más tarde de población en
población, a lo largo de las principales vías de circulación. Poco a poco fue
normal que el obispo nombrara sacerdotes residentes en los pueblos y aldeas.
Así es como se constituyó la base del sistema parroquial en la Galia y en
otros lugares.
Sin embargo, para cristianizar
las zonas rurales, sobre todo en regiones como Africa, la Península Ibérica y
la Galia meridional se recurrió a otro medio: personas adineradas fundaban en
sus dominios lo que ahora llamaríamos capillas privadas. Esto se encuentra en
muchos lugares, lo mismo en Asia Menor que en Africa y en Occidente. La iglesia
privada se regía por una doble jurisdicción, civil y canónica. Las Novellae de Justiniano reconocen el derecho de propiedad privada sobre tales iglesias y,
para el fundador y propietario, el de designar al sacerdote con aprobación del
obispo, el cual conserva el derecho de vigilancia. Por el contrario, Gelasio
I, que legislaba para una situación particular como era la de Italia y Africa
del Norte, estableció una reglamentación estricta respecto a la erección de
nuevas iglesias por personas privadas. En adelante hubo que pedir autorización
a Roma; el fundador podía designar al sacerdote, pero tenía que renunciar a todos
los derechos sobre su iglesia, excepto al derecho elemental de entrada y al de
presentar la candidatura del sacerdote. Al principio, en las iglesias de las
grandes «ciudades», todo se consideraba propiedad del obispo. Cuando la Iglesia
estuvo reconocida oficialmente en el Imperio, la propiedad se transfirió a
cada iglesia o a cada comunidad y su gestión dependía del obispo. El Derecho
Romano admitía la existencia de «personas morales» (personae morales) tales
como las comunidades y colegios; con esto, la iglesia de «ciudad» caía bajo
una categoría jurídica normal. Cuando empezaron a fundarse gran número de
oratorios y capillas, la ley eclesiástica los consideró también como personae que
gozaban de bienes propios y de privilegios inalienables. Conceder al fundador y
a sus herederos el privilegio de presentar al sacerdote no era más que
legalizar una práctica corriente; sin embargo, esta disposición iba a tener
consecuencias en el futuro. No obstante, casi durante un siglo después de
Gelasio I dominó la tendencia del orden. En el siglo VI comenzó a
desarrollarse en Italia, España y Galia meridional el sistema parroquial tal
como se desarrollaría después en Gran Bretaña y en Alemania septentrional y
oriental. Los concilios reglamentaron la organización financiera: el clero
parroquial administraba las rentas procedentes de los bienes raíces; toda
ofrenda se dividía en tres partes, a veces en cuatro: una para el obispo y las
otras para sostener los diversos aspectos de la actividad eclesiástica. El obispo
efectuaba anualmente la visita pastoral; en sentido inverso, cada año se
celebraba en tiempo de Pascua un sínodo diocesano, al término del cual se
distribuían los santos óleos para un año. Una parte del diezmo, instituido más
tarde, correspondía a los sacerdotes en concepto de renta.
Esta evolución regular según la
tradición canónica se vio primero detenida y luego rota por la tendencia al
desorden y al fraccionamiento que se apoderó de Europa occidental después de
las grandes invasiones. La autoridad central desapareció; las comunidades
perdieron todo derecho de propiedad y de administración; la Iglesia y el
Estado nó disponían ya de un gobierno centralizado cuyos funcionarios pudieran
ejercer esos mismos derechos. Entonces se instaló el régimen de las relaciones
privadas, personales y locales. Las opiniones de los historiadores se han
dividido largo tiempo respecto a la causa directa y principal de este cambio.
Los eruditos franceses han visto en él un ejemplo de la natural tendencia de
los simples particulares y de la gente modesta a buscar protección en aquel que
ejerce el poder más inmediato haciéndolo su comendatario. Los alemanes hacen
remontar este cambio a la propagación de una costumbre germánica, según la cual
los señores y los príncipes poseían templos y sacerdotes privados. Se aplicaba,
según ellos, el principio jurídico germánico de que el señor es propietario de
todo lo que se encuentra en su tierra (superficies solo cedit), principio contrario al del Derecho Romano, según el cual los dominios de la
iglesia pertenecen al altar consagrado (fundus sequitur
altare). Ciertamente estas dos concepciones jurídicas y estas dos
formas de presión social ejercieron su influjo según las regiones. También
influyó la idea franca de iglesia regional (Landeskirche) y de obispo
territorial colocado bajo la autoridad del rey, idea opuesta a la romana de
obispo de «ciudad», dependiente de la Iglesia universal. Sea lo que fuere,
tendencias muy fuertes hicieron cambiar todo irresistiblemente, y se verificó
un desplazamiento general de la autoridad. Entre los miembros de lo que había
sido la jerarquía se rompieron todos los lazos: metropolitanos y obispos
perdieron el poder inmediato sobre sus provincias y diócesis. Al nivel
inferior de la iglesia particular y su sacerdote, sólo tuvieron importancia las
relaciones personales y la propiedad privada. Es difícil precisar hasta qué
punto el fenómeno general de la secularización que se manifestó en los siglos
VII y VIII aceleró y culminó esta evolución. Lo único cierto es que la
concepción, según la cual la iglesia local pertenece a un particular y al
sacerdote en la medida en que es «hombre» de un «señor», se propagó desde el
año 600 en algunas regiones y se hizo casi universal apenas un siglo más
tarde. Así se instauró el régimen de la iglesia privada (Eigenkirchentum), que durante cuatrocientos años iba a ser un rasgo común a casi toda la Europa
occidental. La práctica precedió a la ley, lo mismo que ocurrió con la
institución, parecida y contemporánea, del «feudalismo». Paulatinamente se fue
considerando que la iglesia (y a veces también, en cierta medida, la abadía y
el obispado) formaba parte de los bienes inmuebles. Podía ser comprada,
vendida, legada y cambiada por otra; podía ser repartida entre heredero y legatario;
sus diversas fuentes de ingresos podían ser fraccionadas y adjudicadas a un
individuo. Los diezmos podían darse a cualquier pariente o a una casa
religiosa, lo mismo que las ofrendas canónicas. El sacerdote, frecuentemente
antiguo siervo del propietario, podía ser considerado como un vasallo y su
cargo como un don o recompensa (beneficium). El término de beneficio ha
sobrevivido en algunas lenguas europeas sólo para designar un cargo
eclesiástico; esto prueba que se usó en general con ese sentido. Todo el mundo
podía poseer iglesias, ya fuesen simples particulares, un grupo, un monasterio,
un obispo o un rey. Los obispos y los superiores de monasterio podían poseer
iglesias muy distantes de su propia diócesis o de su región. Esta lenta
transformación de mentalidad alejó cada vez más a los europeos de las ideas que
habían dominado en el Bajo Imperio; se paralizó el crecimiento del sistema
parroquial, apenas adolescente, e incluso comenzó la desintegración del mismo.
Las iglesias parroquiales de Francia, Inglaterra y otros lugares perdieron el
estatuto que las hacía depender directamente del obispo. El régimen de la
iglesia privada, que aparece en la España visigoda a fines del siglo VI y en la
Galia antes de la conversión de Clodoveo, se generalizó en Francia con Carlomán
y Pipino y llegó a prevalecer con Carlomagno. En el siglo IX, el proceso
alcanzó incluso al patrimonio de la Iglesia de Roma, mientras que de rechazo la
misma Sede Apostólica impuso este régimen en sus relaciones con los monasterios
y las iglesias «encomendadas» a san Pedro.
Se hicieron, es verdad, algunos
esfuerzos para dar una apariencia de legalidad a este estado de cosas. El 746
Pipino se puso en contacto con el papa Zacarías para preguntarle qué actitud
debía mantener respecto a las iglesias privadas. El papa respondió en los
términos tradicionales: el obispo local debe consagrar la iglesia privada y
designar a un sacerdote; la iglesia privada no goza ni de los derechos ni del
estatuto de la iglesia parroquial. El papado no podía conservar esta postura
firme. En tiempo de Carlomagno hubo tentativas para establecer un concordato.
Se reconoció el derecho de legar, atribuir o vender una iglesia; en
compensación, cada iglesia tenía que recibir una dote inalienable y cada
sacerdote debía gozar de un sueldo mínimo, una casa y una parcela de terreno.
Estaba prohibido comprar la designación del sacerdote; todo sacerdote de
iglesia privada tenía que aceptar la visita pastoral del obispo y asistir a los
sínodos diocesanos. En tiempo de Ludovico Pío,
el partido reformista dirigido por Agobardo trató de ir más allá: todo
sacerdote debía ser hombre libre, desligado de todo servicio; toda designación
debía recibir la aprobación del obispo. Sin embargo, cuando la monarquía perdió
su poder de control, quedaron sin efecto todas sus tentativas de restaurar, al
menos parcialmente, las antiguas estructuras canónicas. El 826 el papa Eugenio
II reconoció plenamente el régimen de la iglesia privada. El que había fundado
en debida forma un monasterio o un oratorio no podía ser desposeído de él; bajo
reserva de la aprobación episcopal, podía designar libremente al sacerdote que
eligiera sin darle ninguna garantía de permanencia. Sólo se salvaban los
principios canónicos afirmando que el sacerdote recibía del señor la
investidura de la iglesia, y del obispo, la cura de almas. En adelante, los
que se llamaban reformadores no fueron capaces de lograr nada; en efecto, la
Iglesia iba siendo absorbida por el sistema feudal en todos los niveles y, por
consiguiente, el poder del obispo era suplantado por el del señor. Un
reglamento que data de los comienzos de la reforma cluniacense estipula de
manera significativa que la iglesia «es atribuida con la casa del sacerdote y
todo su terreno, los diezmos, las tierras, las viñas, las praderas, los
cercados, los siervos y en general todo lo que le pertenece». Como ha hecho
notar un historiador, la diferencia entre propiedad de una iglesia y propiedad
de una tierra fue de corta duración.
Poco a poco se especificó mejor la
naturaleza económica, material, de esa transacción. La atribución de una
iglesia adoptó la forma de un contrato y se pagó en especie. Cuando entraba en
posesión de la iglesia, el propietario percibía una tasa anual y disfrutaba de
los dones y los legados; la iglesia era propiedad suya: incluso podía
transferirla a quien le pareciera. Se adjudicaba la mayor parte del diezmo, en
tanto que el sacerdote sólo tenía una parcela de tierra y una porción del
diezmo y de las ofrendas; a cambio, pagaba una tasa y debía servicio a su
señor. De hecho, la iglesia se convirtió en una propiedad, un bien inmueble que
se podía manejar como otro cualquiera; se podía dividir vertical y
horizontalmente; un individuo podía poseer la mitad o incluso la doceava parte
de una iglesia; podía poseer la nave o el altar, los diezmos o parte de las
ofrendas.
Al mismo tiempo, la iglesia con
sus dependencias, incluido el sacerdote, entró en el área de influencia de los
señores locales y quedó dentro del sistema de honores. La iglesia en sí era un
beneficio, prácticamente el beneficio por excelencia, el honor
ecclesiasticus. El sacerdote prestaba juramento al señor y le servía, sobre
todo espiritualmente, encargándose de la misa y los sacramentos, pero también
en toda clase de oficios notariales y administrativos. El sacerdote podía
tener vasallos; a nivel superior, el obispo se convertía en soberano feudal de
sus Eigenkirchen y las explotaba como hubiera hecho un señor laico. Al
morir el beneficiario, la iglesia se consideraba spolia, como los otros
feudos, y, si quedaba vacante, caía en manos del señor. La definición social y
eclesiástica de la parroquia se hizo totalmente imprecisa; las iglesias se
clasificaban comúnmente en tres categorías: iglesia episcopal, iglesia
monástica o capitular e iglesia perteneciente a un señor laico.
En las páginas precedentes hemos
considerado en su aspecto material el proceso mediante el cual la iglesia, el
monasterio y el obispado llegaron a ser, en modos y grados diversos, fuentes de
ingresos, «propiedad» de un individuo, fuese burgués, miembro de un grupo de
campesinos, duque o rey. Habitualmente, los estudios históricos adoptan otro
punto de vista: el del propietario soberano, emperador o monarca que ejercían
el derecho de designación e investidura. Se trata de dos aspectos de la misma
situación, la de la «Iglesia en poder de los laicos», que se encuentra en el
origen de la reforma del siglo XI.