SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
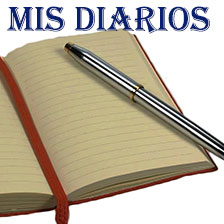 |
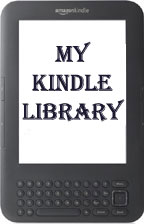 |
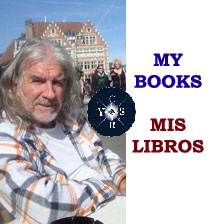 |
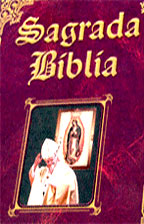 |
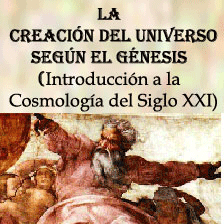 |
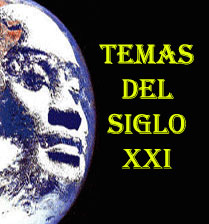 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.LIBRO SEGUNDO.EL HELENISMO Y EL AUGE DE ROMA.
PRIMERA PARTE.EL TIEMPO DE LOS DIADOCOS (323-280 a. de C.)
La Guerra Lamíaca. El final de Pérdicas. La regencia de Antípatro. La revuelta de Casandro y el final de Eumenes. Antígono contra Casandro. La lucha por el Egeo. El tiempo de los «condottieri» a) Las aventuras de Demetrio b) Entrada en escena de Pirro. El final de los DiádocosSEGUNDA PARTE
EL OCCIDENTE MEDITERRÁNEO A COMIENZOS DEL SIGLO III
a. C.
Situación
del helenismo en Occidente. El
Imperio de Cartago. Los
comienzos de la República. La
conquista de Italia. La
catástrofe gala. Las
Guerras Samnitas. Roma a
comienzos del siglo III
TERCERA PARTE .HISTORIA POLÍTICA DEL ORIENTE HELENÍSTICO EN EL SIGLO III
CUARTA PARTE .LOS PAÍSES DE ORIENTE AL MARGEN DEL HELENISMO
I. EL MUNDO EGIPCIO EN TIEMPOS DE LOS PTOLOMEOS Y DE LOS CÉSARESII. SIRIA EN LA ÉPOCA HELENÍSTICAIII. EL JUDAÍSMO PALESTINO DESDE ALEJANDRO A POMPEYOIV. LA MESOPOTAMIA SELÉUCIDAV. ARABIAQUINTA PARTEEL OCCIDENTE ROMANODESDE LA GUERRA CONTRA PIRRO HASTA LA VICTORIA SIBRE ANIBAL
LA PRIMERA GUERRA PÚNICALA SEGUNDA GUERRA PÚNICA
Introducción
La muerte de
Alejandro, sobrevenida inesperadamente en Babilonia el 13 de junio del 323 a.
de C., habría podido señalar sólo el término de una aventura militar. En
realidad, para la historia humana, fue el comienzo de una era que estaba muy
lejos de cerrarse.
El joven rey
aún no había tenido tiempo de organizar su conquista, de fundir sus diversos
elementos en un conjunto único, y, mucho menos todavía, de asimilar todas las
consecuencias de su victoria. Todo parecía demasiado frágil. El pasado que
había precedido a la conquista se hallaba aún muy próximo. Cabía pensar que,
desaparecido el conquistador, su imperio se disgregaría y que, poco a poco, se
volvería a la situación anterior. Pero por razones de distintos órdenes entre
las que hay que contar, en primer lugar, el desgaste de los sistemas políticos
aplastados por Alejandro, muy pronto resultó evidente que el Oriente
mediterráneo y los países asiáticos, desde Siria hasta el Ganges y las orillas
del mar Caspio, habían sido profundamente transformados por la acción de
Alejandro, a pesar de que ésta había sido de corta duración. Era necesario
encontrar las condiciones de un nuevo equilibrio político. El mundo asiático ya
no podía continuar, como en los tiempos de los Aqueménidas, prácticamente
cerrado sobre sí mismo. Por su parte, Grecia había perdido, en realidad, la
estructuración de sus ciudades, así como su independencia, y no le quedaba más
opción que la de elegir entre la anarquía y una forma cualquiera de
«protectorado» extranjero. Pero, sobre todo, y aunque el hecho habría de
producirse sólo con posterioridad, lo que estaba a punto de nacer,
imprevistamente, era una forma original de civilización.
Más
adelante, cuando el Oriente mediterráneo hubo desarrollado, en su propio
beneficio, la mayor parte de las consecuencias producidas por aquel quebranto
creador, aquella misma civilización fue a integrarse en un conjunto aún más
amplio, cuyas proporciones sobrepasaron, muy probablemente, los sueños de
Alejandro, y, anexionándose Occidente, contribuyó a la formación de otro
imperio, el de Roma, que, durante siglos, dictaría sus normas al pensamiento
político y regiría, por largo tiempo, el devenir de la Historia. Desde la
muerte de Alejandro hasta la muerte de César, hay un lento avance hacia la
unidad humana, un progreso continuo, cuyas etapas nos proponemos esbozar aquí a
grandes rasgos.
Cuando
Alejandro decidió dirigirse contra el Rey de Persia, el Imperio que él atacaba
era tan grande como diverso. Desde Bactriana hasta las fronteras de la
Cirenaica, todo, en teoría, estaba sometido al Rey. Unos gobernadores, los
sátrapas, representaban al poder central en las provincias. Éstas se hallaban
comunicadas con la capital por medio de caminos que causaban la admiración de
los viajeros griegos. Junto a los sátrapas, el Rey enviaba a unos inspectores,
a los que él llamaba «sus ojos y sus oídos», y mantenía por todas partes a unos
funcionarios permanentes, encargados de informarle. Pero todas aquellas precauciones
del poder central para sostener su autoridad no siempre eran eficaces. Algunos
sátrapas, como sabemos, actuaban más bien como soberanos que como prefectos
dóciles, y, cuando tenían que rendir cuentas, no dudaban en recurrir a la
rebelión abierta. Además, lo que era más grave todavía, aquella unidad
política, precaria, amenazada siempre, no contaba con una verdadera unidad
nacional o cultural. El Imperio de Darío estaba formado por muchas razas,
aglomeraba regiones demasiado diferentes, cada una de las cuales tenía su
economía propia, sus problemas sociales, conservaba sus tradiciones nacionales,
su religión, su característica estructura, que la conquista de Alejandro no
modificó. También, desde el principio, se distinguen, más allá de una unidad de
hecho, algunas «células», en torno a las cuales se formarán después los reinos
surgidos de la desmembración.
El ejemplo
más claro es, sin duda, Egipto. Desde el tiempo de la dominación persa, no se
semejaba a ninguna otra satrapía: había conservado su originalidad tradicional,
y la conservaría, más viva que nunca, bajo los Ptolomeos y los Césares. Y esto es igualmente cierto respecto a los países asiáticos, que
difieren profundamente los unos de los otros: ¿qué hay de común entre las
ciudades fenicias, prácticamente autónomas y vueltas hacia Occidente, donde
prospera Cartago, y los nómadas y los seminómadas del Asia central, cuyo
horizonte, tanto geográfico como espiritual, se reducía a las tierras de su
recorrido? En el centro del Imperio, la Persia propiamente dicha era todavía
feudal y tribal, con una sociedad de campesinos dominada por los grandes
propietarios y por una aristocracia militar. En Persia, los «arios» se habían
convertido en agricultores, pero, en las estepas del Caspio, sus hermanos de
raza llevaban todavía una vida pastoril y se transformaban, de buen grado, en
salteadores, haciendo muy precarias, cuando así lo deseaban, las comunicaciones
con las satrapías orientales, que, en realidad, siempre tendieron a vivir su
propia vida.
Las
poblaciones iranias de las altas mesetas forman un evidente contraste con las
de Babilonia, que se habían fijado, desde hacía mucho tiempo, alrededor de su
ciudad y tenían tras sí una larga tradición de civilización. Babilonia,
conquistada por los hombres de las montañas persas y medas en un pasado
relativamente reciente, unía elementos semitas a un sustrato más antiguo, los
sumerios, a los que se debe, sin duda, el despertar del pensamiento humano en
esta parte del Oriente. Allí subsistían más que vestigios de un Estado
centralizado, teocrático, cuya prosperidad descansaba en una burguesía
mercantil y en el que la cultura era conservada por unos sacerdotes astrónomos
agrupados alrededor de los grandes templos.
Las ciudades
griegas del Asia Menor, escalonadas a lo largo de las costas de Caria, Lidia,
Frigia helespóntica y Bitinia, son para el rey de Persia aliadas inciertas, que
experimentan las mismas inquietudes y las mismas pasiones políticas que las
ciudades de la Grecia continental y de las islas. Si, por regla general, la
aristocracia es adicta a los persas, los demócratas prefieren mirar al Oeste,
hacia Atenas en especial, que está considerada como la metrópoli de toda
democracia. En distintas ocasiones, en el pasado, aquellas ciudades, ricas y
turbulentas, habían contribuido a envenenar las querellas interiores del
Imperio.
Se comprende
que el inmenso reino constituido por Ciro y sus sucesores, cualesquiera que
fuesen su riqueza y la diversidad de sus recursos, era, en realidad, un
edificio artificial, cuya sola unidad residía en la autoridad del Rey y en el
respeto que se rendía a su persona. Ciertamente, sería erróneo minimizar la
importancia política de la lealtad, muy auténtica, de que los diferentes
pueblos daban muestras a su monarca. La idea real tenía un gran peso en
Oriente, y aquel mismo sentimiento de lealtad, del que se beneficiaron
Alejandro y sus sucesores, contribuyó poderosamente a instaurar y, luego, a
mantener los diversos reinos helenísticos; pero la propia variedad de las
formas que revestía aquel respeto al Rey, según las regiones y las tradiciones,
indica claramente que el imperio persa era, también en este aspecto, un mosaico
de religiones, de culturas, de razas, un compuesto relativamente inestable, que
la invasión macedónica, finalmente, no podría menos de disociar, a pesar de
todos los intentos por conservarlo tal como le había sido arrebatado a Darío.
Es notable, por ejemplo, que las diferentes satrapías, una vez separadas las
unas de las otras por los azares de la guerra, no hicieron jamás esfuerzo
alguno por reagruparse, seguramente porque no existía ninguna fuerza interna
que las impulsase a ello.
La conquista
de Alejandro, al unir en un imperio totalmente nuevo Macedonia y Grecia, las
islas y las posesiones tradicionales de los soberanos Aqueménidas, no hizo más
que complicar el problema. Alejandro tenía conciencia de la dificultad. Aún no
había terminado su conquista militar, cuando ya se esforzaba por establecer en
las provincias asiáticas una sólida estructura administrativa. Pero murió
demasiado pronto, y las ambiciones de sus «mariscales», aprovechando las
precarias condiciones de una sucesión prematuramente planteada, precipitaron la
disgregación. Algunos de ellos intentaron reformar la unidad del imperio, pero
ninguno lo consiguió. Bastaron cincuenta años para que la proliferación de
reinos fuese definitiva. Este fenómeno es un hecho cuando desaparece Seleuco,
el último superviviente de los «Diádocos» directos. El nacimiento de reinos
rivales entre sí y agrupando cada uno de ellos una de las grandes «regiones
naturales» del antiguo imperio era inevitable, una vez desaparecida de la
escena política la personalidad de Alejandro y borrado el último vestigio de
lealtad a su memoria. Pero este fracaso de su pensamiento no impediría que
surgiese un mundo nuevo, que no sería ni el mundo estrictamente oriental del
viejo imperio persa ni la Hélade de otro tiempo, con su grandeza y sus taras.
Y ese mundo
fue, desde luego, un mundo griego. Ésta es su primera y tal vez su principal
característica. Fue griego, porque tuvo por centro la cuenca del Egeo, porque
la ambición de todos los reyes que se lo repartieron fue siempre la de asegurar
su dominio sobre el mar, y porque ninguno de ellos pudo nunca prescindir de la
opinión de las ciudades helenas. Los griegos no habían sido los conquistadores
de aquel imperio repartido, e incluso, al principio, eran como vencidos. Pero,
alrededor de ellos y gracias a ellos, aquel mundo encontró su unidad.
Realmente,
hacía ya mucho tiempo, en el momento en que se produjo la conquista de
Alejandro, que algunas regiones de Asia estaban en vías de helenizarse y de
crear aquella civilización «mixta», greco-bárbara, cuyo advenimiento se vería
acelerado por la aventura militar desencadenada por el Macedonio. Todos los
países situados en las orillas del Mediterráneo y del Ponto Euxino,
donde se habían instalado, desde hacía siglos, colonias griegas, experimentaban
irresistiblemente la atracción del helenismo. Esta influencia, difundida por
todas partes en aquella franja del Asia, se había mostrado especialmente
fecunda en Caria, donde los reyes locales, y sobre todo Mausolo,
habían llegado a crear, en el mismo seno del imperio persa, desde mediados del
siglo IV, un verdadero reino helenístico «avant la lettre»: ejemplo instructivo, porque prefigura una
evolución que transformaría a Oriente.
Mausolo amaba, desde luego, la
cultura griega, pero, sobre todo, había comprendido que ninguna potencia podría
afirmarse duraderamente, si no asimilaba y no utilizaba las lecciones del
helenismo. Así, se propuso transformar la Caria según el modelo de los Estados
griegos. La vieja capital, Milasa, estaba situada en
el interior del país, al margen de las corrientes comerciales y culturales. Mausolo la abandonó y construyó a la orilla del mar una
nueva capital, Halicarnaso, que sería, a la vez, el símbolo y el instrumento de
aquella política. Con su ciudad alta (la ciudad indígena), su barrio nuevo «a
la griega», su residencia real que ocupaba la mayor parte de la ciudad baja, y
sus dos puertos (el militar y el comercial), Halicarnaso recuerda a Siracusa,
cuyo equivalente quería llegar a ser en la ribera asiática del Mediterráneo, y
anuncia a Alejandría. Halicarnaso posee ya los caracteres esenciales de las
grandes capitales helenísticas: ciudad marítima y mercantil, ofrece a los
artistas griegos considerables medios materiales, como lo harán después las
metrópolis de los reinos; y, por primera vez, se vio un Estado cuya cabeza era
una ciudad helénica, con sus templos, su teatro, sus gimnasios y su ágora,
enteramente comparable a las polis de la Grecia continental o insular, pero
cuyo cuerpo es un vasto territorio de tradición y de lengua «bárbaras».
El reino de
Caria fue un intento sin continuación. No sobrevivió a Mausolo y fue integrado muy pronto en el imperio de Alejandro, en el que compartió las
vicisitudes de las otras satrapías, pero, durante los pocos años de su
existencia, se había demostrado que era posible crear reinos indígenas y
dotarlos de la forma del helenismo. Más aún: Mausolo había comprendido y hecho comprender que la asimilación del helenismo era una
condición de «modernismo» y de potencia, una condición vital en el mundo
mediterráneo de aquel siglo. El predominio material, práctico, del helenismo
era un hecho. El fracaso del imperialismo persa frente al mundo griego había
demostrado que la civilización irania no era apta para la exportación. Por el
contrario, la civilización griega no tenía necesidad de recurrir a la fuerza
para imponerse. El genio griego facilitaba a quien sabía utilizarlo un
admirable instrumento de poder: de Grecia procedían los mejores soldados,
aquellos mercenarios que agitaban los imperios y sin los que ningún príncipe
bárbaro se atrevía a intentar nada. Y de Grecia procedían también los
arquitectos, los escultores, los poetas, los filósofos, los legisladores, los
comerciantes: en resumen, todos los hombres hábiles para sacar, en todos los
terrenos, el mejor partido posible de los recursos del espíritu humano, así
como para dar un sentido a la vida y al esfuerzo de los pueblos. Es lícito, sin
duda, considerar que una buena parte de la historia helenística consiste en las
tentativas de los príncipes que se sucedieron y se combatieron para captar,
cada uno en provecho propio, la mayor cantidad de aquella energía espiritual.
Ahí radica también, probablemente, el secreto de la unidad del mundo
helenístico, una unidad cuyo sentimiento fue muy anterior a la realización
efectiva[10] y que sustituyó, gradualmente, a la anárquica diversidad de aquel
imperio dividido antes de haber consolidado su propia realidad.
Alejandro
había cristalizado a su alrededor el orgullo helénico. Su conquista había
añadido el prestigio de la victoria a un estado de hecho que comenzaba a
imponerse con evidencia, la supremacía de Grecia en todos los terrenos del
espíritu, y, al mismo tiempo, el ejército macedónico había dado a Grecia el
medio de reanudar hacia el Este una expansión que, desde hacía uno o dos
siglos, chocaba con el obstáculo del imperio persa. El espíritu aventurero de
los colonos de otro tiempo recobró vida y vigor. Gracias a Alejandro, y gracias
también (quizás en mayor medida aún) a la política resueltamente helenizante de
sus sucesores, en Asia se abren inmensos territorios a la energía de una raza
que tiene conciencia de su infinita superioridad en relación con los vencidos
de ayer y que se dispone a sacar de su posición de fuerza todos los beneficios
económicos que le sean posibles. Por todas partes, los griegos se hallan
presentes hasta en las más lejanas provincias: mercenarios integrados en los
ejércitos de ocupación o establecidos como residentes, comerciantes de todas
las categorías, cuyas caravanas recorren las rutas de Asia o cuyas tiendas
ofrecen los productos de la artesanía helénica a las más diversas poblaciones,
artistas que trabajan en las ciudades de reciente fundación o embellecen las
antiguas, filósofos que reflexionan sobre la mejor manera de gobernar a los
hombres o de hacerles felices y prudentes, poetas que cantan las nuevas glorias
o recuerdan los triunfos de antaño, retóricos hábiles en persuadir a las
muchedumbres o a los jueces, todos colaboran, conscientemente o no, en difundir
el helenismo y en demostrar sus excelencias.
No creamos,
sin embargo, que la conquista de Alejandro fue la que, pura y simplemente,
abrió las puertas del Oriente asiático al helenismo clásico. No fue la
infantería de los hoplitas atenienses la que conquistó el mundo, sino la
falange macedónica, ayudada por contingentes y mercenarios llegados de todas
las ciudades. Y el helenismo que éstos llevan consigo es menos puro. La
civilización que se forma y se extiende salió de toda la Hélade, y no sólo de
su gran metrópoli cultural. La tradición clásica, que se forjó en el siglo v,
es sobrepasada y desbordada por todas partes. Pero, por una afortunada
coyuntura, ocurría que aquel cosmopolitismo devolvía la civilización griega, en
una cierta medida, a las mismas condiciones en que había nacido.
El «siglo de
Pericles», en efecto, había sido preparado y acompañado por un movimiento de
ideas llegadas de todos los horizontes. Corrientes de pensamiento y artísticas,
que tenían su origen en Asia Menor, en Siria, a veces incluso en Egipto, tanto
como en la cuenca del Egeo, habían confluido para hacer posible el milagro de
la Atenas clásica. La gran conmoción que acompañó y siguió a la conquista de
Alejandro reconstituye, en una Grecia más extensa, aquella comunidad cultural
greco-oriental, tan fecunda ya en el pasado y que volverá a serlo para nuevas
creaciones. La civilización helenística, lejos de representar una corrupción,
una degeneración del helenismo clásico, reanuda un camino que había quedado
interrumpido (pero de un modo quizá más aparente que real) por el predominio de
Atenas y de algunas grandes ciudades continentales, desde finales del siglo VI
a. C.
También
desde otro punto de vista, la conquista de Alejandro invitaba al helenismo a
recuperar sus más antiguas tendencias. Macedonia (lo mismo si se considera a
sus habitantes como griegos que como bárbaros helenizados) no había participado
en la evolución cultural y política que tan profundamente había caracterizado
las sociedades griegas de la península y de las islas entre los siglos VII y IV.
Por lo que nosotros podemos juzgar, estaba aún bastante próxima de aquella
«edad media» griega que había visto nacer las epopeyas homéricas. Esto acaso no
habría tenido consecuencias, si Alejandro, precisamente por ello y también por
temperamento, no se hubiera sentido inclinado a imaginarse como un héroe de
Homero. Ávido de gloria, eligió por modelo, instintivamente, a Aquiles, y con
tanta más razón cuanto que, por su madre Olimpíade, creía pertenecer a la raza
de los Eácidas. Y aquella tradición familiar daría a
su conquista del Asia un carácter épico, sobrehumano. La expedición contra
Persia se convertirá en una segunda guerra de Troya, la aventura en que los
griegos gustaban de descubrir la primera manifestación de una conciencia común
a los helenos. Alejandro será un homerizante; será en
política, lo que en poesía eran Esquilo, Píndaro, o Sófocles. Como muchos
otros, para servirnos de una famosa expresión, recogía «las migajas del festín
homérico».
Nuevo
Aquiles, Alejandro gusta también de presentarse como un Heráclida,
y esta doble descendencia acaba de situarle en el mundo heroico. Este mundo no
es, naturalmente, aquél en que se mueve el helenismo clásico, pero es su
germen. Es en él donde encuentran su justificación todas las tradiciones
nacionales, y a él se refieren las tragedias y todas las ideas cotidianas de la
existencia. Todo esto contribuyó poderosamente a «embellecer» el nuevo
helenismo: muchos patriotas, atenienses o tebanos, tenían derecho a considerar
que la intrusión de los macedonios en la Grecia continental era una auténtica
invasión extranjera. Otros, menos clarividentes quizá o más sensibles a los
prestigios de la imaginación y de la propaganda, podían pensar que la histeria
de Alejandro reanudaba los tiempos heroicos, con su atmósfera de violencias
caballerescas, de los que el espíritu griego había conservado siempre la
nostalgia. Se estaba dispuesto a aceptar a Alejandro, en la medida en que se
presentaba como un «jefe» en la línea de la tradición de los Átridas. Y, en efecto, los reyes de Macedonia ofrecen, por
lo menos, una semejanza exterior con los de la epopeya: guías de sus compañeros
de armas, por los que son legalmente elegidos y a los que se imponen por su
nacimiento y también por su prestigio personal, deben ser, ante todo, soldados,
y la firmeza de su poder depende, en buena parte, de los triunfos que son
capaces de alcanzar personalmente en el campo de batalla. Alejandro, con
habilidad o, quizá mejor, por ese instinto que es propio de los grandes
políticos, explota esta semejanza, que muy pronto va a hacer de él no ya sólo
un héroe de epopeya, sino un dios.
Es frecuente
preguntarse acerca de los orígenes de la «divinización» de Alejandro, prototipo
de la que luego disfrutarán los soberanos helenísticos. Considerada la cuestión
detenidamente, parece que aquellos honores, que a nosotros se nos antojan
extravagantes, repugnaban menos de lo que ha venido creyéndose a la mentalidad
helena. Después de todo, la heroización era, en Grecia, una larga tradición,
que se remontaba a la edad épica. Homero gustaba de hablar del «divino
Aquiles», y el antiguo clisé, que cantaba en todas las memorias, recuperaba, al
tratarse del nuevo Aquiles, un valor renovado. Todo héroe invencible, o largo
tiempo invicto, parece escapar a la condición mortal, va divinizándose de un
modo gradual e insensible. Alejandro, a medida que acumulaba victorias, se
acercaba a sus modelos ancestrales, Aquiles y Heracles. Las arcaicas nociones
de filiación divina y de destino sobrehumano —que sólo rechazó, en las ciudades
más «evolucionadas», una minoría de espíritus fuertes— despertaron ecos inmediatos
y profundos en la conciencia popular, que permanecía más fiel de lo que se
hubiera imaginado a la tradición épica.
La edad
helenística pasa por el período de la historia occidental en que los reyes
fueron objeto de las más abyectas adulaciones, y los historiadores modernos
siempre experimentan ante ello una cierta incomodidad, acaso porque toman al
pie de la letra las fórmulas que atribuyen a los griegos el honor del
racionalismo y de la igualdad humana. Como antídoto, no deberán olvidarse las
violencias infligidas a los impíos por los propios atenienses. Tras el
racionalismo totalmente nuevo de algunos sofistas, resplandecen tradiciones
nada racionalistas y directamente relacionadas con la era preclásica.
La conquista
de Alejandro liberó muchas tendencias del helenismo, que parecían dormidas. Ya
hemos dicho cómo incitó a los griegos a remontarse hasta las fuentes de su
propia civilización y les permitió tomar una conciencia más clara de su
originalidad. Pero, al mismo tiempo, aquella misma conquista aportaba al mundo
helénico algo nuevo.
El helenismo
clásico descansaba sobre la ciudad. La ciudad era la patria, a veces tiránica,
pero más frecuentemente bienhechora. El ciudadano se sentía en ella protegido,
y tomaba conciencia de los deberes que tenía para con ella. La caída de las
ciudades, o, al menos, las precarias condiciones de su supervivencia, el
sentimiento de que la ciudad no es ya un absoluto, sino que está expuesta a
incidencias imprevisibles, todo esto contribuye a modificar profundamente el
juicio instintivo que cada uno tiene de sus relaciones con los demás hombres.
El ciudadano griego se asemeja, entonces, en cierto modo, al adolescente que
por primera vez descubre que el mundo es más amplio de lo que le permitía
suponer el horizonte familiar. Tiene que buscar en sí mismo un apoyo que ya no
encuentra a su alrededor y cuya falta le resulta cruel. Así se inició un
movimiento que tendía a separar de su concepto nacional los valores morales o
estéticos, a no considerarlos ya como elementos de un patrimonio que sólo
pertenece a algunos privilegiados, sino a darles un significado universal.
Teseo, por ejemplo, deja de ser, para los poetas, un héroe exclusivamente
ateniense, y se convierte en un tipo humano infinitamente más general, una
variante más «próxima» que el Heracles panhelénico. Y lo mismo sucede con todos
los mitos, que muestran su fecundidad incluso fuera de las sociedades de las
que habían comenzado siendo bien exclusivo. Para un Calimaco, solamente los
mitos de Cirene, su patria, son materia poética; por el contrario, cuanto más
lejanas y extrañas sean las leyendas, más grato será el elaborarlas.
En otro
terreno, mucho más cotidiano, pero de un modo muy semejante, los griegos
instalados en los países más remotos se apoyarán en unos hábitos y en unas
costumbres que ya no serán «nacionales», pero que aparecerán también como
panhelénicas. Construirán, desde luego, un ágora y un gimnasio, y, donde quiera
que encuentren tierra suficiente para ello, se sentirán como en su patria. Ésta
ya no será el lugar de una tradición nacional, sino una forma de cultura, el
lugar de la «paideia». Finalmente, el griego, en todo
el Oriente, lleva su patria consigo.
Esta
autonomía de la persona —uno de los caracteres más evidentes de la edad
helenística, y aquél cuyas consecuencias serían más fecundas— no es, desde
luego, una invención posterior a la conquista de Alejandro. Se halla implícita
ya en algunas posiciones de los primeros sofistas, errantes ellos también, y
que peroraban, indiferentemente, en cualquier ciudad que estuviese dispuesta a
acogerles. Y es inherente también, con más profundidad, al socratismo, de tal
modo que Jenofonte, discípulo de Sócrates, es uno de los primeros grandes
señores helenísticos. Ya Temístocles, por muy ilustre patriota que hubiera
sido, no había dudado en ser huésped del Gran Rey. Pero es a partir de la era
helenística cuando la persona (y no ya sólo el hombre, en sí mismo) aparece,
verdaderamente, como «la medida de todas las cosas». Es a la persona a la que
se referirán los valores morales, a su felicidad, a su conservación, a su
libertad, y no ya a la salvaguardia de la ciudad. Estilpón el megarense ha quedado en la Escuela como el símbolo mismo de aquel espíritu
nuevo. Como un rey (tal vez Demetrio Poliorcetes) le preguntase qué había
perdido en la destrucción de su ciudad, Estilpón le
respondió: «Nada, porque todo lo llevo en mí». Por mucho que los reyes
conquistasen y destruyesen ciudades, un griego digno de tal nombre en ninguna
parte se consideraba ya un desterrado. Zenón de Citio escuchó las lecciones de Estilpón, antes de abrir su propia escuela en Atenas, y el
estoicismo se dedicó a extraer las consecuencias de aquella orgullosa actitud.
Estilpón era originario de Mégara,
pero Zenón procedía de Chipre, y no era, desde luego, de familia griega, sino
siria. Sin embargo, es a él a quien corresponde el honor de haber fundado una
de las doctrinas más representativas del pensamiento helenístico. Para tener
acceso a las más altas especulaciones, es necesario entender la lengua griega.
El uso del griego se extiende por todo el Oriente. Ya antes de la conquista de
Alejandro, era lengua diplomática y comercial, pero su difusión se vio,
indudablemente, favorecida por la victoria de las armas macedónicas y, más aún,
por el incremento de los intercambios comerciales y por el establecimiento de
colonos griegos hasta el fondo de Asia. Al ser empleada por los macedonios o
por los griegos de todas las procedencias, la lengua pierde la mayor parte de
las peculiaridades dialectales que la hacen diferente de una ciudad a otra; de
ahora en adelante, ya no es necesario haber sido formado, desde la infancia, en
el idioma ático puro, para merecer el epíteto de «pepaideumenos».
Comprender
el griego, hablarlo un poco, se considera como un medio de elevarse a una
civilización superior. En cualquier caso, es el medio de hacerse entender en
todas partes. El viajero que, procedente de las orillas del Egeo, llega a un
cantón perdido de Asia es escuchado ávidamente; se le rodea, porque siempre
tiene algo que decir. Poco a poco, todos los pueblos van haciendo, gracias a
esos contactos, el descubrimiento de lo que puede la Palabra, el Logos; la
lengua griega es la de las cancillerías reales, la de los negocios, la de los
tribunales, la del pensamiento puro. Quien no hable griego no puede figurar
entre la «élite»; queda aislado, impotente, entre la muchedumbre anónima de los
bárbaros, y así ocurrirá durante muchos siglos. Ni siquiera la conquista romana
cambiará nada en este sentido. Jamás se hablará el latín de un modo habitual en
Oriente; nunca se dejará de hablar el griego. Y lo que demuestra claramente que
la civilización helenística no estaba ligada, en su esencia, a un imperialismo militar
es que, en un Imperio en que los reinos de los Diádocos se consideran ya
vencidos, el helenismo, por su parte, conservará todo su vigor y su fecundidad.
Tres siglos,
aproximadamente, separan la muerte de Alejandro de la de César. Tres siglos
durante los cuales se produce una incesante confrontación entre Occidente y
Oriente, y es absolutamente indudable que la forma y la naturaleza de esta
confrontación habrían sido distintas, si no hubiera existido el Imperio de
Alejandro.
En el
momento en que Alejandro muere, Roma es ya una ciudad sólida, que tiene tras sí
una historia bastante larga (sin duda, más de cuatro siglos) y unas tradiciones
nacionales, políticas, religiosas y morales que le son caras. Roma tiene sus
máximas, que regulan sus relaciones con los otros pueblos; el imperio que ella
ha comenzado a crear no se parece, en su principio, al del Macedonio, aunque el
devenir de la Historia había de asignarle la misión de continuarlo. La
conquista del Asia por Alejandro había sido obra de algunos años, se había
llevado a cabo brutalmente, al precio de algunas batallas y en beneficio de un
jefe de ejército. El imperium romanum, por el contrario, era el fruto de una lenta
evolución, y no había sido conquistado por una casta guerrera ni por su rey.
Los reyes de Macedonia son jefes de guerra; los magistrados romanos son jueces,
elegidos por el pueblo en pacíficos comicios. Los soldados romanos son
ciudadanos; los mismos hombres, en el otoño, trabajan los campos y, al regreso
de la buena estación, son alistados en las legiones. Aunque, como a veces se
supone, hubiera existido un tiempo en que la sociedad romana constase de clases
distintas, dedicada cada una de ellas a una función particular, en el momento
en que para nosotros comienza la historia de Roma, esta organización arcaica ha
desaparecido desde hace mucho tiempo. Una sociedad sin casta guerrera
difícilmente puede dejarse llevar a expediciones de conquista; se encuentra
mucho más inclinada, naturalmente, a defender su patrimonio —y así lo
entienden, desde luego, los historiadores de Roma—. El ejército de ciudadanos
—nos dicen— no tenía otra finalidad que la de proteger contra cualquier ataque
la tierra de la patria, los santuarios de los dioses, el suelo de la ciudad.
Pero no por
ello esta ciudad ha dejado de crear uno de los más grandes imperios de la
historia. Los propios romanos explicaban aquella singular paradoja diciendo que
Roma había recorrido aquel camino a pesar suyo: sus antepasados —explicaban— no
se batían por saquear o por anexionarse territorios extraños, sino para evitar
la realización de propósitos hostiles respecto a ellos, y preferían siempre un
tratado o una alianza formal a una guerra. ¡Singulares conquistadores, que
deseaban, ante todo, la paz; conquistadores a pesar de ellos mismos, que, en
cada batalla, apostaban doble o nada!
Ahora bien,
aquella política (de la que no puede dudarse que, al menos durante los primeros
siglos de Roma, no haya sido verdadera) tuvo una consecuencia muy importante:
al no estar orientada hacia la destrucción (material o jurídica) del enemigo,
sino, ante todo, a asegurar alianzas, la conquista romana se presentaba como
una especie de asociación o de liga. Los asociados (socii)
o los súbditos (subiecti) estaban ligados a
Roma —y Roma estaba ligada a ellos— por un pacto de asistencia mutua. Si Roma
era atacada, ellos tenían que defenderla, pero, en compensación, ellos podían
contar con la protección de la ciudad «imperial». A cambio de esta garantía, los
pueblos integrados en el Imperio tenían que consentir en una cesión parcial de
su soberanía. El sacrificio era más o menos pesado, según que el tratado
hubiera sido obtenido de buen grado o por la fuerza, pero era muy raro que la
ciudad «aliada» no conservase una autonomía bastante amplia y, en todo caso, lo
esencial de su personalidad. El Imperio, que debía su unidad a la potencia
material de Roma y a un sistema jurídico establecido definitivamente, estaba
destinado a llegar a ser, en todos los demás terrenos, una simbiosis total
entre «conquistadores» y «conquistados». Esto se debe quizás a que Roma no
poseía una cultura suficientemente vigorosa y original para que pudiera soñar
en imponerla. También es posible que los primeros «aliados» de Roma hayan sido
tan semejantes a ella, que ninguna diferencia seria hubiera separado a los
romanos y a sus súbditos. De cualquier modo, en todo tiempo vemos a Roma acoger
las costumbres, las creencias, las ideas que le proponen sus asociados.
Alejandro se
había encontrado con un problema muy distinto, cuando intentó formar un imperio
único con pueblos esencialmente diversos. Las soluciones que él había soñado no
eran más que expedientes cuyo efecto sólo podía hacerse sentir a largo plazo,
y, finalmente, la unidad del mundo helenístico no se logrará más que gracias a
la superioridad del helenismo sobre las otras civilizaciones del imperio. Para
Roma, las condiciones son totalmente diferentes, y el proceso, inverso. Son las
distintas culturas las que, al fundirse las unas con las otras, vienen a añadir
la unidad de una civilización que se está formando a la organización material,
política y jurídica preexistente. En el Occidente romano, civilización e
imperio avanzan paralelamente, al mismo paso. Y esta particularidad de la
conquista romana tuvo como resultado la preparación de su imperio para rebasar,
un día, los límites de la península itálica.
Sólo a
partir del siglo III a. C., las ciudades griegas fueron «asociadas» al imperio
de Roma: la primera fue Tarento, colonia dórica, que había cometido la
imprudencia de llamar contra Roma al rey del Epiro. Pero, desde hacía mucho
tiempo, Roma había entrado en la órbita del helenismo. Desde el siglo VI a. C., los etruscos le habían transmitido formas de arte y de pensamiento que
procedían del helenismo jónico. A los etruscos sucedieron los de la Campania
helenizada; a continuación, Roma entabló relaciones directas con las colonias
griegas de la Italia meridional y de Sicilia. En el momento en que se forma la
civilización helenística, Roma puede ser considerada, según los historiadores
que la conocen (indirectamente, al parecer), como una «ciudad griega». Incluso
es, antes de la anexión de Tarento, como un verdadero bastión avanzado del
helenismo en medio de los bárbaros itálicos, y esta posición en que se
encuentra la induce (ya veremos por qué determinismo) a intervenir en el mundo
griego. La segunda Guerra Púnica, sostenida contra Aníbal, «capitán de fortuna»
de estilo helenístico, más que contra la propia Cartago, acelera la entrada de
Roma en el concierto de las grandes potencias mediterráneas. Era la diplomacia
de Aníbal la que obligaba a los romanos a tener una política griega, y, en
consecuencia, a regular su conducta y sus máximas de acuerdo con las
necesidades del complejo político en el que se veía obligada a entrar.
De ahora en
adelante, Roma comprende que debe continuar la obra de Alejandro. Este brote
del imperialismo romano se produce, precisamente, en tiempos de Escipión el
Africano, el afortunado adversario de Aníbal. En aquel momento, hacía más de un
siglo que Alejandro había muerto. Su leyenda estaba más viva que nunca, pero
eran todavía pocos los romanos que no desconfiaban de un rey al que
consideraban como un aventurero peligroso. En la tradición romana todo
contribuía a rechazar las lecciones que parecían desprenderse de su conquista.
La república oligárquica repugnaba a las personalidades fuertes, no sólo porque
en el Senado reinaban los recelos y las envidias, sino porque el principio
mismo de la constitución suponía que los magistrados no eran más que los
depositarios temporales, y siempre reemplazables, del poder colectivo. Se
ganaban batallas y se alcanzaban victorias no por la capacidad o por la buena
suerte de tal o cual jefe, sino por la Fortuna de Roma, de la que el imperator
era el instrumento. El ejemplo de Alejandro era directamente contrario a aquel
principio, y una parte importante de la opinión —su casi totalidad— consideraba
que Roma no podía someter aquella Fortuna a la de un hombre, sin correr un
peligro mortal.
Pero había
también una parte de la opinión —al principio ínfima, luego cada vez más
crecida—, que cedía a la seducción que sobre ella ejercía la figura de
Alejandro. Fue el partido de los «filohelenos», que,
a la vez, experimentaba una simpatía espiritual por el pensamiento y la
civilización helénicos y, como consecuencia aparentemente paradójica, pero muy
explicable, de aquella atracción, estaba dispuesto a extender el imperio de
Roma a todo el mundo helenístico. Porque para ellos no se trataba, como los historiadores
modernos repiten a veces, de esclavizar a Grecia, sino de continuar y llevar a
su perfección una concepción política que tenía su origen en la mitad oriental
del mundo mediterráneo, es decir, de realizar, finalmente, gracias a la
duradera potencia de Roma, el sueño demasiado pronto interrumpido del
Macedonio. Aquella inspiración oriental, muy viva en una parte importante de la
aristocracia romana, había de hacer sentir su acción no sólo sobre la política
exterior de la ciudad, sino también sobre la evolución interior de la
república. Contribuirá a provocar una serie de crisis, cada una de las cuales
tendrá como consecuencia un acercamiento cada vez mayor de Roma a la monarquía.
La
influencia de Alejandro, sensible en Roma desde el tiempo de la segunda Guerra
Púnica, alcanza, sin duda, su apogeo al final de la República, con César.
Alejandro es el modelo declarado de César y el paralelo que los historiadores
gustan de establecer entre ellos, desde la Antigüedad, no es sólo un artificio
retórico. César deseaba para sí mismo un destino semejante al del joven
conquistador macedonio; le envidiaba por haber podido conquistar una gloria
imperecedera, a una edad en la que él tenía que luchar todavía oscuramente para
obtener los medios que le permitiesen afirmar su genio. Como sabemos, la
Fortuna ofreció a César un magnífico desquite, permitiéndole reunir bajo el
poder de Roma, en su edad madura, un imperio casi tan vasto como el de Alejandro.
Después fue
herido de muerte por los senadores que habían comprendido que, demasiado
parecido al Macedonio, no dejaría de seguir el mismo camino que él,
convirtiéndose también en rey y en dios. En cuanto a rey, César no tuvo tiempo
de serlo, pero sí de adoptar al que sería el primer emperador. En cuanto a
dios, su muerte brutal hizo que lo fuese mucho antes de lo que él habría
pensado, pues como dios siguió dominando, incluso después de los Idus de Marzo,
el destino de Roma. Se puede asegurar que César acabó, en más de un aspecto, el
devenir histórico que se había iniciado, en el 334, en el campo de batalla del Gránico. Para ello había sido necesario que Roma asimilase
antes, gradualmente, lo esencial de la civilización y del pensamiento
helenísticos, que ella misma se convirtiese, casi totalmente, en un país
helenístico, para que el pensamiento y la voluntad de César alcanzasen su plena
eficacia. La caída de Alesia, el fin de la
resistencia gala no señalan tanto el triunfo de una Roma imperialista y brutal
como el advenimiento, en Occidente, de una civilización que procede
directamente del Oriente helenizado. Se puede lamentar, sin duda, que este
camino del helenismo haya pasado por Roma y pensar que la Galia, en el momento
en que llegaron las legiones de César, estaba dispuesta a ahorrarse una
derrota. El agua que baja al valle puede seguir distintos cursos, pero siempre
llega al río.
César, en el
momento mismo de su muerte, estaba plenamente convencido de que su destino le
obligaba a seguir a Alejandro, y nosotros tenemos una prueba segura de tal
convicción. En el curso de los siglos, el antiguo imperio de Alejandro se había
esterilizado un tanto. Las satrapías del Éufrates y del Irán habían acabado por
agruparse en un Imperio nuevo, el de los partos, que se presentaban (no sin
razón) como los herederos de los persas; tales satrapías escapaban al imperio
romano. Pero César, tras haber asegurado su poder, abrigaba la ambición de
reconquistar aquellas provincias, que él consideraba como «perdidas», porque
habían sido sustraídas al mundo helénico, aquel mundo cuya herencia integral
reivindicaba Roma. Mientras los puñales de Bruto y de Casio herían al «tirano»,
los ejércitos del viejo imperator se reunían ya sobre la orilla oriental del
Adriático para comenzar la reconquista; la conjuración de unos pocos senadores
puso fin a tal sueño. Pero nos equivocaríamos si no viésemos en ello más que el
delirio de un ambicioso desenfrenado. En realidad, era un sueño que Roma entera
compartía. Pudo comprobarse después: la opinión romana no se resignó jamás a
dejar que los partos reinasen en Babilonia y dominasen Armenia. Hay, desde
luego, la derrota de Craso en Carres, que pide venganza, pero, además de esta
exigencia del honor nacional, está la nostalgia del tiempo en que el campo del
helenismo no tenía otros límites que las fronteras alcanzadas por Alejandro.
Augusto, deseoso de no aventurar las fuerzas romanas en una política de
conquista en Oriente, tuvo que usar de la astucia frente a una opinión muy
decidida a imponerle la continuación de los proyectos de César[22]. Dos
generaciones después, Nerón, menos prudente que su antepasado, el divino
Augusto, reanudará las hostilidades contra los partos y preparará una
expedición con dirección al Cáucaso, siguiendo las huellas de Alejandro. Pero
la muerte se lo impedirá, igual que a César. Trajano, a comienzos del siglo ii, reanudará la misma política y habrá un momento en que
incluso llevará los límites del Imperio hasta las bocas del Éufrates. Los
romanos no lograrán nunca reconstruir, en su totalidad, el Imperio de
Alejandro, pero no porque no lo deseasen con una obstinación que revela hasta
qué punto eran conscientes de que recogían una herencia.
El Imperio
romano no vino, de ninguna manera, a «calcar» el de Alejandro. Roma estaba ya
helenizada, antes de chocar con las grandes potencias del Oriente helenístico.
La civilización que ella aporta no es esencialmente distinta de la que
encuentra en aquellos mismos reinos. Las comedias de Plauto, por ejemplo,
habían familiarizado, desde el siglo III, al público romano con la vida y la
sociedad griegas, antes incluso de que un solo legionario hubiese puesto los
pies en Grecia, y lo mismo sucedía en algún otro campo del pensamiento y de la
técnica. La simbiosis cultural entre Roma y Grecia no es el resultado de una
conquista violenta. Horacio, al escribir que «la Grecia vencida había vencido a
su bárbaro vencedor», se
equivoca, o nos equivocamos nosotros acerca del verdadero sentido de esta
expresión. La victoria espiritual (si en el campo del espíritu hay victorias y
derrotas) atribuida a Grecia sobre Roma es muy anterior a la alcanzada por las
legiones de Paulo Emilio sobre la falange macedónica. La constitución del
imperio romano no es la obra de un grupo político, ni la de una raza. Fue el
resultado de una evolución, en el curso de la cual los «Romanos de Roma» fueron
desbordados por sus conquistas. Los senadores más conservadores no consiguieron
nunca encerrar a Roma en sí misma, que, después de cada nueva anexión, ya no
era la misma ciudad.
La conquista
de Alejandro había prometido, de un solo golpe, a una misma comunidad
espiritual todos los pueblos que ella abarcaba. En Roma fue a la inversa: la
formación del Imperio duró siete siglos; en el curso de tan largo período, Roma
reunió en torno suyo poblaciones heterogéneas, quizá más diversas aún que las
que en otro tiempo habían formado el Imperio de Darío. Pero la ciudad que las
asimila políticamente tiene, por su parte, una fuerza de cohesión que no tenía
Macedonia, y, en el seno de la comunidad política así creada, surgió una
civilización original, que vino a superponerse a la unidad política.
El milagro
fue que Roma no destruyó la civilización helenística, sino que la integró, e
incluso le dio un vigor más fuerte. Roma creó condiciones económicas y
políticas que permitieron la renovación del mundo griego, pero creó también las
condiciones para nuevas experiencias en el campo del espíritu: existe un arte,
una religión, una filosofía, una poesía que pertenecen a Roma, que han salido
de ella tanto como de los modelos helénicos. Estos modelos no son rehusados,
sino transfigurados. Gracias a Roma, su eficacia se prolonga, a través de los
siglos, hasta nosotros. Desde la muerte de Alejandro a la de César, a pesar de
las innumerables luchas y crisis que sacudieron el mundo mediterráneo, no puede
ignorarse la continuidad de una civilización que, con el apoyo de su pasado,
encuentra el medio de adaptarse siempre a las cambiantes exigencias de un mundo
en que las relaciones de fuerza y la economía están en perpetua evolución. Los
filósofos, los escritores, los oradores, los artistas incluso fueron los principales
artífices de este milagro, y acaso no exista en la historia otro período en que
mejor pueda comprenderse que la última palabra, en la evolución de los
imperios, pertenece no a las fuerzas ciegas ni a la violencia de las armas o
del número, sino al pensamiento reflexivo y consciente.
|