SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
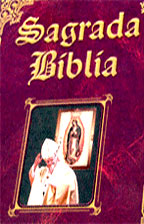 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.LIBRO SEGUNDO.EL HELENISMO Y EL AUGE DE ROMA.PRIMERA PARTE.EL TIEMPO DE LOS DIADOCOS (323-280 a. de C.)Los cuarenta
años que siguieron a la muerte de Alejandro se caracterizaron por innumerables
guerras, en el curso de las cuales el Imperio conquistado por el rey estuvo
varias veces a punto de hundirse, hasta que acabó por desmembrarse. La
considerable fuerza militar reunida para abatir al Gran Rey y reducir la
resistencia de los pueblos asiáticos fue apartada de sus objetivos por unos
generales que eran, parcial o totalmente, sus depositarios. Estos generales son
designados por los historiadores antiguos con el nombre de «Diádocos», porque
son los «sucesores» directos de Alejandro, los que han recogido (y repartido)
su herencia. Después de ellos, vinieron los Epígonos, cuyo nombre recuerda la
segunda generación de héroes que, en la leyenda tebana, logró alcanzar la
victoria sobre la ciudad maldita. Los Diádocos son los compañeros directos del
conquistador; algunos incluso habían sido antes compañeros de Filipo; todos,
salvo una excepción (la de Eumenes), son soldados macedonios, que obedecen las
costumbres de su país y se rigen por ellas. Incluso los más ambiciosos de ellos
se consideran unidos por algún lazo a la dinastía nacional de Pela, un lazo que
sus tropas les impiden olvidar y romper.
De todos
modos, durante este mismo período, empieza a verse despuntar la importancia de
un factor al que se habría podido creer eliminado de la escena política: la
opinión pública de Grecia. La mayoría de los «reyes» beligerantes se esfuerza
por ganar la estimación de los griegos; sin embargo, la mayor parte de las
ciudades no representa más que una potencia militar o económica muy
restringida, y muy frecuentemente se verá que su posesión es para este o el
otro rey un estorbo, más que una ventaja material. Pero, aun así, y por
debilitadas que estén, esas ciudades tienen gran importancia en las
combinaciones políticas: son las metrópolis del helenismo, y cada año es más
evidente que el centro del mundo nuevo es la cuenca del Egeo. Allí es donde se
hacen y se deshacen las coaliciones y donde las reputaciones se consagran. Es
allí también donde se reclutan los mercenarios, y la reputación es importante
para ellos. El mar Egeo es el punto común, el lazo de aquellos reinos en
formación. En sus aguas se reúnen las escuadras y se forman las potencias
económicas: Chipre, Rodas, la confederación de las Islas desempeñarán un papel
esencial en la historia de este tiempo, y los territorios asiáticos serán
devueltos a los hombres que hayan alcanzado una victoria en Siria, o en
Tesalia, o en los Estrechos, o que sepan, en el momento oportuno, conciliarse
con Atenas u ocupar Corinto.
Aquellos
cuarenta años, y algunos más, fueron el tiempo por excelencia de los
conductores de hombres, de los capitanes de aventura, hoy poderosos y mañana
fugitivos, teniendo que vender provincias y ciudades a sus soldados, por no
poder pagarles sus haberes. Entre ellos ha encontrado Plutarco héroes
inolvidables: Eumenes de Cardia y Demetrio, hijo de
Antígono. Pero los otros, a su alrededor, no son menos brillantes, y sus
triunfos, sus desgracias, sus crímenes o sus actos generosos componen un
inmenso fresco cuyos episodios, bastante semejantes entre sí, difícilmente se
dejan captar en un relato coherente; de tal modo se suceden las batallas y se
enredan las intrigas, siempre en campos distintos, dando la impresión de una
agitación bastante estéril, que consume años y generaciones, sin construir nada
estable. Sin embargo, de esta confusión es de donde va a surgir el mundo
helenístico, cuyas normas y espíritu ya se vislumbran.
Los
protagonistas
Alejandro,
para asegurar la ejecución de sus proyectos, secundarle en sus campañas y
administrar el Imperio, disponía de un estado mayor de oficiales macedonios,
que, en conjunto, le habían permanecido fieles. Al final del reinado, algunos
habían desaparecido, los unos víctimas de diversas intrigas, como Filotas, que había arrastrado a su padre, Parmenio, en la
catástrofe, otros, como Clito el Negro, muerto por el
propio Alejandro, por razones poco explicables, y otros, en fin, muertos de
enfermedad, como Hefestión, el más íntimo amigo del
Rey y, sin duda, el que más fielmente habría seguido sus proyectos. Estos
vacíos habían ido llenándose como se había podido: los más valientes o,
sencillamente, los más ancianos obtenían un ascenso. Así, Meleagro, el único
superviviente de los primeros jefes de falange, debió a este hecho puramente
accidental su ascendiente sobre la infantería en el momento de la partición de
Babilonia. Todos aquellos hombres, oficiales confirmados o recientemente
ascendidos, iban a encontrarse, después de la muerte del rey, investidos de
grandes responsabilidades y sometidos a tentaciones demasiado fuertes, a veces,
para ellos.
Al abandonar
Pela, Alejandro había dejado, para sustituirle en Macedonia y a la cabeza de la
Liga de Corinto, a Antípatro de Macedonia . Antípatro,
nacido probablemente en el 399 o el 398, pertenecía a la generación de Filipo,
bajo el que había ejercido mandos militares importantes, especialmente en
Tracia contra Cersobleptes, y al que también había reemplazado, a veces, cómo
regente a la cabeza del reino. Al confiarle la lugartenencia, Alejandro no
hacía, pues, más que seguir el ejemplo de su padre. Antípatro estaba tanto
mejor cualificado para aquella tarea, cuanto que no era sólo un soldado, sino
que poseía además una extensa cultura, caso raro entre la nobleza macedonia.
Mantuvo relaciones epistolares con Aristóteles y se le atribuye incluso la
redacción de obras históricas: excelente preparación para un administrador que
debía dirigir la diplomacia del reino en el seno de la Liga de Corinto.
Antípatro
estaba, por instinto, más cerca de Filipo que de Alejandro; seguía fiel a la
tradición de la monarquía militar tradicional en Macedonia, y desconfiaba del
espejismo oriental; se inquietaba, a veces, al creer que Alejandro cedía a la
tentación de hacerse divinizar y adorar, pero era profundamente leal a la
dinastía a cuyo servicio estaba, y recelaba de la veleidad de las ciudades
griegas.
La labor de
Antípatro no se veía facilitada por la presencia en Pela de la madre de
Alejandro, Olimpia, que había vuelto del destierro con su hijo, a la muerte
de Filipo. La reina tenía unos cuarenta años cuando comenzó la expedición de
Asia, y no se resignaba a la autoridad de Antípatro, enviando fuertes
reclamaciones contra él a Alejandro, que, conociendo a su madre, no concedía
demasiada importancia a sus quejas. Por último, en el 331, Olimpia se había
retirado, una vez más, a Epiro, a la corte de su hermano Alejandro el Moloso,
que era también su yerno, pues se había casado con Cleopatra, hija de Olimpia
y de Filipo y, por consiguiente, hermana de Alejandro. Alejandro el Moloso
había muerto, poco después, en Lucania, por lo que
Olimpia había tomado en sus manos los asuntos del reino, convirtiéndose, de
hecho, en la dueña del país, y Cleopatra, desposeída por su madre, tenía que
regresar a Pela. Olimpia no por eso dejó de proseguir las intrigas que le
inspiraba su odio hacia Antípatro, hasta conseguir que Alejandro le prestase
oídos, y bastó un incidente —una sublevación en Tracia, que el regente no pudo
sofocar— para que el rey decidiese llamar a Antípatro junto a él, en Babilonia,
mientras confiaba la regencia de Macedonia a Crátero, un antiguo jefe de
falange que había llegado a ser uno de los lugartenientes favoritos de
Alejandro. A pesar de su edad, Antípatro recibió la orden de escoltar reclutas
desde Macedonia hasta Babilonia, mientras Crátero se ponía en marcha hacia
Europa, a la cabeza de diez mil veteranos enviados allí. En aquel momento, se
produjo la muerte del rey.
En aquella
hora dramática, otro superviviente de la generación anterior, Antígono el
Cíclope, se encuentra también ausente de Babilonia. Desde hace unos diez años,
gobierna la satrapía de Frigia. Alejandro ha recompensado así sus buenos
servicios y su indudable talento militar. Al comienzo de la campaña, mandaba a
los aliados griegos y, ya en Frigia, tuvo que pelear duramente contra los
«guerrilleros» persas; en el curso de esos combates ha perdido un ojo, lo que
añade a su fisonomía un cierto aire de ferocidad. Antígono es de gran estatura,
goza entre los hombres de un considerable prestigio y sabe imponer su voluntad,
pero es también diplomático, cuando la ocasión lo requiere, y sensible a la
grandeza del helenismo. Frente al autoritario Antípatro, Antígono se hará
partidario de la libertad de las ciudades griegas y será el primero en merecer
su reconocimiento.
Los otros
actores del drama se encuentran en Babilonia, donde todos desempeñaron algún
cargo, en la corte o en el ejército. Uno de los más visibles es Pérdicas, cuya
ascensión, extremadamente rápida, ha comenzado después de la muerte de Hefestión. Es un noble macedonio, buen oficial. Una vez
desaparecido Hefestión, Pérdicas había asumido las
funciones de quiliarca (el «visirato») y el mando de
la primera hiparquía. Fue a él a quien Alejandro, al
morir, entregó el sello real, y él era el confidente de los proyectos del rey.
Al lado de
Pérdicas está su amigo Eumenes de Cardia. Canciller
de Alejandro, después de haber sido secretario de Filipo, desempeñaba en la
corte funciones civiles, aunque había comenzado su carrera como soldado. Y, a
pesar de ser griego —lo que debilitaba un poco su posición en medio de todos
aquellos macedonios—, era el que estaba más al corriente de todos los asuntos
del Imperio, porque una de sus tareas había consistido, durante años, en
centralizar las relaciones de los gobernadores e informadores de todas clases,
en redactar o hacer redactar las respuestas del rey, en tener en orden los
archivos y la crónica de la corte. Antípatro le era hostil, quizás a causa de
Olimpíade, pero Eumenes no carecía de amigos, y él era también leal en sus
afectos.
Entre los
ayudantes de campo de Alejandro (los «somatofílacos»,
los «guardias de corps»), que eran ocho en el 323, había algunos movidos por
una gran ambición, y que no se considerarían satisfechos con una satrapía. Los
más notables eran Lisímaco, Pitón, Peucestas, Leonato y Ptolomeo. Todos habían participado activamente en
la conquista. En otro tiempo, Ptolomeo había compartido el destierro de
Alejandro, se había hecho ilustre durante los últimos años del reinado y sus
triunfos le habían hecho muy popular entre la tropa; prudente hasta la doblez,
estaba persuadido de que la obra de Alejandro no podía sobrevivirle. Así, desde
el principio, no pensó más que en adjudicarse una parte del Imperio y, cuando
otros generales —fuese por verdadera lealtad a la memoria de Alejandro, fuese
por el cálculo de un interés que ellos creían bien entendido— se esforzaban por
mantener la cohesión del poder, Ptolomeo, por su parte, no tenía otra
preocupación que la de constituirse un reino.
Lisímaco
parecía haberse formado, inicialmente, proyectos semejantes, pero fue más lento
en su realización, acaso por verse menos favorecido por los acontecimientos que
Ptolomeo, el cual tuvo la habilidad de hacerse enviar a Egipto, mientras
Lisímaco obtenía la Tracia, menos protegida por su situación geográfica y
constantemente atacada por los «disidentes».
Leonato, uno de los héroes de la
campaña de la India, no había concebido aún su gran designio, que tendía nada
menos que a apoderarse del trono de Macedonia, y que, finalmente, no le condujo
más que a su pérdida, durante la Guerra Lamíaca. De
momento, no era más que un jefe de guerra intrépido, pero vano y enredador.
Por último,
el comandante de los «hipaspistas», que eran las
tropas de selección, Seleuco, un gigante, de quien se decía que era capaz de
sujetar con sus manos a un toro, se encontraba también en Babilonia, muy
decidido a no dejarse olvidar.
El
problema de la sucesión
Muerto
Alejandro, había que darle un sucesor. Legalmente, la designación del nuevo rey
correspondía al ejército macedonio, tanto a la fracción que se encontraba a las
órdenes de Antípatro como a las tropas reunidas en Babilonia. Pero, en
realidad, de momento, no se tuvo en cuenta más que a éstas últimas. El carácter
arcaico de aquella forma de elección no convenía a las circunstancias
totalmente nuevas creadas por la conquista.
Lo más
natural habría sido designar a un hijo de Alejandro, pero éste no tenía aún
ningún hijo legítimo. Roxana, la princesa persa con la que se había casado en
Sogdiana en el 327, esperaba un hijo, mas, ¿sería un príncipe o una princesa?
Pérdicas, el oficial que desempeñaba las funciones más elevadas, propuso al
consejo de generales esperar hasta el parto de Roxana antes de tomar una
decisión definitiva. Si el hijo era un muchacho, se le proclamaría rey; si no,
se procedería a una deliberación. Los otros generales accedieron, e
inmediatamente se atendió a organizar la regencia: Pérdicas y Leonato serían los dos tutores del joven príncipe y
ejercerían la regencia sobre los territorios asiáticos. Macedonia y Grecia
quedarían bajo la autoridad Antípatro y de Crátero reunidos. Así se creaba una
especie de tetrarquía, que, naturalmente, no iba a ser más que provisional.
Aquel sistema tenía como virtud principal la de mantener la unidad del Imperio,
al menos como principio. El futuro rey (si venía al mundo) sería el hijo del
macedonio Alejandro y de la sogdiana Roxana; tendría, pues, iguales títulos
para reinar sobre las dos mitades del mundo. Pérdicas, al proponer aquella
solución, permanecía fiel al espíritu de Alejandro y los generales presentes le
comprendieron al punto. Pero no ocurrió lo mismo cuando se pidió la opinión de
la tropa. Los jinetes, entre los que predominaba la nobleza, adoptaron el plan
sin dificultad, pero la infantería se mostró hostil. Meleagro, que tenía entre
los infantes el prestigio de un oficial con blasón, se negó a aceptar la
posible elevación al trono nacional de un hijo de Roxana, es decir, a sus ojos,
de un semibárbaro. Con una obstinación irreductible,
que encontró eco en las filas de la falange, quería salvaguardar la «pureza» de
la dinastía y, a falta de cualquier otro pretendiente posible, propuso a los
infantes que votasen a un hijo que Filipo había tenido de una concubina, la
tesalia Filina: era un tal Arrideo, epiléptico y
medio loco. Pero era hijo de Filipo, y la infantería apoyó aquella extraña
designación unánimemente.
El ejército
se encontraba, pues, dividido en dos bandos. Los jinetes, decididos a imponer
su solución salieron de Babilonia, con Pérdicas, y amenazaron con aislar la
ciudad. Se habría desembocado, sin duda, en una verdadera batalla, si los
esfuerzos de Eumenes no hubieran logrado conciliar los dos puntos de vista.
Arrideo fue proclamado rey, con el nombre de Filipo III, pero, al mismo tiempo,
se estableció que, si Roxana alumbraba a un niño, éste reinaría juntamente con
Arrideo. El sistema de regencia fue también notablemente modificado. En lugar
de Leonato, Pérdicas tuvo que aceptar que se le
impusiese como adjunto a Meleagro, considerado, sin duda, como representante de
la falange. Por su parte, Crátero se convertía en el tutor oficial de Filipo
III que, desde luego, era mayor, pero estaba incapacitado para ejercer
personalmente el poder. En tales condiciones, ninguno de los actos de Pérdicas
podía tener fuerza de ley si no era refrendado por Crátero, que, por su parte,
tenía que permanecer en Macedonia, como asociado de Antípatro, recibiendo éste
el título de estratego. Resulta difícil definir aquella especial autoridad
concedida a Crátero. Por otra parte, no tuvo ocasión de ejercerla, y todos
pudieron comprobar muy pronto que, en realidad, Pérdicas era dueño de la mitad
asiática del imperio, mientras que Antípatro reinaba sobre la parte europea.
Las decisiones impuestas por la intervención de Meleagro comprometieron
gravemente la unidad del imperio, al desmantelar la autoridad central. En
efecto, aquella autoridad pasó a depender, no de instituciones definidas y
estables, sino de la eventual concordia entre Pérdicas y Crátero, los dos
personajes más importantes del imperio.
Meleagro fue
eliminado rápidamente. Pérdicas le había acusado de alta traición ante el
ejército, y los soldados le habían condenado a muerte. Por su parte, Antípatro,
aunque en teoría era el segundo de Crátero, adquirió sobre él un ascendiente
indudable; de más edad, tenía también más experiencia de poder en Macedonia, y
el país estaba acostumbrado a él. Por si esto fuera poco, se ganó a su joven
colega, haciéndole casarse con una de sus hijas. En fin, la Guerra Lamíaca, que estalló en cuanto en Grecia se tuvo noticia de
la muerte de Alejandro, no dejó a Crátero el tiempo libre necesario para
intervenir en los asuntos generales. Pérdicas y Antípatro se encontraban, pues,
prácticamente solos en el mando. La obra de Alejandro se continuaría en la
medida en que ellos acertasen a colaborar de un modo eficaz.
Pérdicas,
que obtenía sin la menor dificultad el refrendo del rey Filipo III, se preocupó
de asignar a los demás oficiales satrapías que les alejaban de Babilonia.
Egipto correspondió a Ptolomeo, Tracia volvió a Lisímaco, la Frigia
helespóntica a Leonato y Capadocia a Eumenes. La
satrapía de Antígono fue ampliada con la adición de nuevos territorios: Licia,
Panfilia y Pisidia. Pitón recibió la Media, pero como
el sátrapa de aquella provincia, Atropates, era
suegro de Pérdicas (que había seguido, como la mayoría de los generales, el
ejemplo de Alejandro y se había casado con una princesa persa), la Media fue
dividida en dos partes. El norte correspondió a Atropates (fue la Media Atropatena, hoy Azerbaidyan).
Los sátrapas de Lidia y de Caria eran, respectivamente, Menandro (ya en tiempos
de Alejandro) y Asandro. El de Siria fue Laomedonte, un amigo de Alejandro, y el de Babilonia, un
desconocido llamado Arconte. Seleuco fue designado para mandar los «hetairos» (los compañeros del rey), puesto en el que
sucedió al propio Pérdicas.
Estos
nombramientos de «prefectos» no modificaron nada el sistema de administración
establecido por Alejandro; excepto algunos retoques, todas las provincias
siguieron como antes. Los inspectores financieros, cuya misión era la de
limitar el poder de los sátrapas, continuaron coexistiendo con éstos. Sin
embargo, y a pesar de tales apariencias, comienza a perfilarse una orientación
nueva de la política. Los nuevos sátrapas son más independientes del poder
central, de lo que anteriormente lo eran de Alejandro. Por ejemplo, Ptolomeo,
en Egipto, no tarda en desembarazarse de su predecesor Cleómenes,
aunque éste había sido designado para adjunto suyo, y se dedica a organizar un
ejército que sobrepasa notablemente los efectivos que se le permitían. Por
último, ya no había apenas gobernadores de origen persa, lo que era contrario a
los deseos de Alejandro. En las satrapías, no se encuentran más que oficiales
macedonios, que no pueden olvidar su origen militar, y, muy pronto, aquellos
«prefectos», que no habrían debido ser más que administradores, se convertirán
en otros tantos condottieri siempre dispuestos
a la batalla. Alejandro había deseado que, entre conquistadores y conquistados,
se estableciese un espíritu de colaboración sincera. La partición del imperio
entre sus «mariscales» y sólo entre ellos —lo que él no había querido— impedía
que se borrase el recuerdo de la conquista.
El asunto
de los mercenarios
Mientras en
Babilonia se jugaba la suerte del Imperio, las provincias orientales y, por
otra parte, Grecia fueron casi simultáneamente escenarios de una rebelión. La
primera —el asunto de los mercenarios— fue la menos grave, y no tuvo más que
el valor de un síntoma. La segunda, la «Guerra Lamíaca»,
puso en serio peligro la hegemonía macedónica en el mundo griego.
Alejandro
había situado en Bactriana a un gran número de mercenarios griegos, a los que
él proyectaba convertir en colonos, capaces de implantar sólidamente el
helenismo en tierra bárbara. Pero aquellos hombres, que tal vez al principio
habían sido seducidos por las ventajas que se les ofrecían, no tardaron en
cansarse de una vida que les arrancaba de su patria. Echaron de menos la «vida
griega», y reinaba todavía Alejandro cuando ya se produjo una sublevación,
acaudillada por un tal Atenodoro, que se había
apoderado de Bactres y había tomado el título de rey. Atenodoro no había tardado en ser asesinado, y, a la
muerte de Alejandro, otros colonos se unieron a los insurrectos. Entre todos,
formaron un ejército de 20,000 infantes y 3000 jinetes. Aquellos hombres no
tenían más que un deseo: el de volver a su patria, el de terminar por su cuenta
la interminable aventura iniciada por Alejandro. Pérdicas, convertido en
responsable del Asia después del reparto hecho en Babilonia, no podía permitir
que aquel movimiento se acrecentase y se extendiese. Encomendó a Pitón, el
nuevo sátrapa de la Media, la misión de reducir a los rebeldes, utilizando para
ello las tropas macedonias, hostiles por principio a los mercenarios griegos,
despreciados y envidiados.
Pitón, en
lugar de atacar de frente, emprendió negociaciones y no tardó en encontrar
traidores. Olvidando la misión que se le había encomendado —que era la
destrucción de los rebeldes—, Pitón esperaba aprovechar la ocasión para
asegurarse el agradecimiento y la colaboración de aquellos mercenarios, que
representaban una fuerza indudable. Con su ayuda, resultaría sumamente fácil
crearse un reino. Los rebeldes se rindieron, y Pitón les perdonó. Pero los
soldados macedonios, a los que Pérdicas había prometido expresamente antes de
la partida los despojos de los mercenarios, no se conformaron y, por sorpresa,
rodearon a los griegos, haciendo con ellos tal matanza, que no dejaron ni un
superviviente. Pitón, decepcionado, no tuvo más remedio que volver al campo de
Pérdicas. Las satrapías orientales perdieron unos miles de colonos griegos,
pero aún quedaban muchos otros, los cuales, tal vez escarmentados, juzgaron más
prudente continuar viviendo en Asia. Y Pérdicas comprendió, si no lo había
comprendido antes, que cada uno de los sátrapas que él había creado podía
traicionarle, en cualquier instante, para intentar alzarse con un reino.
La Guerra Lamíaca
Mientras
tanto, en Grecia se jugaba una partida mucho más importante. Atenas no se había
resignado jamás a la victoria de Filipo. Desde que se tuvo noticia de la muerte
de Alejandro —primero, por rumores bastante vagos que los dirigentes se
resistían a creer—, el partido democrático, tradicionalmente hostil a
Macedonia, consideró que había llegado la hora de liberar a la ciudad y a toda
Grecia. Precisamente, la ciudad tenía a su cabeza a Hipérides,
el jefe de la fracción más «avanzada» de los demócratas. Demades y Demóstenes
habían sido eliminados de la escena política a consecuencia del asunto de Hárpalo, y Licurgo, que había dirigido la política de
Atenas durante mucho tiempo, había muerto el año anterior.
La muerte de
Alejandro no había cogido desprevenido a Hipérides.
Con la ayuda de un tal Leóstenes, un ciudadano de
Atenas que en otro tiempo había servido como mercenario en Asia y había
adquirido un gran prestigio entre los demás mercenarios, Hipérides había entablado negociaciones con todos los soldados sin empleo que, de regreso
de los países en que se habían batido, solían reunirse en la región del cabo Ténaro. Leóstenes, elegido
estratego para el año 324, comenzó a asegurarse entre los soldados del Ténaro el núcleo de un ejército con vistas a una posible
acción contra Macedonia. Quizás él mismo había llamado la atención de Hipérides sobre el malestar que reinaba entre los
mercenarios, malestar que los acontecimientos de Bactriana venían a confirmar.
Al mismo tiempo, Leóstenes negociaba con los etolios,
tradicionalmente enemigos de Macedonia.
Hacia el mes
de septiembre se tuvo la seguridad de que Alejandro había muerto. La asamblea
de Atenas, inducida por Hipérides, declaró la guerra
a Macedonia. Todos los ciudadanos de menos de 40 años fueron movilizados, se
decretó poner de nuevo en servicio y armar 200 trirremes y 40 cuadrirremes, se
requisó lo que quedaba del oro de Hárpalo y se
enviaron embajadores a toda Grecia para buscar aliados. Objetivo de la guerra:
el de liberar a todas las ciudades a las que Antípatro había impuesto una
guarnición. La mayoría de las ciudades aceptó unirse a Atenas, pero Esparta,
duramente batida diez años antes, se negó a actuar. Los beocios, por su parte,
no deseaban el renacimiento de Tebas, que sería la consecuencia inmediata de
una derrota macedónica. Un cierto número de ciudades simpatizantes se vio
paralizado por la presencia de la guarnición establecida por Antípatro.
Finalmente, al lado de Atenas estaban Sición, la Élide,
la Mesenia y Argos, pero los arcadios, inquietos al ver a Esparta al margen del
conflicto, permanecieron, prácticamente, neutrales. Al norte del Ática, los
pueblos tesalios y algunos beocios siguieron a Atenas. Pero ninguna población
de las Islas se avino a entrar en la alianza. Demóstenes, desterrado en Egina,
puso espontáneamente su elocuencia al servicio de su patria y tomó parte, a
título privado, en la campaña diplomática, lo que le valió ser llamado y
acogido como triunfador por sus compatriotas.
Al
principio, los griegos consiguieron brillantes éxitos. Las tropas atenienses se
establecieron en las Termópilas, no sin haber tenido que forzar antes el paso a
través de la Beocia. Antípatro atacó con las tropas de que disponía y en las
que figuraban jinetes tesalios, pero éstos desertaron en el campo de batalla y
Antípatro tuvo que encerrarse en la ciudad de Lamia. Su plan consistía en
esperar los refuerzos que había pedido a los otros generales macedonios, a
Crátero y a Leonato, que eran los más próximos. No
podía esperar nada de Lisímaco, que, en Tracia, estaba empeñado en dura lucha
contra el rey Seutes. Mas, ¿cuándo llegarían los
refuerzos?
Antípatro,
prudentemente, ofreció su rendición a Leóstenes, que
mandaba las fuerzas atenienses. Leóstenes no quiso
concederle más que una rendición sin condiciones. Era demasiado pedir.
Antípatro decidió continuar la resistencia. Poco tiempo después, Leóstenes fue muerto en una escaramuza. Antífilo,
que le sustituyó, no tenía su prestigio. Los etolios fueron los primeros en
retirarse, pretextando que les necesitaban en su país. Esta defección
debilitaba a los aliados, que no pudieron mantener el cerco de Lamia cuando se
presentó el ejército de socorro capitaneado por Leonato.
Es cierto que éste sufrió una derrota en un combate, en el curso del cual
pereció, pero, si sus jinetes fueron vencidos, la falange quedó intacta y Antífilo no pudo impedirle que estableciese contacto con
Antípatro. Éste volvió tranquilamente a Macedonia. Crátero estaba en camino. El
Imperio movilizaba, poco a poco, sus fuerzas contra los aliados, cuyas fuerzas,
por el contrario, disminuían.
Pero Crátero
tenía que franquear los Estrechos para reunirse con Antípatro. Todo dependía,
pues, de lo que sucediese en el mar. Hasta entonces, los navíos atenienses
mantenían el dominio del Egeo. La flota de Antípatro era muy inferior en
número, pero, a comienzos del 322, Pérdicas envía en apoyo de su corregente una
flota considerable, mandada por Clito. Bajo su
protección, Crátero franquea los Estrechos. La flota ateniense, vencida, busca
refugio en el Pireo. El pueblo decidió hacer un nuevo esfuerzo. Se equiparon
nuevos navíos y, a comienzos del verano, las escuadras volvieron al mar, con la
esperanza de interceptar los convoyes que regresaban del Asia a Macedonia. Pero Clito les infligió una segunda derrota junto a Amorgos y se dispuso a bloquear el Pireo. Desde entonces,
la suerte de la guerra estaba decidida.
En el curso
del verano, Antípatro y Crátero volvieron a ponerse en camino hacia Grecia, a
través de la Tesalia. Disponían de más de 43.000 infantes y de unos 5000
jinetes. El encuentro tuvo lugar en Cranón, al sur
del Peneo. Los aliados sólo disponían de unos
efectivos aproximadamente equivalentes a la mitad de los macedonios. El
enfrentamiento de la caballería fue favorable a los griegos, pero la falange
destrozó sus líneas. Aunque la batalla, por sí misma, acaso no fuera decisiva,
los aliados de Atenas se desalentaron e iniciaron negociaciones separadas con
Antípatro. Atenas se resignó a negociar también. Se llamó a Demades, que volvió
del destierro para tratar con sus amigos macedonios. Partió en embajada con
Foción y con otro oligarca, Demetrio de Falero, que muy pronto iba a desempeñar
un papel de primerísima importancia. Antípatro se encontraba en Beocia cuando
aceptó negociar con Atenas. Sus condiciones fueron rigurosas: entrega de los
oradores hostiles a Macedonia (Demóstenes, Hipérides),
pagar una fuerte indemnización de guerra, transformar la constitución de la
ciudad (desde entonces ya no serían ciudadanos más que los atenienses que
dispusieran de una fortuna, por lo menos, de 2000 dracmas) y, por último,
recibir una guarnición macedónica en Muniquia. Atenas tuvo que aceptar. Desde
el mes de septiembre del 322, los soldados macedónicos ocuparon Muniquia.
Demóstenes e Hipérides, que habían huido, fueron
condenados a muerte en rebeldía. Antípatro se encargó de perseguirles y
ejecutarles. Demóstenes se envenenó en Calauria, en
el templo de Poseidón, en el momento en que Arquias,
enviado por Antípatro, estaba a punto de arrancarle de aquel asilo (12 octubre
322).
De los
aliados del año anterior, los etolios eran los únicos que seguían en guerra.
Antípatro y Crátero invadieron la Etolia, pero se encontraron con un enemigo
inaprehensible, que hizo el vacío ante ellos y se retiró a la montaña, en la
que era imposible perseguirle. Mas los macedonios tal vez habrían logrado
reducir a Etolia por el hambre, si los acontecimientos de Asia no les hubieran
obligado a concluir una paz cualquiera, a toda prisa, y a retirarse sin esperar
siquiera a la terminación del invierno.
El final
de Pérdicas
Mientras
Pitón reducía, mal que bien, la sublevación de Bactriana y Grecia se disponía a
mantener la Guerra Lamíaca, Pérdicas, en Asia, había
querido pacificar las regiones todavía no sometidas y, desde luego, ayudar a
Eumenes a acabar la conquista de su satrapía de Capadocia. Parea esto, dio a Leonato y a Antígono la orden de facilitar contingentes a
Eumenes. Leonato, que aspiraba a sustituir a
Antípatro en Macedonia, se apresuró a pasar a Europa, con el pretexto de
socorrer a éste. Explicó a Eumenes, con bastante imprudencia, las razones de su
conducta, y le reveló que se le había prometido la mano de Cleopatra, la
hermana de Alejandro. Eumenes dio cuenta de aquellas confidencias,
inmediatamente, a Pérdicas, por amistad hacia éste y, sin duda, también porque,
fiel a la política de Alejandro, era contrario a toda intriga que pudiera
desembocar en la desmembración del imperio.
Antígono, en
su dominio de Frigia, no se había movido, no prestando oídos a las órdenes de
Pérdicas, que decidió intervenir personalmente para ayudar a Eumenes. Dos
batallas fueron suficientes para reducir al sátrapa Ariarates,
que se había mantenido en el país desde la época de Darío. Ariarates fue hecho prisionero y crucificado. Eumenes fue proclamado sátrapa de Capadocia
en el momento en que Pérdicas enviaba a Clito y a la
flota en ayuda de Antípatro. Parecía que el sistema elaborado en Babilonia
funcionaba de modo satisfactorio y permitiría, por lo menos, hacer frente a las
crisis mayores. Pero una intriga de Olimpíade y también, sin duda, las
reticencias de Antígono en la aplicación del plan de Babilonia iban a echarlo a
perder todo.
Antípatro,
que tenía varias hijas, quería casarlas según las exigencias de su política.
Eurídice se había casado con Ptolomeo, Fila era la mujer de Crátero, otra,
Nicea, fue dada a Pérdicas, pero, mientras tanto, Olimpíade, que persistía en
sus designios de abatir a Antípatro, ofreció a Pérdicas la mano de su hija
Cleopatra, que había quedado disponible después de la muerte de Leonato. Y, sin esperar más, Cleopatra fue a instalarse en
Sardes. Si aquel matrimonio se realizaba, Pérdicas ya no sería el igual de los
otros «mariscales», sino que aparecía ante todos como el único heredero del
trono de Alejandro. Pérdicas no supo resistir a la tentación que le había
preparado Olimpíade. Dudó y, sin renunciar a su unión con Nicea, tuvo cuidado,
sin embargo, de no alejar a Cleopatra, que continuó en Sardes. Al mismo tiempo,
otra hija de Filipo, llamada Cinana, tuvo la idea
(por sí misma, o secretamente inducida por Olimpíade, no se sabe) de traer al
Asia a su propia hija, llamada Eurídice (o Adea),
para darla en matrimonio al rey Filipo III, a quien estaba prometida desde
hacía mucho tiempo. Cinana tenía con ella una escolta
armada. Pérdicas envió a su hermano Alcetas para
detenerla, y Alcetas, muy imprudentemente, la hizo
matar, lo que causó gran indignación a los soldados macedonios, que sentían el
más profundo respeto por la sangre real. Obligaron a Pérdicas a aceptar el
matrimonio de Filipo y de Eurídice, matrimonio que reforzaba la posición de
Filipo III y tendía a mantener a todos los «regentes» en una situación subordinada.
Si Pérdicas no había dudado en llegar hasta el crimen para impedirlo, era —se
decía— porque él mismo aspiraba a la realeza.
Pérdicas se
encontraba, pues, en una posición muy difícil en relación con sus colegas,
cuando decidió someter a su obediencia a Antígono. Sin esperarle, éste abandonó
inesperadamente su gobierno, durante el invierno del 322, y buscó refugio cerca
de Antípatro y de Crátero, empeñados en la campaña de Etolia que pondría fin a
la Guerra Lamíaca. Antípatro y Crátero volvieron
inmediatamente a Macedonia, y Antígono les expuso la situación a su modo,
diciendo que Pérdicas había roto el pacto y quería hacerse rey. Su versión fue
aceptada y se sentaron en común las bases de una coalición contra Pérdicas y,
naturalmente, contra su amigo Eumenes. La mayoría de los demás sátrapas se unió
a los coaligados y, entre ellos, sobre todo, Ptolomeo, que creía encontrar así
una salida a la difícil situación en que él mismo se había colocado.
Ptolomeo, en
efecto, se había conducido, desde el principio, como soberano independiente y
no había dudado en conquistar Cirene, donde, aprovechándose de las profundas y
sangrientas disensiones interiores, había establecido un verdadero
protectorado, análogo en su forma al del rey de Macedonia sobre las ciudades
griegas. Cirene, hasta entonces, había sido una ciudad libre, reconocida como
tal por Alejandro y, respecto a ella, Ptolomeo usurpaba prerrogativas reales.
Pérdicas, de todos modos, tal vez lo habría permitido, si Ptolomeo no hubiera
organizado, al mismo tiempo, con una habilidad rayana en la bellaquería, el
robo del cadáver de Alejandro.
La
tradición, en efecto, quería que todo nuevo soberano de Macedonia rindiese
honores fúnebres a su predecesor, y esta ceremonia confirmaba las prerrogativas
del elegido. Pérdicas tenía la intención de proceder por sí mismo a la
sepultura de Alejandro en Macedonia, y había encargado a uno de sus oficiales,
llamado Arrideo, la ejecución de todos los preparativos necesarios para el
transporte. Tales preparativos exigieron dos años, y sólo a finales del 322
pudo Arrideo ponerse en marcha con el carro fúnebre. Pero, en lugar de tomar,
desde Babilonia, el camino de un puerto sirio, se dirigió hacia Egipto:
Ptolomeo le había sobornado. Se trataba de utilizar el rito del enterramiento
en beneficio del sátrapa de Egipto. Al parecer, Alejandro había deseado reposar
en el santuario de Amón. Ptolomeo hizo propagar el rumor de que el rey, al
morir, había dispuesto que se le enterrase en Alejandría. Se colocó en cabeza
del cortejo y él mismo escoltó los preciosos despojos hasta Menfis, en espera
de que se acabase el magnífico mausoleo cuya construcción se había iniciado en
Alejandría.
Ptolomeo
había incurrido, por aquella acción, en la cólera de Pérdicas, y no se hacía
ilusión alguna acerca de ello. La formación de la Liga contra el que se había
convertido en su enemigo le pareció una solución providencial. Por otra parte,
Pérdicas, al tomar la iniciativa de las hostilidades, lanzó su ataque contra
él, en la primavera del 321. Eumenes recibió la orden de defender el Asia Menor
contra Antípatro y Crátero, mientras el grueso de las fuerzas de Pérdicas se
dirigía hacia el sur.
Para invadir
Egipto, Pérdicas tenía que franquear el Nilo, pero, en la orilla oriental del
río, chocó con una resistencia muy fuerte, que le cerró el paso. Entonces, los
dos ejércitos remontaron el Nilo, cada uno por su orilla. Un nuevo intento de
cruzarlo, en Menfis, resultó desastroso para las fuerzas de Pérdicas. El
desaliento se apoderó del ejército, y los oficiales, en especial Pitón y
Seleuco, se conjuraron contra su jefe y le asesinaron en su tienda. Dos días
después, llegaba la noticia de que Eumenes, en el frente norte, había alcanzado
una gran victoria, pero ya era demasiado tarde.
Antípatro,
en efecto, juntamente con Crátero, había cruzado por la fuerza los Estrechos,
con la complicidad de Clito, el almirante de
Pérdicas. Uno a uno, los sátrapas se pasaron a su lado: así, Menandro en Lidia,
Casandro en Caria y Neoptólemo, un antiguo caballerizo de Alejandro, a quien
Pérdicas había encomendado la reducción de los disidentes que aún quedaban en
Armenia. Sin embargo, Neoptólemo aún no había traicionado abiertamente a
Pérdicas, cuando Eumenes le atacaba y el general desleal no pudo unirse al
bando de los coaligados más que con un puñado de jinetes. Los aliados creyeron
que les sería fácil aplastar al ejército de Eumenes. Dividieron sus fuerzas.
Antípatro avanzó hacia el sur con el fin de atacar a Pérdicas por la espalda.
Crátero y Neoptólemo quedaron frente a Eumenes, confiando en que los soldados
macedonios que se hallaban en el campo de éste desertarían, prefiriendo el
partido de Antípatro al de un hombre a quien ellos se obstinaban en considerar
como un simple «secretario». En esto se equivocaban Crátero y Neoptólemo,
porque Eumenes, que había tenido la habilidad de formar en su satrapía un
cuerpo de soldados capadocios, alcanzó la victoria, en una batalla decisiva
gracias, precisamente, a su caballería indígena. Crátero murió en la pelea y
Neoptólemo fue muerto por el propio Eumenes. Pero los infantes macedonios de
Crátero, después de rendir acto de sumisión a Eumenes en el campo de batalla,
aprovecharon la noche para escapar y reunirse con Antípatro.
La
regencia de Antípatro
Pérdicas
estaba eliminado, con la mayoría de las fuerzas que podían oponerse a las de la
coalición. Eumenes, victorioso, desde luego, pero solo, no constituía ya una
amenaza seria. Nada parecía amenazar el restablecimiento de la unidad, esta vez
en favor de los vencedores y, muy especialmente, de Antípatro, a quien la
muerte de Crátero colocaba en un primer plano indiscutible. La situación legal
seguía siendo la que había salido de las decisiones de Babilonia, con la sola
diferencia de que Roxana había traído al mundo a un niño, al que se había
llamado Alejandro, como su padre, y que, nominalmente, era rey, en las mismas
condiciones que Filipo III. Respecto a éste, su esposa, la reina Eurídice,
trataba por todos los medios de persuadir a los soldados de que ella debía
ejercer en realidad el poder y convertirse en regente.
Tras la
muerte de Pérdicas, el ejército se reunió en Triparadiso,
en Siria, y se elaboró una nueva organización del Imperio. Antípatro consiguió
disuadir a Eurídice de sus ambiciosos proyectos y se hizo atribuir a sí mismo
la regencia; después distribuyó las satrapías. Eumenes no era ya, a los ojos de
los macedonios, más que un rebelde y la asamblea de soldados le condenó a
muerte, dejando para más adelante la ejecución de la sentencia. Los otros
oficiales se repartieron sus despojos y los de Pérdicas. Como era de esperar,
Ptolomeo fue el más beneficiado, pues conservó Egipto con la Cirenaica. Seleuco
obtuvo la satrapía de Babilonia, y Arrideo la Frigia helespóntica. Antígono
seguía siendo sátrapa de Frigia, con las anexiones, y, además, sucedía a
Pérdicas en el mando general del ejército. La satrapía de Eumenes fue entregada
a un tal Nicanor, la Lidia a Clito, como precio de su
traición; Pitón y otro asesino de Pérdicas, Antígenes,
se repartieron las más importantes satrapías orientales: a Pitón correspondieron
las dos Medias y a Antígenes la Susiana.
Antípatro se convertía en el primer personaje del imperio, pero era evidente
también que, decidido a residir en Macedonia (adonde se retiró, llevando
consigo a los dos reyes), tenía que dejar en Asia a un lugarteniente general
que, en realidad, sustituiría a Pérdicas. Para esta misión eligió a Antígono.
Es probable que esta elección le fuese impuesta por intrigas o por la opinión
de los soldados, porque Antípatro desconfiaba de él e intentó tomar algunas
precauciones contra la ambición de un hombre del que todo el mundo sabía que
antes se había resistido abiertamente a Pérdicas y que muy bien podría hacer lo
mismo con el nuevo regente. Dio a su hija Fila, viuda de Crátero, en matrimonio
al joven Demetrio, hijo de Antígono. Demetrio aún no tenía más que quince años,
pero su padre le admiraba profundamente y él le correspondía con su afecto.
Antípatro trató también de dejar junto a Antígono a su propio hijo, con el
título de hiparco, pero los dos hombres no tardaron en reñir y Casandro volvió
casi inmediatamente a Macedonia.
Una vez
vuelto Antípatro a Macedonia, Antígono quedó, prácticamente, como único dueño
en Asia. Eumenes y los últimos partidarios de Pérdicas seguían teniendo
influencia en el país. Entre estos partidarios se encontraban Alcetas, el hermano de Pérdicas, y Atalo, su cuñado, así
como Dócimo, designado por Pérdicas como sátrapa de
Babilonia y muy decidido a no ceder nada a Seleuco. Eumenes trató de organizar
la resistencia agrupando a su alrededor a todos los adversarios de Antígono,
pero no lo consiguió, pues los otros desconfiaban de él y le despreciaban,
porque no era griego. Antígono atacó, en primer lugar, a Eumenes. Una primera
batalla tuvo lugar en Orcinia, en Capadocia, en la
primavera del 320. Eumenes fue vencido, traicionado por un oficial, pero
encontró el medio, no sólo de castigar al culpable durante la retirada, sino
también, realizando un hábil movimiento, de volver al campo de batalla y rendir
a los muertos los honores fúnebres, cuando Antígono creía que se había dado a
la fuga. Acciones de esta clase, así como su generosidad y belleza física le
valían grandes simpatías. Durante el invierno, como ya no podía pagar a sus
hombres, les había vendido algunos grandes territorios ocupados por señores
persas, y les había facilitado el material y el armamento necesarios para
apoderarse de ellos por la fuerza. Después de su derrota, Eumenes, casi
totalmente falto de recursos, tuvo que encerrarse en Nora, una pequeña ciudad
fortificada, a la que su situación hacía inexpugnable y que estaba ampliamente
provista de agua, trigo y sal. Él mismo había favorecido la marcha de la mayor
parte de sus soldados y de sus oficiales, colmándolos de agasajos con la
esperanza de volver a encontrarles cuando su fortuna hubiera cambiado. Antígono
se dispuso a asediar Nora y cercó totalmente la plaza. Esperaba que Eumenes
aceptase las proposiciones de paz que él le hizo, pero Eumenes no quiso ceder
nada y, aunque había sido vencido, exigió que se le devolviese íntegramente su
satrapía y todo lo que había recibido en el pasado. Antígono, dejando algunas
fuerzas ante Nora, se fue, entonces, a combatir a Alcetas, Dócimo y Atalo. Los encontró no lejos de Antioquía y
los derrotó. Atalo y Dócimo fueron hechos
prisioneros. Alcetas, que había intentado sublevar a
la población de Termeso contra Antígono, no lo
consiguió y tuvo que suicidarse para no ser entregado a su vencedor. Después,
mientras Eumenes seguía cercado, ingeniándoselas por todos los medios para
mantener en buenas condiciones a sus hombres y sus caballos, Antígono se dirigió
contra Arrideo, que, en la Frigia helespóntica, había intentado someter a la
ciudad griega de Cízico; más tarde ataca a Clito y se
apodera de Éfeso. Cada vez era más evidente que Antígono no respetaba los
acuerdos de Triparadiso y se consideraba único dueño
de Asia Menor.
Antípatro,
mientras tanto, se hallaba demasiado ocupado en Macedonia para intervenir en
Asia. Los etolios, siempre en lucha contra él desde la guerra lamíaca, habían apoyado a Pérdicas. En el 320, iniciaron la
ofensiva con tal fuerza que ocuparon la mayor parte de la Tesalia. Pero, una
vez más, no pudieron explotar su victoria: requeridos en su patria por un
ataque de los acarnanos, permitieron a los macedonios reconquistar la Tesalia
y, mientras tanto, Antípatro murió (verano del 319). Desde hacía algún tiempo
la edad había disminuido mucho sus fuerzas, hasta el punto de que había tenido
que hacerse asistir por su hijo Casandro. Pero, pocos días antes de su muerte,
no había designado para sucederle a Casandro, sino a un hombre mucho mayor en
edad, un antiguo oficial de Alejandro, llamado
Poliperconte, que precisamente acababa
de destacarse pacificando la Tesalia. Casandro obtenía sólo las funciones y el
título de quiliarca. Aquella situación, humillante
para el hijo de Antípatro, iba a acelerar en el curso de una larga crisis, la
desmembración del Imperio.
La
revuelta de Casandro y el final de Eumenes
Poliperconte había sido designado sólo
por una parte del ejército macedonio, la que se encontraba reunida en Pela. La
elección podía, pues, ser impugnada. Esto fue lo que hizo inmediatamente
Casandro, entablando negociaciones secretas con Ptolomeo y con los comandantes
de algunas guarniciones puestas por Antípatro en las ciudades griegas. Pero,
sobre todo, olvidando su antigua querella con Antígono, ofreció a éste su
alianza contra Poliperconte. Antígono aceptó: Poliperconte parecía demasiado decidido a continuar la
política de Antípatro y a mantener la ficción de la regencia para que Antígono
no se sintiese amenazado en sus propias ambiciones. A fin de tener las manos
libres, propuso un armisticio a Eumenes, enviándole el texto de un juramento
que ponía fin a las hostilidades y comprometía a Eumenes a reconocerle como
soberano suyo. Muy hábilmente, éste indujo a los soldados macedonios que
cercaban Nora a que sustituyesen el nombre de Antígono con el de Olimpíade y
los de los dos reyes. Después pronunció el juramento. Los soldados levantaron
el sitio y Eumenes abandonó la ciudad sin haber prometido nada a Antígono.
Inmediatamente se dedicó a reunir nuevas tropas y, pasados unos días, disponía
de un millar de jinetes.
El imperio
estaba, de nuevo, partido en dos. Eumenes, una vez libre, fue solicitado por Poliperconte y por la reina Olimpíade para dirigir las
operaciones contra Antígono en Asia. Aceptó y se convirtió así en el
representante oficial de los reyes, mientras Antígono, aliado de Casandro y
apoyado, primero en secreto y después abiertamente, por Ptolomeo, pasaba a ser
un rebelde. La lucha entablada se desarrolló en dos frentes: el de las
maniobras diplomáticas y el de acción militar, preparada y prolongada por las
primeras.
Poliperconte tomó la ofensiva
denunciando oficialmente la política autoritaria seguida por Antípatro en
relación con las ciudades griegas. A finales de 319, promulgó un decreto
devolviendo a las ciudades sus antiguas constituciones (por las que se regían
antes de la Guerra Lamíaca), invitando a regresar a
los antimacedonios desterrados y restituyendo a
algunas ciudades ciertos beneficios que se les habían quitado: Atenas, por
ejemplo, recuperaba Samos. En compensación, las ciudades se comprometían a no
intentar nada contra Macedonia.
Casandro
replicó a esta ofensiva diplomática con múltiples intrigas locales. Así, en
Atenas, se aseguró la adhesión del jefe de la guarnición de Muniquia e impidió
la retirada de las tropas macedónicas. Grecia se encontró dividida en dos
campos: en uno, los demócratas pedían ayuda a Poliperconte,
y en otro, los oligarcas, apoyados por Casandro, hacían todo lo posible por
conservar el poder. Casandro se hallaba en situación ventajosa porque sus
partidarios sólo tenían que salvaguardar su supremacía, mientras los demócratas
debían conquistar el derecho a participar en el gobierno, provocando para ello
golpes de estado y revoluciones. Poliperconte tuvo
que acabar renunciando a restablecer su autoridad en la mayor parte de la
Grecia continental y Casandro, sólidamente instalado en el Pireo, disponía de
una base marítima que le aseguraba fáciles comunicaciones con su aliado
Antígono.
Poliperconte sufrió un nuevo revés con
la derrota de Clito. Éste y su flota guardaban los
Estrechos para impedir cualquier desembarco de Antígono en la costa europea.
Pero después de un primer éxito, Clito no pudo
garantizar su seguridad: sus navíos fueron sorprendidos en el fondeadero y
destruidos totalmente, pereciendo también el propio Clito.
Desde entonces Eumenes se encontraba aislado y Poliperconte ya no podía emprender una acción eficaz en la cuenca del Egeo.
Las
operaciones de Antígono contra Eumenes comenzaron a finales de verano de 318.
Eumenes, actuando en nombre de los reyes, había creado una notable
organización. Las tropas macedónicas que se le habían asignado, los argiráspidas («escudos de plata»), guardias de corps de
Alejandro, dudaban en obedecer a un griego. Él supo halagarles, ganar a sus
oficiales (entregándoles una suma de 500 talentos, puesta a su disposición por Poliperconte) y, finalmente, recurrió a una extraña
estratagema. Fingió haber visto en sueños al «dios» Alejandro y haber recibido
directamente su inspiración. Cuando celebraba consejo con los oficiales
macedonios, hacía preparar un sitio vacío, destinado a la presencia invisible
del difunto rey.
Eumenes, al
principio, había esperado combatir en Siria, pero después de la derrota de Clito comprendió que le era necesario ganar la alta Asia.
Empezó por agrupar a su alrededor, en nombre de los reyes, al mayor número
posible de sátrapas. Algunos se negaron a tratar con él, pues le consideraban
como un delincuente porque sobre él seguía pesando la sentencia de muerte
dictada por el ejército en Triparadiso. Seleuco y
Pitón se pasaron al bando de Antígono. Los otros aceptaron servir a Eumenes,
pero con muchas reservas y reticencias. Después de varias peripecias, en el
curso de las cuales Eumenes supo, en general, asegurarse ventajas tácticas, la
batalla decisiva se libró en la región de los Gabenos.
Los argiráspidas obtuvieron ventaja y Eumenes habría
conseguido, probablemente, la victoria si no le hubiera traicionado uno de los
suyos, Peucestas, que desde hacía mucho tiempo no le
obedecía más que a regañadientes. La caballería de Antígono se apoderó del
campo de los argiráspidas, que tenían allí, según la
costumbre, a sus mujeres, a sus hijos y todos sus bienes. Para conseguir su
devolución, hicieron entrega de Eumenes a Antígono (enero del 317). Eumenes fue
ejecutado, y los sátrapas que le habían seguido fueron condenados a muerte en
condiciones espantosas. Pitón, aunque había seguido a Antígono, fue condenado a
muerte también: había dado, a lo largo de su vida, tan frecuentes pruebas de su
doblez que el vencedor no quiso correr el riesgo de verse también traicionado
por él.
Mientras
tanto, Casandro proseguía la lucha contra Poliperconte.
A partir de su base del Pireo, redujo a Atenas, restableció en ella la
constitución oligárquica y eligió como gobernador, para representarle, a
Demetrio de Falero. Después se dirigió a Macedonia, donde intentó provocar
también una revolución. Consiguió elevar al poder a Eurídice, la ambiciosa
mujer de Filipo III. Poliperconte huyó. Entonces
Casandro consideró llegado el momento de proseguir la conquista de Grecia y, en
especial, la del Peloponeso, que, en gran parte, no le pertenecía aún. Pero
estaba detenido todavía ante Tegea cuando en Macedonia se producía un nuevo
golpe de estado. La vieja reina Olimpíade, regresando del Epiro a petición de Poliperconte, se apoderaba sin lucha del país. Eurídice y
Filipo III cayeron en sus manos: Filipo III fue asesinado, y Eurídice, obligada
a suicidarse.
Casandro
respondió inmediatamente. Abandonando el Peloponeso, sublevó al Epiro contra
los hombres de Olimpíade, lo que cortaba, de antemano, toda retirada a la
reina. Su regreso a Macedonia fue triunfal, pues se le recibió como liberador.
Olimpíade tuvo que encerrarse en Pidna; tenía consigo
a Roxana y al joven Alejandro, que, después de la muerte de Filipo III, era el
único rey legítimo. Casandro cercó la ciudad. Los mercenarios que la defendían
no capitularon hasta la primavera del 316. El armisticio preveía que la reina
salvaría la vida, pero Casandro la acusó ante el ejército, impuso su condena y
la entregó a los parientes de las víctimas a las que ella había hecho matar
antes.
Casandro
pudo celebrar entonces, solemnemente, las exequias del rey Filipo III, lo que
equivalía a reivindicar su sucesión. Al mismo tiempo, se casaba con una hija de
Filipo II, llamada Tesalónica, y confinó al joven rey Alejandro y a Roxana en
Anfípolis. Considerándose rey de Macedonia, Casandro fundó dos ciudades: una,
Tesalónica, en honor de su mujer, y otra, Casandria,
destinada a reunir a los habitantes de la antigua Potidea, en el istmo de
Palena.
Casandro,
dueño de Macedonia, afirmaba cada vez más su autoridad también en Grecia. Poliperconte, expulsado de todas partes, se había refugiado
en Etolia. Sólo su hijo, llamado Alejandro, se mantenía en el Peloponeso. En el
curso del año 316 Casandro decidió organizar una campaña que asegurase la
«pacificación» definitiva de Grecia. Atravesando el país, restauró, en primer
lugar, la ciudad de Tebas, que había sido destruida por Alejandro, y después
intentó una ofensiva general en el Peloponeso, pero a pesar de algunos éxitos
iniciales, no pudo llevarla a buen término y, a finales del otoño, tuvo que
volver a Macedonia sin haber exterminado completamente de la península las
fuerzas de su adversario.
Antígono
contra Casandro
El imperio
de Alejandro se encontraba entonces dividido en tres partes: Casandro tenía
Macedonia y Grecia; Antígono, las satrapías de Asia hasta la frontera de la
India; Ptolomeo, Egipto y Cirene. Durante la lucha contra Eumenes, Ptolomeo no
había tenido ocasión de intervenir, limitándose a hacer ocupar por su general
Nicanor algunas plazas en Siria, especialmente los puertos. Su intención era,
evidentemente, la de unir, un día u otro, Siria a sus propias posesiones, lo
que suponía el germen de un conflicto casi inevitable entre él y Antígono.
Este
conflicto se vio precipitado por la aventura de Seleuco. Éste, que había creado
algunas dificultades a Eumenes e influido en Antígono, no había recogido el
fruto de su política. Antígono, después de la victoria, había llegado a
Babilonia y había pedido cuentas. Para no tener que dárselas, Seleuco había
huido a Egipto y desde entonces se dedicaba a amotinar a los otros sátrapas
contra Antígono. Y los sátrapas le escuchaban gustosos, pues el poder militar y
financiero de Antígono crecía de día en día, lo que les parecía, sin duda con
razón, una amenaza para ellos mismos. Era necesario que, costase lo que
costase, ninguno de los Diádocos pudiese reconstituir en beneficio propio la
unidad del Imperio. A partir del 316, Antígono se convirtió, pues, en el enemigo
común y tuvo que enfrentarse con una coalición integrada por Ptolomeo, Casandro
y Lisímaco, el sátrapa de Tracia, que debía su importancia al hecho de que
dominaba los Estrechos. La primera acción de los aliados fue, en el 315, la de
reclamar una partición de común acuerdo. Sus embajadores, en un ultimátum,
reclamaron para Ptolomeo la posesión de Siria; para Seleuco la restitución de
Babilonia; para Lisímaco, la Frigia helespóntica, y para Casandro, el sátrapa
de Caria (que era adicto a Casandro), la Capadocia y la Licia. Antígono se negó
y fue la guerra.
Parecía que
se hubiera vuelto al tiempo de Pérdicas. Antígono tenía que defenderse en dos
frentes. Optó por dirigir la ofensiva hacia el sur para recuperar los puertos
sirios. Ptolomeo tuvo buen cuidado de no resistir: se limitó a poner una
guarnición en Tiro y volvió a Egipto después de haber requisado todos los
barcos sirios disponibles.
Al mismo
tiempo que sitiaba Tiro, Antígono comenzó su ofensiva contra Casandro, y para
ello reanudó, por su parte, la acción diplomática que antes había sido el arma
principal de Poliperconte. Acusó a Casandro ante los
soldados macedonios que se encontraban en su ejército y obtuvo, naturalmente,
su condena. Casandro, convicto de infidelidad a la política de Filipo II y de
Alejandro, considerado como usurpador, fue declarado rebelde y se invitó a las
ciudades griegas a abandonarle para obedecer en adelante a Antígono. Éste, para
disuadir más fácilmente a los griegos, proclamó la libertad de la Hélade y
prohibió a quienquiera que fuese imponer una guarnición a ninguna ciudad
griega. Los demócratas, a quienes la debilidad de Poliperconte había abandonado a sí mismos, recobraron ánimos, y Casandro se convirtió en su
enemigo común, lo que hizo difícil su posición. Antígono, que había hecho
construir, utilizando los bosques del Líbano, un gran número de navíos, pudo
presentarse en las Cícladas con una importante fuerza en el otoño del 314: en
aquel momento, todas las ciudades le acogieron con entusiasmo como a su
liberador.
Casandro,
mientras tanto, no había logrado emprender ninguna operación seria contra
Antígono. Polemeo, sobrino de éste, había resistido
victoriosamente a las sublevaciones locales provocadas por Casandro con tal
eficacia que Antígono tuvo la posibilidad, en el 313, de pensar en un
desembarco en Macedonia. Para prepararlo, envió a las ciudades griegas cuerpos
expedicionarios que no sólo inquietaban al macedonio, sino que «liberaban» las
ciudades dominadas por las guarniciones de Casandro. Polemeo abandonó el Asia, pasó al Peloponeso y luego a la Grecia continental. Antígono
consideró que era el momento de cruzar los Estrechos, pero se lo impidió
Bizancio, que mantuvo su neutralidad. A la terminación del año 313, la
situación era confusa: la mayor parte de Grecia pertenecía al bando de
Antígono, pero éste no había podido asestar un golpe decisivo a Casandro.
Fue el
momento que Ptolomeo eligió para intervenir. Hasta entonces se lo había
impedido una rebelión en Cirene, pero Casandro, inquieto por su inactividad, le
apremiaba para que desempeñase un papel activo en la coalición. En la primavera
del 312 el ejército egipcio penetró de nuevo en Siria. Antígono había confiado
la defensa del país a su hijo Demetrio. Una sola batalla ante Gaza dio a
Ptolomeo el dominio del país, y Demetrio, al que no le quedaban más que algunos
jinetes, se retiró a Siria del norte, donde tuvo la buena fortuna de detener
una vanguardia de Ptolomeo, imprudentemente aventurada. Y cuando Antígono, una
vez reagrupadas sus fuerzas, se dispuso a lanzar una ofensiva general, Ptolomeo
se dio prisa en volver a Egipto. El único beneficiado por aquella campaña fue
Seleuco, a quien la victoria de Gaza había franqueado la ruta de Babilonia, y
que consiguió, con las escasas fuerzas que le concedió Ptolomeo, reconquistar
su satrapía. Este regreso de Seleuco será tomado después por los reyes seléucidas
como origen de su era (abril 311). Antígono trató de recuperar Babilonia, para
lo que encomendó a Demetrio la dirección de un golpe de mano, pero sin éxito.
Al fin, se impuso la necesidad de hacer la paz.
El tratado
firmado en el 311 equivalía a una partición del mundo: Antígono conservaba el
Asia, Lisímaco era confirmado como sátrapa de Tracia, Ptolomeo en Egipto (con
un protectorado sobre Chipre) se convertía prácticamente en rey, mientras que
Casandro era proclamado regente de Macedonia hasta la mayoría de edad del joven
Alejandro, hijo de Roxana. En apariencia, Antígono no obtenía para sí gran
cosa, a excepción del fin de las hostilidades (que él no había desencadenado).
Sin embargo, tampoco para él era negativo el balance. Seleuco era muy
probablemente excluido de la paz (aunque el hecho haya sido negado), lo que
salvaguardaba los derechos de Antígono sobre Babilonia, pero sobre todo una
cláusula garantizaba su libertad a todas las ciudades griegas, que debían ser
liberadas de sus guarniciones, lo que suponía un golpe para Casandro. Antígono
no había vencido con las armas, pero su prestigio, al menos, salía reforzado
ante la opinión de los griegos, una opinión que a largo plazo acabaría pesando
en la balanza mucho más que los ejércitos.
Por otra
parte, nadie se hacía ilusiones acerca del carácter provisional de aquel
tratado. Casandro no se resignaba a la disminución de su influencia en Grecia,
donde la diplomacia de Antígono había suplantado a la vieja liga de Corinto,
instrumento tradicional de la dominación macedónica, por ligas locales adictas.
A finales del 310, Casandro hacía asesinar al joven Alejandro y a Roxana. Por
otra parte, Ptolomeo, el sobrino y lugarteniente de Antígono, descontento de la
manera en que le había tratado su tío (ignoramos exactamente por qué), se
sublevó y se pasó al bando de Casandro. Durante este tiempo, Antígono se
dedicaba, en Babilonia, a reducir a Seleuco, pero sin lograrlo. En el 309 tuvo
que abandonar el país, resignado a aceptar el statu quo.
La lucha
por el Egeo
Aprovechándose
del alejamiento de Antígono, Ptolomeo, en el 310, había reanudado las
hostilidades. Había enviado una flota a intentar un desembarco en Cilicia, pero
Demetrio había rechazado al invasor. Entonces, Ptolomeo decidió instalarse más
sólidamente en Chipre. Hasta aquel momento, la isla estaba gobernada por reyes,
bajo el protectorado egipcio. Las intrigas del rey local le dieron pretexto
para una intervención. La dinastía chipriota fue aniquilada, y Menelao, hermano
de Ptolomeo, se convirtió en regente de la isla.
Estas
operaciones tuvieron como consecuencia la ruptura de la vieja alianza que unía
a Ptolomeo con los dinastas de Macedonia. Dominado por una ambición que hasta
entonces había sabido disimular muy bien (o que sólo entonces había comenzado a
abrigar), Ptolomeo anunció su intención de casarse con Cleopatra, la hermana de
Alejandro, que seguía viviendo en Sardes rodeada de honores reales pero
solitaria. Cleopatra acepta el ofrecimiento de Ptolomeo, y Antígono, entonces,
hace que la asesinen sus criadas, provocando a renglón seguido la ejecución de
éstas.
En el 308,
Ptolomeo, prosiguiendo su empresa, desembarca en Corinto, a la cabeza de un
ejército, y proclama que viene como liberador. Era muy tarde, y ya nadie le
escuchó. Poco tiempo después, tuvo que retirarse sin haber conseguido nada.
Pero aquella incursión infructuosa provocó en Grecia la intervención de
Demetrio, a quien Antígono encomendó que redujese definitivamente los puntos de
apoyo en que se mantenían Casandro y Poliperconte,
muy desacreditado desde que, unos años antes, había traicionado a Antígono y se
había puesto al servicio de su antiguo rival.
Hemos dicho
que la principal base de Casandro en Grecia seguía siendo Atenas, donde, desde
hacía diez años, Demetrio de Falero, gobernador filósofo, formado en la escuela
de Aristóteles, había acertado a restablecer alguna prosperidad, manteniendo un
régimen aristocrático ampliado y renunciando a ciertas prácticas consideradas
como demagógicas porque empobrecían a los «ricos». Así, se suprimieron los trierarcos (que habían llegado a ser bastante inútiles en
una ciudad que no podía ya esperar un papel de primera importancia en el
interior de Grecia) y los coregos. La desaparición de los coregos implicó, por
su parte, consecuencias muy interesantes para la historia del teatro: poco a
poco —evolución anunciada ya por las formas dramáticas en boga a comienzos del
siglo—, el papel del coro cambió de naturaleza; los cantos líricos se
confiaron, desde entonces, a virtuosos, más preocupados que los coreutas
tradicionales por poner de manifiesto su habilidad personal y la calidad de sus
voces. Es ya la tragedia helenística, que está a punto de nacer.
Antígono
decidió apoderarse de Atenas, arrebatándosela a Casandro. En el mes de junio
del 307, Demetrio se presentó ante el Pireo con una flota y exigió la rendición
de la ciudad. La guarnición macedónica no pudo resistir, y Demetrio de Falero
huyó a Tebas, mientras el pueblo ateniense decretaba honores extraordinarios a
su liberador. Antígono y Demetrio fueron considerados como dioses, al igual que
los héroes legendarios. Se les levantaron altares y se dio su nombre a dos
tribus suplementarias. Demetrio fue asimilado a Dioniso—título que los
atenienses, probablemente, habían concedido antes al propio Alejandro—. Es ya
el comienzo de la realeza «divina», típica de la era helenística, y es
conveniente señalar que esta costumbre nació en Atenas, y no en ningún remoto
cantón de Oriente. Desde luego, Demetrio y Antígono bien merecían el
reconocimiento de Atenas: gracias a ellos, recobraba, por lo menos, una parte
de su antigua grandeza; recuperaba sus antiguos «aliados», Lemnos e Imbros; reanudaba la construcción de navíos en sus
arsenales, y las otras ciudades griegas eran invitadas por Antígono a apoyar a
Atenas, y, en caso necesario, a socorrerla si era amenazada.
Tras haber
afirmado así su decisión de no tolerar en la cuenca del Egeo ninguna influencia
más que la suya, Antígono se dispuso a desalojar a Ptolomeo, sólidamente
instalado en Chipre. Demetrio, abandonando Atenas con su flota, fue a poner
cerco a Salamina de Chipre, donde se había encerrado Menelao, el regente lágida. Una flota de socorro, acaudillada por el propio
Ptolomeo, fue derrotada ante la ciudad, y Chipre capituló en el mes de junio
del 306. Esta victoria tuvo una gran importancia. Antígono fue entonces
saludado por su pueblo con el título de rey. Esto significaba que el que,
legalmente, no era más que «regente» de una realeza vacante (desde la muerte
del joven Alejandro IV) se convertía en el legítimo sucesor de Alejandro.
Antígono aceptó el título y quiso asociar a él a Demetrio. Después, sin esperar
más, lanzó una gran ofensiva destinada a reducir a Ptolomeo (otoño del 306).
Desgraciadamente,
la aventura terminó, una vez más, en un fracaso. Una tempestad dispersó la
flota de invasión, y las tropas de tierra no pudieron franquear el Nilo.
Sobrevino la retirada. Ptolomeo, exaltado, tomó también el título de rey. Pero
Antígono no se declaraba vencido. Al no poder derrotar a Ptolomeo por medio de
las armas, trató de paralizar su comercio y agotar sus recursos económicos,
mientras que los suyos propios crecían sin cesar. Para eso, tenía que atacar
Rodas, que era la plaza comercial más importante del Egeo oriental y mantenía
excelentes y fructíferas relaciones con Egipto. Encomendó, pues, a Demetrio que
atacase la isla, y el cerco de la capital de los rodios comenzó. Demetrio, que
había merecido ya su sobrenombre de Poliorcetes (expugnador de ciudades),
desplegó un ingenio increíble en el empleo de las máquinas, y puso en juego
considerables efectivos en la tierra y en el mar. A pesar de la encarnizada
resistencia de los rodios, Demetrio avanzaba, metro a metro, pero las
fortificaciones destrozadas por los arietes o por las minas eran rehechas
delante de él. Todas sus precauciones no bastaban para impedir que los navíos
de Ptolomeo abasteciesen a la ciudad. Finalmente, en el curso del verano del
304, Demetrio cedió ante la opinión de su padre y aceptó una paz de compromiso.
Los rodios permanecerían libres; oficialmente aliados de Antígono, excluían
expresamente de la alianza el caso de un ataque contra Ptolomeo. Éste seguía
siendo el amigo de los rodios, que le concedieron honores divinos. Rodas
conservaba su carácter de gran puerto comercial de Oriente, y, sólo siglo y
medio después, aquella república mercantil se vería reducida a la
insignificancia, cuando Roma se instale definitivamente en el Egeo. Como
símbolo de su victoria, los rodios hicieron levantar, con el producto de la
venta de las máquinas de guerra abandonadas por Demetrio ante su isla, una
estatua gigante del Sol, su dios tutelar.
Antígono
había querido desembarazarse de la empresa contra Rodas, porque Casandro, por
su parte, había reanudado la ofensiva en Grecia y amenazaba a Atenas. Durante
un año, ésta había podido resistir con sus propias fuerzas, pero, en el 304,
una nueva ofensiva había entregado a los macedonios varias plazas del Ática, y
especialmente Salamina. La propia Atenas estaba cercada y su caída no era más
que una cuestión de tiempo. Antígono no podía tolerar una victoria de Casandro,
que había comprometido su prestigio. Demetrio fue enviado a Grecia, desembarcó
en Áulide, sorprendió a Casandro por la espalda y le
obligó a replegarse hacia el norte, infligiéndole, además, sobre la marcha, una
derrota en las Termópilas. Atenas se había salvado, pero su salvación le costó
cara. Demetrio se estableció en la ciudad, eligió como residencia el Partenón y
se condujo como un libertino —que lo era— y como un tirano. En contra de los
principios hasta entonces mantenidos por Antígono, él no dudó en intervenir en
los asuntos de la ciudad y en tratar duramente a los demócratas.
A comienzos
del 303, Demetrio emprendió la reconquista del Peloponeso, donde subsistían
algunas guarniciones, instaladas unas por Casandro y otras por Ptolomeo. Una
campaña fue suficiente para expulsar a aquellas tropas aisladas, y Demetrio
pudo, en el 302, convocar en una Corinto «liberada» a los diputados de las
ciudades griegas, para fundar una nueva «Liga de Corinto», que esta vez sería
de inspiración democrática y ya no oligárquica. La Liga reconstituida empezó
por elegir a Demetrio como estratego. Parecía que el tiempo de Filipo y de
Alejandro estaba a punto de volver. Antígono, dueño del Asia, salvo algunas
satrapías orientales, y «hegemón» de Grecia, había
casi reconstituido el Imperio. Extendía ya su acción diplomática fuera de
Grecia. Demetrio se casaba con Dadamia, hermana del
joven rey del Epiro, Pirro, lo que acentuaba el aislamiento de Casandro y podía
constituir, un día, una amenaza.
Ante aquella
situación, volvió a formarse la coalición de los otros reyes, y en la primavera
del 302 se reanudaron las hostilidades. Demetrio tomó la iniciativa invadiendo
la Tesalia, mientras Casandro confiaba a Lisímaco una parte de su ejército y le
señalaba la misión de atacar a Antígono en Asia. Por su parte, Seleuco, con 500
elefantes, se dirigía hacia el oeste. Antígono tenía que defenderse en dos
frentes. Uno tras otro sus lugartenientes le abandonaron. El viejo rey no por
eso dejó de luchar con la mayor energía; por dos veces estuvo a punto de cercar
a Lisímaco, pero al paso de los meses la fuerza de la coalición aumentaba. En
el otoño, Antígono tuvo que resignarse a llamar a Demetrio, que abandonó la
Tesalia y volvió al Asia. El choque decisivo tuvo lugar en la primavera, en
Ipso (Frigia). Antígono y Demetrio tuvieron al principio la mejor parte, pero
Demetrio, en vez de contener a sus jinetes, les permitió que se lanzaran a una
persecución demasiado lejana. Durante aquel tiempo, Antígono, abandonado por la
mayor parte de la falange, fue mortalmente herido, conservando hasta el fin la
esperanza de que su hijo llegaría para salvarle.
El reino de
Antígono fue repartido. Seleuco obtuvo la Armenia, Capadocia y Siria. El
hermano de Casandro, Plistarco, recibió la Caria y la
Cilicia, y Lisímaco el resto del Asia Menor. Ptolomeo, que en el curso de la
guerra había invadido, una vez más, Siria, pero se había retirado
inmediatamente a consecuencia de una falsa noticia que anunciaba la derrota de
Lisímaco, fue excluido del reparto. Demetrio, por su parte, lo había perdido
casi todo, pero conservaba todavía algunos recursos. Después de la batalla, se
había refugiado en Éfeso con un pequeño ejército y le quedaba la sólida flota
de Antígono, algunas ciudades costeras, entre ellas Tiro y Sidón, así como
Chipre. Y seguía siendo estratego de la Liga de Corinto.
El tiempo
de los «condottieri»
Con la
derrota de Antígono en Ipso comienza un nuevo período: hasta entonces los
Diádocos querían o conservar la parte de herencia que les había correspondido
o, por lo menos en algunos casos, tratar de reconstituir el Imperio en provecho
propio. Ahora, en el mundo confuso, desgarrado por incesantes guerras, creado
por las querellas de los Diádocos, aparecen unos hombres que transforman la
guerra en una industria beneficiosa y, cuando la victoria les permite
construirse un reino con los despojos, se muestran incapaces de levantar un
estado verdaderamente pacífico y duradero. Dos figuras de estos «condottieri» dominan este período: la de Demetrio y la de
Pirro.
a) Las
aventuras de Demetrio
Después de
Ipso, Demetrio se encontraba en una situación que no dejaba de recordar la que
recientemente había conocido Poliperconte: rey sin
reino, pero no totalmente desprovisto de recursos ni de ejércitos, podía
intentar la reconquista, al menos, de una parte de lo que había perdido. Al
principio y durante algunos meses, fue un proscrito. Atenas, que antes le había
colmado de honores, le volvió la espalda. Influida por Lisímaco, se negó a
acogerle después de la derrota y se limitó a enviarle los navíos que él había
dejado fondeados en el puerto, antes de marchar a reunirse con Antígono.
Quedaba Corinto. Demetrio se dirigió allí, pero todo el mundo le abandonó. La
fidelidad a los reyes destronados no entraba en el programa de la Liga: un rey
que ya no podía ser un bienhechor ni un amo no interesaba a nadie. Para
subsistir y mantener a sus soldados, Demetrio emprendió algunas operaciones
fructuosas, en Tracia, en el curso de los años 301 y 300, que más tenían de
bandidaje que de operaciones militares regulares.
Pero en el
momento en que todo parecía perdido y en que Demetrio iba, como Poliperconte, a hundirse en la mediocridad de unas
operaciones y combinaciones de corto alcance, la suerte, de pronto, cambió.
Seleuco propuso una alianza a Demetrio y con ella la esperanza de recuperar su
puesto de poco tiempo antes entre los dueños del mundo helénico. Seleuco, el
gran beneficiario de Ipso, se sentía, a su vez, aislado en Asia. Chocaba con
Ptolomeo en Siria, no habiendo conseguido ocupar el sur del país, adonde el rey
de Egipto había enviado tropas, y no había tenido más remedio que aceptar,
aparentemente de buen grado, una partición de aquellos territorios. Ptolomeo,
por su parte, estrechaba su alianza con Lisímaco y le concedía la mano de su
hija Arsínoe. Seleuco veía transformarse la vieja coalición, que parecía
amenazar, inevitablemente, al dueño de Asia. Por eso se dirigió a Demetrio,
cuyos genio militar y energía indomable conocía. Empezó por pedirle la mano de
su hija Estratónice. La boda se celebró con gran pompa
en Rosos (Siria). Inmediatamente Demetrio, apoyado por Seleuco, partía a atacar
las posesiones de Plistarco. Ocupó muy rápidamente la
Cilicia, porque Plistarco, al parecer, no recibió
ayuda alguna de sus aliados. Casandro no se preocupó por su hermano: tal vez
estaba ya enfermo o tal vez se dedicaba a restablecer en Grecia la dominación
macedónica, lo que era suficiente para ocuparle por completo. Además, no tardaría
en morir, prematuramente, en el mes de mayo de 297.
Mientras
tanto, Demetrio no se limitó a arrebatar a Plistarco una parte del antiguo reino de Antígono. No había olvidado la época en que era
dueño de Grecia ni había renunciado a entrar en Atenas como rey. La ciudad
estaba entonces dividida en dos facciones. Una, con Olimpiodoro,
era hostil a Macedonia y favorable a Demetrio. La otra, en manos de Lacares, en
otro tiempo amigo de Casandro, se hallaba en el poder. Demetrio se presentó
como liberador para todos los que soportaban impacientemente lo que se llamaba
la «tiranía» de Lacares y que parece haber consistido, sobre todo, en poderes
excepcionales, destinados a proteger la ciudad contra un ataque de Demetrio.
Una primera ofensiva lanzada en el 296 no alcanzó su objetivo, pero tras varias
operaciones victoriosas en el Peloponeso, Demetrio volvió al año siguiente, se
apoderó del Pireo (donde parece que se agruparon los adversarios de Lacares) y
la ciudad tuvo que capitular a comienzos del 294, mientras Lacares huía a
Beocia. Una flota de socorro enviada por Ptolomeo no había podido forzar el
bloqueo y se había retirado sin combatir. Demetrio se mostró generoso. Llamó al
poder al partido demócrata (sin dejar por eso de intervenir en los asuntos de
la ciudad), abasteció a los atenientes y no castigó a nadie. Después se dirigió
contra Esparta, última ciudad independiente del Peloponeso e influida,
probablemente, por agentes de Ptolomeo.
Los
lacedemonios fueron vencidos dos veces en campo abierto, y Demetrio habría
tomado seguramente la ciudad si no hubiera visto, de pronto, la posibilidad de
otra presa, cuya posesión no sólo le permitiría volver más fuerte contra
Esparta, sino compensar las pérdidas que durante aquel tiempo le infligían en
Asia los Diádocos: Ptolomeo ocupaba Chipre y ponía sitio a Salamina; Lisímaco
se apoderaba de Éfeso y obtenía Mileto; el propio Seleuco se instalaba en
Cilicia. Demetrio estaba obligado a reconstruirse un dominio en Europa: ese
dominio iba a encontrarlo en Macedonia.
b)
Entrada en escena de Pirro
A la muerte
de Casandro le había sucedido el hijo mayor del rey, pero había muerto también
tres meses después. Sus dos hermanos, Antípatro y Alejandro, eran menores. Se
confió la regencia a su madre, Tesalónica, y ésta dividió el reino en dos: la
parte oriental para Antípatro y la otra para Alejandro. En el 295, el primero,
llegado a la mayoría de edad, reclamó la totalidad del reino a su madre, que se
negó a tal pretensión. Antípatro la hizo asesinar y luego expulsó a Alejandro.
Éste protestó y llamó en su ayuda simultáneamente a los dos príncipes a quienes
él consideraba más aptos para lograr que le hicieran justicia: Pirro del Epiro
y Demetrio.
La situación
había cambiado mucho para Pirro desde el momento en que Demetrio le había
tomado bajo su protección. En la época de la alianza con Seleuco, Demetrio le
había dado como rehén a Ptolomeo; allí el joven príncipe se había alejado poco
a poco de Demetrio; se había convertido en el protegido de Ptolomeo y de
Berenice, lo que le había valido, hacia el 297, ser reinstalado en su reino
familiar, el Epiro. Aquí Pirro había asegurado su poder y acrecentado sus
dominios casándose con Lanasa, hija de Agatocles, rey
de Siracusa. La dote de la princesa había sido la isla de Corcira (Corfú). Ésta
era la situación de Pirro cuando Alejandro le pidió ayuda.
Pirro acudió
inmediatamente, pero empezó por exigir la cesión de varias provincias
macedonias. Después atacó a Antípatro. Lisímaco, con cuya hija se había casado
Antípatro, no pudo socorrer a su yerno por hallarse comprometido contra los
bárbaros más allá del Danubio. Por consejo suyo Antípatro hizo la paz y aceptó
una partición.
Demetrio se
había retrasado en el Peloponeso, pero, desembarazándose rápidamente, atravesó
Grecia y se reunió con Alejandro en Dío (Pieria).
Alejandro le hizo saber que ya no tenía necesidad de él. Demetrio no dejó
traslucir su contrariedad, pero poco tiempo después, durante un banquete, hizo
asesinar al joven rey y al día siguiente los soldados macedonios presentes en Dío le proclamaron rey. La opinión pública, unánimemente,
les siguió. Antípatro, príncipe detestado, tuvo que huir a la corte de
Lisímaco, y Demetrio comenzó su reinado. Después de fundar una ciudad (Demetríade) en el golfo de Pagasas,
se marchó a proseguir la pacificación de Grecia.
Pirro no se
resignaba de buen grado al establecimiento de Demetrio en Macedonia. Así,
cuando los beocios con el apoyo de los etolios, que entonces ocupaban Delfos,
se sublevaron por segunda vez, y mientras Demetrio estaba comprometido en el
sitio de Tebas, Pirro ocupó las Termópilas con el evidente propósito de cortar
las comunicaciones del Poliorcetes con su reino. Pero cuando Demetrio se
presentó, Pirro no prosiguió la aventura y se retiró al Epiro.
El conflicto
latente entre Pirro y Demetrio iba a adoptar una forma inesperada: Lanasa, la mujer de Pirro, abandonó a su marido y se retiró
a Corcira: estaba cansada de la presencia en la corte de una concubina iliria.
Desde Corcira propuso a Demetrio convertirse en su mujer. Demetrio aceptó y,
con permiso de Agatocles, se casó con ella. Inmediatamente se apoderó de
Corcira sin que Pirro pudiese resistir.
Demetrio era
entonces el dueño de un verdadero «reino griego» y sus objetivos parecían
susceptibles de extenderse al occidente helénico, el mundo de Sicilia y de la
Magna Grecia, que hasta entonces había evolucionado al margen de las crisis que
perturbaban a Grecia y a Oriente. Pero tenía en contra no sólo a Pirro, cuyo
prestigio aumentaba, sino también a los etolios, que ocupaban Delfos y
cristalizaban a su alrededor las tendencias antimacedónicas.
Demetrio intentó reducirles e invadió su país, pero Pirro, para aliviar a los
etolios, asoló durante aquel tiempo la Macedonia, aunque tuvo que concluir una
paz en el 289.
Demetrio no
abandonaba por ello sus grandes proyectos; por los preparativos que hacía, sus
vecinos, y sobre todo Lisímaco, comprendieron que trataba de emular a Alejandro
y de emprender la conquista de Asia. Decidieron impedirla. Lisímaco y Pirro
invadieron simultáneamente Macedonia. Los ejércitos de Demetrio, minados en su
moral por los adversarios, cedieron rápidamente. Demetrio, abandonado por sus
soldados, tuvo que salir disfrazado de Macedonia, y el reino fue repartido
entre Pirro y Lisímaco (verano del 287).
Unos meses
bastaron para que se hundiese, esta vez definitivamente, la fortuna de
Demetrio. Atenas se sublevó y Ptolomeo se apoderó de las ciudades asiáticas que
aún le quedaban al rey destronado. Demetrio intentó invadir el Asia Menor con
un ejército de mercenarios, pero Agatocles (el hijo de Lisímaco) salió a su
encuentro y, atacándole de costado, le obligó a retirarse a las satrapías
superiores. Demetrio perdió en la aventura más de los dos tercios de sus
hombres. Por último, fue cercado por Seleuco y tuvo que rendirse (comienzos del
285). Pasó los dos últimos años de su vida en una cautividad honorable en una
residencia real, a orillas del Orontes.
El final
de los Diádocos
La derrota
de Demetrio beneficiaba sobre todo a Lisímaco, que no tardó en apoderarse de
toda Macedonia expulsando de su parte al rey Pirro. Su diplomacia le había
conciliado el favor de un gran sector de la opinión, también en Grecia. Además,
había ocupado la Tesalia, donde se había mantenido algún tiempo Antígono Gonatas, hijo de Demetrio, a quien su padre, al salir para
Asia, había entregado plenos poderes sobre lo que le quedaba de sus posesiones
europeas. Pero Lisímaco iba a ser arrojado también del pináculo a que había
logrado elevarse. Seleuco se inquietó ante los progresos realizados por el rey
de Tracia. Además, ciertas intrigas familiares urdidas en la corte de Tracia
dieron origen a la formación de verdaderos complots contra Lisímaco —complots
cuyas ramificaciones se extendieron muy pronto a todo el Oriente— y
contribuyeron a persuadir a Seleuco de que había llegado el momento de actuar.
Así, en el verano del 281, Seleuco inició las operaciones contra Lisímaco en
Asia Menor. Algunas semanas después se libró la batalla decisiva entre los dos
reyes en la Llanura de Ciro (Cirupedio), al oeste de
Sardes. Lisímaco fue vencido y pereció en el campo de batalla.
Seleuco no
se contentó con haber abatido a Lisímaco. Se hizo proclamar rey de Macedonia
por los soldados y, confiando su reino asiático a su hijo Antíoco, se puso en
camino hacia su patria, aquella Macedonia de la que un día había salido con
Alejandro y a la que no había vuelto. Pero no llegaría a ella. Apenas
franqueados los Estrechos, fue asesinado por un hijo de Ptolomeo y de la reina
Eurídice, un tal Ptolomeo «Kéraunos» (el Rayo), a
quien Seleuco había prometido reintegrarle en el trono de Alejandría, donde
reinaba desde el 285, primero juntamente con su padre y después solo, Ptolomeo
II «Filadelfo», hijo de Ptolomeo y de su segunda mujer, Berenice. Cerauno, considerando que Seleuco tardaba en cumplir sus
promesas, le degolló cerca de la ciudad de Lisimaquia y se hizo proclamar, a su
vez, rey de Macedonia (invierno del 281-280). Así desapareció el último de los
Diádocos, los compañeros de Alejandro que habían participado en la conquista y
se habían repartido los despojos del rey difunto. El Imperio de Alejandro
estaba desde entonces y para mucho tiempo dividido en tres reinos: Egipto, en
manos de los Ptolomeos; Siria, a la que se añadían el
Asia Menor y algunas de las «satrapías superiores», en las de Antíoco y de sus
descendientes, los Seléucidas; y por último, la Macedonia, sobre la que reinó,
al principio, Cerauno y que después pasó al hijo de
Demetrio, Antígono Gonatas, y a la dinastía de los
Antigónidas. Los Lágidas de Alejandría habían de
reinar hasta la muerte de Cleopatra, en el 30 a. de C.; los Seléucidas, tras un
largo conflicto contra Roma y numerosos reveses, desaparecieron definitivamente
en el 64, cuando Pompeyo transformó Siria en una provincia. Los Antigónidas,
por último, perdieron su reino en el campo de batalla de Pidna,
ante las legiones de Paulo Emilio (168). La historia de estos reinos y de los
que se formaron a sus expensas ocupa los siglos III y II antes de nuestra era y
constituye el período «helenístico» propiamente dicho, del que los
acontecimientos que acabamos de resumir entre la muerte de Alejandro y la de Seleuco
no son más que el preludio.
El
balance de una generación
Después de
la guerra del Peloponeso y de los acontecimientos que caracterizaron el
comienzo del siglo IV en la Grecia continental, algunos espíritus (entre ellos,
Isócrates) habían esperado que la dominación macedónica y una «cruzada» contra
el imperio persa aportarían un eficaz remedio a las divisiones del mundo
griego, a las disensiones en el interior de las ciudades, en resumen, que era
preciso encontrar una salida a las tendencias guerreras de los helenos. Se
pensaba también que los despojos de Oriente permitirían restaurar una economía
quebrantada por las incesantes guerras y revoluciones, satisfacer a una plebe
despojada de sus tierras por la concentración de la propiedad, facilitándole
colonias en suelo asiático. La experiencia demostró que no todas aquellas
esperanzas eran realizables.
Durante los
pocos años en que Alejandro administró el Imperio parece que las condiciones
económicas fueron bastante satisfactorias, pero muy pronto dejó de reinar la
paz y las ciudades comprendieron que habían perdido a la vez la libertad y las
ventajas que podían, al menos, esperar de su sujeción. Las querellas entre los
Diádocos originaron, como hemos visto, guerras interminables y contribuyeron a
exacerbar las disensiones interiores en las propias ciudades. A cada cambio de
dueño el partido en el poder era expulsado y diezmado por el destierro y las
ejecuciones. Atenas no fue la única ciudad que sufrió perturbaciones; tal vez,
incluso, las sufrió en menor grado que otras ciudades más oscuras, donde las
costumbres eran más primitivas y a las que había menos interés en cuidar. Pero
las pruebas sufridas por Atenas al final de la Guerra del Peloponeso se
reproducen con una frecuencia cada vez mayor. La democracia, indisolublemente
ligada a la resistencia contra Macedonia, es proscrita en todas las ocasiones
en que se presenta un nuevo dueño. Para sobrevivir, el pueblo de Atenas no
tiene más que un recurso, el de halagar a los reyes, y la democracia, por su
parte, se entrega a unos protectores que no sienten por ella más que un respeto
aparente.
Es fácil
enumerar los males causados por la guerra y por la situación política en la
Grecia continental y en las Islas: contribuciones muy pesadas, mantenimiento de
ejércitos reales, efectos prolongados de sublevaciones como la Guerra Lamíaca, «razzias» llevadas a
cabo periódicamente por uno u otro partido, ocupación de Delfos por los
etolios, incursiones de los hombres de las montañas del Epiro, reanudación de
la piratería contra el comercio marítimo. Sin embargo, todo ello no acabó con
la increíble vitalidad griega. Si algunas ciudades antiguas conocen la
decadencia, otras nuevas las sustituyen: cada rey crea ciudades que son objeto
de su atención y en las que encuentran asilo los habitantes de las ciudades
venidas a menos. A veces, algunas ciudades se reúnen en una sola, establecida
en un sitio más cómodo, más adecuado a las necesidades de la nueva economía.
Las destrucciones anteriores se compensan o se reparten: así, Tebas renace de
sus cenizas e inmediatamente reanuda su intervención en los asuntos de la
Hélade. ¿Quién habría podido esperar de aquella ciudad, aniquilada en la época
de Alejandro, que por dos veces se situara a la cabeza de una sublevación
contra Demetrio?
Parece,
desde luego, que, en líneas generales, la depauperación alcanzó, sobre todo, a
las poblaciones rurales, pero la burguesía de las ciudades, a pesar de todos
los inconvenientes, mantuvo e incluso mejoró su posición. Es a las ciudades a
donde afluyen los mercenarios, los comerciantes, que llevan consigo alimentos,
esclavos, objetos de lujo y de placer. En las ciudades se ejercen también las
«industrias» necesarias a la navegación ya la guerra. Nunca como en esta época
fue tan abundante la cerámica ática ni se extendió tanto en tierras remotas. No
es la primera vez en la historia de las sociedades que un empobrecimiento
profundo de las masas populares se ve acompañado y enmascarado por el
desarrollo de una actividad superficial, creando el volumen de cambios una
verdadera «inflación» que acrecentaba los recursos de los comerciantes y
disminuía los de los pequeños productores. Por ejemplo, los soldados y los
mercaderes que acompañaban a los ejércitos se procuraban grandes ingresos
mediante la venta de los objetos procedentes de los saqueos o de los
prisioneros reducidos a la esclavitud; los tesoros acumulados en el curso de
los siglos por el Imperio persa eran puestos en circulación para las
necesidades de la guerra o de la diplomacia. El volumen de la moneda va
creciendo; las nuevas capitales proceden a emisiones masivas. Todo esto no crea
ninguna riqueza verdadera, pero produce la ilusión de ella y, sobre todo,
origina un nuevo reparto de la riqueza existente. La banca y el comercio de la
plata desempeñan un gran papel y, naturalmente, la burguesía de las ciudades
acapara la mayor parte de estos signos monetarios que ella cambia por productos
manufacturados, cuyo precio sube rápidamente.
El período
helenístico, que se inicia a comienzos del siglo III será la «belle époque» del
lujo, del arte (un poco industrializado, para satisfacer a una clientela
burguesa y «colonial»), de la vida de las ciudades consagrada al placer y a la
realización de toda clase de negocios y a veces de tráficos. El mundo mediterráneo
está a punto de adquirir el aspecto que ofrecerá en el momento de la conquista
romana: preeminencia reconocida al comercio y a las empresas de las sociedades
capitalistas, situación inferior de la producción agrícola, todo lo cual
chocará violentamente con las tradiciones romanas y cuya adopción gradual se
presentará, a los ojos de los senadores, como una traición y una decadencia
moral.
Sin embargo,
tal estado de cosas no deja de producir algunas consecuencias afortunadas: si
políticamente la ciudad tradicional ha perdido mucho de su importancia, no
ocurre lo mismo en el campo económico y, por lo tanto, en el intelectual. Son
precisamente los privilegios de que gozan los habitantes de las ciudades —su
riqueza, sus ocios, su independencia de todo trabajo «servil»— los que
favorecen el desarrollo de las artes y también de todas las formas de cultura.
Atenas, por grande que sea su decadencia, sigue siendo la capital espiritual
del helenismo. Las asambleas del pueblo ya no regulan nada, pero los jóvenes
aristócratas frecuentan más asiduamente que nunca las escuelas de los filósofos
que se establecen en la ciudad. Y el fenómeno no es exclusivo de Atenas: se
produce cada vez que una ciudad alcanza un nivel suficientemente elevado de
riqueza. Habrá una escuela rodia de retóricos, porque Rodas es la factoría del
Mediterráneo oriental. Habrá después escuelas célebres en Pérgamo y,
naturalmente, sobre todo, en Alejandría. La estructura tradicional del mundo
griego está a punto de transformarse. Hasta el siglo IV, la ciudad era una
entidad política, una potencia militar. Ahora se convierte en una entidad
económica y espiritual. Esta transformación no habría sida posible si cada uno
de los centros no hubiera perdido con su independencia política sus veleidades
de imperialismo, que disimulaban su verdadera vocación: facilitar un esquema
humano a la vida de los hombres libres. Desde el momento en que la ciudad ya no
tuvo la iniciativa de la guerra, surge la idea de que la paz es el medio
natural del hombre. Existen ya las condiciones para que el helenismo pueda
cumplir su misión en un mundo del que ya no le incumbe la responsabilidad
total, aquella responsabilidad que en el pasado había gravitado demasiado
pesadamente sobre los ciudadanos de Atenas, de Esparta o de Tebas.
|