SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
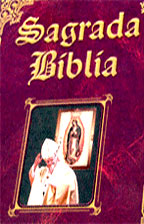 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.LIBRO SEGUNDO.EL HELENISM Y EL AUGE DE ROMA.TERCERA PARTE .HISTORIA POLÍTICA DEL ORIENTE HELENÍSTICO EN EL SIGLO III
Para todo el
mundo mediterráneo, el año 281 fue una fecha decisiva: no sólo se produjo en
Oriente la derrota y el hundimiento de Lisímaco en Cirupedio,
y luego el asesinato de Seleuco —acontecimientos que precipitarían la evolución
política de los países helenos y helenizados—, sino que, en Occidente, en dicho
año, los tarentinos decidieron llamar a Pirro en su ayuda contra los romanos,
lo que, en un plazo bastante corto, tendría como consecuencia el sometimiento
de toda la Italia meridional a los conquistadores latinos y, más aún, la de
implicar a Roma en un conflicto contra Cartago, en el que Roma tomaría el
relevo de la política siracusana, y, finalmente, encontraría el medio (y la
obligación) de entrar en el grupo de las grandes potencias que se repartían el
mundo. A partir de tal momento, las dos mitades de aquel mundo se ven como
lanzadas a dos movimientos inversos y complementarios: al ascenso de Roma
responde, en Oriente, el desgaste recíproco, la destrucción mutua de los
reinos. Pero lo que es cierto en el orden político no lo es en el de la vida
espiritual y, más generalmente, de la civilización. El helenismo propiamente
dicho se salva del proceso de lenta desintegración sufrido por los estados
orientales; por el contrario, en el curso del siglo III se asiste a la
constitución de una cultura nueva, que, por contagio y también porque algunos
de los factores que habían dado origen a su formación hacían sentir su acción
tanto en Occidente como en Oriente, acabó propagándose de un extremo al otro
del Mediterráneo. Y, por una paradoja a la que no siempre han sido sensibles
los historiadores modernos, se advierte que la desintegración política del
Oriente favoreció la supervivencia de un pensamiento y de unas formas de vida
que no debían nada, o muy poco, a los Estados como tales. Para comprender esta
articulación de fenómenos, debemos desembarazarnos de ciertos hábitos y
prejuicios propios de los historiadores del siglo XIX occidental, que, en
efecto, ligaban la civilización a la existencia de una nación y concedían un
predominio incondicional a lo «político». Nada hay más erróneo que aplicar esas
categorías a priori al mundo antiguo y, sobre todo, al helenístico: el marco de
la ciudad sigue siendo, en la mayoría de las ciudades helenizadas, el marco
espiritual, cuando la ciudad no tiene ya importancia política; inversamente,
cuando las realidades espirituales tienden a trascender la ciudad, no piden
ayuda al reino o a la confederación, sino que avanzan, sin preocuparse de las
fronteras ni de los imperios. En este sentido, Roma no tendrá privilegio alguno
en Oriente. Las religiones y las filosofías podrán ignorarla, con bastante
frecuencia y sin ningún inconveniente. En este terreno, la espada no tiene
función alguna, y es justo reconocer que quienes la esgrimían no trataron
nunca, en líneas generales, de atribuírsela y, así como un Antígono acudía a la
escuela de los estoicos, así los gobernadores romanos tendrán en sus «cohortes»
a poetas y a filósofos, y frecuentemente se les verá apartarse de su ruta para
visitar a un «docto» famoso, a cuya puerta abandonarán, por un momento, sus
fasces.
Las
consecuencias de Cirupedio
La batalla
de Cirupedio y el asesinato de Seleuco, ocurrido
algunos meses después, habían creado una situación muy compleja. Ptolomeo Cerauno, el asesino de Seleuco, no había encontrado
inconveniente alguno en hacerse proclamar rey de Macedonia por el ejército,
pero tal proclamación no había sido aprobada por todo el mundo. Antígono Gonatas, hijo de Poliorcetes, no había renunciado a hacerse
un reino, y conservaba partidarios. Aquel mismo año 281 logró apoderarse de
Atenas, y luego, al año siguiente, atacó a Macedonia. Contaba, sobre todo, con
su flota, pero Cerauno le infligió una grave derrota,
que le obligó a abandonar momentáneamente su proyecto. Inmediatamente
—consecuencia inevitable de su fracaso—, tuvo que hacer frente a un
levantamiento en el Peloponeso. Esparta, quizás impulsada por su rey, Areo, formó contra él una nueva Liga del Peloponeso. En
aquel momento, Antígono se encontraba, probablemente, en Beocia. Para
alcanzarle, Areo desembarcó en Etolia con un
ejército, pero no había contado con el espíritu belicoso y suspicaz de los
etolios, que se levantaron contra él y le obligaron a evacuar su país.
Mas los
asuntos de Antígono no mejoraron por eso. Su partido, que dominaba en Atenas,
es expulsado por la oposición nacional, que proclama su fidelidad a la política
y al nombre de Demóstenes. El «reino» de Antígono se reduce entonces a algunos
puntos de apoyo: Demetríade, Corinto (su principal
fortaleza), el Pireo y algunas plazas diseminadas en Acaya y en Argólida.
Podría parecer que el hijo de Poliorcetes estuviese destinado a revivir la
suerte de su padre; tal vez, incluso, sintió, por un momento, la tentación que
había perdido a Demetrio. En efecto, en el 279, pasa al Asia y, tratando de
beneficiarse de la nueva situación que se había creado en las orillas del Ponto Euxino después de la desaparición de Lisímaco, se une
a Antíoco. Antígono, solo, con las reducidas fuerzas de que disponía, no habría
podido, evidentemente, hacer nada. Pero, inmediatamente después de la derrota
de Lisímaco en Cirupedio, algunas ciudades griegas
del Ponto (Heraclea, Bizancio, Calcedonia, así como Cío,
la futura Prusias, y Tío) formaron una Liga del
Norte, que proclamó su independencia. Fueron imitadas por un príncipe de origen
persa, Mitrídates, que fundó el reino del Ponto, incluso antes de la muerte de
Seleuco.
La Liga,
cuyos miembros habían conquistado su independencia contra Lisímaco, no estaba
dispuesta, en absoluto, a someterse al sucesor de Seleuco, aunque no le quedase
otra salida que la de reconocer a Cerauno y aliarse
con él contra el Seléucida. La flota de Heraclea, que era poderosa, había
contribuido a la derrota de Antígono en su intento del año 280 contra
Macedonia.
Este
movimiento de defección fue continuado y ampliado por Bitinia, cuyo viejo rey, Cipetes, aunque había apoyado a Seleuco contra Lisímaco,
destruyó a un ejército de Antíoco, cuando éste intentó afirmar su soberanía
sobre su provincia. Su sucesor, Nicomedes, continuó la misma política
separatista, proclamó su independencia y concluyó una alianza con los otros
estados independientes de la costa del Ponto. Por otra parte, en fin, durante
la guerra entre Lisímaco y Seleuco, Filetero, el
gobernador que el primero había puesto al mando de la plaza fuerte de Pérgamo,
donde estaba encerrada una parte de los tesoros reales, había traicionado a su
señor por Seleuco. Terminada la guerra, Filetero no
afirmó oficialmente su independencia y se comportó, en apariencia, como vasallo
respetuoso del rey seléucida, pero, en realidad, era autónomo.
Ésta era la
situación de que Antígono pretendía beneficiarse. Además, Antíoco tenía que
enfrentarse en Siria con una revuelta que le paralizaba, y, por su parte,
Ptolomeo II acababa de romper las hostilidades contra los Seléucidas,
apoderándose de Mileto. El momento parecía propicio para reducir un poco más el
dominio de Antíoco, y acaso se hubiera producido una reanudación de las
coaliciones que, en el pasado, se habían formado siempre contra el dueño de
Babilonia, si, bruscamente, una nueva amenaza, de gravedad extrema, no hubiera
interrumpido aquellas intrigas ambiciosas, ya casi tradicionales. Unas hordas
galas, parientes de las que habían asolado Roma e Italia un siglo antes,
estaban a las puertas de Macedonia y penetraban ya en tierra helena.
La invasión
de los «gálatas», como les llamaban los griegos, empezó en la primavera del año
279, procedente de la región del Danubio, en tres columnas. Cerauno intentó oponerse a una de ellas, cerca de la frontera, pero el ejército
macedónico estaba todavía en sus cuarteles de invierno; los efectivos de que
disponía el rey resultaron insuficientes, y Cerauno fue muerto. Los invasores tenían el campo libre. Inmediatamente, la confusión
empezó a apoderarse de Macedonia. Desaparecido Cerauno,
el ejército no le dio, en principio, más que efímeros sucesores: su hermano
Meleagro, que fue destituido casi inmediatamente, y después Antípatro, que no
reinó más que un verano. Por último, y en espera de que se pudiera elegir un
rey, la asamblea encargó el ejercicio del poder al «estratego» Sóstenes. El trono de Macedonia estaba prácticamente
vacante, y Antígono podía abrigar todas las esperanzas.
Quizá fue en
aquel momento cuando Antígono y Antíoco concluyeron un tratado que fijaba sus
respectivas zonas de influencia (al parecer, la frontera quedaba fijada en el Nesto); además, Antígono se casaba con Fila, hermana de
Antíoco. Estimulado, Antígono podía atacar a Macedonia, pero Sostenes, aun
prosiguiendo una vigorosa campaña contra los gálatas, logró infligirle una
derrota que desbarató su ofensiva, a comienzos del 277. En aquel momento, los
gálatas habían sufrido una sangrienta derrota, que les había costado una buena
parte de su prestigio. En el invierno del 279-278, una columna, capitaneada por
Breno, había forzado las Termopilas y penetrado hasta Delfos, con la esperanza
de saquear el santuario. Allí chocaron con la encarnizada resistencia de los
habitantes, apoyados por un contingente etolio. Durante el asalto, se produjo
una tempestad de nieve, y nadie dudó después que el propio dios Apolo había
sido visto combatiendo contra los bárbaros. Esta derrota, que levantó la moral
de los griegos, tuvo como consecuencia inmediata la de apartar a los gálatas de
la Grecia propiamente dicha, pero no por eso fue contenida la invasión;
continuó su camino, ahora hacia los Estrechos, donde encontraron un aliado en
la persona de Nicomedes, que les facilitó los medios de cruzar el mar, a fin de
utilizarlos contra su propio hermano, llamado, como su padre, Cipetes, que le disputaba el reino. Los gálatas, al
servicio de Nicomedes, pusieron fin a las pretensiones de su rival, pero una
vez lanzado su envite contra el Asia, fue imposible contenerlo, y muy pronto
las provincias del Asia Menor fueron asoladas sin piedad.
En estas
circunstancias, desapareció Sóstenes, sin haber
podido resolver el problema de la sucesión. Nuevas oleadas de invasores gálatas
seguían penetrando en Macedonia. Aprovechándose de tal situación, Antígono, que
había reunido su ejército cerca de Lisimaquia, atacó a una horda gala y, por
primera vez en campo abierto, las tropas griegas pusieron en derrota a los
gálatas. Se aseguró que el dios Pan había contribuido a sembrar el «pánico»
entre las filas bárbaras, pero, naturalmente, el prestigio de Antígono se hizo
irresistible. Para los macedonios era el Liberador. Y el ejército le
recompensó, eligiéndole como rey.
Había que
tener en cuenta a algunos pretendientes, el más importante de los cuales era
Ptolomeo, hijo de Lisímaco y de Arsínoe. Alistando a los gálatas como
mercenarios, Antígono acabó muy pronto con los unos y con los otros. Ptolomeo
huyó a la corte de Egipto, donde fue adoptado inmediatamente por Ptolomeo II,
quien le utilizó, como veremos, para las necesidades de su política egea. En
unos meses, Antígono había reconstituido un reino de Macedonia dotado de gran
cohesión y prácticamente árbitro indiscutido en las ciudades de la propia
Grecia.
Sin embargo,
Antígono había de sufrir aún, a pesar de su presente victoria, una última
prueba, antes de quedar como dueño de Macedonia. En la primavera del 274,
Pirro, de regreso de sus desafortunadas aventuras en Italia y en Sicilia,
invadía el país. ¿Lo hacía sólo para procurarse, mediante el saqueo, los
recursos destinados a compensar lo que había perdido en sus expediciones más
lejanas? ¿Tuvo, desde el principio, la intención de recuperar un reino al que
podía pensar que tenía ciertos derechos? Hoy es difícil saberlo con seguridad.
De todos modos, Antígono, cuando quiso oponerse a su victorioso avance, no
encontró apoyo más que en sus mercenarios gálatas. Los soldados macedonios le
abandonaron y se pasaron al enemigo. Las razones de esta defección nos son
desconocidas, pero acaso haya que buscarlas en el hecho de que Pirro estaba
unido por la sangre al gran Alejandro y, por la ambición, el carácter
caballeresco y el prestigio militar, recordaba a su glorioso primo. Lo cierto
es que Antígono tuvo que huir, y Pirro ocupó su lugar en el trono de Pela, en
el 274.
Al año
siguiente, el nuevo rey, atraído por otras quimeras, abandonaba Macedonia,
dejándola al gobierno de su hijo Ptolomeo, y empezaba su aventura del
Peloponeso, que le sería fatal. Antígono aprovechó aquella ocasión para
reanudar la ofensiva. Inmediatamente, entraba en Macedonia y, mientras Pirro
estaba comprometido en su expedición contra Esparta, recuperaba la mayor parte
del país. Finalmente, fue en Laconia donde se decidió la suerte de la guerra y
se cumplió el destino de Pirro. Éste declaraba, oficialmente, que había ido al
Peloponeso para liberar las ciudades todavía ocupadas por las guarniciones de
Antígono, lo que le había valido el apoyo de las ciudades agrupadas en el seno
de la Liga Aquea. Antígono, abandonando momentáneamente Macedonia, se dio prisa
para desembarcar un cuerpo expedicionario en Corinto (que era su principal
punto de apoyo al sur del Istmo). Pirro estaba a punto de dar el asalto a
Esparta, cuando le llegó un mensaje de Argos: Antígono amenazaba la ciudad, en
la que él tenía partidarios; a los antimacedónicos no
les quedaba otra esperanza que una rápida intervención de Pirro. Y Pirro
acudió. Se libró una batalla en las calles de Argos, entre los dos ejércitos,
cada uno de los cuales había sido introducido por los argivos partidarios de
uno y del otro bando. En el curso de la lucha, en una calleja, Pirro fue herido
en la frente por una teja que había arrojado una anciana. Un soldado de
Antígono le reconoció, mientras yacía, desvanecido, y le cortó la cabeza. Era
el final de la resistencia contra Antígono. Pirro murió en el otoño del 272.
Las ciudades del Peloponeso se unieron inmediatamente a Antígono, entregando el
poder a sus partidarios. El rey tenía las manos más libres para consolidar su
trono en Macedonia, a donde regresó sin esperar más. A su paso, situó
guarniciones en Eubea, en Eretría y en Calcis. Así,
constituía, con el Pireo — que él no había dejado de dominar—, una serie le
bases destinadas a garantizar la seguridad de las comunicaciones entre
Macedonia y el Peloponeso.
Desde
entonces quedaban dibujados los cuadros casi definitivos del mundo helenístico,
al margen de las innumerables fluctuaciones de detalle, que arrojarán hacia un
campo o hacia el otro a tal ciudad o a tal pueblo, y modificarán incesantemente
las fronteras; hasta la conquista romana, la estabilidad será siempre relativa
en Oriente. Sobre las ruinas del Imperio de Alejandro habían surgido tres
reinos principales, que se mantienen y entre los que se establece un equilibrio
que contrasta con las ambiciones imperialistas de los Diádocos. La división es
aceptada, como un hecho consumado, y la organización se lleva a cabo en el
interior de fronteras consideradas como definitivas. Cada una de las familias
reales —Antigónidas en Macedonia, Seléucidas en Asia, Lágidas en Egipto— posee su reino como un dominio hereditario, y, en último análisis,
por derecho de conquista. No es ahora cuestión de reconstituir la unidad del
imperio desmembrado, ni, como en el tiempo de los Diádocos, de legitimar el
poder de cada príncipe reinante por una decisión —incluso ficticia— del
ejército macedonio. Ahora se trata de Estados independientes, que evolucionan
de un modo paralelo, que tienen sus alianzas y sus querellas, pero que ya no
pretenden destruirse los unos a los otros.
Macedonia,
en manos de Antígono y de sus sucesores, sigue siendo, aproximadamente, lo que
era en tiempos de Filipo; continúa dominando políticamente a Grecia hasta las
fronteras del Epiro, pero tiene que contar cada vez más con las ligas locales,
la Liga Etolia, la Liga Aquea, cada una de las cuales tiene su política propia,
y también con las ambiciones de ciudades como Esparta e incluso Atenas, minadas
por la solapada diplomacia de los Lágidas, apoyo de
todos los partidos antimacedónicos.
El reino de
Egipto, el más sólido de los tres, no fue nunca despedazado por las guerras que
se hicieron los Diádocos: tal como estaba al principio, así será anexionado por
Augusto, después de Accio. Al Egipto propiamente dicho une la tierra griega de
Cirene, que lo prolonga hacia el Occidente, hasta los confines del Imperio
cartaginés. A estas posesiones principales los Lágidas se esfuerzan por añadir otras, sin unidad geográfica: así, Mileto y otras
ciudades del Asia Menor, aparentemente simples puntos de apoyo, bases de la
hegemonía lágida en el Egeo. Pero, sobre todo, los Ptolomeos no dejarán nunca de combatir por anexionarse la
Siria Meridional, que el tratado de coalición había atribuido, en el 303, a
Ptolomeo I, pero que los vencedores le habían negado, después de Ipso, toda vez
que el egipcio había retirado sus tropas de la lucha en el último momento. Los Lágidas seguían considerando que tenían sobre aquella
provincia derechos imprescriptibles, y la lucha por Siria, a partir de Damasco
hasta la frontera egipcia, acarreará interminables guerras, llamadas «Guerras
Sirias», entre los Lágidas y los Seléucidas, en las
que el reino de los segundos se desgastará, sin que los primeros consiguiesen
nunca la victoria definitiva que ambicionaban.
En
apariencia, a los Seléucidas había correspondido la mejor parte: su reino
alcanzaba casi los límites del antiguo Imperio persa, a excepción de Egipto.
Pero, en Asia Menor, hemos visto que ya se habían desprendido importantes
territorios: Bitinia, el reino del Ponto, las ciudades costeras griegas y, muy
pronto, el reino de Pérgamo conquistaron su autonomía. Mas el dominio de
Antíoco sufre un profundo malestar, que es más grave todavía: su capital es
Babilonia, pero las preocupaciones de sus reyes no se dirigen hacia
Mesopotamia. Sus ojos se vuelven hacia el Oeste, hacia los países helenizados
que bordean el Mediterráneo. En efecto, lo que geográficamente es el centro de
su reino, les parece un país de segunda fila; aunque precioso, sin duda, a
veces embarazoso por su propia inmensidad. El helenismo es, en la mayoría de
las satrapías que lo componen, una civilización extraña, aceptada más o menos
voluntariamente por la «élite», pero sin verdadera influencia sobre la masa del
pueblo. Por esta razón, la falta de unidad, ya perceptible en los tiempos de
los reyes persas, se convierte ahora en una auténtica tara, que provocará el
progresivo agotamiento de la potencia seléucida.
Las
empresas de Ptolomeo II Filadelfo
Los
acontecimientos que siguieron a Cirupedio y que
fueron sus consecuencias directas o indirectas dieron origen a lo que, a veces,
se llama «el equilibrio de las potencias»; cada reino, a pesar de sus
debilidades internas y de las guerras en que se encuentra envuelto, conserva,
mal que bien, la apariencia de la grandeza y de la fuerza. Este equilibrio, en
realidad bastante precario, no se romperá definitivamente hasta que la
intervención de Roma en los asuntos orientales introduzca en el mundo
helenístico un factor nuevo. Pero lo que Roma vendrá a trastornar no será un
edificio político armonioso. La fuerza militar o, más frecuentemente, la
diplomacia de Roma pondrán fin, en realidad, a una serie indefinida de intentos
sin futuro, de ambiciones siempre fallidas, cuyos mismos fracasos pueden dar,
con la lejanía del tiempo, la ilusión de un equilibrio que realmente no pasa de
ser una caída largo tiempo aplazada.
Durante este
período es difícil distinguir con claridad las grandes líneas de una historia
que a nuestros ojos se ofrece como una sucesión de hechos mal trabados entre
sí, a veces mal establecidos y fechados de modo incierto. La dispersión, el
lamentable estado de nuestras fuentes contribuyen a acentuar esta impresión de
incoherencia. No es imposible, sin embargo, vislumbrar ciertas probabilidades a
falta de certezas evidentes.
Un primer
período en la historia del siglo III está dominado, sin duda, por la
personalidad y las empresas del segundo de los Lágidas,
Ptolomeo II Filadelfo, que había sido asociado por su padre, Ptolomeo Soter, al
poder real en la primavera del 285 y que reinó solo desde la muerte de Soter
(283) hasta la suya, ocurrida en el 246. Este largo reinado corresponde,
aproximadamente, al de Antígono Gonatas, el otro
personaje notable de esta generación (276- 241), y que, en el Asia seléucida,
alcanza una duración que abarca la de dos reinados: el de Antíoco I Soter
(280-261) y el de Antíoco II el Divino (261-246). Los azares de la cronología
acaban de definir un período que presenta una indudable unidad, debida
precisamente a la continuidad de la política lágida.
Ptolomeo I
Soter había establecido en Egipto un reino griego, y sus disputas con Demetrio
Poliorcetes habían mostrado su deseo de estar presente en el mundo egeo. Había
tratado por todos los medios de realizar aquel propósito utilizando, por
ejemplo, a Pirro al comienzo de la carrera de éste, esforzándose mediante
múltiples alianzas por establecer lazos personales con los soberanos de los
otros reinos, tanto el de Líbano como el de Agatocles. Se atraía a las ciudades
con presentes y buenas acciones de todas clases, lo que le había valido el
establecimiento de un verdadero protectorado sobre las Islas. Hacía mucho
tiempo que Naucratis era uno de los puertos a donde
afluían los navíos mercantes de los armadores helénicos. En los proyectos del
primero de los Ptolomeos, Alejandría debía sustituir
a Naucratis y abrirse a un tráfico todavía más
activo. Egipto, en lugar de limitarse a recibir navíos extranjeros, debía envía
barcos por todos los mares conocidos, y la política del Lágida se había propuesto como tarea el conseguirlo. Sería erróneo, sin embargo,
pensar que Ptolomeo deseaba ante todo enriquecer a su país o colmar su propio
tesoro. La actividad económica, en realidad, no es para él más que un medio de
realizar un ideal más auténticamente griego que el enriquecimiento por sí mismo
(los Lágidas no se parecen a los burgueses de
Cartago). Lo que ellos buscan, ante todo, es la gloria. Su afán no es muy
diferente del que preocupaba a los «clientes», para los que Píndaro había
compuesto, en otro tiempo, sus cantos de triunfo. El oro no es más que símbolo
y el medio de alcanzar la gloria. A su lado hay que hacer un sitio a las Musas,
y Alejandría poseía, a la vez, un puerto de comercio muy activo y «moderno»,
con su faro, y un Museo, un santuario consagrado a las diosas y a las
actividades que ellas patrocinaban. Esta gloria que conceden los poetas, las
inscripciones grabadas por los pueblos agradecidos la conceden también. Estalla
en las fiestas periódicas dedicadas en los santuarios panhelénicos al nombre de
un rey vencedor, y que perpetúan su recuerdo, como los juegos del Istmo, por
ejemplo, perpetúan el de Heracles. No es extraño que el helenismo haya brotado
con una especial magnificencia en aquella corte de Alejandría, donde se
hallaban reunidas las condiciones materiales y espirituales más favorables para
su florecimiento.
Aquella
política de prestigio fue perseguida por Ptolomeo II, llamado después
Filadelfo, tras su matrimonio con su hermana Arsínoe. El nuevo rey era hijo de
Ptolomeo Soter y de Berenice y había sido preferido a los hijos del primer
matrimonio. Cuidadosamente educado por su padre, confiado al filósofo
peripatético Estratón de Lámpsaco y después al poeta sabio y cariñoso Filetas de Cos (compatriota, por lo tanto,
del joven rey, que en Cos había nacido el 308), poseía una cultura de la que
probablemente carecía Ptolomeo Soter. Sus maestros habían querido darle una
«alma real». Y su padre, ya anciano, había gustado de elevarle al poder,
mientras él mismo desde la sombra guiaba sus primeros pasos de soberano.
Filadelfo conservó por su parte una veneración que se tradujo en el
establecimiento de un verdadero culto —sin duda, la «razón de Estado» exigía la
deificación de Soter—, pero parece que Filadelfo sobrepasó, por la
magnificencia de las fiestas que dio en aquella ocasión, la medida que habría
bastado para satisfacer las conveniencias. Unos juegos, los Ptolomaea,
debían celebrarse cada cuatro años, lo que los igualaba con los grandes juegos
tradicionales de Grecia. El rey invitó a aquellos juegos con motivo de su
institución, en el 279, a representantes oficiales de la Liga de las Islas, y
aquella fiesta se convertiría en la de toda la dinastía lágida,
en la consagración oficial de su carácter divino. Poseemos una descripción,
probablemente incompleta, pero de todos modos preciosa, de una de aquellas
ceremonias, y fácilmente se advierte que su carácter es, ante todo, religioso.
En la gran procesión que señala su comienzo se colocan, entre los otros dioses,
las estatuas de Alejandro y de Ptolomeo cerca de las imágenes que recuerdan el
triunfo de Dioniso sobre los indios. Es posible que Filadelfo, del que se nos
dice que no gozaba de un gran vigor físico y que siempre estaba a la busca de
placeres raros, gustase de ordenar de un modo pintoresco aquel desfile dándole
un especial esplendor. Pero de todos modos y al mismo tiempo quedaba definida
para varios siglos la religión dinástica con una mezcla de fausto y de
misticismo dionisíaco, cargado de sensualidad, susceptible de alcanzar
directamente, a la vez, la imaginación de los griegos y la emotividad
voluntariamente «naturalista» de las muchedumbres indígenas, puesto que Dioniso
tendía oficialmente a absorberse en Osiris.
Ptolomeo II
se había casado, probablemente cuando había sido asociado al trono, con una
hija de Lisímaco llamada Arsínoe y que, por su madre, descendía de Antípatro.
Pero esta primera esposa fue desterrada muy pronto, con el pretexto de que
había conspirado contra su marido, y relegada a Coptos. La verdadera razón de
aquel destierro tenía otro origen: era el resultado de las intrigas urdidas por
la propia hermana del rey, Arsínoe II, hija, como él, de Ptolomeo I Soter y de
Berenice. Arsínoe II había dejado la corte de Alejandría a la edad de quince
años para casarse con Lisímaco, entonces en la cumbre de su poder (hacia el 300
a. C.). De creer a algunos historiadores antiguos, ella había contribuido a
apresurar el fin de su marido provocando (por despecho amoroso) el asesinato de
Agatocles, hijo de Lisímaco y el principal apoyo con que podía contar el viejo
rey. Después de Cirupedio, ella había huido
clandestinamente de Éfeso, donde se encontraba, y se había fortificado en Casandria. Allí Ptolomeo Cerauno,
que era su medio hermano, le ofreció el trono de Macedonia si consentía en
casarse con él. Arsínoe, con una imprudencia en ella sorprendente, le abrió las
puertas de Casandria. El matrimonio se celebró, desde
luego, pero Cerauno, una vez dueño de la ciudad, mató
a los hijos de Lisímaco y de Arsínoe; ésta huyó, refugiándose primero en
Samotracia y luego en Egipto, en su patria. Lejos de escarmentar con sus
aventuras, reanudó sus intrigas, y lo hizo con tal habilidad que, al parecer,
pocos meses después de su llegada a Alejandría había conseguido el alejamiento
de la otra Arsínoe —gracias al mismo procedimiento que tan útil le había sido
ya contra Agatocles— y ocupó su lugar como esposa de Ptolomeo II.
Es difícil
de explicar aquel matrimonio, considerado incestuoso por los griegos, que,
según las ciudades, sólo autorizaban el matrimonio entre hermano y hermana
consanguíneos o, por el contrario, sólo entre hermana y hermano uterinos. Puede
justificarse de varias maneras: por las costumbres egipcias, por la libertad de
que parecen haber gozado los soberanos persas en este terreno o, en fin,
asimilándolo, como los poetas cortesanos contemporáneos, a la unión divina de
Zeus y de Hera. Ya los aduladores habían recordado, cuando Ptolomeo Filadelfo
había sido preferido a sus hermanos mayores y especialmente a Cerauno, que Zeus era el más joven de los hijos de Cronos y
Rea. Estas consideraciones pueden justificar a Ptolomeo, pero evidentemente no
bastan para explicar la elección que hizo de su hermana. Sus verdaderas razones
fueron, sin duda, personales. Los retratos de Arsínoe la muestran muy bella;
mayor que su hermano en edad, imperiosa, le dominaba con la seducción que una
mujer autoritaria y voluptuosa puede ejercer sobre una naturaleza débil, un
tanto pueril o, al menos, caracterizada por una imaginación y una afectividad
incontroladas. Influyó también, sin duda, el placer de elevarse sobre las leyes
impuestas a los mortales, de asemejarse a los dioses: el mismo soberano que
había ordenado la pompa de los Ptolomaea debió de
complacerse en un incesto que le acercaba a Zeus y a las costumbres atribuidas
a los faraones. Es ya el esbozo de aquella «vida inimitable» imaginada por
Cleopatra, digna descendiente de Filadelfo, al lado de Antonio. Y era una buena
política la de representar el papel de Osiris y de Isis tanto como el de Zeus y
el de Hera. Después de su muerte (ocurrida en el 270), Arsínoe sería
divinizada. Pero ya en vida estaba reconocida como «señora de la Buena
Fortuna», y los marinos la invocaban como a una Afrodita marina, lo que la
acercaba mucho a Isis, protectora de los navegantes y reina del mar. En ella se
esbozaba el sincretismo religioso característico de la piedad popular
alejandrina, el que después había de elaborar la teología de los filósofos.
Es innegable
que Arsínoe representó un importante papel en la administración del reino.
Había instalado en la corte a sus adictos, había suprimido mediante el
asesinato o la calumnia a cuantos podían molestarla, pero no parece que hubiera
desviado la línea política de Filadelfo, que era, al menos en el campo de las
relaciones exteriores, semejante a la de Soter. Todavía no era reina Arsínoe,
cuando comenzó la primera Guerra de Siria.
La
primera Guerra Siria
Las
hostilidades se desencadenaron a causa de una iniciativa de Ptolomeo II, que en
el 278, hallándose en posesión de la ciudad de Mileto (disputada, en el pasado,
por Lisímaco, Seleuco y el propio Ptolomeo Soter), le asignó unas tierras
pertenecientes a Antíoco. Éste no respondió inmediatamente a la provocación
porque se hallaba implicado en varios conflictos, una revuelta en la propia
Siria y la rebelión de la Liga del Norte. Tenía que hacer también frente a la
invasión de los gálatas. Ptolomeo se aprovechó de aquella situación para
invadir Siria en la primavera del 276. Antíoco, a toda prisa, volvió a cruzar
el Tauro (había pasado el invierno en Sardes) y expulsó al invasor. Después, al
año siguiente, al fin con las manos libres, podía lanzar contra los gálatas una
ofensiva general y alcanzar sobre ellos una victoria (llamada «Batalla de los
elefantes»), que alejó, por lo menos durante un tiempo, el terror que los galos
imponían desde hacía cuatro años en el Asia Menor.
La primera
campaña de la guerra se saldaba, pues, con un fracaso militar para Ptolomeo II.
Pero no ocurría lo mismo en el campo de la diplomacia. Ptolomeo, el hijo de
Lisímaco y de Arsínoe, que había escapado a la matanza de Casandria,
había encontrado refugio, como su madre, en Alejandría, y el rey le había
confiado el gobierno de las ciudades de Jonia instalándole en Mileto. Era
reunir alrededor del hijo de Lisímaco a los partidarios del viejo rey, que se
negaban a aceptar la autoridad de los Seléucidas. Egipto instalaba, pues, en
Mileto no sólo una eventual «cabeza de puente», sino un foco de agitación que
podía llegar a ser peligroso.
Antíoco
decidió tomar, a su vez, la ofensiva y, para no estar en inferioridad en el
campo de las intrigas, fomentó una revuelta en Cirenaica, donde Magas, medio
hermano de Ptolomeo II, gobernaba como virrey. Magas, tal vez inquieto ante la
influencia que iba adquiriendo Arsínoe o simplemente persuadido de que las
derrotas militares de Ptolomeo en Siria y la amenaza de una invasión que
Antíoco hacía pesar sobre Egipto podían asegurarle la impunidad, se declaró
independiente y tomó el título de rey. Es indudable que tuvo el apoyo del
Seléucida, puesto que en 275 se casó con la princesa Apama,
hermana de Antíoco. Sin esperar a la ofensiva preparada por Antíoco, Magas
decidió atacar a Egipto él mismo; un motín de los mercenarios gálatas de
Ptolomeo (en aquella época los gálatas solían ponerse al servicio de los reyes
helenísticos) le dio casi la posibilidad de lograr su propósito pero también él
fue requerido en Cirenaica por la revuelta de una tribu indígena —revuelta que
se asegura fue provocada por los agentes de Arsínoe—. Durante aquel tiempo,
Ptolomeo acabó con el motín y envió una flota para asolar la Cilicia. Esta
estrategia fue afortunada para el Lágida, que obtuvo,
hacia el 272, una paz muy ventajosa. Teócrito, que fue uno de los cortesanos
más adictos a Filadelfo, ha resumido en un poema los resultados alcanzados por
el tratado: «... él (Ptolomeo) se adjudica un trozo de la Fenicia, de la
Arabia, de Siria, de Libia y de los negros etíopes. Él manda a todos los panfilios, a los cilicianos guerreros, a los licios, a los carios enamorados de los combates y a las islas
Cícladas, porque tiene navíos excelentes que surcan las olas, todo el mar y la
tierra y los ríos sonoros obedecen a Ptolomeo.».
Así, el Lágida no sólo consolidaba en Asia Menor las posiciones
heredadas de su padre, sino que ocupaba nuevos países: la parte occidental de
la Cilicia, la costa de Panfilia; una buena parte de Caria y de Licia. En Siria
posee la Celesiria, que es la parte del país en que
se encontraban los puertos y las tierras más ricas. El reino seléucida es
arrojado hacia el Este y los países no griegos. Ptolomeo parece estar a punto
de realizar su sueño dinástico: imponer su supremacía sobre el mundo griego. En
este momento es cuando envía a Roma una embajada, cuya realidad es innegable.
Filadelfo quería evidentemente, como lo habían hecho los rodios en el 306,
ganarse la «amistad» de la potencia que había dado cuenta de Pirro y que
dominaba a Italia. De igual modo que Cartago multiplicaba los tratados con el
Pueblo Romano, así el Egipto lágida no podía menos de
mantener relaciones oficiales con el Estado del que dependían las ciudades
comerciales de Campania y la libre circulación en el Tirreno. Pero había, sin
duda, también otra razón, que muy bien pudo haber sido decisiva: Ptolomeo, al
considerarse «leader» de los griegos, extendía naturalmente su diplomacia a las
dimensiones de aquel «lago griego» que, a su parecer, debía ser el
Mediterráneo. Roma, integrada, como hemos dicho, al helenismo occidental, no
podía dejar de ser incluida en la cerrada red de las relaciones mantenidas por
el Lágida, con todo lo que, de cerca o de lejos, se
refería al mundo griego.
La Guerra
de Cremónides
Sin embargo,
aquella supremacía diplomática, comercial y espiritual no era todavía
reconocida de un modo indiscutible en la cuenca del propio Egeo: el reino de
Macedonia, surgido definitivamente, según hemos dicho, de la anarquía y de los
graves trastornos que habían seguido a Cirupedio,
estaba a punto de recobrar, en manos de Antígono Gonatas,
su posición tradicional en el mundo griego. Antígono, sucesor, en el norte del
Egeo, de Filipo, de Alejandro y de su abuelo Antípatro, era como el protector
natural de la Grecia continental y de las Islas. Macedonia y Egipto no podían,
pues, dejar de chocar en la cuenca del Egeo, donde confluían las ambiciones de
la segunda y los vitales intereses de la primera.
Antígono era
unos diez años mayor que Filadelfo y difícilmente podía imaginarse un contraste
más profundo que el de sus juventudes. Filadelfo, hijo de un segundo
matrimonio, no había nacido para reinar, pero suplantó a sus medio-hermanos
gracias a la influencia y, sin duda, a las intrigas de su madre. Antígono, por
su parte, era desde siempre el sucesor designado de su padre Demetrio.
Filadelfo se había formado para sus futuros deberes en la paz y en la calma de
la corte de Alejandría. Antígono se había ejercitado en la política con las
armas en la mano; había gobernado algún tiempo por encargo de su padre las
ciudades griegas —tarea difícil que ponía a dura prueba los talentos
diplomáticos e incluso la paciencia de cualquiera que lo intentase— y, por último,
había tenido que reivindicar por las armas su reino de Macedonia, a donde le
llamaba la sangre de Antípatro, que su madre, Fila, le había transmitido, y
reivindicarlo no una sola vez sino dos, y para ello, enfrentarse con los
gálatas, los más peligrosos guerreros de aquel tiempo. Sin embargo, los dos
hombres tenían un rasgo común: uno y otro habían frecuentado en su adolescencia
a filósofos y poetas cuya amistad conservaban en su edad madura. Antígono había
escuchado en Calcis las lecciones del filósofo Menedemo,
que había sido discípulo directo de Platón, pero no le había permanecido fiel y
en su vejez, según Diógenes Laercio nos cuenta, no sentía por él más que
desprecio. Elegido por los eretrieos para ser su
principal magistrado, Menedemo se vio envuelto en la
política de su tiempo y desempeñó varias embajadas cerca de los reyes Ptolomeo
Soter, Demetrio y también Lisímaco. Hablaba a los grandes con una libertad ya
digna de un cínico, pero lo hacía menos por verdadero desprecio que por hacerse
escuchar a fuerza de usar con ellos un lenguaje insólito, recordándoles que los
valores espirituales son superiores a los otros. Es significativo que Antígono
se haya mostrado siempre afecto a Menedemo, patriota
entregado a sus conciudadanos, censor de los «tiranos» y despreciador de las
riquezas.
De Menedemo, Antígono pasó a la escuela de Zenón, que empezó a
enseñar en Atenas en el 301 o en el 300. Y muy pronto el príncipe y el filósofo
establecieron una profunda amistad recíproca. Pero es difícil saber en qué
medida influyó el pensamiento del filósofo en el del rey. Lo cierto es que
Antígono era más sensible a las preocupaciones de orden moral que a la
seducción del conocimiento en cuanto tal, como habían podido serlo Alejandro y
Antípatro en la escuela de Aristóteles. No sólo fue amigo de Menedemo y de Zenón, sino también de Bión de Boristenes, al que acogió en Pela y al que permitió que le
hablase con suma franqueza. Estas amistades ayudan a una mejor definición de
Antígono, a quien adivinamos ávido de ver claro en sí mismo y de no dejar
subsistir ninguna de las ilusiones demasiado frecuentes entre los grandes.
Ciertamente, las vicisitudes de su propia fortuna al reducirlo al estado de rey
sin reino le obligaron a encontrar en sí mismo sus propios recursos, como
enseñaba Estilpón (que había sido el maestro de Menedemo) y a lo que exhortaba también la doctrina de
Zenón. Pero su inclinación hacia el estoicismo es anterior a sus desgracias; y
tal estoicismo no supone en él resignación hasta el punto de que es lícito
pensar que en su propia filosofía y en su fe en el poder de la voluntad
encontró la fuerza para continuar la lucha.
El poeta
Arato de Solos figura también entre los familiares de Antígono. Arato, también
estoico, fue célebre en toda la antigüedad por su poema astronómico titulado
los «Fenómenos», que describe lo que pasa en el cielo y explica la causa: Zeus
—dice— gobierna el mundo, él es la fuente de toda vida y es su Pensamiento el
que mantiene esta vida universal. Hacía mucho tiempo, sin duda, que Zeus era
celebrado como modelo de los reyes —ya la Ilíada relacionaba con el soberano
del Olimpo a todos los «pastores de pueblos»—, pero el Zeus de los «Fenómenos»
ya no es el de Homero; gracias a Zenón (cuyo origen semítico ha favorecido
quizá sus tendencias henoteístas, si no místicas) ha
llegado a ser como la «conciencia» del mundo; ya no es un soberano libre de
actuar como le plazca, en la medida en que respete las leyes del Destino, sino
que es un servidor de la Razón o, más bien, es esa misma Razón en su devenir.
Es
probablemente peligroso tratar de explicar por su «estoicismo» algunos de los
actos políticos de Antígono y suponer, por ejemplo, que su actitud hacia las
ciudades, a las que gustó de gobernar por medio de tiranos y a las que impuso
guarniciones, se halla de acuerdo con el principio estoico según el cual la
libertad está en el interior del hombre y no en las instituciones, que cada uno
de nosotros es un hombre antes de ser ciudadano de una pequeña patria. Sin
duda, era natural que el estoicismo aceptase una concepción del Estado más
amplia que la estrechez tradicional de las ciudades. Pero no se olvide tampoco
que esta política autoritaria había sido practicada por Antípatro por otras
razones. Esto no excluye que Antígono tuviese una idea muy alta de sus deberes
reales y que, en cierta ocasión, advirtiese a su hijo, el cual había ofendido a
un súbdito, que «su realeza, la del padre y la del hijo, no era más que una
brillante servidumbre, es decir, que el rey era el servidor de su pueblo —una
máxima que seguramente no habría suscrito Filadelfo—.
Los Lágidas habían intentado por todos los medios a su alcance
impedir el retorno de Antígono a Macedonia, cuyo trono reservaban para Ptolomeo
el hijo de Lisímaco. Desde el tiempo de Pirro se habían dedicado a consolidar
sus partidos en las ciudades de la Grecia continental y especialmente en
Atenas. Esto animó a las ciudades a abandonar a Antígono, despojado, por algún
tiempo, de Macedonia, pero manteniéndose en la mayor parte de sus restantes
posesiones. La inesperada muerte de Pirro había roto los hilos de la diplomacia
egipcia en la Grecia continental. La victoria de Antígono le había granjeado un
considerable prestigio; incluso en Esparta, aliada tradicional de los Ptolomeos, Antígono contaba ya con amigos —lo que era
natural, pues la ciudad le debía su salvación contra las empresas de Pirro—.
Así, el partido promacedonio recupera el poder en
todas partes, reduciendo al silencio a los «nacionalistas», que estaban,
generalmente, subvencionados o, al menos, ayudados por Egipto.
Parece que,
en muchas ciudades, Antígono, si no impuso tiranos, ayudó, por lo menos, a
mantenerlos, como Aristodemo en Megalópolis y Aristómaco en Argos. Así, reducía al mínimo sus propias
guarniciones y podía esperar que los «demócratas» le dejarían en paz para
reorganizar Macedonia. Pero, aunque dominaba el Pireo, donde tenía una
guarnición, y aunque el partido promacedonio estaba
en el poder desde el 271, Antígono no pudo impedir que los agentes egipcios
provocasen un verdadero complot contra él en Atenas, que seguía siendo la
capital espiritual de Grecia y conservaba un gran prestigio, incluso político,
entre las otras ciudades. La muerte de Arsínoe (270) no había introducido el
menor cambio en la política lágida —a lo sumo, los
historiadores modernos pueden afirmar que aquella política habría sido puesta
en práctica con más vigor, si ella hubiese vivido—. Una embajada egipcia, que
tuvo lugar quizás en el 267, y cuyo recuerdo ha llegado hasta nosotros porque a
la comida que se dio en honor de los egipcios asistió el filósofo Zenón,
provocó un endurecimiento del partido democrático. En el mes de agosto de aquel
mismo año, el partido macedónico se veía obligado a abandonar el poder, y
Atenas, en manos de los nacionalistas extremistas, concluía una explícita
alianza con Egipto, con el que contaba para asegurar su abastecimiento de
trigo. Para Egipto era un triunfo tanto mayor, cuanto que ya, durante los meses
anteriores, Esparta había formado contra Antígono una liga de ciudades que
comprendía a casi todas las del Peloponeso, menos Megalópolis y Argos,
naturalmente, dominadas por sus tiranos.
El alma de
la oposición ateniense a Antígono era un joven, discípulo, como el rey, de
Zenón, el bello Cremónides. Por instigación suya, se
votó, a comienzos de septiembre, un decreto declarando la guerra al rey de
Macedonia. Cremónides, con el entusiasmo de su
juventud, evocaba los recuerdos de un pasado glorioso: las Guerras Médicas, la
lucha contra todos los «tiranos», y aseguraba que la alianza de Esparta y de
Atenas sería también invencible contra Antígono como lo había sido contra
Jerjes. En realidad, las circunstancias habían cambiado desde el siglo v. En
aquel tiempo, los griegos estaban solos frente al Bárbaro. Ahora, no eran más
que la apuesta de una partida que ellos mismos no jugaban, y cuyos verdaderos
protagonistas eran Macedonia y Egipto.
Las
operaciones comenzaron en la primavera del 266. Antígono invadió el Ática,
mientras una flota egipcia, a las órdenes del «estratego», el macedonio
Patroclo, tomaba posiciones a lo ancho del cabo Sunion para dominar la entrada del golfo Sarónico. El plan
de los coaligados comprendía una acción combinada entre Patroclo y el ejército
de tierra, al que el rey de Esparta, Areo, debía
hacer pasar del Peloponeso al Ática. Pero el sistema estratégico tradicional
del imperio macedonio en Grecia, y que se apoyaba en la posesión de Corinto, se
mostró eficaz una vez más. Crátero, el propio hermano de Antígono, era dueño de
Corinto, e impidió a Areo el paso del Istmo. Las
fuerzas enemigas estaban cortadas en dos, y no podían reunirse. A pesar de ser
dueño del mar, Patroclo no disponía de los medios necesarios para realizar el
transporte del ejército de Areo, sin duda porque no
pudo encontrar una base de desembarco. Antígono era dueño de la situación, pero
no pudo explotar su ventaja aquel año, pues sus mercenarios gálatas se
sublevaron. Los beligerantes se retiraron, al llegar la mala estación. En la
primavera del 265, al reanudarse la campaña, Antígono marchó al encuentro de Areo, y el choque tuvo lugar ante las fortificaciones de
Corinto. Areo fue derrotado y muerto. Patroclo y sus
inútiles navíos habían tomado, sin duda, el camino de Alejandría.
Pero ya el Lágida intentaba otra maniobra, lanzando contra Antígono al
joven Alejandro, hijo de Pirro, al que Antígono no había disputado, a la muerte
de éste, el reino paterno. Alejandro, pues, invadió Macedonia, lo que obligó a
Antígono a dirigirse contra él, abandonando por algún tiempo el sitio de
Atenas. Volvió inmediatamente al Ática; un ejército que había dejado en
Macedonia, al mando nominal de su hijo, Demetrio, de unos doce años de edad,
bastó para expulsar al invasor. Mientras tanto, la Liga del Peloponeso formada
por Esparta (donde Acrótato, hijo de Areo, había sucedido a su padre como rey) se había disuelto
por sí sola. Acrótato intentó reanudar la rucha,
pero, cuando se dirigía hacia el Norte, fue detenido por Aristodemo,
el tirano de Megalópolis, y pereció en la batalla. Atenas ya no podía contar
más que consigo misma. Ptolomeo no hizo nada por salvar a la ciudad de la que
él se había servido. En aquel momento, sus fuerzas se hallaban comprometidas en
otra parte, en la «guerra de Eumenes», y el oportunismo de su política excluía
toda consideración sentimental. Atenas, pues, resistió sola, heroicamente según
su costumbre, pero los habitantes, hambrientos, tuvieron que rendirse en el
curso del invierno del 262 al 261.
Antígono
puso fin, de una vez para siempre, a la autonomía de que Atenas había gozado
hasta entonces. La ciudad perdió su derecho de acuñar moneda y, sin duda,
también el de elegir libremente a sus magistrados. Su gobierno fue encomendado
a un «estratego» de Antígono. Atenas comienza entonces el último período de su
historia, que es el de una ciudad «universitaria» —lo que será todavía en el
momento de la conquista romana, y lo que seguirá siendo hasta el final de la
cultura antigua viva—.
La guerra
de Eumenes
La guerra de Cremónides era, en apariencia, una rebelión puramente
griega contra el rey de Macedonia. Antíoco no tenía razón alguna para
intervenir. No habría podido hacerlo más que volando a favor de la victoria, si
hubiera querido contrarrestar la diplomacia lágida,
o, de haber tomado la defensa de los coaligados, habría actuado contra sus
propios intereses. Se puede suponer, pues, que permaneció neutral, y tanto más
gustosamente, cuanto que su propia casa sufrió, hacia el momento en que
comenzaban las hostilidades en Grecia, una crisis tan grave que le obligó a
poner fin a la corregencia confiada a su hijo Seleuco. Después, la muerte de Filetero de Pérgamo, ocurrida probablemente en el 263,
abrió otra, que había permanecido latente durante toda la vida de Filetero. Eumenes, su sobrino, ya no se contentó con una
independencia de hecho. Probablemente apoyado por las promesas de Ptolomeo, se
proclamó rey de Pérgamo y, sin esperar más, atacó a Antíoco y le venció cerca
de Sardes gracias a los mercenarios que le había facilitado el oro egipcio.
Mientras tanto, la flota de Patroclo realizaba varios desembarcos en la costa
de Jonia y en la de Caria. Aprovechando las dificultades de Antíoco, el persa Ariarates establecía, por aquel tiempo, un reino
independiente en la parte de la Capadocia que habían conservado los Seléucidas.
Cuando Antíoco murió, probablemente a comienzos del 261, su hijo, que le
sucedió con el nombre de Antíoco II, se resignó a firmar la paz. Los Seléucidas
quedaban casi completamente excluidos del Asia Menor. Eumenes había acrecentado
el territorio de Pérgamo, ocupando no sólo todo el valle del Caico, sino la
costa a ambos lados de su desembocadura. Ptolomeo ocupaba Mileto y Éfeso, donde
estableció como gobernador a Ptolomeo, hijo de Lisímaco.
Antíoco I y
Antígono habían sido, en el pasado, aliados fieles. Antíoco II, despojado de
una buena parte de sus Estados, decidió llegar a un acuerdo también con el
macedonio para vengarse de las empresas del Lágida.
La paz concertada en el 261 no podía ser más que una tregua. Y esto tanto más
fatalmente, cuanto que ya Antígono se armaba para el desquite. Había
comprendido que su poder estaría a merced de Egipto, mientras no poseyese el
dominio del mar. Se fijó, pues, la obligación de proveerse de una flota utilizando
para ello su principal base en Grecia, la gran ciudad marítima de Corinto, que
tenía también un pasado glorioso en el mar, y, aproximadamente, hacia el
momento en que Roma se decidía a llevar la guerra sobre las aguas, para lo que
«improvisaba» una flota, Antígono se veía obligado a la misma política. Y el
paralelismo entre los dos Estados es más sorprendente aún, si se piensa que la
potencia militar romana se fundaba, como la de Macedonia, en el ejército de
tierra, es decir, en el empleo masivo de una infantería sólida, totalmente
resuelta a no abandonar el terreno en que se la había colocado. No es, pues,
extraño que Roma y Antígono hubieran pensado en la construcción de unos navios capaces de recibir a una «infantería de marina» cuya
superioridad se afirmase en el abordaje.
El
desquite de Antígono y de Antíoco
Mientras
esperaban a que estuviera dispuesta aquella flota para asestar al Lágida un golpe decisivo, los aliados, Antíoco y Antígono,
atacaron a Ptolomeo con las armas de que éste se había valido tantas veces.
Antíoco empezó por provocar en Jonia la rebelión de Ptolomeo, que consideraba
el gobierno de Éfeso como una desgracia y no se resignaba a perder toda
esperanza de reinar algún día en Macedonia. Ptolomeo, manejado por Antíoco, fue
asesinado muy pronto, y Antíoco logró recuperar una buena parte de los territorios
ocupados por Egipto en el curso de las guerras anteriores. Después,
prosiguiendo su ofensiva en Siria, recobró toda la Fenicia, hasta Sidón.
Mientras
tanto, la alianza de Antígono y de Antíoco se consolidaba, de un modo casi
simbólico, provocando una nueva secesión en Cirene. Tras la derrota de Antíoco
I, Magas se había resignado a aceptar, de nuevo, la soberanía de Ptolomeo.
Pero, a su muerte, en el 259, su viuda la reina Apama,
que era hermana de Antíoco II, se propuso apartar a la Cirenaica del imperio
egipcio. Con este fin llegó a un acuerdo con el partido nacionalista para
ofrecer el poder al medio hermano de Antígono, Demetrio el Bello, hijo del
Poliorcetes y de Ptolemaida, hija ésta de Ptolomeo
Soter. Al hacer esto, apartaba del trono a su propia hija, Berenice, que había
sido prometida por Magas al primogénito de Filadelfo. Demetrio fue bastante
bien acogido por los ciudadanos de Cirene, pero sucumbió muy pronto a causa de
las intrigas de
palacio
provocadas por Berenice y, quizá, también a causa de su inmoralidad, si es
cierto que se convirtió en el amante de Apama. Tras
su muerte, la Cirenaica no volvió inmediatamente a Egipto; durante algunos años
formó una liga independiente sobre el modelo de la Liga Arcadia. Un poco antes
del 246 (no se sabe exactamente en qué fecha), Cirene volvía a caer en poder de
Ptolomeo. La ofensiva en Cirenaica, pues, había tenido una cierta eficacia, y,
por otra parte, en aquel momento, las condiciones políticas habían cambiado
profundamente.
Mientras
comenzaba la aventura de Demetrio el Bello en Cirene, los coaligados tomaban la
iniciativa de un ataque en el mar, hasta entonces dominio indiscutible del Lágida. Aliados con Rodas (que se mostraba infiel a la
alianza egipcia, quizá porque la creciente influencia de los egipcios en el
mundo egeo le parecía peligrosa para su propio comercio, quizá por otras
razones que desconocemos), no sólo impidieron a las flotas egipcias intervenir
en Éfeso y en Mileto durante su reconquista por Antíoco II, sino que, en las
aguas de Cos, la fuerza naval organizada por Antígono, que él mismo mandaba,
logró sobre las escuadras de Ptolomeo una victoria decisiva (probablemente, en
el 258). En el 255, Ptolomeo tenía que firmar un tratado de paz con sus
vencedores. Antígono le sustituía como protector de las Islas. Por su parte,
Antíoco obtenía el reconocimiento de sus conquistas a costa de Egipto. Así
terminaba lo que, a veces, se llamaba la «Segunda Guerra de Siria», aunque el
principal teatro de operaciones y la decisión misma se situasen en otra parte,
y aunque las ganancias territoriales logradas por el Seléucida no fuesen más
que consecuencias de la estrategia macedónica.
La
inversión de las alianzas y el fin de Filadelfo
Vencido en
los campos de batalla y en el mar, Ptolomeo tuvo que recurrir a su arma
favorita, la intriga. Como Corinto era el principal puerto de Antígono y el
corazón mismo de su flamante potencia naval, fue en Corinto donde el Lágida decidió golpear. Crátero, el medio hermano de
Antígono, había muerto. En el gobierno de Corinto le había sucedido su hijo
Alejandro, pero éste no era tan leal al rey como lo había sido su padre, y,
hacia el 253 o 252, cedió a las instigaciones de Ptolomeo y proclamó su independencia.
El reino que se adjudicó comprendía Corinto y Eubea. Extraño reino, sin
cohesión; pero su constitución paralizaba a Antígono, privándole de bases
vitales para su flota y de su flota misma, capturada en el puerto por
Alejandro. Éste atacó también a Atenas, pero no logró ocuparla: el estratego de
Antígono le opuso una fuerte y eficaz defensa. Sin embargo, aquel episodio no
tuvo consecuencias: en el 248 (o 249), Alejandro moría y Antígono recuperaba
Corinto a finales del año 247.
En el
momento de su «entente cordiale», Antígono y Antíoco
II habían decidido sellar su alianza con un matrimonio. En el 253, Estratónice, la hermana del Seléucida, se había casado con
el joven Demetrio, hijo de Antígono. Los reyes tenían así la esperanza de que
una princesa seléucida fuese, un día, reina de Macedonia, y que los dos reinos
opusieran entonces, como acababan de hacerlo, un mismo frente a las ambiciones lágidas. Este matrimonio parece haber satisfecho
profundamente a Antígono, puesto que, el mismo año de su celebración, fundó en
Delos unas fiestas en honor de Estratónice —lo que
era como un desafío lanzado a Egipto, que, todavía poco tiempo antes, imponía
su ley en la isla sagrada de Apolo—.
En
respuesta, como hemos dicho, Ptolomeo provocó la defección de Alejandro en
Corinto, pero, además, encontró el medio de perturbar la alianza de Antígono y
de Antíoco, induciendo a éste a repudiar a su mujer, Laodice, que era también
su prima hermana y de la que había tenido dos hijos y dos hijas. Por razones
que desconocemos, Antíoco despidió a Laodice, que se retiró a Éfeso, y aceptó
casarse con la joven Berenice, hija de Ptolomeo, que le aportaba como dote
considerables sumas. Es posible que el rey seléucida estuviese entonces
apremiado por dificultades financieras, hasta el punto de haber aceptado, en
cierto modo, la venta de su sucesión. Ptolomeo, en efecto, había estipulado que
la corona volvería al hijo que naciese del matrimonio con Berenice. Y este hijo
nació, efectivamente, al siguiente año. Por la misma época, o quizás un poco
después, Estratónice abandonaba a Demetrio y la corte
de Macedonia para volver a Siria. Había terminado la alianza entre Antígono y
Antíoco II. Durante muchos años, el reino seléucida y Macedonia evolucionarán
paralelamente, el primero cada vez más comprometido en Asia, y el otro obligado
a defenderse contra las Ligas que empiezan a desempeñar en Grecia un papel
decisivo. Sin interrupción, Filadelfo y Antíoco II desaparecen de la escena
política (Ptolomeo muere en enero del 246; Antíoco II el Divino, en el curso
del mismo invierno). De su generación sólo quedaba Antígono, pero tuvo tiempo
de alcanzar sobre Egipto una victoria casi definitiva.
Durante la
revuelta y la secesión de Alejandro en Corinto, Ptolomeo II había recuperado en
el mar una supremacía que nadie osaba disputarle. Pero cuando Antígono estuvo
en posesión de su flota, la situación se invirtió. Ptolomeo III (de
sobrenombre, Evérgetes, el Bienhechor) dispuso del
tiempo justo para fundar, en Delos, nuevas fiestas en honor de su dinastía. A
finales de año, o en la primavera del 245, las escuadras de Antígono, aliadas a
las de Rodas, que reanudaban la lucha contra sus antiguos protectores,
desafiaron a la flota del Lágida frente a Andros.
Esta vez, los egipcios eran definitivamente expulsados de las Cicladas. Y
Antígono celebró su triunfo con fundaciones delias: unas Sotería y unas Paneia, que evocaban el recuerdo de
Lisimaquia, cuando el propio dios había intervenido para provocar la desbandada
en el ejército enemigo. Las divinidades macedónicas se alzan frente a los
nuevos dioses egipcios: una oposición religiosa que estaba lejos de ser
olvidada y que, en el momento de Accio, con motivo del último combate en que el
Egipto Lágida desafió al poder romano, había de
ofrecer a los poetas un tema inagotable.
El período
que se abre tras la batalla de Andros y tras el hundimiento de la monarquía lágida presenta menos unidad que el anterior. Las acciones
diplomáticas o militares que enfrentan a los reinos están menos concertadas y
son menos coherentes que en la época en que Ptolomeo Filadelfo, desde su
palacio de Alejandría, dirigía las intrigas personalmente. Egipto no está
absolutamente eliminado del Egeo. Conserva en él una zona de influencia, en la
parte meridional, pero ya no está presente en el corazón de las Cicladas, en
Delos, lo que tiene graves consecuencias, ya que, en cierto modo, condena a la
esterilidad cualquier intento por su parte de mantenerse aún como «leader»
helénico. Materialmente, sus intereses económicos no han sido dañados, o lo han
sido en escasa medida; sus ejércitos lograrán grandes triunfos sobre el reino
seléucida, la propia tierra egipcia gozará de una paz casi total, que no
conseguirán perturbar, en realidad, algunos movimientos nacionales rápidamente
sofocados. Pero el objetivo esencial perseguido por Ptolomeo II se le escapa:
brutalmente eliminado por Antígono Gonatas de su
puesto a la cabeza de la Liga de las Islas, Egipto no tiene ya el prestigio
suficiente para disponer en la propia Grecia de un partido activo. Así, las
ciudades griegas tratan de hacer su política por sí solas; para ello recurren
de muy buen grado a la formación de Ligas, convencidas de que nadie puede
ayudarles, más que ellas mismas, a recobrar la libertad frente a Macedonia. Y
ésta, liberada de su rivalidad con Egipto, tiene, sin embargo, mucho que hacer
para mantenerse en Grecia.
Por su
parte, el reino de los Seléucidas continúa desintegrándose: sus elementos más
orientales se desprenden de él. Ya Antíoco II no había podido intervenir
eficazmente en las satrapías lejanas, al verse obligado a concentrar todos sus
esfuerzos en la lucha contra Ptolomeo. La Bactriana y la Sogdiana se habían
separado bajo Diódoto, hacia el 250. Al mismo tiempo,
o un poco después, hace su aparición una nueva dinastía, la de los Arsácidas,
que estaba llamada a una gran fortuna tras la caída definitiva del reino griego
de los Seléucidas. Esto empezó por la invasión de la Partia,
subyugada por una tribu irania, los aparnos,
capitaneados por un jefe llamado Arsaces, cuyo hermano, Tirídates,
fundará después el reino de Partia. Aunque la
conquista no fuese efectiva hasta Tirídates, los
partos hacían remontar la era arsácida al año 247. Era el «desquite» político
de los iranios, que reaparecían así, a expensas del helenismo.
La
tercera Guerra de Siria
Al aceptar
el casarse con Berenice, Antíoco II quizás había querido, a la vez, procurarse
recursos nuevos, una mujer más joven y menos enérgica que Laodice y —al menos,
puede pensarse también— asegurar para su reino la amistad y la alianza de los Lágidas. Los Seléucidas tenían necesidad de paz para
consolidar lo que quedaba de su patrimonio, pero esta última esperanza se
frustró. El matrimonio «diplomático» de Antíoco tuvo como consecuencia casi
inmediata la de arrojar al país a una nueva guerra, más desastrosa todavía que
las precedentes.
Durante los
últimos meses de su vida, Antíoco II parece haberse acercado a Laodice y haber
intentado, a pesar de sus solemnes promesas a Ptolomeo II, asegurar a su
primogénito, Seleuco, la sucesión al trono. Ptolomeo II había muerto a finales
del mes de enero del 246. Antíoco II le sobrevivió unos siete meses. Fue, sin
duda, durante ese período cuando intentó volver sobre una acción de la que
ahora se arrepentía. En Éfeso, donde estaba retirada Laodice, le sorprendió la
muerte en el mes de agosto —se ha pretendido, sin duda equivocadamente, que
Laodice le había mandado asesinar para impedir que cambiase de opinión—. En
todo caso, su hijo, Seleuco II, fue proclamado rey en Éfeso. Mientras tanto, en
Antioquía, unos guardias de corps adictos a Laodice asesinaban al hijo de
Berenice. Ésta no tardó en ser asesinada también durante un motín, pero había
tenido tiempo de avisar a su hermano, Ptolomeo III (Evérgetes),
que se apresuró a ayudarle. Empezó por enviar en auxilio de su hermana al
hermano de ambos, que gobernaba Chipre. Una flota egipcia ocupó Seleucia y un
cuerpo de desembarco ganó Antioquía. Después, sin pérdida de tiempo, para
vengar a Berenice y también para impedir que el nuevo rey, Seleuco II, se
estableciese en Asia Menor, el ejército egipcio siguió su camino hacia la
Cilicia, donde ocupó la ciudad de Solos.
Ptolomeo
consideró que la ocasión era favorable para apoderarse de todo el reino
seléucida. Poniéndose él mismo a la cabeza de un ejército, se presentó en Siria
en nombre de su hermana Berenice, cuya muerte, al parecer, se había mantenido
oculta, estratagema que le permitió recorrer sin obstáculos toda la Siria al
sur del Tauro y quizás adentrarse hacia el Oriente hasta las provincias
ribereñas del Éufrates. Pero, por razones que desconocemos, estaba de regreso
en Alejandría a finales del año 245. Quizá la ficción en que se basaba su
autoridad no pudo mantenerse por más tiempo. La muerte de Berenice dejó de ser
un misterio y ya Seleuco II reforzaba su posición en Asia Menor (aunque la
ciudad de Éfeso hubiera sido entregada al Lágida por
un gobernador desleal), donde algunas ciudades griegas por lo menos (entre
ellas, en primera fila, la ciudad de Esmirna) no habían abandonado su causa.
Seleuco se aseguró, desde luego, un aliado, Mitrídates, el rey del Ponto, a
quien dio en matrimonio a su hermana Laodice. Equivalía a reconocer
oficialmente una rebelión ya antigua convertida en hecho consumado, pero el
inconveniente era menor que las ventajas que de ello lograba Seleuco, que así
se aseguraba de no ser atacado por la espalda mientras se dedicaba a
reconquistar Siria. Al mismo tiempo, el joven rey construía a toda prisa una
flota capaz de mantener a raya a las escuadras egipcias. En la primavera del
244 podía presentarse en Siria, donde, como había ocurrido ya en varias
ocasiones, la simple llegada de un soberano legítimo seléucida bastó para
expulsar a los ocupantes egipcios. Al cabo de unos meses, Seleuco había
recuperado el reino paterno y sus fronteras no dejaban ya al Lágida, como antes, más que la Fenicia. De todos modos,
Ptolomeo conservaba, además, la ciudad de Seleucia de Pieria.
Esta rápida
reconquista de Siria resultó probablemente más fácil para Seleuco gracias a la
acción emprendida al mismo tiempo por Antígono contra Ptolomeo y a la victoria
naval conseguida en Andros contra Egipto. De todos modos, la campaña no debió
de ser totalmente desfavorable a Ptolomeo, pues sabemos que en el momento de la
paz, en el 241, Egipto aún poseía un gran número de bases alrededor del Egeo.
No sólo continuaron siendo egipcias Éfeso y Mileto, sino que también Priene, Samos, Lébedos y la Jonia
meridional, la Caria y una parte de la Licia, así como la Cilicia occidental,
siguen sometidas al imperio de Ptolomeo. Más lejos de su metrópoli, controla el
Quersoneso Tracio, Sesto, Samotracia, la costa de Tracia y Cipsela,
sobre el Hebro, así como Abdera, en pleno territorio
macedonio.
Una vez
firmada la paz entre Seleuco y Ptolomeo, el Seléucida tenía que reorganizar y
reagrupar su reino. A instancias de su madre Laodice, Seleuco había confiado a
su hermano Antíoco «Hiérace» el gobierno de las
provincias situadas al norte del Tauro, y con el consentimiento del rey o por
su propia autoridad, Hiérace no había tardado en
actuar como soberano independiente. Vuelta la paz, Seleuco se propuso recuperar
para la corona los territorios que le había arrebatado Hiérace.
Fue lo que se llamaba «la guerra de los hermanos».
La Guerra
de los Hermanos
La situación
se había complicado por el hecho de que el rey Mitrídates, a pesar de su
alianza con Seleuco, había tomado partido a favor de Hiérace.
Éste, por su parte, había buscado algunos apoyos más en Asia Menor, de modo que
aquella guerra fratricida degeneró muy pronto en un conflicto más amplio. Con
motivo de la primera batalla librada entre Hiérace y
Seleuco ante Ancira, el primero tenía de su parte no sólo al rey del Ponto,
sino a los gálatas, que decidieron la batalla. Seleuco pudo escapar a duras penas
y volvió a sus Estados, abandonando momentáneamente el Asia Menor (hacia el
235) y concluyendo incluso un tratado en este sentido con su hermano.
Como podía
esperarse, los reyes de Pérgamo se aprovecharon de aquella situación. La
política de Hiérace, que había recurrido a los
gálatas, encerraba un grave peligro. No sólo despertaba el orgullo galo, sino
que chocaba con la opinión pública, especialmente en el mundo helénico, que
había conservado un terrible recuerdo de la invasión gálata medio siglo antes.
Desde el 241 reinaba en Pérgamo un joven rey, llamado Atalo, que había sucedido
a su tío Eumenes. Atalo, quizá para imponerse a los ojos de los griegos, quizá
por necesidad, decidió liberarse del chantaje que los gálatas ejercían
tradicionalmente sobre las poblaciones de Asia y que consistía en exigir un
tributo como premio a su «protección» contra posibles saqueos. Atalo, pues, se
negó a pagar el tributo, lo que trajo como consecuencia una guerra contra los
gálatas. Sucesivamente derrotó a los tolistosages y
luego a los tectosages, a los que Antíoco no había
dudado en apoyar. Y enardecido por aquella victoria, tomó el título de rey.
Apoyado en el favor de las ciudades griegas, Atalo continúa entonces la lucha
contra el propio Antíoco, que tan evidentemente había ligado su suerte a la de
los bárbaros, aunque éstos, después de su derrota ante Atalo, se habían vuelto
contra el Seléucida.
En tres
batallas sucesivas, que fueron tres derrotas para Antíoco, Atalo conquistó,
entre el 230 y el 228, la banda costera de Frigia y de Lidia, los territorios
más ricos del Asia Menor, también los más helenizados y que por consiguiente
debían estar especialmente protegidos contra las incursiones de los gálatas.
La joven
dinastía de Pérgamo había encontrado en aquellas batallas el medio de
acrecentar su territorio y a la vez —lo que le importaba, por lo menos, tanto—
el de alcanzar de golpe una gloria comparable a la de los reinos surgidos
directamente del Imperio macedonio. Atalo se rodea inmediatamente de todo lo
que entonces supone la gloria en el mundo heleno. Organiza juegos, levanta
grandiosos monumentos en su capital y, sobre todo, los hace levantar en Atenas
sobre el muro norte de la Acrópolis. Cuatro grupos en Atenas dan el sentido que
el rey atribuía a su victoria. La hace figurar en un conjunto que comprende la
batalla librada en otro tiempo por los atenienses contra las amazonas, la que
había enfrentado a los mismos atenienses con los persas, la de los gigantes
frente a los olímpicos y, por último, su propio triunfo sobre los gálatas. No
es casual que, en Atenas como en Pérgamo, aquellos monumentos conmemorativos
estén colocados en la proximidad inmediata de un santuario de Atenea, la más
puramente «helénica» de las divinidades olímpicas, la enemiga por excelencia
del desorden bárbaro y el símbolo del espíritu «clásico». Equivalía a subrayar
ante la opinión panhelénica el carácter especial de la dinastía, su oposición a
los Seléucidas, a los se acusaba de pactar con los bárbaros y también con los
otros pueblos más helenizados de Siria y de Babilonia. Es probable que el
impulso de Pérgamo se viese favorecido por el oro de los Ptolomeos,
que encontraban en las ambiciones de Atalo un medio muy cómodo para continuar
su propia política y situarse como campeones del helenismo contra los
Seléucidas, así como contra la «tiranía macedónica».
El Asia
Menor, después de las derrotas de Antíoco Hiérace y
de la ascensión de Pérgamo, se había convertido en un campo en el que se
enfrentaban los diferentes imperialismos. Se sitúa hacia el 227 la expedición
organizada por Antígono Dosón, el sucesor de Demetrio
II en Macedonia, para apoderarse de la Caria y asegurar así a su flota bases en
las rutas del Oriente. Tentativa fallida, porque los acontecimientos de Grecia
le impidieron proseguir la ocupación del país. Mientras tanto, Antíoco Hiérace, expulsado del Asia Menor por Atalo, llegaba a la
región del Alto Éufrates, donde, sin duda, esperaba hacerse un nuevo reino.
Seleuco estaba, al parecer, ocupado personalmente en un intento de recuperar la Partia, de cuya secesión bajo el reino precedente ya
hemos hablado. Con la complicidad de su tía Estratónice,
que había sido repudiada por Demetrio, el hijo de Gonatas, Hiérace consiguió provocar una rebelión en Siria,
pero sin otro resultado que el de obligar a Seleuco a abandonar la conquista de
la Partia. Estratónice fue
condenada a muerte y Hiérace vencido y obligado a
huir, sin que se sepa muy bien en qué condiciones encontró poco después la
muerte. Cuando entre el 22 de abril del 226 y el 10 de abril del 225 Seleuco II
murió, había restablecido la unidad de la dinastía y restaurado la autoridad de
los Seléucidas sobre una parte de las satrapías orientales (lo que le valió en
aquellos territorios el sobrenombre de Calínico),
pero muchas provincias seguían fuera del patrimonio real. Sobre todo no había
podido impedir la formación a sus expensas del reino de Atalo, que constituía
ya en Asia Menor un temible punto de apoyo del que podían servirse los Lágidas en sus luchas contra los Seléucidas. Pero ya se
acercaba el momento en que se produciría un notable reajuste con el reinado de
Antíoco III.
Antíoco
III
Sin embargo,
entre la muerte de Seleuco II y el advenimiento de su hijo más joven, que tomó
el nombre de Antíoco III, el reino atravesó todavía una crisis muy grave. A la
muerte de Seleuco, el poder había pasado a su primogénito, Alejandro, que había
tomado el nombre de Seleuco III y se había propuesto recuperar las provincias
perdidas en Asia Menor. Para ello había enviado más allá del Tauro un ejército
mandado por su tío Andrómaco, pero éste fue hecho prisionero por Atalo y
enviado a Egipto. Seleuco III había acudido entonces personalmente, pero un
oficial de su propio ejército le asesinó y fue necesaria toda la habilidad de
Aqueo, el hijo de Andrómaco, para devolver las tropas intactas a Siria. En
estas condiciones Antíoco, entonces de dieciocho años de edad, fue llamado al
poder por el propio Aqueo. Inexperto, inclinado a escuchar a todos los
consejeros, el joven rey empezó por delegar sus poderes: Aqueo fue encargado de
las operaciones en el Asia Menor, y dos hermanos, Molón y Alejandro, recibieron
las satrapías de Media y de Persia. Los resultados no se hicieron esperar. Sin
duda, Aqueo, al principio fiel, consiguió grandes triunfos sobre Atalo y le
obligó a los antiguos límites del «reino» de Pérgamo, pero en el 222, Molón se
sublevó, se proclamó independiente y tomó el título de rey. Una primera
expedición enviada para reducirle no tuvo fortuna. Fue necesaria la
intervención del propio Antíoco. La presencia del rey en Babilonia reafirmó las
adhesiones a la dinastía. En la batalla decisiva una gran parte de las tropas
de Molón desertó y él y sus hermanos tuvieron que suicidarse. La sublevación de
Molón no había durado dos años. Pero Aqueo, creyendo que el rey, comprometido
en Babilonia, no podría reaccionar con rapidez y deslumbrado también por sus
propios triunfos, se unió a los rebeldes y ocupó Antioquía. En aquel momento
Aqueo, que hasta entonces había sido muy popular, se vio abandonado por la
mayor parte de la opinión, desde que se comprendió que se rebelaba contra el
legítimo rey. Muy hábilmente fingió haber sido siempre fiel, y Antíoco III
fingió no haber sabido nada, de modo que Aqueo continuó en su provincia.
Antíoco
había recuperado, pues, las provincias perdidas y restaurado la unidad del
reino. Le quedaba por realizar una tercera tarea para devolver a los Seléucidas
casi íntegramente su patrimonio de antaño: liberar el sur de Siria de la
dominación egipcia. Al comienzo de su reinado, el rey había querido empezar por
atacar a Egipto, pero se lo había impedido la rebelión de Molón. Una vez libre
de sus restantes preocupaciones, se dedicó a organizar una gran expedición
contra Egipto.
La cuarta
Guerra Siria
Antíoco
empezó por «liquidar» la cabeza de puente egipcia que subsistía en Seleucia de
Pieria, el puerto de Antioquía. Después, tras hacerse dueño de ella tanto por
la traición como por la fuerza, se dirigió hacia el Sur. El gobernador lágida, un etolio llamado Teódoto,
le entregó las ciudades de Tiro y de Ptolemaida (Acé = San Juan de Acre) y pudo así ocupar, casi sin lucha,
toda la Celesiria.
El Egipto
que Antíoco III combatía no era ya el de Ptolomeo Soter o el de Filadelfo. Evérgetes, al contentarse tras sus efímeras victorias de la
tercera guerra siria con subvencionar a los aliados en Asia Menor y en la
propia Grecia, había descuidado el ejército. Cuando murió, en el mes de febrero
del 221, fue sucedido por su hijo, Ptolomeo IV Filopátor,
de unos veintidós años de edad. Filopátor estaba en
manos de un «visir», Sosibio, al que los
historiadores nos presentan como un bellaco malhechor y sanguinario. Se nos
dice cómo hizo matar a todos los supervivientes del reinado anterior: a la
reina Berenice, la propia madre del rey, después a Lisímaco, hermano de Evérgetes, y a su segundo hijo, Magas, y por último, a Cleómenes, el rey destronado de Esparta, que vivía
refugiado en la corte de Alejandría. Si se considera más detenidamente, se
advierte que Cleómenes se atrajo él mismo su
desgracia por su estúpido comportamiento, y que Sosibio no es directamente responsable de su muerte. De todos modos, Sosibio trabajaba para asegurar la paz interior y por
desbaratar y acaso prevenir los complots. Y muy pronto iba a salvar al país de
la invasión.
Después de
haber ocupado Fenicia, Antíoco III se había dejado detener por una mediocre
fortaleza, Dora, en lugar de proseguir su ruta. El ejército egipcio,
desorganizado, habría sido incapaz de detenerle. Pero Sosibio le hizo creer que unas numerosas fuerzas defendían Pelusio,
la puerta de Egipto, y Antíoco, dejándose engañar, aceptó una tregua de cuatro
meses con la esperanza de que Ptolomeo se avendría a entregarle la Celesiria. Transcurrido el plazo, nada se había acordado
aún, pero Sosibio había conseguido improvisar tropas.
Para ello había llamado a los colonos militares, reclutado mercenarios y, sobre
todo, había dado armas a los indígenas, medida sin precedentes desde que los Ptolomeos reinaban en Egipto. Cuando Antíoco, agotada ya su
paciencia, decidió proseguir la guerra en la primavera del 218, cometió un
nuevo error: en lugar de lanzarse contra el país enemigo, perdió el tiempo en
pacificar la Siria meridional y no atacó al propio Egipto hasta el 217.
Ptolomeo Filopátor fue a su encuentro en el desierto
de Gaza y la batalla tuvo lugar cerca de Rafia (22 de junio), la víspera del
día en que Aníbal aplastaba a los romanos a orillas del lago Trasimeno. Antíoco
llegaba demasiado tarde. Sosibio había tenido tiempo
de constituir un ejército sólido, casi igual en número al del Seléucida (unos
70 000 hombres de una y otra parte). Al primer choque, los elefantes de Antíoco
destrozaron el ala izquierda de Ptolomeo, y Antíoco, considerándose ya vencedor,
se lanzó imprudentemente en persecución de los egipcios en desbandada. Pero
mientras él se había alejado del campo de batalla, el ala derecha de los
egipcios conseguía imponerse y empezaba a envolver a la falange siria, que
dominaba el centro. Sosibio, al frente de ésta con su
propia falange compuesta de indígenas egipcios, consiguió derrotar a la
infantería de Antíoco. Al día siguiente, Antíoco se batía en retirada y algún
tiempo después tenía que firmar una paz que entregaba a Ptolomeo la posesión de
la Celesiria, motivo de aquella cuarta guerra.
Este año 217
señala el momento en que parecía que Antíoco III debería consumar la definitiva
destrucción del reino Seléucida. En Asia Menor, Aqueo actuaba cada vez más como
rey independiente; las satrapías lejanas, por su parte, se desgajaban
sensiblemente de una monarquía que parecía decadente; los elementos iranios
levantaban de nuevo la cabeza y el helenismo se debilitaba. Pero en pocos años
Antíoco acertaría a restablecer la situación e incluso a lograr un desquite
decisivo a costa de Egipto. En realidad, estos triunfos de los seléucidas no
habían de ser duraderos y su brillo incluso atraería contra ellos la hostilidad
de Roma, hostilidad diplomática primero y armada después, que provocaría la
definitiva humillación y decadencia de su monarquía. Pero antes de exponer
estos acontecimientos, conviene, sin duda, recordar cuál fue la historia de la
Grecia continental en sus relaciones con la Macedonia, entre la victoria de
Andros y este mismo año de 217, que vio la derrota de Antíoco III en Rafia y la
paz de Naupacta, en la propia Grecia.
EL TIEMPO DE
LAS LIGAS
Polibio ha
querido comenzar su historia con el año 220 porque, según nos dice, fue en ese
momento cuando se produjeron dos acontecimientos de una gran importancia: en
Occidente, los pródromos de la segunda guerra Púnica (la «Guerra de Aníbal»), y
en Oriente, la lucha entablada entre la Liga Aquea y el rey de Macedonia —lo
que se llama la «Guerra de los Aliados»—. Pero esta Guerra de los Aliados no es
más que el final de una evolución política iniciada unos sesenta años antes, y
que constituye como el supremo esfuerzo del helenismo por sobrevivir fuera de
la servidumbre de los reinos.
Las dos o
tres generaciones anteriores, en los tiempos de los Diádocos, y de sus
inmediatos sucesores después, habían asistido a la eliminación definitiva de la
«ciudad» como potencia política. La causa esencial de esta eliminación había
sido la creciente desproporción entre las fuerzas de que disponían los reyes y
las que podían poner en campaña las ciudades. Éstas no podían sobrevivir más
que tomando parte en los grandes tráficos comerciales que se hacían a través
del Mediterráneo y fuera de éste, entre los pueblos todavía bárbaros. Y estos
tráficos sólo eran posibles bajo la garantía de potencias capaces de hacer
reinar el orden y la seguridad. Las ciudades estaban obligadas a colocarse bajo
la salvaguardia de un protector —lo que, como hemos dicho, no dejaba de tener a
veces felices consecuencias para las ciudades mismas, obligadas, a pesar suyo,
a vivir en una paz relativa—. Esto era lo que había ocurrido con todas las
ciudades de Asia, de la Grecia continental y de las Islas.
Pero con el
final del siglo IV y sobre todo en el curso del III, se había afirmado una
formación política nueva que parecía capaz de garantizar la libertad apoyándose
en una fuerza militar suficiente para imponer respeto a los reyes. Esto había
comenzado con el triunfo de la Liga Etolia, que había permanecido independiente
a pesar de los esfuerzos de los reyes de Macedonia, acabando por concertar con
ellos una especie de amistad fundada sobre el respeto mutuo. Y cuando los
gálatas habían amenazado a Delfos, ¿no fueron los etolios los que salvaron el
santuario (con la ayuda del dios)? Así se habían instalado sólidamente en la
ciudad de Apolo, conservando el predominio en la Anfictionía, donde disponían
de los votos tradicionalmente atribuidos a las ciudades que se habían agregado
a ellos. La posesión de Delfos otorgaba a los etolios una dignidad nueva a los
ojos de los griegos e incluso de los extranjeros que no desdeñaban enviar
embajadas sacras al santuario de Apolo.
Sin embargo,
la Liga Etolia no podía constituir un modelo susceptible de ser imitado por los
otros griegos. Políticamente, era una formación demasiado arcaica que los
ciudadanos de Atenas, de Esparta o de Tebas miraban con desdén. La Liga no
tenía una ciudad, una capital donde pudiera desarrollarse la paideia, la cultura que se consideraba como
indispensable a un hombre digno de serlo. No tenía más que un santuario federal
en Termo y un puerto, Naupacta, que no podía
rivalizar con ciudades como Corinto. Los etolios vivían en aldeas o en caseríos
de la montaña, y es este carácter casi salvaje de sus costumbres lo que
constituía su fuerza contra los ejércitos macedonios. Después de sus triunfos,
la Liga había acabado por dotarse de instituciones calcadas en las de las
ciudades clásicas: la Asamblea general, formada por todos los hombres capaces
de empuñar las armas, se reunía dos veces al año y era soberana, especialmente
para declarar la guerra y concertar los tratados. Un magistrado anual con el
título de Estratego ejercía todos los poderes en nombre de la Asamblea, pero el
mismo hombre no podía desempeñar aquella alta función dos años seguidos; no era
reelegible más que después de varios años. Estaba asistido por un Consejo
permanente asegurando una representación de los diversos grupos (tribus,
aldeas, pueblos) que formaban parte de la Liga. Después, con el crecimiento de
ésta, el Consejo permanente llegó a ser demasiado embarazoso y se redujo
entonces a un comité formado por «delegados» (apokletoi),
en número de 30, que dirigía de un modo efectivo los asuntos. Esta evolución
realizada en el curso del siglo III había hecho de la Liga, al principio muy
democrática, una potencia oligárquica en manos de algunos políticos.
La Liga
Etolia era temible por las cualidades guerreras de sus miembros, turbulentos e
inclinados a obtener del bandidaje los recursos que les negaba la tierra
demasiado pobre de su país. En el mar practicaban la piratería y se hacían
temibles en todas las latitudes.
Junto a la
Liga Etolia había otras más antiguas que habían desempeñado en otro tiempo un
gran papel y que comprendían ciudades. Pero vivían en precario. Así la Liga
Beocia, que acabaría por inclinarse en el 245 ante la Etolia después de haber
sido vencida en Queronea. La Liga de las Islas, fundada por Antígono y activa
sobre todo en la época de la supremacía egipcia en el Egeo, no había
sobrevivido a la terminación de aquella supremacía. La Liga Arcadia se había
formado a comienzos del siglo IV (en el 370). Después, con intervalos de
disolución, había recuperado una cierta vida tras la expulsión de los tiranos
amigos de Antígono — especialmente después del asesinato de Aristodemo,
en Megalópolis, por Ecdemo y Demófanes—.
Pero hacia el 245, de nuevo había dejado de existir cuando el partido promacedonio tomó el poder. Las vicisitudes de las ciudades
reflejan los acontecimientos de los «reinos», incluso en el seno de aquellas
Ligas. No ocurre lo mismo con la Liga Etolia y con la que las ciudades «aqueas»
del Peloponeso habían reanimado, primero hacia el 281, y que después la
adhesión de Sición había transformado bruscamente, en el 243. Las dos adquieren
rápidamente el estatuto y el papel de «grandes potencias». La Liga Etolia había
conquistado aquella categoría, según hemos tratado de señalar, gracias a su
posición geográfica, a las costumbres de los hombres que las componían, pero
también a las circunstancias especiales que hicieron de ella, con motivo de la
invasión gálata, el «salvador» de Grecia. Mas con el restablecimiento de
Macedonia y sobre todo con la política de los reyes de Pela, que les hacía
volver cada vez más sus miradas hacia Grecia y cada vez menos hacia el Oriente,
la Liga Etolia a partir del 226 ve disminuir su importancia. Éste es precisamente
el momento en que la Liga Aquea empieza a consolidar su predominio en la mayor
parte del Peloponeso, y su política proseguida contra Esparta y contra
Macedonia con varia fortuna contribuirá en gran medida a la intervención de
Roma en el «avispero» balcánico.
Las luchas
que en otro tiempo enfrentaban a las ciudades enfrentan ahora a las Ligas. Los
aqueos son los enemigos encarnizados de los etolios. La razón de ello estriba,
sin duda, en una oposición de ambiciones y más profundamente en una antipatía
que se duda en calificar de «racial», pero que se asemeja mucho a una
incompatibilidad de costumbres, de tradición nacional. Al tomar el nombre de
aqueos, los pueblos de la Liga se atienen, sin duda, al origen geográfico de
las primeras ciudades integradas alrededor del santuario de Zeus Hamario. Pero este nombre tiene resonancias más profundas:
el nombre de aqueo no puede dejar de recordar la antigua gloria de los «achaioi», que combatieron ante Troya. El hecho mismo de que
esta Liga se constituyese alrededor de un santuario de caracteres arcaicos es
una verdadera toma de posición histórica contra los dorios de Esparta y contra
los etolios, considerados «medio bárbaros», y que en todo caso habían
permanecido tanto tiempo fuera de la comunidad espiritual de la Hélade, que a
duras penas se admitía su dominación en Delfos. La leyenda heroica no atribuía
a la Etolia más que algunos episodios marginales: la caza de Calidón, las
aventuras de las Maleágridas, una o dos aventuras de
Heracles. Era natural también que los aqueos fuesen enemigos de Macedonia en la
medida en que se consideraban los más puros representantes de la tradición
nacional helénica más auténtica. Es lamentable que la última «gran potencia»
que se formó en la propia Grecia fuese, desde luego y ante todo, «opuesta» a
los otros pueblos griegos y contribuyera así a la decadencia definitiva del
hombre heleno, pues hay que reconocer que la Liga Aquea, al tomar partido tan
violentamente en los conflictos y a veces al provocarlos, no hacía más que
continuar una tradición que en otro tiempo había sido la de las ciudades.
Y sería
probablemente erróneo tratar de explicar la hostilidad que se observa entre la
Liga Aquea y la Liga Etolia por una diferencia de constitución, siendo la una
«democrática» y la otra más «aristocrática». Sería difícil, en efecto, aplicar
a una de las dos Ligas de un modo general uno u otro calificativo. La Liga
Etolia, democrática en su principio, se convirtió, según hemos dicho, en una
organización oligárquica en el curso de su evolución. De igual modo, en la Liga
Aquea existen elementos que pueden calificarse de «democráticos», como la
asamblea «primaria», en su doble forma de synkletos y de synodos, que en realidad tiene la última
palabra en todas las cuestiones importantes. Pero algunos aspectos de la
constitución aquea hacen de ella una oligarquía: el hecho de que los miembros
de la asamblea deban ser mayores de treinta años y la elección —que parece
haber sido frecuente— de los ciudadanos «más ricos» para las magistraturas,
todo ello desvirtúa la democracia aquea y la opone claramente a lo que había
podido ser el gobierno del demos ateniense en sus mejores tiempos. En efecto,
la Liga está en manos de lo que podría llamarse una burguesía —los «mejores
ciudadanos» de las ciudades que la componen, los que participan en la paideia y se oponen socialmente a las gentes de los
campos y de las aldeas—.
La finalidad
esencial de la Liga Aquea era, según Polibio, la libertad; se proponía combatir
a todos los que «por sí mismos o por mediación de los reyes» intentaban
oponerse a la independencia de las ciudades del Peloponeso. Pero en el 251, un
joven exiliado de Sición, Arato, cuya familia era de las más notables de la
ciudad, consiguió expulsar al tirano, Nicocles, y dio la libertad a la patria.
Antígono no pareció inquietarse demasiado por aquel cambio de régimen en
Sición, sino que, por el contrario, tal vez ayudó al «liberador». Daba por
descontado, sin duda, que Arato ayudaría a expulsar de Corinto al tirano
Alejandro que entonces la dominaba. Arato lo intentó y para ello obtuvo la
adhesión de Sición a la Liga Aquea. Pero Alejandro logró aliarse con los
aqueos, lo que situaba a éstos en el partido opuesto a Antígono. Así, cuando
Arato tuvo necesidad de conseguir dinero para indemnizar a los exiliados que
habían regresado a Sición sin perjudicar en sus legítimos intereses a los
ciudadanos que habían adquirido todo o parte de sus bienes, se dirigió al rey
de Egipto. Una vez que hubo recuperado Corinto, Antígono trató de conciliarse
con Arato, esperando, sin duda, convertirle, de hecho, si no de derecho, en un
tirano de Sición y en un aliado. Pero Arato no se daba por satisfecho tan
fácilmente. Elegido «estratego» (es decir, único magistrado ejecutivo) de la
Liga Aquea por segunda vez en el 243, se apoderó de Corinto mediante un
afortunado golpe de mano y entregó las llaves de la ciudad a sus habitantes, a
quienes él consideraba únicos propietarios legítimos de ella.
La Liga
Aquea se encontraba alineada en el campo de los enemigos de Antígono, lo que
dio por resultado el acercamiento de éste a la Liga Etolia; junto a ella el
viejo rey preparó un proyecto de guerra contra el Peloponeso con la explícita
finalidad de repartir el territorio de las ciudades que habían sido cómplices
de aquélla traición. A su vez, Arato hizo concertar una alianza entre la Liga
Aquea y Esparta, y pidió ayuda a Ptolomeo, a quien hizo nombrar «monarca» de
los aqueos. Tras una fracasada tentativa de los etolios para invadir el
territorio aqueo, se firmó la paz en el 241. Macedonia no recobraba Corinto ni
ninguna de las ciudades que habían desertado inmediatamente después de la
ocupación de la ciudad por Arato. En la península no le quedaban ya más que
Argos y Megalópolis.
Esparta y
sus problemas
Sin embargo,
la alianza que por un momento había unido a Esparta y a la Liga Aquea no podía
durar. Esparta seguía siendo un gran nombre y el grupo de aristócratas que la
gobernaba conservaba un orgullo digno de su pasado. Pero la ciudad ya no era
más que la sombra de sí misma. Los Iguales ya no alcanzaban —se nos dice— más
que el número de 700; las tierras no estaban distribuidas ya de un modo igual
entre ellos, según ordenaba —así se creía— la antigua constitución de Licurgo,
sino que se hallaban concentradas en unas pocas manos y —lo que era una
consecuencia inesperada de aquella constitución— pertenecían frecuentemente a
mujeres. La evolución de las condiciones económicas, la afluencia del dinero
procedente de Oriente y de Egipto habían empobrecido un poco en todas partes a
las clases dominantes, pero en ningún sitio tan gravemente como en Esparta: la
subida de todos los precios había obligado a muchos propietarios a vender sus
tierras, lo que había tenido como consecuencia el privarles de su condición de ciudadanos;
otros habían logrado conservar sus tierras pero no contaban con las
disponibilidades necesarias para explotarlas convenientemente. Proliferaban las
deudas y surgía una «proletarización» sin ningún remedio en una ciudad que no
ejercía el comercio. Cuando Agis IV llegó a ser rey de Esparta, en el 244,
comprendió que, si quería evitar la desaparición de su ciudad, tenía que
introducir grandes reformas. Propuso la abolición de las deudas y también una
redistribución de las tierras, lo que estaba a la vez de acuerdo con lo que se
creía que era la verdadera tradición espartana y con una práctica generalizada
desde el establecimiento por Alejandro y sus sucesores de colonias militares
esparcidas por casi todo el mundo. Es fácil de comprender que aquellas
propuestas chocaron con una oposición muy fuerte por parte de los pocos ricos
que aún quedaban. Aprovechando la ausencia del joven rey, que había partido a
guerrear contra los etolios al lado de Arato, en el 241, los opositores se
adueñaron ilegalmente del poder y a su regreso Agis fue muerto. Sus partidarios
fueron exiliados en gran número; algunos marcharon a Egipto y la mayoría a
Etolia, donde su presencia contribuyó a envenenar las relaciones de la Liga con
las ciudades del Peloponeso.
Agis iba a
tener un continuador inesperado, el propio hijo de Leónidas, el hombre que le
había derribado. Este joven, que era de una familia real, se hizo rey también
él, en el 237, con el nombre de Cleómenes III. Su
padre le había casado con la viuda de Agis, que era joven y rica, y aquel
matrimonio había transformado totalmente las ideas de Cleómenes,
que, apasionadamente enamorado de su mujer, se convirtió en un adepto de las
doctrinas de Agis. Es posible también que escuchara las lecciones del filósofo estoico
Esfero—es bastante frecuente encontrar a un filósofo perteneciente al Pórtico
en segundo plano de las revoluciones sociales, toda vez que las doctrinas de
Zenón y de Crisipo insistían en la necesidad de la
Justicia para establecer la vida social y consideraban que los hombres poseen
en el seno de la sociedad derechos iguales—.
Los
esfuerzos de Cleómenes iban a provocar un trastorno
general en el Peloponeso al llevar bruscamente los problemas a un plano
distinto de aquél en que venían situándose desde los tiempos de Alejandro.
Arato, a la cabeza de la Liga Aquea, se había esforzado tras la toma de Corinto
por ampliar su influencia y, mediante incesantes golpes de mano, con ataques
que frecuentemente parecían traiciones, lanzados de un modo inesperado en plena
paz, había conseguido, a pesar de un gran número de fracasos, ventajas sustanciales.
En
Macedonia, Antígono Gonatas había muerto a comienzos
del 239. Demetrio II, su hijo, le había sucedido. Parece que el viejo rey al
final de su vida había aceptado los triunfos de Arato. Demetrio, por su parte,
se propuso devolver a Macedonia la influencia que había perdido en la propia
Grecia, y en el 238, entró en guerra a la vez contra la Liga Etolia y contra la
Liga Aquea. La guerra se prolongó (Demetrio tenía otras preocupaciones en su
frontera septentrional) y Arato se aprovechó de ello para provocar la adhesión
a la Liga de una ciudad tan importante como Megalópolis (235). Pero en el 233,
Demetrio tuvo tiempo de organizar una expedición que derrotó a Arato en Filacia, y esta derrota interrumpió por algún tiempo las
actividades de la Liga. Pero en el 229, Demetrio moría y no dejaba otro
heredero que su hijo, de nueve años de edad, el futuro Filipo V. Todos los
enemigos de Macedonia reanudaron la ofensiva. Atenas recobró su libertad
comprando la partida de los mercenarios que constituían la guarnición del
Pireo. La Liga Etolia ocupaba territorios que codiciaba desde hacía mucho
tiempo, asegurándose un «imperio» que llegaba desde Tebas hasta Ambracia. En el
Peloponeso, Argos, que hasta entonces había sido el principal y casi el único
apoyo de Macedonia, se adhirió a la Liga Aquea. En estas condiciones subió al
trono de Macedonia Antígono Dosón, hijo de Demetrio
el Bello y, por consiguiente, primo de Demetrio II. Éste le había elegido como
tutor del joven Filipo, mientras el niño no llegaba a la edad de reinar. Dosón recibió la diadema y adoptó a Filipo. Su primera
acción fue la de firmar la paz, mal que bien, con Etolia, y luego reconoció la
independencia de Atenas. Aparentemente no podía hacer nada por restablecer la
influencia macedónica en el Peloponeso, mientras Arato y la Liga Aquea
dominasen en él.
En aquel
momento estalló el conflicto. Aprovechando las dificultades surgidas en
Macedonia por la muerte de Demetrio, Cleómenes, en el
229, había atacado a la Liga Aquea. Pero las operaciones se prolongaban porque
ninguno de los dos bandos deseaba realmente la guerra: Arato, porque no tenía
razón alguna para implicar a la Liga en una lucha que no podía reportarle nada,
y Cleómenes porque aquella guerra no era para él más
que un medio de constituir una fuerza de mercenarios, de la que pretendía
valerse para realizar sus reformas en el interior. La ocasión se le ofreció en
el curso del verano del 227 al conseguir una victoria sobre un ejército aqueo
cerca de Megalópolis. A favor de aquel triunfo volvió a Esparta solo con sus
mercenarios, destituyó a los éforos, que eran los principales obstáculos para
la realización de sus proyectos, y quedó como dueño del Estado. Volvió a poner
en vigor la «constitución de Licurgo», en todo su rigor, lo que implicaba la
abolición de las deudas, la redistribución de las tierras, el retorno a la
austeridad de antaño y a las costumbres (por ejemplo, las comidas hechas en
común) que constituían la originalidad tradicional de Esparta. Se puso remedio
al descenso de la población incorporando entre los Iguales a periecos y
extranjeros elegidos.
Estas
reformas tendrían como consecuencia, según Cleómenes,
la devolución a Esparta de su potencia de otro tiempo. En realidad, eran muy
insuficientes para asegurar a los lacedemonios un lugar digno de su pasado en
el mundo nuevo creado desde hacía un siglo. La vieja ciudad, por gloriosa que
hubiera sido y por austera que volviera a ser, no estaba ya a la altura de las
potencias que la rodeaban. Pero se comprendía que precisamente en un mundo de
violencia y de intereses cada vez más amplios, las ideas tenían el privilegio
de una eficacia mayor aún que la de las armas o de la corrupción. A los ojos de
los «pobres» de todas las ciudades griegas la reforma de Cleómenes era sobre todo como una promesa de justicia: los problemas dejaban de ser
esencialmente políticos para convertirse en sociales. En el Peloponeso había
ahora dos partidos en conflicto, que ya no se enfrentaban sólo para saber cuál
de los dos predominaría, sino por un principio, el de la justicia social, que
los unos, en la Liga Aquea, interpretaban como el mantenimiento de los
privilegios tradicionales de la clase dirigente, y que los otros, en torno al
reformador espartano, no podían concebir más que como una redistribución de las
fortunas.
En el seno
mismo de la Liga, naturalmente, existía un «partido de Cleómenes»
y, en un momento dado, el rey espartano estuvo a punto de ser elegido como
estratego de la Liga, lo que habría tenido enormes consecuencias y habría
cambiado el juego tradicional de las combinaciones políticas en Grecia y quizás
en todo el mundo helénico. Ptolomeo (Evérgetes I) no
se equivocó y se puso al lado de Cleómenes. Pero
éste, enfermo, no pudo asegurar su elección y la gran ocasión se perdió. Arato,
comprendiendo que era necesario, costase lo que costase, mantener en jaque a
las fuerzas que la intervención de Cleómenes podría
hacer muy pronto incontenibles, no encontró más que una solución: renegando de
todo su pasado, de todo el ideal al que había sacrificado incluso su honor,
entabló negociaciones con Antígono Dosón. Cleómenes, mientras tanto, no tenía más que presentarse
ante una ciudad para que se le rindiese. Por último, durante el invierno del
225, la propia Corinto le abrió sus puertas, aunque la ciudadela (la Acrocorinto) continuaba en poder de una guarnición aquea.
La Liga (o lo que quedaba de ella) tuvo que aceptar las condiciones de
Antígono, es decir, la restitución de Corinto. Arato fue elegido dictador y a
comienzos del 224 sus tropas se unieron a las de Dosón. Cleómenes, que había fortificado el istmo, logró
impedir que las tropas macedonias forzasen el paso, pero a sus espaldas las
ciudades abandonaban su causa con la misma prontitud con que la habían
abrazado. La aproximación de la fuerza macedonia alentaba a los adversarios de
la revolución social y las masas populares que habían apoyado a Cleómenes no estaban bastante «maduras» políticamente para
mantener una política coherente durante mucho tiempo. El choque decisivo se
produjo en el mes de junio (o julio) del 222, cerca de Selasia.
Antígono tenía las mejores tropas; alcanzó la victoria, y Cleómenes tuvo que huir. Un navío le esperaba en Gitio y lo
llevó a Alejandría, donde, después de haber esperado los medios de reanudar sus
luchas en Grecia, perecería víctima de su propia imprudencia. En el Peloponeso
Antígono y Arato, su aliado, restablecieron el régimen tradicional en las
ciudades y en la propia Esparta. Cuando Antígono Dosón murió, en el otoño del 221, Macedonia había recuperado su posición en Grecia:
se encontraba a la cabeza de una nueva combinación, la Liga Helénica, que
comprendía, además del «koinón» macedonio, la Liga Tesalia, la Liga Aquea, la
Beocia, el Epiro, la Acarnania, la Eubea y una parte
de la Fócide (la que no había sido anexionada por los etolios). Fuera de ella
sólo quedaba la Etolia.
La Guerra
de los Aliados
Filipo, el
nuevo rey, sólo tenía diecisiete años, y desde su subida al trono hubo de hacer
frente a una situación exterior muy compleja. Los etolios proseguían, un poco
por todas partes y hasta Mesenia, operaciones de bandidaje contra las cuales
las ciudades perjudicadas pidieron, de un modo perfectamente natural, su
protección a Filipo, como jefe de la Liga Helénica. Por otra parte, Roma había
puesto ya su pie en la orilla balcánica del Adriático y constituía allí un
elemento nuevo que el joven Filipo debía tener en cuenta. Así, en el 219,
aceptó no sin vacilaciones ponerse en campaña contra Etolia y contra los
aliados que ésta no tardó en encontrar, especialmente Esparta, donde los
supervivientes del partido de Cleómenes volvieron a
levantar cabeza. Y todo el mundo griego de Europa se encontró partido en dos,
unos del lado de Filipo, y los otros apoyando a Etolia. Cuando (en el 219) las
acciones de Aníbal en España demostraron que el Bárcida iniciaba contra Roma una guerra que pretendía decisiva, Filipo, ya sin dudarlo,
atacó a los etolios y, en unas campañas en las que se reveló brillante general,
en la tradición de Poliorcetes y de Alejandro Magno, obligó a los etolios a
pedir un armisticio. En el mes de agosto del 217, los dos adversarios
celebraron una conferencia en Naupacta, en territorio
etolio, donde hicieron la paz. Dos meses antes, el 21 de junio, Aníbal había
aplastado a un ejército romano en el Lago Trasimeno, y los griegos, inquietos
ante aquel enfrentamiento de dos potencias, cuya vencedora no podría menos de
aspirar un día a la dominación universal, dirigieron sus miradas,
instintivamente, hacia el joven rey como hacia un protector.
LA
CIVILIZACIÓN HELENÍSTICA
Durante el
siglo que separa la muerte de Alejandro y este año 217 —cuyo verano vio, a la
vez, la batalla de Rafia, el final de la Guerra de los Aliados y, en Italia, la
derrota de los romanos en Trasimeno—, nació y alcanzó su apogeo lo que se llama
la «civilización helenística», es decir, una civilización griega, sin duda,
pero adoptada y asimilada por poblaciones y reinos extraños al helenismo poco
tiempo antes. Es notable que las incesantes guerras, las matanzas y las
destrucciones no impidiesen a aquella civilización imponerse, de pronto, con un
extraordinario vigor. Si se examina detenidamente, se observará que esta
aparente paradoja no es única, pues la literatura augusta, por ejemplo, produjo
sus más grandes obras durante el período más turbulento del siglo I C.,
cuando la plebe romana se arriesgaba cada día para poner fin a su penuria y
cuando el Estado romano era desgarrado por luchas implacables, como si las
maduraciones espirituales fuesen, a veces, apresuradas, más que obstruidas, por
la desgracia de los tiempos.
Las
condiciones políticas, en el curso del siglo III antes de nuestra era,
invitaban a los espíritus a hacer un esfuerzo de renovación: las tradiciones
habían dejado de imponerse por sí mismas, por su propia fuerza. Los atenienses,
después de la guerra Lamíaca y la de Cremónides, no se atrevían ya a repetir los argumentos de
Isócrates o, por lo menos, les daban un sentido nuevo, separando en sus
invocaciones a la hegemonía, ahora ridículas, el aspecto político y el
espiritual. Si el primero estaba, evidentemente, muerto, el segundo permanecía
vivo. Y la Atenas helenística era eso: una ciudad intelectual, donde se
mantendrá con perseverancia la confrontación de las diferentes escuelas de
pensamiento, entre unos hombres llegados de todas las orillas del Mediterráneo,
de Asia, de Siria y, a veces, de Cartago. Era también a Atenas a donde los
reyes, cuando alcanzaban la victoria, iban a buscar la consagración de su
gloria, levantando un pórtico, un templo o unas estatuas, y los atenienses les
recompensaban llamándoles «dioses» o «héroes», y dando su nombre a una tribu o
a una fiesta. Aquellos honores, que parecen a algunos el colmo del servilismo,
eran la expresión de aquella concepción de la gloria que se nos ha ofrecido
como uno de los resortes esenciales de la política de los reyes: según se
creía, era natural conceder a los «bienhechores» contemporáneos lo que se había
concedido a los de la época heroica. Resulta bastante curioso que la
divinización de los reyes se viese muy favorecida por la corriente de
pensamiento atribuida a Evémero, el siciliano amigo y agente de Casandro, que,
a finales del siglo IV, propagó la idea, totalmente impregnada de racionalismo,
de que los dioses del panteón clásico no eran más que reyes o «bienhechores»
divinizados por los antiguos. Hay, sin duda, una cierta filosofía en la actitud
de los atenienses. Pero esto no significa que las mismas palabras y los mismos
decretos recibiesen en otras ciudades del mundo helénico el mismo sentido que
en Atenas, ni, en la propia Atenas, una significación idéntica en las escuelas
de los «sabios» y entre la gente del pueblo.
Porque, con
nuestra perspectiva de más de dos mil años, nos inclinamos a considerar, sobre
todo, lo que constituye los caracteres comunes de la civilización helenística.
En realidad, conviene no olvidar la increíble diversidad de los pueblos y de
las tradiciones que tal civilización encierra, y de la que, en último análisis,
está formada. El helenismo se superpuso a las civilizaciones indígenas, es
decir, que éstas encontraron su expresión histórica —al menos durante algún
tiempo— en unas formas propias del pensamiento y del arte griegos cuando no se
hundían, incluso, en el silencio.
La ciudad
en el mundo helenístico
En el
pasado, la ciudad había sido el marco de la vida política, y seguía siendo,
según hemos dicho, el de la cultura. Incluso los intentos de crear unos
conjuntos más amplios — lo que fueron las Ligas— habían utilizado a la ciudad
como célula, tendiendo a limitar lo menos posible la autonomía municipal. Es en
la ciudad donde se mantiene y se afirma la noción de «libertad», tan esencial
para un griego —cualquiera que sea, por otra parte, el contenido, bastante
variable, de esta idea—. Es, pues, muy natural que Alejandro, desde el
principio, tuviese buen cuidado de fundar ciudades, a fin de crear el ámbito
indispensable para la implantación de una población griega. Alejandro deseaba,
sin duda, al multiplicar aquellas fundaciones, constituir otros tantos centros,
en los que se aglutinarían, al menos, ciertos elementos de la población
indígena, porque él esperaba llevar a cabo una fusión tan total como posible
entre vencedores y vencidos. Aquellas primeras ciudades (70, según Plutarco)
pueden ser consideradas, pues, como otras tantas «colonias culturales», modelos
propuestos a la imitación de los súbditos. Pero muchas de ellas tenían también
como finalidad la de dominar el país, consolidando militarmente su ocupación.
Eran colonias de soldados, numerosas, sobre todo, en las fronteras, y sus
habitantes no siempre aceptaban de buen grado la nueva vida que se les imponía.
Los Diádocos
continuaron aquella política, que les era tanto más necesaria, cuanto que en
Asia sus reinos se encontraban separados de Macedonia y les era preciso
aclimatar a los soldados macedonios que eran los más seguros del ejército y
también seguían siendo, en gran medida, los «camaradas» del rey. Además, el
fundador de una ciudad era considerado como un héroe casi divino y, al fundar
una ciudad o al dar un nombre nuevo a una ciudad ya fundada, el rey se elevaba
sobre la condición de mortal ante los habitantes de su fundación. Así, a los
móviles que indujeron a los Diádocos a seguir en este campo la política de
Alejandro se unen intenciones políticas justificables racionalmente y otras que
no se explicaban más que por la perspectiva religiosa propia de su tiempo. En
el interior de una ciudad que lleva su nombre un rey o una reina se parecen
mucho a la divinidad —Apolo, Zeus, Atenea...— a la que la ciudad está dedicada.
Así se explican, probablemente, acciones que nos sorprenden, como el traslado
por Seleuco I, después de la batalla de Ipso, de los habitantes de la ciudad de Antigonea, fundada por Antígono, junto al Orontes, a
su propia ciudad de Antioquía, algunas millas más abajo.
Todos los
reyes helenísticos fundaron ciudades. Pero hay una excepción: los Lágidas, que se contentaron sólo con algunas fundaciones,
las que consideraron indispensables a su gloria dinástica. En el propio Egipto, Ptolemaida, en el Alto Egipto, es una creación de
Ptolomeo Soter. Generalmente, se cree que su finalidad era la de establecer en
ella un centro griego frente a Tebas, como Alejandría era la rival helénica de
Menfis, la antigua capital religiosa del Bajo Egipto. Pero los Lágidas no deseaban implantar en territorio egipcio
ciudades griegas, quizá porque la economía y la administración de su reino se
acomodaban mejor a una sociedad rural. En cambio, no vacilaron en hacer surgir
ciudades en otros territorios que les pertenecían, por ejemplo en Cirenaica y
en Celesiria, y en todas las partes del mundo griego
donde ejercieron su dominación en un momento dado (en Caria, en Chipre). Así,
pues, en Egipto, Alejandría, fundación del propio Alejandro, siguió siendo una
excepción: toda la vida urbana e «internacional» del reino se concentra en
ella, y esto explica el prodigioso impulso de aquella ciudad, la densidad de su
población, la magnificencia de sus monumentos, la intensidad de su comercio y
de su vida intelectual. Esto da al reino lágida una
fisonomía única en su tiempo: sólo él tiene, verdaderamente, una capital a la
manera de un Estado moderno, una «cabeza» enorme montada sobre un cuerpo que se
ha quedado enteco en relación con ella. En los otros reinos y, naturalmente, en
la propia Grecia, la densidad de las ciudades, tanto antiguas como nuevas,
reparte de un modo más igual la población y la cultura urbanas en todo el país,
y por ello impide la formación de centros tan prestigiosos como Alejandría.
En Asia, en
el reino de los Seléucidas y en el de Pérgamo, que se desgajó de aquél, es
donde las ciudades son más numerosas. Allí se encuentran, en efecto, las más
viejas ciudades, helenas en Asia Menor y en el Norte de Siria, y semitas en
Fenicia o en Babilonia. Cada ciudad constituye una entidad política definida,
que no está ligada al rey más que por un lazo personal, jurídicamente bastante
mal establecido. El rey es el «protector» que asegura a las ciudades su
autonomía tradicional, a menudo su constitución democrática, el derecho de
elegir a sus magistrados, de resolver por sí mismas el mayor número de
cuestiones judiciales y también el de tener su presupuesto (aunque, en este
punto, interviene el rey). Cuando el rey desea que alguna ciudad tome una decisión
determinada, lo pone en conocimiento de las autoridades locales mediante una
«ordenanza» (prostagma) —los magistrados y la
asamblea locales obedecen, desde luego, pero se salvan las formas y se
salvaguarda el derecho, teórico, de asentir—. Y no puede menos de pensarse en
la fórmula que empleaban los estoicos —contemporáneos de este sistema— para
definir la adhesión del Sabio a la voluntad divina: «El Destino arrastra al
hombre que resiste; al que asiente lo sigue». Tal es la definición estoica de
la libertad.
No creamos,
sin embargo, que esta autonomía de las ciudades era sólo hipocresía. En la
práctica y para la gente del pueblo, la libertad no había cambiado nada
respecto al pasado. Las formas ordinarias de la vida se habían mantenido. Si el
magistrado epónimo era antes un sacerdote, lo seguía siendo. Si, como en el
caso de las ciudades fenicias, tenían por magistrados a «jueces», el título
subsistía.
Las ciudades
no se reducían sólo a su territorio urbano, sino que poseían tierras, cuyos
dominios eran propiedad de sus «burgueses» y que contribuían a las rentas de la
ciudad. Pero no todo el campo estaba atribuido a las ciudades. Existían
«tierras reales», e incluso esas tierras constituían la totalidad del
territorio sometido a los Seléucidas con excepción del que se asignaba a las
ciudades autónomas. En Asia (como también en el Egipto lágida)
el rey es, en teoría, dueño absoluto de la tierra. Sólo puede conceder parcelas
de ella, mediante un canon, y su propiedad es inalienable. La aplicación de
este principio permitía establecer regímenes de propiedad tan diversos y
flexibles como se deseara, lo que era inevitable en unos Estados formados por
pueblos muy distintos, cada uno de los cuales tenía sus propias tradiciones.
Muy frecuentemente, el gobierno real parece estar simplemente superpuesto a los
sistemas anteriores, sin que tratase de implantar en las comunidades indígenas
unas instituciones imitadas de los países helénicos.
La tierra
real paga el impuesto —en dinero (es el tributo) y en especie—. El rey percibe
una parte considerable de las cosechas: la tercera parte, a veces la mitad —por
lo menos, de las tierras cuya explotación directa se reserva—. El canon es,
naturalmente, menor para los terrenos concedidos a particulares o a
colectividades, puesto que los usufructuarios retienen una parte de las rentas.
La situación
era muy semejante, en Egipto, a la del reino de los Seléucidas, pero la escasez
de ciudades autónomas tenía como consecuencia la de acrecentar la proporción de
las tierras reales. Las concesiones de propiedades solían hacerse sólo a
particulares, y rara vez a colectividades. Los primeros beneficiarios fueron,
sin duda, los soldados griegos llegados con el conquistador, y las concesiones
eran la contrapartida de una obligación de servir al rey impuesta al colono.
Por otra parte, algunos cultivos delicados, como el mantenimiento de las
huertas o de las viñas, que exigían una técnica muy precisa e implicaban
grandes inversiones, abrían a quienes los practicaban un derecho de ocupación
menos precario. Aquellos terrenos se concedían, generalmente, a altos
dignatarios. Suele repetirse que la organización estatal de Egipto era la
consecuencia de la tradición monárquica de aquel país y se explica, en último
análisis, por unas costumbres que se remontan a los faraones. Pero las
semejanzas de este sistema con el del Imperio de los Seléucidas permiten
suponer que la tradición nacional egipcia importa aquí menos que el principio
mismo de la realeza «oriental», sea egipcia o asiática, babilónica o persa.
El
sentido del Estado helenístico
Heredero de
realezas absolutas, el rey helenístico es, en principio, el único señor en su
reino. Los poderes que él no ejerce personalmente no son más que delegados.
Puede, en cualquier momento, recuperarlos. Sin duda, en la práctica, está
limitado por la tradición y no puede entregarse impunemente a la comisión de
arbitrariedades, pero todo poder legislativo emana de él. Puede modificar la
ley. Como los griegos gustaban de decir, él es la «ley viva». Ya hemos hablado
de la ficción mediante la cual el «buen deseo» del rey se transformaba en
decretos municipales en las ciudades llamadas autónomas.
La autoridad
real se ejerce en el país por medio de los «estrategos» o de los «sátrapas» en
el país seléucida, y, en Egipto, por medio de «nomarcas»
(comandantes de los distritos —los nomos—), asistidos de estrategos
(«comandantes de regiones militares») y de administradores financieros (oikonomoi). A primera vista, parece que la administración
es mucho más compleja y burocrática en Egipto. La razón consiste,
evidentemente, en la ausencia casi total de ciudades autónomas, mientras que,
en el reino de los Seléucidas, las instituciones municipales permitían a los
oficiales reales ejercer su vigilancia desde un plano más alto. Es verdad que
nuestro conocimiento de la burocracia egipcia es, gracias a los papiros, mucho
más detallado que el de la administración seléucida. Es probable que un
conocimiento más preciso de ésta hiciese más semejantes a los dos reinos y
revelase quizás unas analogías que, hasta ahora, ignoramos. Pero, en todo caso,
el reino lágida presenta una innegable originalidad
en cuanto a la organización de su economía.
Es a
Ptolomeo Filadelfo a quien corresponde el mérito de haber creado la admirable
máquina de enriquecer al rey que fue, durante mucho tiempo, el Estado egipcio.
Partiendo del principio, que era también el de los Seléucidas, de que el rey es
dueño absoluto de los bienes y de los seres, Ptolomeo Soter se había esforzado
por todos los medios en estimular y controlar la economía del reino. Filadelfo
había continuado perfeccionando aquella economía dirigida, cuyo principio mismo
actuaba también sobre los métodos de gobierno y de administración. La
administración lágida presenta dos caracteres
aparentemente contradictorios, pero, en realidad, complementarios: la
multiplicación de los resortes, de los escalones y de los «ministerios» se
coordina perfectamente con una extremada centralización. Cuando un súbdito haya
recorrido, en demanda de resolución de su asunto, toda la jerarquía
burocrática, será el rey, al final, quien decida, aunque se trate de un detalle
minúsculo. La lectura de los archivos de Zenón da la impresión de un ejército
de funcionarios minuciosos e ineficaces, temerosos todos de asumir una
responsabilidad y remitiéndola al escalón superior.
La economía
descansaba sobre la producción agrícola, que era, con gran diferencia, la
riqueza principal. Esta producción estaba reglamentada hasta el menor detalle:
cada año se imponía a las aldeas un plan de cultivos, los graneros reales
prestaban los granos de siembra a los agricultores, y las condiciones en que se
compraba, almacenaba y vendía luego la cosecha se regían por normas muy
precisas. Los cultivos más importantes (a excepción del trigo) eran monopolios
reales: así ocurría con el aceite, con la cerveza, con las plantas textiles.
Estos monopolios eran ejercidos por medio de granjeros que solían hacer
contratos por dos años. El sistema de granjas es propio del Egipto lágida y parece haber sido extraño a los otros reinos. No
se trata de granjas destinadas a la percepción de impuestos, como ocurrirá en
el mundo romano, sino de granjas de explotación, cuya función esencial era la
de garantizar al tesoro real la renta teórica calculada. El sistema no es de
origen egipcio, sino que probablemente ha sido tomado de Atenas, quizás a
instigación de Demetrio de Falero, que fue en sus últimos años, según hemos
dicho, el consejero político de Soter. Se ha señalado que era indispensable
para modernizar una economía hasta entonces fundada en el trueque. La brusca
introducción de la moneda en una población que no estaba habituada a ella no
podía adaptarse a un régimen de explotación directa.
Pero los
monopolios estatales y la generalización de las granjas originaron
consecuencias que no siempre fueron favorables al desarrollo de la economía
egipcia. La mayor parte de las riquezas era canalizada hacia los almacenes
reales, las posibles plusvalías iban naturalmente a los granjeros, mientras que
la ganancia del productor seguía siendo precaria. Y el sistema implicaba
también severas vigilancias, unidas a registros y persecuciones contra todos
los que intentaban burlar la reglamentación. Por ejemplo, los instrumentos para
la elaboración del aceite eran inventariados, sellados (incluso en los templos)
fuera de las estaciones de trabajo. La tentación de crear un «mercado negro»
era grande. Para evitar esta consecuencia casi fatal, se multiplicaban los
controles y se dictaban penas cada vez más graves.
La masa de
los trabajadores, que no participaba de la riqueza, vivía de un modo miserable.
Un litro de aceite de sésamo, por ejemplo, valía alrededor de dracma y cuarto
en el tiempo de Filadelfo (precio impuesto por la administración real), y un
cultivador, encargado de la explotación de un terreno bastante grande, no gana
más que un salario de diez dracmas mensuales. Se comprende que para sobrevivir
había que «trampear» con el sistema. Esto explica también, al menos en parte,
el número y la frecuencia de las sublevaciones indígenas, en las que quizás
entraba menos patriotismo o nacionalismo egipcio que rebelión contra un
dirigismo asfixiante, una tiranía minuciosa, cuya finalidad era la de dar a una
dinastía extranjera los medios de asegurar su prestigio en el seno de un
helenismo en el que el «fellah» no puede ni quiere
participar.
Frente a
aquel Egipto rumoroso como una disciplinada colmena, el mundo de los Seléucidas
parece una tierra de relativa libertad. Las fuentes de riqueza en aquel inmenso
imperio de regiones variadas eran muy diversas. La agricultura no era tan
predominante como en Egipto. El comercio internacional desempeñaba un papel
esencial, y se supone que los Seléucidas se esforzaron por canalizar, en
beneficio propio, hacia las ciudades y los puertos que poseían las corrientes
comerciales llegadas del Asia más remota, de igual modo que los Lágidas disponían las rutas comerciales entre Arabia y
Egipto creando puertos destinados al Oriente. Es cierto que la obstinación de
los Ptolomeos por poseer la Celesiria se explica, en parte, por su deseo de incorporar a su imperio las grandes
ciudades comerciantes de Fenicia, que eran tradicionalmente los puertos de
tránsito entre los países del lejano Oriente y las rutas de Occidente. Pero
eran los Seléucidas quienes controlaban la mayor parte de los caminos de las
caravanas, especialmente los pasos sobre el Éufrates, en los que establecieron
ciudades como Zeugma y Niceforio, así como sobre el
Tigris, con Seleucia, que sustituía a Opis. Los
Seléucidas controlaban también una ruta que, a través del desierto de Arabia,
enlazaba el golfo Pérsico con Siria, ruta a veces cortada por los salteadores
árabes.
El reino de
los Seléucidas se hallaba así en permanente comunicación con la India, incluso
después de la secesión de las satrapías más orientales. Relaciones comerciales,
acompañadas a veces de otras culturales, religiosas o filosóficas —en realidad,
nosotros no hacemos más que vislumbrarlo, pero el hecho es cierto—. Este
comercio producía grandes beneficios al tesoro real. Las mercancías estaban
sometidas a impuestos cada vez que pasaban las fronteras de una provincia o
cuando penetraban en el recinto de una ciudad. No conocemos las cuotas de
aquellos impuestos ad valorem sucesivos, pero
parecen haber sido relativamente elevadas y tanto más pesadas cuanto que se
añadían a otras cuotas especiales que gravaban los propios medios de transporte
y, por último, a las tasas sobre transacciones, que debían pagarse cuando la
mercancía cambiaba de propietario.
La actividad
comercial, sin embargo, estaba asegurada por la iniciativa privada. Los
«burgueses» de las grandes ciudades eran frecuentemente comerciantes o, por lo
menos, una parte de los capitales de que disponían estaba invertida en
operaciones comerciales lejanas. El resto de su fortuna solía emplearse en la
compra y explotación de propiedades rurales. Quedaban algunos vestigios del
pasado casi feudal del Asia Menor o de la Siria septentrional, en el tiempo en
que los grandes señores persas vivían sobre sus tierras. Y el rey era el mayor
terrateniente del imperio. Aquellas propiedades, fuesen rurales o privadas,
eran cultivadas por una población campesina instalada en aldeas y en cierta
medida (que nos es imposible precisar con el suficiente rigor) sujeta a la
tierra. Aquellos agricultores eran evidentemente indígenas, pues los colonos
griegos no intervenían más que como propietarios de parcelas en concesión. El
nivel de vida de los campesinos no era probablemente muy elevado. Para
conocerlo, no contamos con documentos tan detallados como en Egipto, pero debe
pensarse que la vida rural descansaba sobre una economía muy simple y que el
dinero allí circulaba poco. No ocurre lo mismo con las ciudades, en las que se
adivina una vida próspera.
La vida
urbana
Lo que el
helenismo había aportado al Asia desde el comienzo de la colonización griega y
más abundantemente que nunca, en el curso del siglo III, era una forma de
civilización esencialmente urbana. La «ciudad» parece haber perdido, en la
misma Grecia, su fuerza de antaño, aunque sigue siendo el marco natural del
hombre civilizado. Sin duda, ya no es el tiempo en que Sócrates podía
enorgullecerse de no haber salido de Atenas más que en dos o tres ocasiones
memorables, y ya veremos que el «campo» empieza a ocupar un lugar en la vida
cultural y también en la vida personal de los griegos, pero no se puede
imaginar que una vida digna de ese nombre se desarrolle enteramente fuera de
las ciudades. El que lo intentase sería mirado como un extravagante, un
«misántropo» pernicioso para sí mismo y para los demás, como el Díscolo de
Menandro. Así, de un modo sólo aparentemente paradójico, la época helenística,
que consagró la decadencia política de las ciudades, es uno de los grandes
períodos del urbanismo griego.
En realidad,
el urbanismo helenístico no fue inventado en el siglo III. Tiene sus raíces en
un pasado que a veces se antoja remoto y que en todo caso continúa los esfuerzos
de los arquitectos del siglo v. En aquella época se había generalizado la
utilización, para las ciudades que se fundaban, de un sencillo plano formado
esencialmente por un cuadriculado rectangular, en el que las calles delimitaban
áreas sensiblemente iguales dentro de las que se emplazaban las viviendas
particulares. Con arreglo a este estilo se había reconstruido la ciudad de
Mileto, después de su destrucción por los persas en el 494 a. C. Otras
creaciones o reconstrucciones en el curso del siglo v, por ejemplo en el Pireo,
en Olinto, son testimonios del mismo espíritu modernista en reacción contra las
ciudades de la época arcaica, cuyas calles eran estrechas y sinuosas sobre un
plano desarrollado al azar. A mediados del siglo IV la ciudad de Priene adoptaba también el plano geométrico, y es notable
que el templo de Atenea, diosa protectora de la ciudad, fuese dedicado por el
propio Alejandro. Cuando el conquistador funde ciudades griegas en su flamante
imperio, se inspirará evidentemente en esta tradición, que tenía el mérito de
la sencillez, que permitía trazar de un golpe, a priori, el diseño de una
ciudad antes de haberla dotado de habitantes. El plano geométrico estaba
considerado desde la antigüedad como el que mejor cumple las condiciones de la
igualdad social, ofreciendo a los colonos condiciones totalmente semejantes.
Conserva algo de la disposición de un campo y, como tal, se adecuaba
excelentemente a las colonias militares. Por eso sobrevivirá en el mundo
romano.
La más
célebre de las Alejandrías —la de la Delta— es una
fundación de este tipo, y es sabido que el rey se preocupó personalmente de su
trazado y emplazamiento. Alejandría es la más famosa de las ciudades
helenísticas, pero es en muchos aspectos una ciudad excepcional, única en el
mundo contemporáneo. Probablemente Alejandro la había concebido como la capital
(o una de las capitales) de su imperio. Se convirtió en la residencia de los
reyes de Egipto. Pero no era una ciudad egipcia, sino que estaba al margen del
país, pues había sido creada para ser la capital de un imperio que abarcaría
desde una a la otra parte del mar. Era, quizás, el primer puerto del Oriente
mediterráneo, pero sobre todo constituía un enclave internacional, que gozaba
de un régimen político especial, habitada por un población cosmopolita sin
relación con el reino egipcio, que la alimentaba y le facilitaba, ya hemos
visto en qué condiciones, los artículos con que ella comerciaba. Como
residencia real, Alejandría tenía un barrio especial ocupado por el palacio y
sus anexos, lo que bastó para imponerle unos caracteres peculiares. Porque su
vida no es la de una ciudad griega o helenizada común, sino que está dominada
por la presencia del soberano, por las fiestas que él da y que provocan enormes
movimientos de multitudes y a veces motines, mediante los cuales el pueblo de
Alejandría trata de imponer su voluntad a un monarca impopular. Al final de los Lágidas las sublevaciones de los alejandrinos darán
origen a constantes revoluciones y se cree entrever ya como el esbozo de lo que
será mucho después la Roma imperial de los malos tiempos.
Los rasgos
generales de la ciudad helenística deben buscarse en otra parte: las
excavaciones de Pérgamo, de Dura-Europos, de Rodas,
de Delos, y las de la propia Atenas permiten reconocer algunas de las
tendencias características de esta nueva forma de la ciudad. El elemento
esencial, el centro vital de la ciudad sigue siendo el ágora, la plaza pública
donde en otro tiempo se celebraban las asambleas que decidían soberanamente los
asuntos en las ciudades independientes y fuertes. Ahora los asuntos son menos importantes,
a veces ridículos, pero los resortes tradicionales de la vida pública
subsisten, y con ellos su ambiente, el ágora. En ella se reúnen los hombres
libres. Pero la forma de las plazas públicas se modifica, se trata de
imponerles una ordenación regular, que no tienen las agorai de las ciudades antiguas. En las ciudades de nueva creación las agorai son concebidas, naturalmente, sobre un plano
regular, que tiende a incluirlas en el interior de unos pórticos. Estos
pórticos sirven de fachadas a diversos edificios donde se instalan los
servicios administrativos de la ciudad. Allí se abren también tiendas.
Los pórticos
se multiplican no sólo alrededor de las agorai sino alrededor de los santuarios. Es una larga tradición griega que se
perpetúa. El pórtico es el lugar de pasatiempo y también el del comercio. Las
grandes galerías cubiertas que bordean las agorai sirven de «bolsas» a los mercaderes y en ellas se instalan también, como en las
ciudades de la época clásica, las tiendas de los cambistas. A menudo esos
pórticos han sido construidos por algún rey que tenía cualquier motivo para
demostrar cierto agradecimiento a la ciudad o que trataba de ganarse sus
simpatías o que, más sencillamente, quería dar a todos una prueba de su
generosidad y de su riqueza. Después (según parece, en el curso de la primera
mitad del siglo I a. C.), los pórticos se extendieron más allá de las agorai y de los recintos sagrados, a ambos lados de
las calles. Pero es porque en ese momento la vida social pierde cada vez más su
aspecto político, al menos en las ciudades sirias o anatolias, en las que se
han encontrado los más antiguos ejemplos de tales pórticos, para hacerse casi
exclusivamente comercial, y es al comercio a lo que están destinadas aquellas
calles cubiertas, esbozos de los futuros zocos característicos del Oriente.
En las
ciudades de la Grecia clásica, el gimnasio se encontraba generalmente fuera de
la aglomeración, instalado en sitios donde el terreno disponible no escaseaba.
A partir del siglo IV el gimnasio se convierte en el
lugar donde los efebos no sólo se entrenan, sino además reciben su instrucción
«general» y —lo que es más importante aún— donde los filósofos y los
conferenciantes famosos gustan de hacerse escuchar. El gimnasio es inseparable
de la «cultura» helenística. En las ciudades nuevas el gimnasio está ubicado
dentro del casco urbano, como las agorai y los
templos. Es significativo que la ciudad helenística haya concedido un espacio
tan amplio al edificio consagrado por excelencia a la vida intelectual y a la
educación de los jóvenes —nociones todas resumidas en un solo vocablo: paideia—.
Por último,
toda ciudad helenística tenía un teatro que desempeñaba varias funciones en la
vida de la ciudad. No sólo se celebraban en él las representaciones a que los
griegos han sido tan grandes aficionados siempre, sino que allí se reunían
también las asambleas del pueblo. La disposición en gradas, los asientos, las
amplias dimensiones del conjunto se prestaban para acoger a una gran
muchedumbre. En Tarento, a comienzos del siglo, será en el teatro donde el
pueblo deliberará sobre su política respecto a Roma. En Megalópolis, capital
federal arcadia, el teatro tenía las mismas funciones. Y este carácter se
mantenía incluso bajo el Imperio romano. El teatro no tiene ya, en absoluto, la
misma disposición que en las ciudades de la época clásica. El estrado en que se
mueven los actores se halla ahora más alto en relación con la orchestra, el círculo donde en otro tiempo
evolucionaban los coros en torno al altar de Dioniso. El muro del fondo que
cierra la escena se adorna con motivos arquitectónicos que anuncian ya la frons scenae del
teatro romano.
Las
viviendas particulares evolucionan también. Desde el siglo IV se ha intentado
hacerlas más hermosas renunciando a la sencillez que hasta entonces había sido
norma, y esta tendencia se amplía en las ciudades helenísticas. La casa griega,
desde siempre, estaba cerrada hacia el exterior y se abría sobre un patio interior,
que daba la luz y servía de pasillo central. Este patio es el que se
desarrolla, recibe una decoración cada vez más rica y se rodea también, como
las plazas públicas, de columnatas formando pórticos. Estos pórticos ya no sólo
están destinados a adornar el patio, sino que tienen también una función muy
importante bajo el cielo de Grecia. Un patio muy amplio sin protección sería
durante los largos meses del verano un desierto tórrido e inhabitable, fuente
de incomodidades para la casa entera. Los pórticos están destinados a facilitar
la sombra indispensable y a templar los ardores del verano.
Las casas
particulares de las ciudades helenísticas que nosotros conocemos presentan una
variedad bastante grande. Es como si nos hallásemos ante dos tendencias
principales: la primera, que triunfa en las ciudades «coloniales», de plano
regular, prefiere las casas relativamente uniformes, que ofrecen a todos los
habitantes un confort aproximadamente igual; equivaldría a la generalización de
lo que se observa en Olinto en el siglo V. La segunda tendencia, que para
nosotros se encuentra sobre todo en Delos, produce casas irregulares, muy
desiguales, algunas de las cuales presentan gran magnificencia. En ellas el
patio interior suele estar revestido de mosaico y recubre una gran cisterna
capaz de alimentar de agua a toda la gente de la casa. Mientras en Olinto y en
las ciudades más «igualitarias» el patio está bordeado por un solo pórtico, en
Delos y, sin duda, en Siria y en los ricos palacios de Alejandría, se esfuerzan
por realizar el plano en peristilo. La morada se aísla del resto de la ciudad.
El espíritu democrático cede el paso a un individualismo autorizado por la
fortuna del propietario. Es probablemente en Siria, en el curso del siglo III,
cuando comienzan a construirse casas privadas cuyo peristilo estaba plantado
como un jardín. En realidad, los testimonios que nos permiten conocerlas son
posteriores, pero los jardines de las grandes casas nobles de Alejandría y del
resto de Egipto, los de los barrios de Antioquía, no son creaciones romanas,
sino el resultado de la síntesis de las tradiciones locales y de la casa griega
— síntesis que se mostrará fecunda en la historia del Oriente romano y, a
través de Bizancio, más allá de la misma Roma
La sociedad
profundamente transformada en su estructura, que surgía de las crisis políticas
del siglo iv, no podía menos de suscitar una
literatura nueva en la medida en que las obras literarias del pasado habían
salido, al menos en parte, de las viejas estructuras sociales. Sin embargo,
sería erróneo pensar que esta modernización de la literatura implica una
ruptura total con el pasado. Es en Olinto, en pleno siglo v, donde aparece,
según acabamos de ver, un tipo de morada «helenística»; de igual modo en Siracusa
se forma mucho antes del tiempo de Alejandro una corte que anuncia las de los
Diádocos, y muchos epinicios de Píndaro son ya poesía cortesana. El género más
típicamente helenístico, la comedia «nueva», nació en el Ática a finales del
siglo IV, y había sido ya anunciado por la comedia «media», que había florecido
a comienzos y a mediados del mismo siglo, antes de la conquista macedónica.
a) La
comedia
La comedia
antigua (representada para nosotros esencialmente por la obra de Aristófanes)
era una comedia política, sátira más bien que obra dramática (los romanos con
Horacio no se equivocaron en esto), inseparable del medio histórico en que
había nacido. Pero al final de su carrera, Aristófanes había hecho evolucionar
el género y adoptado una especie de comedia de costumbres (en el Pluto), en la
que la sátira política es sustituida por una crítica de la sociedad.
Aristófanes no había hecho alusión a los filósofos más que para aconsejar a los
ciudadanos que desconfiasen de ellos, y había tomado violentamente el partido
de los acusadores de Sócrates en nombre de las costumbres tradicionales. Contra
esta posición radical y violenta la comedia «nueva» y sin duda también la
«media» —de la que nuestro conocimiento es mucho menos satisfactorio—
imaginaron piezas en las que se tenía en cuenta la revolución moral llevada a
cabo por los pensadores. Eurípides les había mostrado el camino llevando a la
escena debates morales, el problema del mal, el de la pasión, las relaciones
del hombre y de los dioses, preocupaciones todas que Aristófanes considera
ridículas y nocivas para la ciudad. Pero las tragedias son obras serias: ¿cómo
hacer reír, a un público «alegre» por las muchas libaciones de las fiestas
dionisíacas, con tales problemas?
El maestro
de Menandro, Teofrasto, le dio la respuesta. Teofrasto, discípulo a su vez de
Aristóteles, se había propuesto analizar y clasificar los tipos humanos de la
sociedad contemporánea —que él consideraba como representativos de toda
humanidad— y estudiar así los medios adecuados para llegar a la sabiduría o, al
menos, a las condiciones de ésta. Y fueron caracteres los que él llevó a la
escena. Sin duda es hacerle demasiado honor el atribuirle todo el mérito de
esta innovación. Ésta había sido preparada por los maestros de la comedia
«media», que habían querido representar el mundo de la galantería,
especialmente Alexis, venido de la Magna Grecia (era originario de Turios),
donde prosperaban a la vez innumerables cortesanas y también un género cómico original
—si es verdad que la comedia siciliana tuvo orígenes distintos de los de la
comedia antigua propia de Atenas—.
Pero quedaba
una dificultad: la comedia antigua se contentaba con una acción esquemática,
más bien tema de referencia que verdadera acción. Ahora bien, la tragedia de
Eurípides había despertado en el público el gusto de un teatro más sólidamente
construido. La innovación de Alexis ofrecía la solución: ¿por qué no hacer del
amor el resorte esencial de la intriga? ¿No había demostrado Eurípides todo lo
que el teatro podía ganar poniendo en escena caracteres femeninos y los
problemas de la vida amorosa? Así, la comedia «nueva» es la comedia del amor
por excelencia, lo que tuvo consecuencias incalculables para la historia de la
literatura hasta nuestros días. Del teatro amoroso (tragedia y comedia)
nacerían muchos géneros, como la novela, que haría gran fortuna, y cuyos
primeros balbuceos deben de datar precisamente del siglo III a. C., pero también en Roma la elegía
amorosa, que tiene en él uno de sus orígenes. La comedia «nueva» daba dignidad
literaria a un sentimiento y a unas situaciones que hasta entonces no habían
sido considerados merecedores de atención. Así tuvo por efecto el de proponer
como ejemplos unas emociones que se creían justificadas en el caso de las
profesionales del amor, pero que se disimulaban con el mayor cuidado (o, más
probablemente, que no se confesaban) cuando se trataba de otros «objetos».
La comedia,
sobre el tema —bastante tenue— de una intriga amorosa, ponía entonces en escena
a tipos variados que el poeta encontraba a su alrededor. Y era la sociedad
«helenística» la que así resultaba descrita en el momento mismo en que estaba a
punto de nacer, pues el Díscolo (una de las pocas piezas de Menandro que
poseemos entera, y eso desde hace poco tiempo) fue representado en el 316, y la
carrera del poeta, el más grande de todos los autores de la comedia «nueva»,
terminó en el 292, once años antes de la batalla de Cirupedio.
Pero en sus comedias se encuentran ya (lo que se adivina sobre todo a través de
sus imitadores romanos, Plauto y Terencio) los tipos esenciales del mundo
contemporáneo: el mercenario fanfarrón, rico y grosero, cortejador de
muchachas, aficionado a las francachelas y víctima de los individuos parásitos;
los jóvenes siempre enamorados y mantenidos bajo la estrecha tutela de sus
padres; los padres avaros, ricos burgueses que deben su fortuna al comercio
lejano, a la banca o al trabajo de los esclavos que cultivan alguna parcela de
sus tierras; las cortesanas, tan pronto ingenuas, cuando son inexpertas y
dependen de una entrometida o de un mercader de esclavos, tan pronto coquetas y
codiciosas, «ruinas de nuestros jóvenes», secas de corazón y sin esperar del
amor más que el beneficio —a no ser que Menandro a veces se detenga a descubrir
en ellas un sentimiento humano, la sombra de una naciente ternura por el
ingenuo enamorado al que despojan de su dinero, pero al que a pesar de todo hacen
feliz permitiéndole casarse a la manera burguesa—. Hay también las «jóvenes
principales», siluetas borrosas bastante indistintas destinadas a ser las
esposas legítimas, siempre encerradas en la intimidad y en la penumbra del
gineceo. En las intrigas que agitan los destinos de estos seres se encuentra el
retablo de la vida contemporánea: la inseguridad general, la guerra que amenaza
por doquier (tal vez menos en Menandro que en Filemón) y sobre todo los
episodios novelescos de los raptos en el mar o en la tierra, la intervención de
los piratas que separan a los hijos (sobre todo a las hijas) de su padre y
permiten emocionantes reencuentros quince años después. Todo esto, a través de
la comedia latina, pasará al teatro de la Europa clásica y se encuentra casi
intacto en Moliere.
b) La
poesía «alejandrina»
La fama de
Menandro fue en vida tan grande que Ptolomeo Soter le pidió, según se dice, que
se trasladase a vivir cerca de él en Alejandría. Así la gloria del teatro fue
la única que faltó a la ciudad de los Lágidas, al
menos en el campo de la poesía. Porque la poesía griega está entonces en manos
de un pequeño grupo de escritores, reunidos por Ptolomeo Filadelfo en el Museo
de Alejandría. Los otros géneros literarios —la elocuencia, la filosofía, la
historia— no florecieron en Alejandría, tal vez porque tenían necesidad de
libertad y no podían desarrollarse en la atmósfera asfixiante del reino de los Lágidas. Al lado de los poetas no se encuentran allí más
que sabios, geógrafos, médicos, filólogos, cuyo campo de acción está lejos de
la política.
Como los
sabios, los poetas tenían necesidad de un mecenazgo y los Ptolomeos,
por las razones a que ya hemos aludido, estaban totalmente dispuestos a
convertirse en los protectores de todos los escritores que aceptasen vivir en
su corte. Fue probablemente Ptolomeo Soter, fundador de la dinastía, el primero
que organizó un Museo por consejo de su amigo Demetrio de Falero. Era una
empresa singular, pero capaz de seducir a un espíritu filosófico, la de ofrecer
a sabios y escritores de todas clases los medios de practicar su arte sin tener
que preocuparse de la subsistencia. Y correspondió, de un modo perfectamente
natural, a Demetrio que, como peripatético, recordaba el ejemplo que había dado
Alejandro, protector y «colaborador» de Aristóteles. En un aspecto más profundo
todavía, era una tentativa original para resolver el problema de las relaciones
entre el poder y los «intelectuales», planteado por todos los filósofos, pero
más especialmente por los peripatéticos y los platónicos. Todos sentían la
inmensa fuerza que encerraban la literatura y el conocimiento en general.
Algunos desconfiaban de ellos. Los Ptolomeos prefirieron tratar de esclavizarlos, y, si los filósofos rechazaron sus
insinuaciones, los poetas las aceptaron de buen grado.
La
institución del Museo tuvo dos importantes consecuencias: permitió el
desarrollo de talentos jóvenes y originales. En él surgieron Teócrito, Calimaco
y Apolonio de Rodas, por citar solamente los más grandes. Pero aquellos poetas,
separados de la vida real, se contentaban con una estética «gratuita» fundada
en el gusto del arte por el arte; les era difícil «hacerse creer», porque
resultaban muy sospechosos de espíritu cortesano, y su verdadera fama, su más
profunda influencia no comenzó hasta más de un siglo después de su muerte, en
el mundo romano. Por otra parte, el Museo de Alejandría estaba en gran medida
vuelto hacia el pasado. Comprendía como anexo la gran biblioteca (fundada
también por Soter), cuya finalidad no era sólo (ni sobre todo) la conservación
de las obras, sino también su edición. Entonces comenzó un inmenso trabajo
clasificatorio. En las ciudades y por todas partes se buscaron las obras
olvidadas, se repartieron en géneros, como hay que hacer en una biblioteca cuyo
catálogo quiere ser «razonado». Pero lo grave era que los mismos espíritus
estaban encargados de aquel trabajo de clasificación y de producir obras
originales y, naturalmente, en su producción propia tuvieron en cuenta los
resultados de sus análisis del pasado. Es entonces cuando la noción de «género
literario» se hace predominante y vicia las fuentes mismas de la inspiración.
Los
bibliotecarios de Alejandría tenían, además, la misión de instruir a los
príncipes de la casa real y, en líneas generales, parece que también daban
conferencias públicas. La atmósfera del Museo es la de una Universidad bajo
tutela cuyos miembros se entregan más al análisis y a la crítica de los
clásicos que a la composición de sus poemas. El espíritu de libertad de los
poetas de otro tiempo deja paso a un espíritu de escuela, no exento de
mezquindades —buena prueba de ello son las polémicas violentas en que se
complacía Calimaco—.
Hay que
agradecer a los «alejandrinos» la creación de nuevas disciplinas, como la
crítica textual, la gramática y la dialectología, la biografía histórica y
literaria, la mitografía y la continuación de géneros ya existentes, como la
retórica teórica, la poética —géneros de los que se apoderaron sobre todo los
filósofos, pero que los técnicos del Museo contribuyeron a perfeccionar
recogiendo hechos poco conocidos—.
En otro
tiempo, la poesía griega había estado destinada a un público muy amplio. Ahora
se convertía en asunto de iniciados, de hombres del oficio. Antes las obras se
recitaban en las panegirias. Ahora se leían a
algunos amigos y se publicaban en volúmenes, lo que restringía su difusión. La
principal preocupación de los poetas es la originalidad. Están cansados de los
imitadores de Homero, que recogen y reelaboran en todos los sentidos los mismos
temas que su maestro sin tener su talento o su prestigio. En lugar de escribir
poemas interminables, buscaron una elegante brevedad y, por consiguiente, una
densidad de expresión que era incompatible antes con los recitados públicos
ante una gran muchedumbre. Y como las tiranías del «género» se imponían, a
pesar de todo, a aquellos poetas sabios, conocedores de las obras del pasado,
era, de todos modos, al campo épico tradicional a donde ellos acudían a buscar
sus temas.
El maestro
de la epopeya alejandrina es Calímaco. Había nacido en el imperio de los Lágidas, puesto que era originario de Cirene. Nacido
durante el reinado de Soter, hacia el 310, había emigrado a Alejandría para
ganarse la vida. Era maestro de escuela cuando Filadelfo reparó en él y le
llamó al Museo, donde se le encargó la misión de redactar el catálogo de la
Biblioteca. Su obra poética, que no ha llegado hasta nosotros más que en una
pequeña parte, se compone de piezas breves, unas en forma de Himnos dirigidos a
las divinidades y otras que, agrupadas con el título de Causas (Aitiai), narraban leyendas míticas, en general poco
conocidas y muy curiosas. Uno de los rasgos más nuevos, aparentemente, de esta
poesía es el tono de familiaridad con que Calímaco habla de los dioses y cuenta
sus aventuras. Este rasgo se acerca frecuentemente al estilo de la escultura
«alejandrina», que da a las divinidades formas apenas idealizadas. Pero
convendría saber por qué ese mismo espíritu se encuentra en la poesía y en el arte.
Es inútil alegar la «franqueza» popular del país egipcio. Ni Calímaco ni la
escultura contemporánea tienen nada de egipcio. El fenómeno es demasiado
general y demasiado griego para haber tenido su origen en las orillas del Nilo.
Más que a una estética responde a una forma nueva y dominante de sensibilidad
religiosa en reacción contra el idealismo del período clásico por razones que
trataremos de determinar.
Teócrito es
siciliano. Había comenzado por pedir protección a Hierón, el tirano de
Siracusa, pero su demanda no fue atendida y se dirigió a Alejandría, donde
durante algún tiempo formó parte del Museo. Sin embargo, en realidad Teócrito
no era de Siracusa ni de Alejandría: su verdadera patria espiritual es la isla
de Cos, de donde su familia era originaria antes de establecerse en Sicilia, y
adonde él mismo fue en varias ocasiones en su adolescencia y después, cuando se
cansó de la vida en la corte de Filadelfo. Como Calimaco, Teócrito prefiere los
poemas cortos a las composiciones largas e inventó un género nuevo, el Idilio
(es decir, «el pequeño cuadro»), que debe mucho a un género muy en boga en
Sicilia, el Mimo, especie popular de comedia. Sus idilios contienen mimos de
todas clases, siendo el más célebre la conversación de las dos siracusanas
residentes en Alejandría y que van juntas a la fiesta de Adonis. En estas obras
se expresa la poesía de la existencia cotidiana. Las grandes emociones
colectivas dejan paso a la observación atenta de los gestos menudos y de los
sentimientos que animan a las almas corrientes, como en Las Magas aquellas
enamoradas que intentan atraer de nuevo a un amante infiel. Entre estos mimos
de la vida familiar, algunos tienen como personajes a pastores, que pueden ser
sicilianos o de cualquier otra isla griega quemada por el sol y, de este modo,
Teócrito anticipa las «pastorales», que habían de tener tanta fortuna. Pero en
sus obras el género no se ha convertido todavía en simple pretexto para
alegorías dulzarronas. En ellas se expresa un verdadero sentimiento de la
Naturaleza y, como en las Talisias, una especie de
embriaguez ante el espectáculo de un final de verano. Y ahí radica también una
de las más preciosas conquistas de la poesía helenística.
La poesía
amorosa estaba bien representada en Alejandría. Desgraciadamente ya no poseemos
las obras de Filetas de Cos, que fue el maestro de Filadelfo y a quien se deben
tal vez lejanos modelos en que se inspiraron los elegíacos latinos. No tenemos
tampoco la obra de Hermesianacte de Colofón, que
había cantado la omnipotencia del amor.
Como era
natural, en el seno del Museo estallaron rivalidades y querellas. Apolonio de
Rodas, antes protegido de Calimaco, que era mayor en edad, se apartó de él,
declaró abiertamente su gusto por las epopeyas de gran extensión y tuvo que
abandonar Alejandría. Se refugió en Rodas, donde compuso los cuatro cantos de
sus Argonautas, que es a la vez una epopeya y una novela de amor, formando una
parte importante del tema, tal como Apolonio lo concibe, la pasión de Jasón y
de Medea. Después de la edad épica se percibe la intervención de la tragedia
ática, sobre todo con la influencia de Eurípides, predominante durante todo el
alejandrinismo. Los Argonautas no son —hay que decirlo— una epopeya excelente;
está mal compuesta y a veces resulta prolija, pero Virgilio la consideró
bastante buena para hacer de ella uno de los modelos que utilizó para la
Eneida. Revela un sentido agudo de la Naturaleza y ofrece al lector cuadros de
«género», auroras, puestas de sol, de los que en vano se buscaría equivalentes
en la poesía anterior. El espectáculo del mundo comienza a ser, para aquellos
espíritus liberados de la ciudad, un motivo de asombro.
Como es
sabido, la filosofía griega está dominada desde finales del siglo v por la
influencia de Sócrates. Tal vez aquí el hombre tuvo menos importancia por sí
mismo que por su facultad de revelar al pensamiento griego una de sus más
esenciales aspiraciones, la conquista de la sabiduría, a la que se espera
llegar al término de un análisis lo más preciso posible del contenido del
pensamiento humano. Es en el interior de éste donde Platón se esfuerza por
descubrir las leyes más secretas del Ser, y su esfuerzo es, en parte al menos,
continuado por Aristóteles, para quien las categorías del conocimiento están
presupuestas en lo real. No puede extrañar, pues, que el socratismo haya dado
origen al nacimiento de varias escuelas cuya preocupación dominante era la de
llegar a un dominio suficiente del pensamiento humano, que permitiese a sus
discípulos el equilibrio interior y la paz.
Sería
erróneo, sin embargo, creer que las distintas escuelas que entonces surgen
—siendo las dos más importantes, con gran diferencia, el epicureísmo y el
estoicismo— no se preocupan más que del hombre, y en absoluto del resto del
universo. Para un estoico, el alma humana es un verdadero microcosmos, la razón
que en ella se manifiesta es idéntica a la que anima a toda la creación, y el
esfuerzo del sabio consistirá en liberar esa razón que la habita de todo lo que
puede ocultarla o entorpecer su ejercicio. Existe, pues, en la doctrina una
física y una lógica cuyo didactismo es totalmente extraño al socratismo puro.
De igual modo, un epicúreo hace descansar su concepción de la sabiduría sobre
una física, de la que tanto el principio como el detalle han sido tomados de
Demócrito por el fundador de la secta, mientras que la física estoica recoge,
en sus grandes líneas, la de Heráclito. Epicuro admite, siguiendo a Demócrito,
que el ser es un compuesto material formado de átomos muy pequeños, que se
combinan entre sí para formar todo lo que existe. Las cualidades «secundarias»
(color, calor, olor, etc.) no son más que el resultado de la actividad
inherente a los átomos, que implica eternamente una agitación incesante —son
sensaciones propias de la conciencia humana, pues la verdadera realidad
consiste sólo en extensión y movimiento—. Los dioses mismos son materiales,
viven perpetuamente jóvenes y bellos en los inmensos espacios que separan los
diferentes mundos creados en la infinidad del tiempo por el movimiento de los
átomos. Todo el secreto de la sabiduría —y por consiguiente de la felicidad—
consiste en aceptar estos principios y en sacar de ellos todas sus
consecuencias lógicas: no temer ya a la muerte, porque el alma, también
material y compuesta de átomos, no sobrevive a la disolución del cuerpo. Ya no
hay por qué temer al más allá y a sus suplicios ni el castigo de los dioses,
porque ya no sólo el alma no existe para ser castigada, sino que las
divinidades no se preocupan de nada más que de sí mismas y de su propia
felicidad. El hombre se liberará de las pasiones porque todo lo que es objeto
de ellas constituye un valor imaginario: el dinero, el ser amado, el poder,
nada da la felicidad que prometen un claro amanecer de verano, el agua de una
fuente, un poco de pan y el placer del conocimiento.
Estoicismo y
epicureísmo, dos sectas, desde luego, rivales, si no enemigas siempre, se
asemejan en un punto: las dos proponen como máxima la de «vivir según la
Naturaleza», aunque no dan el mismo significado a la noción de Naturaleza, pues
los discípulos de Zenón ven en ella, esencialmente, la Razón, que es propia de
la naturaleza del hombre (por oposición a los animales y por analogía con la
naturaleza divina), mientras que para los de Epicuro es la potencia de donde
surge toda la vida, ese fecundo mecanismo que «fabrica» a cada instante lo que
es.
Antes de la
revolución socrática, la virtud no era esta sumisión o este acuerdo con la
Naturaleza, pues la «sabiduría» radicaba, para la mayoría de los griegos, en
unos valores tradicionales y sociales. Como Menón decía a Sócrates en el
diálogo que lleva su nombre, hay una infinidad de virtudes: la de la mujer, la
del ciudadano, la del juez, la del soldado, la del esclavo. Y esta idea de la
felicidad era menos sutil: vivir feliz consistía en pertenecer a una patria
(una ciudad) próspera y libre, en cumplir sus deberes de ciudadano, en tener
hijos para continuar su raza y ser honrado por sus iguales. Y la ciudad había
matado a Sócrates porque éste no se hallaba de acuerdo, sino que sugería a
Menón que existía una «idea» de la Virtud, independiente de las contingencias
sociales, y que un hombre feo y viejo, pobre e incluso despreciado, podía
encontrar en sí mismo una inagotable fuente de felicidad. Después de Sócrates,
ya no es necesario intercalar una ciudad entre el hombre, su felicidad y su
sabiduría. Estoicos y epicúreos rivalizan acerca de quién despojará al sabio de
modo más perfecto, a fin de asegurarle la más total autonomía y, por
consiguiente, la más total protección contra la Fortuna. Tal vez nunca la
influencia de las condiciones históricas se ha ejercido más evidentemente sobre
el pensamiento de los filósofos. La enumeración de las guerras, de las
revueltas, de las catástrofes políticas que se sucedieron en el curso de los
años siguientes a la muerte de Alejandro y que no cesarían durante todo el siglo iii, permite imaginar la inseguridad en que cada
hombre se veía obligado a vivir entonces. Los diferentes partidos, en el
interior de las ciudades, al sucederse en el poder, condenaban al destierro, en
cada ocasión, a los más influyentes de sus adversarios. Cuando era un rey el
que se adueñaba por la fuerza de una ciudad rebelde, o una ciudad rival la que
alcanzaba, por las armas, la victoria, las leyes de la guerra autorizaban al
vencedor a matar a los hombres o a venderlos como esclavos; las mujeres y los
muchachos sufrían una suerte todavía peor. La muerte iba acompañada de bárbaros
suplicios. Un viaje por mar ofrecía el peligro de caer en manos de los piratas,
y se corría el riesgo de ser vendido lejos, en cualquier ciudad o aldea bárbara
donde el viajero se quedase sin recursos. En medio de esta inseguridad de todo
lo que, hasta entonces, rodeaba al hombre, era indispensable facilitarle un
apoyo y un refugio.
Ni la razón
ni la naturaleza material dependen de la Fortuna: por el contrario, ofrecen esa
base sólida a que todos aspiran y sin la que toda vida se hace intolerable.
Epicuro, a
la edad de 21 años (en el 322), había sido expulsado de Samos, su patria, por
Pérdicas, que había arrojado de la isla a los ciudadanos atenienses. Y había
andado errante, durante quince años, antes de instalarse, como filósofo, en
Mitilene (en la isla de Lesbos), después en Lámpsaco y, por último, en Atenas, a donde llegó, sin duda, en el 304, y donde
permaneció hasta su muerte, en el 270. Zenón, el fundador del estoicismo, había
nacido en Citio, en la isla de Chipre. El azar de un naufragio, cerca del
Pireo, a donde llevaba un cargamento de púrpura (porque era mercader), le hizo
abrazar la carrera de filósofo. Estimulado por las Memorables de Jenofonte, que
acababa de leer, se acercó al cínico Crates, porque
en él esperaba encontrar los ecos de la enseñanza socrática. Esto ocurría hacia
el 314. Unos quince años después, Zenón abría, a su vez, una escuela en Atenas,
en el Pórtico llamado Pecile (es decir, el Pórtico
Pintado, porque en él había unos frescos obra de Polignoto). Estaba considerado
como fenicio por las gentes de Atenas, que le estimaban mucho y dictaron en su
honor un decreto honorífico, diciendo que Zenón había pasado su vida como
«hombre de bien» y no había dado más que buenas enseñanzas a la juventud.
Habían cambiado mucho los tiempos, desde el comienzo del siglo IV y el proceso
de Sócrates.
Al lado de
los estoicos y de los epicúreos, vivían las escuelas tradicionales. La Academia
de Platón y el Liceo de Aristóteles tenían sus discípulos, y el segundo, en la
época de Teofrasto y de Demetrio de Falero, desempeñaba incluso la función de
escuela «gubernamental». Pero, durante el reinado de Antígono Gonatas, era el estoicismo el que contaba con el favor
real. La doctrina de Epicuro (llamada «del Jardín», porque el Maestro había
enseñado en un pequeño jardín que poseía cerca de Atenas y en el cual vivía) no
parece haber sido muy grata a los reyes, al menos en la propia Grecia, pero no
sucedió lo mismo en Siria, donde sabemos que por lo menos dos príncipes
seléucidas, Antíoco Epífanes (175-164) y Demetrio Soter (161-150), fueron
adeptos del epicureísmo. Según la tradición, también Lisímaco tuvo en gran
estimación a Epicuro, y Crátero, el medio hermano de Antígono Gonatas, frecuentó el «Jardín». Es cierto que los
Seléucidas tuvieron fama de entregarse a las borracheras y que la doctrina del
«placer» (considerado éste como el bien supremo según la Naturaleza por los
epicúreos) tenía también muy mala reputación entre quienes no la conocían bien.
Si los reyes se sentían poco inclinados al epicureísmo, era porque éste no
pedía al poder más que seguridad y paz. Las otras doctrinas, por el contrario,
se preocupaban mucho de política, y sus filósofos rivalizaban por convertirse
en los teóricos de la realeza. Y los reyes, conscientemente o no, se sentían
tributarios del ideal que los filósofos les proponían. Y, sobre todo, la
filosofía daba una justificación «de razón» al concepto, totalmente religioso y
popular, de «basileus». El estoicismo, en especial,
con su concepción providencialista del mundo, se consideraba como la filosofía
por excelencia de la monarquía. Ptolomeo Filopátor pidió un día a Crisipo que fuese a instruirle, pero Crisipo se limitó a enviarle a Estero, uno de sus
discípulos. Entre los grandes, se estableció la costumbre de tener cerca de
ellos a filósofos que eran como sus guías y sus directores de conciencia,
costumbre que, en el siglo II a. C., adoptarán también los nobles romanos y que
contribuirá en gran medida a la supervivencia y el desarrollo del pensamiento
filosófico, aunque tendrá como consecuencia el apartarlo hacia la moral y las
aplicaciones prácticas.
Mientras
Alejandría era la patria por excelencia de la poesía y también, gracias al
Museo, de la ciencia pura y aplicada (había en Alejandría una escuela de
medicina, y astrónomos célebres, como Eratóstenes, que llegó a medir, con una
gran precisión, las dimensiones de la Tierra), la patria de la filosofía era
Atenas. Había varias razones para ello: en primer lugar, la tradición, que
hacía que en Atenas se perpetuaran las escuelas antiguas. Sócrates había vivido
y enseñado en Atenas, y los sucesores de Platón y de Aristóteles, y luego de
Zenón y de Epicuro, tenían allí una enseñanza regular, en el seno de un
verdadero «tiaso», una asociación constituida
legalmente, a la cabeza de la cual se sucedían los jefes de la escuela, a veces
no sin querellas ni escisiones, pero que mantenía, por lo menos, sin
desfallecimiento, la tradición de los fundadores. Y, además, a pesar de las
simpatías que un rey u otro podía mostrar por la especulación filosófica, los
más grandes de los sabios de aquel tiempo parecen haber manifestado, acerca de
ellos, cierta desconfianza. No aceptaban de buen grado sus invitaciones. El
recuerdo de los disgustos de Platón era una lección que todos tenían presente
aún. Atenas fue la ciudad de los filósofos o, más bien, siguió siéndolo; pues,
respetada e incluso amada por los otros pueblos de Grecia, se había convertido
en un asilo de paz y como en un vasto «Museo», sin tener necesidad de la
sospechosa protección de un rey, porque Atenas renunció bastante pronto a toda
ambición política (obligada y forzada, según hemos visto).
La filosofía
helenística aparece, después del socratismo, como la conciliación y casi la
reconciliación de éste y del antiguo espíritu cosmogónico de los Heráclito y
los Empédocles y, al mismo tiempo, el papel que desempeñan los propios
filósofos en la vida política les obliga a hacerse semejantes a los sofistas
del siglo V, a ir, a veces, de ciudad en ciudad para predicar la sabiduría y
enseñar a los hombres. La filosofía, uno de los productos más puros del
espíritu griego, empieza a conquistar el mundo, pacíficamente, y contribuye a
crear, entre la «élite» de la oikumene entera, una
comunidad de pensamiento y de sentimientos que sobrepasa eficazmente las
fronteras políticas.
EL
ARTE HELENÍSTICO
El segundo
gran factor de unidad, para el mundo helenístico, es el desarrollo del arte —de
todas las artes que, según se creía, habían alcanzado su apogeo en la Grecia
clásica—. En realidad, la fabricación de las obras de arte es una industria:
las estatuas son objetos de uso corriente, puesto que sirven tanto para las
necesidades del culto como para los honores que se rinden en las ciudades a los
ciudadanos distinguidos o a los soberanos. La obra de arte no es, en absoluto,
el producto libremente creado por algunos artistas, gracias a una inspiración
tal vez caprichosa. Los artistas creadores son muy raros, entre una infinidad
de artistas que reproducen tipos determinados. Las ciudades nuevas, el
enriquecimiento de algunas de las antiguas, crean un mercado nuevo más amplio,
menos exigente también, de modo que una de las tendencias, si no uno de los
caracteres del arte helenístico, será la industrialización. No se olvide, por
ejemplo, que los talleres atenienses producirán copias de obras clásicas o
continuarán haciendo sobrevivir un estilo arcaizante, cuya difusión no
responde, realmente, a una estética, sino al mantenimiento artificial de unas
costumbres que, sin eso, desaparecerían inmediatamente.
Las
verdaderas tendencias helenísticas del arte son otras: se orientan hacia el
realismo, hacía la expresión de las semejanzas y de los sentimientos violentos
o íntimos. Esto se intuye cuando se examinan las efigies reales que las monedas
multiplican, a imitación de las de Alejandro. Lágidas,
reyes seléucidas, reyes de Pérgamo, príncipes del Ponto o de Bactriana, todos
están representados con sus rasgos de hombres, en los que se expresan
caracteres, pasiones dominantes, a veces debilidades o vicios. Y este arte del
grabado debe de estar relacionado, evidentemente, con los innumerables bustos,
retratos oficiales de los reyes, que se difunden por las ciudades y sirven
tanto de ornamento en los edificios públicos como de «estatuas de culto» en los
santuarios que se levantan en honor de los soberanos. De todos modos, es un
realismo sin torpeza, y bastante diferente del que triunfará en el arte romano
de la República y de comienzos del Imperio. La mayoría de estos príncipes están
representados en su juventud, y los rasgos de su rostro, por precisos que sean,
están iluminados por una especie de gracia, que expresa tal vez el carácter
divino o casi divino del rey. La severidad, a veces real, de estos rostros no
los hace nunca melancólicos; todos dan la impresión de ocultar un pensamiento
—el pensamiento del rey providencial, su «pronoia»,
reflexiva, pero jamás triste—. Un rey triste ya no es un buen rey.
Así como la
comedia y, de un modo general, el teatro helenístico experimentaron la profunda
influencia de Eurípides, así esta escultura expresiva y «joven» debe mucho a
Lisipo, el escultor oficial de Alejandro. El mundo helenístico, que ama las
flores, las guirnaldas y la alegría, se entusiasma ante la representación de
los seres jóvenes: los dioses cuyas imágenes repite más gustosamente son
Hermes, Apolo, los dos efebos de edad desigual, el primero entrando en la
adolescencia, y el segundo a punto de llegar a la madurez viril. Y a éstos
añade frecuentemente a Dioniso, el joven triunfador de la India, el dios
apasionado, incluso anárquico, cuya sola presencia trastorna los espíritus.
Entre las diosas, son las Artemisa y las Afrodita las que atraen a los artistas,
representadas como «verdaderas» mujeres, y personificándose, evidentemente, dos
aspectos de la femineidad: uno, la muchacha vigorosa y esquiva, y la otra, la
mujer voluptuosa, cuya mirada y actitud prometen el amor. Otros siglos han
querido ver en este arte la expresión de una búsqueda cada vez más consciente
del placer. Pero no hay en esas imágenes de bellos cuerpos ninguna huella de
esa insatisfacción, que los artistas de aquel tiempo, como buenos platónicos,
sabían perfectamente que es inseparable del deseo. Epicuro, por muy asceta que
fuese, gustaba de la compañía de la cortesana Leoncio, y, en el Jardín, había
mujeres que habían aprendido también a separar el placer de los encantos de la
imaginación. Y si los estoicos desconfiaban (con razón) de las pasiones del
amor, no por eso dejaban de reconocer la función divina de la femineidad. Pero
los escultores no trabajaban para los filósofos; tenían que satisfacer a un
público más amplio, menos ilustrado y animado de unos sentimientos religiosos
que le acostumbraban a distinguir lo divino en los actos más cotidianos, y a
sospechar la acción de un «demonio» (daimon) en todos
los impulsos de su sensibilidad. Y, cuanto más agitados eran los tiempos,
perturbados por las guerras y la incertidumbre del mañana, más se experimentaba
la necesidad de penetrarse de la felicidad de cada instante.
A este arte
helenístico se le da, frecuentemente, el calificativo de «alejandrino», y hubo
un tiempo en que con ello se hacía honor sólo a Alejandría. En realidad, los
datos arqueológicos no permiten atribuir esta supremacía a la ciudad de los Lágidas. Sabemos, desde luego, que era rica en artistas y
en talleres de escultura y de pintura, y también (tal vez, sobre todo) de
grabadores, de orfebres y de fabricantes de estatuillas, siluetas pintorescas
(un viejo pescador, una mujer que, bebiendo más de lo razonable, se consuela de
haber llegado a ser repulsiva en su vejez, un niño que juega con un ganso...)
sacadas del espectáculo de la calle o del puerto, pero cuyo patetismo no es
borrado del todo por la intención festiva. También ahí reconocemos aquel espíritu
del «mimo» que nos ha parecido tan característico de la poesía. Es quizá
también en Alejandría donde se multiplicaron las decoraciones vegetales y
florales, salidas, al parecer, de la toréutica (en vasos para beber, de metal,
se representaban en relieve las guirnaldas de flores con que la costumbre
ordenaba que se rodeasen en los banquetes), pero que se prodigaron en toda
clase de conjuntos. Además de los vasos floridos, había altares adornados
también con guirnaldas, aquellos altarcitos domésticos ante los que se
celebraban las fiestas familiares, los banquetes después del sacrificio, con
los parloteos y las libaciones. Había también relieves pintorescos, donde se
veían escenas rústicas —las mismas que trataban los poetas del idilio—,
paisajes compuestos de un santuario y de un árbol, animados por la presencia de
un personaje en actitud de ofrecer un sacrificio a la divinidad o al muerto a
quien el monumento pertenecía. Siempre es un gesto fijado en la piedra, un
momento emotivo o, simplemente, agradable, cuya atmósfera está sugerida por
este arte del instante. Pero nunca faltan dioses. Nada menos «laico» que este
arte aparentemente destinado a satisfacer los gustos de los mortales. Es, más
bien, como si el gesto familiar fuese sorprendido en sus resonancias sacras y
como si la apariencia cotidiana se revelase, de pronto, cual símbolo de un más
allá de sí misma.
Naturalmente,
es así como hay que interpretar uno de los temas preferidos por el arte
«alejandrino» (y podría ser que, esta vez al menos, el calificativo encerrase
alguna verdad), el de los Amores, representados como niños alados, turbulentos,
totalmente desnudos, y ocupados, sin cesar, en mil actividades diversas.
¿Quiénes son esos «putti», de dónde vienen, qué
simbolizan? Las respuestas a tales preguntas son muy inciertas, a pesar de que
nos importarían mucho. El Amor-niño no es un dios del helenismo clásico. Por el
contrario, desempeña un gran papel en los «epigramas» amorosos, aquellas piezas
ligeras en las que se encerraba un pensamiento, una escena, una breve anécdota,
y que proceden de las inscripciones (dedicatorias, epitafios, etc.) en otro
tiempo grabadas en la piedra. El Amor-niño, díscolo, es, seguramente, el
símbolo de todo lo que hay de irracional y de fantástico en la pasión. Puede
ser que se haya pensado en este símbolo bajo la influencia de un acercamiento
religioso —entre el Eros griego y el Harpocrate egipcio—, y que los artistas hayan utilizado libremente el tema así creado, con
la misma libertad empleada por los poetas. Pero, de este modo, el arte se
cargaba de simbolismo y es indudable que, poco a poco, aquellas imágenes se
convirtieron en verdaderos símbolos morales, creando mitos o expresando
concepciones más profundas. Siempre dudaremos en calificar de simple
«manierismo» una imagen, un motivo. Antes de llegar a tal conclusión, deberemos
preguntarnos si, tras esas formas aparentemente destinadas a no ser más que
graciosas, no se oculta un pensamiento religioso o moral, o una verdad de orden
poético.
La pintura,
que durante mucho tiempo no había sido más que la sierva de la arquitectura,
conquista un lugar de primer plano y rivaliza con la misma escultura. A las
grandes composiciones de la época clásica, inspiradas directamente en la
epopeya o en la tragedia, suceden escenas más ligeras, donde los personajes no
ocupan la totalidad o casi totalidad de la superficie pintada, sino que se
reducen al nivel de un paisaje que forma el decorado del drama o de la
anécdota. Paisajes de montaña o marinos para representar «al natural» el vuelo
de Ícaro, el abandono de Ariadna en la costa rocosa de Naxos,
o los amores de Heracles con alguna ninfa. El espíritu de Apolonio de Rodas
anima a los pintores, a los que debemos los originales en que se inspiraron los
decoradores pompeyanos. También para ellos, los dramas de la leyenda se
convierten en escenas reales, que se desarrollan en una naturaleza verdadera.
Otra
tendencia del arte helenístico o, si se prefiere, otra escuela, se manifiesta
en lo que subsiste de la escultura de Pérgamo. En realidad, esta escuela es un
«vástago» de la escuela antigua, puesto que fue fundada por dos atenienses, los
escultores Nicérato y Firómaco,
que llegaron a la corte en tiempos de Eumenes I, llamados por el nuevo rey,
deseoso de hacer grabar en bronce su gloria de vencedor de los gálatas. Pero en
este territorio asiático no tardó en formarse un estilo original, muy distinto
del de la escuela antigua. Los dramas que habían acompañado la invasión de los
gálatas, la crueldad de una lucha continua durante años, el «desorden» de los
bárbaros, todo esto requería un estilo patético, animado. El gusto helenístico
por el realismo y el retrato se satisfacía aquí, estudiando los caracteres
étnicos de los celtas y representándolos de un modo que acentuaba más su
condición de extranjeros. Los monumentos levantados por Atalo en la Acrópolis
de Atenas contribuyeron, ciertamente, a una gran expansión de la estética de
aquella escultura. Los monumentos de Pérgamo, el Gran Altar y el templo de
Atenea recibían, sin duda, menos visitantes que la Acrópolis de Atenas.
En el arte
de Pérgamo, los motivos dionisíacos se repiten con una especial insistencia. En
ellos se ve, además del célebre Marsias en el suplicio (Marsias era un sátiro
que, habiéndose atrevido a desafiar a Apolo, fue desollado vivo), a muchas
ménades y sátiros, demonios de la tierra, de la vegetación y de la fecundidad.
Mientras las bacantes representadas por los escultores de la edad clásica
conservaban una cierta armonía en sus movimientos, aquí aparecen arrebatadas
por el delirio dionisíaco más desenfrenado. Estamos en el país de Cibeles, de
los coribantes, de las religiones orgiásticas y, sin duda alguna, la influencia
del misticismo local se hace sentir en estos temas. La presencia, en el friso
del gran altar, de un león combatiendo al lado de los dioses contra los
Gigantes, y también la de un águila, no nos permiten olvidar que, si el león y
el águila son, respectivamente, en la mitología clásica, los animales
heráldicos de Cibeles y de Zeus, pertenecen no menos al más viejo repertorio de
la imaginería sacra sumeria e hitita.
Por último,
en Pérgamo es donde se encuentra uno de los primeros ejemplos —o, al menos, de
los más significativos— de un friso continuo representando un relato que se
desarrolla en el tiempo. Se trata de la historia de Telefo,
uno de los mitos oficiales de la dinastía de los Atálidas.
El arte romano empleará más adelante este procedimiento y lo aplicará a la
celebración de las grandes gestas de la historia nacional. En él se observan ya
elementos pintorescos, figurando decoraciones y paisajes, como en los otros
relieves helenísticos. El relieve de Pérgamo tampoco ignora las
representaciones de plantas, frutos y guirnaldas. Sin embargo, se deja apreciar
una diferencia de los motivos análogos tratados por el arte «alejandrino»:
aquí, se trata de una naturaleza más florida, en su verano más bien que en su
primavera. Las rosas están abiertas, no en capullo, y se prefieren los frutos a
las flores. Es otra naturaleza, una tierra más fecunda. Los relieves
representan aquí ofrendas a las divinidades, y, al lado de los frutos y de las
frondas, aparecen cabezas de víctimas animales, adornadas con las cintas de la
consagración.
Si así se
llegan a distinguir, bajo las estéticas diferentes de que son testimonio las
«escuelas» del arte helenístico, intenciones diversamente orientadas, parece
que esto se explica, en último término, por los múltiples matices que entonces
adopta el sentimiento religioso.
La conquista
griega no había cambiado ni querido cambiar nada en las creencias y en los
cultos de los países conquistados. La religión de los griegos está exenta de
todo proselitismo, no por escepticismo, desde luego, sino porque lo divino no
está ligado en ella necesariamente a tal o cual forma de ritos, a una o a otra
fe. La tendencia espontánea de un griego le induce a tratar de identificar,
ante una religión extraña, lo que tiene de parecido a su propia creencia. La
religión griega clásica es ya, en sí misma, una síntesis de los diferentes
cultos locales, y se sabe, por ejemplo, que el Zeus panhelénico, el que
presidía los Juegos de Olimpia, es un dios compuesto, en el que confluían
personalidades divinas tan diferentes como el Zeus cretense, el Zeus aqueo, el
Zeus arcadio, sin contar otras formas menos claramente perfiladas y que sólo se
revelan en la diversidad de los mitos. La división de Grecia en ciudades había
detenido, por algún tiempo, aquel proceso sincrético, fijando las divinidades
ciudadanas en el marco de cada ciudad e imponiendo para cada una de ellas una
imagen bien definida. El predominio de Atenas dio, por ejemplo, origen a la
difusión de una Atenea particular, la Párthenos «prómachos» de la Acrópolis. Pero el culto del Estado no
agota el sentimiento religioso propio de cada ciudadano. No es más que el
motivo de las «fiestas» en que se expresa la cohesión de la ciudad, y la
protección que la divinidad ciudadana concede se aplica a ésta. Hay sitio para
otra religión, más humilde, menos solemne, pero más próxima a cada uno.
La religión
«oficial» en la propia Grecia sobrevive a la decadencia política de las
ciudades. Porque esta decadencia, por real que sea, sólo es consciente a
medias. El marco municipal, según hemos dicho, subsiste y, con él, las
tradiciones locales, entre las que figura la religión «de otro tiempo». Además,
los grandes santuarios panhelénicos siguen ejerciendo una gran atracción sobre
las multitudes. Más aún: se hacen esfuerzos por crear en otras ciudades fiestas
rivales con un pretexto u otro. La religión continúa siendo una de las formas
de rivalidad entre las ciudades tratando cada una de dar más brillo, más
esplendor y también más eficacia en el campo temporal a su divinidad
protectora. En medio de guerras perpetuas, sólo los grandes santuarios tienen alguna
posibilidad de ser respetados por les beligerantes. Poseen lo que se llama el
«derecho de asilo», todo su territorio está considerado como perteneciente al
dios y colocado bajo su protección. Así se ven multiplicar las ciudades «santas
e inviolables», reclamando ese título con cualquier pretexto. A veces, en
nombre de una antigua tradición; a veces, en virtud de una «aparición» de la
divinidad ciudadana (una «epifanía») que ha expresado su voluntad de obtener
fiestas panhelénicas y, en consecuencia, la inviolabilidad de su ciudad. Es
verdad que se puede hablar de hipocresía política y creer que se trata de una
ficción que no engañaba a nadie. Y sin embargo, ¿se habría recurrido a un
subterfugio que a nadie hubiera engañado? Nosotros vemos en algunas novelas,
aunque mucho más tardías, que unos campesinos se apresuran a reconocer y
proclamar una «epifanía» de Afrodita, y si todavía hoy algunos espíritus dudan
de las «apariciones», son muchos más los que fácilmente se convencen de su
realidad.
En un nivel
distinto de la religión oficial de las ciudades con sus prolongaciones
«panhelénicas», Delos, Olimpia, Delfos y los otros santuarios que aspiran a una
posición análoga (Mileto, Éfeso, Magnesia del Meandro, con su Artemisa Leucofriena), se sitúa la religión personal, la que elige
sus dioses y a veces les da forma según sus deseos. La época helenística es,
por excelencia, el tiempo de las «religiones de misterios». Eleusis sigue
estando muy en boga. Los iniciados adquieren allí la esperanza de triunfar de
la muerte y, como Perséfone, de elevarse desde el reino de Plutón hasta el país
de los Bienaventurados. Parece, desde luego, que los misterios de Deméter en
Eleusis ejercieron su influencia sobre las otras religiones de misterios, por
ejemplo la de Isis, tal como nos lo permite suponer el último libro de las
Metamorfosis de Apuleyo. En todo caso, la iniciación, por lo que nosotros
podemos conjeturar, debía implicar una peregrinación al mundo subterráneo, una
«revelación» del Hades, seguida de una ascensión hacia la luz. Indudablemente
esta influencia no fue ejercida por vía popular ni al azar. Es muy probable que
la constitución misma de una iniciación y de misterios en torno a Isis fuese el
resultado de una política religiosa consciente, cuyo iniciador fue, sin duda,
Ptolomeo Soter.
El culto
misterioso de los Cabiros, originario de Samotracia,
parece haber tenido también en la época helenística un gran poder de seducción
sobre las masas. Es posible que el reconocimiento de Arsínoe, que había
encontrado en la isla un refugio después de la traición de que había sido víctima,
contribuyese a la popularidad del santuario. La verdadera naturaleza de los Cabiros es insegura: no se sabe si son dioses de la mina o
demonios del mar. Lo único cierto es que a su poder se atribuía el don de la
salvación y que el juramento prestado sobre sus nombres era especialmente
sagrado.
La misma
esperanza de salvación es ofrecida por los cultos orgiásticos (el de los Cabiros es probablemente uno de ellos), resumidos para los
griegos en el de Dioniso. El «dionisismo» es una de
las grandes religiones del mundo helenístico, quizá la más grande. En efecto,
el dios no sólo pertenece a los más antiguos órdenes de la religión griega,
sino que los caracteres de su culto le permiten acoger toda clase de elementos
tomados de otras divinidades asiáticas, tracias o egipcias. Además, Dioniso es
el dios del teatro y toda representación, trágica o cómica, le está dedicada.
Las gentes de teatro, los «technitai», forman
corporaciones dedicadas a Dioniso. Éste, desde hacía mucho tiempo identificado
con el dios Iaco de la tríada eleusina, es también un
triunfador de la muerte, puesto que ha bajado a los Infiernos a buscar a su
propia madre, Semele. En la tradición órfica este
carácter está más acentuado aún, pues se consideraba que Dioniso había sido en
su infancia desgarrado por los Titanes y que su cuerpo había sido reconstituido
por la voluntad de Zeus. Podía, pues, centrar en él todas las creencias que se
habían formado alrededor de otros dioses muertos, como él, jóvenes y, como él,
resucitados, ofrecidos primero en holocausto por la salvación de los hombres y
después triunfantes y alcanzando la eternidad.
El culto de
Dioniso está bastante generalizado en el mundo helenístico, hasta el punto de
preocupar a veces a los gobernantes. Tenemos un decreto de Ptolomeo Filopátor que a finales del siglo III prescribe a todos los
fieles del dios que se inscriban en Alejandría detallando hasta la tercera
generación los nombres de quienes les han iniciado. Es verosímil que la
finalidad de este extraño decreto fuese la de preservar lo más pura posible la
religión de Dioniso e impedir las desviaciones y la tentación, siempre muy
fuerte cuando se trata de semejantes cultos, de formar sectas en las que el
misticismo, llevado a sus últimas consecuencias, podía llegar a amenazar el
orden público. Pero el propio Filopátor era un fiel
de Dioniso y celebraba los misterios en el palacio de Alejandría.
Ya hemos
dicho brevemente que Dioniso había sido utilizado por Ptolomeo Soter (o por
Filadelfo) para la creación del dios Serapis, que era no una pura y simple
invención, sino el rejuvenecimiento de una forma local de Osiris mediante
algunos caracteres dionisíacos y también ciertos rasgos de la personalidad
helénica encarnada en Plutón, el dios de los Infiernos. Serapis, señor de la
fecundidad, como Dioniso y Osiris (a cuya religión pertenece también el phallos), es al mismo tiempo, como Plutón, el que acoge a
las almas después de la muerte y les promete la vida eterna. Esta divinidad
sincrética, que contribuyó grandemente a difundir la religión y los misterios
de Isis, desempeñaba una doble función: atraer fieles del mundo griego a las
creencias egipcias y, por otra parte, helenizar algunas de estas creencias.
¿Obedecían los primeros Ptolomeos a un pensamiento
puramente político o tenían realmente la impresión de descubrir así más ricas y
más eficaces formas de lo sagrado? Lo que Tácito cuenta acerca de las visiones
y de los milagros que se aseguraba que habían acompañado a la formación del
culto de Serapis permite suponer que Ptolomeo Soter tuvo, por lo menos, ¡la
impresión de obedecer a una inspiración divina! En todo caso, como ha quedado
demostrado, la difusión de los cultos egipcios en el Egeo y en la propia Delos
no se vio favorecida por ninguna acción política de los Lágidas.
Al contrario de lo que ocurría con las divinidades ciudadanas, las nuevas
divinidades no están ligadas a ninguna patria; adquieren inmediatamente un
valor universal porque se dirigen a cada uno dentro de su alma y no a una
ciudad o a un cuerpo social.
Una preciosa
inscripción procedente de uno de los Serapeia de
Delos nos informa de que el culto del dios fue introducido en la isla a
comienzos del siglo III. Un egipcio llamado Apolonio, venido de Menfis y
perteneciente a la clase de los sacerdotes, fue inmigrante en Delos y celebró
el culto del dios en su casa privada. Su hijo Demetrio continuó aquel
ministerio. Pero la inscripción está dedicada a un nieto de Apolonio, que
llevaba el mismo nombre que él, y el cual tuvo un sueño. El dios se le apareció
y le ordenó que comprase un terreno para levantar un santuario. Era un terreno
de poco valor. Apolonio ganó su proceso, y el dios tuvo su templo. Parece, pues,
que la fundación del santuario es una cuestión privada.
Aquellas
religiones de iniciados presentaban un carácter original: a diferencia de los
cultos oficiales, agrupaban a sus adeptos en cofradías y celebraban ágapes
frecuentemente en una sala contigua al santuario. Los fieles estaban así
agrupados bajo la protección del dios y formaban verdaderas «iglesias», que se
comunicaban entre sí de ciudad a ciudad, y de este modo se sembraban, a través
del mundo mediterráneo, los gérmenes de una fraternidad humana que no conocía
fronteras ni razas ni condiciones.
Siria y el
mundo sometido a los Seléucidas contribuyeron también a dar a la piedad humana
objetos de adoración y motivos de esperanza. Hadad y Atargatis,
las divinidades de Hierápolis (Bambyce), aparecen
también en Delos —claro que bastante tardíamente, si nos atenemos a las
inscripciones conservadas, pero es improbable que los comerciantes sirios no
llevaran consigo desde muy temprano a su gran diosa—. Hadad, dios del cielo
tormentoso, podía asimilarse a Zeus en las especulaciones de los teólogos sin
dejar por eso de ser uno de los más auténticos representantes del viejo panteón
arameo. Una fórmula bastante frecuente en los epitafios sirios nos informa de
que Hadad convidaba después de la muerte a los difuntos a un banquete de
inmortalidad. La diosa siria puede también conceder la inmortalidad. En todo
caso, es la señora de la generación y de los placeres y una tradición la
representa en forma de pez sagrado, mientras otra la acerca a Astarté, la
«señora de las palomas».
A la
influencia siria hay que atribuir también la difusión del culto de Adonis, que
enmarca su mito en el ciclo de Afrodita. Adonis, amante de la diosa, es muerto
por un jabalí, lanzado contra él por Ares. Después el joven dios desciende al
Hades, donde Perséfone se enamora de él. Y cuando Afrodita consigue que su
amante le sea devuelto, Perséfone alega que ella también tiene derecho a su
presencia, de modo que Adonis resucita cada año y muere para volver a renacer.
Esta helenización novelada oculta uno o varios mitos propiamente sirios. Es la
historia que narraban los griegos para explicar el rito tan curioso que
practicaban las mujeres en primavera: en una vasija de tierra sembraban granos
y los regaban con agua caliente; los granos brotaban y producían en seguida
tallos verdes o flores que no tardaban en secarse. Y las mujeres, ante su
«jardín» marchito, lloraban la muerte del bello Adonis. Este culto se
practicaba tanto en Alejandría como en las ciudades asiáticas y aún subsistirá
muy vivo durante el imperio romano.
Cada ciudad
de Asia contribuye, por su parte, a la constitución de esta inmensa comunidad
religiosa. Frigia aporta a Cibeles, la Gran Madre de los Dioses, y a su
compañero Atis; Lámpsaco, a
su dios Príapo, que figura muy pronto en el cortejo de Baco, y, hasta el Yave judío, ninguno de los dioses dejaba de transformarse a
veces en «Sabazios», hipóstasis de Dioniso.
Indudablemente,
el helenismo deja en paz a las religiones tradicionales, pero les da, para su
propio uso, una interpretatio graeca, que acaba por crear, al margen de la religión
oficial, otra religión más intensa que lleva la devoción en algunas ocasiones
hasta el misticismo, y destinada a satisfacer los impulsos del corazón tanto
como las aspiraciones de la carne. Los filósofos —a excepción de los epicúreos,
que colocan a los dioses lejos de los asuntos humanos— no se dejan engañar por
aquella multiplicidad de dioses; saben distinguir en ella los perfiles de un
dios único, providencia universal, señor soberano, presente en todos los instantes
de la vida, en todos los actos, en todos los accidentes del Ser. Y esta inmensa
efervescencia religiosa, mantenida por los cultos ofrecidos a las divinidades
orientales, es quizá la causa más profunda de la renovación de las artes, de la
literatura y de todas las formas de la existencia humana que caracteriza la
época helenística.
|