SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
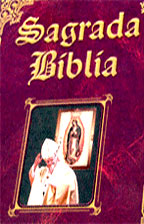 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.LIBRO SEGUNDO.EL HELENISMO Y EL AUGE DE ROMA.QUINTA PARTE.EL OCCIDENTE ROMANO DESDE LA GUERRA CONTRA PIRRO HASTA LA VICTORIA SIBRE ANIBAL
En un
célebre pasaje, Tito Livio considera que el comienzo de la intervención romana
en Campania marcó el proceso que, sucesivamente, obligó a los romanos a
combatir a enemigos cada vez más poderosos y temibles. Pero, en realidad, los
romanos estaban, desde hacía mucho más tiempo, implicados en un engranaje del
que les era imposible liberarse. Tito Livio no pensaba más que en las empresas
terrestres de las legiones. Pero, desde el momento en que el poderío romano se
había extendido a las ciudades costeras del Lacio, el Senado había tenido que
crear una política «marítima». En la medida en que la República no había podido
rechazar la herencia de los reyes etruscos, había tenido que continuar las
relaciones con Cartago, y establecer un estatuto relativo a las innumerables
acciones provocada por la piratería. Roma, como soberana de la mayor parte de
las ciudades latinas, se había convertido, quisiéralo o no, en una «gran potencia» mediterránea, aunque no tenía flota propia. Ya
hemos visto, a propósito de Rodas, cuáles habían sido las consecuencias de tal
estado de hecho en cuanto a las relaciones de Roma con el Oriente. En
Occidente, el resultado fue que Roma no podía ser ignorada por Cartago y ésta
tuvo la habilidad de hacer de ella durante mucho tiempo una «amiga». Las
relaciones diplomáticas entre Cartago y Roma parecen haber sido relativamente
activas y, al menos por parte de Cartago, atentas e incluso obsequiosas.
Es cierto
que Cartago era la principal beneficiaria, coma podía esperarse, dada la
desproporción de fuerzas. Los romanos (es decir, todos los navios de los «itálicos» ligados a Roma) no tenían derecho a penetrar en las aguas
africanas, al oeste del Cabo Apolo. Pero los comerciantes «romanos» podían ir a
vender sus mercancías a Cartago, en África, y a Cerdeña, a condición de que la
venta tuviese lugar bajo el control de un «actuario público», y la
transferencia de fondos se realizase a través de los servicios financieros del
Estado. En la parte de Sicilia sometida a los cartagineses se permitía el
comercio libremente a los romanos. En cuanto a lo demás, los cartagineses se
hicieron reconocer el derecho de persecución contra posibles piratas y se
limitaron a prometer que no establecerían ni ocuparían bases en Italia o, por
lo menos, en el Lacio. Las condiciones del segundo tratado son más duras
todavía: ya no se permite a los negociantes italianos comerciar en Cerdeña y en
África. Sólo Sicilia sigue abierta a sus actividades, así como la metrópoli, la
propia Cartago.
A través de
las estipulaciones de este tratado y más aún de las restricciones que introduce
en las convenciones anteriores se ve que Cartago endurece su posición a medida
que Roma consolida su potencia en Italia. Desgraciadamente ignoramos la fecha
del segundo tratado al que se refiere Polibio. Si se sitúa en el 306, puede
imaginarse que Cartago fue sensible a los avances hechos por los rodios en Roma
y que quiso prevenir toda tentativa de los romanos de lanzarse a una política
de expansión comercial. No parece demasiado aventurado afirmar que Roma está
vigilada desde entonces por Cartago.
En estas
circunstancias se inicia el conflicto entre Roma y Pirro. Tarento seguía con
temor desde mucho tiempo atrás los progresos de Roma. Las colonias fundadas por
los romanos en la costa del Adriático, así como la intervención de las legiones
en la Magna Grecia, inquietaban a los tarentinos. Apoyándose en un débil
pretexto —la presencia de navíos romanos al norte del Cabo Lacinio,
que un tratado les prohibía sobrepasar— apelaron a Pirro, que aceptó
inmediatamente.
La llegada
de Pirro a Italia, aunque no hacía más que continuar en apariencia la tradición
de Alejandro el Moloso y del espartano Cleónimo, era
en realidad un acontecimiento más importante. La personalidad del rey del Epiro
y también la situación inestable creada en Oriente por las luchas entre los
Diádocos, a causa de las cuales se hacían y deshacían reinos en el curso de una
campaña y según la suerte de una sola batalla, permitían pensar que Pirro no
intervenía en la Italia meridional como un simple jefe de bandas para ayudar
mediante un salario a una ciudad griega a defenderse contra los bárbaros Todo
hacía creer que se presentaba como conquistador ante un continente nuevo. Era
el espíritu de Alejandro que se «desbordaba» desde Oriente hacia Occidente. En
la propia Tarento hubo muchas inteligencias claras que lo comprendieron así, y
desde entonces se constituyó un partido prorromano entre los aristócratas, que medían el peligro y preferían, de acuerdo con la
tradición de todas las aristocracias con las que Roma tuvo relación, entenderse
con el Senado antes que correr el riesgo de instalar a un tirano en su ciudad.
Las
intenciones de Pirro no eran dudosas: iba a intentar crearse un imperio a costa
de los pueblos itálicos, de los sicilianos e incluso de Cartago. Estas
ambiciones no eran absurdas. En Sicilia había graves perturbaciones después de
la muerte de Agatocles, y el ejemplo de éste había demostrado que la conquista
del África cartaginesa era cosa posible.
Pirro
desembarcó en Italia en la primavera del año 280 con un ejército muy numeroso:
una falange de 20 000 hombres, servida por 2000 arqueros, 500 honderos, además
de 3000 jinetes y 20 elefantes. Era la primera vez que los romanos iban a
encontrarse frente a una fuerza operacional de tipo helenístico y en que
tendrían que combatir contra elefantes. En cuanto hubo tomado posiciones, Pirro
decidió armar a la juventud de Tarento, y para ello adoptó rigurosas medidas
formando gimnasios y persiguiendo por todos los medios a los desocupados.
Además, varios pueblos itálicos se unieron a él contra Roma: los samnitas, los brucios, pueblos de la montaña que guardaban todavía muy
vivo el recuerdo de las guerras samnitas. Para evitar (probablemente) que aquel
movimiento antirromano se extendiese más, el Senado
envió, en cuanto le fue posible, un ejército consular a las órdenes de Levino para iniciar las operaciones contra Pirro. Éste
salió a su encuentro. El choque tuvo lugar ante Heraclea del Siris. A pesar de su valor ante la falange, el ejército
romano no pudo resistir el asalto de los elefantes, que decidió la batalla.
Pero las pérdidas del rey habían sido grandes, aunque las de los romanos habían
sido mayores todavía, hasta el punto de que el cónsul no había podido salvar su
campamento. Y hacia Pirro afluyeron entonces todos los pueblos de la Italia
meridional.
Como era de
esperar, la reacción romana fue pronta y eficaz. Se acordó rápidamente una paz
con las ciudades etruscas contra las que se estaba en guerra, se armó a los
ciudadanos más pobres (los proletarios, tradicionalmente exentos del servicio
militar) y Levino recibió la misión de ocupar la
Campania para evitar todo intento de deserción. El dispositivo estaba a punto
ya cuando Pirro se presentó. Sus ataques no dieron resultado. Despreciando al
enemigo que dejaba a sus espaldas, Pirro marchó sobre Roma. Tal vez llegó hasta Preneste, pero hubo de retirarse ante el temor de que
le cortasen sus comunicaciones con Tarento y, por consiguiente, con el Epiro.
Más aún: en aquel momento o un poco después inició conversaciones con Roma para
restablecer la paz. Tras haber comprobado, en el curso de su reconocimiento,
las dificultades que encontraría para reducir a Roma y ocupar efectivamente la
Italia central, parece que Pirro quiso «negociar» inmediatamente su victoria y
constituir en Italia meridional un verdadero reino formado por la federación de
pueblos que habían obtenido su alianza y le habían ayudado en la guerra. El rey
invitaba a los romanos a un reparto de la península. Pirro pensaba como
conquistador helenístico. Olvidaba que sus enemigos no formaban un reino, sino
una república, y que no defendían la ambición de un hombre sino la tradición de
una patria. El Senado, aunque por un momento se sintió tentado por las ofertas
de Pirro, acabó escuchando la voz del viejo Apio Claudio, que hablaba quizás en
nombre de una tradición viva en la aristocracia, encarnada por él mismo, y que
más adelante brotaría en el «filohelenismo» de los Escipiones y sus amigos. Para él y para aquéllos cuyo
pensamiento él expresaba en el debate, el porvenir de Roma estaba hacia el Sur,
era de allí de donde se esperaba la prudencia, el equilibrio político y la
gloria y, sin duda, también los beneficios económicos que representaba la
libertad de comercio con la Italia helenizada. No es una casualidad que el
constructor de la Vía Apia y del primer acueducto de Roma fuese también el
portavoz de los que se negaban a abandonar la expansión hacia los países
griegos.
Entrada ya
la mala estación, Pirro se retiró a Tarento completamente decidido a reanudar
la conquista de su «reino» italiano, en la primavera del 279. Durante el verano
se libró una nueva batalla ante la ciudad de Ausculo,
y fue otra derrota romana, pero no un desastre; Pirro, por razones no bien
conocidas, se retiró a Tarento. Quizá la razón profunda de su inactividad
estribe en la doble propuesta que recibió poco después de Ausculo:
se le anunciaba, por una parte, la muerte de Ptolomeo Cerauno,
y los macedonios le ofrecían tomarle como rey; por otra, los griegos de Sicilia
le llamaban para que mandase la lucha contra Cartago. El rey decidió aceptar la
segunda propuesta. Le pareció que la unificación de Sicilia en el seno del
helenismo era una tarea más gloriosa, y la proximidad del África era como una
invitación a proseguir el plan expuesto en otro tiempo a Cineas,
una vez consolidado el dominio de Sicilia. El significado de aquella elección
no pasó inadvertido a los cartagineses, que se inquietaron hasta el punto de
concertar una nueva alianza con Roma. Y, por primera vez, no se trataba ya de
un protocolo comercial, sino de una alianza en buena y debida forma,
expresamente dirigida contra Pirro, con el que los contratantes se comprometían
a no firmar una paz por separado. Además, los cartagineses aceptaban facilitar
los medios de transporte necesarios para un eventual cuerpo expedicionario que
interviniese en la lucha contra el rey. Esta concesión cartaginesa muestra bien
a las claras que la República cartaginesa tenía conciencia de que al lado de
Roma defendía sus intereses vitales.
¿Es la
coalición de Roma y de Cartago la que impidió a Pirro alcanzar en Sicilia
triunfos decisivos? No lo parece. Son las fuerzas cartaginesas solas las que
defendieron Lilibeo, la última plaza que les quedaba en la isla, contra un
sitio de varios meses. Y fueron los propios sicilianos los que, cansados —ya
antes de hacerlo— del esfuerzo de guerra exigido por el rey para realizar su
proyecto de pasar al África y someter a Cartago en lugar de emplear sus fuerzas
en teatros de operaciones secundarias, se apartaron de él y le traicionaron.
Mientras tanto, Cartago había encontrado el medio de traicionar la alianza
romana proponiendo a Pirro una paz por separado, que éste no aceptó.
Cuando
Sicilia llegó a ser para él insostenible a causa de la deserción de las
ciudades griegas, Pirro volvió a Italia, prosiguiendo la primera versión de su
plan, relativo a la fundación de un reino de Italia meridional. A finales del
276 llegaba de nuevo a Italia, no sin haber sufrido, durante la travesía,
serias pérdidas de parte de los cartagineses. Saqueó a su paso el templo de
Locros, sacrilegio que parece haber provocado en Atenas, al menos entre los
filósofos, apasionados comentarios, pretendiendo unos que los dioses se
preocupaban poco de los mortales y asegurando otros que la muerte del rey
impío, cuatro años después, en Argos, era una consecuencia de su crimen. En su
ausencia de tres años, la situación había empeorado en Italia, y los romanos
habían atacado, uno tras otro, a todos los pueblos que se habían aliado con
Pirro. Su prestigio necesitaba una victoria deslumbrante. Buscó el
enfrentamiento contra las tropas consulares, que se produjo en la batalla de
Benevento, en el verano del 275, y en la que Pirro sufrió un aplastante
fracaso. Los romanos habían aprendido a defenderse contra los elefantes. El
cónsul Manio Curio Dentato consiguió allí un triunfo.
Era el final de la aventura italiana para Pirro. En la península ya no
conservaba, prácticamente, más que la ciudadela de Tarento, confiada a su hijo
Heleno y a su lugarteniente Milón. Al año siguiente,
Pirro llamaba a Heleno y a una parte de las tropas disponibles. Milón quedó encerrado en la ciudadela dos años más, hasta
el 272, en que, asediado por los romanos, les entregó la plaza con los honores
de la guerra
La
vigilancia de Ptolomeo II no había esperado a la toma de Tarento para enviar
una embajada a Roma. Le bastó saber que Pirro había sido vencido, para decidir
la iniciación de relaciones de amistad con sus vencedores. No era que
experimentase ninguna clase de hostilidad hacia Pirro. Al contrario: según ya
hemos dicho, el rey del Epiro había sido quizás utilizado —sin saberlo— para
los tortuosos fines de la diplomacia del Lágida, pero
la política realista de éste, y también acaso su curiosidad, le imponían la
necesidad de sondear las intenciones de una potencia que parecía capaz de
desempeñar un papel de primer rango en el Mediterráneo. Y esta apertura de Roma
hacia Egipto fue una de las consecuencias, y no la menor, de la «guerra de
Pirro». Los Lágidas fueron los primeros reyes que
tuvieron en cuenta a Roma y que le hicieron insinuaciones. ¿Es totalmente
casual que fuesen los últimos en sucumbir y Egipto el último país en fundirse
con el Imperio?
Las otras
consecuencias de la guerra han sido frecuentemente evaluadas: consecuencias
militares (las legiones aprendieron a enfrentarse con los ejércitos
helenísticos, intercambiaron con su enemigo procedimientos tácticos,
aprendieron quizá de ellos a establecer un campamento fortificado cada noche) y
consecuencias económicas (Roma adaptó su moneda a las necesidades del comercio
helénico, en cuyo sistema se encontraba integrada íntimamente). Se puede
insistir también sobre las consecuencias morales: Pirro había obligado, por lo
menos, a una parte de los Senadores a tomar conciencia del hecho de que Roma
tenía prácticamente, quisiese o no, una política coherente respecto al
helenismo y al «Sur», una política a la vez comprensiva y autoritaria, que se
había propuesto, instintivamente, acercar a Roma a las formas de vida más altas
entrevistas en la Magna Grecia, y se negaba a dejarla sistemáticamente al
margen del mundo mediterráneo, y que nos ha parecido encarnar la compleja
figura de Apio Claudio.
Hay, además,
otra consecuencia, menos sensible desde luego, pero innegable: Pirro había
mostrado a Roma un cierto tipo de rey, que no había dejado de seducir un tanto
a los altivos enemigos de la monarquía que se vanagloriaban de ser los romanos.
Les había sugerido la idea de que algunos hombres poseen una «Fortuna» que les
es propia y que, de algún modo, los eleva sobre los demás. Ciertamente, el
viejo espíritu igualitario no se había oscurecido aún, pero Pirro podía
introducir en la República una parte de ensueño.
LA
PRIMERA GUERRA PÚNICA
Eliminado
Pirro de la escena de Italia y Sicilia, quedaban solas, frente a frente, Roma y
Cartago. Las ciudades griegas de la Magna Grecia estaban prácticamente
sometidas a la primera, y la segunda conservaba en Sicilia una posición de
primer plano. Los triunfos que Pirro habían supuesto para el helenismo no
fueron duraderos. Cartago, en los años siguientes a la marcha del rey, hizo
algo más que reconquistar lo que había perdido. Cartago poseía el oeste de la
isla. Siracusa seguía siendo dueña de la parte oriental y, al norte, prosperaba
Mesina, en manos de los antiguos soldados de Agatocles, de los itálicos, que en
otro tiempo se habían amotinado, expulsando a los colonos griegos de la ciudad
e instalándose en el lugar de ellos. Durante la guerra contra Pirro, unos
soldados de la Campania reclutados para el servicio de Roma habían imitado a
los antiguos mercenarios de Agatocles, sus hermanos de raza, y habían ocupado
Regio, tal vez con la complicidad del Senado, que había encontrado cómodo
proteger así la ciudad contra un golpe de mano del rey, sin tener necesidad de
protegerla por sí mismos. Pero, una vez terminada la guerra, los romanos habían
considerado que convenía a su honor castigar a los sublevados de Regio. La
ciudad había sido asediada y tomada, y los culpables, condenados a muerte. Los
«mamertinos» (éste era el nombre de los amotinados de Mesina) habían mantenido,
durante algún tiempo, excelentes relaciones con sus camaradas de Regio. A
partir del año 270, cuando Mesina se rindió a los griegos, sus poseedores
legítimos, los mamertinos, se encontraron muy aislados y más expuestos que
nunca a los ataques de Siracusa. Su situación se hizo más crítica todavía
cuando Siracusa cayó en poder de un jefe joven, Hierón, que se adueñó de ella
mediante un audaz golpe de mano; pero, según parece, con el asentimiento de la
opinión pública. En el 268, Hierón alcanzó sobre ellos una victoria decisiva,
que le valió ser proclamado rey por sus conciudadanos y hundió en la angustia a
los mamertinos. Para obtener ayuda, decidieron pedirla a uno de sus poderosos
vecinos: un partido se inclinaba hacia Cartago y otro hacia Roma. Los
partidarios de Cartago pusieron la ciudadela en manos de un oficial púnico,
mientras el partido prorromano enviaba una embajada a
las orillas del Tíber. Así, a causa de un puñado de mercenarios sublevados y
porque éstos ya no podían continuar sus habituales incursiones contra las
ciudades griegas de Sicilia —como consecuencia de la enérgica acción llevada a
cabo por Hierón—, se encontró bruscamente planteado, y de manera aguda, un
problema del que hoy puede decirse, sin duda, que era inevitable, pero que, en
el pasado, nada permitía suponer que fuese a presentarse de modo tan rápido y
de manera tan dramática.
Los
embajadores de los mamertinos en Roma despertaron, al principio, poco
entusiasmo. El Senado no se sentía dispuesto a apoyar la causa de unas gentes
cuyo caso se parecía mucho al de los amotinados de Regio, a los que se había
ejecutado con el hacha unos años antes. Pero la cuestión fue llevada ante el
pueblo y, según nos dice Polibio, debidamente aconsejado por los «estrategos»,
el pueblo romano decidió ignorar las objeciones del Senado y, con pleno
conocimiento de causa, resolvió ayudar a los mamertinos. El jefe elegido para
mandar la expedición fue uno de los cónsules, Apio Claudio. El nombre del jefe
designado es muy significativo: continúa evidentemente la política de su
ilustre antepasado, que acababa de hacer triunfar la idea de que los verdaderos
intereses de Roma estaban en el Sur. Dejar en Mesina la guarnición que allí
habían instalado los cartagineses era condenar a la isla a caer, en un plazo
más o menos largo, totalmente bajo la dominación púnica, lo que suponía graves
peligros para Roma. Sicilia y la Magna Grecia estaban íntimamente unidas; sus
intereses económicos eran los mismos; el dueño de Sicilia tendría,
evidentemente, que «desbordarse» a Italia, y Roma, rodeada de mares en los que
dominaba la flota cartaginesa, podía, lógicamente, temer la asfixia de su
comercio o, por lo menos, de las ciudades que acababan de unirse a ella en
federación, desde la punta de la Calabria hasta la Etruria, ahora en su
posesión, tras la caída y la destrucción del santuario federal de Volsinios. Había llegado el momento de afirmar aquel
«protectorado» sobre el helenismo occidental, que nos ha parecido ser una de
las ideas maestras del pensamiento romano, al menos de una parte de su «élite».
Los más clarividentes de los romanos lo entendían bien, aun contra la opinión
de los más tradicionalistas de los senadores que, en aquel tiempo, parecen
haber tenido la mayoría. Es difícil pensar que Roma tuviese entonces una
política «imperialista» coherente. Si la tuviera, ¿no habría tratado de
anexionarse, lo más pronto posible, las ricas comarcas situadas al norte de
Rímini (fundada, precisamente, en el 268?)?. Pero el Sur y el Norte de la
península no eran equivalentes a los ojos de los partidarios de la intervención
en Mesina: en el Norte había unas tierras ocupadas por bárbaros y en el Sur
unas ciudades griegas y más allá las rutas del mar. Los romanos más
inteligentes sentían —acaso de un modo confuso, pero con la fuerza suficiente
para que aquella intuición pudiese inspirarles la enérgica elección de una
política e imponerla al resto de la ciudad— que el verdadero destino de Roma la
unía al mundo helénico y la apartaba de Cartago. El sentimiento de esta
vocación no es, sin duda, de origen milagroso: Roma estaba, desde hacía mucho
tiempo, por su pasado itálico, totalmente impregnada ya de helenismo y lanzada
por el camino que le indicaba el partido «imperialista». Apio Claudio y sus
amigos eran conscientes de la necesidad de una elección, sin la que Roma habría
renegado de sí misma. Que alucinasen al pueblo con la perspectiva de un rico
botín en Sicilia, para arrancarle su decisión, según Polibio sugiere explícitamente,
es posible e incluso probable. Pero eso no era más que un argumento de
asamblea. Las verdaderas razones eran de otro orden, más sutiles, en parte de
prudencia y, en parte, de instinto. Es probable, además, que el Senado, tras
haber expresado su parecer, no se obstinase contra la decisión popular,
satisfecho, quizá, de haber salvado el honor y de haber sido, al mismo tiempo,
contradicho por los Comicios.
De todos
modos, Apio Claudio recibió la orden de franquear el estrecho y de dirigirse a
Mesina con un ejército. Los cartagineses estaban ya en la ciudadela. Los
mamertinos consiguieron desalojarlos de ella, poniendo en su lugar a los
romanos. Entonces, Hierón, creyendo que había llegado el momento de reducir
definitivamente a Mesina y de incluir su territorio en el imperio siracusano,
concertó una alianza con los cartagineses, que se habían reagrupado alrededor
de la ciudad. En aquellos días, Apio Claudio rompió el sitio. Por tierra,
derrotó a los siracusanos de Hierón. Después, atacando a los cartagineses en su
base del Cabo Peloro, los mantuvo a raya,
inspirándoles tal pavor que no hicieron tentativa alguna de acercarse a Mesina.
Claudio, aprovechando aquella doble ventaja, marchó directamente sobre
Siracusa. Pero se aventuró tanto que por muy poco escapó a un desastre, y tuvo
que retirarse. La guerra no había podido ser terminada en una sola campaña,
como el cónsul había esperado. Duraría veinticuatro años, y no terminaría hasta
el 241, tras muchos y diversos episodios.
En el 263
los nuevos cónsules emprendieron la sistemática conquista de Sicilia, volviendo
a la táctica habitual de Roma, fiel al principio de las acciones continuadas y
parciales —el principio que Claudio, tal vez siguiendo el ejemplo de Pirro,
había abandonado para su desgracia—. Cuando un cierto número de ciudades
sicilianas, a lo largo de la costa norte, cayeron en poder de las legiones,
Hierón cambió de política y pidió una paz, que obtuvo. Su reino quedó limitado
al ángulo sudeste de la isla, desde Camarina hasta Leontinos. Se le dejaba
también el puesto avanzado de Tauromenio (Taormina),
tradicionalmente siracusano. La guerra se había convertido ya en un duelo entre
Cartago y Roma, y las acciones iban a desarrollarse en varios escenarios, al
principio sucesivamente y, después, simultáneamente.
Una antigua
tradición, según la cual Segesta era una fundación
troyana, unía la ciudad a los romanos. Aprovechando los triunfos de éstos, sus
habitantes abandonaron el campo de Cartago y se entregaron a Roma. En
respuesta, los cartagineses enviaron un ejército para tratar de mantener su
dominación en el Oeste de la isla. Este ejército tuvo como base principal a
Agrigento. Después de un largo asedio, los romanos tomaron la ciudad (262) y la
saquearon.
Cartago
buscó entonces un desquite en el mar. Según nos dice Polibio, mientras las
ciudades del interior se rendían a los romanos después de la toma de Agrigento,
las costeras, temiendo las incursiones de los púnicos, abandonaban a Roma.
Además, los navíos de guerra de los cartagineses asolaban a placer las costas
itálicas. Los romanos decidieron proveerse también de una flota. Al principio,
les faltaba destreza, y sus primeras escuadras sufrieron serios reveses. Pero
también en este sector la paciencia romana —ayudada, desde luego, por la
técnica de sus «aliados» meridionales y de los navegantes del Lacio— logró
recuperar aquel retraso. Los romanos imaginaron una táctica nueva, inspirada en
la que usaban en tierra. Con la ayuda de «trinquetes», que eran una especie de
pasarelas que se lanzaban, en el abordaje, sobre el navío enemigo, la batalla
quedaba transformada en un cuerpo a cuerpo en el que la infantería romana tenía
ventaja. Así, en el 260, el cónsul C. Duilio lograba alcanzar una gran victoria
naval, la primera de los anales romanos, ante Mileto (en la costa oeste de la
punta septentrional de Sicilia).
Los
cartagineses organizaron la resistencia en Sicilia y para ello fortificaron el
Cabo Drépano, en la extremidad occidental de la isla.
A partir de aquel momento, la lucha prosiguió en Sicilia, con alternativas de
triunfos y reveses por ambas partes. El Senado, comprendiendo que sólo fuera de
Sicilia podría obtener una ventaja decisiva y animado por los progresos de sus
propias flotas, decidió reanudar por su cuenta la tentativa hecha en otro
tiempo por Agatocles, que había estado a punto de triunfar. La operación fue
confiada a los cónsules L. Manlio y Atilio Régulo. Realizaron la travesía por
la fuerza, a pesar de una viva oposición púnica. El desembarco se llevó a cabo
en la región de Clupea, y las tropas romanas
comenzaron a devastar el país sin encontrar oposición seria. Ante el triunfo,
uno de los cónsules, L. Manlio, fue llamado a Italia. Régulo continuó la
campaña solo. Tomó Túnez y aterró de tal modo a los cartagineses que pidieron
la paz. Pero las condiciones de Régulo les parecieron inaceptables, pues
habrían tenido como resultado el reducir la República cartaginesa a no ser más
que una vasalla de Roma. Así, la guerra continuó, pero se desarrolló, por parte
cartaginesa, con más energía gracias a la intervención de un mercenario
lacedemonio, llamado Jantipo, recientemente llegado a
Cartago con un contingente de reclutas procedentes de Grecia. Jantipo aportaba la experiencia de los campos de batalla
orientales y acertó a comprender cómo podía ser vencida la infantería romana.
Gracias a una numerosa caballería y a un cuerpo de elefantes y gracias también
a su influencia personal sobre las tropas que le habían adoptado inmediatamente
como jefe, Jantipo aplastó al ejército romano[30].
Régulo fue hecho prisionero. Seguidamente, Jantipo,
que conocía bien a los cartagineses, abandonó el país en unas circunstancias
que no nos son bien conocidas. Acaso los cartagineses trataron de darle muerte,
haciéndole subir a un navío dispuesto para tal fin, pero se asegura que el
lacedemonio tuvo bastante agudeza para prever la trampa y escapar sano y salvo.
El desastre sufrido por Régulo fue seguido inmediatamente por otro. La flota
enviada por Roma para evacuar a los supervivientes fue destruida al regreso por
una tempestad: de un total de 464 navíos, sólo 80 no se hundieron[31]. Así,
pues, no solamente terminó en un fracaso la expedición de Régulo, sino que
Cartago, sin intervenir siquiera, recobraba el dominio del mar.
Aquel
episodio avivó la guerra. En el 254, el año siguiente al desastre de Régulo,
los cartagineses saquearon Agrigento, pero sus adversarios se apoderaron de
Palermo, ciudadela cartaginesa e importante base marítima. Sin embargo, en
lugar de aprovecharse de ello para imprimir un ritmo más activo a las
operaciones en Sicilia, los romanos creyeron posible lanzar un nuevo ataque
contra África. Su flota logró desembarcar y llevar a cabo varias incursiones
contra localidades costeras, pero a su regreso la tempestad volvió a diezmarla,
esta vez frente al Cabo Palinuro. Estos repetidos fracasos de las escuadras
romanas adquieren toda su significación en una apreciación de Polibio, que
señalaba, a propósito del desastre del 255, que los romanos, en sus empresas,
confiaban en la fuerza y en la tenacidad, lo que —añadía Polibio— aseguraba
frecuentemente su éxito cuando se enfrentaban con hombres, pero les exponían a
terribles peligros cuando los obstáculos que se les oponían sobrepasaban la
medida humana. Es cierto que el pueblo romano se nos presenta, en este momento,
más obstinado que dotado de una verdadera voluntad, con una experiencia
limitada y reacio a modificar una táctica cuyo espíritu consistía,
esencialmente, en recomenzar lo que un primer intento no había permitido
coronar, y hay como un símbolo en ese conflicto de los romanos con el mar, en
el que aquellos hombres, a quienes nada desconcertaba ni irritaba tanto como el
incumplimiento de la palabra dada, tenían que luchar contra el elemento fluido
e inconstante por excelencia, las olas cambiantes, sonrientes y pérfidas.
Pero los
romanos también sabían, a veces, aprovechar la lección del fracaso. Tras el
segundo intento, renunciaron definitivamente a atacar las costas de África para
centrar todos sus esfuerzos en Sicilia. Los cartagineses trataron de recuperar
Palermo. La defensa romana se lo impidió y el ejército que habían utilizado
sufrió duras pérdidas ante la ciudad. Aquel año (250), los cartagineses,
considerando que la guerra se prolongaba más de lo que habían esperado, que
arruinaba su comercio y que les costaba demasiado, pensaron en utilizar a
Régulo, que era su prisionero desde hacía cinco años, y le enviaron a Roma con
proposiciones de paz, haciéndole jurar que, si no obtenía el armisticio,
volvería a Cartago para ser ajusticiado allí. Régulo fue a Roma, tomó la
palabra en el Senado para impugnar las proposiciones del enemigo y volvió a
Cartago, donde fue horriblemente torturado.
Por su
parte, los romanos ponían sitio a la base cartaginesa de Lilibeo (Marsala), pero las operaciones no les fueron más favorables
de lo que habían sido para los cartagineses los intentos efectuados ante
Palermo. Una flota romana, a las órdenes de un tal Claudio (Ap. Claudio
Pulcro), fue derrotada y aniquilada por los cartagineses en Drépano.
Los senadores tradicionalistas se sintieron muy felices al poder acusar a
Claudio, por haberse negado a aceptar, antes de la batalla, los presagios dados
por las aves sagradas. Hacia el mismo momento, el otro cónsul, M. Junio, fue
aplastado también cuando intentaba, por medio de operaciones combinadas por
tierra y por mar, alcanzar Lilibeo con un ejército de refuerzo, con máquinas de
asedio y de abastecimiento1331. Las operaciones se cerraban pues,
aparentemente, tanto de una parte como de la otra, con un balance negativo.
Sin embargo,
consideradas las cosas con mayor detenimiento, era Cartago quien mantenía la
ventaja. Roma había perdido el dominio del mar, conquistado unos años antes, y
los navíos púnicos continuaban asolando las costas italianas. Las
comunicaciones entre Roma y Sicilia se habían hecho difíciles. Sólo la alianza
de Hierón, con una constancia extraordinaria, seguía aligerando los obstáculos
que Roma encontraba en la isla. Fue entonces cuando el patriotismo de los
romanos enderezó la situación. Los particulares contribuyeron en gran medida a
la construcción de una nueva flota, última esperanza, que se confió al cónsul
C. Lutacio Catulo. En la primavera del 241 el cónsul
destrozó en las islas Egadas una flota cartaginesa de abastecimiento para el
cuerpo expedicionario. El comandante cartaginés de la isla era Amílcar, que
había contribuido mucho a mantener en derrota a los romanos en el curso de las
últimas campañas. En el momento de la derrota, Amílcar se encontraba en el
monte Erice, santuario de Venus, la gran divinidad siciliana, pero también
romana y púnica. Y los romanos recordaron que Venus era la madre de Eneas.
Cartago, en
los términos del tratado entonces concluido, abandonaba Sicilia a los romanos,
preveía el pago de una fuerte indemnización de guerra y naturalmente confirmaba
a Hierón en su reino de Siracusa.
Cartago y
Roma, en el curso de aquella larga guerra, habían aprendido a conocerse y entre
ellas había ido creándose una fuerte animosidad recíproca. Cuando Régulo había
sido vencedor, había revelado inconscientemente cuáles eran los fines que Roma
se proponía en la guerra, que apuntaban nada menos que a la desaparición de
Cartago como gran potencia. Régulo y sus amigos en el Senado no querían, desde
luego, que Roma sustituyese a Cartago en su papel de república comerciante, y
menos aún anexionar su territorio y, en este sentido, no podría hablarse de
imperialismo, sino que pretendían abatir definitivamente al enemigo, que les
había costado tantas contrariedades, e impedir a cualquier precio la
reanudación de una guerra tan larga. Una vez vencidos los cartagineses, los
romanos se consideraron y se condujeron como acreedores insaciables como si las
cláusulas del tratado no bastasen para agotar la deuda de los vencidos.
Exigieron cada vez mayores seguridades, y esta actitud contribuyó a agriar
todavía más las relaciones entre las dos repúblicas.
Cartago tuvo
que atravesar en primer lugar una terrible crisis, planteada por el paso del
estado de guerra al estado de paz. Para mantener la lucha en Sicilia, se había
alistado a un gran número de mercenarios procedentes de los países helenizados
y entre ellos a muchos galos; había también númidas y, en general, «libios»
(africanos), así como iberos llegados de España e incluso hombres de la
Campania. Tras el armisticio aquella multitud fue llevada al África para
esperar allí los atrasos de sus salarios, que las dificultades financieras de
la República impedían pagar sobre el terreno. Acantonada al principio en la
ciudad, fue dispersada luego por el interior del país alrededor de Kef (Sicca Veneria).
Era un error: los mercenarios, descontentos, encontraron apoyos entre los
indígenas, que, por su parte, no se resignaban a la tiranía cartaginesa. Muy
pronto se formó un ejército acaudillado por tres expertos jefes: un africano,
Mato; un hombre de la Campania, Espendio, y un galo, Autárites. El ejército de la República, mandado por Hanón,
fue vencido. Se llamó entonces a Amílcar Barca, el héroe de la guerra en
Sicilia, y a quien la derrota había hundido en la sombra.
Amílcar
comenzó alcanzando algunos éxitos y concibió la esperanza de traer de nuevo al
campo del deber a sus antiguos compañeros de armas prometiendo el perdón a los
que se sometiesen. Pero había demasiado odio contra Cartago. Los jefes de los
rebeldes mantuvieron el dominio sobre sus tropas y reanudaron la ofensiva. La
propia ciudad de Cartago, que en el primer momento había sido amenazada y a la
que Amílcar había socorrido después, fue de nuevo asediada. Pareció que la
República iba a caer bajo los golpes de sus antiguos soldados y que volverían a
comenzar, pero en proporciones infinitamente mayores, los acontecimientos que
en otro tiempo se habían desarrollado en Mesina y en Regio. La amenaza pareció
tan grave a los mismos romanos que decidieron ayudar a Cartago autorizando a su
aliado, Hierón, que seguía disponiendo de enormes cantidades de trigo, a
abastecer a la ciudad. Por último, Amílcar, mediante una hábil maniobra,
bloqueó a los mercenarios en un desfiladero (el Desfiladero del Hacha), donde
se encontraron sin ningún sistema de abastecimiento. Un intento de salida
fracasó, y todos los que no habían muerto de hambre fueron aniquilados. Espendio y Autárites habían sido
capturados por traición poco tiempo antes y Amílcar los crucificó ante Túnez,
donde aún resistía Mato. Éste hizo una salida y vengó a sus camaradas
crucificando en represalia a un general cartaginés llamado Aníbal. Pero el
ejército de Mato, amenazado sin cesar, aceptó a la desesperada una batalla en
regla que le fue fatal. La guerra había durado tres años y cuatro meses. No
terminó hasta el 238.
En el mismo
año se asestaba un nuevo golpe a lo que quedaba de la potencia cartaginesa. El
Senado, inquieto al comprobar que las flotas púnicas seguían controlando
durante la guerra de los mercenarios las comunicaciones entre Italia y África
para impedir a los italianos el abastecimiento de los rebeldes, y deseando
disponer a su arbitrio del Mar Tirreno, exigió la cesión de Cerdeña, así como
el pago de una indemnización de guerra complementaria. Ante la amenaza,
Cartago, agotada, cedió y los romanos ocuparon Cerdeña, donde los mercenarios
cartagineses habían seguido el ejemplo de sus camaradas llevados a África.
Los
indígenas en Cerdeña y también en Córcega, donde los romanos intentaron
establecerse al mismo tiempo, opusieron una larga resistencia a los nuevos
invasores. Allí como en otras partes, Cartago no había ocupado más que las
regiones costeras. Roma emprendió la conquista del país, y aquél fue el
comienzo de una larga lucha que no terminó hasta el siglo I. Al ocupar Cerdeña
y Córcega, Roma había no sólo iniciado una tarea de gran aliento sino aumentado
el odio que contra ella se acumulaba en Cartago. Los partidarios de la paz eran
cada vez menos numerosos. Amílcar y los Barca se impusieron y, en el 233, los
cartagineses respondían a unos embajadores romanos que, si era preciso, no
retrocederían ni ante la guerra. En realidad, Amílcar nunca se había dado por
vencido y preparaba el desquite.
ROMA
ANTE LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA
Mientras
Cartago tenía que enfrentarse después de la guerra con la gravísima crisis
desencadenada por la rebelión de los mercenarios, Roma no había tenido que
reducir másque una mediocre sublevación, la de los
faliscos, que se produjo en el mismo año de la victoria,
en el 241. Su ciudad, Faleria, fue tomada y destruida
y los habitantes establecidos en la llanura, en una ciudad nueva. Ignoramos las
causas de aquel movimiento que evidentemente no fue grave.
Más graves
preocupaciones causaron los galos, establecidos en el norte de la península, en
la Cisalpina. Rímini (Ariminum), colonia latina fundada en el 268, formaba el
límite septentrional de las posesiones romanas en el Adriático. Tras la
victoria sobre Cartago, se instaló la colonia de Espoleto sobre la Vía Flaminia, la ruta que, a través de la Umbría, llevaba hacia
Rímini. Evidentemente, los romanos tomaban sus precauciones. En el 232, una
decisión de la plebe, a instigación del tribuno C. Flaminio, decide distribuir
al pueblo las ricas regiones del ager picenus y del ager gallicus, a orillas del Adriático. Flaminio quiere, sin
duda, dar a la plebe un dominio que pudiera equivaler a las ventajas
conquistadas, desde hacía un siglo, hacia el Sur, que, en su conjunto, habían
beneficiado a los aristócratas. Esta medida, explicable por consideraciones de
política interior, iba a tener como resultado el de avivar contra Roma la
hostilidad de los galos y obligar a la República a mantener terribles luchas,
que gastarían sus fuerzas en el momento mismo en que Aníbal se disponía a
lanzar contra ella el ataque más temible que había conocido nunca. Y, al propio
tiempo, Aníbal encontraría en la Galia cisalpina aliados contra Roma.
Pero no
encontraría aliados en el interior de la Confederación romana —lo que había
quedado ya demostrado en la primera guerra púnica—. Las únicas poblaciones
itálicas que se habían aliado en otro tiempo a Pirro eran poblaciones de las
montañas del extremo sur, que aún no habían sido incluidas en la Confederación.
Cartago, por su parte, nunca había conseguido reclutar en Italia más que a
algunos mercenarios de la Campania, aventureros cuya actividad no comprometía a
su patria. Los antiguos aliados de Roma —sabinos, picentinos,
incluso samnitas—, aunque sometidos después de terribles guerras, se mostraron
fieles y enviaron sus contingentes de soldados y de remeros sin rebelarse
nunca. La solidez de la Confederación se debía, sin duda, al sentimiento de una
verdadera solidaridad entre las ciudades que la componían. Ligadas a Roma por
un foedus que comprometía tanto al vencedor como a
ellas mismas, tenían los mismos enemigos que Roma y, por lo demás, seguían
administrándose con la máxima libertad. Ni siquiera la conquista había
provocado, por lo general, en los vencidos un descontento duradero. Las tierras
atribuidas a los colonos establecidos por el ocupante no constituían más que
una parte muy débil del conjunto y, en general, se mantenían los antiguos
dueños. En aquellas colonias figuraban muchos aliados, habitantes no-romanos,
que se beneficiaban a su vez de la conquista con el mismo título que los
ciudadanos. El objetivo esencial de las colonias no era la explotación
económica, sino la defensa del territorio y de las comunicaciones: así, una
«paz romana» sucedía al estado anterior, a menudo perturbado, y de la derrota
podía nacer la prosperidad. Y —hecho quizás único en el mundo antiguo— Roma no
exigía tributo alguno a sus «aliados», que no eran, pues, súbditos, sino
iguales. El tributo era considerado, en efecto, por todos los juristas y
también por la opinión pública como el signo de la servidumbre. La exención del
tributo era, por consiguiente, el sello mismo de la «libertad».
Además, el
estatuto de una ciudad aliada no era considerado como definitivo. Podía
transformarse, es decir, mejorarse mediante reglamentaciones concertadas
gradualmente entre las dos partes. Así fue como los sabinos, en el 290, habían
obtenido en bloque la «civitas sine sufragio», es
decir, que sus derechos eran, en la práctica, los de un ciudadano romano y su
propiedad, por ejemplo, estaba garantizada con el mismo título que la propiedad
quiritaria. La única restricción era la exclusión de aquellos ciudadanos de las
asambleas encargadas de votar las leyes o de elegir a los magistrados. Pero, en
el 268, menos de una generación después, los sabinos obtenían el derecho de
ciudadanía total. En las colonias de derecho latino (es decir, que gozaban de
un derecho de ciudadanía disminuido), los magistrados locales obtenían,
automáticamente, a su salida del cargo, el derecho de ciudadanía romana
integral.
Esta
política, bastante liberal, más parece el resultado de las condiciones en que
se habían asociado los aliados que el efecto de una concepción a priori.
Parecía normal que los pueblos «amigos», tras un período más o menos largo en
el que se acostumbraban a vivir la misma vida que Roma, llegasen a ser
totalmente asimilados. Roma jamás conoció prejuicios raciales ni forma alguna
de xenofobia (salvo ciertos momentos de crisis, muy limitados). El derecho de
ciudadanía expresaba, sencillamente, la total asimilación de quien lo obtenía.
Esta asimilación era un hecho: era o no era. Una comunidad que hablaba la misma
lengua que Roma, que adoraba a los mismos dioses, que se gobernaba según los
mismos principios, era considerada como romana, y este estado de hecho era
sancionado, de un modo perfectamente natural, por la concesión del derecho de
ciudadanía. El mismo mecanismo explicaba cómo un esclavo, tras su manumisión,
se convertía en ciudadano de pleno derecho.
Tal es, por
lo menos, el principio hasta el siglo II a. C. En aquel momento intervendrán
otras causas que detendrán el proceso de asimilación, y será necesaria una dura
guerra para que todos los italianos obtengan en la práctica la plena y entera
ciudadanía. Pero, en el siglo III, el liberalismo de Roma se mantiene íntegro y
ésta es, sin duda, una de las más profundas causas de la solidez del sistema.
Con la
anexión de Sicilia, en la Confederación se introduce un elemento nuevo. No se
trata ya de ciudades que se alían a Roma, sino de un verdadero «imperio», en el
que los romanos sustituyen a los antiguos dominadores, los cartagineses.
Realmente, se ha insistido demasiado poco en el carácter nuevo de la situación
jurídica así creada. Ya en las ciudades «dediticias»
(que se habían entregado a discreción), la rendición había tenido como
resultado el de transferir al pueblo romano la totalidad de los derechos sobre
las gentes, sobre los bienes y sobre el suelo. Roma había retrocedido el
usufructo de aquella propiedad a los «dediticios»,
pero había conservado un derecho de soberanía, que se afirmaba, en la práctica,
sólo sobre el ager publicus,
la porción del territorio que era directamente arrendado por el pueblo romano
en beneficio propio y sobre el cual se establecían las colonias. De todos
modos, aquel ager publicus era, en la mayoría de los casos, bastante limitado. En Sicilia, por el
contrario, era un territorio inmenso, que se convertía en «tributario» de Roma.
Está
comprobado que el derecho de posesión adquirido por los romanos sobre las
tierras de los «dediticios» y ahora sobre la antigua
Sicilia púnica es muy semejante al que, en los reinos seléucida y lágida, servía de fundamento a la soberanía real. Esto da
todo su sentido a una expresión que se encuentra a veces en los textos antiguos
y, más frecuentemente, entre los historiadores modernos: el pueblo romano es,
verdaderamente, el «pueblo Rey», puesto que posee el derecho real por
excelencia, la posesión eminente de la tierra.
La
diferencia con los reyes helenísticos se hace aún más leve, si se recuerda que
éstos reconocían la soberanía de ciertas ciudades (generalmente, de antiguas
ciudades-estado helénicas) sobre un territorio determinado. Lo mismo ocurrió en
Sicilia, donde las ciudades siguieron siendo, en principio, autónomas y exentas
de tributo. Sólo la tierra tuvo que pagar el diezmo de la cosecha. Que éste fue
el principio del sistema está demostrado por un hecho: si un romano arrendaba
para cultivar un campo tributario, estaba obligado a pagar el diezmo igual que
un siciliano. En compensación, los habitantes de una ciudad determinada, que
había «merecido bien» de Roma (por ejemplo Segesta),
estaban exentos de impuestos, cualquiera que fuese el campo que cultivasen. La
exención era personal. El impuesto, en cambio, estaba ligado a la tierra.
Para
administrar la parte de Sicilia que se había convertido en su propiedad, los
romanos imitaron el sistema imaginado por Hierón en su reino de Siracusa. Este
sistema, conocido con el nombre de Lex Híeronica había sido quizás elaborado sobre el modelo de las instituciones fiscales
establecidas por los Lágidas. Proveía el pago en
especie de los diezmos, como en Egipto, y controlaba muy de cerca el beneficio
permitido a los arrendadores que se encargaban de la percepción.
El resultado
fue inmediato: grandes cantidades de trigo, compradas a bajo precio, empezaron
a afluir al Lacio. Si durante la guerra contra Cartago Roma e Italia habían
estado a punto de conocer el hambre, pues la tierra quedaba yerma por falta de
hombres, las cosechas de Sicilia iban a alimentar a los romanos durante cerca
de dos siglos. Esto no deja de plantear ciertos problemas: ¿cómo los senadores,
a quienes principalmente pertenecía la tierra en el Lacio, aceptaron aquella
afluencia de trigo extranjero, que, evidentemente, hacía bajar las
cotizaciones? ¿Hay que admitir, con T. Frank, que en aquella época la
agricultura tomó el aspecto que nosotros le conoceríamos después, con las
plantaciones de viña, los olivos y los pastos ocupando las antiguas tierras de
trigo? Puede creerse también que las explotaciones agrícolas no tienen todavía
un carácter tan claramente «capitalista», no están orientadas exclusivamente,
como será el caso en la época de Catón, hacia la ganancia, hacia el rendimiento
máximo. No se vende, entonces, más que el excedente, pues la mayor parte de los
productos es consumida por la «familia». En el tiempo de la guerra contra Pirro
la economía es aún esencialmente rústica. Los valores muebles son raros y no se
tiene confianza en ellos, las dotes de las jóvenes son escasas (y seguirán
siéndolo durante mucho tiempo todavía), hay poco dinero en Roma. Así, que el
trigo se venda mal aún no es una catástrofe para los propietarios. Los efectos
desastrosos producidos por la abundancia del trigo siciliano no comenzarán a
ser perceptibles hasta el momento en que se consolide la tendencia a los latifundia, es decir, después de la segunda guerra púnica.
Que los senadores, a mediados del siglo III, no hayan abandonado
sistemáticamente las actividades comerciales para consagrarse por entero a la
agricultura, queda bien demostrado por el plebiscito «claudiano»,
cuya adopción sitúa Tito Livio en el 218: a los senadores, según este texto, se
les prohibía la posesión de un navío cuyo tonelaje sobrepasase las 300 ánforas
—mínimo necesario para el transporte de las cosechas de una propiedad, pero
muy insuficiente para emprender operaciones comerciales—. Y los senadores
fueron violentamente hostiles a esta medida, que, por el contrario, tuvo como
defensor a Flaminio, cónsul demagogo.
La
organización del Estado
La antigua
constitución, que distinguía tres órganos principales en el Estado —magistrados
anuales, asamblea popular (comicios centuriados) y senado (o «Consejo de los
Padres»)—, había experimentado importantes modificaciones después de la
Revolución del 509, a la cual se remontaba. En el curso del siglo v
especialmente se había constituido, como ya hemos dicho, el Concilium Plebis, convertido desde el 471 en los «Comicios por
tribus». Las decisiones de este consejo de la plebe habían acabado por tener
fuerza de ley, aunque ignoremos a partir de qué fecha y en qué condiciones.
Según la tradición, este resultado no se produjo hasta después de una última
secesión de la plebe en el Janículo, en el 287, pero hay ejemplos de
«plebiscitos» valederos para todos los ciudadanos desde una época anterior. Es
posible que el 287 marque sólo el término de una evolución comenzada mucho
tiempo antes y que, hasta aquella fecha, los plebiscitos estuviesen sometidos a
restricciones mal definidas, por lo menos a nuestros ojos, que en aquel momento
desaparecieron.
Una
generación después (hacia el 241) se reformaron los comicios centuriados a fin
de equiparar un poco mejor el valor de los votos entre las clases. También aquí
hay lagunas en nuestra información, pero parece, desde luego, que la división
en tribus comenzó entonces a desempeñar un papel en la organización de los
comicios, superponiéndose a las centurias. La vieja constitución censitaria
evolucionaba y tenía en cuenta ahora no ya sólo la fortuna, sino el origen
territorial y el domicilio. Sin duda, el poder seguía perteneciendo a los más
ricos, pero los otros no eran ya sistemáticamente apartados y privados en la
práctica como antes de su derecho de voto. Parecía que Roma estuviese implicada
en una evolución que tendía a democratizar su gobierno. Se ha señalado que
durante el siglo III el número de las familias nobles llamadas al consulado
disminuyó constantemente en beneficio de personajes pertenecientes a familias
menos ilustres. Así, entre el 284 y el 254, se cuentan nueve familias nobles
que llegaron al consulado contra sólo seis entre el 254 y el 234, y cinco entre
el 223 y el 195. Por otra parte, entre el 312 y el 216 el número de gentes
patricias que contaba con un magistrado curul descendía de 29 a 14, entre un
total de 148 senadores conocidos; de éstos, 75 son plebeyos y han salido de 36
gentes. Sin embargo, no debería deducirse de estas cifras, que son parciales y
no reflejan más que los datos llegados a nuestro conocimiento, el ocaso de la
aristocracia como tal. Más bien, lo que se produce es una limitación de ésta a
un número muy pequeño de familias, que superan notablemente en importancia a
las otras gentes patricias. Así se asiste al ascenso de los Cornelii seguidos, desde bastante lejos, por los Fabii, los Valerii y los Aemilii. Estas
familias se apoyaban en gentes plebeyas cuya elevación ellas favorecían, aunque
el senado y, en líneas generales, el control de los asuntos públicos están en
manos «de una veintena de familias o incluso menos, que mandaban los ejércitos,
gobernaban las provincias y, mediante la dirección de la política senatorial,
modelaban el destino de Roma y del mundo ».
Más aún que
la organización política, las costumbres eran las de una aristocracia. El
sistema jurídico descansaba, en buena parte, sobre la institución del
patronazgo. El patrono debía a sus clientes ayuda y protección y les
representaba jurídicamente. El antiquísimo sistema surgido de la dominación de
las gentes en la ciudad primitiva subsistía e informaba las costumbres,
impidiendo a Roma convertirse en una verdadera democracia. Al lado del poder
político propiamente dicho existe toda una serie de valores «oficiosos», una
jerarquía, en parte moral, en la que no siempre se avanza mediante triunfos
electorales. Nociones como la de dignitas o auctoritas son difíciles de definir, porque responden a un estado social muy diferente del
que conocen los inmensos Estados modernos. Implican siempre, en cierto grado,
relaciones personales, un respeto, un prestigio atribuido a un hombre o
reconocido a una familia en virtud de una especie de herencia moral. El
«cliente» o el que se concibe a sí mismo en esa posición subalterna, ante un
hombre a quien admira y del cual será suffragator,
no concede una admiración y una estimación gratuitas. Con esta admiración y
esta estimación confía en adquirir unos derechos sobre aquél a quien las
concede. Si tiene que mantener un proceso, recurre de un modo perfectamente
natural a su «héroe», y éste tiene el deber moral de poner a su disposición
toda la autoridad, todos los medios (opes) de
que dispone. Si el patrono intenta desentenderse, peca contra la fides, el cuasi-contrato que le liga a su «cliente».
Tito Livio,
al hablar de las luchas entre patricios y plebeyos en los primeros siglos de la
República, señala frecuentemente que los plebeyos, cuando han conquistado una
ventaja sobre los patricios, se consideran satisfechos y ni siquiera intentan
hacer uso del beneficio así conseguido. Y los historiadores se asombran ante
ello acusando a Tito Livio de haber escrito una historia idílica y asegurando,
en nombre de la verosimilitud, que la realidad tuvo que haber sido más dura.
Pero lo que es verosímil en una sociedad moderna puede no haberlo sido en la
sociedad romana, en la que unas tradiciones de respeto y el mantenimiento de
relaciones personales pudieron contribuir a la evolución de las costumbres
políticas. Si la plebe, en su conjunto, tiende a conquistar al menos una parte
del poder, esto no significa que las formas morales y la estructura afectiva de
la vida política hayan evolucionado con el mismo ritmo. La composición de la
aristocracia y su justificación en el espíritu de cada uno han podido modificarse,
pero el principio de que el rango social descansa sobre una esencial e
insoslayable desigualdad y predestina a funciones diferentes dentro del Estado
permanece invariable. Así puede imaginarse que las luchas se entablaron no
tanto por cambiar la jerarquía como para obligar a quienes tenían el deber
moral de velar por la mayoría a ejercer efectivamente esta tutela.
Este
principio puede contribuir a explicar varias paradojas de la «constitución»
romana, a esclarecer, por ejemplo, el papel correspondiente al senado y a las
asambleas populares. En la mayor parte de los casos, al primero incumbe la
decisión en problemas de relaciones exteriores e incluso la de votar la guerra.
Pero ocurre que el Pueblo se arroga aquellas atribuciones: por ejemplo, en el
264, cuando se trata de prestar ayuda a los habitantes de Mesina. El senado
dudaba, y fue la asamblea popular la que tomó la decisión. Nadie pensó que
aquélla era una actitud revolucionaria. Parece que el derecho de decisión
pertenecía, desde luego, al Senado, pero el Pueblo tenía la facultad de oponer
una especie de derecho superior —su propia maiestas—,
si consideraba que su intervención era más conveniente a sus intereses. Pueblo
y Senado constituyen dos instancias diferentes. En tiempo normal, el segundo
dirige los asuntos con toda independencia sin tener, en principio, necesidad de
la sanción popular. Pero si el pueblo, advertido por sus jefes —que son
senadores también—, se opone a una decisión de los Padres, éstos tienen que
ceder.
Esta maiestas del Pueblo ha sido bien definida por
Polibio, que en célebre cuadro de la constitución romana afirma que todos los
derechos pertenecen a la mayoría. Si se tomasen sus frases al pie de la letra,
de ellas resultaría que Roma era una democracia. Pero nosotros sabemos que no
lo era en absoluto: la maiestas popular no era
más que un poder teórico, un control, que se ejercía sólo excepcionalmente y
cuya administración correspondía a unos «aristócratas» (los que en cada momento
fuesen los favoritos del pueblo). Las masas populares nunca intentaron
adueñarse del poder en su propio beneficio; lo único que quisieron a veces fue
obligar a quienes lo ejercían a no olvidarse de ellas en sus combinaciones. Es
cierto que el pueblo se ha convertido en un poder, utilizado por las diferentes
facciones en que se divide el senado, para alcanzar sus fines. A él recurren
los senadores que momentáneamente se encuentran en minoría y su intervención es
decisiva entonces; pero frente a un senado unido el pueblo no suele tener
función alguna: se inclina ante una auctoritas,
a la que no puede oponer ninguna resistencia, supuesta la unanimidad de los
Padres.
Estas
precisiones explican por qué es difícil dar un cuadro, a la vez verdadero e
inteligible, de la «constitución» romana (sobre todo, porque, hablando con
propiedad, no existe tal constitución, sino sólo un conjunto de tradiciones, de
reglas jurídicas, de precedentes: sistema que dejaba un margen bastante amplio
a las innovaciones individuales). El espíritu práctico de los romanos rechazaba
las construcciones a priori y concedía un extraordinario valor a la
experiencia. Las reglas rara vez eran intransigentes. Admitían varias
soluciones, igualmente «legales», correspondiendo el poder de decisión, en la
mayoría de los casos, al magistrado responsable. Formalismo y empirismo se
encontraban, pues, asociados en una extraña síntesis difícilmente reducible a fórmulas.
El magistrado romano, aunque esté obligado a respetar ciertos principios, debe
ser siempre libre ante el hecho, no pudiendo sus facultades sufrir
restricciones más que en ciertos casos extremos: por ejemplo, si se dispone a
violar uno de los principios tenidos por sagrados, como la libertad o la vida
de un ciudadano en tiempo de paz. En este momento podrá interponerse el veto de
un tribuno o se tendrá derecho a recurrir a la maiestas del pueblo. Frecuentemente el propio magistrado ha formulado con anticipación
las normas que seguiría durante el ejercicio de su cargo: para ello, en los
primeros días de su mandato ha publicado un edicto que es su carta. Este edicto
tiene la finalidad de dar a conocer, en cierto modo, el contrato establecido
por el magistrado con los ciudadanos, y es significativo que en la historia del
derecho romano el edicto haya acabado predominando sobre las leyes propiamente
dichas.
El Estado
romano y lo sagrado
En el curso
del siglo IV Roma ha organizado definitivamente la religión oficial, cuyos
guardianes son los Pontífices, que forman un colegio elegido por el pueblo y
que comprende a personajes unánimemente respetados. Según la tradición, estos
Pontífices se remontan hasta Numa. Estamos bastante mal informados acerca de su
papel en la época arcaica y sobre el sentido mismo del nombre que llevaban. Se
adivina que estuvieron, desde siempre, encargados de conservar y de interpretar
las «leyes», en el sentido más amplio, dentro del Estado. Son los guardianes
del orden divino y humano. Conocen el secreto de los ritos y formulan complejas
normas que los humanos deben seguir para atraerse la buena voluntad de los
dioses y no incurrir en su furor. Esto les asigna la tarea de regular el calendario,
pues ellos son los únicos que saben cuál es la «cualidad» religiosa de cada
día, de cada fracción de día, las fechas en que puede reunirse la asamblea del
pueblo, conceder la palabra a los jueces o, por el contrario, aquéllas en que
hay que abstenerse. Son ellos también quienes conocen las fórmulas necesarias
para «legalizar» y hacer conformes con el orden del Mundo las actividades del
Pueblo Romano: declaraciones de guerra, conclusión de tratados, etc. Es el Pontifex Maximus quien, en la batalla del Vesubio, dicta a
Decio Mure las palabras mediante las cuales el cónsul se «consagra a los
dioses» para asegurar al ejército la victoria.
Es natural
que los Pontífices adquiriesen gran importancia en la vida política y que los
senadores hayan juzgado útil, cuando les era posible, hacerse elegir para
aquella función. Pero el colegio, primitivamente de cinco miembros y elevado a
nueve en el año 300 por medio de la Lex Ogulnia, no
se abría fácilmente a hombres nuevos. Es cierto que en el siglo iii admitía a patricios y plebeyos, pero algunas gentes
importantes estaban casi constantemente representadas en él mientras otras eran
llamadas sólo ocasionalmente.
Lo mismo
ocurría con el colegio de los augures, cuyo origen se atribuía a Rómulo,
probablemente porque el «augurado» es inseparable de la noción de imperium, mientras que el pontificado está unido a la de
ley y de código, idea que no aparece hasta Numa. Sin embargo, el colegio de los
augures fue también reorganizado por Numa, que elevó sus miembros de 3 a 5. La
Lex Ogulnia, al mismo tiempo que aumentaba el número
de Pontífices, creó un número igual de augures, que fueron nueve, a partir del
año 300. Se nos dice que cuatro eran patricios y cinco pertenecían a familias
plebeyas. Los augures no eran celebrantes del ritual, sino intérpretes de los
signos enviados por los dioses. Es posible que en un pasado muy lejano tuviesen
un papel más activo. En el tiempo que nos ocupa son esencialmente testigos. Una
fórmula de Cicerón define excelentemente su función con relación a la de los
pontífices: «Los pontífices presiden los actos sagrados; los augures, los
auspicios». Los augures tenían también el poder de entorpecer, incluso bloquear
efectivamente el funcionamiento de las instituciones políticas. Les bastaba con
declarar ante una elección, por ejemplo, que los dioses estaban irritados, para
que no pudiera celebrarse el escrutinio. Más todavía: una elección ya realizada
podía ser reconsiderada si los augures decidían que adolecía de algún vicio por
una u otra razón. Se comprende que el «augurado» podía convertirse en una
poderosísima arma en manos de una minoría de senadores decididos a alcanzar sus
propósitos. Sin embargo, sólo en los últimos años de la República llegarán a
ser escandalosos los abusos. Durante mucho tiempo una relativa buena fe parece
haber presidido el ejercicio de aquella institución extraña y peligrosa, quizá
porque en aquella época todavía no se había transformado la fe en el poder
divino y la religión oficial aún despertaba ecos en las conciencias.
Conviene
establecer una distinción muy terminante entre esta religión oficial —o, más
bien, las prácticas sagradas ligadas a la vida política— y el sentimiento de lo
divino (o de lo sagrado) tal como cada romano lo podía experimentar. Los
romanos gustaban de vanagloriarse de ser «el más religioso de todos los
pueblos», lo que equivalía a reconocer la intervención divina en la vida
pública y privada, y se esforzaban por todos los medios en regular sus actos de
acuerdo con la ley o con la voluntad de los dioses. Pero precisamente a causa
de esta constante atención a lo sobrenatural no podían contentarse con una
religión organizada de una vez para siempre. Su inquietud ante lo sagrado les
impedía considerarse alguna vez satisfechos con las instituciones existentes,
invitándoles, por el contrario, a juzgarlas como aproximaciones que estaban
lejos de agotar la superabundancia de lo divino. Por esta razón los romanos
estaban siempre dispuestos a aceptar nuevos ritos y divinidades extranjeras.
Esta «tolerancia» había comenzado muy pronto. En el siglo III antes de Cristo
hacía mucho tiempo que los dioses griegos habían recibido derecho de ciudadanía
en Roma.
Pero esta
romanización de los cultos importados no se hacía al azar. Quizás en la época
real y, en todo caso, desde los primeros tiempos de la República se había
creado un colegio de sacerdotes encargados de controlar las novedades
religiosas. Estos sacerdotes, al principio en número de dos, habían sido
elegidos por Tarquinio el Soberbio para conservar los libros que le había
vendido una anciana (quizá la Sibila de Cumas), que contenían toda clase de
secretos y especialmente remedios infalibles en tiempos de calamidad pública.
Después el colegio fue ampliado a diez miembros en el 369 a. C., y contó con
cinco patricios y cinco plebeyos. Cualquiera que haya podido ser su función
efectiva antes de esta fecha, a partir de este momento los «Decenviros
encargados de las ceremonias sagradas», como se les llamaba (Decemviri sacris faciundis),
recibieron la misión de naturalizar los cultos extranjeros y especialmente los
que entonces afluían procedentes de todas las regiones de Italia. Esta misión
era doble: introducir los ritos nuevos que se revelasen necesarios y al mismo
tiempo controlar y reglamentar las prácticas que se habían introducido en Roma
sin la autorización de los magistrados. Estos dos aspectos complementarios eran
tan importantes el uno como el otro, y sería un error creer que el segundo
predominaba sobre el primero. El Senado no deseaba menos que el resto del
pueblo rendir a los dioses los honores que ellos reclamaban y, por ello,
introducir innovaciones en la medida necesaria. Pero sabían también que unas
innovaciones desordenadas podían constituir otras tantas impiedades, y el peligro
no era menor.
La historia
de la religión romana en el siglo III sólo nos es conocida de modo muy
imperfecto, y lo que de ella puede decirse descansa más sobre hipótesis que
sobre hechos. Parece, desde luego, que Roma fue sensible en el siglo IV a las
seducciones del misticismo tarentino: durante las guerras samnitas se había
levantado una estatua a Pitágoras en el Comitium. Es
probable también que aquel mismo misticismo ejerciese su influencia sobre el
viejo culto de Hércules en el Forum Boarium, en el santuario del Ara Maxima).
Celebrado primitivamente por particulares, se había convertido en el culto del
Estado en el 312 por voluntad del censor de aquel año, Apio Claudio, que, muy
experto en el pensamiento tarentino y pitagórico, había querido colocar sus
posibilidades al servicio de la ciudad.
Acaso pueda
añadirse a estos hechos la transformación del culto de Bona Dea,
que celebraban las matronas con ausencia de toda persona del sexo masculino. Es
posible que los «misterios» de la diosa se constituyesen entonces, bajo la
influencia de la Magna Grecia, y que tomasen un carácter orgiástico.
Estos
cultos, como el de Asclepio, introducido, como hemos dicho, a comienzos del
siglo, tenían de común el carácter de acercar al fiel a su dios, de facilitar
un medio de obtener la gracia de éste en beneficio de una persona determinada y
no de toda la comunidad. Se comprende que el espíritu romano desconfiase
oficialmente de semejantes prácticas contrarias al postulado esencial de la
ciudad, que subordinaba los destinos individuales al del Pueblo Romano.
Al lado de
estos cultos altamente personales, surgen, quizá por reacción, divinidades
cuyos nombres muestran que no son más que abstracciones sin personalidad. En
este aspecto, la Roma del siglo III confluye con una tendencia frecuentemente
afirmada en el pensamiento religioso helénico, pero no es de Grecia de donde
toma las abstracciones que diviniza. Es cierto que tales abstracciones son
numerosas, tanto en la Teogonia hesiódica como en
Píndaro o en los coros de las tragedias, pero no desempeñaban casi papel alguno
en los cultos oficiales de las ciudades; excepto en algunos casos, como el de
Eros de Tespia o la Némesis de Ramnunte.
Cuando se rinde un culto a un principio abstracto, éste es asociado gustosamente
a una gran divinidad, de la que se supone que encarna un aspecto particular.
Así es como la Niké ateniense aparecerá cómo una hipóstasis de Atenea: en esta
confrontación entre lo divino «abstracto» (es decir, definido sólo por su
esfera de aplicación) y lo divino personalizado, es el segundo el que más
frecuentemente triunfa en Grecia. En Roma, ocurre lo contrario. Victoria, Honos, Fides, etc. no tienen ninguna referencia explícita a
alguna base personal; son potencias, aparentemente desprovistas de todo
carácter teológico. Sin duda, puede creerse que L. Postumio, cuando fundó un
templo de Victoria sobre el Palatino en el 294, se inspiró en modelos griegos,
pero no se comprende bien cuál habría sido el prototipo helénico de Belona, cuyo santuario fue consagrado por Apio Claudio Ceco en el 296, o el de Honos,
honrado con un templo por Q. Fabio Máximo, en el 233. El caso de Fides, que
recibió una capilla sobre el propio Capitolio en el 250, es quizás un poco más
claro. Esta divinidad había sido reconocida ya por Numa oficialmente, y se cree
que se remonta al estado más antiguo de la religión romana. Tal vez ni siquiera
sea privativa de Roma, sino común a varios pueblos itálicos. Ahora bien, Fides
es la potencia del juramento. Relacionada con Júpiter (bajo el nombre de Dius Fidius), es independiente
del dios. Éste, a un cierto nivel de la religión romana, interviene para
garantizar el juramento, pero más bien como agente ejecutivo de la Fides que
como fundamento de ésta, lo que permite suponer que, para los romanos, existía
un universo de potencias que nosotros llamamos abstractas y que para ellos eran
eminentemente concretas, aunque impersonales. Estas potencias se traducen,
dentro de la realidad política, en acciones registrables: por ejemplo, Concordia,
a quien Camilo había dedicado un templo en el 367, había realizado la unión de
diferentes órdenes de la sociedad. Fides hacía que, en las relaciones públicas
y privadas, los contratantes respetasen la palabra dada. Ella era el respeto
mismo de aquella palabra. Cuando Roma intervino en la Magna Grecia, fue a su
Fides a quien se dirigieron las ciudades.
Poco a poco,
fue divinizado un gran número de aquellas potencias de importancia vital para
la ciudad: Spes, Pudicitia,
Virtus, así como Salus. Podría incluirse también en
esta serie a la Fortuna, divinidad protectora de Servio Tulio, cuyo culto
conoce un significativo auge durante la primera guerra púnica. El pensamiento
religioso romano iba, en cierto modo, al encuentro de la religión helenística,
en la que Tyche (la Fortuna) tiene una gran
importancia. Pero también se apunta una curiosa convergencia en el seno de la
religión política: así como el Estado helenístico está dominado y protegido por
las cualidades del Rey (su Virtud, su Prosperidad, su Previsión, su Piedad y
por eso es Filopátor, Filométor, Evérgetes, Soter, etc.), así son los valores morales
los que garantizan la estructura divina del Estado romano. Llegará un día en
que los magistrados, y luego los emperadores romanos, acertarán a unir en su
persona los elementos de esta teología del poder. Roma se acercaba también a la
religión helenística por el desarrollo de los cultos místicos o, por lo menos,
«personales», de los que ya hemos dicho qué aspectos relativamente nuevos
revestían en el momento en que la conquista de Italia ponía a los romanos en
contacto directo con el helenismo.
Los
comienzos de la literatura latina
Se ha
pretendido, durante mucho tiempo, que los romanos habían seguido siendo
bárbaros hasta el momento en que se les abrió la cultura griega, representada,
al principio, por las ciudades de la Magna Grecia y de Sicilia. Este juicio
sumario no podría ser aceptado ya hoy. Hemos dicho que la Roma del siglo VI
conocía ya el helenismo, al menos a través de los etruscos, y, en el curso del
siglo IV, los contactos con los itálicos
helenizados, especialmente los de la Campania, habían ampliado aquel
movimiento, hasta el punto de que el patrimonio cultural de los griegos podía
parecer a los romanos como su propio patrimonio: los dioses romanos están ya
helenizados, las leyendas heroicas son familiares a los artistas italianos y,
sin duda, también a los narradores etruscos. Sin embargo, a mediados del siglo III,
Roma aún no tenía una literatura. No podría darse tal nombre a las fórmulas de
la Ley de las XII Tablas o a los párrafos heteróclitos que, yuxtapuestos,
constituían los Anales de los Pontífices. La literatura acaso tuviera su origen
en torno a Apio Claudio Ceco, cuando, en los últimos
años del siglo IV, el viejo hombre de Estado tomó la iniciativa de hacer
redactar por su secretario, Cn. Flavio, la primera obra de Derecho. Apio
Claudio fue también, sin duda, el primero en presentir la importancia de la
palabra escrita: compuso una colección de Sententiae,
que eran máximas morales, en las que tal vez se reflejaba la influencia de la
filosofía pitagórica, muy extendida en la Italia meridional. Apio Claudio
reanudaba así la tradición de los poetas griegos gnómicos y, sin duda, lo hacía
conscientemente. Al mismo tiempo, daba el primer ejemplo de versos «saturnios»
—así se llamaría, más adelante, al ritmo cuyo secreto aún no está totalmente
descifrado, y que parece descansar, entre otras cosas, sobre la utilización
sistemática de la aliteración—.
Antes del
comienzo de la literatura romana, otros pueblos itálicos, especialmente los
etruscos y tal vez los de la Campania, habían compuesto, probablemente, obras
literarias, pero se han perdido. Los de la Campania, sobre todo, gustaban de
imitar las comedias que veían representar en las ciudades griegas. Y fue
también por el teatro por donde verdaderamente empezó la literatura romana. En
el 364, durante una epidemia de peste, se decidió ofrecer a los dioses una
nueva clase de juegos. Para ello se hizo venir de Etruria a unos danzantes, que
ejecutaban graciosos movimientos al son de la flauta y, según Tito Livio,
aquellas representaciones suscitaron en los jóvenes romanos la idea de
imitarlas, pero dando más consistencia al espectáculo por medio de palabras y
adaptando su mímica al sentido que deseaban expresar. Así nació lo que se llamó
la satura dramática. Pero las representaciones seguían siendo relativamente
improvisadas. Para que diesen origen a un teatro digno de este nombre, fue
necesaria otra innovación, debida, esta vez, a un griego de Tarento, Livio
Andrónico.
La
personalidad del primer poeta de la lengua latina nos es difícilmente
determinable. Sin duda, se trata de un esclavo capturado con motivo del asedio
y de la conquista de Tarento en el 272. Educado en Roma, fue libertado por su
dueño, un tal Livio Salinátor, y abrió una escuela en
la ciudad. En ella enseñaba las dos lenguas que le eran familiares, el griego y
el latín, y se le ocurrió la idea de crear un teatro de lengua latina,
«injertando» en la satura nacional escenas adaptadas de la tragedia y de la comedia
griegas. Quizás el mérito de esta creación no corresponda a Livio Andrónico
sólo. En el 240, con el fin de celebrar dignamente ante los dioses la victoria
sobre Cartago, el cónsul, que era un hijo de Apio Claudio Ceco,
quiso que los juegos romanos de aquel año revistiesen un singular esplendor.
Decidió que se imitasen los espectáculos escénicos que se daban en casi todas
partes en el Sur y, muy especialmente, en Siracusa. Livio Andrónico recibió el
encargo de realizar aquel programa, y así fue como se representaron las
primeras comedias y tragedias de lengua latina. Livio no quiso limitarse a
traducir unas piezas griegas. Las adaptó a las condiciones de la satura, y esto
explica algunos caracteres que durante mucho tiempo fueron privativos del teatro
romano: por ejemplo, la extraña costumbre según la cual, en la escena, el texto
era declamado por un cantor mientras un actor mudo se limitaba, detrás de él, a
mimar la acción.
La obra de
Livio no se redujo al teatro. Hizo una traducción latina de la Odisea en versos
saturnios. Suele afirmarse que se trataba de un ejercicio escolar, destinado a
facilitar un texto explicativo a sus discípulos, que todavía no contaban con
poemas escritos en latín. Esta hipótesis es bastante débil. Livio tuvo, sin
duda, más ambición cuando emprendió aquel trabajo. Desde hacía mucho tiempo,
Ulises estaba considerado como un héroe itálico. Es muy verosímil que Livio
quisiese dotar a Roma de una verdadera epopeya nacional en el momento en que la
República comenzaba a intervenir en los asuntos de Iliria y a desempeñar un
papel importante en las orillas del Adriático. Roma, en esta segunda mitad del
siglo III, se ha convertido en la señora de los mares en los que, precisamente,
la tradición situaba las aventuras de Ulises. La Odisea latina marca como la
consagración de aquel nuevo imperio.
La aparición
de una literatura nacional no es, en Roma, el resultado de una fantasía
individual, sino la lógica consecuencia de un estado político y social. Es
probable que la llegada a Roma, en el 240, del rey de Siracusa, Hierón II,
provocase o, por lo menos, acelerase la formación de un teatro romano.
Protectora de Siracusa, Roma se avergonzaba de su barbarie. Casi todas las
piezas compuestas por Livio se referían al ciclo troyano, en el que Roma
encontraba, desde hacía mucho tiempo, sus títulos de nobleza. Es una Roma «en
marcha» hacia el helenismo la que su cultura nos muestra en el momento en que
va a desencadenarse la guerra de Aníbal.
LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA Cartago, en
el curso de los siglos precedentes, había poseído un gran imperio en la España
meridional y había sostenido, para mantenerse allí, costosas luchas tanto
contra las poblaciones indígenas como contra los intentos de los marinos
griegos procedentes de Marsella (Massalia). Después, probablemente durante la
primera guerra púnica, había perdido, en realidad, aquel imperio. Ignoramos en
qué condiciones se produjo este descenso del poderío cartaginés. Es posible que
la guerra contra Roma al movilizar todas sus fuerzas le impidiese hacer frente
a unas sublevaciones locales que habían acabado por reducir su dominación a
algunas ciudades costeras: Gades, al oeste del estrecho de Gibraltar, y, al
este, Malaca, Sexi y Abdera, en la costa que mira al África. Tras la pérdida de
Cerdeña y el establecimiento de los romanos en Córcega, la España meridional
era el único territorio que tenían que reconquistar.
La
reconquista fue obra de Amílcar, el héroe de la resistencia púnica en Sicilia y
el vencedor de los mercenarios. Amílcar era el más noble representante de los Bárcidas, la facción «imperialista», que sostenía una
política de anexiones coloniales opuesta a la de los senadores
tradicionalistas, deseosos, ante todo, de desarrollar el comercio de la
república sin recurrir a la guerra. Los historiadores antiguos no están de
acuerdo acerca de las condiciones en que Amílcar emprendió la reconquista de
los países ibéricos. Unos aseguran que lo hizo por propia decisión, y otros,
con Polibio, que fue encargado de esta misión por sus compatriotas y recibió
fuerzas oficiales con tal fin. Es probable que a aquellas fuerzas Amílcar
añadiese, como era entonces costumbre en el mundo púnico, mercenarios y todo un
contingente que le era personalmente adicto, seducido por su prestigio. Pero
todos los historiadores están conformes en afirmar que deseaba tomarse su
desquite contra Roma y que sentía contra ella un odio implacable. Cuando
partió, llevó consigo a su hijo Aníbal, que no tenía más que nueve años, y le
hizo jurar sobre los altares que continuaría su venganza. Además, su yerno,
Asdrúbal, mandaba la flota. Más parecía Amílcar un verdadero rey, comprometido
en una empresa dinástica, que un magistrado investido por su gobierno de un
poder temporal y de una misión determinada.
Amílcar
empezó por conquistar el interior o, al menos, por llevar a cabo incursiones
más allá de las ciudades que habían seguido siendo púnicas. Parece que estas
operaciones le permitieron ocupar el territorio de los bástulos y de los
mastienos, es decir, aproximadamente, la banda paralela a la costa de Andalucía
situada entre el Betis (Guadalquivir) y el Mediterráneo. En la punta nordeste
de aquel territorio, fundó la ciudad de «Punta Blanca» (Akra Leuke), probablemente Alicante. En estas actividades
invirtió ocho años, desde el 238 (o 237) al 229. Durante una rebelión de los orisos, en el alto valle del Betis, Amílcar tuvo que
retirarse apresuradamente y pereció ahogado al atravesar un río desbordado.
El sucesor
de Amílcar fue su yerno, Asdrúbal, que se esforzó por consolidar las ventajas
conquistadas, recurriendo especialmente a la diplomacia. Fundó la ciudad de Carthago Nova (Cartagena), y organizó la explotación de las
minas de plata, muy abundantes en el interior, donde se encontraban también
yacimientos de oro. Así, poco a poco, Cartago recuperaba unos recursos que
compensaban con creces las pérdidas que había sufrido a consecuencia de la
primera guerra púnica. Y cuando Roma había hecho a Amílcar algunas
advertencias, reprochándole la práctica de una política de conquista contraria
al espíritu del tratado, él había podido responderle que no pretendía más que
procurarse el dinero necesario para pagar las pesadas indemnizaciones de guerra
impuestas a su patria por los mismos romanos. Respuesta hipócrita, con la que
el Senado, de momento, tuvo que contentarse. Pero se sabe que, apenas cinco
años después del paso de Amílcar a España, Cartago, enardecida por sus
triunfos, había podido alzar la voz frente a Roma, amenazando con reanudar las
hostilidades si se la obligaba a ello.
Roma tenía
que mostrarse conciliadora en España, porque, según veremos, se hallaba ocupada
en otros dos frentes y debía prepararse a entablar una guerra contra los galos.
Sin embargo, empujado sin duda por Marsella, que le informaba de la situación
diplomática en la Galia y también en España, donde los masaliotas tenían factorías, el Senado, en el 226, decidió resolver el problema que
planteaba el nuevo imperio púnico y, como la situación general no le permitía
amenazar, se mostró conciliador. Fue lo que se llama el «tratado del Ebro»,
concertado entre Roma y Asdrúbal. Este tratado, al parecer, no comprometía a la
propia Cartago, sino que constituía un acuerdo entre Asdrúbal y los romanos. El
primero se comprometía a no franquear el curso del Ebro, y los segundos, en
compensación, le reconocían el derecho a actuar libremente al sur del río.
Los
acontecimientos ulteriores, el ataque de Sagunto por Aníbal y la reacción
romana en aquel momento, hacen difícil de creer que el río mencionado en aquel
acuerdo fuese el que los romanos designaron después con el nombre de Ebro, que
está situado mucho más al norte. Así debe admitirse la hipótesis, recientemente
formulada por J. Carcopino, que identifica el Ebro del tratado del 226 con el
Júcar, cuyo curso inferior separa el territorio de Sagunto y la región del Cabo
de la Nao. Una mirada al mapa permite comprender por qué se adoptó esta
frontera: la línea de las Baleares cierra lo que los antiguos llamaban el «Mar
de las Baleares» (Mare Balearicum), cuyo punto más
meridional, en la costa española, es el Cabo de la Nao. Al sur, está el Mar
Ibérico, pasillo que va estrechándose entre España (entonces, el País Ibero) y
el África. Para los navegantes rivales era una frontera natural. Al sur, el
país está vuelto hacia el África. Al norte, mira hacia la zona donde Marsella
tenía, precisamente, sus factorías y todos sus intereses.
Las
dificultades de Roma
En las
costas orientales del Adriático las fundaciones helénicas se limitaban a
algunas ciudades diseminadas, por lo menos al norte de Dirraquio (Durazzo).
Allí, en el interior del país, había varios reinos cuyos habitantes gustaban de
dedicarse a la piratería, tripulando sus rápidos lemboi.
Cada vez que en Grecia surgía un poder fuerte, emprendía la limpieza de los
mares, y las aventuras de los ilirios se detenían momentáneamente o se
suspendían por completo. Pero, en el curso del siglo iii a. de C., cuando el imperio marítimo de Antígono Gonatas se encontró duramente comprometido por la pérdida de Corinto, los ilirios se
aprovecharon de ello para extender sus actividades y además, por la misma
época, se fundó un reino ilirio relativamente unido, que tenía como centro la
región de Scutari y se extendía desde las islas
dálmatas hasta los confines de Dirraquio. La debilidad de los estados griegos,
al salir de sus luchas interminables, y la de la propia Macedonia, bajo el
reinado de Demetrio II, habían permitido, sin duda, la formación de aquel reino
de Iliria, que tenía por rey a un tal Agrón, y, en el 231, éste pudo prestar
una eficaz ayuda militar al rey de Macedonia, incapaz de socorrer a sus
aliados, los acarnanos atacados por los etolios.
Agrón murió
inmediatamente después de su victoria y le sucedió su mujer, la reina Teuta, como regente de su hijo, un niño menor de edad. Y la
piratería reinó más que nunca en todo el Adriático. En tal situación, los
romanos, que acababan de establecer su dominio sobre los mares que bordeaban a
Italia, aparecen como los protectores unánimemente designados por los
comerciantes, víctimas de los bandidajes ilirios. Parece que, durante algún
tiempo al menos, el Senado no prestó atención a las quejas, pero en el 203 se
produjo un hecho que le obligó a actuar. Teuta había
encargado a un jefe ilirio, llamado Escerdiledo (tal
vez hermano de Agrón), que capitanease una expedición en regla contra los
países griegos, y éste, de paso, había ocupado la ciudad de Fénice,
en el Epiro, en la que los ilirios habían hecho una matanza de mercaderes
italianos que se encontraban allí para sus negocios. Aquellos mercaderes eran
«aliados» de Roma. Tenían, pues, derecho a la protección de sus armas. Por otra
parte, la reina, desde el regreso de sus tropas victoriosas, había comenzado el
asedio de la ciudad griega de Isa, una de las escalas del comercio griego en el
Adriático septentrional, y las gentes de Isa, angustiadas, se dirigieron a Roma
como a la potencia filohelena por excelencia, capaz
de restablecer la paz y el orden que los ilirios perturbaban. El Senado, ante
aquellas múltiples peticiones, envió una embajada a la reina. Ésta recibió muy
mal a los enviados romanos, respondió que sus súbditos eran libres de ejercer
la piratería como mejor les pareciese y que a ella le importaban poco los
romanos. Y como el más joven de los dos embajadores romanos le hubiera
respondido con viveza, Teuta le hizo asesinar en el
camino de regreso, y con él, a Cleémporo de Isa. El
Senado declaró la guerra a los ilirios y encomendó a los dos cónsules del año
(229) la máxima actividad en ella.
Teuta, sin preocuparse de la
amenaza, prosiguió la ejecución de sus planes. Atacó Corcira y Dirraquio.
Rechazada por los habitantes de la segunda, logró apoderarse de Corcira, donde
estableció una guarnición al mando de un aventurero griego, Demetrio de Faro.
En este momento hicieron su aparición las tropas romanas. Uno de los cónsules,
Cn. Fulvio, obtuvo fácilmente la rendición de Demetrio, que sabía que su
posición se había debilitado ante la reina. Toda la isla pasó a la alianza de
Roma. Demetrio condujo entonces la flota romana hasta Apolonia, donde se le
unió el ejército del segundo cónsul, L. Postumio Albino. Los habitantes de la
ciudad acogieron a los romanos con los brazos abiertos. Bajo la amenaza del
ejército romano los ilirios tuvieron que levantar el sitia de Dirraquio, y las
tribus del interior se rindieron a discreción a los romanos. Teuta cesó en sus ataques contra Isa. Finalmente, en la
primavera del 228, la reina se sometió. Se comprometía a no enviar más de dos navios armados a la vez al sur de Liso (Alessio, en la
desembocadura del Drin). La libertad de
comunicaciones entre Italia y Grecia estaba asegurada. Y lo que era más
importante todavía —aunque no figurase ciertamente en los propósitos de guerra
de los romanos—, el Pueblo Romano sustituía, en las riberas occidentales de la
península balcánica, el poderío declinante de los reyes de Macedonia, a quienes
la partición del mundo entre los sucesores de Alejandro había reservado, sin
embargo, aquella misión. En fin, Roma poseía por primera vez territorios
exteriores a Italia y a Sicilia: una banda costera, en algunos sitios con una
profundidad de treinta kilómetros, desde las islas dálmatas hasta la frontera
del Epiro.
Roma
penetraba en los Balcanes como enemiga de Macedonia, puesto que había aplastado
a los ilirios que habían entrado en escena algunos años antes como aliados de
Demetrio II. Es bastante natural que entre las embajadas enviadas por los
romanos a sus nuevos vecinos ninguna fuese destinada a Pela, donde reinaba
Antígono Dosón. Por el contrario, Postumio, tras la
firma del tratado, en el 228, envió una delegación a la Liga aquea y otra a los
etolios, pues los unos y los otros habían sido enemigos de Teuta.
Y los griegos —añade Polibio— experimentaron una sensación de alivio ante la
idea de que la pesadilla iliria había terminado. Aparentemente, ningún estado
griego se inquietó al ver que sobre la costa occidental del Adriático se
instalaban bases romanas. Continuando su política de cortesía respecto a las
ciudades griegas, los romanos enviaron una embajada a Atenas y otra a Corinto,
y en reconocimiento por este gesto, los corintios admitieron a los romanos a
concurrir en los Juegos Ístmicos, lo que equivalía a admitirles en la
«comunidad» helénica. Roma, así, se encontraba de pronto con que pasaba a
ocupar en el mundo griego una posición diplomática determinada: al lado de las
ciudades «libres» y como adversaria del rey de Macedonia. Es posible (pero se
trata evidentemente sólo de una hipótesis) pensar que sus lazos de amistad con
los Lágidas, desde la embajada del 273, les
predisponían a tomar aquella posición. Puede admitirse también que Roma
instintivamente se sentía próxima a las ligas y a las ciudades y hostil a los
reyes. Pero esto no llegaba hasta sugerir a los romanos la intervención directa
en los complejos asuntos del mundo oriental: la tradición nacional impedía a
los senadores recurrir a las fuerzas o al prestigio de la República cuando los
intereses de ésta no se hallaban directamente en juego.
Sin embargo,
los asuntos de Iliria no estaban todavía definitivamente arreglados. Demetrio
de Faro, a quien Roma había establecido en su isla natal (Faro) para vigilar el
reino de Teuta, consiguió, tras la muerte de ésta, la
regencia del reino, y su poder se acrecentó considerablemente. Antígono Dosón, consciente de la hostilidad romana, intrigó cerca de
él y logró que le ayudase en su lucha para romper las fuerzas de las ciudades
griegas coligadas. Una vez muerto Antígono y proclamado rey Filipo V, Demetrio
se atrevió a atacar directamente a los aliados de Roma y, violando el tratado
del 228, reanudó las operaciones de piratería en el Adriático. Los romanos,
temiendo perder el dominio del mar en sus costas orientales, intervinieron
brutalmente en el año 219 —tanto más brutalmente cuanto que la situación de
España había empeorado y que la guerra contra Cartago parecía inevitable—. Dos
ejércitos consulares atacaron a Demetrio. Les bastaron unos días para vencerle,
y Demetrio huyó a la corte de Pela, donde se convirtió en el consejero
predilecto del joven rey. Roma, a pesar de su victoria, no podía menos de
comprender que se había atraído la hostilidad de Macedonia y que, por aquel
lado, subsistía un grave peligro que, llegado el caso, podía materializarse.
El
resentimiento de los galos, ya muy sensible en los años inmediatamente
siguientes al fin de la primera guerra púnica —puesto que una coalición de los boios y de los ligures, en el 238, había iniciado las
hostilidades contra Roma, y sólo las fricciones surgidas entre los galos
cisalpinos y los aliados venidos de la Cisalpina habían evitado una guerra
importante— y la ley de Flaminio, votada en el 232, no habían hecho más que
envenenar las cosas. En el 231, boios e ínsubros (establecidos en la región de Milán) concertaron
una alianza ofensiva contra Roma e hicieron venir del valle del Ródano a una
tribu guerrera, a la que Polibio designa con el nombre de gaesati,
término que no es étnico. Pero las operaciones no comenzaron realmente hasta el
226. Roma esperaba con ansiedad el comienzo de aquella guerra. Cuando se
anunció que los galos «gaesati» franqueaban los
Alpes, se consultaron los Libros Sibilinos, que ordenaron proceder a un
sacrificio abominable: dos parejas —un galo y una gala, un griego y una griega—
fueron enterradas vivas en el Forum Olitorium—sin que veamos claro el sentido de este rito—.
Pero el Senado no se consideraba satisfecho con aquellos preparativos mágicos.
Había movilizado todas las fuerzas disponibles en el conjunto de la
Confederación, y Polibio nos ha transmitido la relación verdaderamente
apasionante de ellas, que ascendían a 800 000 hombres. Italia entera estaba en
armas.
Los primeros
encuentros fueron favorables a los galos, que derrotaron a un ejército romano
ante Clusio. Pero mientras subían hacia el norte para
poner a buen recaudo su botín, fueron atacados por los dos cónsules, L. Emilio
y C. Atilio Régulo, y, tras una dura batalla, totalmente aplastados, en el Cabo
Telamón, en la costa del Tirreno, a medio camino entre Roma y Pisa. Era el fin
de la ofensiva gala. Los romanos aprovecharon sus inmensos preparativos para
reducir a los pueblos galos establecidos en la Cisalpina.
Esta campaña
o, más bien, la serie de campañas necesarias para esta empresa, fue difícil.
Roma no tuvo en ella más que éxitos. En el 223, C. Flaminio atacó a los ínsubros y alcanzó, cerca de Bérgamo, una victoria
decisiva, a pesar de que los presagios eran desfavorables. La guerra fue
terminada por M. Claudio Marcelo, que libró la última batalla, la de Clastidio, donde aceptó el desafío que le lanzó el rey ínsubro, Virdomar, y le venció en
singular combate. Los despojos del rey bárbaro fueron consagrados en el
Capitolio a Júpiter Feretriano, al lado de los que
allí había colgado, muchos siglos antes, el propio Rómulo. Poco tiempo después
era ocupada Mediolano (Milán), capital de los ínsubros.
La
segunda Guerra Púnica
Ésta era la
situación de Roma en el momento en que iba a estallar la segunda guerra púnica.
Dueña de Italia, donde sus victorias contra los galos, los enemigos más
temidos, acababan de reforzar aún más su prestigio, disponiendo de los recursos
agrícolas de Sicilia, contando con poderosas flotas, capaz de asegurar desde el
Tirreno al Adriático la limpieza de los mares, gozando en el mundo helénico de
una consideración favorable, desde Marsella hasta Rodas, en la propia Grecia y
en el Egipto lágida, Roma nunca había sido tan
fuerte. Era la mayor potencia de Occidente, superando con gran diferencia en
unidad y en riqueza a la República de Cartago. Pero frente a ella un hombre
había jurado destruirla. Aníbal, que había sucedido a su cuñado Asdrúbal,
muerto asesinado en el 221, tenía el propósito de permanecer fiel a su
juramento y, como gustan de repetir los historiadores antiguos, inmolar Roma a
los manes de su padre.
Las
conquistas de los Bárcidas en España habían más que
restaurado las finanzas púnicas gracias al producto de las minas y a los
beneficios del comercio con las poblaciones indígenas. Al mismo tiempo habían
abierto a Cartago unos territorios coloniales donde podían reclutarse excelentes
soldados. En la misma África, la influencia de los cartagineses se había
reforzado como consecuencia indirecta de aquel imperio que se prolongaba al
norte del Estrecho y hacía de aquel mar un lago púnico. También Cartago se había
mostrado agradecida al hijo de aquél que le había devuelto la opulencia. Se
ratificó la decisión de los soldados que, sobre el terreno, habían tomado por
jefe a Aníbal espontáneamente. Y el joven (tenía entonces veinticinco años)
supo que podía contar en su patria con un partido sólido. Así, pronto encontró
el medio de provocar a Roma y de obligarla, so pena de deshonor, a entablar la
guerra que él deseaba. Aníbal atacó a la ciudad de Sagunto.
Sagunto era
una ciudad ibérica, pero en ella se encontraban también inmigrantes procedentes
en cierto modo de todas partes: griegos y probablemente también italianos. Los
habitantes, desde el «tratado del Ebro», sabían que la suya era una
ciudad-frontera y sus sentimientos se repartían entre los dos partidos, el de
los púnicos y el del otro campo, en el que se encontraban, una al lado de la
otra, Marsella y Roma. Los adversarios de Cartago habían eliminado a los amigos
de los cartagineses. Los romanos se encontraban, pues, moralmente obligados a
socorrer a Sagunto. En el Senado, un partido se inclinaba hacia la guerra
inmediata. Pero se impuso el espíritu de prudencia y, mientras Aníbal
continuaba el asedio de la ciudad, de Roma partió una embajada que comenzó por
dirigirse a España, donde el cartaginés se negó a recibirla, y desde allí
marchó a Cartago. Pero ante el senado de esta ciudad los embajadores romanos
encontraron muy poco eco. La mayoría pertenecía a los Bárcidas.
Sólo Hanón, el jefe de la facción rival, propuso aceptar las demandas de Roma:
volver a las estipulaciones del tratado del Ebro y entregar Aníbal a los
romanos. Naturalmente Hanón provocó la indignación general y los cartagineses
respondieron con una negativa. La guerra estaba prácticamente declarada. Cuando
los embajadores volvieron a Roma, aproximadamente en el momento en que allí se
recibía la noticia de la toma y destrucción de Sagunto, se asignaron a los dos
cónsules dos «provincias», que bastaban para indicar muy claramente que en realidad
lo que recibían era la orden de iniciar las hostilidades contra Cartago: a
Cornelio Escipión correspondió España, y a Sempronio Longo, Sicilia y África.
Naturalmente,
desde la antigüedad los historiadores se han interrogado acerca de las
responsabilidades que correspondieron a Roma, a Cartago y al propio Aníbal en
el desencadenamiento de aquella guerra, haciéndolas recaer sobre unos u otros
según las opiniones y las tendencias de cada historiador. Es cierto que
Cartago, o al menos una parte de su opinión pública, era profundamente hostil a
Roma y añoraba su antiguo dominio del mar, que ésta le había arrebatado. La
misma opinión estaba orgullosa de Aníbal y veía con buenos ojos que no se
perdiese el imperio de España. Roma se mostraba torpe al reclamar que se le
entregase un héroe nacional, al que su misma juventud hacía popular. Si hubiera
querido la guerra, Roma no habría actuado de otro modo. Por otra parte, los
romanos, obligados por sus compromisos con Sagunto, no podían retroceder: el
respeto de la Fides era la pieza maestra de su diplomacia. Es inevitable, pues,
llegar a la conclusión de que Roma y Cartago estaban obligadas, una y otra, a
romper la paz, y esto a causa de Aníbal. La responsabilidad inmediata de la
guerra recae, sin duda, sobre éste, independientemente de que se considere que
Sagunto estaba «más acá» o «más allá» del Ebro. En cualquier caso, Sagunto,
ciudad «amiga» de los romanos, no podía ser atacada por los cartagineses sin
que esto constituyese una provocación a la potencia protectora. Y sabemos que
Aníbal deseaba la guerra. Todo lo que puede decirse es que ésta quizá fuese
«inevitable» y que Roma y sus aliados marselleses tenían el firme propósito de
no compartir eternamente con Aníbal los beneficios que pudieran obtenerse de
los mercados españoles. Se ha hecho notar que el desarrollo del comercio
internacional en Italia exigía recursos cada vez mayores en numerario, que Roma
disponía de pocos metales preciosos y que las minas de España eran
indispensables a su expansión económica. Esto es indudablemente cierto. Pero
cabe preguntarse si estas verdades eran claramente percibidas por los
senadores. Puede asegurarse que algunos de ellos pensaban en dedicarse al
comercio lejano, pero otros, en cambio, experimentaban una profunda y tenaz
desconfianza respecto a las riquezas mobiliarias y, especialmente, respecto al
oro. Y así como en Cartago había un partido de la paz alrededor de Hanón,
algunos romanos veían sin el menor entusiasmo la reanudación de las angustias,
de los peligros y de los duelos que habían ensombrecido los años interminables
de la primera guerra púnica.
Durante los
dos años que llevaba ya al mando en España, Aníbal había preparado su plan de
campaña cuidadosamente. Sus numerosas ofensivas contra los pueblos españoles
del interior le habían asegurado la posibilidad de llevar a cabo reclutas de
hombres. El propio Aníbal se había aliado, mediante un matrimonio, con un rey
local y, poco a poco, iba dejando de parecer un extranjero a sus súbditos
hispanos. Por otra parte, había «trabajado» a los celtas establecidos entre su
dominio español y la Italia romana. Jalonada así su ruta, se puso en marcha en
la primavera del 218, dejando en España a su hermano Asdrúbal.
Desde el
principio los beligerantes contaban con una guerra «total», que sería la
continuación, amplificada, de la primera guerra púnica. Por ambas partes se
preveían operaciones navales y terrestres combinadas. Roma, en el mar, era más
fuerte que Cartago, y ésta tenía que defender no sólo las costas de España,
sino también las de África. Así, Aníbal decidió centrar su principal esfuerzo
en la invasión terrestre de Italia y por esta razón emprendió la operación más
audaz que jamás se hubiera concebido hasta entonces. A la cabeza de un
heterogéneo ejército, en el que figuraban africanos, iberos y hombres
procedentes de otras tribus hispanas, mercenarios griegos, celtas, etc., con un
total de 90 000 infantes y 9000 jinetes, además de 38 elefantes, se propuso
bordear la costa, subiendo hacia el Norte. Su objetivo era Italia.
Aún no había
alcanzado los Pirineos cuando se presentaron las primeras dificultades. Una
gran parte de las tropas hispanas manifestó el deseo de abandonarle. Aníbal,
muy hábilmente, dejó partir a cuantos quisieran hacerlo y franqueó los Pirineos
con unas fuerzas relativamente reducidas (50 000 infantes y 9000 jinetes). Las
poblaciones indígenas, ganadas a su causa mediante obsequios y sin preocuparse
de ofrecerle resistencia, facilitaron su paso. Aníbal pudo así ganar a los
romanos en velocidad, y había cruzado ya el Ródano cuando el cónsul P. Cornelio
Escipión desembarcó en la región del Delta y comenzó a remontar el Ródano por
la orilla izquierda. Al saber que Aníbal había cruzado el río, Escipión se vio
obligado a regresar a Italia por mar y, tras haber desembarcado en Pisa, se
dirigió, a través de los Apeninos, a la Cisalpina, donde no todo iba muy bien
para Roma. Ínsubros y boios se habían sublevado y mantenían a raya a los romanos, encerrados en Módena. Con
su llegada, P. Escipión restableció la situación, pero estaba claro que los
galos cisalpinos sólo esperaban la llegada de los cartagineses para expulsar a
los romanos.
Mientras
tanto, Aníbal llegaba a la confluencia del Ródano y el Isere.
Después, avanzó hacia el Este, tomando, para burlar los cálculos del
adversario, una ruta «improbable». Había llegado el otoño y empezaba a caer la
nieve. Las poblaciones acechaban el menor desfallecimiento de aquel ejército,
convencidas de que transportaba consigo inagotables riquezas. Los antiguos no
estaban de acuerdo sobre el itinerario exacto seguido por Aníbal, y nosotros
sólo sabemos que encontró considerables dificultades, pero, después de nueve
días de esfuerzo, llegó a la cima. Desde allí se abría el camino de Italia, y
sus hombres recuperaron ánimos. Su número había disminuido mucho. Los infantes
ya no eran más que unos 20 000, y los jinetes, sólo 6000. Y la verdadera
campaña no había hecho más que comenzar.
P. Escipión
salió al encuentro del invasor. Franqueó el Tesino y entabló batalla, que
resultó desfavorable a los romanos, destrozados por la caballería númida.
Escipión fue herido y, renunciando a librar un combate de infantería, se retiró
hasta Placencia. Aníbal le siguió, y, a su paso, los galos se le unieron.
Escipión se replegó una vez más, poniendo entre él y Aníbal el río Trebia. Tenía la intención de esperar hasta la llegada de
su colega, Sempronio Longo, que acudía apresuradamente desde Sicilia. No era el
momento de pensar en una expedición contra el África, sino el de defender el
suelo italiano. La reunión de los dos ejércitos se llevó a cabo, al fin, como
deseaba Escipión, pero, mientras éste se sentía inclinado a contemporizar, su
colega decidió librar por sí solo una batalla decisiva. Una hábil maniobra de
Aníbal le valió la victoria. Sólo diez mil legionarios escaparon al desastre,
y, mandados por Escipión, se replegaron sobre Placencia y luego sobre Cremona.
Fue un milagro que Sempronio lograse llegar a Roma, casi solo, justamente a
tiempo para celebrar los comicios consulares. Era a finales de diciembre, y los
romanos tenían miedo.
Aníbal pasó
los meses de invierno en la Cisalpina, reclutando soldados, reduciendo las
resistencias aisladas, pero experimentando, a su vez, la inconstancia de las
poblaciones galas. Llegada la primavera, quiso forzar los pasos de los
Apeninos. Era la ruta más fácil hacia Roma. Las gargantas de las montañas se
encontraban en el territorio de poblaciones galas o ligures, cuya fidelidad a
Roma era más que dudosa. Se ignora el itinerario exacto que le llevó al valle
del Arno. Sólo sabemos que se presentó, sucesivamente, en Fiésole y en Arezzo. Tuvo que caminar a través de pantanos, que pusieron a dura prueba
a sus hombres y animales de carga, así como a los elefantes. El propio Aníbal
perdió un ojo.
Los romanos
habían reconstituido dos ejércitos. Uno de los cónsules, Cn. Servilio, ocupaba
la región de Arímino para cerrar el acceso de la Vía
Flaminia (nuevamente establecida), la mejor ruta hacia Roma. El otro estaba en
Arrecio: era C. Flaminio. Por otra parte, Sempronio Longo, el cónsul del año
anterior, a quien se le había prorrogado el mando, había atravesado los
Apeninos tras él con las tropas de Plasencia y de Cremona. C. Flaminio parecía
no tener más que esperar, ante Arrecio, la llegada de los otros dos ejércitos,
que estaban ya en marcha, habiéndose desplazado Servilio hacia el Oeste desde
que tuvo noticia de la llegada de Aníbal a la Toscana. Pero Flaminio no tuvo
paciencia. Lanzándose alocadamente en persecución del cartaginés, fue
sorprendido, en marcha, sobre las orillas del lago Trasimeno, y su ejército
resultó aniquilado. El propio Flaminio fue muerto por un jinete ínsubro (21 de junio del 217). De los prisioneros, Aníbal
sólo retuvo a los ciudadanos romanos. Devolvió la libertad a los socii, sin rescate, lo que era un gesto político
que, sin embargo, no había de valerle muchas ventajas.
En Etruria,
Aníbal se dio cuenta muy pronto de que la población no estaba animada de los
mismos sentimientos que la de la Galia Cisalpina. Trató de tomar Espoleto, pero, según Tito Livio, rechazado «con grandes
pérdidas e imaginando, por la energía que le había opuesto victoriosamente una
sola colonia, la enorme cantidad de dificultades que encontraría en Roma», se
trasladó al Piceno. Al menos, de momento, la toma de Roma no era su objetivo de
guerra. Hombres y caballos estaban enfermos, y debía sus victorias, desde
luego, a su genio militar, pero también a las increíbles torpezas de los
generales romanos y, tal vez, en el fondo, al sistema político de Roma, que
tantos descontentos había suscitado ya durante la primera guerra púnica y que
tenía como resultado el confiar los ejércitos a unos hombres que se renovaban
sin cesar y que iban adquiriendo experiencia al precio de costosos fracasos.
Pero Roma ya se recobraba, y decidió sustituir a los cónsules por un solo jefe,
un dictador. Como el vencido de Trasimeno, C. Flaminio, era el elegido de la
plebe, su fracaso devolvió la influencia al partido de los aristócratas, y el
dictador que se eligió fue el noble Q. Fabio Máximo, un general experimentado y
cuya prudencia era bien conocida. Ante la derrota, Roma volvía,
instintivamente, a sus más viejas tradiciones y a los hombres que las
representaban.
Al llegar a
la costa del Adriático, Aníbal, que había estado durante tanto tiempo privado
de tener con sus bases más qué comunicaciones inseguras, envió a Cartago un
mensaje de victoria y sus conciudadanos se dispusieron a darle toda la ayuda
posible. Entonces, se dedicó a recorrer los países vecinos del Adriático,
intentando atraerse a los habitantes a su partido y tratando con la mayor
crueldad a los que se resistían. Finalmente, estableció su «puesto de mando» en
el territorio de los pelignos, cerca de Sulmona,
punto desde el que podía intervenir tan pronto hacia el Este como hacia el
Oeste y conservar comunicaciones relativamente fáciles con el mar.
En Roma las
precauciones religiosas corrían parejas con la designación del dictador. Se
consultaron los Libros Sibilinos y en ellos se vio que era necesario dedicar a
Júpiter unos grandes Juegos, un templo a Venus Ericina y a Mens, proceder a la formulación de ruegos y a un
lectisternio y, al mismo tiempo, prometer a los dioses una «primavera sagrada»
(ver sacrum) en caso de victoria. En resumen, se
recurría simultáneamente a todos los ritos: ritos etruscos, con dos juegos,
ritos «sabinos» con la «primavera sagrada» (consagración de todos los seres
nacidos en aquella primavera), ritos griegos con el lectisternio (comida
ofrecida a las estatuas de los dioses mayores, instalados sobre lechos de
exhibición), ritos sicilianos con la introducción en Roma de la Venus del monte
Eris, considerada, sin duda, como la Madre de Eneas, pero mirada también con
ciertas reservas a causa del licencioso carácter de su culto.
Fabio salió
a campaña. Su plan consistía en aislar a Aníbal, en someterle al hambre, si era
posible, y en impedirle recibir ayuda de las poblaciones italianas. El propio
Fabio, con el ejército, ocupaba las crestas y seguía a Aníbal tan de cerca como
podía, sin entablar combate nunca.
Aníbal se
inquieta. Comprende que, ahora, el tiempo que pasa le aleja cada vez más de una
decisión final y, para emprender, al menos, alguna operación importante, decide
atacar la Campania. Quizás allí encontraría aquel espíritu de rebelión contra
Roma que él trataba de estimular, en cierto modo, por todas partes, aunque,
hasta entonces, sin gran éxito. Así, a comienzos del año 216, Aníbal hizo la
primera tentativa en dirección a Capua. Pero Fabio logró rodearle en los
desfiladeros próximos a Cales, y Aníbal pudo escapar sólo gracias a una
estratagema.
Sin embargo,
la dictadura de Fabio llegó a su fin y recibieron el mando los dos cónsules del
216, L. Emilio Paulo y C. Terencio Varrón. Si el primero prefería la táctica
prudente de Fabio, el segundo era tan imprudente como lo fuera Flaminio. Y,
dejándose llevar por Aníbal a las llanuras de la Apulia, libró el combate en
campo abierto, cerca de Canas, en las orillas del río Aufido,
el 2 de agosto del 216. Una vez más los romanos fueron destrozados. Emilio
Paulo pereció, y Varrón huyó y se refugió en Venusia.
Las mejores legiones de Roma estaban aniquiladas. Y, como ineluctable
consecuencia de la derrota, Capua se declaró por Aníbal.
Los
retóricos antiguos gustaban de proponer a sus alumnos la composición de un
discurso dirigido a Aníbal, después de Canas, exhortándole a marchar sin demora
sobre Roma. El propio jefe de su caballería, Maharbal,
le animaba a ello. Aníbal no quiso seguir aquel consejo y se asegura que
después lo lamentó. Pero tal vez Roma no habría sido la presa fácil que muchos
imaginaban. Defendida con sus murallas, que se extendían en una longitud de
unos 7 kilómetros, difícilmente podía ser bloqueada de un modo eficaz. Tampoco
estaba Roma desprovista de tropas, y Aníbal sabía muy bien, por experiencia,
que las colonias eran capaces de reclutar legiones para socorrerla.
Aníbal pudo
recoger, inmediatamente, los frutos de Canas. No sólo Capua se declaró a su
favor, sino que toda la parte de Italia tan difícilmente conquistada por los
romanos desde hacía más de un siglo les abandonó: samnitas, brucios y lucanos. Roma, ante aquel desastre y otro, que se produjo poco después, en la
Cisalpina, donde los celtas destruyeron el ejército del cónsul L. Postumio
Albino, reaccionó con su habitual energía. Se tomaron medidas religiosas
semejantes a las del 226 (sacrificio en el Forum Boarium de un griego y una griega, de un galo y una gala) y
se decidió enviar una embajada a Delfos (capitaneada por Fabio Pictor) para preguntar a Apolo Pitio qué convenía hacer con
el fin de apaciguar a los dioses. Aquella misión de Fabio Pictor tal vez fuese algo más que un acto piadoso. La elección de este historiador,
que conocía el griego lo suficientemente bien para escribir en esta lengua, no
se debía, ciertamente, al azar. Roma, inquieta por las ciudades griegas del sur
tarentino, quiso, probablemente, defender su posición diplomática en el mundo
helénico y también quizás informarse de las intenciones de Macedonia —tal vez
desde aquel momento se prepara con Etolia la alianza que se concertará,
efectivamente, menos de cinco años después—.
Para hacer
frente a la situación militar, que era grave, se nombró un dictador, M. Junio
Pera, se redimieron esclavos, a los que se armó, se reclutaron jóvenes hasta la
edad de 17 años, se recuperaron las armas ofrecidas como exvotos en los
templos. Después, se recurrió a la estrategia que tan buen resultado había dado
el año anterior a Q. Fabio. Los ejércitos defendieron los accesos del Lacio, y
la Campania, ya cartaginesa, fue cercada. Nápoles y varias ciudades griegas de
la costa permanecían fieles a Roma. Nola constituía un centro de resistencia
contra Aníbal, a las órdenes de Claudio Marcelo. Las tropas cartaginesas
invernaron en Capua, y ya se sabe hasta qué punto aquel invierno, en medio del
lujo y de los placeres, acabó según se dice, relajando su moral.
El año
siguiente transcurrió entre diversas tentativas de Aníbal contra las ciudades
de la Campania que habían permanecido fieles a Roma. Pero, en el invierno del
215, Q. Fabio Máximo, que había sido elegido cónsul, comenzaba a avanzar en
dirección a Capua. Desde entonces, Capua sería el objetivo principal de las
operaciones romanas en el sector italiano.
Durante dos
años, Aníbal se esforzó por conquistar la Campania. Pero, ante la decisión de
los romanos, se cansó y cambió de estrategia. Concibió un plan grandioso,
inspirado, quizás, en el recuerdo de Pirro. Lo esencial era la constitución de
un gran Estado unificado en la Italia del Sur, viejo sueño de los jefes
llamados por Tarento a la Magna Grecia. Ahora, las circunstancias eran mucho
más favorables que en la época de Pirro: Roma estaba —al menos, eso podía
pensarse— debilitada para mucho tiempo, incapaz de atacar en el Sur hasta que
hubiera pasado un buen número de años y, sobre todo, Siracusa, tras la muerte
de Hierón II, se había entregado a los cartagineses, de modo que, mientras
Marcelo ponía sitio a la ciudad, Cartago, de acuerdo con los consejos de
Aníbal, enviaba a la isla un ejército con el evidente propósito de restablecer
en ella su antigua supremacía. Podía confiarse en la reconstitución de un
imperio cartaginés, que ahora comprendería toda Sicilia y, además, englobaría
la Magna Grecia. Por último, Aníbal, comprendiendo que, al convertirse en
soberano de los países griegos en Italia y en Sicilia, se encontraría en
contacto directo con el propio mundo helénico, solicitó la alianza del rey de
Macedonia, Filipo V, de cuya hostilidad de principio contra los romanos ya
hemos hablado. El rey envió, en el 215, una embajada al encuentro de Aníbal,
entonces en Capua, pero sus enviados fueron hechos prisioneros por los romanos
en el camino de regreso. De todos modos, el cartaginés y Filipo V concertaron un
tratado aquel mismo año, comprometiéndose el rey a atacar a Italia con una
poderosa flota (200 navíos). Terminada la guerra, el país conquistado y el
botín pertenecerían a Aníbal, pero éste se comprometía a pasar a Grecia con
todas sus fuerzas y a combatir en favor de Macedonia. Aníbal se dejaba, pues,
llevar a una verdadera estrategia «mediterránea» y será su voluntad la que
acabará obligando a Roma a combatir lejos de Italia.
Cualquiera
que fuese el plan concebido por Aníbal en el 214, comenzó su ejecución ocupando
las ciudades griegas del Sur, donde sólo la aristocracia era favorable a los
romanos, mientras el pueblo se inclinaba hacia los cartagineses. Locros y
después Crotona fueron así ocupadas por Aníbal. Una torpeza diplomática de los
romanos —que ejecutaron, porque habían intentado huir, a los rehenes de Tarento
y de Turios, que se encontraban en Roma— provocó la defección de toda la Magna
Grecia. Tarento abrió sus puertas a Aníbal, no sin que el comandante romano. M. Luvio, lograse refugiarse en la ciudadela. Metaponto
y Turios siguieron el ejemplo de Tarento.
Mientras
tanto, el cerco romano se estrechaba en torno a Capua, a pesar de varios
intentos de Aníbal de inquietar a los ejércitos romanos que, de cerca o de
lejos, participaban en la operación. En el 211, intentó, incluso, una diversión
de gran envergadura, marchando sobre Roma y acampando a la vista de la ciudad.
Los diferentes relatos de esta incursión no dejan de presentar algunas
contradicciones entre sí. La leyenda se ha mezclado en ella, y se pretende,
incluso, que los dioses enviaron una tempestad tan violenta, para impedir el
avance de Aníbal, que a éste le fue imposible librar batalla. En realidad, lo
que parece es que, en esta ocasión —como después de Canas— Aníbal tampoco tuvo
la intención de forzar un resultado decisivo contra la propia Roma. Si lo que
pretendía —como parece probable— era obligar a los romanos a levantar el sitio
de Capua, fracasó totalmente. Capua continuó tan estrechamente cercada como
antes. Algún tiempo después, Capua era tomada, la mayoría de sus habitantes
muertos o deportados, la ciudad abandonada, las tierras confiscadas, y, poco
después, las otras ciudades de la Campania que habían pactado con el enemigo
sufrieron una suerte análoga. Y, en el mismo año, Marcelo toma, al fin,
Siracusa, tras un asedio de tres años, durante el cual Arquímedes había
inventado un gran número de máquinas y de estratagemas para obstaculizar al
enemigo.
Por una
curiosa inversión, en el momento en que la Fortuna sonreía a los romanos en
Italia y en Sicilia, se producía en España una gran catástrofe militar, que
tuvo como consecuencia la de prolongar aún más una guerra que tenía ya una
duración de siete años. Desde el comienzo de las hostilidades, en España
operaban dos ejércitos romanos al mando de P. Cornelio Escipión, que había
tomado como legatus a su hermano Gneo.
Y, en conjunto, el éxito había favorecido a los romanos, especialmente en el
mar, donde éstos habían podido mantener su supremacía. Poco después de Canas,
los dos Escipiones alcanzaron, incluso, una gran
victoria terrestre sobre Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y, al año siguiente,
recuperaban Sagunto vengando así la injuria hecha a Roma en el 219. Por un
momento, mientras Asdrúbal estaba ocupado en África, sofocando una rebelión del
rey númida Sifax, que había tomado partido por Roma,
los dos generales pudieron creer que Cartago les abandonaba España. Pero, al
año siguiente, los cartagineses volvían y, decididos a acabar con los romanos
en aquel teatro de operaciones, atacaron a los dos Escipiones,
separadamente, y los dos perecieron, con un intervalo de un mes. De un solo
golpe, los romanos fueron arrojados más allá del Ebro, y sin el valor de un
joven jinete, L. Marcio, todas las tropas de la provincia habrían sido
aniquiladas. Si el desastre, gracias a él, no fue total, la situación era, de
todos modos, muy comprometida. Y una expedición capitaneada por Claudio Nerón
no pudo restablecerla. Nerón fue llamado a Roma. Pero la misión parecía tan
difícil que no se sabía a quién mandar a España. Ningún candidato se presentó a
las elecciones de las que debía salir un sucesor de P. Escipión, pero, ante el
silencio general, un joven de 24 años, P. Escipión, hijo del procónsul al que
se deseaba sustituir, se levantó y presentó su propia candidatura. Fue elegido
por unanimidad en un extraordinario impulso de entusiasmo y de fe. Más adelante
se quiso ver en aquella escena el presagio de las victorias que Escipión
ofrecería a su patria.
Y en
realidad era España la que iba a facilitar a Roma la posibilidad de decidir a
su favor.
De momento,
aprovechando sus éxitos en Italia, los romanos aceptaban llevar la guerra al
terreno en que Aníbal se había colocado. En el curso de los años anteriores,
desde el tratado establecido entre el cartaginés y Filipo V, los romanos no
habían podido hacer más que contener a éste. Filipo había sido vencido en
Iliria, al comienzo de las operaciones, en el 214. Después, al parecer, había
obtenido algunos triunfos ocupando Liso y la Atintania, pero no había podido (o
querido) enviar una flota en ayuda de los siracusanos y, desde luego, parece
haberse preocupado sobre todo de procurarse unas aperturas sobre el Adriático
de acuerdo con la política tradicional de los reyes de Macedonia. En el 211 los
romanos le asestaron un golpe directo concertando una alianza con la Liga
Etolia, lo que equivalía a reavivar contra Macedonia los odios de aquéllos que
desde hacía muchas generaciones luchaban contra su dominación en el Peloponeso
y en toda Grecia. Muy pronto la posición de Filipo se hizo peligrosa. Los etolios
habían elegido como estratego al rey de Pérgamo, Atalo, y esto implicaba una
coalición que alcanzaría a Macedonia desde todas partes. Por un momento pareció
que todo Oriente estaba a punto de incendiarse en una guerra general, pero
Filipo supo resistir, aunque ayudado, desde luego, por la diplomacia de Egipto
y de Rodas. Obligó a los etolios a firmar una paz por separado en el 206. Al
año siguiente los romanos, con sus aliados —entre ellos, Atalo—, firmaban con
Filipo la paz de Fénice, que concedía a éste la
Atintania, pero que ponía fin, al menos de momento, a las combinaciones
diplomáticas de Aníbal.
Durante
aquel tiempo el joven Escipión hacía brillantemente su aprendizaje de jefe en
España. Comprendiendo que su misión fundamental debía ser la de impedir que de
España saliese refuerzo alguno en ayuda de Aníbal, comenzó por atacar la base
del enemigo, Cartagena, de la que se apoderó con tanta audacia y rapidez que la
plaza cayó antes de que los ejércitos cartagineses hubieran podido acudir en su
socorro. Después se dedicó a una labor de propaganda entre las tribus
indígenas, en las que su nombre era respetado desde la época en que su padre
había ganado muchos aliados para Roma gracias a su moderación. En la primavera
del 209 llegó incluso a atacar de frente al ejército de Asdrúbal, al que
encontró en Bécula (Bailén). La victoria correspondió
a Escipión, pero Asdrúbal pudo escapar hacia el norte con casi todas sus
fuerzas dirigiéndose a reforzar a Aníbal, que en aquel momento, tras la pérdida
de Tarento, se había atrincherado en los Abrucios y
en el sur de la Apulia, esperando precisamente los medios necesarios para
reanudar la ofensiva.
Asdrúbal
había sido obligado a tomar un camino largo para ir a Italia. Había tenido que
apartarse hacia el Oeste para escapar a una posible persecución de Escipión.
Pero en la primavera del 207 llegaba a la Cisalpina. Un ejército consular
mandado por M. Livio Salinátor se encontraba ante Arímino. El otro, con C. Claudio Nerón, vigilaba a Aníbal
en la Apulia. Unos mensajes enviados por Asdrúbal a su hermano pidiéndole que
se reuniese con él en la Umbría cayeron en manos de Claudio Nerón, que tomó la
iniciativa de abandonar secretamente el sur, dejando sólo ante el enemigo un
telón de tropas, y reunirse con su colega. El encuentro con las tropas de
Asdrúbal tuvo lugar a orillas del río Metauro. Asdrúbal, vencido, pereció en la
acción y su cabeza, a la que se hizo rodar hasta el campamento de Aníbal, hizo
saber a éste que ya no tenía nada que esperar de España. En Roma se celebró la
victoria, y el viejo Livio Andrónico compuso para la ocasión un himno en honor
de Juno.
Escipión, al
dejar escapar a Asdrúbal, había sufrido un fracaso estratégico, pero sus
consecuencias fueron anuladas por la batalla del Metauro. No quedó más que el
recuerdo de su victoria de Bécula, y los hispanos
empezaron a unirse a él. Había sabido atraerlos por su valor, por su humanidad
y también por la aureola de leyenda de que se había rodeado. Se contaban acerca
de él cosas extrañas (que pasaba largas horas en el Capitolio conversando con Júpiter
o que había recibido la ayuda de Neptuno cuando había atacado a Cartagena).
Poco a poco aquel joven, que no era de los magistrados «regulares» de Roma pero
que había sido investido de un mando extraordinario a la edad en que un romano
todavía no tenía derecho a ser cónsul, cobraba la estatura de un Poliorcetes,
incluso de un Alejandro —como si Aníbal, espoleado por el recuerdo del héroe
macedonio, no pudiera ser enfrentado más que por un adversario digno de su
común modelo—. Con Escipión, lo que se introducía en el espíritu de Roma era
una idea de realeza, y Roma, en buena parte, dudó mucho tiempo antes de hacerla
suya.
A comienzos
del 206, Escipión venció a las tropas cartaginesas en una batalla ordenada, en Ilipa, que apartó de la alianza cartaginesa a un gran
número de reyes indígenas. Mientras el púnico Asdrúbal, hijo de Giscón, se
encerraba en Gades, Escipión cruzó el Mediterráneo y se dirigió a Sifax, rey númida, donde, según se dice, encontró al propio
Asdrúbal, pero consiguió granjearse el favor del rey en perjuicio del
cartaginés. De regreso a España, Escipión prosiguió su obra de sumisión del
país. Cayó enfermo y tuvo que detener, por algún tiempo, su actividad, pero,
apenas restablecido, sofocó un motín de las tropas romanas y, por último,
aplastó una rebelión surgida en el norte de España. En el 205, Magón recibía de
Cartago la orden de abandonar España con todas las tropas que pudiese y de
reunirse con Aníbal. En cuanto hubo partido en dirección a las Baleares, Gades
abrió sus puertas a los romanos. Para Escipión había llegado el momento de
realizar su gran proyecto: llevar la guerra contra Cartago al África.
A pesar de
las envidias que sus éxitos habían provocado en el Senado, Escipión fue elegido
cónsul en los comicios del 205 por el pueblo, entusiasmado.
En el
Senado, la facción de Q. Fabio, que representaba la política de
contemporización, trató de oponerse a los proyectos del cónsul. El apoyo del
pueblo, que dio a Escipión como colega al gran Pontífice, P. Licinio Craso —
porque estaba prohibido al gran Pontífice abandonar el suelo de Italia—, acabó
con aquella oposición. Pero Escipión, si bien tenía derecho a preparar un
desembarco en África, no debía recibir para ello ayuda oficial alguna. Todo
debía hacerse gracias a la ayuda de los particulares. Los Senadores confiaban
en que aquél sería un obstáculo insalvable. Pero no lo fue, en absoluto. Toda
la Italia central ofreció su contribución. Escipión recibió hierro de
Populonia, tela para velas de Tarquinia, cordajes de
Volterra, armas de Arezzo, trigo de Clusio, y los
voluntarios se unieron a él en gran número. Puede explicarse este entusiasmo
por el prestigio de Escipión y también por el deseo de poner fin a la
interminable guerra contra Aníbal, que arruinaba el comercio de las ciudades
etruscas y constituía una amenaza permanente contra las ciudades y los campos
—¿no estaba todavía Magón en Liguria amenazando a Italia con una nueva
invasión?—. Si gracias a la iniciativa de un jefe hasta entonces siempre
afortunado se vislumbraba el final de aquella pesadilla, ¿por qué no ayudarle
con todas las fuerzas?
Pasando a
Sicilia, donde la guerra y la reconquista por los romanos habían dejado una
miseria espantosa, se atrajo las simpatías de los habitantes adoptando medidas
útiles, restableciendo el orden, devolviendo a las gentes del campo la
posibilidad de cultivar sus tierras. El Senado había querido privar de recursos
a Escipión y sólo había conseguido hacer de él un héroe de todo el pueblo, un
auténtico «condottiero», que podía sentir la
tentación de reanudar la tradición de Pirro y de otros jefes de generaciones
precedentes. Su amigo Lelio realizaba ya las escaramuzas preliminares en África
y entraba en contacto con el rey númida Masinisa, que estaba en conflicto con Sifax desde que éste finalmente había optado por Cartago.
Por último, llegó el momento de pasar al territorio enemigo. Todas las ciudades
sicilianas tenían representantes para asistir a la partida de la flota, que
llevaba las esperanzas de todos.
Desembarcando
cerca de Utica, Escipión empezó por remontar el valle del río Bagradas, donde se reunió con Masinisa, que había fingido
aliarse con los púnicos, pero que los traicionó por los romanos. Sifax, en compensación, se prestó a dar ayuda a los
cartagineses, aunque esforzándose por desempeñar el papel de mediador entre los
dos bandos. Escipión fingió acceder a ello y después, cuando todo estuvo
cuidadosamente preparado, atacó de pronto el campamento de Sifax y el de los cartagineses, empezando por incendiar el uno y el otro. Así logró
la destrucción de los dos ejércitos. Un contraataque de Sifax y de los cartagineses, en la primavera del 203, acabó en un desastre para
ellos. El Senado de Cartago decidió entonces llamar a Aníbal y a Magón, que no
había podido obtener en Liguria resultados importantes, y que, por el
contrario, había sido derrotado y herido en el curso de una batalla a la que el
procónsul M. Cornelio Cetego le había obligado. Era
tanto más necesario para Cartago el llamar a África a todas las fuerzas de que
aún podía disponer, cuanto que Masinisa, persiguiendo a Sifax,
a quien profesaba un odio mortal, le venció (23 de junio del 203) y le hizo
prisionero. Antes de intentar el último esfuerzo, los cartagineses pidieron la
paz a Escipión. Las negociaciones se prolongaron y, finalmente, los
cartagineses, sabiendo que Aníbal se acercaba, rompieron la tregua.
Aníbal
desembarcó en Leptis Minor a finales del verano del 203. Invirtió cerca de un año en reunir sus fuerzas,
en asegurarse alianzas entre los indígenas y en maniobrar. En el mes de octubre
de 202 tuvo lugar la batalla decisiva, en Zama. Las tropas de Aníbal fueron
aplastadas gracias sobre todo a la intervención de los jinetes de Masinisa. El
propio Aníbal huyó para no detenerse hasta Hadrumeta (Susa). Aunque disponía todavía de algunas tropas, no podía tener siquiera la
pretensión de impedir a Escipión que actuase según su voluntad. El romano
comenzó entonces a cercar Cartago, pero el gobierno púnico no esperó ni a que
el sitio empezase para pedir la paz. Las negociaciones tuvieron lugar en Túnez.
Además de las cláusulas ordinarias (botín, prisioneros, desertores devueltos,
pago de una indemnización de guerra fijada en 10 000 talentos de plata,
pagaderos en cinco años, rehenes tomados entre las familias nobles), Cartago
debía renunciar a tener más de diez navíos de guerra, no podría adiestrar
elefantes, entregaría a Masinisa los territorios que el rey había poseído en
otro tiempo y los que habían pertenecido a Sifax, y
se comprometería a no hacer la guerra ni en África ni fuera de África sin la
autorización de Roma. La ciudad conservaría su autonomía y el territorio que
poseía en la propia África antes de la primera guerra púnica. Naturalmente,
quedaba privada de todas sus posesiones exteriores.
Enviaron
embajadores a Roma para obtener la paz en las condiciones fijadas por Escipión.
Y, a pesar de alguna oposición, la obtuvieron. Escipión fue designado para
firmar el tratado y volver con el ejército a Roma —honor que deseaban alcanzar
los cónsules del año—. Cuando atravesó las ciudades italianas, los habitantes,
y también a lo largo de los caminos los campesinos, le hacían una acogida
triunfal. Y sin que se supiera exactamente quién había sido el primero, todos
empezaron a añadir a su nombre el cognomen de «Africano». Según Tito Livio, fue
el primer general a quien se conoció por el nombre del país al que había
vencido.
|