SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
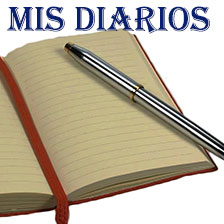 |
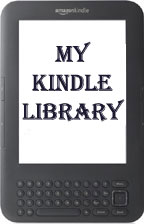 |
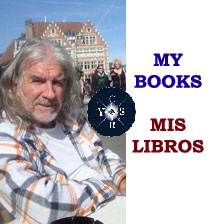 |
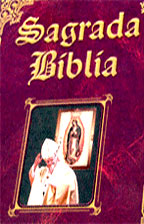 |
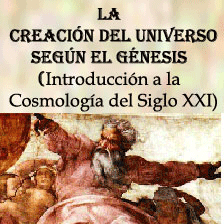 |
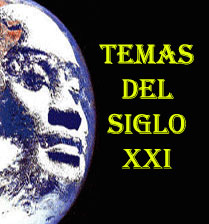 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.LIBRO SEGUNDO.EL HELENISMO Y EL AUGE DE ROMA.CUARTA PARTE .LOS PAÍSES DE ORIENTE AL MARGEN DEL HELENISMO
El
establecimiento de los reinos salidos de la conquista de Alejandro y su
evolución política en el seno del mundo mediterráneo no deben ocultarnos que,
bajo el barniz helénico, los países de Oriente prosiguen una historia nacional
y conservan lo esencial de su tradicional civilización. Así, al margen de la
evolución que lleva al mundo en su conjunto hacia la realización de una unidad
política cada vez más estrecha, es necesario dedicar un espacio a las
tendencias contrarias, a las diversas resistencias, inconscientes o
voluntarias, a todas las fuerzas que, llegado el momento, se revelarán tan
poderosas que acelerarán la disociación del Imperio romano. Entre estos islotes
de particularismo nacional, cinco países merecen una especial atención: Egipto,
Siria, el país de Israel, Mesopotamia y las regiones ocupadas por las tribus
árabes. Son cinco conjuntos de vieja civilización que continúan su existencia
al lado del helenismo y que se encontrarán casi invariables cuando el poder
político pase de los sucesores de Alejandro a los conquistadores romanos.
I. EL MUNDO
EGIPCIO EN TIEMPOS DE LOS PTOLOMEOS Y DE LOS CÉSARES
De acuerdo
con un antiguo biógrafo que, a pesar de la crítica del siglo XIX, podría ser
incluso el propio Calístenes, Alejandro Magno no era
hijo de Filipo de Macedonia, sino de Nectanebo, el último faraón indígena.
Éste, refugiado en la corte de Pela tras la conquista de Egipto por Persia,
ejercía allí las artes mágicas, en las que era ya muy versado, y un día infundió
a la reina Olimpíade un sueño profético anunciándole que ella iba a concebir un
hijo por obra del dios Amón, del oasis de Siwa, el
más conocido de los griegos entre los dioses egipcios. Al día siguiente,
vestido con una piel de carnero y provisto de un cetro para darse el aspecto de
un dios, Nectanebo se acercó a la reina y de su unión nació Alejandro, a quien
el oráculo divino interpretado por Nectanebo atribuía un destino
excepcionalmente glorioso.
Se trata,
naturalmente, de una fábula que no tiene en cuenta la cronología. Pero cabe
preguntarse por qué fue inventada. Como contiene muchos detalles que
corresponden muy exactamente a la tradición egipcia, hay que admitir que se
funda en un enredo que los primeros soberanos griegos de Alejandría debieron de
tratar de que circulase por Egipto a fin de crear una legitimidad dinástica,
ligando definitivamente a Egipto con Alejandro —cuya leyenda se habían
adjudicado en beneficio propio—, y de mostrar su voluntad de integrarse en el
orden egipcio. No pueden haber encargado tal versión más que a un hombre que
conociese perfectamente la teoría faraónica de la realeza y las prácticas de la
magia egipcia. En efecto, el enredo está inspirado en las teogamias conocidas desde el Nuevo Imperio mediante las cuales algunos faraones probaban
que ellos eran hijos directos de un dios, y describe los procedimientos mágicos
para infundir un sueño a la reina, que se encuentran también en los manuscritos
egipcios.
Por otra
parte, sabemos que el propio Alejandro se había hecho reconocer como hijo del
dios por el mismo Amón de Siwa, es decir, que buscó
entre los sacerdotes de un clero que gozaba de gran prestigio ante griegos y
egipcios una especie de legitimación de su conquista de Egipto.
Desde luego,
tales relatos ponen de manifiesto un afán de propaganda, y la propia clase
cultivada —la de los sacerdotes y de los funcionarios— fue sensible a ellos,
pues encontramos en su seno, desde antes de la conquista macedónica, pruebas
indudables de filohelenismo. Sabemos, por ejemplo,
que la corte de los reyes saítas era generalmente filohelena. Psamético I ordenó
que se enseñase el griego a los egipcios, porque había comprendido la necesidad
de formar intérpretes que facilitasen las relaciones entre los dos pueblos. Se
autorizó a los griegos a establecer factorías en el Nilo inferior, al principio
muy liberalmente, pero después se aplicaron medidas de orden ante todo fiscal,
que no autorizaron ya más que un solo puerto griego, Naucratis.
El ejército egipcio contaba también mucho con sus contingentes de mercenarios
griegos. En especial, hay un grupo de ellos que, bajo el reinado de Psamético II, llevó a cabo la más profunda exploración del
Sudán que conocemos y dejó testimonio de ella en un grafito, sobre uno de los
colosos de Abusimbel.
Otro ejemplo
de filohelenismo egipcio, anterior a la conquista
macedónica, nos lo ofrece a finales de la época persa Petosiris,
gran sacerdote de Thoth en Hermópolis, en el Medio
Egipto. Es una de las más atractivas figuras del Egipto tardío, enteramente
ligada a sus tradiciones nacionales en su manera de vivir y de una absoluta
confianza en su fe que, de todos modos, acogió bastante abiertamente las influencias
griegas, hasta el punto de admitir entre los decoradores de su tumba —un
terreno en el que, sin embargo, la tradición es más fuerte que en ningún otro—
a artistas formados en el gusto helenístico.
Un poco
después, bajo Ptolomeo Soter, en aquella misma Hermópolis, reina una gran
actividad arquitectónica. Se construyen muchas capillas en la necrópolis de los
ibis sagrados, que prueban las buenas relaciones que el clero local mantenía
con los nuevos dueños del país.
Por otra
parte, aquella actitud filohelena se comprende
fácilmente como una reacción antipersa, porque los
griegos se presentan primero como aliados y después como libertadores. Además,
los macedonios nunca tuvieron respecto a los dioses egipcios el odioso
comportamiento de los persas, que mataron los animales sagrados y deportaron
las estatuas divinas. Al contrario.
A favor de
la amistad greco-egipcia podemos registrar también los hechos siguientes. En la
época ptolemaica sabemos que en el campo se fundaron colonias de soldados-campesinos,
que recibieron naturalmente las mejores tierras, y ciudades griegas que gozaban
de estatutos diferentes de las que correspondían a las aglomeraciones
indígenas. A pesar de esto, se establecieron contactos entre griegos y egipcios
y se fundaron familias mixtas, en las que rápidamente predomina el elemento
indígena.
Si los
egipcios se mostraron a veces acogedores, los griegos también hicieron
esfuerzos por ir a su encuentro. En las más griegas de las ciudades del Alto
Egipto se practicaron los cultos egipcios tradicionales y los griegos se
esforzaban por aprender la lengua egipcia a veces con la esperanza de
convertirse en maestros de griego en las familias indígenas.
Por lo
demás, el número de textos bilingües, decretos oficiales de interés religioso o
contratos privados, es suficiente para demostrar que entre las dos comunidades
había relaciones y, por otra parte, no faltaron escritores egipcios que se
expresaban en griego para hacer conocer a los nuevos conciudadanos su antigua
civilización. Es verdad que en esto obedecían a un interés positivo, muy
anterior a la conquista macedónica.
En
compensación, también datan de la época saíta las
primeras fricciones entre griegos y egipcios y los faraones más filohelenos se vieron a veces obligados a tomar contra los
griegos ciertas medidas tendentes a reducir sus contactos con los propios
súbditos. Así Amasis tuvo que concentrar sus guarniciones griegas sólo en
Menfis para dar satisfacción a sus tropas egipcias.
No será la
menor dificultad de nuestro trabajo la de tratar de hacer comprender este
permanente contraste de dos tendencias contradictorias —acercamiento de los
pueblos y hostilidad recíproca— que dominan toda la vida en el valle del Nilo
durante los siglos que aquí estudiamos.
En efecto,
frente a las diversas poblaciones que se asentaron en su territorio, Egipto no
renunció jamás a su cultura tradicional. Por el contrario, ésta acabó de
desarrollarse siguiendo las vías que le ofrecía su pasado y, aun haciéndose
arcaizante y cerrándose aparentemente a la novedad, acertó a crear síntesis que
demuestran su vitalidad hasta en plena época romana como se observa al estudiar
las inscripciones del templo de Esna, el último de
los grandes templos paganos edificados en Egipto.
Sin embargo,
no nos engañemos. Aunque este pensamiento sacerdotal no debe, en general, nada
al extranjero, los ambientes más tradicionalistas del Egipto ptolemaico
experimentaron influencias exteriores. Expresan su odio a los griegos, pero
recurren a su lengua y, volens nolens, asimilan en mayor o menor medida sus sistemas
de pensamiento. Esta situación aparentemente paradójica hace muy útil el
estudio del Egipto tardío, porque es uno de los lugares donde los problemas
planteados por la confluencia de dos culturas se dejan percibir más fácilmente.
En las
páginas que siguen trataremos, pues, de mostrar cómo se expresan las tendencias
contradictorias en cuestión, cómo se manifiesta la hostilidad indígena a los
extranjeros —griegos y judíos— y también de precisar algunos casos de elementos
tomados de esos dos grupos étnicos. Asimismo intentaremos evocar el ambiente
intelectual egipcio a través de las inscripciones de los templos, de la
literatura y de la filosofía, y su desgarramiento entre las preocupaciones
tradicionales y las que, nacidas quizá bajo la presión del extranjero, ayudaron
a los mejores de los egipcios a tomar conciencia de la originalidad de su
cultura. Entre éstos, los más clarividentes se atrevieron a intentar síntesis
de los diversos pensamientos, que habrían sido grandiosas si no hubieran
resultado imposibles. En nuestro propósito no podremos limitar nuestra
información estrictamente a la época ptolemaica y al comienzo del imperio
romano. La mayoría de los rasgos de esta época, en efecto, están a punto de
fijarse desde el segundo cuarto del primer milenio, cuando se realizan las
mezclas de pueblos, como decía Maspero, iniciadas
diez siglos antes, mientras otros rasgos, que aparecen en el curso de la época
estudiada aquí principalmente, no florecerán hasta los siglos siguientes.
Además, los documentos literarios que utilizaremos no son conocidos más que por
manuscritos muy tardíos, copias de textos compuestos siglos antes, de los que,
teniendo en cuenta la fragilidad del papiro, hay que admitir que han sido
recopiados —y, por lo tanto, leídos— todo a lo largo del período helenístico y
que, por consiguiente, revelan la mentalidad de esta época.
Bajo la
influencia de las ocupaciones extranjeras, frecuentemente brutales, que se
sucedieron desde la invasión asiria del 663, Egipto ha desarrollado poco a poco
un nacionalismo que se manifiesta a veces en forma de motines o de rebeliones,
pero que penetra muy profundamente la literatura y la religión. El período saíta, durante el cual el país desempeña todavía un papel
internacional de primer rango en el próximo Oriente, ha sido sobre todo
arcaizante, pues buscaba sus modelos en los monumentos del antiguo Imperio aún
accesibles, que los sabios de la época iban a explotar en las viejas
necrópolis. Pero muy pronto se desarrolla según formas originales,
especialmente en las artes plásticas, que demuestran que la civilización
egipcia, en su afán de oponerse y de distinguirse de lo extranjero, era todavía
capaz de crear —a veces inspirándose en él—.
El sistema
religioso egipcio constituía un todo coherente y típico. Tal vez es, sobre todo
en esta época que nos interesa, cuando encuentra la conciencia de su
originalidad. Toda una serie de tabúes, por ejemplo, que debía de existir
anteriormente, aunque sin ser la causa de ningún fanatismo, parece tomar, de
pronto, una importancia considerable. Así, Herodoto cuenta que un
egipcio «no quería besar a un griego en la boca ni servirse del cuchillo de un
griego ni de sus utensilios de cocina ni de su caldero ni comer la carne de un
buey... cortada con el cuchillo de un griego». Estas prescripciones, así como
muchas otras relativas a las costumbres alimenticias y del vestido, no alcanzan
naturalmente a todos los egipcios, sino sólo a los más ortodoxos, es decir, a
la clase sacerdotal. Ni siquiera es tampoco seguro que todos los sacerdotes
fuesen tan escrupulosos. La existencia de familias mixtas a lo largo de toda la
época ptolemaica demuestra que tales obstáculos no eran, en cualquier caso,
insuperables para todo el mundo.
Los templos
fueron a veces centros de resistencia contra los dueños del país y sirvieron de
fortaleza a los rebeldes. Pero, más seguramente aún, fueron los lugares
privilegiados de la cultura indígena, sistemáticamente cerrados a los
extranjeros. Es en Denderah, en un templo construido
a comienzos de la época romana, donde se encuentran las inscripciones más
elocuentes a este respecto. A la entrada de algunos locales puede leerse, por
ejemplo: «Es un lugar misterioso y secreto. Prohibida la entrada a los asiáticos.
Que el fenicio no se acerque y que no entre el griego ni el beduino...». En Esna, a mediados de la época romana, se encuentra también
la exclusión de los beduinos, mientras que en Filas se nombra al asiático entre
toda una serie de personas a las que se prohíbe la entrada por razones de
impureza ritual. Por lo demás, la noción de impureza desempeña un papel
importante en la xenofobia egipcia, sobre la que más adelante volveremos.
Sin embargo,
esta exclusión debía estar garantizada por algo más que por simples
advertencias de prohibición. En caso de conflicto armado, era imposible
naturalmente prohibir a los vencedores que entrasen en los templos. Por eso, y
con el fin de evitar el peligro de verse arrebatar las estatuas divinas, tal
como habían hecho los persas, se construyeron escondrijos especiales. Conocemos
algunos de ellos en Denderah, cuyas inscripciones,
grabadas en tiempo de los Césares, hablan todavía de los medos, ignorando a los
griegos y a los romanos que habían invadido el país después de ellos. Sería
interesante saber si se trata de una copia literal de una inscripción antigua o
si el recuerdo de la conquista persa y de sus profanaciones estaba aún vivo,
cinco siglos después, en un santuario del Alto Egipto.
Además de
estos medios materiales, los sacerdotes egipcios que confiaban en el sistema en
que vivían desde hacía miles de años desplegaron alrededor de los templos
verdaderas defensas mágicas para protegerlos contra todos los posibles
«enemigos». Entre éstas hay, desde luego, muchas fuerzas cósmicas, como el
dragón que amenaza con cerrar el camino al sol naciente o la tortuga que pone
en peligro de hacer naufragar la barca que lleva a sus espaldas al emerger del
río celeste. Pero existen también muchas ceremonias que tienen por objeto
reducir a la impotencia al «asiático», al que se asimila con el dios Seth, que
se había convertido, al final de la historia egipcia, en el símbolo del mal.
Sin embargo, esto no basta para resolver el problema, porque los egipcios
sabían que a todo mago se puede oponer un contra-mago,
tal como vemos ya en los cuentos populares del Nuevo Imperio y como lo
representa un célebre episodio del Éxodo, en la corte de un
faraón. Era, pues, indispensable poner al abrigo de las empresas de los
extranjeros malvados —que habrían podido servirse de sus propias fórmulas— las
doctrinas que, sin embargo, se tenía la obligación de grabar en los muros de
los templos. Obligación, en efecto, porque el templo egipcio es una figura del
universo cuyos diversos mecanismos están representados por los ritos que en
ellos se ejecutan. Pero como la doctrina egipcia admite que el nombre equivale
a la cosa y que la escritura equivale al nombre —en el plano de las
representaciones—, el mejor medio de asegurar la permanencia de los rituales,
en fin de cuentas, es el de escribirlos en un material lo más sólido posible.
Para proteger las inscripciones litúrgicas contra los extranjeros que
eventualmente penetrasen en el templo a pesar de las prohibiciones, la
escritura ptolemaica se hizo cada vez más complicada. Los más difíciles de
descifrar son los textos clave: las bandas que contienen las prescripciones
esenciales y justifican la función del rito descrito en la sala en que están
grabadas. Sin llegar a ser, en absoluto, criptográfico, el sistema jeroglífico
se complica, ve multiplicarse los signos y los valores que cada signo puede
tomar, refinarse a cada instante las astucias que pueden desconcertar a un
lector no advertido, de modo que nadie pueda destruir la eficacia de unas
inscripciones que resultan ilegibles para todos, excepto para unos pocos
iniciados. Sobre todo, los extranjeros en ningún caso podrían descubrir su
significado, aunque dispusiesen de muchos tratados del sistema jeroglífico, como
los de Queremón y de Horapolón,
en los que no podían encontrar más que interpretaciones de signos aislados, a
partir de los cuales habría sido ilusorio intentar la lectura de una
inscripción sagrada, a pesar de la exactitud de la mayoría de ellas —exactitud
demostrada por las más recientes investigaciones, en contra de la opinión
difundida entre los sabios del siglo pasado—.
Al evocar
una de las concepciones fundamentales de la religión egipcia, ya hemos dicho
que el templo era el lugar donde, mediante la celebración de los ritos, se
garantizaba el buen funcionamiento del universo. El único responsable de los
rituales era, en principio, el rey, que ejercía su poder por delegación en un
cuerpo de sacerdotes competentes, reclutados en ciertas condiciones y
respondiendo a ciertos criterios de pureza. Ahora bien, aunque las exigencias
del sistema hiciesen de los dueños extranjeros —persas, macedonios o romanos—
los faraones ritualistas necesarios e ignorantes del papel que desempeñaban,
esta concepción del templo sería explotada admirablemente para dar a la
xenofobia egipcia un fundamento metafísico. En el tratado hermético conocido
con el nombre de Asclepius, en una traducción latina
de un original griego, leemos que Egipto es «la copia del cielo o, mejor dicho,
el lugar a donde se transfieren y se proyectan aquí abajo todas las operaciones
regidas y puestas en obra por las fuerzas celestes».
Más aún
—añade el autor—, «Egipto es el templo del mundo entero». Esta última
afirmación es una hábil pirueta que confunde lógica formal y matemática, porque
está deducida de la noción egipcia común de que el templo es la representación
de Egipto, de que es Egipto en representación. Sin embargo, una vez admitida,
lo que no presenta dificultad alguna para la lógica egipcia, el autor puede
explicar la desastrosa situación que tiene ante sus ojos en el Egipto romano
como el efecto de una profanación por los extranjeros que ocupan su suelo;
presenta sus revelaciones como una profecía para darles más fuerza persuasiva:
«Los extranjeros llenarán este país y no sólo se descuidarán las observaciones,
sino que, cosa más penosa aún, se dictarán unas pretendidas leyes, bajo pena de
castigos establecidos, que ordenarán la abstención de toda práctica religiosa,
de todo acto de piedad para con los dioses. Entonces esta tierra santísima,
patria de los santuarios y de los templos, será cubierta de sepulcros y de
muertos... El escita o el indio o cualquier otro igual, quiero decir un vecino
bárbaro, se establecerá sobre su suelo. porque he aquí que la divinidad vuelve
a subir al cielo. Los hombres abandonados morirán todos y entonces, sin dioses
y sin hombres, Egipto no será más que un desierto. ».
El mundo
entero —anuncia el profeta— será aniquilado a causa de la presencia de los
extranjeros en Egipto, porque éstos introducen en el país una impureza, una
suciedad tan perniciosa como la que se teme para los templos.
La impureza
de los extranjeros es, por lo demás, un tema frecuente en los textos griegos de
origen egipcio, y especialmente en los escritos antijudíos. En efecto, como Yoyotte ha demostrado, en Egipto existieron numerosos
relatos acerca de los Impuros —es decir, de los invasores de todas las épocas—,
que fueron identificados con los soldados judíos de los ejércitos del Gran Rey
en la época de la conquista persa. De modo que el antijudaísmo alejandrino no
tuvo más que apropiarse aquella literatura que había cristalizado ya su
xenofobia alrededor de los mismos enemigos.
Los textos a
que nos hemos referido más arriba se reparten a lo largo de unos mil años,
desde el siglo V a. C. hasta el IV d. C. Prueban así la permanencia de un
estado de espíritu en Egipto, que, por lo demás, corresponde a la permanencia
de las condiciones políticas. Nos hemos esforzado en demostrar la existencia de
dos movimientos contradictorios, de acercamiento de las personas que pertenecen
a grupos distintos y de xenofobia entre esos grupos, y en subrayar que la
oposición política de los egipcios a los invasores había estado acompañada de
una toma de conciencia, es decir, que se habían dado cuenta de su originalidad cultural.
Más aún: algunos pasajes herméticos invitan a creer que es la defensa misma de
esta originalidad la que justificó la xenofobia, porque vemos a Egipto
convertirse poco a poco en un mito. En efecto, aquí puede hablarse de mito
porque este Egipto de los herméticos no tiene nada de real. Al ser el templo
del mundo entero, como dice el texto citado, Egipto es, por consiguiente,
espacio sagrado y, por lo tanto, absoluto. Se hace, al mismo tiempo, ejemplar,
porque la piedad de sus habitantes — piedad ideal, desde luego— se propone a
los hombres de todas partes, egipcios o no, como garantía del mantenimiento de
un orden universal que todos necesitan considerado, no como el mejor, sino como
el único posible. Es ésa uno clara manifestación de una corriente universalista
en el hermetismo —continuando así, por lo demás, la tradición egipcia más
estricta, según la cual el orden egipcio debía extenderse a todos los pueblos
sometidos al faraón y a los dioses de Egipto—. De todos modos, el hermetismo
siente la necesidad de emplear la lengua griega para dirigirse a nuevos
adeptos, a pesar del sentimiento de desprecio que anima a los autores respecto
a los griegos y a su lengua: «Los que lean mis libros —dice uno de ellos—
encontrarán su composición muy sencilla y clara, cuando, por el contrario, es
oscura y mantiene oculto el significado de las palabras, y se convertirá
incluso en absolutamente oscura cuando los griegos más adelante se obstinen en
traducirla de nuestra lengua a la suya, lo que acabará en una completa distorsión
y en una total oscuridad. Por el contrario, expresado en la lengua original,
este discurso conserva en toda su claridad el sentido de las palabras. En
efecto, la particularidad del sonido y la propia entonación de los vocablos
egipcios encierran en sí misma la energía de las cosas que se dicen».
Se trata,
sin duda, de un mito aristocrático porque el hermético se vanagloria de no
haber compuesto sus escritos según las ideas de la multitud, que frecuentemente
rechaza. Pero se trata, desde luego, de una tendencia orientada a despertar el
interés por la doctrina egipcia tradicional, adaptada a nuevas aspiraciones en
ambientes no egipcios donde no era difícil prever, en la época en que fue
compuesto el Corpus Hermeticum, que el
prestigio de Egipto no se había debilitado. En efecto, a través de las edades
clásica y helenística, Grecia y todo lo que depende espiritualmente de ella han
reconocido la excelencia de Egipto, madre de toda sabiduría, a donde habían ido
a instruirse los más ilustres filósofos. ¿No era tentador entonces para los
egipcios nacionalistas, deseosos de crearse simpatías en el extranjero,
recordar aquella excelencia y adoptar la actitud de quien condesciende a
revelar una profunda sabiduría a unos ambientes con cuyo favor ya contaban?
Siguiendo
aún la búsqueda de los contrastes en el mundo egipcio, vamos ahora a ver cómo
este inmenso orgullo de sus espíritus más elevados no impidió que las
influencias extranjeras se hicieran sentir precisamente en las clases
cultivadas, incluso en el ambiente sacerdotal, que aparece así, a la vez, como
el más hostil y el más receptivo ante la novedad. Especialmente, los egipcios
no son refractarios a las técnicas nuevas que aparecen en la época helenística.
De los griegos toman su lengua y su estilo cuando los necesitan, y de los
caldeos, los más modernos métodos de cálculo astronómico y se apropian sus
procedimientos de investigación del porvenir, como más adelante diremos.
La lengua
griega debió de parecer, en efecto, a algunos egipcios un instrumento
infinitamente más perfeccionado que la suya. A lo largo de tres mil años de
historia puede advertirse que los sacerdotes buscaron en vano la lengua
abstracta. No supieron crear más que unas pocas palabras de significado
abstracto, cuya definición rigurosa, por lo demás, nosotros no hemos captado
aún, y que traducimos difícilmente por forma, apariencia, potencia, etc. Esta
dificultad se deriva de que se encuentran siempre implicadas en contextos que
siguen siendo mitológicos. Por otra parte, las ideas expresadas por las
palabras «dieu», Verklarung,
devenir, por ejemplo, se hallan también en vías de abstracción, mientras que
las palabras en sí mismas encierran frecuentemente un contenido más concreto.
El egipcio no alcanzó jamás las posibilidades expresivas que había alcanzado el
griego, aunque experimentó, sin duda, la necesidad de ello: cuando el egipcio
se escriba en letras griegas —aumentadas con algunos caracteres nuevos— bajo el
nombre de copto, más que crear términos por sus propios medios, se limitará a
utilizar las palabras griegas mismas, que se encuentran tanto más abundantes en
un texto cuanto más próximo se halla éste de la filosofía. De todos modos, esto
no impide que el egipcio tardío nos ofrezca algunos ejemplos de embarazosas
tentativas de expresión abstracta. Vale la pena citar aquí un pasaje curioso de
un papiro, que data precisamente del 312 a. C., en el exacto comienzo de la
conquista macedónica, cuyo modelo no puede haber sido muy antiguo. Mediante una
serie de juegos de palabras sobre la raíz del verbo hpr,
devenir, el autor ha tratado de dar cuenta de la génesis del universo: «El
señor del universo dijo: “Cuando yo vine a existencia, las formas vinieron a
existencia. Yo he venido a existencia en mi forma de Chepri = el que deviene, que existió por primera vez. Yo he venido a existencia en
forma de Chepri existente, etcétera...”».
Ante la
torpeza de esta expresión tan rebuscada, más preocupada todavía de las
relaciones de los sonidos que de cualquier otra cosa, según la tradición
egipcia, conocida por el tratado citado más arriba, se comprende que la
ausencia de un instrumento adecuado no había permitido aún a los egipcios tomar
realmente conciencia de lo que era una abstracción, cuya necesidad, sin
embargo, sentían. De todos modos, aunque la teología egipcia tardía incluso en
plena época romana creaba nuevas síntesis, a veces muy audaces, en el seno de
sus sistemas teológicos, sobre los que luego volveremos, sólo en los tratados
griegos —o en la traducción latina que es la única que a veces subsiste (Asclepius)— encontraremos las exposiciones casi teóricas de
los principios y de la esencia de la religión egipcia. Es decir, que los
fundadores del hermetismo, pertenecientes sin duda alguna a la fracción
conservadora de la clase sacerdotal, no titubearon siquiera en recurrir no sólo
a una lengua extranjera, sino a todo un modo de pensar en el que tratan de
integrar el suyo para expresarse. Es también en griego como un Queremón redacta, entre otras cosas, las reglas de vida de
un ascetismo teñido de misticismo a las que deben someterse los sacerdotes;
esperando sin duda aumentar así entre los extranjeros el respeto hacia el clero
egipcio. Sin embargo, si hubo adopción de la lengua del vencedor y si, como
vamos a ver enseguida, se utilizaron a veces su estilo y sus técnicas, parece
que jamás se adoptaron sus ideas. Al final de nuestra exposición veremos cómo
el contacto fue incluso fatal para el racionalismo científico de los griegos,
que se vio absorbido.
Para poder
situar la segunda clase de «préstamos», a los cuales queremos referirnos
—literario, estilístico o temático —, vamos ahora a pasar revista rápidamente a
los diversos géneros literarios cultivados en Egipto en lengua demótica, forma
final del antiguo egipcio usado a partir del primer milenio como lengua
administrativa y sólo en la segunda mitad de éste como lengua literaria.
Señalemos que algunas obras no nos son conocidas más que por traducciones
griegas, lo que demuestra la existencia de intereses comunes en los dos grupos
lingüísticos que vivían en Egipto después de la conquista macedónica.
Esta
literatura está representada por algunos relatos de carácter histórico o épico
de proverbios y de profecías, a los que hay que añadir una colección de fábulas
de animales bastante pueriles y un mito.
En el país
dominado por el extranjero, los raros moralistas que se expresaron tienen una
visión pesimista de las cosas, y, por lo demás, no revelan una muy grande
elevación de pensamiento. Uno de ellos, Anch Scheschonq, que vivía, según se cree, en el siglo v o en el iv, pero cuya obra se copiaba todavía varios siglos
después, era un campesino que daba consejos a los suyos, mientras él permanecía
en prisión no sabemos por qué. De todos modos, lo cierto es que no tenía muy
buen concepto de la sociedad, que no era muy conformista y que no creía en los
«valores» recibidos. Su libro está lleno de consejos cínicos, como «pide dinero
prestado y celebra tu cumpleaños», y de agudas observaciones, como: «Hay mil
esclavos en la casa del mercader. ¡Y él es uno de ellos! ».
El otro
moralista, cuya obra conocemos por varios manuscritos, principalmente el papiro Insinger, es también de un escepticismo total. Pero
se muestra más inteligente. Se interroga, examina fríamente los fundamentos
tradicionales de la moral, sus principios, y concluye que el respetarlos nunca
ha significado gran cosa. Por el contrario: «Hay gentes que consagran su vida a
honrar a su padre y que, sin embargo, no tienen verdadera misericordia en el
corazón. Hay gentes que caen en la deshonra por la maldición de su madre y que,
sin embargo, tienen buen carácter. El que es bueno para su hijo no es, por eso,
un hombre misericordioso. El que deja pasar hambre a su padre, que le ha
alimentado, no es, por eso, un malvado. Porque el premio o el castigo del
insensato proceden de sus propias consideraciones, y el buen destino del justo
le es procurado por su propio corazón. La felicidad y el destino que llegan son
determinados por Dios». La frecuente mención de Dios —entidad una bajo
múltiples formas— haría creer en el origen sacerdotal de esta sabiduría; su
tono, sin embargo, difiere del de otro sacerdote moralista, Petosiris,
al que ya nos hemos referido, que expresa una completa resignación y una serena
confianza en la divinidad.
El último
moralista es un funcionario administrativo anónimo, que no se preocupa de la
ética ni de la metafísica. Los consejos que da son los que conviene seguir si
se quiere asegurar una existencia sin historia, en una honesta mediocridad.
Citemos: «No dejes ver que tu mujer te ha irritado. Apaléala y deja que se
lleve sus bienes... No construyas tu casa de modo que esté demasiado cerca del
templo.».
Anch Scheschonq y este último autor pertenecen claramente al mismo ambiente de la pequeña
burguesía campesina, para la que los grandes conflictos en que Egipto se ha
visto envuelto no han significado más que dificultades sin número, con la
consecuencia de un gran desaliento, cuyo resultado es esa serie de reglas
útiles para todo el mundo y que no revelan más que unas aspiraciones
individuales reducidas a una mejora estrictamente material, limitada a evitar
lo peor.
Sin embargo,
en esta misma escritura demótica, que sirvió para propagar los proverbios, y en
el mismo ambiente se compusieron otras obras de naturaleza distinta, que
revelan, como ya hemos dicho, las influencias extranjeras, y que, por
consiguiente, las han aportado a los lectores, incluida aquella burguesía
campesina de que acabamos de hablar, la cual se irritaba, según hemos indicado,
al ver que los «clerucos» poseían las mejores
tierras, pero, de todos modos, daba sus hijas a los hijos de aquellos importunos
griegos.
Así como los
griegos de Egipto gustaban de leer a Homero, parece que los egipcios eran
aficionados también a los relatos épicos. De éstos poseemos todo un ciclo, del
que varias partes no han sido todavía publicadas, y cuyos héroes son el faraón Petubastis, Inaro y Petuchons que lucharon contra los asirios y los persas, y
que mantuvieron entre sí disputas que se narran en los relatos que nos ocupan.
En realidad, hay muy poca verdad histórica en esta literatura, y los conflictos
que enfrentan a los personajes parecen, a veces, muy mezquinos. Sin embargo, se
da en ella un estilo épico desconocido para el Egipto tradicional,
necesariamente inspirado en Homero, que revela, pues, otra apertura a las
influencias extranjeras en un medio aparentemente muy cerrado. Corresponde a Stricker y a Volten el mérito de
haber llamado la atención sobre las analogías de la composición de las obras
del ciclo de Petubastis con la epopeya. Por unas
hojas recientemente descubiertas del comienzo de una de esas obras, aprendemos
que el conflicto que va a oponer a los hombres ha sido decidido por los dioses,
en términos que recuerdan los preliminares divinos de los conflictos contados
por Homero. Además, también como en la llíada y según
un esquema anteriormente desconocido en Egipto, los combates singulares que
enfrentan en campo cerrado a los campeones de los dos ejércitos se desarrollan
de acuerdo con el plan clásico: conformidad de los jefes, invectivas: «Negro,
etíope, comedor de goma —grita un héroe— ¿es tu destino, por confianza en tu
fuerza, batirte conmigo ante el Faraón?... Por Atón, el señor de Heliópolis, el
gran dios, mi dios, si no fuera por la orden dada y por el respeto debido al
rey que te protege, te impondría al punto el color de la muerte» (según la
versión de Maspero). Minuciosamente son descritas
también las armas de los combatientes. En el relato llamado «la lucha por la
coraza del rey Inaro», la descripción del equipo del
héroe que se dispone al duelo ocupa una larga página, desgraciadamente muy
mutilada, por la que se ve, de todos modos, que las armas, la indumentaria y el
escudo eran todos objetos especialmente preciosos y dignos de atención.
Pero el
relato más curioso del ciclo entero es, sin duda, el que Volten acaba de descubrir en la colección de papiros de Viena, muy mutilado también,
donde se cuentan diversos episodios de una expedición emprendida por un tal Petuchons, hijo de un compañero de Inaro,
al país de las amazonas. Por lo que el editor ha podido reconstituir de la
trama del relato, éste debía de presentar una clara semejanza con el episodio
homérico del combate de Aquiles y de Pentesilea. Pero el gusto egipcio no se
adapta a lo trágico, y el duelo se detiene en determinado momento por sugestión
de la reina Serpot, que Petuchons acepta con alegría. Acordado un armisticio, los dos combatientes se reconcilian
y acaban apreciándose el uno al otro, mientras los dos ejércitos se hacen
aliados. Se adivina que Petuchons había ido al país
de las amazonas para tratar de recuperar el cadáver de Inaro,
que había muerto luchando contra ellas. A continuación de los episodios que
acabamos de resumir, Serpot devuelve el cadáver de Inaro, y desea incluso contribuir a sus funerales, que se
celebrarán a la manera egipcia. La reina hace, mientras tanto, el elogio de los
ritos egipcios: esta aprobación extranjera debía de agradar, sin duda, a los
nacionalistas que leyesen o escuchasen la lectura de la historia.
Cualquiera
que haya sido la fecha de composición de estos relatos, que tuvieron éxito
incluso en la época romana, y que, al parecer, versaban sobre acontecimientos
de varios siglos antes, su popularidad se debía, seguramente, al hecho de que
representaban los últimos recuerdos gloriosos, verdaderos o embellecidos, de un
pueblo que así se consuela de haber sido vencido.
Al lado de
éstos la baja época gustó de evocar los tiempos en que sus magos eran los más
poderosos del mundo. Se conservan dos relatos en papiros de la época romana,
que cuentan aún las vicisitudes de un tal Satni Khamuas, que vivía en el reinado de Ramsés II. Gran amigo
de los escritos viejos, siempre andaba a la busca de conjuros desconocidos. Así
consiguió apoderarse de un antiguo rollo de papiros que pertenecía a una momia,
cuyo conocimiento le permitió comprender el universo entero: «Recitó una
fórmula —leemos—, y encantó al cielo, a la tierra, al mundo de la noche, a las
montañas, a las aguas, comprendió todo lo que decían los pájaros del cielo, los
peces del agua, los cuadrúpedos del desierto. Recitó otra fórmula, y vio el sol
con su ciclo de dioses, la luna naciente y las estrellas en su forma; vio los
peces del abismo, porque una fuerza divina pasaba sobre el agua, por encima de
ellos...». Desgraciadamente, la posesión de aquel libro supuso para él
espantosas catástrofes, y acabó viéndose obligado a devolverlo a la tumba de
donde lo había cogido.
El segundo
relato conservado narra las hazañas del hijo de Satni, Senosiris, que, aún niño, sorprende a su padre con
una extraordinaria sabiduría. Sobre todo, es este joven el único de todos los
magos de Egipto que logra romper el maleficio de que era víctima el faraón.
Después organizó a su padre un descenso a los infiernos para revelarle la
verdadera doctrina de la retribución de los actos humanos tras el juicio del
tribunal de Osiris, mostrándole, en el curso del viaje, una sucesión de escenas
que constituyen la versión egipcia de la parábola de Lázaro y el rico epulón.
El pobre justo recibe así, en el más allá, el suntuoso ajuar del rico malvado,
entregado a terribles tormentos en castigo de sus pecados.
Los críticos
están de acuerdo en admitir que el tema no es egipcio, y que ha debido de ser
tomado del extranjero, probablemente de los judíos, de quienes pasó también al
Evangelio. Por otra parte, no puede menos de reconocerse un cierto parentesco
entre el joven Senosiris, tan lleno de sabiduría, y
Jesús discutiendo con los rabinos.
De este
modo, mientras los relatos de hazañas guerreras nos han revelado en sus autores
el conocimiento de la literatura épica griega, los últimos de que hemos
hablado, pertenecientes a una tradición menfita, parecen haber experimentado
más bien la influencia judía, a pesar de la hostilidad de que los judíos fueron
objeto siempre.
La última
corriente literaria es la de las profecías. Las conocemos en demótico y en
griego, éstas traducidas, sin duda, del egipcio. Aparentemente, debían alentar
a la independencia en el campo. Es interesante advertir que esta literatura de
la esperanza está dirigida a las dos comunidades lingüísticas, una de las
cuales, sin embargo, no parecía tener razón alguna para desear que Egipto
recobrase la independencia, a no ser que, a pesar de las diferencias de lengua,
todos los habitantes del valle del Nilo se sintiesen, ante todo, campesinos y
víctimas de las mismas contrariedades.
Se ha
discutido mucho acerca de si aquella corriente profética estaba influida por el
profetismo judío. Parece que no, porque el género existe en Egipto mucho antes
de que Israel anduviese errante por el desierto palestino.
El más
antiguo ejemplo de profecía egipcia es el cuento conocido con el nombre de
«profecía de Nefertiti», que data de los primeros años de la XII dinastía y
que, en realidad, es una pseudoprofecía, porque fue
escrita, evidentemente, después de los acontecimientos. Se trata de una obra de
propaganda política anunciando el reinado de un faraón que no es otro que
Amenemhat I (2000-1970 a. C.), como el regreso a la prosperidad después de
un período de larga anarquía y de debilidad relativa del gobierno real. Pero
Amenemhat es, en cierto modo, un usurpador, que liquidó la dinastía precedente
para implantar su poder sobre Egipto.
En cambio,
en la colección de oráculos conocida con el nombre de «Crónica Demótica»,
aparecen ciertas intenciones propagandísticas en favor de un heracleopolitano, aunque debe tenerse en cuenta el hecho de
que la alusión a este heracleopolitano no figura en
el texto propio de los oráculos —rigurosamente oscuros—, sino en los
comentarios que lo acompañan en el manuscrito que poseemos. Puede suponerse,
pues, que en Egipto habían circulado, desde la época persa, sin duda,
colecciones de oráculos de ese género, como circularon en Europa, en los
tiempos difíciles y hasta estos últimos años, profecías del Libro de las
Centurias de Nostradamus o la lista de los papas de san Malaquías. Una breve
muestra de esta literatura bastará para permitirnos conocer su carácter:
«La primera
tribu sacerdotal cierra el candado. Esto significa: El Señor, que estará en
Egipto, cerrará los candados. El Faraón los abrirá de nuevo. La segunda tribu
sacerdotal ha abierto. La tercera tribu sacerdotal ha abierto ante la serpiente Ureo. Esto significa: El tercer Señor que vendrá, de
cuya Señoría nos regocijaremos; mientras permanezca el tercero, que estará bajo
los pueblos extranjeros, los dioses se regocijarán de su Señorío. La diosa que
viene trae bajo su protección al de Heracleópolis,
porque está contenta de él bajo su protección al palacio real. Él es Arsafe, que manda al Señor que será. Suele decirse: Es un
Hombre de Heracleópolis el que reinará después de los
extranjeros y de los Jonios».
Esto
significa, probablemente, que, al fin, bajo un soberano indígena, se podrán
abrir de nuevo los escondites de los templos, de que hemos hablado.
Sin duda,
estos escritos se leían durante las veladas, en las aldeas, para darse ánimos,
cuando se había terminado de dar un repaso a las dificultades del momento, que
fueron, por lo demás, muy pronto las mismas para los egipcios y los griegos
campesinos, lo que explica que aquellas profecías circulasen en las dos lenguas
que se empleaban ordinariamente en el Egipto tardío. Poco importa, pues, que el
helenismo del campo egipcio se alimentase también de las fuentes clásicas, que
Homero y los trágicos fuesen leídos y copiados en las escuelas. Las dos
comunidades tuvieron que acercarse en ciertos planos, tuvieron que experimentar
su solidaridad frente a un adversario común, el ciudadano de Alejandría o de
Roma. Esta unidad de poblaciones de Egipto, que se prepara en el tiempo en que
se traducían al griego las profecías nacionalistas, será, al fin, una realidad,
durante las breves décadas de la época puramente copta, cuando ya no habrá
paganos y todavía no existirán musulmanes.
Las dos
comunidades estuvieron de acuerdo también en su adopción de la astrología. En
efecto, las técnicas astronómicas y astrológicas aprendidas de los babilonios,
tanto a continuación de la conquista persa como en el siglo II a. C., en la
época de los más intensos contactos entre los caldeos y los griegos, se
difundieron en el Egipto helenizado tanto como en el Egipto tradicional. Al
comienzo de la época ptolemaica, se introdujeron nuevos métodos de cálculo de
las tablas planetarias. Estas tablas, griegas o demóticas, revelan
preocupaciones muy nuevas en Egipto. En efecto, las posiciones de los astros
vienen dadas en relación con los signos del zodíaco, desconocido para el Egipto prehelenístico, que había ignorado la división del cielo
en doce «mansiones», y para el que no existían más que los 36 «decanes»
integrados después en la astronomía zodiacal, cuyos nacimientos o
culminaciones, según las épocas, servían para indicar la hora por la noche,
según unas tablas de doble entrada, cuyos ejemplares más antiguos se remontan
al primer período intermedio, es decir, antes del año 2000 a. C. Son
admirables los estudios realizados por O. Neugebauer sobre estas tablas planetarias, que consisten en columnas de cifras cuyo
sentido hay que deducir, y a partir de las cuales hay que intentar reconstruir
las teorías y los métodos mediante los cuales han sido obtenidas.
Aparentemente, estas tablas no han podido servir más que para establecer
horóscopos. También éstas son preocupaciones ajenas al Egipto prehelenístico, que no atribuía influencia a las figuras
astrales sobre los destinos terrestres.
En todo
caso, antiguamente, un eclipse podía ser interpretado como un presagio, y algún
autor se asombra de que un cataclismo se haya abatido sobre el país, «cuando el
cielo no había comido la luna...». Pero donde encontramos las primeras
verdaderas predicciones lunares conocidas en Egipto es en un papiro demótico de
la época romana, heredero, una vez más, de una tradición babilónica. Aquí, el
color y el aspecto del astro tienen su importancia, y son finamente analizados,
para establecer predicciones relativas al país entero y a sus vecinos. Es
interesante advertir que otros documentos astrológicos demóticos contienen
predicciones para uso del estado o, más exactamente, de los que querían conocer
con antelación la situación probable de éste, probablemente, también difundidas
en los medios campesinos, ávidos de las profecías, de que más arriba se hace
mención.
En cambio,
sólo un documento nos ha llegado que nos permite conocer una verdadera
astrología para uso de las personas, que responde a las necesidades
individualistas nacidas de una tendencia de la que más adelante tendremos
ocasión de hablar. Según toda probabilidad, la astrología penetra en el campo
por Alejandría, lo que permite creer que, a pesar de la oposición antes
señalada, ciertas preocupaciones eran comunes a todos —y sabemos que en esto se
halla implicado todo el mundo antiguo—. Aquí sólo es necesario señalar su
existencia en Egipto.
El prestigio
de Alejandría en materia astrológica fue tan grande que se extiende sobre todo
el conjunto del país, de modo que la tradición asigna a los egipcios un papel
considerable, y los tratados tardíos están llenos de los nombres de Nechepso y de Petosiris,
auténticos egipcios, a quienes se atribuían las doctrinas más importantes. En
la propia Roma, los astrólogos egipcios gozaban del mismo prestigio, y es Horos, por ejemplo, un egipcio, quien revela su destino a Propercio.
Ya hemos
dicho que el zodíaco no pertenecía a la tradición egipcia. Sin embargo,
mientras las tablas planetarias, redactadas en demótico y en griego, no tenían,
aparentemente, más que usos profanos, el zodíaco fue aceptado en los templos.
Así, en el famoso techo astronómico de Denderah, de
comienzos de la época romana, falsamente llamado zodíaco por otra parte, en
medio de las constelaciones egipcias ordinarias, se encuentran los tres signos
de Sagitario, Libra y Capricornio, los tres de origen mesopotámico. Hubo
también intentos egipcios de crear un auténtico zodíaco egipcio, cuyos signos
tuvieron figuras diferentes de las que nosotros conocemos y cuya tradición se
mantuvo, esporádicamente, hasta el siglo XVIII.
A pesar de
algunas aperturas de esta clase, el rasgo característico de los templos sigue
siendo, de todos modos, su estricta fidelidad a la tradición. Pero fidelidad
sin servilismo, porque la época ptolemaica se mostró asombrosamente creadora en
todos los órdenes —arquitectura, decoración, escritura y teología—. Tiene su
estilo propio, que permite reconocer sus monumentos al instante. Ese estilo es
el resultado de una evolución interna, que transformó, por ejemplo, el arte del
bajorrelieve, sin arcaísmo —al contrario de la época inmediatamente anterior— y
sin tomar nada del extranjero. La arquitectura también se renovó. A los
arquitectos ptolemaicos se deben concepciones grandiosas, planos rigurosos, así
como una serie de detalles que revelan una gran riqueza de imaginación, como
los capiteles de las columnas de los que ahora existen innumerables variedades.
Esta
facultad creadora del arte coincide con el vigor del pensamiento religioso
contemporáneo. Ya hemos hecho alusión a sus esfuerzos por descubrir el lenguaje
abstracto y a los intentos de formular los principios fundamentales del
sistema, encontrados en el Corpus Hermeticum. Al lado
de esto, y utilizando simplemente los recursos de la mitología y de la teología
heredados del más remoto pasado, los cleros ptolemaicos realizaron magníficas
«sumas teológicas», de las que son expresión los propios templos. Todo está
allí rigurosamente codificado y, al estudiar lo más grandes de estos
monumentos, cuya construcción, a veces, duró siglos, se comprende que, antes de
poner la primera piedra, en los dibujos del arquitecto y de los decoradores
había planos detallados, en los que estaba prevista hasta la menor inscripción.
Además, en las bibliotecas de las Casas de la Vida anexas a los grandes
santuarios, había manuales especiales para la decoración religiosa. Estos
manuales debían de contener, sin duda, el enunciado de las reglas precisas que
era necesario observar para disponer las escenas sobre las paredes, y su
pérdida es tanto más lamentable cuanto que del conocimiento de esas reglas
depende, en gran parte, la comprensión del templo entero. Sutiles alusiones y
correspondencias unen los cuadros situados frente a frente, en paredes
opuestas, tanto en un estrecho corredor como en un amplio salón, y se advierte
frecuentemente que los cuadros simétricos se completan, que no son plenamente
inteligibles el uno sin el otro, que a veces son el simple desdoblamiento de
una escena en el ritual único, y cuyos elementos han sido así repartidos
alrededor de un eje central, por un afán de paralelismo que no es
exclusivamente estético, sino, sobre todo, teológico. Se tiende también a hacer
corresponder cuadros que representan ritos aparentemente extraños el uno al
otro, pero que, en el fondo, coinciden en sus intenciones. Así vemos que, de
una parte, se ofrece el emblema de la eternidad a Ra y a Osiris en su calidad
de dios luna, mientras que, en la pared de enfrente, otra forma de Osiris —esta
vez, el sol en su viaje nocturno para volver a Oriente— recibe los emblemas del
vigor, de la duración y de la vida. Las intenciones de los ritos son idénticas:
asegurar la ininterrumpida renovación de los ciclos de las luminarias celestes.
Es la suma de los dos la única que asegura la representación completa, pues hay
que leer juntamente los cuadros en cuestión para saber cómo funciona el
mecanismo de la iluminación de la Tierra gracias al Sol y a la Luna, y cuya
marcha no se concebiría sin la fase hipotética del viaje por debajo de nuestro
planeta.
Se
representaron también largos complejos rituales, a los que pertenecen varias
docenas de cuadros, entre los que no aparece indicada ninguna clara relación.
Sin embargo, el observador atento percibirá ciertos sutiles indicios, tales
como el desplazamiento de un cuadro al próximo, de un epíteto o de un atributo
divinos, cuya situación anormal bastará para señalar el orden de lectura a
quien lo sabe. En realidad, estos cuadros, de los que una parte importante está
colocada demasiado alta o en lugares demasiado sombríos para que realmente
pueda leerse, no han desempeñado nunca el papel de un compendio para los
ritualistas, sino que están allí para asegurar la permanencia del ritual en el
templo, incluso en ausencia de los sacerdotes, que lo ejecutan realmente.
Explotando
el viejo principio de la magia, según el cual el nombre puede ser equivalente
de la cosa y la palabra escrita equivalente del nombre pronunciado, se diría
que los sacerdotes de Edfu, de Filas y de Esna quisieron asegurar a todo trance la perennidad de los
ritos que ellos creían necesarios, fijándolos en la piedra, para que, incluso
después de su desaparición, cuando nadie los ejecutase ya, el mundo pudiera
seguir funcionando según el orden egipcio. Para ilustrar su preocupación,
citaremos un pasaje de Jámblico que afirma que «todo
permanece estable y eterno, porque el curso del sol nunca se detiene; todo
subsiste intacto y perfecto porque las cosas inefables de Abydos jamás son reveladas...». Pero nosotros sabemos lo que son esas inefables cosas
de Abydos. Era un ritual celebrado, con el mayor
secreto, en la Casa de la Vida, sobre una estatuilla de Osiris, cuyo
renacimiento se celebraba, «para que el cielo no se derrumbe, para que la
tierra no zozobre y para que Ra no reduzca a cenizas a los dioses y a las
diosas».
Los
sacerdotes seguramente tenían la profunda convicción de lo que Jámblico expresa, y construyeron templos sólidos y
grandiosos, pensando en el futuro del mundo, porque los construían —dicen
ellos— para durar eternamente. Más aún: lograron hacer compartir aquella
convicción incluso a los soberanos macedonios, que jamás consideraron indigno
el ayudarles financieramente, participando mediante donativos suntuosos en
ciertas ceremonias y concediendo las inmunidades necesarias para la acumulación
de las ganancias imprescindibles a fin de edificar y hacer funcionar aquellos
templos. Naturalmente, se objetará que los móviles de los Ptolomeos en su generosidad respecto a los templos eran políticos, que trataban de
conciliarse a una potencia. Pero así la reconocieron al mismo tiempo, y
bastantes autores griegos nos hablan de su admiración por la religión egipcia,
lo que nos permite suponer que la maniobra de los «Faraones» alejandrinos
consiguió mucho más de lo que se proponían sus promotores, que se trataba de
algo más que de un reconocimiento formal y que debían de existir en Alejandría
y en la proximidad de los propios reyes gentes que se apasionaban por la
religión egipcia. Y poco a poco el pensamiento mítico empezó a invadir a su vez
el pensamiento racionalista, como tendremos ocasión de observar más adelante.
Aquella
religión aristocrática, sólo accesible a un pequeño número de sacerdotes
eruditos, dedicados enteramente a la conservación de un orden ya caducado, se
hunde cada vez más en refinamientos intelectuales cuya ingeniosidad produce
asombro y que logran incluso dar la impresión de que el sistema está lleno de
vitalidad todavía. Sin embargo, parece, desde luego, que preocupaciones
puramente formales e investigaciones relativas sólo a la expresión absorbieron
la casi totalidad de las fuerzas de los teólogos en perjuicio de un pensamiento
verdaderamente creador, y que la perfección del sistema de los templos
constituye también una prueba de su definitiva incapacidad para seguir
evolucionando, para adaptarse. Alguno, sin embargo, continuará existiendo aún
cerca de seis siglos después de la conquista macedónica, respetado y admirado,
viviendo en cierto modo su edad barroca, y todo el pueblo de Egipto adorará a
sus dioses y creerá todavía que es necesario que los ritos se celebren en el
secreto de los santuarios. Pero el pueblo no encuentra en ellos la satisfacción
de todas sus necesidades religiosas. Al lado de los templos, en Egipto ha
existido siempre lo que se llama la religión popular, que nosotros comenzamos a
conocer bien en época tardía. En las creencias de las masas no hay nada muy
elevado, nada complejo, sino, por el contrario, algunas preocupaciones
elementales cuyo análisis nos ayudará a comprender mejor los problemas
cotidianos de la época. Es un signo del marasmo del pueblo que se espere de los
dioses ante todo la salvación y la protección, que se desee conocer de antemano
su voluntad por medio de oráculos o de sueños. Es también un signo de la
absorción de los extranjeros por Egipto que los griegos y los judíos no
desdeñen recurrir en su miseria a los dioses y a los oráculos egipcios, y que
no se les rechace a pesar de toda la xenofobia propagada en los templos y en la
literatura que a veces provocó incluso movimientos violentos, como hemos dicho. Chnum cuenta con la devoción de la colonia judía de
Elefantina, a pesar del antisemitismo sacerdotal, y Osiris- Apis, con la de los
griegos de Menfis.
El oráculo
de Zeus-Amón, en el oasis de Siwa, a 500 kilómetros
al oeste del valle del Nilo, recibe tantos visitantes de Cirene como de Egipto.
Además, como estaba reconocido a la vez por los griegos y por los egipcios,
Alejandro consideró indispensable hacer una peregrinación hasta él, y en ella fue
saludado con el título de «Hijo de Zeus» por el sacerdote que le recibió. Por
último, los grafitos dejados en torno al oráculo de Bes,
en el templo de Seti I, en Abydos,
hablan todos los idiomas del Mediterráneo oriental... Soldados, gentes
sencillas de todas clases no se preocupaban de nacionalismo ni de racismo en la
elección de los remedios que esperaban de los dioses, porque sus inquietudes y
sus miserias no se detenían en distinciones de raza o de pueblo.
A veces
algún oráculo adopta una actitud claramente nacionalista; pero por regla
general su éxito se debe, ante todo, a su comprensión universalmente humana.
La práctica
de la consulta a los dioses no es nueva en Egipto, ciertamente. Se conocen
ejemplos de ella desde épocas antiguas. Pero su proliferación y sobre todo su
democratización son un signo de los tiempos. Además, no permanecieron cerradas
a las influencias extranjeras. En efecto, puede caerse en la tentación de creer
que fue por imitación de los griegos como se introdujo la práctica de la
incubación en algunos santuarios, y que en Deir el Bahari, frente a Luxor, en el antiguo templo funerario de
la reina Hatschepsut, los peregrinos iban a esperar
los sueños proféticos que les enviarían los dos héroes curanderos de Egipto,
Imhotep y Amenhotep, hijos de Hapu —Imothes y Amenothes en
griego—, para los que se había cavado en el fondo del santuario de la costa una
capilla más profunda en la época ptolemaica.
A comienzos
de la época que nos interesa, en Denderah había un
edificio especial de extraña planta, que se ha podido demostrar haber sido un
sanatorio. Se componía esencialmente de una pieza central en la que se
encontraba una estatua divina sobre un alto pedestal cubierto de inscripciones
religiosas y mágicas. Mediante canalizaciones podía recogerse en las bañeras el
agua, vertida antes sobre la estatua y las inscripciones. El contacto con estas
últimas daba a las aguas el poder divino y la virtud sobrenatural de los textos
que había rozado y era, pues, perfectamente adecuada para transmitir sus
efectos a los que se bañasen en ella. La excesiva plenitud de las bañeras
desaparecía por un agujero en relación mítica directa con el «Agua original», a
la que las aguas santificadas volvían así sin peligro de profanación.
Todo esto no
era más que la aplicación en grande de técnicas conocidas desde hacía algún
tiempo en Egipto, donde se bebía el agua que había discurrido sobre
inscripciones mágicas o en la que se había disuelto la tinta de un texto con
virtudes curativas. El sanatorio de Denderah comprendía alrededor de esta pieza central once celdas que no han podido servir
más que para la incubación. Así pues, parecen haber sido utilizados
conjuntamente distintos métodos de curación sin contar con que a un templo como
el de Denderah han podido estar adscritos auténticos
médicos, porque la medicina era una de las actividades de la Casa de la Vida
dependiente de cada gran templo. Además, aquellos médicos, por lo que nosotros
sabemos de la medicina egipcia, debían de prescribir remedios racionales y
practicar operaciones quirúrgicas y recurrir a los milagros de la magia, según
nos informan los numerosos papiros médicos antiguos que poseemos. Al margen de
esos santuarios «médicos» de que hemos hablado, había en Egipto auténticos
oráculos a los que se podía consultar sobre todas las materias. Entre otros, el
del toro Buchis de Medamud,
cerca de Luxor. No sabemos cómo respondía a las preguntas el animal sagrado.
Sin duda, sacerdotes especializados interpretaban para el consultante los
movimientos del animal. En efecto, un emperador romano, cuyo nombre
desgraciadamente se ha perdido, no desdeñó el interrogarlo, y la inscripción
que acompaña al bajorrelieve conmemorativo que levantó en el templo nos dice
que «el gran toro adapta su posición a la voz del emperador, evoluciona según
sus palabras y se regocija cuando se acerca a él». La dignidad del consultante
explica esta autoridad sobre el animal sagrado porque el emperador faraón es él
mismo un dios. El toro le responde de igual a igual: «Mi oráculo respecto a ti
es que yo decidiré lo que tú quieras, que mi corazón estará a tu servicio desde
lo alto de la región luminosa». De esto se puede deducir que los «clientes»
ordinarios tendrían que contentarse con observar los movimientos de la bestia,
por los que ellos descubrirían su destino.
En Menfis
también existía, alrededor del Serapeum, toda una
industria de la divulgación del porvenir. El dios daba oráculos cuya
interpretación correspondía a diversas personas, entre otras a aquellos famosos
recluidos (katochoi), conocidos únicamente por los
documentos griegos, que servían a veces de intermediarios al dios para
manifestar un deseo que él les indicaba por medio de sueños.
Todo esto
implica una creencia en el destino que siempre existió en Egipto, aunque sin
alcanzar la importancia que tenía en Grecia. Egipto no conoció la fuerza
trágica de una Moira contra la que los mismos dioses eran impotentes. Por el
contrario, éstos tienen el destino en sus manos, son sus dueños. Y sobre ellos,
por medio de los ritos, el hombre dispone de un cierto poder. Hacia el final de
la historia egipcia, sin embargo, las dificultades en que cada uno se debatía
acabaron por hacer dudar de la excelencia del sistema y del poder real del
hombre sobre la naturaleza, y un escepticismo que ya se había manifestado en
otros tiempos inquietos reaparece y se extiende de un modo bastante general.
Pero el escepticismo implica una abdicación del hombre ante sus
responsabilidades, es decir, un reforzamiento de la fe en un destino
todopoderoso. Debemos admitir que esta abdicación fue más total que nunca
durante los últimos siglos egipcios, porque la creencia en el destino cobró
importancia, y no podemos menos de subrayar la especie de heroísmo que debía de
animar a los defensores de la religión tradicional y de su epílogo, el
hermetismo, para mantener, a pesar de todo, aquel sentimiento de la
responsabilidad intelectual del hombre ante el mundo.
El pueblo,
por su parte, estaba desengañado: veía el desorden que los otros se esforzaban
en negar al continuar ofreciendo Maat a los dioses en los templos, asistía a
las ocupaciones extranjeras, a la fiscalización creciente, a conflictos de
todas clases. Así, aunque continuaba creyendo en la utilidad de los templos y
de los ritos que en ellos se celebraban, pensó en dirigirse a los dioses sin
intermediarios. Conservando del pasado la noción de su soberanía sobre el
destino, se los representa más humanos, más accesibles a las plegarias. Los
dioses egipcios se convirtieron en los dueños del destino de cada uno —el
hombre no es más que barro y paja, y Dios, el modelo siempre a su medida, dice
un moralista—, de modo que los más populares fueron en seguida los que pueden
remodelar el destino, como Serapis e Isis, «la que ha vencido a los Hamarmenos, aquélla a la que los Hamarmenos obedecen». Es, sin duda, esta cualidad la que le valió a la diosa su inmenso
éxito en el extranjero, éxito que compensaba el del cristianismo, en los siglos
en que la antigüedad declinante buscaba una forma de escapar al ineluctable
encadenamiento que pesaba sobre ella como no ha pesado sobre ninguna otra
época.
Egipto había
reaccionado a su manera. Había buscado el apoyo de los dioses más próximos a
los hombres, de los animales sagrados y de los seres sobrenaturales que no se
ocultaban en el fondo de los santuarios, sino que podía encontrárselos todos
los días. Así conoció el éxito un dios que no tiene más nombre que «el
Salvador», que, como resultado de una homofonía, puede ser también el
«Conjurador». Por medio de la magia de sus fórmulas apartaba de sus fieles a
los seres maléficos, escorpiones y serpientes que pululaban en Egipto, y
también los males invisibles simbolizados por esos animales.
Los dioses
egipcios de la época tardía se convirtieron en «omniscientes» y «previsores»,
escuchan las plegarias y ayudan, benévolos, a sus adoradores. Aunque el dios
que escucha las plegarias sea conocido desde el Nuevo Imperio por documentos
generalmente procedentes de ambientes humildes, no puede descuidarse el hecho
de la difusión de esta noción en la época tardía: es un indicio de que las
necesidades de las clases populares de los tiempos clásicos se han convertido
en las de todos.
Esta última
observación es tan cierta que incluso en la religión de los templos se
encuentran huellas de esta concepción de la divinidad, que antes ni siquiera
podría soñarse buscar en ella.
Sin embargo,
aunque los diversos pueblos de Egipto se reunieron alrededor de ciertos
santuarios, aunque parece haber existido una cierta comunidad religiosa, aunque
todos impetraron la ayuda de los dioses egipcios en sus comunes miserias, no
puede afirmarse que existiese una verdadera comunidad religiosa entre ellos. En
efecto, en las ciudades helenísticas funcionaron templos griegos para los
dioses griegos y en las comunidades judías se practicó el culto judío, mientras
que los egipcios jamás practicaron los cultos extranjeros, si bien se habían
mostrado muy receptivos, en el Nuevo Imperio, respecto a los dioses palestinos
y fenicios Reschef, Hurun, Anat, etc. Apenas si pueden citarse algunos ejemplos del
culto de los Dióscuros —¡unos dioses salvadores!— en
el campo, fuera de las ciudades griegas.
Se adivinan
a veces oposiciones, querellas o discusiones populares sobre la oportunidad de
tal o tal empleo de los cultos que cada uno practicaba. Así, una tumba de Tuna
el Gebel, necrópolis de Hermópolis, nos permite conocer un epigrama compuesto
por un hombre que se imagina ser un muerto que huele bien, es decir, que ha
sido incinerado a la moda helénica y que quiere distinguirse así de sus vecinos
egipcios, que se hacen momificar. Hermópolis, a la vez viejo centro religioso
egipcio y ciudad helenizada, debía de ser propicia a discusiones sobre tales
temas, aunque las diversas comunidades viviesen allí en relación amistosa a
pesar de las divergencias de opinión.
En otro
nivel, algunos grandes espíritus pudieron concebir el deseo de fundir en una
sola las diversas comunidades étnicas que vivían en Egipto. Los soberanos lo
desearon en el plano político y se sabe que fracasaron. Nuestro propósito será
aquí, al continuar describiendo la vida espiritual del Egipto ptolemaico,
recordar qué tentativas de síntesis de creencias se hicieron. Ptolomeo Soter,
el fundador de la dinastía, había concebido un plan grandioso, el de unir a sus
súbditos en el culto de un mismo dios. Confió la misión de organizarlo a dos
personajes principales, Timoteo el Eumólpida, de la
ilustre familia sacerdotal de Eleusis, y Manetón de Sebenito,
sacerdote helenizado del clero de Heliópolis. Así nació, a partir de un culto
que merecía los favores de los griegos y de los egipcios en Menfis, el de
Osiris-Apis, la figura muy helenizada de Serapis, incluso tal vez demasiado
helenizada, porque nunca se difundió verdaderamente en Egipto, pero en cambio
conquistó a todo el mundo antiguo. Serapis se convirtió muy pronto en el dios
omnipotente que reinaba sobre todos los mundos, al mismo tiempo que era el
piadoso protector de los pobres.
Manetón, de
quien acabamos de hablar, compuso en griego varias obras destinadas a facilitar
un mejor conocimiento de su país. Además de una historia de Egipto, se le debe
un tratado de doctrinas naturales (physica), en el
que, según los raros fragmentos llegados hasta nosotros, intentaba hacer
comprender las funciones cósmicas de los dioses egipcios e interpretar sus
diversas manifestaciones como un sistema de símbolos. En su libro «Del antiguo
ritual y de la piedad» parece haberse propuesto una descripción de los ritos y
de los mitos que él trataba de identificar con los que los griegos conocían en
su patria.
En este
caso, todavía no se puede hablar de una tentativa de síntesis. En Manetón no
hay más que el deseo de despertar el interés por unas cuestiones que dejarían
de ser extrañas a sus lectores griegos, si él afirmaba que sus dioses eran los
mismos de ellos, tal cual habían hecho ya, por otra parte, algunos griegos,
como Herodoto.
Pero
existieron tendencias más profundas y verdaderamente sintéticas, cuyos débiles
ecos han llegado hasta nosotros. El famoso tratado de Isis y de Osiris, de
Plutarco, por ejemplo, nos propone la interpretación del mito osiriano según las diversas escuelas filosóficas griegas.
Sabemos que Plutarco dispuso de numerosas obras para componer la suya y que
frecuentemente se limitó a recoger lo que sus antecesores habían dicho. Entre
éstos había egipcios.
Por difícil
que sea establecer si aquellos esfuerzos por conciliar dos modos de pensar
inconciliables interesaron a un público amplio, lo cierto es que en Alejandría
existió un ambiente apasionadamente deseoso de crear la síntesis de dos
tradiciones opuestas: de la mitología y de la filosofía. La imposible empresa
no tuvo éxito. Sin embargo, se conoce un poco la obra de Bolo de Mendes, de la que no nos quedan más que raras citas, y que
se propuso fundir en un todo, que él esperaba coherente, el pensamiento de los
«magos» y la física de Demócrito.
Otra
corriente sintética está representada por el hermetismo, del que ya hemos
hablado, que aparece más tardíamente. De origen egipcio —recordémoslo— y
auténticamente egipcio en sus principios, tomó ideas religiosas de aquí y de
allá, y se expresa en un griego enteramente sacado de la lengua filosófica.
Pero se muestra despectivo para con los griegos, a los que, según hemos dicho,
declara incapaces de comprender jamás la profundidad de la doctrina egipcia.
Si de la
tendencia conciliadora de Manetón y de sus similares no salieron más que libros
de historia y de arqueología de Egipto, y si del hermetismo no surgió más que
un rechazo altivo de la tendencia sintética, en cambio nació toda una
literatura extraña, esotérica, en la que al fin se impone el elemento
irracional y cuyas últimas consecuencias son la alquimia y la magia... y, más
cerca de nosotros, las extravagantes doctrinas de la antroposofía y las otras
mixtificaciones que creyeron reconocer en la mitología egipcia la expresión de
verdaderos conocimientos modernos.
En efecto,
Bolo, según sugiere Festugiere, puede ser considerado
como el fundador de la alquimia —por lo demás, involuntariamente, al parecer—
porque compuso un tratado de tinturas. Se dice que, todavía preocupado
simplemente de la técnica, en él enseñaba los métodos egipcios mediante los
cuales puede cambiarse el color de las cosas, como puede cambiarse cualquier
piedra en oro... pintándola. Eran los viejos métodos egipcios del chapado
utilizados desde hacía miles de años en la decoración de los templos. Lo malo
es que aquel arte de la ilusión fue tomado en serio muy pronto por lectores
ávidos de cosas sensacionales, y quedó abierto el camino a la vana búsqueda de
la piedra filosofal.
Y aún se
llevó a cabo en Egipto un último esfuerzo de conciliación. Por razones
simplemente materialistas, desde luego, los magos se lanzaron a una síntesis de
las diversas creencias que conocían. La magia es, sin duda, una actividad muy
antigua en Egipto y puede afirmarse que la religión es magia en la medida en
que descansa sobre la creencia de que se puede influir cerca de los dioses
mediante ritos para obligarles a disponer las fuerzas naturales en el sentido
deseado por el hombre. Pero lo que en la época grecorromana se llama de un modo
más preciso magia es un sistema pragmático que se apoya en los mismos
principios, pero cuya aplicación es diferente: beneficia a los individuos y se
emplea para conseguir ventajas limitadas, no ya para mantener en pie una
representación de la totalidad de la que depende la del mundo real, mientras
que la magia se contenta con utilizar esta representación como podría servirse
de cualquier otra, sin tomar nunca conciencia de ella.
Esta magia
de finales de la antigüedad grecoegipcia es ya la
magia moderna, porque las teorías y técnicas que en ésta se encuentran a lo
largo de toda la Edad Media y hasta nuestros días se formaron entonces en aquel
Egipto helenístico lleno de extranjeros, que intercambiaban sus ideas y modos
de pensar.
Nuestra
información depende aquí de algunos papiros redactados en demótico, en griego o
en copto, indistintamente, y veces en dos lenguas al mismo tiempo. La variedad
de lenguas es una prueba de la unidad de la creencia por encima de las
diferencias de los pueblos y la de una comunidad de preocupaciones a un cierto
nivel, como ya hemos observado en la religión popular. Parece, desde luego, que
Alejandría fue el centro donde se elaboró aquel sistema mágico, porque es
aparentemente el único lugar de posible reunión de los sabios egipcios, griegos
y judíos, cada uno de los cuales aportó su contribución al conjunto. El
cosmopolitismo es uno de los rasgos característicos de esta magia. En efecto,
los magos saben exactamente lo que deben a Egipto, a los griegos y a los
judíos, pero, a pesar de todas las incompatibilidades que hemos señalado entre
las distintas razas, parecen haber admitido implícitamente una más profunda
comunidad de los hombres considerando que lo que ayuda a los unos puede también
ayudar a los otros. Lo único que importa es socorrer al individuo en el mundo
real, gracias a una técnica que nadie tiene el orgullo de creer conocer por sus
solos medios.
La magia
helenística sugiere, pues, frente al desarrollo de los pueblos que han perdido
la fe en los «valores tradicionales» de sus diversas culturas, un sentimiento
de comunidad cuya existencia hemos mencionado ya a propósito de la religión
popular. Nada tiene de extraño, por lo tanto, verla nacer y desarrollarse
paralelamente al cristianismo, cuyas aspiraciones últimas no tienen, sin
embargo, nada de común con las suyas.
Para el mago
helenístico, toda potencia reconocida o simplemente conocida merece ser
invocada. En consecuencia, apela tanto a los viejos dioses egipcios como a los
salvadores griegos; Yahveh reina al lado de Seth o de Hermes-Thoth, rodeado de arcángeles y de Eones procedentes de la
gnosis. También está Cristo, que reúne en sí los poderes de un dios y de un
muerto maléfico, porque murió de muerte violenta. Sin ningún fanatismo, los
magos helenísticos aceptaron todas las representaciones de lo divino que podían
conocer, convencidos como estaban de la unidad fundamental de Dios. Abundan las
declaraciones henoteístas, como: «Uno es Dios...
cualquiera que sea». Lo importante para el mago será, por consiguiente,
encontrar la representación divina en la que la potencia de que él quiere
servirse se reconozca y se vea obligada a dejarse manejar. De ahí esas series
de nombres complejos de aspecto bárbaro, interminables por el miedo de olvidar
algo o compuestos según las reglas de una abstrusa mística de los nombres y del
alfabeto, y de ahí esas figuras compuestas que acumulan partes de imágenes
divinas tradicionales. De ahí también, a costa de enormes esfuerzos de
reflexión, esos dioses sintéticos en los que se ha tratado de unir a los
contrarios, como aquéllos cuya existencia ha revelado Stricker y que es imposible pintar o nombrar, pero que pueden representarse mediante
símbolos inefables, en los que se unen, bajo la forma de un buitre y de un
cocodrilo, el cielo y el infierno, mientras que los extremos están unidos por
un león, imagen de los poderes terrestres. Más perfecta aún fue la síntesis
realizada en el dios acéfalo. Esta figura monstruosa de un decapitado, dotado
de toda la potencia del muerto de muerte violenta, une en sí a Seth y a Osiris
bajo el nombre de Jao, que no es otro que el Yahveh
«revelado a los profetas de Israel». Según un papiro mágico, en efecto, este
dios se presenta con caracteres opuestos. Su sudor es la lluvia fecundante
—como el sudor de Osiris—, pero él es también el fuego eterno, el relámpago y
el trueno, como Seth. Estos esfuerzos por expresar la unidad de la potencia que
domina el mundo —conocemos una asombrosa representación del dios acéfalo
erguido sobre el mundo que, a su vez, descansa sobre el infierno— pueden
parecer extraños, pero no por eso son menos patéticos y reveladores de un
estado de espíritu en los siglos helenísticos y romanos, que nuestra época
mirará, sin duda alguna, con simpatía, sometida como está ella también a la
necesidad de síntesis nuevas. En las condiciones de entonces, en aquel mundo
desmoralizado que nos revela algún pasaje del Asclepius la magia, por extraño que parezca a nuestros espíritus modernos, representa una
corriente optimista. Si los partidarios de la fe tradicional prevén el
hundimiento en que viven y con él también el del universo entero, los magos,
por el contrario, creen en la potencia del verbo y del rito sobre la cual
estaba fundado el mundo antiguo, y saben crear ritos nuevos adaptados a sus
nuevas necesidades, basados en una nueva noción del hombre. Mientras el egipcio
antiguo se sentía a sí mismo como miembro de Egipto, el judío era una parcela
de la vida de su tribu y el griego era ciudadano de una ciudad, en el mundo
helenístico, Egipto, la tribu y la ciudad mueren cuando la noción de Estado no
existe aún más que para una minoría intelectual, y ni el fellah ni el griego del campo se han integrado en ella. Todo lo que quedaba era una fe
heredada de los antepasados egipcios en la potencia total del espíritu, capaz
de plegar la naturaleza a la voluntad humana. En aquel tiempo no se piensa más
que en plegar la naturaleza a la voluntad de cada uno, porque se trata ante
todo de salvarse a sí mismo.
Todo lo que
hemos podido descubrir estudiando los testimonios de la magia tardía induce a
creer que los egipcios que contribuyeron a fijar su doctrina debían de ser
sacerdotes, pues eran los únicos que podían tener el conocimiento de los ritos
y mitos que encontramos en las recetas y sobre todo debían de ser capaces de
comprender los mecanismos según los cuales funcionaba el pensamiento mágico.
Eran, sin duda, de aquellos «ritualistas en jefe» que la Biblia ha conocido con
el nombre de Chartummim, versados a la vez en los
ritos de la religión y capaces de verdaderos juegos de prestidigitación que
podían, al menos, dar la ilusión del poder. Es tentador atribuir a éstos los
orígenes de la magia grecoegipcia, mientras que el
hermetismo —de una elevación moral mucho más alta, pero también más extraño a
la vida cotidiana— sería obra de un clero de alto rango, fuertemente
helenizado, aislado de los problemas inmediatos, pero, en cambio, capaz de
captar el conjunto de la doctrina y de reelaborarla gracias a los nuevos medios
que el extranjero había puesto a su disposición.
Tal fue en
su diversidad y sus contradicciones la vida espiritual e intelectual del Egipto
tardío. Universo de la piedra y del bronce cuando el resto del mundo usaba ya
el hierro, cuyo pensamiento también seguía siendo el mismo que había sido fiel
a sus principios de otro tiempo y a sus métodos experimentados, empleó sus
últimas fuerzas en llevar aquel pensamiento hasta sus límites extremos. Ésta
fue la fuente de su inmenso prestigio a los ojos de los pueblos jóvenes que lo
conocieron.
Su teología
de juego de palabras produjo entonces sus más perfectas obras maestras en los
templos de Edfu, de Filas, de Esna,
donde su mitocosmología daba cuenta de los menores
detalles del mundo.
Pero no
parece que fuese consciente de consagrar todos sus esfuerzos a perfeccionar una
representación que se había apartado poco a poco de lo real y con la cual no
podría ya dominarlo como en el pasado.
Mientras los
últimos hierogramáticos construyen el templo de Edfu y, grabando en él todos los refinamientos de su saber,
intentaban poner nuevamente de manifiesto el orden del universo que en él se
materializa espléndidamente en el mismo suelo de Egipto, en Alejandría, los
griegos edificaban el Museo donde Eratóstenes, Euclides y tantos otros
dibujaban los primeros esquemas de un mundo totalmente nuevo. Gracias a ellos,
la palabra iba a dejar paso al número.
II. SIRIA
EN LA ÉPOCA HELENÍSTICA
Bajo la
dominación persa, desde el 534 al 332 a. C., Siria fue una provincia unitaria
gobernada por un sátrapa persa, situación en la que permaneció también bajo
Alejandro y que no modificó radicalmente hasta el 301. Desde que Ptolomeo I,
rey de Egipto, en la guerra de los Diádocos contra Antígono el Cíclope ocupó la
parte meridional de Siria, ésta permaneció bajo el dominio de los Ptolomeos y precisamente durante casi un siglo, hasta la
batalla cerca de el Panion, en las fuentes del Jordán
(200 a. C.). En aquel año también la parte meridional de Siria pasa a manos de
los Seléucidas, es decir, del rey Antíoco III (223-187). La parte
septentrional, por el contrario, denominada oficialmente «Seléucida» desde la
partición de los reinos del Triparadiso (321),
pertenecía a Antígono I, y, tras su muerte en el campo de batalla de Ipso
(301), se encontraba bajo el dominio de Seleuco I. El límite entre la Siria
ptolemaica y la seléucida pasaba con toda probabilidad, desde el 301, a lo
largo del recorrido del río Eléutero (Litani). El Eléutero desemboca en
el Mediterráneo, entre Simira y Ortosia,
y esto significa que, en la costa, el límite se encontraba al sur de la ciudad
de Marato. El trazado de la frontera en el interior
del país no puede establecerse con seguridad; limitémonos, pues, a decir que
Damasco y sus contornos formaban parte del reino de Ptolomeo. En realidad,
durante la primera guerra siria (y probablemente en el 274) Damasco cayó en
manos de los seléucidas, por lo que el territorio seléucida se extendía en el
interior mucho más al sur que sobre la costa. Es probable que el Antilíbano hasta las fuentes del Jordán, en dirección
aproximada norte-sur, constituyese el límite entre los dos reinos
helenísticos.
Para el
Egipto ptolemaico, la Siria meridional, con las metrópolis fenicias,
representaba una posesión de valor inestimable: Egipto era un país sin bosques,
tenía necesidad de los cedros del Líbano y no puede sorprender que ya los
faraones hubieran emprendido en varias ocasiones expediciones militares contra
Siria, como el gran Tutmosis III, que en el siglo XV a. C. había incluso
alcanzado y cruzado el Éufrates («el agua que corre en dirección inversa»). La
flota de los Ptolomeos estaba formada esencialmente
por naves de las grandes ciudades fenicias, y no es casual que entre los
almirantes del primero y del segundo Ptolomeo figurase el rey de Sidón, Filocles.
Los Ptolomeos administraron la Siria meridional como un único
gran territorio de gobierno general, que oficialmente llevaba el nombre de
«Siria y Fenicia», aunque los historiadores —y entre ellos también Polibio—
solían darle el nombre de Celesiria. El país estaba
sometido a un gobernador (estratego), al lado del cual operaba un «encargado de
las rentas de Siria y Fenicia». Además, la región estaba dividida en un cierto
número de hiparquías, probablemente herencia del
tiempo de Alejandro. Había también una serie de territorios que estaban exentos
de la administración directa, especialmente las ciudades marítimas fenicias,
así como los territorios de los soberanos indígenas, como la región del jeque Tubias de los Amonitas, que acertaba a congraciarse con los Ptolomeos mediante el envío de animales raros para el
jardín zoológico de Alejandría. Los Seléucidas, tras la definitiva conquista
del país en el 200 a. C., adoptaron sin modificarla sustancialmente la
administración ptolemaica en la Siria meridional. Antíoco III supo mantener
buenas relaciones especialmente con los hebreos; si hemos de atenernos a Flavio Josefo
,
este rey, tras el paso de Jerusalén a su soberanía, confirmó a los hebreos en
sus privilegios solemnemente. En la Siria septentrional, por el contrario, las
cosas sucedieron de modo muy distinto, pues el fundador de la dinastía, Seleuco
I (muerto en el 281), había fundado allí un gran número de ciudades
macedónicas. Seleuco I había emprendido la experiencia de hacer de la Siria
septentrional (y de los territorios lindantes con la Mesopotamia del norte) una
nueva Macedonia. El historiador Apiano (siglo II d. C.) nos da una relación
altamente instructiva de las fundaciones macedónicas y griegas en la región de
la Siria del norte (Apiano, Guerra siriaca, 57): de 16 nombres de ciudades, 10
son macedonios y, en cambio, sólo 6 griegos. Las ciudades con nombre macedonio
son las siguientes: Berea, Edesa, Perinto, Maronea, Calípolis, Pela,
Anfípolis, Aretusa, Astaco y Apolonia. Además, se
encuentran en la Siria septentrional también nombres de regiones macedónicas,
como la Cirréstica (el nombre procede de la ciudad
macedónica de Cirro) y la Pieria. Hace muchos años Ernest Kornemann ha interpretado esta circunstancia de acuerdo con la siguiente tesis: «Seleuco
I no ha helenizado en sentido general ni ha querido amalgamar a los pueblos,
sino más bien en clara reacción contra la política de Alejandro, lo que hizo
desde el principio, para decirlo con una sola palabra, fue “macedonizar”».
No cabe duda de que en este caso la visión de Kornemann es correcta, aunque su tesis ha ido más allá de lo conveniente. La Siria
septentrional —de esto podemos estar seguros— era el corazón del reino de los
Seléucidas, y en ella estaba también la fuerza principal de su ejército,
distribuido, en parte, en guarniciones, como en la rica Antioquía, sobre el
Orontes, la «capital del reino», fundada por Seleuco I en el lugar en que se
levantaba Antigonea (que a su vez debía su origen a
Antígono el Cíclope), y además en innumerables «katoikiai»
(«establecimientos militares»), en colonias militares, en las que vivían los
«soldados con permiso», instalados según formaciones militares también. Éstos
se ocupaban en trabajos pacíficos hasta que, en caso de guerra, la orden de
movilización (el parangelma) del rey les llamaba a
las armas. Las ciudades más importantes de la Siria del norte eran, además de
Antioquía, sobre todo Apamea, Laodicea y Seleucia,
estas dos últimas a orillas del mar; por otra parte, Seleucia durante un
período bastante largo (desde el 246 al 219 a. C.) formó parte del reino de los Ptolomeos, que así se habían procurada una importante
base para su flota en la Siria septentrional. Sobre la administración seléucida
de la Siria Meridional (la Seléucida) tenemos escasas noticias, pues sólo
sabemos que Seleucia de Pieria, que era el nombre oficial de la ciudad, estaba
regida por un gobernador (epistates) real, que ejercía la vigilancia sobre los
asuntos de
la ciudad, a
juzgar por una carta de Seleuco IV, fechada en el 186 a. C., y conservada
gracias a un epígrafe. La Seléucida, en su conjunto, debía de estar sometida a
un estratego, y quizá Baquidas, que en el 161-160 a.
C. dirigió una acción con una parte del ejército del reino contra los
Macabeos, fue un gobernador-estratego. En todo caso, lo cierto es que la
Seléucida, hacia finales del siglo II, aparece dividida en cuatro satrapías
autónomas, correspondientes a las cuatro grandes metrópolis de la región. Ya
anteriormente, el territorio de la Comágene se había
separado como satrapía independiente, cuyo soberano se había emancipado del
reino de los Seléucidas antes de mediados del siglo II a. C.
En la Siria
meridional seléucida las condiciones de gobierno llegaron a ser
excepcionalmente difíciles a causa de la insurrección de los Macabeos, que tuvo
repercusiones también sobre la administración. Así, el gobierno general de la
«Siria y Fenicia» fue sustituido por otro en el 162: éste se extendió desde la Ptolemaida hasta el confín egipcio, y con esa extensión se
mantuvo hasta el 137-36 a. de C. En este cambio se refleja la influencia de la
sublevación de los Macabeos, que tuvo efectos revolucionarios en muchas zonas
de Palestina. En el siglo II a. C. comenzaron los esfuerzos de emancipación
de las grandes ciudades fenicias, y hacia finales del siglo casi no hay ya
ciudad importante que no haya alcanzado su autonomía y ejercido el derecho de
asilo, gracias, en la mayoría de los casos, a una concesión de los soberanos
seléucidas. El ascenso de las metrópolis fenicias es más o menos paralelo al
declinar de la potencia seléucida. Las fuerzas de los Seléucidas estaban
desgastadas por el contraste con Roma y después con los partos; además, con el
auge de las dinastías locales surgían siempre para el reino nuevos adversarios
que no podían ser ya contenidos.
Cuando en el
83 a. C. Tigranes de Armenia reunió bajo su soberanía los restos del reino de
los Seléucidas, en otro tiempo tan soberbio, no quedaban más que algunas partes
de Cilicia y de Siria. El golpe final se lo dio Pompeyo. Tras un breve
interregno del último Seléucida, Filipo (69-63), Pompeyo transformó los
territorios de la Siria septentrional y de las ciudades fenicias en la
provincia romana de Siria (64-63 a. C.). Es el final de un reino glorioso y de
una dinastía importante que durante siglos desempeñó un papel de primerísimo
rango en la historia del Asia anterior.
No hay
absolutamente indicio alguno del hecho de que las poblaciones de Siria
considerasen como una especial desgracia la división del país, que duró
alrededor de 100 años, entre Ptolomeos y Seléucidas
(301-200 a. C.). Si los hombres de Siria sufrieron alguna angustia, fue la de
las interminables guerras que se mantuvieren entre las dos dinastías por la
posesión de la parte meridional de la región. No menos de seis veces Ptolomeos y Seléucidas cruzaron sus armas por la Siria
meridional, en el período del 274 al 145 a. C., sin que los tratados de paz
aportasen ningún cambio importante a favor de uno u otro de los contendientes.
El problema sirio fue la materia inflamable que continuamente sometió a sangre
y fuego el mundo de los estados helenísticos.
A pesar de
la intensa helenización y «macedonización» de Siria
se conservó por doquier y con especial tenacidad, sobre todo en la meseta, el
elemento demográfico indígena. En las ciudades de los fenicios pero también
entre los hebreos de Jerusalén el helenismo hizo alguna conquista, la lengua de
las personas cultas era el griego y la mayor parte de las ciudades tenía un
gimnasio que representaba el centro de la formación helénica y de la vida
social griega; muchas ciudades tenían también un teatro griego. La población
indígena conservaba, sin embargo, en todas partes sus tradiciones hereditarias,
sobre todo sus divinidades, y, gracias a las mujeres del país, las divinidades
orientales entraron frecuentemente en el panteón de los griegos y de los
macedonios con la única diferencia de que entre estos últimos, en lugar del
nombre oriental, se introducía uno griego. Así es posible que bajo los
numerosos nombres de divinidades griegas relacionados con las inscripciones se
ocultasen figuras divinas sirias y fenicias. Por ejemplo, en Gerasa, en el
territorio del Jordán oriental (en la época helenística, la ciudad se llamaba
«Antioquía sobre el Crisorroa»), se encuentran un
gran templo de Zeus Olímpico y un templo de Artemisa, que, aunque construidos
ya en el siglo II d. C., se levantan en el lugar donde antes había santuarios
más antiguos. Es, pues, posible que tras el nombre griego deban buscarse
figuras de divinidades originariamente indígenas, como es posible ver también
en muchas otras localidades de Siria: en el caso de Zeus Olímpico, podría
pensarse que la divinidad precedente fuese Baal shamen,
Baal, el señor del cielo, y en el de Artemisa, tal vez fuese Astarté o Atargatis. Por otra parte, estas dos divinidades se
encuentran en muchas variantes locales en toda la región de Siria: una es un
dios que manda en el sol y en la luna, así como en la vegetación, y la otra es
una diosa del amor y de la fecundidad. Los nombres son a menudo sólo
apariencias, e incluso en un templo de la Némesis, en Gerasa, de época imperial
tardía, no es seguro, en absoluto, que tras el nombre de divinidades griegas no
se esconda una divinidad local.
Si nos
dirigimos hacia la Siria septentrional, el visitante actual se siente
especialmente atraído por las imponentes ruinas de Baalbek (el nombre procede,
sin duda, de ba'al biq'ah,
«Señor de la llanura»). Se ignora cuándo fue fundada Baalbek, pero debe
pensarse que esto ocurrió en época helenística, tal vez gracias a un Ptolomeo o
a algún soberano itureo.
La ciudad de Baalbek domina la amplia y fértil llanura entre el Líbano y el Antilíbano; tiene una importante posición estratégica y
parece muy difícil creer que esta circunstancia pasase inadvertida a los
soberanos helenísticos. La divinidad principal de la ciudad, llamada por los
griegos «Zeus de Heliópolis», tiene en el nombre la designación griega de
Baalbek: Heliópolis, la «ciudad del dios del Sol». Divinidades solares se
veneraron, por lo demás, en muchas localidades de Siria, y los griegos y los
macedonios solían asimilarlas a Zeus, dios del cielo. En la época imperial
romana, Heliópolis-Baalbek experimentó un rápido auge, hasta que los problemas
de la guerra pusieron un brusco fin a tal desenvolvimiento, en la segunda mitad
del siglo III d. C. Sin embargo, el Zeus de
Heliópolis no es originariamente una divinidad solar, sino más bien un dios del
tiempo y de la vegetación, y es divinidad indígena. Este dios, aunque con
nombre latino (Júpiter Heliopolitanus), adquirió una
gran consideración durante muchos siglos tanto en la patria como en el
extranjero, sobre todo como divinidad oracular. Al Júpiter Heliopolitano está dedicado el gran templo de la Acrópolis de Baalbek, que se encuentra sobre
la ciudadela árabe, mientras que aún se discute la asignación del pequeño
templo de la Acrópolis a Baco, Venus u otra divinidad.
También la
rica ciudad caravanera de Palmira ha tenido seguramente un importante papel en
la época helenística; su era comienza en el año 312 a. C., es decir, según
los documentos, con posterioridad a la época seléucida. En Palmira no se han
encontrado hasta ahora ni inscripciones ni edificios de la época de los
Seléucidas. No muy diferente es la situación en Dura, sobre el Éufrates medio (Salihijeh), que en los años veinte y treinta de nuestro
siglo se hizo famosa en todo el mundo gracias a las excavaciones de la Académie des Inscriptions et
Belles Lettres de París (bajo la dirección de Franz Cumont) y de la Yale University de New Haven (dirigidas por Mijail Rostovcev). Si también el nombre de Dura es una prueba de
que el centro existía ya en la época babilónica (duru se interpreta como «localidad», «muro»), su verdadera importancia se inicia con
la época helenística. Dura fue fundada, por segunda vez, por Nicanor, el
gobernador general de la satrapía superior bajo Seleuco I. La ciudad recibió el
nuevo nombre de Europos, que recuerda el lugar de
nacimiento de Seleuco I en Macedonia, y era, pues, un homenaje al soberano.
Dura-Europos tuvo una guarnición macedónica, a la que
correspondía, sobre todo, la tarea de vigilar las rutas de las caravanas hacia
Berea (Alepo), Palmira-Emesa y, en el valle, hacia Babilonia. Un relieve de
época tardía nos demuestra que el recuerdo de los primeros Seléucidas
permanecía muy vivo allí. En este relieve está representado Seleuco I en el
momento de poner una corona sobre la cabeza del dios de la ciudad de Dura, Gad.
Si todas las esperanzas que ligaban a Seleuco I con Dura-Europos se vieron satisfechas es otro problema. En todo caso, hacia el 140 a. C., los
partos, al apoderarse de la Mesopotamia, se adueñaron también de esta base
sobre el Éufrates medio, muy probablemente sin encontrar fuerte resistencia. El
reino de los Seléucidas en aquella época estaba muy debilitado, y los
habitantes de Siria se sentían felices por el hecho de que los partos se
estableciesen sobre el Éufrates en lugar de inundar con sus ejércitos de
caballería la región, todavía muy rica, entre el río y el Mediterráneo.
En Dura-Europos se encuentran innumerables dioses y cultos, dos de
los cuales, por lo menos, deben atribuirse con toda seguridad a la época de los
Seléucidas. Por ejemplo, el templo de Zeus Megisto,
que fue fundado ya bajo Antíoco III (o bajo Antíoco IV). No faltan, como puede
imaginarse, los nombres de divinidades orientales; al lado del dios de la
ciudad, Gad, pueden recordarse también Atargatis,
Bel, Aflad (que significa, sin duda, «hijo de
Hadad»).
Las
excavaciones de Dura-Europos han demostrado, además,
que la ciudad originalmente había sido proyectada como una verdadera fortaleza,
pero no llegó nunca a tener tal condición. Algunas obras proyectadas por su
fundador jamás fueron realizadas, tal vez a causa de las incidencias de la
situación política y, en especial, del estallido de las guerras sirias. Éstas
obligaron a los Seléucidas a emplear sus fuerzas en otra dirección contra los Ptolomeos. Por lo demás, Dura-Europos fue fundada según el esquema de Hipodamo, es decir,
en tablero, al igual, por ejemplo, que Rodas y, en Siria, que las ciudades
helenísticas de Berea (Alepo) y Laodicea. En
documentos más tardíos de la época de los partos aparece demostrada la
existencia de los kleroi (lotes de tierra), cuyos
propietarios eran, sin duda, «clerucos», es decir,
soldados que se habían establecido allí y a cada uno de los cuales se le había
adjudicado un determinado territorio a orillas del Éufrates; éste fue repartido
en los llamados «hécades» («cien partes»), que
recibieron nombres de personas, probablemente según los nombres de los jefes
militares de la guarnición de Dura. Los «hécades» comprendían
innumerables kleroi individuales. En época tardía,
bajo los partos y los romanos, se sabe que en Dura-Europos había un gobernador de la ciudad, que era, al mismo tiempo, comandante de la
guarnición. Bajo los partos, existían también magistrados reales, y no tenemos
razón alguna para creer que bajo los Seléucidas las cosas fuesen de otro modo.
Para la administración había un archivo y una oficina del registro. Los
macedonios tenían en Dura-Europos una posición
privilegiada: constituían una clase elevada, y en la época de los partos
existen aún algunas familias macedonias; en una de éstas, la de Seleuco, hijo
de Lisia, se transmite hereditariamente el cargo de gobernador de la ciudad, de
estratego y de «epístata», hasta la definitiva
conquista de Dura por los romanos, bajo el emperador Lucio Vero, en el 164-65
d. C.. Mientras tanto, y a pesar de todo, el ambiente se ha transformado mucho
y en Dura, en este período, no queda ya ni un templo dedicado a una divinidad
puramente griega.
Pero no
sería justo subestimar la influencia del espíritu griego en Siria. En este
pueblo de antigua cultura, el gimnasio tuvo una influencia altamente benéfica.
Millares y millares de jóvenes recibieron allí su educación, y no sólo griegos
y macedonios, para los que frecuentar un gimnasio era cosa natural, sino
también innumerables orientales, para quienes se abrió así el acceso a las
fuentes de la cultura helenística. En consecuencia, muchos hombres de origen
oriental se consagraron con gran éxito en el campo de la literatura y de la
ciencia griegas. Citaremos aquí sólo dos nombres: el gran erudito Posidonio
(135-51 a. C.) y el poeta Meleagro de Gadara,
aproximadamente contemporáneo de Posidonio. De la juventud de Posidonio, nacido
en Apamea, en la Siria septentrional, poco o nada sabemos, pero seguramente
recibió en su patria, en Siria, las bases de su amplia cultura. Pertenecía a
una familia acomodada que gastó mucho en la educación del hijo. Recordando, sin
duda, su juventud, escribe que los sirios usan los gimnasios para el ocio, como
los romanos los baños públicos, y que en ellos se dan fricciones con ungüentos
olorosos y con aceites —es una alusión a la agonística griega, que siempre
resultó extraña a los orientales—. No es éste el lugar adecuado para hablar de
la obra de Posidonio. Baste decir que fue historiador, geógrafo, filósofo y
teólogo, y que toda su obra ha influido en la historia espiritual del Occidente
por las más diversas vías, aunque algo de él sigue siendo enigmático para
nosotros.
El otro
sirio, Meleagro, se hizo famoso como poeta de epigramas y sátiras. Fue educado
en el gimnasio de Tiro, la antigua ciudad fenicia. En su epitafio, Meleagro,
como es costumbre, habla de su origen:
Ática patria
la luz me dio en Gadara asiria, pero mi maestra fue
Tiro, la gran ciudad insular; de Eucrates he nacido
yo, Meleagro, caro a las Musas, que primero por el poético laurel luché con Menipo.
Si soy,
pues, un sirio, ¿qué importa? Amigo, un solo caos nos ha sacado a todos a la
luz, la patria de todos es el mundo.
En todo
caso, es de señalar el hecho de que Meleagro designe como su patria ática a la
cuidad siria de Gadara. Sin embargo, Gadara, situada al sureste del lago de Genezareth como Gerasa, Filadelfia (Rabbath-Ammon) y Escitópolis (Beth-Sean), forma parte de las ciudades de la
Decápolis, en el territorio del Jordán oriental. En ellas vivía, consciente de
su propia cultura, una clase helénica que, aún en tiempos de Jesucristo,
cultivaba los ideales del helenismo con especial constancia. No es, pues,
sorprendente que en época tardía la palabra «heleno» en Palestina y en otras
partes se convirtiese en sinónimo de «pagano». Pero «heleno» no tiene sólo ese
significado, pues designa a todos los hombres y mujeres que en las ciudades
sirias y fenicias pertenecen a la clase superior constitucionalmente
privilegiada, los «helenos», sin referencia a su nacimiento y origen nacional.
Cuando en el Evangelio de Marcos se habla de una «griega, de origen
sino fenicio», tal contradicción puede explicarse sólo en el sentido de que la
mujer pertenecía al grupo privilegiado de los «helenos», aunque por nacimiento
fuese sirofenicia. En este caso, como frecuentemente
ocurre, la posición jurídica y la nacionalidad son dos cosas diferentes. Por lo
demás, es casi imposible imaginar la confusión de los pueblos de Siria en el
período helenístico. Pero la cultura helénica sigue siendo siempre la levadura
que hace fermentar la cultura del país y de sus habitantes.
Posidonio,
que tampoco en otras ocasiones ve con buenos ojos a sus connacionales, ha
esbozado un interesante cuadro de la vida de las ciudades sirias poco antes de
su tiempo, refiriendo un episodio que, sin duda, le ha sido transmitido
oralmente. Se trata de una guerra local entre las ciudades de Apamea, la patria
de Posidonio, y Larisa, en la Siria septentrional. Lo que Posidonio cuenta del
equipo de los ciudadanos que parten para la guerra es verdaderamente incluso
grotesco. Estos ciudadanos, según Posidonio, llevaban espada y lanza cubiertos
hasta de suciedad y de herrumbre, y se habían puesto en la cabeza sombreros de
enormes dimensiones para protegerse contra los rayos del sol sin que, por otra
parte, pudiesen impedir naturalmente que la gola fuese golpeada por las
corrientes de aire. Además, llevaban consigo asnos como animales de carga,
sobrecargados no sólo de vino y de artículos alimenticios, sino también de las
más diversas variedades de flautas, como si partiesen para un banquete y no
para la guerra. Conocemos demasiado poco la historia local de Siria para poder
decir cómo terminó aquella guerra singular. De todos modos, deberá situarse en
el período inmediatamente siguiente al 145 a. Cristo, cuando la potencia de los
Seléucidas estaba declinando ya. Los ciudadanos debían de haberse olvidado,
desde hacía mucho tiempo, de hacer la guerra por sí mismos, pues los conflictos
entre los soberanos helenísticos se libraron siempre con soldados de profesión
y con mercenarios.
A pesar de
todo, Siria era un país rico. En los valles del Orontes, en las llanuras de la
Fenicia y sobre los soleados declives del Líbano y del Antilíbano,
se cultivaron plantas de todas clases. Posidonio habla de la gran riqueza de
Siria y dice que sus habitantes vivían como en una eterna fiesta. A Siria y a
Fenicia llegaban las grandes rutas caravaneras que traían de lejos las
mercancías. Así, las ciudades de la costa de Fenicia eran los puertos de
exportación de las telas de seda que llegaban importadas de China. Siria no
carecía de manufacturas y, en conjunto, el país se las arreglaba con sus
productos agrícolas e industriales del modo más feliz; había superabundancia de
todo, de manera que en períodos normales podía exportarse mucho. Estrabón (que
vivió en la época de Augusto y de Tiberio) describe a Siria con los más rosados
colores; naturalmente, en aquella época era, desde hacía mucho tiempo,
provincia romana, pero el cuadro de conjunto no puede haber sido muy distinto
bajo la soberanía de los Seléucidas y de los Ptolomeos.
En la época
helenística Siria fue en conjunto un país feliz, a pesar de las numerosas
guerras que allí se libraron: una floreciente economía, un comercio rico, un
gran número de famosos lugares de cultura, así como una vida religiosa muy
intensa: éstos son los signos de una de las épocas más espléndidas de la
historia de aquella región.
III. EL
JUDAÍSMO PALESTINO DESDE ALEJANDRO A POMPEYO
Desde el 332
al 177 los judíos se sometieron resignadamente a todo poder griego que dominase
la costa palestina. La versión de Josefo de que Alejandro vino a la ciudad
carece de base. Más digno de crédito es su relato de que Ptolomeo I pudo tomar,
en cierta ocasión, Jerusalén, porque el pueblo se negó a combatir en sábado. Ptolomeo también
llevó a muchos judíos a Egipto.
Esclavitud y emigración intensificaron las relaciones del país con el mundo
circundante.
Alejandro o
Pérdicas repoblaron Samaria con macedonios. Desde entonces el centro de reunión
en el norte, junto a Siquem, para el culto a Yahveh
fue el monte Gerizim, donde inmediatamente se levantó
o se estaba levantando ya un templo. Los adeptos de este culto («siquemitas») se diferencian de los nuevos «samaritanos»
macedonios. La diferencia persistió hasta finales del 180, pero Josefo la ignora. Estos acontecimientos no quebrantaron la
unión religiosa del norte de Israel con Judea. En Egipto, los siquemitas y los judíos formaron una sola comunidad
religiosa; sus miembros disputaron sobre la distribución de su común reserva
—¿cuánto correspondía a Jerusalén y cuánto a Gerizim?—. En Judea siguieron siendo
oficialmente un solo pueblo hasta el siglo II. Jasón de Cirene escribió que
Antíoco IV «dejó gobernadores para perseguir la (única) raza, a Filipo en
Jerusalén... y a Andrónico en Gerizim. y no mucho
tiempo después envió a Cerón, un ateniense, para obligar a los ioudaioi a abandonar sus leyes ancestrales. y a dedicar el
templo de Jerusalén a Zeus Olímpico y el de Gerizim.
a Zeus Xenio». El empleo del término ioudaioi («judíos») aplicado a los siquemitas no es una excepción; el poema de un tal Teódoto (conocido en 202-175?) celebrando a «la ciudad
santa», Siquem, llevaba el título «Acerca de los ioudaioi». Probablemente la importancia del culto judío a
Yavé dio origen a que se llamase «judíos» a otros adoradores de la misma
deidad. Un siglo después, tras la anexión de los idumeos a la unidad de culto
de Jerusalén, también se les llamó ioudaioi.
Jerusalén,
emplazada en una zona más fría que Samaria, no sufrió el asentamiento griego,
pero fue tomada una docena de veces entre el 332 y el 177 por los ejércitos
griegos y probablemente tuvo una guarnición griega durante todo este período.
Los oficiales del gobierno y los hombres de negocios griegos penetraron en
todos los pueblos del país. Con ellos llegó el conocimiento del griego, que era
ya el lenguaje de la administración y de los grandes negocios y que fue
convirtiéndose en el de las conversaciones cultas y de la literatura. Esto
produjo un descenso en el uso del hebreo, que ahora se hace un idioma sobre
todo literario, legal y litúrgico. (Las clases inferiores hablaban, en su mayor
parte, arameo). Y dio también origen a la corrupción de varios pasajes del
Antiguo Testamento, que revelan un período de copistas ignorantes. Pero la escritura
del hebreo no cesó totalmente.
La autoridad
griega se intensificó durante veinte años, en que Judea cambió de manos entre
los Ptolomeos y sus adversarios (321-295
aproximadamente). Después el país permaneció bajo el firme dominio de los Ptolomeos hasta el 218. Este período de estabilidad asentó
el prestigio del Pentateuco, la ley escrita del culto de Jerusalén y de Gerizim. Como la historia de su desarrollo había sido
olvidada, surgió la leyenda de su perpetuidad. De aquí que en el período
siguiente el intento de cambiar «la Ley» fuese el colmo de la perversidad (I
Macabeos, 1, 49), la defensa de la Ley, la consigna de la resistencia (I Mac.
2, 27; cf. 6, 59) y la destrucción de los textos escritos de la Ley, un
objetivo de los reformadores (I Macabeos, 1, 56).
La
estabilidad de los Ptolomeos también dio origen al
prestigio de la heredabilidad del Sumo Sacerdocio. Por esta razón varios
grupos reclamaron luego su padrinazgo. Los Macabeos, que usurparon el
sacerdocio y mantuvieron en el exilio a sus legítimos herederos, fueron
representados por sus seguidores como protegidos de la línea legítima (II Mac.
15, 12 ss.). Los Fariseos (a menudo enfrentados con los Macabeos) reivindicaron
como autoridades suyas una relación de individuos que se remontaba hasta el
Sumo Sacerdote Simón el Justo. Sirac (que no
figuraba en la relación de los Fariseos) terminaba su elogio de «nuestros
padres» con Simón, que reparó el templo, fortificó la ciudad y fue glorioso en
el santuario . Fue probablemente este Simón el que negoció con
Antíoco III cuando éste tomó la ciudad en el 201 y otra vez en el 198, poniendo
fin al siglo de dominación ptolemaica. Además de hacer concesiones en favor del
templo y de los ciudadanos, Antíoco garantizó que el pueblo podría vivir de
acuerdo con su propia Ley, lo que luego confirmó con un decreto en que prohibía
la violación de la pureza de los tabúes y de las ordenanzas de los sacrificios
en el templo.
De todos
modos, José, primo de Simón, de la familia de Tobías de Amón, había sido
favorito en la corte ptolemaica y comía diariamente en la mesa del rey, que no
era puro. Uno de los hijos de José,
Hircano, construyó un templo en Transjordania. Y uno de los hijos de Simón, Onías, que heredó el Sumo Sacerdocio, es elogiado por II
Macabeos como observante de la Ley; pero otro, Joshua-Jasón, convenció a
Antíoco IV para que le nombrase Sumo Sacerdote en lugar de Onías,
y consiguió la autorización real para introducir las costumbres griegas. Pero
fue Onías, y no Jasón, quien se unió con Hircano,
enemigo de su padre, mientras los hermanos de Hircano, antes aliados de Simón,
ahora se aliaron con un no sacerdote, Menelao, contra toda la familia de Simón.
Parecida
variedad de actitudes se daba también entre el pueblo. Unos rechazaron la Ley y
otros llevaban sus exigencias hasta declarar impuros los servicios en el templo
y formar sectas propias. Enoch, 89, 73 y quizás Asunción de Moisés, 5, 4 ss.
reflejan un sectarismo semejante, anterior a los Macabeos. Una glosa en el
prefacio al Documento Sadoquita data el comienzo del
movimiento sadoquita (es decir, esenio [?]) en el 197
a. de C. (el año 390 de la era de la ira empezó con la conquista de
Nabucodonosor). El origen del movimiento puede haber estado relacionado con la
conquista seléucida del 198 y con el convenio entre Simón y Antíoco III. Una
segunda glosa fija en veinte años (197-177) el período inicial de la existencia
de la secta; transcurrido este tiempo, Israel se rebeló y surgió un impostor
para extraviarles (confrontar I Mac. 1, 11). Cerca del 177, el Sumo Sacerdote, Onías, huyó de la ciudad (II Mac. 4, 5), siendo sustituido
hacia el 175, tras la sucesión de Antíoco IV, por su hermano Jasón, iniciador
del ataque abierto a la Ley. Desgraciadamente, estos datos no son concluyentes
y el origen de la secta sigue siendo incierto.
Jasón contó
con la adhesión del pueblo de Jerusalén. Tres años después Antíoco IV visitó la
ciudad y fue recibido con vítores. Pero Antíoco sustituyó a
Jasón por Menelao, que no era de familia sacerdotal. Menelao logró hacer
asesinar a Onías (que se había refugiado en el templo
de Apolo (!), en Dafne) y colaboró con
el comandante de la guarnición de Jerusalén en el saqueo de los tesoros del
templo. Esto dio lugar a un tumulto, en el que fue muerto el comandante, y
Antíoco mandó ejecutar a los dirigentes de los amotinados. Después, en
el 169, un rumor según el cual Antíoco había muerto indujo a Jasón a atacar la
ciudad matando a sus adversarios. Menelao se defendió en la ciudadela. Antíoco,
entonces en Egipto, fue informado de que Jerusalén se había sublevado, volvió,
mató a los habitantes, saqueó el templo y regresó luego a Antioquía, dejando
gobernadores en Jerusalén y en Gerizim. En el 168,
envió a un comandante que llevó a cabo una nueva matanza en la ciudad, derribó
las murallas y fortificó una sola área, «la ciudadela», como plaza fuerte para
los seguidores de Menelao. Finalmente, en el
167, ordenó que los templos de Jerusalén y de Gerizim fuesen dedicados a Zeus Olímpico y a Zeus Xenio, que
las ceremonias se celebrasen en ellos a la manera griega, y que se prohibiesen
las ceremonias propias de la Ley judía, incluidas la circuncisión y la
observancia del sábado. dominante de Jerusalén, que ya no contaba con hombres
suficientes para controlar Judea. En efecto, cuando intentaron, empleando
tropas de la guarnición, imponer al país la introducción de los ritos griegos
y, lo que todavía era peor, la prohibición de las antiguas costumbres,
estallaron revueltas y surgieron facciones.
Los siquemitas se separaron entonces de los judíos y pidieron
que su templo fuese dedicado a Zeus Xenio. Una petición similar
—¿convenida de antemano?— llegó de Jerusalén distinguiendo a los helenizantes
leales de la ciudadela de sus supersticiosos y desleales adversarios y
solicitando la dedicación del templo de Jerusalén a Zeus Olímpico. Estas
dedicaciones suponen probablemente la identificación de Yahveh con Zeus y no la
introducción de una nueva deidad, aunque se importaron también cultos de
otros dioses. Parece que los siquemitas no tomaron parte en la revuelta judía, aunque algunos fueron incluidos en las
levas de Samaria. El culto en Gerizim terminó
temporalmente hacia el 120, cuando el templo fue destruido por Juan Hircano.
La línea
sacerdotal legítima sobrevivió en Onías IV, hijo del Onías que abandonó la ciudad en el 177. Logró permiso de
Ptolomeo Filométor para construir un templo en Leontópolis, en el Delta. La carta que le atribuyen las Ant. XIII, 65 ss. manifiesta al rey que el templo unirá a
los adoradores de Yavé («judíos») en Egipto, que hasta aquel momento habían
estado enfrentados a causa de sus distintas prácticas en los sacrificios.
Consiguiera esto o no, lo cierto es que el templo estuvo asistido por
sacerdotes y levitas del partido legitimista y funcionó hasta que fue cerrado
por los romanos, en el 73/4 d. C.
En Palestina
el partido dominante era al principio el de los helenizantes, acaudillado por
Menelao. En el aspecto religioso era un intento de encarar los hechos de la
vida helenística, especialmente el hecho de que la religión griega no podría
ser desechada como «idolatría». La creencia de que «Zeus» y «Yahveh» son
nombres diferentes de un solo Dios encontraría hoy más defensores que las
afirmaciones exclusivistas de los Macabeos. En la antigua Judea tuvo también
seguidores. Jerusalén apoyó a los helenizantes y sólo cuando su poder fue
quebrantado por sucesivos desastres comenzó la revuelta rural. El decreto del
rey que autorizaba el cambio en las prácticas religiosas fue gustosamente
recibido por muchos judíos que desde entonces sacrificaron a los ídolos y
profanaron el sábado; llegó un tiempo en que ganaron muchos más adeptos y se
levantaron altares en la mayor parte de las ciudades del país (I Mac. 1,
43-58). Aquel apoyo rural está probado por las campañas de terrorismo que los
Macabeos llevaron a cabo en el país durante los diez años siguientes.
Cuando Judas murió, los helenizantes levantaron sus cabezas «en todo el país». La «ciudadela» de Jerusalén era no sólo una fortaleza, sino una
ciudad con una población judía; sus territorios incluían
varias ciudades; resistió cercos de Judas, Jonatán (12, 36) y Simón (13, 49 ss.); las últimas fuerzas seléucidas que se acercaron
a ella se alejaron alrededor del 157 (9, 72); después la ciudadela resistió
durante 16 años sin ayuda de los reyes seléucidas y tal vez incluso desafiando
sus órdenes, pero evidentemente con el apoyo del país; la única
forma de que Jonatás pudiera cortar la ayuda era la
de levantar una muralla alrededor de la ciudadela; una vez construida la
muralla, resistió aún durante dos o tres años, y sólo se rindió después de que
muchos de sus habitantes habían muerto de hambre. Nunca hemos sabido su nombre.
Probablemente los habitantes que tan desesperadamente la defendieron le
llamarían «Jerusalén», y a sí mismos, «Israel».
En el
extremo opuesto de los helenizantes se hallaban los esenios, que quizá se
retiraron al territorio de Damasco alrededor del 177. Los esenios formaban
comunidades cerradas, algunas de ellas de solteros, cuyos miembros eran
admitidos sólo después de una prueba. En su mayor parte, la propiedad era
comunal. El gobierno se ejercía mediante «superintendentes» y un consejo común.
Los miembros eran «sacerdotes», «levitas» o «israelitas», tal vez por rango más
que por linaje. Los documentos conservados por el grupo y las descripciones
de la secta en los autores clásicos difieren tanto unos de otros que nos
permiten suponer que la secta experimentó grandes cambios durante los dos
siglos anteriores a Cristo; distintos grupos pueden haber surgido de ella o tal
vez se le unieron. Pero en todo caso sus características son claras. Lo
esencial es una exégesis rigorista del Pentateuco, especialmente de las leyes
sobre la pureza, el sábado, el calendario, la propiedad y las relaciones
personales. Esta exégesis consta especialmente en los códigos legales de la
secta y en los trabajos que elaboran las historias del Pentateuco (Enoch,
Jubileos, el Génesis Apócrifo, Testamentos de los Doce Patriarcas). Después del
Pentateuco vienen los Profetas, de cuyos trabajos los esenios pretendían
entender más que los propios profetas (Comentario de Habacuc 2, 1 ss.). Ellos
«comprendieron» que las profecías se referían a su propio tiempo y en numerosos
comentarios especificaron las naciones, personas y acontecimientos de que se
trataba. Como los profetas del Antiguo Testamento, esperaban la intervención de
Dios en la historia para recompensar al bueno (ellos mismos) y castigar al malo
(especialmente el sacerdocio de Jerusalén, los Fariseos, los griegos y los
romanos). Pero fueron más allá que los profetas dando normas detalladas
(«apocalípticas») que habían de observarse en el Fin próximo (el Rollo de la
Guerra). Estos trabajos procedían de la iluminación sobrenatural, que revelaba
a sus autores los secretos de la Ley y les abría la compañía de los ángeles. Su
consecuente sentido del pecado humano y de la salvación personal se expresaba
en muchos himnos. Ésta era la secta, a juzgar por una colonia establecida en Qumran, cerca del Mar Muerto, a finales del sigloII, y por los manuscritos encontrados cerca de Qumran. Pero en Palestina existían más colonias esenias, y Flavio Josefo calcula su población en unos 4000, de modo que la secta quizá no se extinguió
cuando Qumran fue tomada por los romanos en el 68 d. C.
Además de
los esenios, sabemos de otros grupos rigoristas. Muchos individuos prefirieron
morir antes de violar la Ley. Unos mil huyeron a las
montañas y se dejaron matar antes que pelear en sábado. Otros, los
«asideos» (es decir, los piadosos), se unieron
inmediatamente a la revuelta de los Macabeos (I Mac. 2, 42). Su importancia fue
grande: II Mac. 14, 6 habla de un informe según el cual «los asideos, cuyo caudillo es Judas Macabeo, son los que
fomentan la guerra». Sin embargo, cuando el gobierno seléucida sustituyó a
Menelao por Alcimo, un Sumo Sacerdote de la estirpe
de Aarón, y permitió la práctica de la Ley, los asideos abandonaron a los Macabeos e hicieron la paz con Alcimo, el cual hizo después ejecutar a sesenta. Después de
esto, no sabemos nada de ellos.
De Alcimo y de sus seguidores no conocemos más que referencias
hostiles en los Libros de los Macabeos. Parece que representaba a los
helenizantes moderados. II Macabeos dice que él se marchó, es decir, que
participó en ritos helenizados mientras se declaraban fuera de la Ley los ritos
tradicionales . Según I y II Macabeos, todos los helenizantes se le
unieron, pero también los asideos, y Alcimo convocó una asamblea de escribas para estudiar las
interpretaciones de la Ley (I Mac. 7, 12). Sus seguidores ayudaron al general
seléucida Nicanor contra Judas, pero se negaban a atacar en sábado (II Mac. 15,
2). Después de la muerte de Judas, Alcimo controlaba
el país. La mayor parte de los judíos hicieron la paz con él. Murió en el 159,
pero su partido se mantuvo en el poder durante los siete años siguientes a Mac.
9, 54-10, 14). Cuando los Macabeos recuperaron el control del templo, después
del 152, no lo purificaron ni lo consagraron de nuevo.
Los Macabeos
reivindicaban, como fundador de su partido, a Matatías, un sacerdote de la
familia de Joarib y residente en Jerusalén, que en el
167 se retiró a Modín, en las montañas del noroeste. Pero la familia de Joarib aparece sólo
en las adiciones macabeas a las Crónicas-Ezra-Nehemías y la residencia de
Jerusalén puede haber sido inventada para dar mayor consistencia a la
reivindicación con un linaje sacerdotal. Los cinco hijos de Matatías,
capitaneados por Judas, que recibió el sobrenombre de Macabeo («el martillo»
[?]), huyeron a los montes en el 167/6 y organizaron una fuerza para defender
la Ley; en dos años fueron capaces
de derrotar sucesivamente al comandante de la guarnición de Jerusalén, al
comandante del ejército sirio, a una fuerza enviada por el regente Lisias
(Antíoco IV estaba entonces combatiendo en el este) y, por último, según
se dice, al propio Lisias. Una vez adueñados del país, acabaron con los
helenizantes de la ciudadela, purificaron el templo, restauraron los ritos
judíos (25 Casleu, diciembre 164) y fortificaron el
templo montaña («Monte Sión»). Fortificaron también Betsura, una ciudad que bloqueaba la ruta más cómoda desde
la llanura costera a Jerusalén (I Mac. 4, 36-60).
Mientras
tanto, los ioudaioi de los territorios cercanos eran
atacados por sus vecinos: I Mac. 5; II Mac. 10, 15 ss.;12, 1 ss. loudaioi, en estos pasajes, probablemente significa
«judíos», en el sentido de adeptos al culto monolátrico de Yavé, al mismo tiempo separados y unidos por su
repulsa a adorar a otros dioses, según antes hemos dicho. Es significativo que
no surgieran ataques desde el territorio siquemita,
donde el culto monolátrico empezaba a ser popular. En
otras partes los helenizantes, expulsados de Judea (geográficamente ioudaioi, es decir, judíos) por la persecución macabea,
fueron bien recibidos y organizaron, a su vez, persecuciones contra los ioudaioi de religión. Que I y II Macabeos se refieran a las
víctimas de estas últimas persecuciones como «los descendientes de Jacob», «los
israelitas» y los miembros de «la raza» probablemente no indica una relación
biológica o territorial, sino una teología macabea —el prosélito se convertía
en un «israelita»—. En efecto, los ataques fueron principalmente persecuciones
religiosas, reacciones contra la intolerancia en Judea.
Los Macabeos
respondieron contraatacando a los idumeos en el sur, a los ammonitas en Transjordania, a los habitantes de Jamnia y Jope
al este, y llevaron a cabo expediciones sobre la Transjordania septentrional
(«Gilead») y Galilea, de donde trajeron a «todos» los judíos a Judea. Esto
indica el limitado éxito que el culto monolátrico a
Yahveh había alcanzado en aquellas regiones.
Al año
siguiente (163) de la muerte de Antíoco IV, Lisias, entonces regente de Antíoco
V, volvió con nuevas fuerzas, derrotó a Judas, tomó Betsura y luego estableció un convenio con los Macabeos, garantizando la libertad de
observar la Ley a cambio de la entrega del templo montaña y de una promesa de
mantener la paz. Cuando obtuvo la montaña, derribó sus fortificaciones e
inmediatamente se marchó. El Sumo Sacerdote, Menelao, fue ejecutado como causa
de la revuelta. Inmediatamente después, Lisias y Antíoco V fueron derribados
por Demetrio I, que nombró o volvió a nombrar Sumo Sacerdote a Alcimo, el descendiente de Aarón. Así, la consigna de los
Macabeos de luchar por la Ley perdió toda su fuerza. Ellos insistían en que Alcimo estaba contaminado y no podía ser Sumo Sacerdote,
pero su objeción rigorista despertó poco interés. I Macabeos ni siquiera hace
mención de ella, sino que dice que Judas no hizo la paz porque Alcimo no era digno de confianza. Acaso los Macabeos habían
comenzado a soñar con la dominación de Judea. De todos modos incluso los asideos se pasaron a Alcimo.
Judas todavía luchó en el país y hasta mató a un general —Nicanor—, que trató
de derrotar a sus guerrillas con levas locales (marzo, 161), pero el propio
Judas fue muerto en el año 160. Sus hermanos, acaudillados ahora por Jonatán,
fueron arrojados hasta Transjordania, luego conquistaron un pequeño sector en
Judea y finalmente hicieron la paz con los Seléucidas, cesando así la lucha (I
Mac. 7-9).
Sin embargo,
cuando estalló un conflicto por el trono seléucida, en el 153/2, entre Demetrio
y Alejandro Balas, ambos contendientes buscaron el apoyo de los Macabeos.
Alejandro nombró a Jonatás Sumo Sacerdote (I Mac. 10,
20), «amigo del Rey», general y gobernador de la provincia.
Autorizado así Jonatán, volvió a fortificar el templo
montaña y se dispuso a conquistar la llanura palestina dirigiéndose al puerto
de Jope. (Si se apoderaba de Jope, los peregrinos desde las tierras
mediterráneas no tendrían que pasar a través de territorios vecinos hostiles,
pues Judea podría ser un corredor para el comercio mediterráneo y nabateo, en
el que podría haber oportunidades [que luego aprovecharon los Macabeos] para la
piratería. La suerte le favoreció: hasta el año 143
(inmediatamente después de haberse instalado en Jope la guarnición macabea), no
fue preso por traición y ejecutado. Su subida al sumo sacerdocio y sus alianzas
con los gentiles habían dado lugar a críticas en Judea; Flavio Josefo señala su
existencia en las sectas judías. Sin
embargo, su hermano Simón prosiguió su labor, aseguró la libertad de
tributación para Judea (en el 142), estableció una colonia judía en Gázara, en la llanura (en el 142), sitió por el hambre y
arrojó a los de la ciudadela (141), se construyó para sí mismo un palacio y una
fortaleza en Jerusalén, consiguió que su sumo sacerdote fuese confirmado por
una asamblea nacional (140), asumió el título de «etnarca» (140), y empezó a acuñar
(139) sus propias monedas de cobre, que llevan en hebreo la leyenda: «En el
cuarto año de la liberación de Sión». Fue asesinado
en el año 134.
El hijo de
Simón, Juan Hircano, fue muy pronto vencido por Antíoco VII, que le empujó a
una expedición contra los partos, en la que Antíoco perdió la vida, pero
Hircano escapó (129 a. C.). De regreso en Judea, Hircano puso en pie una
fuerza mercenaria, volvió a Gázara y Jope y conquistó
partes de Idumea al sur y de Samaria al norte. Destruyó el templo de Gerizim y habría anexionado a sus seguidores a Jerusalén,
pero los siquemitas se negaron a ser anexionados y lo
hicieron con el culto en la sinagoga. «El cisma samaritano» era ya completo.
Pero los idumeos fueron anexionados, obligados a aceptar la circuncisión y el
resto de la Ley, y así se convirtieron, legalmente, en «judíos». Las aventuras
militares de Hircano produjeron una considerable tensión en Judea, donde tuvo
que luchar contra una sedición de los Fariseos, saliendo victorioso gracias sin
duda a sus mercenarios.
El hijo de
Hircano, Judah-Aristóbulo (104-3 a. C.), conquistó
parte de Iturea y obligó a sus habitantes a hacerse
judíos. Fue también el primero de los Macabeos que ciñó la corona. A su muerte,
su viuda, Salomé-Alejandra (de 37 años de edad), ocupó el trono y se casó con
el hermano de Judah-Aristóbulo, Alejandro-Jonatán, de 24 años. (El nombre griego precede ahora al
otro: Jonatán se convierte en el sobrenombre Jannae). Alejandro guerreó incesantemente y al fin dominó
gran parte de Transjordania y la llanura costera. Sus mercenarios ascendían por
lo menos a 6000. (Utilizó a pisidianos y cilicianos, tal vez por su experiencia en la piratería). La
moneda de su padre, que había declarado en hebreo que había sido puesta en
circulación por «Juan, el Sumo Sacerdote, y por la comunidad judía», fue
sustituida por una nueva, que se declaraba a sí misma, en griego y en hebreo,
«del rey Alejandro». Sus mercenarios le salvaron de una insurrección y volvió a
acuñar las monedas griegas con una leyenda hebrea como la que había en las de
su padre. Pero un nuevo estallido dio origen a una guerra de seis años, en la
que se dice que mató a 50 000 judíos. Hacia el final, podría reunir todavía a
unos 10 000 judíos partidarios suyos, pero sus enemigos llamaron a Demetrio III
y le derrotaron. Sin embargo, después de la derrota, unos 6000 de aquéllos
desertaron y Demetrio se retiró, por lo que Alejandro acabó dominando la
revuelta. Para celebrar su victoria, crucificó a 800 enemigos como decoración
para un banquete («una cosa que nunca se había hecho antes en Israel», dice el
esenio comentarista de Nahum, 2, 12). 8000 abandonaron el país y ya no hubo más
resistencia abierta.
Tras la
muerte de Alejandro, en el 76, Salomé-Alejandra (ahora, de 64 años) nombró Sumo
Sacerdote a su hijo mayor, Hircano II, reservándose ella el control del
gobierno. Su reinado fue de poca acción militar en el exterior; en el interior,
mantuvo la paz haciendo concesiones a los Fariseos, a la vez que duplicaba el
ejército y lo mantenía a punto. Así pudo permitir a los Fariseos que ejecutasen
a muchos consejeros de su primer marido (en su mayoría Saduceos). Otros
encontraron un protector en su hijo más joven, Aristóbulo II, el cual, a la
muerte de su madre, en el 67, obligó a Hircano a abdicar. Hircano entonces
buscó refugio entre los nabateos, de donde volvió con un ejército de 50 000
hombres y cercó a Aristóbulo en Jerusalén. Entonces se produjo la intervención
de Pompeyo —los dos hermanos apelaron a él—, quien decidió a favor de Hircano y
le restableció en Jerusalén.
Para
estudiar la significación religiosa de la historia de los Macabeos hay que
distinguir dos períodos: la revuelta bajo Judas y la construcción del Estado
Macabeo bajo Jonatán y sus sucesores.
El triunfo
de Judas salvó el culto monolátrico de la
intolerancia religiosa —o Yavé o los otros dioses, o
la religión «verdadera» o la «falsa»— que a través del Cristianismo, del
Judaísmo rabínico y del Islam ha sido uno de los factores más importantes de la
historia intelectual y política. Esto es tan claro que no ofrece dudas, pero la
revuelta de Judas ha sido frecuentemente tergiversada en cuanto a dos aspectos
menores.
Primero, en
cuanto a la helenización. El objetivo de la revuelta era el de asegurar la
observancia de la Ley, especialmente en las zonas atacadas por los
helenizantes: ritual público, prohibición de adorar a otros dioses y
observancias privadas, sobre todo de la circulación, del sábado y de los tabúes
alimenticios. No fue una revuelta contra todo helenismo como tal. Los Macabeos
escribieron pidiendo ayuda a los judíos helenizados en Egipto, y Judas mantuvo
contactos con una embajada romana. Tuvo en su partido a hombres a los que pudo
mandar como embajadores a Roma. Utilizó máquinas militares helenísticas y
formas helenísticas de adivinación, decoró el templo al estilo helenístico,
celebró su purificación con una procesión llevando tirsos y palmas y a la
manera griega llevó también a cabo la celebración anual. Los Macabeos fueron
seguramente devotos de la tradición bíblica, y Judas hizo una colección de
libros, limitada, sin duda, al canon hebreo. Pero el renacimiento de lo hebreo
no es una exclusión de lo griego. (La helenización de los últimos Macabeos es
evidente, y ni siquiera las sectas rigoristas se opusieron al helenismo en
cuanto tal. Los Jubileos, aunque devotos de la Ley, propusieron introducir un
calendario solar; el texto bíblico y la exégesis de los Fariseos se modificaron
según el saber helenístico, y en Qumran se han
encontrado manuscritos griegos).
Segundo, en
cuanto a la Ley. Los Macabeos eran devotos de su preservación, pero liberales
respecto a su interpretación. Ellos interpretaban que la ley del sábado
permitía la propia defensa. Incluyeron sus victorias en el calendario ritual y
probablemente introdujeron el Purim. Fueron rigoristas para rechazar a Alcimo, pero no restauraron la línea legítima del sumo
sacerdocio. Los asideos, que fueron fanáticos de la
Ley, preferían Alcimo a los Macabeos. El sumo
sacerdocio de Jonatán, aceptado por Alejandro Balas,
no tenía mejor base que el de Jasón o el de Menelao, y de ahí la preocupación
de Simón de ser nombrado por voto popular. Pero también esto era ilegal. Según
la Ley, el Sumo Sacerdote era nombrado por Dios. Ya se ha hablado de la
oposición de los Fariseos a Hircano y Alejandro. Comprensiblemente, los Libros
de los Macabeos no fueron admitidos como sagrados por los Fariseos.
El triunfo
de los últimos Macabeos fue de gran importancia religiosa, pues aumentó
considerablemente el prestigio del culto monolátrico judío. Jerusalén se convirtió en famoso centro de peregrinación, y otros
centros del culto de Yahveh adoptaron el modelo judío. Este proceso fue
estimulado por la diplomacia macabea, consiguiendo, por ejemplo, una carta
circular de Roma a la mayoría de los Estados orientales del Mediterráneo,
ordenando que los helenizantes que hubieran huido a aquellos países debían ser
entregados a Simón. Además, los Macabeos extendieron el Judaísmo en Palestina,
por ejemplo, mediante la influencia y la coacción y, en especial, obligaron a
convertirse a los idumeos y a los itureos. Al
procurarse tales adeptos, los Macabeos esperaban aumentar su potencial militar
y al mismo tiempo incrementar el número de judíos indiferentes a las sutilezas
de la interpretación legal, compensando así el desarrollo de las sectas
rigoristas. Para este objetivo se valieron también de la esclavización de
poblaciones enteras. Así surgió un gran número de judíos corrientes, que no
eran miembros de secta especial alguna, a los que los Fariseos llamaron
despectivamente «la gente de la tierra». En la llanura costera, Idumea,
Transjordania occidental y Galilea, esta población judía no sectaria centró la
atención casi exclusiva de los últimos Macabeos. Ella les facilitaba fuerza
militar para las revueltas contra Roma y piedad popular para sostén de profetas
y taumaturgos como Juan el Bautista y Jesús.
Este
desarrollo corrió parejo con un desarrollo contrario de las sectas
caracterizadas por especiales interpretaciones de la Ley. Tres de ellas
—esenios, fariseos y saduceos— se mencionan por primera vez en la segunda parte
del sumo sacerdocio de Jonatás, según hemos visto más
arriba. Al describir a los Fariseos y a los Saduceos del período macabeo,
Josefo los presenta erróneamente como escuelas filosóficas más que como
escuelas legales. También en las Antigüedades se decide a recomendar a los
romanos que los Fariseos son la única secta que deben apoyar si quieren una
colonización pacífica en Palestina. Por ello, eliminó todos los pasajes
desfavorables a los Fariseos y mantuvo insistentemente que ellos gozaban de la
máxima influencia entre el pueblo y que ningún gobierno podría considerarse
seguro sin su apoyo, «hechos» de los que habla poco o nada en la Guerra y que
difícilmente son compatibles con el desarrollo de los acontecimientos: Hircano
y Alejandro permanecieron en el poder, a pesar de la resistencia farisea;
Aristóbulo II, enemigo de los Fariseos, tuvo evidentemente un apoyo mayoritario.
Los Saduceos
procedían sobre todo de la alta clase sacerdotal (Hechos, 5, 7) y de los ricos.
Su característica legal era la repulsa de la obligatoriedad de las tradiciones
al margen de la ley escrita, pone el juicio de los casos disputados en manos de
los sacerdotes levíticos y coloca al «juez» (probablemente interpretado como
«Sumo Sacerdote») junto al Arca de la Alianza; para un tribunal supremo, la
ventaja de no verse constreñido por una tradición es evidente. La negación de
la obligatoriedad de las tradiciones no excluye su consideración, y los
Saduceos tenían y habitualmente siguieron las suyas propias. Por medio de
Hircano, incluso trataron de obligar al pueblo a que las siguiese también.
Desde que el partido estaba formado principalmente por las viejas familias
sacerdotales, los Macabeos ya no eran miembros de él. Se dice que Hircano había
cambiado su adhesión de los Fariseos a los Saduceos, pero es inverosímil que
fuese miembro de los dos partidos. Como aristócratas ricos, los Saduceos fueron
probablemente helenizados, pero esto no implica que fuesen indiferentes a la
Ley. Sus tribunales tenían reputación de severos y Josefo los describe como
meticulosos en cuestiones de ritual. Cuando Pompeyo tomó el templo, en el año
63, los sacerdotes saduceos continuaron los sacrificios prescritos hasta que
fueron muertos sobre el altar (Guerra I, 150; esto es retórica, pero constituye
una prueba evidente de su reputación).
Los Fariseos
(«los separados», se entiende, de la impureza) tenían una especial tradición de
la exégesis legal e introdujeron muchos requisitos que no figuraban en la Ley
escrita, tratando de imponerlos al pueblo mediante ordenanzas civiles.
Fomentaron las penitencias leves y los Esenios les llamaron «los que buscan
cosas suaves» o «dan suaves interpretaciones». Esto hace pensar en una posición
intermedia. La fuente de su tradición es desconocida y la afirmación de que
desciende de Simón el Justo es insostenible. Lo que fue la tradición durante el
período macabeo es también, en su mayor parte, desconocido. Algunos del partido
se oponían al sumo sacerdocio de los Macabeos, y parece que dirigieron las
revueltas bajo Hircano y Alejandro, de las que hemos hablado más arriba, de
modo que ellos fueron, probablemente, los que llamaron a Demetrio III, y de
ellos fueron la mayoría de los 800 crucificados y de los 8000 que huyeron del
país. Hacia el año 10 a. C. eran más de 6000. Sus destierros, sus ejecuciones y
la reimplantación por la ley civil de sus exigencias sectarias, bajo Salomé e
Hircano II, probablemente contribuyeron en gran medida a asegurar el sostén
popular de Aristóbulo II.
Cuando
Pompeyo penetró en Damasco, unos 200 judíos notables apelaron a él diciendo que
los antepasados de los Macabeos habían obtenido injustamente la primacía de los
judíos, se habían apartado de las leyes ancestrales y habían esclavizado a los
ciudadanos. En justicia, los judíos no deberían tener un rey, sino sólo un Sumo
Sacerdote. Que éstos fuesen los Fariseos (que confiaban
en gobernar por medio de Hircano) o
los Saduceos (cuyos dirigentes habían sido salvados por Aristóbulo) es inverosímil. Lo más probable
es que fuese la clase media judía, que no pertenecía a ninguna de las sectas
especiales. Tal vez Judith y Tobías sean resultados de su trabajo..
Tanto el
desarrollo sectario como el nacional contribuyeron al gran renacimiento de la
literatura hebrea en los siglos IIy I a. C.,
empezando por los poemas gnómicos de Sirac (hacia
180). El material esenio y su análogo han sido mencionados ya. Los himnos
esenios figuran entre las obras maestras de la época. Su esquizofrénica
alternancia entre el cuerpo de corrupción y el espíritu de gracia reaparece en
Pablo con una influencia incalculable. Unos pocos salmos canónicos (por
ejemplo, el 79 y el 149) pueden datar del período macabeo, como pueden ser
glosas ocasionales a los libros proféticos e históricos, especialmente
Crónicas. El «apocalipsis» (un relato de una visión cuyos detalles se refieren
a los acontecimientos de la historia supuestamente futura, seguido de una
explicación de esas referencias, y anticipando un Fin divinamente ordenado)
aparece en Enoch y en Daniel (164/3), y desde entonces constituye un vehículo
común de teodicea y de piadosa y sangrienta anticipación. Relacionados con los
apocalípticos hay relatos de subidas a los cielos y del trono divino y de
liturgia de los ángeles. Estos tienen después importancia en la magia y en el
misticismo. Relacionada también con los relatos apocalípticos hay una exégesis
tipológica que trata los textos como si fuesen visiones apocalípticas y explica
cada detalle come referido a algún acontecimiento ulterior. Con I Macabeos, la
antigua historiografía hebrea produce su última obra maestra.
Toda esta
literatura está caracterizada por el «clasicismo», que singulariza los trabajos
del período helenístico tanto en hebreo como en griego. I Mac. imita las
historias hebreas clásicas; Daniel y Enoch, a los profetas; Jubileos y
Testamentos, al Génesis. Sirac imita los Proverbios;
los himnos proceden de los Salmos; la glosa y la exégesis son típicas de la
erudición clásica helenística. Así se forma un canon de trabajos aceptados. El
hecho de que el canon de los profetas clásicos estuviese cerrado ya en el
período ptolemaico tuvo la consecuencia práctica de que los profetas del tiempo
macabeo no fuesen considerados nunca como iguales a los de
la antigüedad. Por ello, cuando Simón deseó asegurar el sumo sacerdocio a
perpetuidad, pudo suavizar la objeción legalista solicitando que le fuese
concedido sólo «hasta la llegada de un verdadero profeta». En
literatura, esto significa que las profecías facilitadas por la historia de los
Macabeos podrían no estar expresadas directamente, sino elaboradas como
antiguas profecías de Daniel, Enoch, etc.
Pero a pesar
de su apego a los modelos clásicos, la literatura del tiempo de los Macabeos es
rica en nuevos desarrollos. Además de los mencionados anteriormente, produjo la
leyenda del mártir. El antecedente del mártir era
el confesor, cuya entrega a su religión le llevó hasta el borde de la muerte,
de la que se salvó generalmente por un milagro (por ejemplo, Daniel y los «tres
santos niños»). El mártir muere. Esto presupone una vida después de la muerte,
y II Macabeos, donde aparecen las leyendas de los mártires, menciona también la
resurrección de los muertos . Esta mención
demuestra que tal creencia todavía no era aceptada universalmente ni siquiera
entre los presuntos lectores; los Saduceos no la aceptaron nunca (Hechos, 23,
8).
Como
literatura, la leyenda del mártir es una forma especializada de la pequeña
historia piadosa. Muchas pequeñas historias debieron de haber sido escritas en
hebreo durante el período macabeo; hasta nosotros han llegado traducciones
griegas de Judith, de Tobías y de las adiciones a Daniel, así como el texto
original de Esther. Como ornamentos de estas historias, fueron populares y
circularon también independientemente oraciones, confesiones de pecados e
himnos de acción de gracias. (La Oración de Manasés, Baruch, las Odas).
El triunfo
de Esther se manifiesta en el festival del Purim, celebrando la supervivencia
de culto monolátrico de Yavé en la diáspora. La
adopción del festival y la preservación de la historia por los Macabeos figuran
entre los signos de su atención a la diáspora, así como de su influencia y probableéxito en Palestina, factores que sirven de fon do a
la historia precedente y que no deben ser olvidados.
IV.
La historia
de las monarquías helenísticas y, muy especialmente, la de las relaciones entre
las comunidades griegas y los medios indígenas es de las más difíciles y de las
peor documentadas de la antigüedad. Intentar el estudio de la Mesopotamia
helenística puede parecer una tarea estéril y de escaso interés, a causa de las
muchas lagunas que hay en la documentación y del poco brillo de este período,
si se compara con los veinticinco grandes siglos de civilización que le
precedieron. Y, sin embargo, sabemos que la Mesopotamia, y sobre todo
Babilonia, estaba destinada, en el pensamiento político de los Seléucidas, a
ser uno de los pilares de su imperio; disponemos de tablillas cuneiformes que
pueden darnos, acerca de la sociedad indígena, informaciones que sólo Egipto ha
facilitado en cantidades más considerables; hay, en fin, una cierta
probabilidad de que el pensamiento y los trabajos de los eruditos babilonios
hayan estimulado y ayudado a la obra de sus colegas griegos de los tiempos
helenísticos, contribuyendo al nacimiento de un pensamiento científico del que
lo esencial había de sobrevivir en Europa hasta los Tiempos Modernos. Esto
bastaría para que el historiador de la antigüedad sueñe con sacar todo el
partido posible de la documentación de que dispone; debe comenzar a
clasificarla, evaluarla y apreciar todo lo que puede aprovechar de ella.
En lo que se
refiere a las informaciones de los historiadores griegos y latinos, y a su
insuficiencia, remitimos al lector a los capítulos de historia del mundo griego
helenístico, y nos interesamos aquí en la documentación que ha sido recogida en
el propio Oriente, sobre el terreno. En comparación con la gran cantidad de
papiros demóticos y griegos de Egipto, el número de los textos cuneiformes
parece irrisorio y, un poco apresuradamente, se ha decidido que, en los últimos
siglos anteriores a la era cristiana, el acadio había llegado a ser una lengua
muerta. En efecto, diversos indicios permiten afirmar que, en aquella época, el
arameo era de uso diario en todas partes, como también el griego, lengua de los
administradores, de los negociantes y de los soldados; las letras de una y otra
lengua sólo excepcionalmente se grabaron en arcilla, y mucho, en cambio, en
papiros o en cuero, que el clima mesopotámico no ha respetado; un solo
pergamino entero ha sido encontrado, procedente de Dura-Europos;
pero Seleucia del Tigris, la enorme capital que acaso contó con 600 000
habitantes, no nos ha dado más que insignificantes fragmentos. De los textos
desaparecidos sabemos, al menos, que existían: en muchos yacimientos se han
descubierto sellos planos y las bullae (especie de cubiertas, en arcilla como los sellos, y con diversas
indicaciones), que servían para dar validez a los documentos a los cuales se
unían. Es más sorprendente que se hayan encontrado tan pocas inscripciones
griegas, aun contando las que pertenecen a la época parta y que nos prueban la
permanencia de la cultura helénica. Pero debemos tener presentes las
condiciones en que se hizo la exploración arqueológica.
Hubo, en
primer lugar, enormes destrucciones. Para no hablar más que de la antigüedad,
basta recordar las guerras de los Seléucidas contra los partos, y de los
partos, y luego de los Sasánidas, contra los romanos. Frecuentemente, los
testimonios de la época helenística han desaparecido ya en la antigüedad, a
causa de las realizaciones urbanas que fueron la mejor ilustración de la Pax Romana, o de los arreglos ordenados por los reyes
arsácidas: así, Dura-Europos, tal como la han
descubierto los arqueólogos, es apenas una ciudad helenística, a pesar de haber
sido fundada por Seleuco I. Por último, las capas arqueológicas ricas en
documentos de la época helenística han sido frecuentemente olvidadas o
desdeñadas; las excavaciones de Uruk Warka son un
caso excepcional, cuyos resultados abarcan tres milenios de la historia de una
zona. Pero sabemos que las excavaciones de Babilonia deberían ser reanudadas y
proseguidas para un mejor conocimiento de los últimos siglos de su historia;
sin embargo, ¿cómo los exploradores no iban a preocuparse más que de buscar los
testimonios de la historia de los siglos anteriores, en los que Babilonia fue
la más grande de las ciudades del antiguo Oriente? A veces, cabe el temor de no
apreciar suficientemente la importancia relativa de los descubrimientos; los
resultados obtenidos en Susa no deben ocultarnos que Seleucia de Euleo (éste era el nuevo nombre de la ciudad, después de
haber sido elevada a la categoría de polis) no era más que un pueblo; y se ha
podido sostener que Dura-Europos había sido casi
demasiado bien explorada, demasiado estudiada, cuando esta ciudad de mediana
importancia representó quizás, en la historia de las relaciones entre griegos e
indígenas, un caso extremo o singular: de la importancia del elemento indígena
a partir del siglo II a. C., del empleo del
arameo, de la adoración de divinidades semíticas, se ha podido concluir que
Dura-Europos ilustraba el más completo de los
fracasos de la política de helenización; por el contrario, al comprobar que la
población macedónica se había esforzado por conservar la pureza de su sangre y
que el nuevo destino de la ciudad se debió a la necesidad de los partos de
asegurar una plaza fronteriza repoblándola con orientales, ha podido afirmarse
que su historia ilustraba sólo un episodio de las peripecias de las luchas de
los imperios, pero no la irremediable desaparición de un helenismo desde hacía
mucho tiempo moribundo.
Nuestra
documentación, pues, debe ser considerada más detenidamente. En primer lugar,
siempre son posibles descubrimientos en las reservas de los museos o en los
tajos de las excavaciones; hasta estos últimos tiempos, se pensaba que una
tablilla fechada en el s. VII a. C. representaba casi el final de la
literatura cuneiforme; hoy sabemos que, todavía en el 75 d. C., se escribió una
tablilla astronómica inédita. Hay comprobaciones que no pueden ser invalidadas:
durante mucho tiempo, se han opuesto los 150 contratos cuneiformes de la época
seléucida a los 7000 contratos neobabilónicos o
persas. Sin duda, una exploración más atenta de las reservas de los museos
revela que el número de contratos de la época seléucida puede ser, por lo
menos, duplicado, pero lo mismo ocurrirá, probablemente, con los textos de los
dos siglos precedentes, que se contarán por millares, cuando los primeros no se
contarán nunca más que por cientos. La escritura cuneiforme ha retrocedido
notablemente ante la escritura y la lengua arameas, por lo menos en el uso
diario. Pero la más reciente edición de los textos astronómicos no matemáticos
de la época seléucida no representa menos de 1648 tablillas; y textos
religiosos y literarios se cuentan por centenares. Hay, pues, un gran número de
textos olvidados o desdeñados, cuya publicación puede cambiar y matizar buen
número de juicios. Desde hace 70 años, el trabajo de los especialistas ha
desmontado el mito de la enseñanza esotérica de los sabios caldeos, fundada
sobre una astrología abrumadora y animada por una mística de los números; la
ciencia caldea ha sido muy diferente, y su naturaleza no será verdaderamente
conocida hasta después de un largo y austero trabajo de publicación de textos
científicos, entre los que los matemáticos han sido los últimos en ser
abordados. El acadio no estaba moribundo aún; era, por lo menos, la lengua de
los literatos, de los sabios y de los juristas, y se hablaba frecuentemente,
como pueden atestiguarlo las faltas que lo esmaltaban y que son testimonio de
su simplificación morfológica y sintáctica.
Nadie sabe
lo que realmente puede esperarse de los ulteriores trabajos de los arqueólogos.
La explotación tardía de las fuentes cuneiformes de la época helenística ha
desembocado ya en importantes descubrimientos. La publicación, en 1924, de la
Crónica babilónica, que se refería a los Diádocos, ha completado nuestros
conocimientos de una manera inesperada; los autores clásicos no decían nada de
las disputas de Antígono el Cíclope y de Seleuco I después del 312; el
documento cuneiforme ha revelado que la guerra asoló a Oriente entre el 310 y
el 307, en un tiempo en que Antígono, contenido por sus rivales en su avance
hacia el mar Egeo, se esforzaba por apoderarse del Oriente y de sus enormes
recursos. A los problemas, tan espinosos, de la cronología helenística, los
textos cuneiformes han venido a aportar, si no soluciones inmediatas, por lo
menos elementos tan numerosos que su investigación sistemática llevará, un día,
a gran número de soluciones. Ya una lista real de la época helenística ha
replanteado la cronología aceptada a propósito de los años 281-279, modificando
en algunos meses la fecha de la muerte de Seleuco I, que habría que colocar
entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre del 281, y no en diciembre como
venía haciéndose tradicionalmente.
La época
helenística en Mesopotamia ofrece, seguramente, un vivo contraste con los
siglos precedentes, cuando los imperios mesopotámicos se imponían por su fuerza
y su brillante civilización. Pero el reconocimiento y la utilización de los
documentos de esta época son todavía demasiado insuficientes para que puedan
pronunciarse juicios definitivos; así como los eruditos han destruido la imagen
de una Babilonia de misterioso saber, debemos hoy cuidarnos de no afirmar la
muerte rápida de la cultura tradicional o de considerar insignificante la
presencia de los griegos en Mesopotamia porque sólo disponemos de un pequeño
número de textos epigráficos.
Una más
amplia documentación serviría, en primer lugar, para una mejor apreciación del
papel de Mesopotamia, y especialmente de Babilonia, en el conjunto del imperio
y de la política de los Seléucidas. Suele oponerse la actitud de los soberanos
griegos a la de los Aqueménidas; a Jerjes, destructor de Babilonia, sublevada
entre el 480 y el 476, a Alejandro, que hizo de ella su capital y ordenó la
reconstrucción del templo de Marduk, en el 331. Las luchas de los Diádocos
fueron un tiempo de calamidades. En las sangrientas rivalidades que los
enfrentaban Mesopotamia era una pieza demasiado considerable: sus ejércitos la
devastaron. En el 321, tras la partición acordada en Triparadiso,
Seleuco era sátrapa de Babilonia, pero subordinado a Antígono el Cíclope,
estratega de los ejércitos de Asia. Seleuco sirvió a Antígono contra Eumenes de Cardia, que tomó Babilonia en el 318, pero que
pereció en el 316, tras su derrota en Gadamarga.
Cuando Antígono volvió, victorioso, de aquella campaña, fue recibido por
Seleuco, que ya había recuperado Babilonia. Ignoramos las razones y las
circunstancias de la desavenencia de los dos hombres: Seleuco huyó a Egipto,
tal vez porque había inquietado a Antígono a causa de su autoridad sobre la
satrapía de Babilonia; la ciudad fue saqueada, y confiada, con su provincia, a
Pitón, hijo de Agenor. Seleuco tomó su desquite
cuando el ejército de Antígono fue derrotado en Gaza por el de Ptolomeo (312):
con un millar de hombres se apoderó de Babilonia, se aseguró de nuevo su
antigua satrapía y partió hacia Oriente, para reconstruir, en su propio
beneficio, el imperio de Alejandro. Fue excluido de la paz general del 311,
porque Antígono no podía dejar en manos de un rival los enormes recursos de las
satrapías orientales; en el 311, Demetrio Poliorcetes había penetrado en
Babilonia, en una incursión sin posibilidades de futuro, pero que sometió a la
ciudad a un nuevo saqueo. Desde el 310 al 307, Mesopotamia fue uno de los
campos de batalla en que se enfrentaron los ejércitos de los dos rivales, sin
que Antígono lograse arrebatársela a Seleuco, que la conservó también en la paz
del 307. El equilibrio de fuerzas iba rompiéndose en perjuicio de Antígono.
Cuando las hostilidades se reanudaron en el 303, la potencia de Seleuco y,
sobre todo, sus elefantes de guerra dieron el triunfo a los coaligados.
Antígono fue vencido y muerto en Ipso, en la primavera del 301. Anteriormente,
su ofensiva en Mesopotamia no había tenido otro resultado que la toma y el
saqueo de Babilonia, durante el verano del 302.
Como
consecuencia de Ipso, Seleuco se había asegurado la posesión de un inmenso
imperio que iba desde Siria hasta el Indo. Babilonia había sido el primer
elemento de aquel conjunto, y el recuerdo de este hecho debía perpetuarse. Como
los otros Diádocos, Seleuco había tomado el título de rey en 305/4. Sin
embargo, tomó como punto de partida de una nueva era, que sería la era
seléucida, la fecha de su entrada en Babilonia, en el 312, tras la batalla de
Gaza. Según se tomase para comienzo del año el primer mes del calendario
macedónico, el de Dios (octubre), o el primer mes del calendario mesopotámico,
el de Nisan (marzo-abril), la era seléucida
comenzaba en octubre del 312, como se utilizó en las provincias occidentales
del imperio, o en marzo-abril del 311, como se hizo en Babilonia y en las
satrapías orientales. La coherencia y la comodidad de este sistema de fechas
permitieron que en Oriente lo conservaran hasta mucho después de la dominación
seléucida. Babilonia seguía siendo el corazón del nuevo imperio, pero Seleuco
no quería hacer de Babilonia su capital; quizá porque estaba devastada, quizá
para unir su nombre a una capital que él crearía, pero más probablemente para
fundar su autoridad de rey griego sobre una ciudad griega, y no sobre una
ciudad que era la más acabada expresión de la cultura de los bárbaros, fundó
Seleucia del Tigris. A la vez complementaria y rival de Babilonia, Seleucia
recibió una parte de la población de esta última bajo los reinados de Seleuco I
y de Antíoco I, que debilitaron en igual medida a la vieja ciudad caldea. Sólo
dejaron un reducido número de habitantes, agrupados alrededor de los templos.
La situación
creada en Babilonia por la existencia de dos ciudades, la una heredera de un
pasado prestigio, y la otra nueva, pero fuerte por su situación política y
económica que le dio quizás una población de unos 600 000 habitantes, era la
consecuencia del objetivo político de los Seléucidas: crear, en el corazón de
sus Estados, un conjunto de tierras helenizadas sobre las que mantendrían una
sólida dominación y del que las satrapías orientales no serían más que
prolongación. Con este fin quisieron, en primer lugar, fundar una especie de
nueva Macedonia en Siria y en Mesopotamia septentrional, tal como nos lo
aseguran las numerosas fundaciones de ciudades y los nombres macedónicos o
dinásticos que les impusieron. Al este del núcleo que formaban Antioquía, Laodicea, Apamea y Seleucia de Pieria, muchas ciudades
prolongaban más allá del Éufrates la presencia de una población grecomacedónica relativamente importante: Zeugma, Antípolis, Macedonópolis, Carras, Edesa, Niceforio, etc. Pero,
en Asiria, no conocemos la existencia más que de una Alejandría de Demetríade y de Apolonia. El esfuerzo de los reyes
seléucidas tenía sus límites: en contraste con Siria y la Mesopotamia
occidental, donde el número de ciudades era relativamente elevado, como el de
griegos y de macedonios, no se trataba ya más que de fundaciones espaciadas.
Desde Edesa hasta Asiria, no había más que las ciudades de Antioquía de Migdonia (Nisibis) y Epifania; la población grecomacedónica de las ciudades o de los pueblos rurales siguió estando allí demasiado
esparcida para que los Seléucidas consintiesen en crear ciudades nuevas (con
todos los privilegios concedidos a la polis) antes de Antíoco IV Epífanes
(175-169). Por el contrario, Babilonia, con su prolongación, Susiana, fue una región privilegiada.
Hacia el
este, sus puestos avanzados eran las fortalezas y las pocas ciudades de la
llanura irania. Hacia el norte y el noroeste, las fortalezas que jalonaban los
valles del Tigris y del Éufrates aseguraban las comunicaciones con Siria y el
norte de Mesopotamia: Dura-Europos fue la más ilustre
de aquellas fundaciones, de carácter militar y comercial. En el corazón de
Babilonia, Seleucia del Tigris: gran centro comercial y bancario, punto de
reunión de los griegos que se aventuraban hasta las puertas del Asia, era la
capital política del Oriente seléucida y residencia de Antíoco I, que gobernaba
como virrey las satrapías orientales (286). Alrededor de aquel enorme centro
urbano, la presencia griega se afirmaba en Seleucia de Euleo (la antigua Susa), en Seleucia de Eritrea sobre el golfo Pérsico, en varias Apameas y en varias Antioquías.
En la costa de Arabia, prolongaban la presencia griega los pueblos de Larisa,
Calcis y Aretusa. Pero Babilonia tenía una numerosísima población indígena, y
las ciudades de Babilonia y de Uruk eran todavía demasiado importantes, incluso
después de las deportaciones de babilonios a Seleucia del Tigris, para que los
Seléucidas se propusiesen convertirlas en ciudades griegas; sus esfuerzos para
helenizarlas, al menos parcialmente, nos relevan del estudio de las relaciones
entre la cultura griega y las tradiciones todavía vivas de la cultura
babilónica.
Es indudable
que Babilonia representaba para los Seléucidas una región especialmente
importante. Devastada a la caída de la potencia asiria, la Mesopotamia
del norte no era ya más que una prolongación de la Siria seléucida y la vida de
la cuenca mesopotámica, si alguna vez la hubo, tendría, desde entonces, que
organizarse y desenvolverse en el seno de unidades regionales cada vez más
restringidas. Administrativamente, los Seléucidas distinguían las satrapías de
Mesopotamia (el curso superior del Tigris y del Éufrates) y de Babilonia, y
también la satrapía de Parapotamia (el curso medio
del Éufrates). Las satrapías estaban, a su vez, divididas en eparquías,
identificables por sus nombres, frecuentemente terminados en -ena, y que a menudo se organizaron, después de dos o tres
siglos, en pequeñas unidades regionales que resucitaban los antiguos
particularismos, correspondiendo Caracena al antiguo País de la Mar, Adiabena a Asiria, Osroena al Bi Adini, etc. Lo que sabemos de la vida económica confirma el
fraccionamiento de la cuenca mesopotámica en grandes regiones, independientes
las unas de las otras: las monedas y la cerámica encontradas en Mesopotamia
septentrional, especialmente en Nínive y en Nimrud, prueban que toda aquella
región vivía en constantes relaciones con el oeste, mientras que Babilonia y Susiana, aunque sin aislarse, representaban una área de
fabricaciones y de intercambios fácilmente relacionable con las tierras del
este.
Mesopotamia
volvió a convertirse en un campo de batalla con motivo de la incursión de
Ptolomeo III durante la tercera guerra de Siria (246-241), o cuando Antíoco
tuvo que combatir al usurpador Molón, que se había adjudicado un imperio desde
Babilonia hasta Bactriana (222-220). Pero fue en el siglo II cuando volvieron a
ensangrentarla guerras continuadas. Las luchas dinásticas y las usurpaciones,
así como las intrigas de Roma, que las favorecía, debilitaron a los Seléucidas,
hasta el punto de que no pudieron impedir que Armenia y Palestina se apartasen
de su autoridad ni, sobre todo, organizar una acción eficaz contra las campañas
de los partos. Desde el siglo III, las incursiones de su caballería venían a
asolar las satrapías orientales. A partir del siglo II, Mesopotamia se
convertía, al principio episódicamente, en una región fronteriza. Tras el
reinado de Antíoco IV, su historia, frecuentemente oscura, no fue ya más que un
torbellino de campañas y de reconquistas, en las que reyes y aventureros
acumularon las devastaciones. Mientras Antíoco V, Alejandro Balas y Demetrio I
se disputaban el trono, el sátrapa de Media, Timarco,
se proclamó rey de Babilonia; tras un año de reinado, fue muerto por Demetrio I
(161-160). Vinieron los partos. Penetrando en Mesopotamia en el 153, Mitrídates
I se apoderó de Babilonia en julio del 141; Demetrio II se la reconquistó, y él
la recuperó, nuevamente, en el 140, y aseguró la permanencia parta, fundando el
campo militar de Ctesifonte. La frontera del imperio seléucida se detenía ahora
en el Éufrates. Antíoco VII Sidetes emprendió la
última gran campaña de la dinastía. En el 130 Babilonia fue reconquistada, pero
el ejército seléucida fue definitivamente aplastado en Media en la primavera
del 129. Aquella derrota, «la catástrofe del helenismo en Asia continental, al
mismo tiempo que la del imperio seléucida», rechazaba,
definitivamente, a los Seléucidas más allá del Éufrates. Las desgracias de
Babilonia no habían terminado. Según sabemos, sobre todo por las monedas, un
antiguo sátrapa de Antíoco VII, Hispaosines, se
declaró independiente y reinó en la Caracena con el título de «rey de
Babilonia», volviendo a fundar una Antioquía situada sobre el golfo Pérsico,
con el nombre de Spasinou Charax («el dique de Hispaosines»). A lo largo del Éufrates,
se estableció una serie de pequeños reinos, gobernados por reyezuelos árabes,
nominalmente vasallos de los Seléucidas o de los partos; el más extenso sería
el de Osroena (el antiguo Bit Adini,
junto al Éufrates), donde, en el 130, reinaba el rey Abgar.
Era el retorno a un desmenuzamiento político que sólo los grandes imperios
habían evitado. Incluso el imperio asirio de los Sargónidas había tenido que consentir, de momento, la casi independencia del País de la
Mar. Un tal Himero reconquistó la Caracena, tomando y
saqueando Seleucia del Tigris y Babilonia, y maltratando a la población. Pero,
siendo uno de los generales del soberano arsácida, le traicionó y se proclamó
rey de Babilonia, y lo primero que hizo fue fechar los documentos escritos a la
vez según la era seléucida y según la era arsácida (126-122). Mitrídates II
puso fin al pequeño reino mediante una última campaña, en la que, por novena
vez en menos de 40 años, Babilonia vio entrar un ejército dentro de sus
murallas.
A partir del
reinado de Seleuco II (246-226), los Seléucidas no ostentaron ya en Babilonia
otro título que el de «rey», y no se sometieron a ceremonias de entronización
que habrían significado que la satrapía gozaba de un estatuto político
particular. Se les atribuyó, sin embargo, el mérito de retornar a una tradición
política en la que se conciliaban la autoridad y la benevolencia, a pesar de
que no hacían más que aplicar a Babilonia unos principios de gobierno valederos
para todo su imperio. Era bastante para que pudiese alabárseles por respetar
unas tradiciones que los últimos Aqueménidas habían pisoteado. Al extender a
todo su imperio un sistema de tarifas y de impuestos nuevos, lo impusieron
también a Babilonia, aunque concediendo a los templos algunos de los
privilegios que reconocieron también a otros santuarios, como la dispensa de
tarifas de registros para ciertos documentos jurídicos. No saquearon los bienes
de los dioses, aunque en Jerusalén y en Elam lo hicieron, y a pesar de que los
templos de Babilonia eran muy ricos a juzgar por las transacciones de que eran
objeto las prebendas eclesiásticas. Ayudaron a reedificar y embellecer los
templos de las viejas ciudades allí como en otras partes, y especialmente como Laodicea lo hizo con el templo de Bambice;
los responsables de las construcciones emprendidas en Uruk eran dos indígenas
helenizados, que se honraban llamándose Nicarco y Cefalón. En Babilonia, Antíoco I hizo acabar el desmonte
del Esagil, el templo de Marduk, sin que sepamos, por
otra parte, qué fue lo que mandó edificar después; el mismo soberano restauró
el Ezida, el templo de Nabú,
en Borsippa (269/8). A lo largo de todo el siglo III se suceden donaciones de
tierras, concedidas, recogidas y vueltas a conceder a los «babilonios, borsipeanos y kutheanos».
Ignoramos de qué bienes se trata y quiénes eran sus destinatarios: por lo
menos, este oscuro episodio revela una cierta benevolencia de los soberanos,
así como su autoridad sobre diversas categorías de bienes raíces, de los que
parecen haber dispuesto a su gusto.
Mesopotamia
se benefició de su entrada en la inmensa área económica que era el mundo
helenístico. Los intercambios a larga distancia aparecen allí probados, como en
otras partes, por la importancia de los vasos rodios, cuyas asas hemos
encontrado en Dura, Seleucia, Nimrud y Uruk. Las monedas fueron allí más
abundantes y las excelentes piezas de plata acuñadas por los soberanos
sirvieron para la liquidación de las transacciones, cuyo importe se expresaba
en moneda contante: tantas minas y tantos siclos de plata, pagables en
estateras «de buen peso» de tal soberano, según una tarifa de cambio oficial.
La fórmula conciliaba costumbres inmemoriales y la participación en una vasta
zona de intercambios, puesto que todas las monedas de peso ático, acuñadas o no
por los Seléucidas, circulaban sin obstáculo desde Grecia hasta el Irán. Y lo
mismo ocurría con los pesos y las medidas: Babilonia empleaba competitivamente
su propio sistema y el de Ática, que se usaba en el imperio. Además, las
emisiones de piezas de cobre, acuñadas en los talleres locales, crearon, por
primera vez, una moneda extendida por todas partes, que sirvió para los
intercambios a corta distancia. Nos faltan medios para apreciar con algún
detalle la vida económica de la Mesopotamia helenística, pero todo nos sugiere
la imagen de una prosperidad mantenida por una abundante producción agrícola,
que seguía siendo tradicional, por las renombradas fabricaciones de tapices,
tejidos y perfumes, mientras que sólo podemos sacar conclusiones provisionales
de los descubrimientos de cerámicas. Al principio Mesopotamia fue, como todo el
Oriente, importadora de productos atenienses (alfarería negra barnizada), y
después, megarenses (alfarería con relieves), antes de que en el siglo III se
convirtiese a su vez en productora de una cerámica que ella vendió y cuya
distribución parece confirmar lo que sugerían los descubrimientos monetarios:
la división de Mesopotamia en dos regiones de vida económica diferente, la del
Norte, cuyos productos de cerámica iban desde Asiria hasta Anatolia, y la
Babilonia, cuya alfarería barnizada, azul y verde, ganaría muchos mercados a
partir del siglo II. La fuerte demanda de las cortes y ciudades helenísticas
dio una considerable importancia a las relaciones comerciales que unían
mediante caravanas el Mediterráneo con el Extremo Oriente; cualquiera que fuese
la ruta, Mesopotamia obtenía un gran beneficio. En el siglo III las
comunicaciones se hacían por las rutas de la llanura irania y por la vía
marítima, que bordea la costa de Arabia, hasta el país de los gerreos. La exploración arqueológica revela que los griegos
se habían instalado en las pequeñas islas del golfo Pérsico, que servían de
escalas a la navegación. En el siglo II, por el contrario, la más frecuentada
fue la ruta que bordea la costa irania. Pero en cualquier caso, Seleucia del
Tigris seguía siendo la encrucijada obligada de todo el tráfico, antes de que
los productos se encaminasen hacia el noroeste por el curso del Éufrates, y
después, a finales del siglo ii, por las rutas
directas a través de la estepa, desde Edesa al Tigris, desde Palmira al
Éufrates o desde el país de los gerreos hacia Nabatena: entonces, era el único medio de evitar el paso
por las pequeñas circunscripciones jalonadas a lo largo del Éufrates, en las
que era normal el saqueo de las caravanas.
El
conocimiento de la población indígena de Mesopotamia está más expuesto que
ningún otro a las insuficiencias de nuestra documentación. Ésta procede casi
únicamente de Babilonia, donde los templos de Babilonia y de Uruk conservaron o
recobraron un importante papel; ricos y bien conservados ahora por sus
actividades, lo esencial de la cultura babilónica en el campo del derecho, de
la literatura y de las ciencias quedaba salvado; los templos recuperaban, como
en Susa el de Nanaia, una parte de las funciones que
siempre habían poseído desde el IV milenio. Desgraciadamente no nos han
transmitido textos que nos permitan conocer todos los aspectos de la vida
social; al tratarse de los contratos o de las noticias que acompañan a los
textos literarios y científicos, no alcanzamos más que la aristocracia
sacerdotal, cuyo conjunto, en Uruk, por ejemplo, no pasaba de unos centenares
de personas por generación. El estudio de los nombres, de las funciones y de
los lazos de parentesco sugiere algunos rasgos de la vida y de la organización
de un grupo muy restringido. Es probable que debamos distinguir a aquéllos de
sus miembros que vivían en el siglo, del pequeño número de sacerdotes con
funciones superiores. Entre los primeros, muchos eran notables en sus
actividades económicas normales y participaban en la vida política. De sus
filas salían, por ejemplo, los dirigentes de la ciudad, helenizados como
parecen probar los nombres que se enorgullecían de llevar. A este grupo
pertenecían también las pocas familias de escribas que redactaban los contratos
regulando las transacciones de aquellos notables y que formaban una pequeña
casta de notarios, una decena de escribas, a lo sumo, por generación, en la que
se transmitían hereditariamente privilegios y conocimiento del oficio. Todos
ejercían al mismo tiempo funciones sacerdotales, pero en los templos no eran
más que sacerdotes menores. Por el contrario, la élite de los notables estaba
formada por sacerdotes encargados de las funciones más importantes, las de
encantadores y de exorcistas, por ejemplo, cuyas actividades todas se
desarrollaban en los templos; ellos eran los que mantenían y enriquecían el
tesoro de la cultura tradicional mediante trabajos literarios y científicos.
El estudio
de los textos jurídicos redactados por los notarios nos prueba suficientemente
cómo las tradiciones del antiguo derecho babilónico se perpetuaban en la última
época. Tras los pocos cambios introducidos por la época persa se habían
mantenido formularios y principios en los textos de los contratos, que tratan
de ventas de esclavos, de bienes raíces y de beneficios eclesiásticos. De igual
modo, los medios sacerdotales preservaban las tradiciones, en primer lugar,
constituyendo o reconstituyendo bibliotecas: mediante un largo trabajo que
atestiguan los nombres de los copistas y los de los poseedores de tablillas, se
recompusieron grandes colecciones, en las que se reunían textos antiguos
recopiados y textos nuevos. Aparte de los contratos, contamos por millares los
textos científicos, matemáticos y astronómicos, textos de adivinación, textos
lexicográficos y bilingües sumerio-acadios, antifonarios que nos transmiten
recopilación de oraciones e himnos, textos de rituales, etc. En muchos aspectos
la obra emprendida era una restauración y parece que la época seléucida dio a
los templos y a quienes participaban en sus actividades la ocasión de hacer
brillar, por última vez, el tesoro de una cultura milenaria. De aquel esfuerzo
de restauración y de recopilación de un patrimonio tenemos indicio, por
ejemplo, en la noticia que acompaña al texto ritual del templo de Anu en Uruk:
«(texto copiado) según las tablillas que Nabopolasar, rey del País de la Mar,
había robado en Uruk, después que Kidin-Ani, el Urukiano, encantador de Anu y Antu,
descendiente de Ekur-Zakir, el gran sacerdote del Resh, habiendo visto esas tablillas en el país de Elam,
bajo el reinado de los reyes Seleuco y Antíoco, copió y después llevó (las
copias) a Uruk».
Los
principios que presidían aquel trabajo intelectual eran los mismos del pasado.
Las familias de los notarios se adscribían todas a unos pocos antepasados, una
decena a lo sumo; los redactores de los grandes textos literarios y científicos
hacían lo mismo, adjudicando todos su genealogía a uno de los cuatro nombres
ilustres: Ekur-Zakir, Sin-Leqiunninni, Ahutu, Hunzu. Es probable
que cada uno de estos nombres, que en otro tiempo habían sido llevados por
famosos intelectuales, sirviese ahora para designar familias ficticias e
incluso escuelas de escribas. El saber jurídico de los notarios se transmitía
en el seno de grupos profesionales, especie de guildas de juristas, cuyos
miembros llevaban orgullosamente el nombre de un ficticio antepasado que era
como un certificado de su saber. De igual modo, entre los escribas dedicados a
los textos literarios y científicos, tal práctica denotaba la preocupación de
dar a los textos que componían o recopiaban el valor que les confería sólo el
respeto de la tradición. Declararse descendiente, real o ficticio, de un
antepasado conocido por la calidad de sus trabajos intelectuales era afirmar
que los textos elaborados por el descendiente eran canónicos y que contaban con
la autoridad de una larga tradición. En la época seléucida, el célebre Beroso
escribía, cuando intentaba definir para los griegos lo que era la cultura
babilónica, que, después de los Sabios de antes del Diluvio, «nada más había
sido descubierto». No es sorprendente que, entre los textos de la época seléucida
recientemente descubiertos en Uruk uno contenga la relación de los sabios que
fueron el origen de todo saber y, en primer lugar, el nombre del que hizo a los
hombres las revelaciones fundamentales, el hombre-pez Oanes,
cuyo nombre durante mucho tiempo no fue conocido más que por los fragmentos
griegos de Beroso. Lo que sabemos de la vida religiosa procede de la misma
fuente, es decir, de medios sacerdotales cuyo pensamiento podía apartarse
considerablemente de la fe popular. Los nombres de persona, formados por
composiciones en que figura el nombre del dios en quien se confía, prueban la
superioridad de Anu, dios del Cielo, dios de los teólogos y de los
intelectuales, pero nosotros sabemos que Uruk venerará durante siglos a la
diosa maternal y amorosa bajo los dos aspectos complementarios de Isthar y de Nanaia. Es probable
que la fe popular, a pesar de los teólogos, se dirigiera siempre a esta diosa,
lo que confirma una parte de la onomástica y sobre todo el número elevado de
diosas que los habitantes de Uruk continuaban honrando: Isthar y Nanaia, Belit-sha-Resh, Belit-seri, Sharrahitou, etc. De
igual modo, cualesquiera que hayan sido los esfuerzos por reducir, si no al
monoteísmo, por lo menos a un panteón simplificado y armónico los abundantes
dioses de la antigua Babilonia, lo cierto es que Anu no era más que el primero
de una serie de divinidades masculinas, Enlil, Ea, Papsukal, Shamash, Sin, etc. Y
podemos imaginar una familia más numerosa todavía toda vez que los textos
llevan, a propósito de los grandes dioses, la mención de «todos los (otros)
dioses (instalados en las capillas) de sus templos». Las concepciones de los
teólogos nunca nos han sido reveladas por ningún texto babilónico. No
disponemos más que de indicaciones facilitadas por autores clásicos demasiado
tardíos y de algunos indicios, como la eminencia de Anu, dios del Cielo, la
importancia creciente de la astrología y los temas de la glíptica. Poco a poco
su pensamiento había elaborado una religión astral, en la que los astros eran a
la vez divinos y representaciones de las divinidades, en la que, sin duda, se
imponía una representación panteísta de un Universo gobernado por el Destino.
No podemos saber lo que tales especulaciones significaban para la masa de las
gentes comunes, como tampoco podemos apreciar si el empleo diario del acadio
por los miembros de la aristocracia sacerdotal era una supervivencia, limitada
a un grupo social. Unas pocas inscripciones arameas pintadas sobre ladrillos
son todo lo que nos queda de la lengua que ciertamente se empleaba antes; y, de
cuando en cuando, los contratos redactados en acadio llevan algunas
inscripciones arameas. ¿Qué conclusiones pueden sacarse de tan poca cosa?
Los datos
arqueológicos nos confirman el esplendor del culto rendido a los dioses en el
Uruk seléucida. El célebre templo del Eanna parece no
haber sido utilizado, aunque los trabajos emprendidos hubieran restaurado su
zigurat, que tomó entonces el aspecto clásico de la pirámide de escalones. Al
norte del centro de la ciudad, el Bit Akitu (el
templo de la celebración del Nuevo Año) se convirtió en una enorme construcción
de estructuras macizas. Pero lo esencial se hizo en la proximidad del Eanna, para la erección del Resh y del Esh-Gal. Los dos notables que llevaban nombres
griegos, Anu-uballit-Nicarco,
«segundo» de Uruk en el 243/2, y Anu-uballit-Cefalón, «primero, señor de la ciudad» en el 202/1,
trabajaron en el Resh, que era el nuevo santuario de
Anu y de su «adlátere», Antu, en el que se emplearon
las técnicas babilónicas tradicionales, especialmente el revestimiento de
ladrillo esmaltado. Allí estaba el corazón de la ciudad, el centro de la
actividad del cuerpo sacerdotal, según puede asegurarse por el reciente
descubrimiento de la biblioteca de época seléucida, cuya existencia se suponía
a juzgar por las numerosas tablillas procedentes de excavaciones clandestinas
en la zona de Uruk, y lo que quedaba de ella ha sido encontrado en una pieza
adosada al recinto exterior del Resh. El Esh-Gal, más importante por su arquitectura, fue edificado
bajo los cuidados de Cefalón solo: era el santuario
de Isthar-Nanaia, menos venerado por los sabios y los
teólogos, pero cuyo reinado milenario sobre Uruk se coronaba honorablemente en
uno de los grandes santuarios de la ciudad.
¿Qué
relaciones se establecieron entre los griegos de Mesopotamia y los indígenas?
Es tanto más difícil responder a esta pregunta, cuanto que los textos, una vez
más, se refieren a una aristocracia sacerdotal que debía de prestarse menos que
cualquier otra a la penetración de elementos extranjeros. Muy pocos de los
nombres teóforos descubiertos en Uruk suponen el
empleo de dioses extranjeros —es posible que Adeshu represente al griego Hades y que Esi se emplee en
lugar de Isis—, pero la escasez de estos indicios significa probablemente que
los notables no consentían en abrirse a divinidades extranjeras sin que esto
sea prejuzgar lo que podría ocurrir entre las gentes comunes.
Se ha
tratado de reconocer las relaciones entre griegos e indígenas por la proporción
de los nombres griegos en los textos acadios y de los nombres indígenas en las
inscripciones griegas. Los resultados han sido decepcionantes y sobre todo
discutibles. Parece prudente tener en cuenta la dificultad que experimentaba el
escriba babilonio para comprender un nombre extranjero, que frecuentemente
tendría que deformar, asimilándolo a un nombre indígena, si podía encontrar
algún parónimo. Además, el pequeño número de nombres griegos encontrados en los
textos puede ser considerado como inferior a la realidad. Nada podemos deducir
de ello acerca del número de los griegos, porque sabemos que muchos indígenas
helenizados llevaban nombres griegos, según nos indica la costumbre del doble
nombre. Oficialmente Nicarco, el restaurador del Resh en el 243/2, se llamaba, por ejemplo, «Anu-uballit, hijo de Anu-iqsur,
descendiente de Ahutu... a quien Antíoco (II), rey de
los países, dio por otro nombre Nikiqarqusu (Nicarcos)». Podría deducirse de ello la helenización de los
indígenas, pero hasta donde nos es posible seguir la historia de algunas
familias que no son, desde luego, griegas, sino filohelenas,
vemos que el nombre griego ha sido abandonado a finales del siglo II: los
descendientes de Anu-uballit-Nicarco no llevaron nombres griegos. Por el contrario, toda la familia de Anu-uballit- Cefalón, primo del
anterior, mantuvo durante mucho tiempo un filohelenismo que se correspondía con las funciones oficiales que la familia ejercía en un
reino griego. El hermano y el sobrino de Cefalón, su
mujer, su hijo y su nieto llevaron así nombres griegos durante el siglo II a. C.
Allí donde
griegos e indígenas podían mezclarse —como en Uruk, donde jamás hubo polis
griega, sino sencillamente una comunidad, un políteuma quizá—, los contactos fueron finalmente muy limitados. Y donde se producen, los
griegos respetan las leyes y las costumbres locales; si son parte en algún
contrato se comprometen de acuerdo con las reglas del derecho babilónico; uno
de ellos consagra una esclava al santuario de Anu-Antu.
Pero todo esto representa poco. Seleucia del Tigris habría podido ser el lugar
de una aglomeración de población donde el helenismo habría superado ampliamente
a la sociedad indígena. En aquella ciudad de población más abigarrada que la de
Antioquía, donde se reunían griegos y macedonios, judíos, sirios y babilonios,
donde el mismo término de «babilonio» designaba indistintamente a todo
habitante de la ciudad, los griegos vivían aparte; organizados en polis, con
asamblea, consejo y, sin duda, magistrados, constituían una comunidad política
distinta del resto de los habitantes de la ciudad. Babilonia podía ser el lugar
de un encuentro. Alejandro y después los primeros Seléucidas pensaron en una
nueva Babilonia, que habrían edificado entre la muralla interior oriental y la
orilla del Éufrates, que estaba entonces al este del palacio de los reyes neobabilónicos. Se les debe la limpieza de las ruinas del
templo de Marduk, cuyos escombros fueron amontonados en cuatro pilas, de donde
se sacaron los materiales de construcción de las terrazas y de las obras que
las ruinas iban a necesitar. Esta tarea preliminar costó a la hacienda de
Alejandro salarios por más de 600 000 jornadas de trabajo. Pero Seleuco I y su
sucesor no prosiguieron los trabajos. Lo que pudo emprenderse a continuación en
la ciudad no compensaba la fundación de Seleucia, rival de Babilonia. La vieja
ciudad fue una de las beneficiarias de la política de Antíoco IV, que deseaba
asegurar las conquistas del helenismo reforzando las ciudades griegas o
helenizando las ciudades indígenas con contingentes griegos. Una inscripción de
Babilonia le celebra como «fundador de la ciudad y salvador del Asia»; en
realidad, la ciudad recibió una gran comunidad griega, dotada de las
instituciones de la polis, y el pequeño teatro del siglo III fue ampliado, al mismo tiempo que se
construía un gimnasio. Todo esto iba a quedar malparado a consecuencia de los
reveses de finales del siglo II. Se puede dudar de la amplitud de los
resultados. Como en Seleucia, como en Uruk, la coexistencia de griegos e
indígenas no podía menos de provocar diversos contactos. La educación del
gimnasio se dispensó allí, como en otros sitios, a los griegos y a ciertas
familias notables, pero en ninguna parte se asistió a una fusión de
poblaciones, a una interpenetración de modos de vida, y en Uruk y en Babilonia
quizá menos que en cualquier otro sitio: ambas ciudades eran centros
prestigiosos, depositarios de una cultura antigua.
Desde hace
mucho tiempo los historiadores han planteado el problema del balance del
helenismo en las monarquías helenísticas en el momento en que se derrumbaba su
potencia política. Aquí no podemos más que remitir a sus conclusiones y a sus
debates, relativos a la evolución social y a los destinos del individuo, que la
documentación propia de la Babilonia helenística no viene a modificar
sensiblemente. La mayoría de los pequeños principados que nacieron de la
descomposición del imperio seléucida conservaron frecuentemente poco de la
cultura griega. El caso de Dura-Europos no ha acabado
todavía de fomentar la controversia, pues el visible retroceso del helenismo se
debió tanto a la política parta como a la evolución general de una sociedad en
la que los griegos estuvieron siempre en minoría y en la que los matrimonios
con indígenas, por poco numerosos que fuesen, no podían menos de acelerar la
alteración del helenismo. En Babilonia, el helenismo sobrevivió en ciertos
islotes, no porque conquistase a amplias capas de la población indígena, sino,
por el contrario, porque se había aislado. Seleucia tenía bastantes griegos
fuertemente organizados en su polis para que las desgracias de la ciudad, en el
curso del siglo II d. C., no pudieran destruir
aquella ciudadela del helenismo. Muchos griegos se trasladaron entonces a
Babilonia, donde volvieron a levantar el teatro, en ruinas desde hacía tres
siglos. En la propia Babilonia, una inscripción del 109/8 nos informa del
normal funcionamiento del gimnasio, donde se desarrollaban pruebas griegas,
animadas por jóvenes de nombres griegos. En Uruk, mucho después todavía, en el
III d. C., por una dedicatoria en griego sabemos que un tal Artemidoro, «llamado también Minnanaios»,
había dado una tierra al dios Gareus. Una guilda,
probablemente compuesta de comerciantes, se lo agradecía con distintos honores,
en los que se combinaban tradiciones griegas e innovaciones. ¿Habría griegos
allí? Más bien se cree que fuesen indígenas helenizados que conservaban el uso
del griego indispensable para los intercambios, así como diversos rasgos de
costumbres y de cultura griega que las estrictas instituciones de la pequeña
comunidad griega habían permitido preservar y especialmente el gimnasio, donde
siempre se admitió a los notables indígenas. Entre los griegos y los indígenas
que habían recibido la misma educación los soberanos partos eligieron
preferentemente a los administradores de las comunidades locales en todos los
lugares en que les fue posible.
La
interpenetración de las dos comunidades fue siempre demasiado limitada para que
se produjera una fusión de los sistemas jurídicos. Parece que se seguía el
derecho de la comunidad cuya lengua había servido para la redacción del
contrato. A pesar de los pergaminos de Dura-Europos y
de Avroman (en Persia) en la época parta, en los que
se percibe el sello del derecho griego, nada permite pensar en una
contaminación de las reglas jurídicas ni en la extensión generalizada de las
prácticas jurídicas griegas, como las que los papiros nos han hecho conocer en
Egipto.
Hubo, sin
embargo, contactos intelectuales de suma importancia para la historia ulterior
de las civilizaciones. Fueron obra de algunos hombres en cada una de las dos
comunidades, y nunca el resultado de una vasta confrontación de las dos
culturas. Babilonia ofrecía a los extranjeros el enorme caudal de su literatura
poética, épica, religiosa, a la que los contemporáneos de los Seléucidas no
añadieron creaciones, pero cuyo tesoro conservaron. Por el contrario, la época
helenística fue especialmente rica en trabajos científicos, cuyos resultados
serían utilizados por la ciencia griega. Los textos matemáticos nos han llegado
en dos grupos: uno, de comienzos del II milenio, y otro, de los tres últimos
siglos antes de la era cristiana. Por ellos sabemos que los babilonios
perpetuaron lo esencial de su saber y que conservaron un sistema de notación
numérica sexagesimal, en el que el valor de los símbolos cifrados estaba
determinado por su posición y aparecía una primera notación del cero. Tal
sistema sirvió para el desarrollo de la astronomía favorecido también por los
descubrimientos acumulados desde finales del siglo VI. Hacia el año 300 los
sabios tenían a su disposición un calendario luni-solar,
en el que se reconocía la relación de los meses lunares y solares en un ciclo
de 19 años; ellos habían determinado las relaciones periódicas entre los
movimientos de la luna y los de los planetas y conocían las variaciones de la
velocidad solar. Por último, habían determinado el plano de la eclíptica y
utilizaban el zodíaco para la notación de las posiciones de los planetas, que
ellos expresaban en grados. El estudio relativamente reciente de los textos
astronómicos ha echado por tierra la tradición del valor de las observaciones
astronómicas permitidas por un cielo de una claridad excepcional; la exactitud
de los datos consignados en las efemérides no se debe a las condiciones
atmosféricas de las observaciones y a la agudeza visual de quienes las llevaban
a cabo, sino al método matemático de los astrónomos babilonios. Al tratar de
determinar los momentos característicos de las posiciones de la luna y de los
planetas, tales como la aparición del cuarto creciente, la aparición y la
desaparición de los planetas sobre el horizonte, etc., ellos se atenían a
observaciones limitadas cuando estaban seguros de su exactitud. Después,
mediante cálculos, determinaban por interpolación todas las posiciones
posibles. Así, sus efemérides contenían las previsiones de eclipses, calculados
de mes en mes, aunque fuese necesario un intervalo de cinco meses para que
resultasen visibles a los observadores terrestres.
De los
progresos de la astronomía matemática dependió la aparición de la astrología horoscópica. Desde hacía mucho tiempo Mesopotamia conocía
la adivinación, fundada en los presagios celestes, que utilizaba juntamente
fenómenos celestes y fenómenos atmosféricos para determinar el destino del rey
y del país. Cuando los sabios hubieron establecido sus nuevos procedimientos de
observación y, sobre todo, cuando se hubo determinado el círculo zodiacal, se
pasó a una forma mucho más elaborada de adivinación: en función de la posición
del sol, de la luna y de los planetas (en relación con el círculo zodiacal) en
el momento del nacimiento o de la concepción, se sacaban conclusiones para el
destino de un individuo. Era el nacimiento de la astronomía horoscópica cuyo primer testimonio data del año 410 y cuyos textos iban a multiplicarse
después, aunque muy lentamente.
Conocemos
mal a los autores de aquellos descubrimientos. Los colofones de las tablillas
nos aseguran que todos pertenecían a los medios sacerdotales, escribas y sabios
profesionales ligados a las más prestigiosas de las grandes familias de
escribas. Uruk y Babilonia, a las que se une Borsippa, fueron los dos centros
de estudios, cada uno con sus técnicas particulares. En Uruk profesaban los «Ekur-zakir, exorcistas de Anu-Antu del Resh, escribas de Enuma-Anu-Enlil
(tablillas de presagios atmosféricos)», y los «Sin-leqi-unnini,
escribas de Enuma-Anu-Enlil, encantadores de Anu-Antu». Sus trabajos van desde el 231 al 151 a. de C.,
correspondiendo a la época de actividad del templo de Resh,
del que sabemos que fue reconstruido en el 243 y en el 201, y que fue destruido
por los partos en el 140 antes de Cristo. La actividad de Babilonia fue mucho
más tardía: la mayoría de nuestras tablillas son posteriores al 181 antes de
Cristo, pero el último texto que poseemos fue escrito en el 49 d. C. Las
tablillas tienen los nombres de muchos escribas en los que se ha creído
encontrar los nombres de astrónomos mencionados por los autores clásicos; sin
duda, Kidinnu es el Cidenas de los griegos, como Naburimanu es Naburiano; pero no podemos saber nada de sus trabajos y los
textos cuneiformes nada dicen de los descubrimientos que griegos y latinos les
atribuían generosamente.
Tales
menciones nos aseguran que los griegos, por lo menos algunos, conocieron la
cultura babilónica. De las escuelas griegas de Mesopotamia salieron eruditos
cuya obra no nos es conocida más que indirectamente: así, los geógrafos
Dionisio e Isidoro de Charax, los historiadores
Agatocles de Babilonia y Apolodoro de Artemita, eran
griegos o indígenas helenizados, que habían sido alimentados por la cultura
helenística que puede llamarse clásica. Pero hubo griegos que se declararon de
las escuelas caldeas, y entramos en el campo de las hipótesis cuando tratamos
de determinar los caminos por los que esta enseñanza llegó a los eruditos de la
época helenística. Tenemos fragmentos de tablillas en que en caracteres griegos
se escribieron textos lexicográficos y literarios babilónicos. Es probable que
esto constituya un indicio de la presencia de griegos entre los escribas
caldeos; pero estos textos son poco numerosos y tardíos. Las Babyloniaca de Beroso, dedicadas a Antíoco I, ponían
a disposición del público griego un resumen de la cultura babilónica, pero de
la obra de este caldeo no tenemos más que fragmentos, mientras de su vida sólo
conocemos algunos detalles, a veces próximos a la leyenda. Es indudable que
enseñó en Cos, hacia el 270, pero no se sabe cuánto hay de creíble en la
tradición del entusiasmo de los atenienses, según la cual le levantaron en un
gimnasio una estatua con la lengua de oro. Las equivalencias que pueden
descubrirse entre los elementos de su cosmología y la de diversos autores
griegos son muy débiles indicaciones acerca de la asimilación de su obra por
los griegos, y no se advierte que él haya enseñado nada de los métodos de la
astronomía matemática. Es, sin embargo, de hombres como él, pero cuyos nombres
nos son y nos seguirán siendo desconocidos, de quienes los griegos recogieron
directamente o recibieron en traducciones un gran número de elementos que luego
insertaron en su propia cultura.
Como los
trabajos ulteriores de Ptolomeo demostrarían, los griegos tomaron de los
babilonios sus caudales de observaciones astronómicas, materiales que luego
utilizaron en sus trabajos. Donde los babilonios sólo querían determinar la
fecha y la posición de los fenómenos astronómicos, ellos dieron una explicación
física y mecánica del universo; conservaron el sistema de cálculo sexagesimal,
pero crearon los métodos del cálculo trigonométrico. De Babilonia les llegaron
los elementos de sus tratados de presagios celestes y atmosféricos, los Brontologia y las Selenodromia (presagios sacados del trueno y de las apariencias de la luna); más aún,
sacaron la astrología horoscópica, en la que los
babilonios no hacían más que iniciarse, pero enriqueciéndola con un aparato
científico cada vez más riguroso, que iba a hacer de la astrología la ciencia
por excelencia en el mundo grecorromano. Esta disciplina nos facilita uno de
los raros ejemplos de las relaciones que pudieron establecerse en las ciudades
del Oriente: un texto horoscópico del 235 fue
redactado por un griego que consultaba a un sacerdote de un templo de
Babilonia.
Tal vez la historia de estas relaciones intelectuales entre los mundos griego y babilónico en la época helenística se enriquecería considerablemente si conociésemos mejor los orígenes de los fundadores del estoicismo. Desde hace mucho tiempo se ha relacionado el papel del Destino y la afirmación de la influencia de los cuerpos celestes en la enseñanza del Pórtico con la religión astral de los caldeos y el desarrollo de las técnicas astrológicas. En Atenas, Zenón de Citio tuvo como sucesor a Diógenes de Babilonia. En Babilonia, un tal Arquidemo fundó en el siglo II una escuela estoica rápidamente floreciente. No puede negarse un cierto número de correspondencias y afinidades, pero nuestro conocimiento de las concepciones cosmológicas y religiosas de los babilonios de la época helenística es aún demasiado incierto; fundado en la interpretación de material arqueológico y en los datos fragmentarios de autores grecolatinos muy tardíos, no nos permite arriesgarnos a afirmar nada de las aportaciones y de las enseñanzas recíprocas de las dos culturas en el campo del pensamiento filosófico. Hoy basta tener la certidumbre de que Babilonia, en el momento en que ya no desempeñaba en la historia general más que un papel oscurecido, contribuyó con el trabajo de los sabios a la elaboración del primer pensamiento científico.
V. ARABIA
Los
Nabateos. La más antigua noticia acerca de los nabateos se encuentra en Diodoro Sículo,
que escribía en la época del emperador Augusto, y es la siguiente: «Poco
después del 312, el Diádoco Antígono, que defendía entonces a Siria contra
Ptolomeo y Seleuco, mandó a un amigo con un considerable número de tropas
ligeras contra los nabateos, porque éstos actuaban contra sus intereses (y
estaban, por lo tanto, de acuerdo con sus enemigos), con el encargo de llevarse
sus rebaños. El amigo esperó a que los hombres nabateos aptos para las armas
abandonasen su guarida de Petra para trasladarse a un mercado en la meseta
oriental, luego penetró a través de la estrecha garganta en el cráter donde
después había de construirse la ciudad de Petra, y por un estrecho sendero
excavado por el hombre escaló la roca sobre la cual solían los nabateos poner a
buen recaudo a las mujeres y a los niños, a los viejos y los tesoros. Hizo
botín de incienso, de especias y de plata, pero no de los rebaños (éstos pacían
en los altiplanos, al nordeste y al suroeste). Al regresar precipitadamente los
soldados, extenuados por el cansancio, levantaron un campamento sin colocar
puestos de guardia y fueron sorprendidos por los hombres que volvían del
mercado y que mataron a la mayor parte. Los jefes nabateos enviaron enseguida
un escrito en (lengua y) escritura aramea, y el Diádoco entabló un intercambio
de cartas para engañar a los árabes. Éstos, a pesar de que se hallaban alerta,
fueron cercados por el hijo de Antígono, hasta que éste accedió a una
suspensión de las hostilidades a cambio de valiosas ofertas y de la entrega de
rehenes; posteriormente, el armisticio se convirtió en una paz». Algunos
caracteres especiales aquí indicados se desarrollaron ulteriormente poco a
poco: la lengua escrita aramea, las relaciones comerciales con la Arabia
meridional, el valor y la astucia. En aquella época no eran numéricamente
fuertes, aunque pronto aumentó su número gracias a la fusión con los salameos, originarios de la región de Taima, con los cuales
compartieron derecho y religión. En los primeros tiempos su territorio estaba
limitado a la montaña Shara, al sur de Petra. Allí tuvo origen Dushara-Dusares (Aquel sobre el Shara), que se convirtió en
su dios principal. Los nabateos se extendieron al principio sobre la orilla
oriental del Golfo de 'Aqaba-Aila. Aquí se reveló su
habilidad en la asimilación de los extranjeros (y en el adueñarse de sus artes
y perfeccionarlas). En realidad, se dedicaron a la piratería, hasta que bajo
Ptolomeo II (283-247) una expedición de la flota puso fin provisionalmente a sus
empresas. También los árabes desde Ma'an hasta Mo'ab se hicieron nabateos. Con estas fuerzas reunidas sus
reyes del siglo II lograron beneficiarse de las insurrecciones de los Macabeos
y de las revueltas bajo el descendiente de Seleuco, hasta que Areta III, en el
85 o en el 84, conquistó Damasco y comenzó a acuñar moneda. La ciudad tuvo
luego que ser abandonada, pero los nabateos siguieron en posesión del Haraun con todos los territorios que se extendían hacia el
sur. Sin embargo, también esta región, tras una serie de fracasos políticos y
militares, fue reajustada. Ya antes de que estos fracasos terminasen, en el 31
a. de C., se inició una expansión hacia el sur, para tener bajo control todo el
tráfico comercial árabe y beneficiarse del impuesto de tránsito. En primer
lugar, fue conquistada Higra-Egra (al-Higr), en la ruta del incienso, después Taima', y luego
Duma, puerta de acceso al interior. Los puertos, hasta Leuke Kome, fueron ocupados, y la estación sobre la ruta
del incienso, que se encontraba en la misma latitud, fue confiada a un pariente
del rey. Por último, Dedan, la sede de los Lihyan, rodeada por todas partes,
cayó en manos de los nabateos, antes o después de la expedición de Elio Galo
(25-24). Mientras tanto, los comerciantes nabateos habían avanzado, en el
norte, hacia el mar Egeo y muchos de ellos se establecieron después en
Pozzuoli, cerca de Nápoles. Inesperadamente, en el 105, la parte siria del
reino fue absorbida por el emperador Trajano, mientras la parte árabe fue,
al principio, abandonada a sí misma y, luego, entró en la esfera de los
intereses romanos.
Lihyan. La
lengua, la escritura, la religión, además del reino de los Lihyan, se remontan
a épocas mucho más antiguas de las que están directamente documentadas. En su
origen, habitaban cerca del Mar Rojo. La capital tenía su mismo nombre, Lihyan,
y se levantaba en las proximidades de Higra-Egra (el Wejh). Al principio, los Lihyan tuvieron relaciones
comerciales con Egipto, y luego también con los colonizadores mineos en Dedan. Después se hicieron adversarios de los
nabateos, los cuales eran partidarios de los Seléucidas. Estas relaciones
explican que el nombre Tulmai (Ptolomeo) se repita
cuatro o cinco veces entre sus reyes. Antes del 150, con la debilitación del
reino de los mineos, la situación se invirtió. Los
colonizadores y los comerciantes mineos se
convirtieron en satélites de los Lihyan, a los que habían llamado en su ayuda
contra los dedanitas, hasta entonces sometidos. Un
lugarteniente del rey gobernó, primero, con el Peha de Dedan; tras un cierto tiempo, el corregente fue eliminado. La dominación de
los Lihyan se extendía mucho más allá de Dedan, hasta que, hacia el año 60,
empezó a hacerse notar la influencia de los nabateos. Lo demás es conocido.
Después del 105, descendientes de la dinastía originaria fundaron un segundo
reino, aunque sin adueñarse de la nueva situación. Las últimas inscripciones de
la segunda mitad del siglo II demuestran el comienzo de la «beduinización»
de Arabia y la iniciación de la lengua árabe.
Gerra estaba situada en la
Arabia oriental, en el mayor oasis de la península, cerca del actual al-Hufhuf. Al antiguo puerto se le dio por los extranjeros, o
por la costumbre de los extranjeros, el mismo nombre, aunque se llamase de otro
modo, como en el caso de Egra. La región estaba ya,
desde hacía mucho tiempo, abierta a la inmigración. Sin embargo, el nombre Gerra es árabe. Eratóstenes habla de un navegante que, bajo
Alejandro Magno, había emprendido el viaje desde la India a Babilonia y
después, con una flota, partiendo de Babilonia, había bordeado la costa árabe
del Golfo: «...Los gerreos comercian por vía
terrestre con mercancías árabes y especias». Y Aristóbulo, de ochenta años, que
también había tomado parte en la expedición de Alejandro, cuenta: «Llevan
mercancías en balsas hasta Babilonia y, después, por el Éufrates, hasta Tapsaco». Más adelante se dice de los sabeos y de los gerreos: «Enriquecieron en oro a Siria bajo Ptolomeo (II),
y así han ayudado a los fenicios a obtener lucrativos comercios»; de los gerreos y de los mineos se dice
también que transportaban incienso y hierbas aromáticas a Petra y a Palestina[1.
Los gerreos recibían el incienso del Dhofar (Zafar), que pertenecía al Hadramur.
La ruta pasaba, desde allá, por la vertiente interna de la montaña de 'Uman, y, a través del desierto, llevaba hasta Gerra.
Ma'in. El
período desde el 320 al 120 es muy bien conocido. En las inscripciones aparecen
quince reyes; a menudo reinaron dos simultáneamente. Entre ellos, había un
hombre de excepcional importancia, Abiyada' Yathi'. No pertenecía a la dinastía, ni siquiera por línea
femenina; había, pues, llegado a ser rey, o por falta de un príncipe leal o por
un acto de violencia. Para legitimar su poder, tomó como corregentes a los
descendientes (cuyos nombres ignoramos) de un príncipe de muchas generaciones
anteriores —caso absolutamente inédito—. En cuanto estuvo seguro de su
autoridad, el rey dio al débil país una base política, estableciendo una
alianza con el rey de Hadramut. Esta alianza fue
sellada por una construcción del rey aliado en Ma'in, y, probablemente, por una
construcción análoga de Abiyada' en Shabwat. Abiyada' era muy
generoso. En una inscripción se manifiesta al dedicante,
de parte del rey y del consejo de Ma'in, que había merecido bien «de su dios y
de su patrono protector, de su rey y de su pueblo», y se le reconocen los
privilegios habituales. El rey también le dio tierras, cuyos límites fueron
fijados con precisión y confirmados por testimonios. Como, a causa de sus
prestaciones, el benemérito había agotado sus medios, Abiyada'
le dio una asignación de tejidos de una longitud de 47 brazas y de un ancho de
17, que son naturalmente muchas telas, de los hilados y tejidos reales, así
como 47 — sigue una medida desconocida— de trigo, exigibles al vencimiento de
la luna nueva en Shabwat, en el territorio de Ma'in.
El comercio
había entrado en una nueva fase ya antes del reinado de Abiyada'.
Los comerciantes, que hacían una parte de sus viajes por mar —en Delos se han
encontrado inscripciones de dos mineos—, añadían a la
fórmula final de sus contratos: y de todos los dioses del mar y de la tierra,
de Oriente y de Occidente. Hubo, sin embargo, una reacción contra aquella
invocación de divinidades extranjeras, porque los dioses locales mantenían sus
poderes también en el exterior. Así, en un documento, que, por lo demás,
permite una fecha segura — el único caso en la historia de la Arabia meridional—,
dos jefes de la colonia de Dedan cuentan que han sido salvados por los dioses
de Ma'in y de Yathi' de dos peligros. Se encontraban
en Egipto, donde comerciaban con egipcios, sirios y babilonios, y luego en
Alejandría, cuando, inesperadamente, sus vidas y sus bienes se habían visto
amenazados por una batalla de los medos contra los egipcios. Al retroceder
con una caravana, para dar las gracias a los dioses con la construcción de una
fortificación en su patria Yathil, no lejos de Ma'in, fueron asaltados por los
sabeos, «en esta guerra» entre el norte y el sur. La batalla, consideradas
todas las demás circunstancias, no puede ser más que la librada, cerca de
Rafia, en el 217, en la que Antíoco el Grande fue derrotado por Ptolomeo IV.
Que el reino medo-persa era llamado medo por los árabes, es cosa sabida desde
hace mucho tiempo. Antíoco también en otras partes era llamado rey de Siria y
Media. Como resulta de la fórmula «en esta guerra», en aquel momento los sabeos
estaban de parte de los Seléucidas. Se deduce de la gran cantidad de
inscripciones que el rey Abiyada' Yathi'
reinó alrededor de 30 años (225-195?), primero con los corregentes, después
solo y, por último, con un hijo.
La extensión de las relaciones comerciales mineas se aprecia por las famosas
listas de hieródulos de Ma'in. Entre un gran número de estelas, delante de un
templo, se repite 76 veces casi la misma fórmula: El tal... ha ofrecido esta y
aquella mujer de esta y esta otra localidad. Como en las inscripciones nunca se
menciona la procedencia en el caso de mujeres libres, se trata de esclavas. Se
calla discretamente la finalidad para que se ofrecían, pero precisamente por
eso es evidente: las ganancias de su oficio ejercido fuera del templo debían
ser empleadas a favor del templo mismo. Las inscripciones están fechadas entre
el 290 y el 150, y dos son un poco más antiguas. De las esclavas, 27 venían de
Gaza, nueve de Dedan, ocho de Egipto, tres de Qedar-Petra, una o dos de Saidan-Sidón, Moab, 'Amman, Lihyan y de Yathrib-Medina,
algunas de Qataban y Hadramut, que naturalmente
fueron ofrecidas por miembros de la colonia extranjera en Timna'
y Shabwat, como las procedentes de Dedan, por
habitantes de la colonia. Para evitar conclusiones erróneas, repitamos que los
comerciantes mineos, según los relatos de los viajes,
iban siempre antes a Egipto y luego, desde allí, a Gaza. Que el número de las
esclavas de Gaza sea tan grande sólo significa que allí el mercado era más rico
(por lo menos, en muchachas que agradasen a los visitantes de las fiestas de
Ma'in, porque tal era, en primer lugar, la finalidad de aquella institución) o
de mejores precios.
Saba. Los
reyes de Saba reinaron en Sirwah, como su predecesor Karib'il Watar, pero ejercían el mando también en Marib. Ahora debemos volver atrás, para explicar un
fenómeno que, ampliado después del siglo I, ha decidido el destino de la Arabia
meridional: la llegada de las tribus a la ciudad y al campo. Bajo la dominación
de los Makrab, aproximadamente entre el 510 y el 320, el estado sabeo era
llamado «Saba y las tribus». A estas tribus perteneció Faishan,
una comunidad privilegiada que estaba en estrechas relaciones con Makrab y los
reyes y es nombrada aún mucho tiempo después del comienzo de la era cristiana.
Sin embargo, nada tiene que ver con el fenómeno a que se ha hecho mención. No
ocurre lo mismo con los Sum'ay: éstos aparecen por
primera vez a comienzos de la época de los reyes y habitan en occidente, en el
altiplano al norte de San'a. Otros nombres de tribus
son claramente reconocibles, a pesar de las repeticiones y de las
deformaciones, entre los nombres recogidos por Plinio (Naturales Historia) del
siglo I a. C.
Ocupémonos
ahora de la expedición que Elio Galo, prefecto de Egipto, emprendió en la
Arabia meridional, en el año 25, por orden del emperador Augusto y que concluyó
unos ocho meses después, a comienzos de febrero. En la expedición se encontraba
el ministro del rey nabateo, Sileo-Shullay, con mil
hombres (también otros aliados, por ejemplo Herodes, habían enviado tropas en
ayuda). A éste correspondía todo el sector concerniente a los transportes, que
funcionaba muy bien, y se ocupaba asimismo, tal vez no oficialmente, pero sí de
hecho, de establecer el itinerario; aquí sin embargo, algo no andaba bien. El
comandante era impulsivo, como admitía incluso su amigo Estrabón, a cuyo relato
nos atenemos : construcción de naves no idóneas,
reconstrucción de naves idóneas, naufragio (en los bancos de corales), parada
larga en el puerto nabateo de Leuke Kome, pequeños trastornos en la ruta hacia el interior,
grandes trabajos en la ruta hasta Nagran, en una
región pacífica y fértil. La localidad fue tomada al asalto, y el rey huyó.
Seis días después se llegó a un «uadi», todavía lleno
de agua. Allí cayeron 10 000 indígenas y dos romanos. Las dos ciudades
siguientes, Nashq y
Yathil se rindieron. En Yathil, a causa de sus sólidas murallas, se puso
una guarnición. Por último, se llegó ante Marib. La
ciudad fue asediada, pero seis días después, hubo que levantar el asedio por
falta de agua (¿quizá porque el agua no habría sido suficiente para un asedio
prolongado?). Se había perseguido una ilusión: el Eldorado del que querían
adueñarse por las buenas o por las malas, no existía. El retorno de las tropas,
que a causa de las epidemias se habían reducido gravemente, no presentó
dificultades dada la estación. Al fin, se llegó — por una ruta que recorrerán
después las peregrinaciones egipcias, y que deja a Leuke Kome a la izquierda y a Dedan a la derecha— al puerto
de Higra-Egra (el-Wejh).
Los relatos sobre esta expedición nos dicen algo nuevo acerca de la Arabia
meridional. Ma'in había vuelto a caer en poder de los muchos reyes locales que
reinaban el uno junto al otro, y el estado de Saba' se había hecho débil y
decrépito. En el sur, se había formado una nueva población, más numerosa que
todas las otras, los Himyar. Unos cincuenta años
después, la dinastía sabea fue abatida y se fundó el reino de los «sabeos y homeritas», «de los reyes de Saba y Dhu Raidan», cuyos señores mantenían relaciones
diplomáticas con los emperadores romanos. Raidan era el nombre de la ciudadela de la nueva capital Zafar-Dhofar, Dhu Raidan la familia
principal de los Himyar.
Qataban. En
el vol. 5, en el capítulo sobre Arabia, se ha explicado cómo hacia el 350, al
lado de un soberano, apareció un Makrab. En el sigloII, Yada ab Dhibyan I, hijo
de Sahr, se añade el título de rey, después de
haberse llamado anteriormente Makrab. También en Qataban solían los reyes tomar
a sus hijos como corregentes y, en una ocasión, están documentadas incluso dos
parejas de padre e hijo que reinaron la una al lado de la otra. Después del año
100, podemos comprobar un Sharh Yagul Yuhargib I y, hacia el 50, reina Yada
ab Dhibyan II con su hijo Shahr.
Luego hay una nueva laguna. Sólo desde mediados del siglo I en adelante son
conocidos los soberanos. Makrab y el rey tenían a su lado un consejo, que no
constaba sólo, como en Ma'in, de los notables de la capital, sino también de
los representantes de las comunas rurales reunidas (tribus). La economía rural
y el cultivo de las especias estaban allí muy desarrollados. Lo mismo puede
decirse del derecho agrario, que debería ser estudiado mejor. El rey firmaba
personalmente los documentos importantes. Las leyes comerciales, al menos en
parte, son conocidas. Sobre esta base indicaremos algunas disposiciones
legales: el comercio se circunscribe a la plaza del mercado de Timna'; por la participación se percibe un impuesto fijo de
mercado, que es más alto para los extranjeros; el comercio con los pueblos de
la provincia se limita a un número de personas determinadas por temor de que
los comerciantes, aprovechando la falta de control, pudieran rehuir el pago del
impuesto. Éste era de la competencia del director del mercado, que tenía el
privilegio en tales operaciones. Las transgresiones y el fraude se castigaban
con multas (50 monedas de oro).
Otra fuente
de riqueza eran los impuestos de tránsito para las caravanas procedentes de Hadramut y Dhofar, que llevaban
el incienso a los puertos del Mediterráneo. «Puede exportarse sólo a través del
país de los gebanitas (locución dialectal por qatabanitas); por eso se pagan también impuestos a su rey
(como, en Shabwat, a un dios). Su capital, Thumna (= Timna') dista dos
millones y 437 500 pasos de Gaza-Ghazza, un puerto de
Judea que está situado sobre nuestra costa, y esta distancia está dividida en
65 estaciones para los camellos. Los sacerdotes y los escribas del rey reciben
también intereses fijos. También las guardias, los portadores y los servicios
toman parte en el latrocinio. A lo largo de toda la ruta hay que pagar aquí por
el agua, allí por el forraje, por (el descanso en las) estaciones, por
apacentar, de modo que los costes del viaje hasta nuestra costa ascienden a 688
denarios por cada camello. Además, hay que pagar al arrendatario general de
nuestro reino. Por eso, una libra del mejor incienso cuesta seis denarios; de
segunda clase, 5; de tercera, 3». La
extensión del reino no se modificó hasta el 50 a. C. aproximadamente. Es
cierto, desde luego, que Eratóstenes o, mejor, su fiador, hace llegar el Qataban
hasta el Mar Rojo. Pero esto no está confirmado por ninguna otra noticia y,
como declara que también los mineos habían habitado a
lo largo de la costa del Mar Rojo, tampoco hay que dar crédito a ésta. Un
signo de la debilidad militar y política del Qataban fueron la 3.a y última
ascensión de Ausan, que
de nuevo se hizo independiente. Se conocen tres reyes de este período, y
tenemos una estatua de cada uno de los tres —facciones contrahechas de impronta
oriental del arte helenístico—. En el siglo i d. de C. Qataban vivió un segundo
florecimiento. En aquel período, surgió la casa Yafash en Timna', dotada de un nombre propio, como todas las
construcciones de la Arabia meridional. Delante de ella, había dos leones
montados por niños, imitaciones indígenas del arte alejandrino. Se han
encontrado algunas otras copias muy logradas, como, por ejemplo, una estatuilla
en bronce del dios alejandrino Sabazio. La figura, de
una altura de 50 cm, de una mujer en el trono, recuerda a pesar de los rasgos
bárbaros, los modelos tardo-helenísticos. La inscripción sobre el plinto no es
muy clara, pero parece que la figura representa a la diosa solar Dhat Himyan, más bien que a una
sacerdotisa de la diosa. Han salido a la luz también originales y, entre éstos,
una gran cantidad de cachorros de cerámica romana. Todo esto presupone una
notable importación. ¿Con qué se pagaba? ¿La importación se llevaba a cabo por
vía terrestre o marítima (Adén)?
Hadramut y sus reyes se han
asomado frecuentemente a estas páginas. Sin embargo, no es posible establecer, por los nombres que
constantemente se repiten, una relación de reyes ni relacionar entre sí los
acontecimientos de que casualmente tenemos noticia. En el siglo I d. C.
también Hadramut se hace rica. Gracias a sus dos
puertos, está en comunicación con el tráfico marítimo para o desde Egipto, para
y desde la India, y con el África. La isla de Sokotra pertenece a Hadramut (un trozo de costa africana al
rey de Saba' y Dhu Raidan).
Una nueva ciudad, Maifa'at, se construye al sur de Shabwat, cerca del mar.
Dhofar. En el año de 1952, los
americanos han realizado excavaciones en el país del incienso en las ruinas de
una antigua ciudad portuaria. Se ha descubierto un gran templo; de las
inscripciones se deduce que la ciudad se llamaba S.m.r.m.,
que estaba situada en el país (de los) Sa'kal, de los sakalitas, y que, antes y después del nacimiento de
Cristo, pertenecía a Hadramut. La fundación de la
ciudad coincide, probablemente, con el comienzo de la navegación hacia la
India, por mar abierto. Ahora, las especias llegaban directamente a Arabia. En
época tardía, llegó a esta ciudad la figura en bronce de una bailarina india.
|