SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
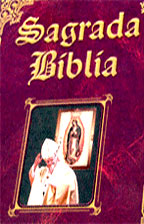 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.LIBRO SEGUNDO
|
Roma.
|
En realidad,
un plan de excavación, un hecho de orden puramente arqueológico no podría
aportar un testimonio innegable sobre un fenómeno tan complejo como el
nacimiento de una ciudad: una ciudad —y, especialmente, la urbs,
entidad sagrada— no se reduce a la realidad material de su aglomeración, a las
casas que la componen. Es una creación jurídica, cuya existencia no es
perceptible más que indirectamente cuando ningún texto, ningún testimonio
circunstanciado nos informa acerca de ella. La existencia «espiritual» de Roma
es, evidentemente, inseparable de la ocupación del Foro y de su utilización
para las grandes actividades sociales, religiosas y políticas que condicionan
la vida de la ciudad. La tradición no ha conservado el recuerdo de un «forum» palatino. Antes de la ciudad, había, quizás, entre
las aldeas, una especie de liga análoga a la que unía a todos los latinos
alrededor del santuario de Alba. De esta liga local, limitada, podría ser un
vestigio, bastante misterioso, la fiesta del Septimontium,
que se celebraba todavía en la época clásica, el 11 de diciembre. Las aldeas
latinas incluidas en aquella liga estaban situadas todas al este y al sur del
Foro. Carecían de toda unidad topográfica, y en ningún momento podrían haber
formado un «oppidum».
El Foro, por
el contrario, es un centro geográfico: hacia él convergen los valles y las
faldas de las colinas. Cuenta con todas las condiciones necesarias para
constituir un lugar de reunión común. Desde hace mucho tiempo, se ha advertido
que, en su orientación y en la de las dos vías que lo atravesaban, se dan unas
características que los romanos consideraban inseparables de toda fundación
urbana: dirección norte-sur de la vía axial (cardo), dirección este-oeste de la
vía principal (decumanus), implantación de
puertas (lugares de paso de valor religioso, más que puertas de recinto) en los
cuatro puntos cardinales, agrupamiento de los templos más importantes de la
religión urbana, especialmente el «hogar» común, el de Vesta, y la morada del Rey
(concebido entonces como un sacerdote) que existe aún hoy (Regia). Todo hace
pensar que la «ciudad» de Roma no fue constituida como ciudad hasta la
ocupación del Foro. Esto puede haberse producido antes del establecimiento de
un pavimento de losas, y las condiciones de lo que hay que llamar la
«fundación» de Roma nos son casi totalmente desconocidas. Algunos indicios nos
permiten suponer que este acontecimiento fue provocado por la acción de los
etruscos, especialmente la orientación de los ejes urbanos y sin duda también
la idea misma de ciudad, ligando indisolublemente el suelo de la Ciudad y las
instituciones, sacras y políticas, que le dan su ser. Pero es difícil decidir
si esta acción se ejerció desde el exterior o si fue precedida de una conquista
militar. La realidad de una dominación política de los etruscos en Roma es
innegable; está proclamada por los propios historiadores romanos, que designan
como etrusca a la dinastía de los Tarquinios. En el
siglo vi, Roma reconoció una fase etrusca, como la mayor parte de la Italia
central, y es posible que a este «accidente» histórico debiese incluso su
existencia como civitas.
Como se
sabe, la tradición romana atribuye la fundación de la Ciudad a Rómulo. Pero
Rómulo tuvo que asociar muy pronto su poder al del sabino Tito Tacio, tras la guerra que enfrentó a los habitantes de la
joven ciudad con los sabinos, cuyas mujeres habían raptado. Tacio murió enseguida, y Rómulo fue arrebatado a su pueblo por los dioses, que le
convirtieron en uno de ellos, con el nombre de Quirino. En este momento, Tito
Livio, que es nuestra fuente principal, sitúa una verdadera comedia jurídica
que se representa entre el pueblo y los patres para saber a quién pertenecería
el derecho de designar al nuevo rey; a fuerza de generosidad simulada, los
Padres obtuvieron la ratificación de la elección popular y, finalmente, el
pueblo se entregó a ellos. Este relato tiene el valor de un mito etiológico;
define las relaciones entre el Senado y la asamblea popular: el Senado posee la auctoritas, es decir, una cualidad de esencia
religiosa y casi mágica, el privilegio de iniciativa para una acción cuya
eficacia garantiza su «autor», en virtud de su sola personalidad.
A Rómulo
sucedió Numa, un sabino, cuya figura es compleja. Numa es el rey religioso por
excelencia, y a él se atribuyen la mayor parte de las instituciones sacras de
la ciudad. Pero se dice también que era «discípulo de Pitágoras», afirmación
puesta en duda desde la antigüedad por razones de cronología y que, sin
embargo, merece ser considerada con atención. Numa simboliza, sin duda, las
corrientes religiosas que recorrían la península en el momento en que los
colonos griegos consolidaban sus asentamientos en Italia meridional y en que
los cultos y las creencias indígenas se modificaban insensiblemente, al
contacto con la religión importada de Oriente. La cronología de Tito Livio
sitúa el reinado de Numa a comienzos del siglo VII. Es el momento en que los
pueblos itálicos parecen haber experimentado una verdadera fermentación
religiosa, cuando en el país etrusco alcanzan cierto predominio algunos ritos
nuevos, como la inhumación de los muertos —y se nos dice, precisamente, que Numa
era un «inhumante»—. Las influencias orientales
dominan. Los «latinos» de Roma fueron envueltos en aquel movimiento, que ayudó
a su ciudad a definirse. Es muy significativo advertir que el reinado
siguiente, el de Tulo Hostilio, vio la guerra entre
Roma y Alba, y la destrucción de ésta, y luego el traslado de su población a
Roma, donde se instaló: esto, según se dice, implicó la unión del Celio al
«hábitat» ya existente. La vieja confederación religiosa estuvo a punto de ser
suplantada por los dioses del vencedor. Pero, finalmente, el espíritu
conservador de los latinos volvió a imponerse y Roma adoptó entonces el culto
del Mons Albanus.
El sucesor
de Tulo Hostilio fue un sabino, Anco Marcio, nieto de Numa por su madre. Anco «legalizó»
los ritos guerreros y fue un rey enérgico. Prosiguió —nos dice Tito Livio— la
conquista del Lacio e instaló en Roma a los habitantes de varias aldeas, que se
establecieron en la zona del Aventino. Es el último rey de la serie «nacional».
Le sucedió un singular personaje, llamado Lucumón (que, en realidad, es un título de un magistrado etrusco), originario de la
ciudad etrusca de Tarquinia (hoy Corneto) e hijo de
un corintio inmigrado en Etruria. Este Lucumón reinó
con el nombre de Lucio Tarquinio Prisco, y la tradición de Tito Livio sitúa su
advenimiento en el 616, es decir, a finales del siglo VII momento en que la
influencia de Grecia se hace preponderante, en que se multiplican los productos
de la cerámica corintia y en que las riquezas afluyen a una Etruria que debe su
prosperidad a la explotación de las minas de hierro, de cobre, de cinc y de
plomo abundantes entonces en la isla de Elba y alrededor de Siena. Tarquinio
Prisco se presenta, en la tradición, como uno de esos tiranos que entonces
menudean en Grecia y, durante más de un siglo, tendrán bajo su poder a las
ciudades. Está considerado como el primero que hizo «la corte» al pueblo para
conseguir sus sufragios.
Cabe pensar
también que instaló una guarnición, instrumento de su poder, en la colina que
una tenaz tradición siguió llamando Mons Tarpeius (es decir, sin duda, «monte de Tarquinio»),
incluso cuando el nombre oficial pasó a ser Capitolium.
En este momento, la villa de Roma se constituye seguramente en ciudad, una
ciudad de tipo análogo al de las villas etruscas, asiáticas y griegas, con su
ágora, el Foro, y, más especialmente, el Comitium,
donde se reunía el pueblo, su acrópolis (la ciudadela capitolina) y su «Bulé», su sala de Consejo, la Curia, próxima al Comicio, donde, tradicionalmente, se reunían los Padres. Se
cree también que Tarquinio amplió el Senado de Roma, añadiendo a los jefes de
las gentes mayores cien senadores llamados «de las gentes menores». Como se ve,
ya está en formación, bajo la influencia griega, la constitución de un Estado
en que los elementos heredados de la tradición latina se adaptan a las
exigencias de una administración menos primitiva y, sin duda, menos
exclusivamente sacral.
Efectivamente,
en aquel momento, parece que el culto se modifica. Se atribuye a Tarquinio
Prisco la organización de los primeros Juegos, Ludi Romana o Ludi Magni, que
son, evidentemente, una costumbre etrusca. También por esta época, se
introducen, si no divinidades nuevas, por lo menos interpretaciones nuevas de
«personas divinas». La antigua tríada indoeuropea formada por Júpiter, Marte y
Quirino es sustituida por la capitolina clásica, con Júpiter, Juno y Minerva,
que expresa quizá la tripartición étnica de la ciudad nueva, siendo Júpiter el
dios latino, Juno la gran «reina de las ciudades» etruscas, y Minerva, la
divinidad sabina. Pero es cierto también que esta misma tríada existía en otras
ciudades, puramente etruscas, hasta el punto de que incluso podía considerarse
que no había ciudad digna de tal nombre sin tres templos, consagrados
separadamente a Júpiter, a Juno y a Minerva.
En los
primeros años del siglo VI (la cronología tradicional asegura que en el 579) se
produce un acontecimiento muy importante para la historia del Estado romano. Al
rey-tirano etrusco le sucede un personaje al que la historia conoce con el
nombre de Servio Tulio y al que los anales etruscos parecen haber designado con
el título, convertido casi en nombre propio, de Mastarna,
es decir, la traducción etrusca de la palabra latina «magister». A él se
atribuyen las reformas fundamentales del Estado. La ciudad romana, dividida
hasta entonces en tres tribus —Ramnes, Ticies y Luceres—, a las que hay buenos motivos para considerar
étnicas, fue organizada según tribus territoriales: el principio del domicilio
sustituye al del nacimiento. Hubo cuatro tribus urbanas y un cierto número de
tribus rústicas, entre las que se repartía el territorio de la campiña. Las
cuatro tribus urbanas eran la Succusana (después
llamada Suburrana), la Collina (sobre el Quirinal y el Viminal), la Esquilina (sobre la meseta del Esquilino y sus avanzadas en dirección al Foro), la Palatina, con el Palatino y la Velia. Las dos cimas del Capitolio estaban excluidas de
esta división: colinas sagradas y reales se hallaban al margen de lo que parece
haber sido la finalidad y la razón de ser de aquella organización, es decir, el
reparto del impuesto (tributum). En el campo, las
tribus rústicas comprendieron pagi, en los que
generalmente dominaban las grandes gentes cuyos nombres llevaron: Claudia,
Cornelia, Aemilia, etc. En la época clásica eran 31,
pero en el momento de su creación eran, sin duda, menos numerosas.
En la Roma
«latina» los ciudadanos estaban repartidos en curias, que parecen haber sido
primitivamente unas «asambleas» de aldeas esencialmente dedicadas a fines
religiosos. El presidente de cada curia, el curio, tenía funciones
sacerdotales. A la curia correspondía el regular las cuestiones relativas al
estatuto jurídico de los individuos; todavía en la época clásica había una «lex curiata», que decidía acerca de las adopciones, y las
formas más antiguas del matrimonio están en relación con las curias. El conjunto
de las curias formaba lo que se llamaba los «comitia curiata», es decir, la asamblea del «pueblo»; pero
primitivamente, durante el largo tiempo que las curias representaron sobre todo
a los jefes de gentes, estos comicios se distinguían muy difícilmente del
«Senado». La diferencia consistía, sin duda, en esto: en que el «concilium patrum» reunía a los
Padres a título individual, mientras que en las curias eran portavoces y
representantes, tanto religiosos como civiles, de los miembros de su gens y de
las familiae que con ella se relacionaban. Ya
antes de Servio las curias habían evolucionado y se habían convertido en
divisiones territoriales, encontrándose los habitantes de un barrio adscritos a
una curia determinada. A esta organización Servio superpuso otra, que estaba
ligada a la fortuna. Los ciudadanos se repartían en cinco clases, cada una de
ellas definida por una cifra de fortuna y, en el seno de cada clase, en
centurias, marcos esencialmente militares. De las centurias formadas por los
ciudadanos más ricos salían caballeros que tenían que comprar y mantener su
caballo. Después venían las centurias de los infantes, que combatían con un
armamento cada vez más ligero a medida que iban perteneciendo a clases menos
ricas. Los ciudadanos que no poseían nada (los capite censi) formaban cinco centurias de obreros
especialistas (carpinteros, herreros, músicos). Y el conjunto de las centurias,
es decir, el pueblo soldado, formaba una nueva asamblea, los comitia centuriata.
Con aquella
reforma, la ciudad romana adquiría uno de los caracteres que la distinguieron
durante mucho tiempo; se convertía en una oligarquía de la fortuna, al mismo
tiempo que su organización militar tendía si no a darle el gusto de las
aventuras de conquista, por lo menos a hacer de ella un admirable instrumento
guerrero. La reforma de Servio era, además, un primer paso hacia la unificación
de la ciudad; se apartaba un poco más de su antigua organización gentilicia y
patriarcal. La fortuna predominaba sobre el nacimiento, el Estado sobre las
gentes. Es muy verosímil que Servio actuase como un auténtico demagogo y que,
como su sobrenombre de Mastarna indica, fuese un
dictador casi revolucionario, inspirado quizás en sistemas ya experimentados en
Etruria, quizás en ejemplos llegados de Grecia, donde en la generación anterior
se habían establecido regímenes timocráticos. La huella de aquella reforma había
de ser duradera. Roma sería para siempre una ciudad timocrática, en la que el
rango conferido por el dinero se conciliaría, mal que bien, con el que daba el
nacimiento.
Servio está
considerado también como el primero que realizó una fortificación efectiva de
la Ciudad. A su reinado se atribuye la construcción del Muro Serviano, que fue
el límite militar de Roma hasta el momento en que, tras el enorme crecimiento
del Imperio, ya no fue necesario prever fortificaciones alrededor de la
capital. Aquel límite, cuyo trazado podemos seguir aproximadamente, comprendía
ya toda la extensión de la Roma clásica y alcanzaba una longitud total de unos
8 kilómetros. Se ha asegurado frecuentemente que Roma era todavía una ciudad
demasiado pequeña, muy poco poblada, para que en el siglo vi se la pudiese
dotar de una muralla tan larga y se ha propuesto retrasar en dos siglos la
fecha de aquella construcción. Pero pueden invocarse buenos argumentos en favor
de la fecha tradicional. Parece evidente que el Muro Serviano, al englobar
todas las colinas, comprendido el Aventino, apoyándose sobre el río (que no
franqueaba), utilizando las defensas naturales (especialmente los declives del
Capitolio y del Esquilino), había sido concebido
teniendo sólo en cuenta exigencias militares y no las del conglomerado real.
Entonces sólo estaban ocupadas algunas partes de la ciudad; aquellas
agrupaciones étnicas relativamente aisladas se hallaban asentadas en las
colinas periféricas (el Celio, el Aventino) y continuaban, en suma, la
tradición del período «latino» con sus aldeas discontinuas.
Bajo el
reinado de Servio y el de Tarquinio el Soberbio, la tradición sitúa una gran
actividad en las edificaciones. Se canaliza (aunque no totalmente) el arroyo
que atraviesa el Foro encañando las aguas de chorreo y, sobre todo, comienzan a
construirse templos. Servio consagró en el Aventino un templo a Diana, la gran
diosa itálica, y Tarquinio el Soberbio, hijo del penúltimo rey, que había
recobrado el poder por la fuerza asesinando a Servio, dedicó en el Capitolio un
templo a Júpiter Máximo Óptimo, y a sus dos colegas, Minerva y Juno. Esto no
debe sorprender en una época en que todas las ciudades etruscas se cubren de
monumentos suntuosos y en que todas las artes concurren a adornar los
santuarios. Los escultores que modelaron, a finales del siglo vi, el Apolo de
Veyes y que dieron así prueba de poseer, en grado admirable, la difícil técnica
de fabricación y de cocción de estatuas de grandes dimensiones en terracota,
pueden muy bien haber colaborado, como la tradición señala, en el gran templo
del Capitolio. En aquel momento, Roma, como todo el Lacio, se adorna con una
decoración «jonizante», los templos se adornan con
placas en terracota de vivos colores, donde se ven las imágenes de los dioses
más «emotivos», especialmente los del cortejo dionisíaco, y todas las
divinidades del mundo helénico y oriental que se convierten en centros de las
entidades sacras de la antigua tradición latina. Júpiter es, a la vez, el dios
del cielo sereno o tormentoso, lo que era para los «arios», y el dios del poder
soberano, el señor del «Consejo de los Dioses» (dii consentes), lo que era en la tradición etrusca,
bajo el nombre de Tinia.
Los
comienzos de la República
La dinastía
de los Tarquinios acabaría, en el 509, de un modo
dramático con la expulsión de Tarquinio el Soberbio. El pretexto de la
revolución fue un hecho escandaloso: la violación, por Sexto, hijo del rey, de
una joven virtuosa, Lucrecia, esposa de Tarquinio Colatino.
Lucrecia no pudo sobrevivir a su deshonor y se suicidó en presencia de su
marido y de su padre. El pueblo entero, indignado por el crimen de Sexto
Tarquinio y considerando que la virtud es incompatible con la omnipotencia, se
subleva, expulsa a los Tarquinios y proclama la
Libertad.
Desde hace
mucho tiempo se ha señalado que esta revolución coincide con el declinar de la
influencia etrusca en Italia central, bajo la acción conjunta de un despertar
de las poblaciones itálicas y de una ofensiva de los colonos griegos: derrota
de los etruscos ante Cumas en el 524; un poco después (en una fecha incierta),
victoria de los latinos sobre los etruscos también en Aricia,
y por último, en el 474, la victoria naval de los griegos en Cumas eliminaba
prácticamente a la marina etrusca del Mar Tirreno. La expedición organizada por
el rey de Clusio, Lars Porsena,
para restaurar a los Tarquinios fracasó, según se nos
dice, ante la resolución de los romanos; en efecto, los etruscos eran ya
incapaces de mantener sus posiciones tradicionales. Lo que triunfaba en Roma y
ejercía el poder no era el pueblo, sino la aristocracia de los patres, los grandes
terratenientes, los jefes de las gentes latinas primitivas, que eran, al mismo
tiempo, los «caballeros» de las primeras clases y los «rurales» inscritos en
las tribus rústicas. La revolución fue social —en un sentido reaccionario—
tanto como política. Tendió también a imponer ciertos ideales, morales y
religiosos, una austeridad, una disciplina, un respeto a las costumbres de los
antepasados (mos maiorum),
que parecen haber sido menos practicados en la Roma fastuosa y, probablemente,
menos puritana de los reyes etruscos.
Roma,
después de la expulsión de los reyes, se dio unas instituciones. Se trataba de
sustituir al rey etrusco, no de volver a la antigua realeza de carácter latino.
La reforma de Servio había modificado muy profundamente la estructura del
Estado haciendo de él una ciudad militar: los nuevos jefes serían, ante todo,
los conductores del ejército, investidos del imperium,
que era esencialmente un poder de carácter religioso, incluso mágico,
comunicado por el propio Júpiter a los magistrados que le representaban entre
los hombres. La comunión entre el dios y los jefes del pueblo no se establecía
de una vez para siempre desde su «creación»; se aseguraba regularmente mediante
los auspicios —una de las prerrogativas esenciales del imperium era, efectivamente, el ius auspicii—. El imperium confería a su poseedor un poder, en teoría,
ilimitado, pero la plenitud de ese poder no se ejercía más que en el ejército,
fuera del pomerium. En el interior de la ciudad, en
tiempo de paz, estaba limitado por ciertos derechos de los ciudadanos,
especialmente por el ius provocationis, derecho de
apelar al pueblo contra cualquier decisión del magistrado concerniente a la caput (vida o estatuto jurídico) del ciudadano. El imperium correspondió, al principio, a dos magistrados
supremos, a los que se llamó pretores (praetores, de prae-itores), y que recibieron primero el nombre de
cónsules, mientras que el de pretor estaba reservado a unos auxiliares que se
les asignaron y que en ausencia de los cónsules ejercían sus funciones
judiciales. Desde el rey Servio, una de las funciones del poder era la de
establecer el census, es decir, la lista de los
ciudadanos, clasificados según el nivel de su renta. Este cargo se confió a dos
magistrados especiales, los censores. Mientras los cónsules y los pretores eran
elegidos por un año, los censores no se renovaban más que cada cuatro años,
pero en realidad sólo ejercían su cargo durante dieciocho meses consecutivos.
Procedían a la lustratio, la «purificación»
del pueblo, reunido en sus cuadros militares, y tenían también a su cuidado los
trabajos públicos y todas las adjudicaciones en nombre del Estado.
Este sistema
sólo se constituyó a partir de la expulsión de los Tarquinios.
Según Tito Livio, la creación de la censura data del 443, y la de los primeros
pretores con poder judicial, del 366. Los cuestores (quaestores),
que son en la época clásica los auxiliares financieros de los cónsules, pueden
haber sido elegidos por primera vez en el 447, pero la tradición es muy oscura
en cuanto a ellos; si al principio fueron designados sólo por el cónsul o
sustituyeron a magistrados de otro carácter, los quaestores parricidii, encargados de la represión de los
homicidios, los antiguos mismos lo ignoraban.
Estas
magistraturas surgieron directamente del poder real, desmembrado para evitar
todo peligro de tiranía. Pero inmediatamente después de la fundación de la
República, Roma tuvo que instituir otra serie de magistraturas, casi autónomas,
destinadas a resolver una necesidad especial, la salvaguardia de los derechos
de la plebe. En efecto, apenas había sido liberada Roma cuando se planteó un
problema terrible: la coexistencia de las dos mitades de la ciudad, los
patricios y los plebeyos. Los primeros eran los representantes de las grandes
gentes latinas y de las gentes menores asimiladas, entre las que había familias
sabinas. Los segundos parecen haber sido sobre todo elementos urbanos que
habían prosperado en la ciudad etrusca. Era, en suma, sin ellos y, en cierto
modo, contra ellos como estaba haciéndose la revolución del 509. Al parecer,
los patricios no monopolizaron el poder inmediatamente, si es cierto que
algunos de los primeros cónsules fueron plebeyos. Pero en seguida las listas
que se conservan no muestran más que cónsules patricios. En este momento sitúa
la tradición el relato de la secesión de la plebe, que, retirada al Aventino (o
al Monte Sacro, fuera de la ciudad), amenazó con constituirse en ciudad
autónoma. Se nos dice que entonces los patricios, para mantener la unidad del
Estado, concedieron a los plebeyos unos magistrados especiales, los tribunos,
cuya persona era inviolable, y que tenían el privilegio de poder oponerse a
toda decisión de un magistrado referente a la persona o a los bienes de un
plebeyo. Más adelante, los tribunos (al principio, en número de dos) tuvieron,
se dice, como «auxiliares» a los ediles (aediles),
a quienes se nos presenta como magistrados encargados del templo, especialmente
plebeyo, de Ceres. En realidad, es probable que estos ediles sean anteriores a
los tribunos y que representen una forma de magistratura no romana, un
sacerdocio investido de funciones políticas que fue integrado en la
organización de la plebe.
Desde ahora
está creada la estructura de la constitución romana. En el curso del siglo v la
evolución ya sólo se produce en el sentido de una mayor cohesión del Estado. La
plebe lucha por alcanzar el poder político. Excluida del consulado desde sus
comienzos o, por lo menos, desde el 487, se esfuerza por llegar a la
magistratura suprema y, a causa de esto, se entablan luchas incesantes que
desgarran la ciudad y la ponen en peligro. El conflicto es quizá menos político
que religioso. Como, según hemos visto, el consulado implicaba el derecho de
auspicio y los patricios eran los únicos que podían consultar válidamente a los
dioses, resultaba difícil elegir a un cónsul plebeyo. Otra razón de conflicto
entre las dos clases era la prohibición de matrimonios «desiguales» (entre
cónyuges de estatuto diferente). Se quería evitar así, según se nos dice, que
un hijo de padre patricio y de madre plebeya pudiese «poner confusión en los
auspicios». Pero estas distinciones parecían ya declinar a mediados del siglo
V; un irresistible movimiento modernista imponía el abandono de los viejos
tabús. Un colegio «constituyente» de diez magistrados (los decenviros) fue
encargado, en el 451, de formular las reglas fundamentales del derecho. Después
de muchas dificultades, aquel colegio promulgó el código llamado de las Doce
Tablas, que sólo conocemos por citas bastante tardías y por alusiones. Código
heteróclito que yuxtapone medidas de detalle y prescripciones de policía
general, el cuerpo de las Doce Tablas era, sin embargo, importante porque
retiraba el monopolio del derecho a la costumbre de los patres y le daba una
objetividad más democrática en su principio. Apenas los decenviros habían
cumplido su misión, entre la sedición y el desorden los principales privilegios
de los patricios se hundían. No sólo se permitían los matrimonios entre las dos
clases, sino que el consulado fue sustituido por una magistratura nueva, el
tribunado militar con poder consular, que «desacralizaba» el consulado y, por
consiguiente, lo ponía al alcance de los plebeyos. Menos de un siglo después,
aquella magistratura bastarda, que, por otra parte, nunca había sido ejercida
con una gran regularidad, desaparecía y los plebeyos eran definitivamente
admitidos al consulado (Leyes de Licinio, 367/366, Leges Liciniae Sextiae).
En Roma
subsistieron durante mucho tiempo vestigios de la división de la ciudad entre
plebe y patriciado. La plebe conservará siempre (salvo algunos intervalos
bastante breves) sus tribunos y también su asamblea particular, los «comicios
tribales», cuyas decisiones (plebis scita), consideradas por los aristócratas durante un
largo período como sin valor, acabarán siendo reconocidas y aceptadas como
leyes (comienzos del siglo III). Por su parte, los patricios conservarán
ciertos privilegios religiosos, algunos sacerdocios y algunos ritos, cuya
desaparición habría sido considerada peligrosa y que se mantenían aún bajo el
Imperio de un modo frecuentemente artificial (por la creación de patricios, adlecti inter patricios, de nacimiento
plebeyo).
Así se creó,
al término de una evolución que duró unos cuatro siglos, la célebre
«constitución romana», objeto a veces de admiración y siempre de asombro para
los pueblos antiguos. Aquella constitución no surgió de ningún principio
racional ni es tampoco la obra de un legislador determinado. La figura, un
tanto confusa, de un Servio Tulio no puede compararse con la de un Solón y la
de un Licurgo. Las instituciones romanas se formaron día tras día, según las
necesidades y las exigencias de las transformaciones económicas y sociales,
también según las influencias ejercidas por este o por aquel pueblo extranjero,
pero siempre con resistencias internas, ante el deseo de no destruir
radicalmente nada del pasado, de utilizar para fines nuevos las formas y las prácticas
de la tradición, tal como la concebía cada grupo étnico. Durante siglos de
formación Roma no tiene todavía una tradición nacional, sino varias herencias,
peculiares de este o del otro grupo. Sólo mucho después, con la lejanía del
tiempo, los romanos tendrán la ilusión de haber conocido desde siempre una
unidad, una «concordia» profunda, que no podía verse perturbada por la
rivalidad, carente (decían ellos) de violencia, entre patricios y plebeyos.
Pero no dejaban de sospechar tampoco que la verdadera unidad de Roma se había
realizado menos en sus instituciones que en el impulso irresistible de su
conquista: ahí radicaba la fuerza que le había permitido superar las crisis
internas.
La
conquista de Italia
La paz no
reinaba en el Lacio en la época de la fundación de Roma. Los distintos pueblos
diseminados por todo el país y finalmente agrupados en el interior de las
ciudades se hallaban en guerra frecuentemente los unos contra los otros y
también chocaban con las poblaciones de las montañas cuyos territorios rodeaban
la llanura costera. Según hemos recordado, durante el siglo vi los etruscos
llegados de los países situados inmediatamente al norte del Tíber habían
dominado el Lacio, y Roma, gracias a su «etrusquización»,
se había beneficiado de la potencia de los mismos. En efecto, bajo los reyes
etruscos situaba la tradición las primeras conquistas verdaderas de Roma, la
ocupación sistemática de las ciudades latinas: Apiolas, Corniculo, Crustumeria, Nomento, etc..
Hacia el norte, el territorio conquistado y anexionado llega hasta Colacia, en el país sabino, no lejos de la confluencia del
Tíber y del Arno. Este movimiento, iniciado por Tarquinio Prisco, es
activamente proseguido por Tarquinio el Soberbio, que somete, se nos dice, el
este del Lacio, lo que le lleva a una lucha contra los volscos, de la que Roma
no saldría hasta muchas generaciones después. Al final de la realeza, Roma
aparece como la principal potencia en el Lacio, y los cartagineses firmarán con
ella un tratado que era un verdadero pacto de no agresión.
Pero, como
era natural, el fin del predominio etrusco en el Lacio provocó un levantamiento
general contra Roma, a la que ya no apoyaba la alianza de las ciudades de la
confederación etrusca. Este levantamiento, acaudillado por el «dictador» de Tusculo, Octavio Mamilio, terminó
con una batalla memorable a orillas del Lago Regilo,
en la que resultaron victoriosos los romanos. Se cuenta que fueron ayudados por
dos caballeros sobrenaturales que combatieron en sus filas: los Dióscuros Cástor y Pólux. En reconocimiento, los romanos
les erigieron un templo en el Foro, cronológicamente el tercero de los
santuarios monumentales, después del de Júpiter Capitolino y el de Saturno, al
pie del Clivus Capitolinus.
Terminada así la guerra, latinos y romanos concluyeron un tratado, conocido con
el nombre de foedus Cassianum,
cuyo texto grabado en bronce pudo leerse durante mucho tiempo en el Foro
romano: debía haber una paz perpetua entre los dos partidos, que se prometían
asistencia mutua y alianza militar, lo que significa que los latinos en aquel
momento no eran todavía «súbditos» de Roma, sino que su liga formaba una
potencia capaz de tratar con Roma de igual a igual. Hay, pues, base para creer
que la revolución del 509 tuvo, al fin, por efecto el de aminorar el poder de
la ciudad y rebajar el ritmo de la conquista, creencia que vienen a confirmar
los datos de la arqueología, que revelan la disminución de las importaciones de
cerámica griega a partir del siglo v y, al menos por algún tiempo, el
empobrecimiento de la ciudad.
El Estado
«latino-romano» que había surgido del foedus Cassianum tuvo que enfrentarse muy pronto con
graves peligros: los pueblos de las montañas ejercían ya su presión y empezaban
a descender hacia el mar, fenómeno que dominará toda la historia de la
península itálica entre comienzos del siglo V y la terminación de la conquista
romana.
Los primeros
pueblos «sabélicos» que descendieron al Lacio fueron los sabinos. Algunos se
incorporaron pacíficamente a la ciudad, como el clan de Atio Clauso (en el 505), que se asimiló completamente y
que más adelante llegó a ser la muy célebre y muy noble gens Claudia. Pero hubo
intentos de golpes de mano, como el de Apio Herdonio,
del que se nos dice que logró, en una noche, apoderarse del Capitolio. Mas fue
expulsado inmediatamente, y las alianzas que había podido encontrar en el
interior de la ciudad demuestran que el pueblo romano se hallaba entonces muy
lejos de estar unido en su patrimonio.
Más
peligrosa era la situación en las fronteras oriental y del sudeste del Lacio:
los ecuos amenazaban con invadir la llanura en la región de Preneste,
y los volscos, por el boquete situado entre los Montes Albanos y el mar. El
detalle de las luchas que permitieron contener a aquellos invasores y que
fueron sostenidas, conjuntamente, por los romanos y por sus aliados latinos, es
extremadamente oscuro. En ellas intervinieron personajes semilegendarios,
como Coriolano, aristócrata traidor a su patria por una pasión partidista y que
llegó a ser jefe de los volscos, pero que acabó renunciando a su criminal
acción ante las súplicas de su madre y de su mujer. Después del 440, los
volscos, al parecer, no persistieron en sus ataques.
Hacia la
misma época, los ecuos eran también contenidos por una victoria romana,
alcanzada por el dictador A. Postumio Tuberto sobre
el Algido en el 431, y los historiadores romanos nos
dicen expresamente que los dos pueblos eran aliados y estaban de acuerdo en su
intento de invasión. La lucha continuó durante todo el final del siglo v, pero
las ciudades de los volscos fueron cayendo, una tras otra: Anxur (Terracina), que ellos habían ocupado en una fecha que desconocemos, en el 406; Velitras, en el 404; por último, en el 393, se
estableció una colonia romana en Circeos, sobre la
costa, lo que implicaba que, en aquella época, Ancio estaba de nuevo entre los
súbditos de Roma.
Estos
esfuerzos, sostenidos con la ayuda de los latinos (que nuestras fuentes tienden
a minimizar, ciertamente, pero que fue real), no impedían a Roma volverse hacia
el Oeste y el Norte, y emprender una lucha enérgica por la posesión del «vado»
de Fidenas, sobre el Tíber. Fue un duelo entre ella y la ciudad etrusca de
Veyes. Al principio, la ventaja correspondió a los veyentes,
cuando destruyeron, en el 477, el campo que los hombres de la gens Fabia habían
establecido en la Cremero, pero, poco después, se nos
asegura que los veyentes pidieron la paz. A mediados
del siglo, se señalan nuevas operaciones militares, especialmente el triunfo
del cónsul Coso, que mató por su propia mano al rey de Fidenas, Tolumnio, y mereció así el honor de consagrar a Júpiter Feretrio «opimos despojos». Una vez tomada Fidenas, los
romanos no pudieron evitar, para explotar aquella ventaja y consolidarla, el
poner sitio a Veyes. Este sitio duró 10 años (tanto como el de Troya, lo que
hace bastante sospechosa la cifra). Comenzado en el 406, no terminaría hasta el
396, cuando el dictador romano Camilo tomó la ciudad gracias a la construcción
de galerías subterráneas que facilitaron a los soldados acceso directo hasta la
ciudadela. Todo contribuye a colocar este sitio en una atmósfera de religión
casi mágica todavía. Nunca los dioses habían estado tan presentes en el
pensamiento de los romanos, y nunca tampoco habían tenido tal peso sobre la
conciencia de la ciudad. Parece que, al atacar una ciudad etrusca para
destruirla, los romanos tuviesen la impresión de cometer un sacrilegio, si no
un parricidio, sentimiento que no se refleja en los relatos que se nos hacen de
la destrucción de Alba. Entre los dos pueblos hay una lucha de presagios, un
duelo de ritos, muy semejante al que acompañaba, en las epopeyas cíclicas, a la
destrucción de Troya.
Los
historiadores romanos relacionan con el sitio de Veyes una importante
innovación social: hasta aquel momento, los soldados, al servir en el ejército,
no hacían más que cumplir con su deber de ciudadanos. Y lo hacían
gratuitamente. Pero la duración de las operaciones ante Veyes y, sobre todo, su
continuidad (el sitio tuvo que mantenerse en verano y en invierno), al impedir
a los hombres el regresar cada año a sus trabajos, al menos por algún tiempo,
arruinaba a las familias pobres, que no podían pagar mercenarios para cultivar
los campos. Se hizo necesario instituir un sueldo. Era el primer paso hacia los
ejércitos «de oficio» que la República conocería en su declive y cuya acción
envenenaría las discordias civiles.
Camilo había
declarado que ofrecería a Apolo Délfico el diezmo del botín, y cumplió su
promesa, después de la victoria, haciendo depositar en Delfos, en el tesoro de
los marselleses (que así desempeñaron el papel de «próxenos»
de Roma cerca del dios), una gran crátera de oro. Esta consagración a Delfos es
para nosotros de suma importancia, porque sitúa a Roma en la perspectiva
«internacional» a comienzos del siglo IV . Sabemos que
las ciudades etruscas mantenían relaciones regulares con el gran santuario panhelénico. Cere, especialmente, tenía allí un «tesoro». Se nos
dice que ya Tarquinio el Soberbio había enviado una embajada a Delfos, lo que
no es seguro ni inverosímil. Pero la ofrenda de Camilo no puede ponerse en
duda. Cere es ciudad amiga de Roma y, si no pudo, por
conveniencia, prestar su tesoro para acoger la crátera que celebraba la
destrucción de una ciudad perteneciente como ella a la confederación etrusca,
tampoco había hecho nada para molestar a los romanos durante la guerra. Apolo
era también uno de los grandes dioses de Veyes. Según vemos, Roma, en el siglo
v, no es ajena a aquellas combinaciones «político-religiosas» o, si se
prefiere, a aquella diplomacia sacra que se muestra, entonces, tan activa en el
mundo helénico. De todos modos, Roma había alcanzado, en la propia Italia, una
victoria diplomática, cuando las ciudades etruscas, reunidas, según la
costumbre, en el Fanum Voltumnae,
que era su santuario federal, se habían negado a socorrer a Veyes. Después de
la caída de la ciudad, los romanos recibieron la sumisión de Falerios y de Capena.
La
catástrofe gala
Apenas
acababa Roma de hacerse reconocer así como una de las «grandes potencias» de la
península, cuando se produjo una catástrofe que estuvo a punto de aniquilarla.
Desde hacía
varios siglos, existía, en toda la Europa occidental y central, sobre un
territorio cuya extensión había variado según las épocas, pero que, en líneas
generales, había ido aumentando, una gran civilización «bárbara» (a veces,
incluso se dice un Imperio), que las fuentes antiguas atribuyen a un solo
pueblo, llamado «Celtas» por los historiadores griegos (después «Gálatas») y
«Galos» por la tradición romana. Hoy, a nuestros ojos, los Celtas se definen de
tres modos distintos, en tres campos: históricamente, los conocemos por los
textos antiguos, tanto por el testimonio de los griegos, que tuvieron relación
con los «gálatas», según veremos, a comienzos del siglo III, como por el de los
romanos, y, en especial, por los Comentarios de César sobre la Guerra de las
Galias; lingüísticamente, los celtas representan el conjunto de los pueblos que
utilizaron como lengua cualquiera de los innumerables dialectos «célticos», de
los que algunos sobreviven todavía hoy, como el gaélico, el irlandés, las
distintas variedades del bretón continental, etc. Estos dialectos proceden de
lo que los lingüistas llaman el «celta común», rama occidental de la gran
familia lingüística indoeuropea y pariente muy próximo de las lenguas itálicas
y germánicas. Arqueológicamente, por último, se relaciona con la civilización
celta todo un complejo aspecto cultural, bien probado y definido por
innumerables descubrimientos, y que se designa con los nombres de las dos
localidades donde primero fueron reconocidas sus dos grandes fases, con los
nombres de Hallstatt y de La Tene.
Se puede
hablar de «pueblos celtas», de «civilización celta», pero no de «raza celta».
En efecto, parece que el complejo cultural céltico salió, como los «latinos» o
los «romanos» (y quizá también los etruscos), de una fusión realizada entre
elementos étnicos muy diversos, superpuestos, desde los tiempos más lejanos,
sobre inmensos territorios, entre las bocas del Danubio y las del Rhin. Allí habían intervenido numerosísimas influencias,
que no es posible precisar, ni siquiera, a veces, advertir, y que habían
tendido a crear una civilización relativamente unida, que, en realidad, jamás
fue recogida «totalmente hecha» por los conquistadores.
Es muy
difícil determinar el momento preciso en que, en aquella evolución cultural que
nosotros adivinamos continua, apareció la civilización «céltica». Se admite
que, hacia finales de la Edad del Bronce, unas poblaciones de lengua céltica,
partiendo del Norte de los Alpes, se habían extendido a través de la Galia
meridional hasta Cataluña, mientras otros grupos se establecían en la península
ibérica, a lo largo de las costas del Atlántico. Pero ya en aquel momento había
surgido, en la región de que eran originarias aquellas poblaciones, una nueva
«civilización» (la de Hallstatt), caracterizada, sobre todo, por la sustitución
del bronce por el hierro en la metalurgia. Parece también que esta innovación
fue acompañada de transformaciones sociales, y que los pueblos tendieron,
entonces, a agruparse bajo las autoridades de los «reyes», cuyas tumbas,
especialmente ricas, contribuyen a definir este período. Es, sin duda, en este
momento, cuando el «mundo celta» empezó a ser, en cierta medida, consciente de
su unidad. Según esta hipótesis, la unificación política siguió con un retraso
de algunos siglos a la formación de la unidad cultural.
Es muy
difícil también establecer una cronología absoluta del período de Hallstatt. La
mayoría de los estudiosos admite que comienza hacia mediados del siglo VIII. En
aquel momento, apareció una nueva costumbre para el enterramiento de los
muertos. A los campos de urnas de final de la Edad del Bronce suceden tumuli recubriendo una cámara funeraria de madera
donde se deposita el cadáver, sobre su carro, rodeado de ofrendas, a veces,
suntuosas. Se adivina la existencia de una casta guerrera; las ofrendas
funerarias son muy ricas en armas, especialmente largas espadas flexibles, a
veces coronadas por antenas, características de este período.
La
civilización de Hallstatt se extendió desde España hasta las orillas del
Danubio. Evolucionó de un modo continuo, dando origen, sin duda hacia finales
del siglo VI, a la civilización llamada de La Tene,
que parece representar esencialmente una «democratización» de la precedente,
provocada, quizá, por la mejora de las condiciones económicas y por la
intensidad del comercio y de las relaciones con los griegos y los etruscos.
El mundo
celta no había estado aislado en ningún momento de su historia (ni siquiera de
su prehistoria): algunos aspectos de Hallstatt muestran la influencia del arte
oriental, «cimerio» o anatolio. El valle del Danubio, los puertos alpinos eran
otras tantas vías de comunicación que ponían a los celtas en relación con los
grandes centros de civilización. En el siglo VI, y después en el V, las
relaciones comerciales y los intercambios culturales están bien probados entre
los celtas y los griegos, así como los etruscos. Así lo atestiguan
abundantemente los objetos (sobre todo de barro) encontrados en las tumbas
célticas al Norte de los Alpes. Pero hoy resulta claro que, a finales del
período Hallstatt, se entablaron relaciones más estrechas, que, sin duda,
pueden ser calificadas de «diplomáticas». Dos grandes hechos nuevos nos
autorizan a ello: el descubrimiento en pleno país céltico, en Heuneburg (Würtemberg), de una fortificación de carácter
helénico, que data, a juzgar por los objetos de cerámica, de finales del siglo
vi y comienzos del v, y, por otra parte, el célebre hallazgo de la tumba y del
tesoro de Vix, en el alto valle del Sena, donde, en
la sepultura de una princesa celta, se encontraron objetos extremadamente
preciosos, procedentes de talleres griegos y etruscos. El tesoro de Vix da una idea de la riqueza a que habían llegado las
cortes de los reyes celtas en la misma época en que Roma, al derribar a sus
propios reyes, se apartaba a sí misma, voluntariamente, de las grandes
corrientes de comunicación generadoras de riqueza mobiliaria. Los jefes galos,
por el contrario, abrían ampliamente sus territorios a los mercaderes griegos e
itálicos, de los que recibían magníficos «presentes de hospitalidad», forma
apenas disfrazada de un derecho de peaje que ellos percibían (quizás, en Vix, por el tránsito del estaño) de las caravanas que
recorrían los países todavía poco conocidos de la Europa occidental. Algunos
reyes celtas llegaban incluso a llamar a sus capitales a ingenieros griegos
para fortificar su residencia —si, por lo menos, hay que interpretar en ese
sentido los vestigios descubiertos en Heuneburg—.
Los datos de
la arqueología no están acordes con la impresión que nos da la lectura de los
historiadores antiguos, cuando describen las invasiones de los celtas, sus
métodos de combate, las violencias que cometían, el terror sin nombre que
extendían a su paso. Estas imágenes terribles contrastan con lo que nos permite
imaginar el tesoro de Vix, que nos habla de una vida
apacible y lujosa, en un marco embellecido por el arte. Este contraste,
evidente, se explica de varios modos. La civilización que nos muestran las
excavaciones es la de los pueblos pacíficos, los más arraigados. Los guerreros
que invadieron Italia o Grecia eran, por el contrario, emigrantes, en plena
crisis. Continuaban practicando, por tradición, ritos bárbaros — como aquellos
«gaesati», que combatían desnudos, y surgían en la
pelea como demonios de las batallas—, y el asombro de horror que provocaban
tales costumbres desconocidas, procedentes del fondo de los tiempos, es, en
gran parte, el origen de los cuadros pintorescos y terribles que describen los
historiadores antiguos.
Por los
testimonios de los textos, conocemos bastante bien los métodos de combate de
los celtas. Por otra parte, el mobiliario de las tumbas nos permite seguir la
evolución de su armamento. A las espadas de bronce sucedieron, a partir de
Hallstatt, las de hierro, largas y cortantes, de las que hemos hablado, pero,
desde el siglo V, aparece una espada más corta y ancha, que no ofrecía el
peligro (como la antigua) de doblarse al chocar de punta. Durante mucho tiempo,
persistió el empleo militar de los carros; y duró más aún en Bretaña (allí los
celtas habían penetrado, quizás en el siglo VII) que en el continente, donde,
en la época de César, había sido sustituido por la caballería montada. Los
celtas concedían gran importancia al valor individual en el combate. La acción
comenzaba por una serie de desafíos y de combates singulares —práctica
olvidada, entre los griegos, desde los tiempos de Homero, y, entre los romanos,
expresamente condenada como origen de indisciplina—. Sin embargo, sería erróneo
pensar que los ejércitos galos no eran más que hordas inorgánicas, incapaces de
toda estrategia. La manera en que, según el propio Tito Livio, se realizó la
«marcha de acercamiento» hacia Roma, después de la batalla de Alia, demuestra que unas tropas incluso numerosas sabían
ejecutar órdenes precisas y montar una acción compleja.
Los
testimonios arqueológicos permiten entrever las líneas generales de las
migraciones célticas. Ya hemos dicho que, en el curso del siglo VIII, una
primera ola céltica o «protocéltica» se dirigió hacia
el sur de Francia y hacia España. Fue seguida de otras varias, que acabaron por
formar un vasto territorio celta en la península ibérica (los «celtíberos» de
que hablan los historiadores en tiempos de Aníbal y de las luchas contra Roma).
Por otra parte, el sur de la Bretaña insular fue ocupado también por celtas,
reforzados, en distintas ocasiones, por nuevos inmigrantes, los últimos de los
cuales, cronológicamente, fueron los «belgae», poco
tiempo antes de la conquista de la Galia por César, y, finalmente, todas las
Islas Británicas fueron «celtificadas».
Otro
movimiento de expansión condujo a tribus celtas a Italia del Norte, donde se
instalaron sólidamente, hasta el punto de dar a la llanura del Po el nombre de
Galia Cisalpina —uno de los últimos países de Italia en caer bajo la dominación
de Roma, y el último en ser incluido en el Estado romano—. Tito Livio señala los comienzos de las invasiones célticas en Italia durante el reinado de
Tarquinio Prisco (es decir, alrededor del año 600 a. C., en plena época de
Hallstatt). Generalmente, se considera que esta fecha es demasiado alta. A lo
sumo, las primeras infiltraciones (por el valle del Tesino y el San Bernardino)
pueden remontarse hasta finales de Hallstatt, pero tampoco es seguro. La invasión
no adquirió cierta amplitud hasta finales del siglo v. Las opiniones difieren
sobre la ruta seguida entonces por los celtas en su descenso hacia Italia: unos
se inclinan por la del San Gotardo, y otros por la del Brennero.
El descenso a Italia no es más que uno de los aspectos del vasto movimiento de
extensión del mundo céltico que se produjo a comienzos de La Tene, y constituye, sin duda, en parte, una consecuencia de
las modificaciones del clima europeo, que se hace cada vez más húmedo y frío a
finales del siglo vi: las poblaciones establecidas en el Norte de Europa
comenzaron entonces a descender hacia el Sur y a ejercer sobre las de la Europa
Central una presión cada vez más fuerte. Sin embargo, es probable también que
interviniesen, de modo más decisivo, causas internas del propio mundo celta: el
aumento de la población, la progresiva mejora de las condiciones de vida que
acrecienta el potencial guerrero y, por último, la atracción de los países del
Sur, cuya riqueza y fertilidad se conoce cada vez mejor.
De todos
modos, unas tribus establecidas hasta entonces en el valle medio del Rhin remontan entonces el curso del río y se infiltran a
través de los pasos a los que da acceso el alto valle, en busca de tierras
donde establecerse. Al mismo tiempo otros elementos llegan al Danubio y siguen
su ruta hacia el Este. En el curso del siglo IV, algunos de ellos habían
alcanzado la Transilvania, y se sabe que Alejandro, en el 335, recibió, entre
otros embajadores llegados de las regiones danubianas, a representantes de los
celtas. Unos cincuenta años después, las bandas «gálatas» amenazarían a la
propia Grecia, antes de penetrar en el Asia Menor, donde fundaron un Estado
duradero, Galacia.
En Italia,
los galos habían chocado, al principio, con los etruscos en la llanura del Po,
pero, inferiores en número, los etruscos habían cedido. Cada una de las
sucesivas tribus galas ocupó su correspondiente territorio, hasta el punto de
que los etruscos tuvieron que acabar retirándose al sur del Po, defendiendo a
Felsina (Bolonia), que era su centro más importante, el que estaba en relación
con sus establecimientos comerciales sobre el Adriático, alrededor de Spina, y asegurando, por el valle del Reno, sus
comunicaciones con la Etruria del Sur. Atendiendo, sin duda, a esta seguridad,
se estableció, en las orillas del Reno, la «colonia militar» de Marzabotto (ignoramos su nombre antiguo). Pero los celtas
bordearon aquella posición y, por las llanuras costeras, se dirigieron hacia el
Sur, a lo largo del Adriático. En el 391, los galos senones llegaron hasta la región de Clusio, en número de unos
30 000, acaudillados por un jefe al que los romanos llamaron «Brennus». Clusio era aliada de Roma y, ante la inactividad de las
otras ciudades etruscas, pidió ayuda a los romanos. Estos enviaron embajadores
para mediar en el conflicto, pero los embajadores tomaron partido por las
gentes de Clusio e intervinieron en una batalla,
hasta el punto de que los galos, exasperados (pero no sin haber pedido el
castigo de los culpables que les fue negado), marcharon sobre Roma. Los
romanos, aterrados, movilizaron todas las fuerzas disponibles e hicieron frente
al enemigo, sobre la línea del Alia, un poco al norte
de Fidenas. El choque tuvo lugar el 18 de junio, antes, al parecer, de lo que
esperaban los romanos. El ejército de éstos, con sus aliados latinos, no
resistió el asalto galo y, en lugar de replegarse hacia la ciudad, se dispersó,
buscando un refugio entre los muros, ya vacíos, de Veyes. A Roma no le quedaban
ya combatientes bastantes para asegurar la defensa de la interminable muralla serviana. Se abrieron las puertas y, mal que bien, los
defensores se amontonaron en la ciudadela del Capitolio. Cuando llegaron los
galos, al principio dudaron, temiendo una trampa, pero acabaron aceptando la
evidencia: Roma se les entregaba. La saquearon, la incendiaron y mataron a
todos los habitantes que pudieron encontrar. Según los historiadores romanos,
el Capitolio resistió y, a pesar de violentos ataques, los galos se vieron
contenidos durante siete meses. Pero el hambre hizo sucumbir a los defensores,
en el límite de sus fuerzas, aceptando comprar la retirada del enemigo. Se
convino una suma o, mejor, un peso en oro, que resultaba fácil de pagar,
gracias a los exvotos de los templos del Capitolio. El jefe de los galos,
mientras se pesaba el metal del rescate, añadió, para hacer más peso, el de su
propia espada, diciendo: «Vae victis!».
Los romanos tuvieron que aceptar aquella nueva exigencia, pero, cuando los
galos iban a levantar el campo con el rescate, el ejército de socorro, que las
ciudades latinas habían estado preparando durante todo aquel tiempo, surgió
sobre el Foro, desbarató a los galos, les arrebató el oro romano e hizo una gran
matanza de enemigos. En este golpe de teatro de última hora, hoy nadie ve más
que una estratagema del orgullo nacional romano, y todos creen que Roma fue
conquistada, desde luego, por una banda de galos senones,
hacia el año 390 a.C., siendo, en gran parte, incendiada y amenazada de una
destrucción total. La invasión gala dejó profundas cicatrices en el suelo de la
ciudad, que hoy pueden todavía advertir los arqueólogos, y también en el
espíritu de los romanos, en quienes se despertó un duradero sentimiento de
temeroso respeto hacia los galos, del que César se aprovecharía para inmolar a
Vercingétorix al pie de aquel mismo Capitolio, testigo, tres siglos y medio
antes, de la derrota romana.
La toma de
Roma por los galos provocó, naturalmente, un levantamiento casi general de los
«aliados», demasiado recientemente sometidos. Los pueblos vecinos —volscos,
ecuos, ciudades etruscas— pensaron que había llegado el momento de poner fin a
la amenaza romana. Pero incluso los latinos y los hérnicos, que hasta entonces
habían permanecido fieles al foedus Cassianum, intentaron recobrar su independencia. Los
romanos, sin embargo, gracias a la acción de Camilo, pudieron hacer frente a
todos aquellos peligros. Camilo, desterrado después de su triunfo sobre Veyes
porque su gloria inquietaba a un Senado que miraba con desconfianza el valor
personal, había logrado reunir, por su sola autoridad, el ejército de socorro
que había obligado a los galos a retirarse. Llamado entonces a su patria, fue
nombrado dictador y, en pocos meses, restableció la situación.
Como después
lo haría muchas veces, Roma empezó por sacar las lecciones de su derrota.
Camilo reorganizó completamente el ejército. No conocemos con exactitud el
detalle ni la cronología de aquella reforma, pero fue durante el siglo IV
cuando el ejército romano recibió su organización y su táctica clásicas:
división en tres categorías de infantes legionarios (hastati provistos de una larga lanza, principes y triarii) que combaten desde entonces en tres hileras
en profundidad, formación que se hace más flexible al tomar como unidad táctica
el manípulo, armamento moderno, tanto en las armas defensivas (escudo, coraza y
casco) como en las de ataque (espada reforzada, pilum más perfeccionado).
Roma no
había acabado con los galos, que continuaron errantes en bandas por la Italia
central durante una gran parte del siglo IV, y a los que se encontraba un poco
por doquier, como mercenarios, al servicio de las «grandes potencias» de la
península. Pero el refuerzo del aparato militar romano permitió alcanzar sobre
ellos éxitos suficientes para que, al fin, los invasores fuesen contenidos al
norte de los Apeninos, en la futura provincia de la Galia Cisalpina, donde
muchos de ellos se habían establecido definitivamente, asimilándose al resto de
la población y convirtiéndose en excelentes agricultores. A partir del año 331
(tratado entre Roma y los senones), terminó para Roma
la «pesadilla» gala.
Menos tiempo
aún fue necesario para que el poder romano fuese restablecido e incluso
acrecentado en Etruria. Antes de mediados del siglo, Tarquinia,
que se había revelado en los años precedentes como el alma de la resistencia
contra Roma, se veía obligada a firmar un tratado de paz y de alianza, es
decir, en realidad, a entrar en la órbita de Roma. La propia Cere, donde se habían refugiado las Vestales con los
Penates del pueblo romano y con los objetos sagrados durante la catástrofe
gala, era invitada, a pesar de aquella amistad tradicional, a firmar un tratado
semejante, y tuvo que hacerlo. Por la misma época, los volscos, tras largas y
difíciles campañas, eran, al fin, sometidos; los ejércitos romanos llegaban al
mar y capturaban el puerto de Ancio (338), y las proas de los navíos de aquel
puerto emprendían el camino de Roma, donde adornarían durante mucho tiempo la
tribuna de las arengas (llamada por esta razón los «Rostros»).
Aquellas
guerras afortunadas habían sido posibles sólo gracias a la «reconquista» del
Lacio. Los latinos, en el 358, habían aceptado obligadamente la renovación del foedus Cassianum, que
se había convertido para Roma en un arma jurídica muy eficaz. Mediante algunas
modificaciones y adiciones, aquel tratado incorporaba las ciudades latinas en
una liga donde ya no figuraban como miembros «iguales», sino como verdaderas
ciudades sometidas (obligación de suministrar contingentes militares y de pagar
un tributo). Un último levantamiento de los latinos, en el 341, provocó su
aplastamiento y, en el 338, la definitiva disolución de la Liga latina. Pero
esto no implicó el fin del foedus, que
subsistió como estatuto jurídico abstracto. Hubo desde entonces ciudades de
derecho «latino», y un derecho latino en sí que suponía una participación muy
amplia, por otra parte, pero no total, en la ciudadanía romana. En el interior
del imperium romano habría desde
entonces toda una gama de estatutos, muy flexibles, que iban desde la sujeción
pura y simple hasta la integración total. El derecho latino es un escalón, el
penúltimo antes de llegar a la «ciudadanía». Por otra parte, un cierto número
de ciudades latinas fueron consideradas, a partir del 338, como romanas, y
algunos miembros de su aristocracia llegaron poco después al consulado.
Las
Guerras Samnitas
La derrota
de los volscos, la ocupación de Ancio y la disolución de la liga latina habían
sido posibles gracias a la alianza de Roma con una potencia que comenzaba a
desempeñar un papel importante en la historia italiana, el «pueblo» samnita.
Los samnitas pertenecen a los elementos osco-umbros de la población itálica, y
son parientes de los sabinos, cuyo descenso hacia el Lacio, como hemos visto,
había amenazado, en determinado momento, a Roma. En el curso del siglo v, una
tribu samnita había ocupado la llanura de la Campania y se había apoderado de
la colonia griega de Cumas; ya antes habían expulsado a los etruscos de la
ciudad de Capua; y poco a poco su dominación fue extendiéndose a todas las
ciudades de la costa hasta Pompeya, excepto Nápoles, que logró conservar su
independencia. Pero otras tribus habían permanecido en las montañas de la
Italia central y, unidas de un modo no muy sólido al interior por una especie
de confederación, constituían una amenaza constante para los pueblos instalados
en los territorios más acogedores del litoral e incluso para sus hermanos de
raza.
En el 354,
Roma había concluido, por razones bastante oscuras, un tratado de alianza con
los samnitas—quizá como una precaución contra una posible secesión de los
latinos—. Un poco más de diez años después aquella alianza tendría graves
consecuencias que acabarían en la conquista, por parte de Roma, de toda la
Italia meridional, pero a costa de sangrientas luchas.
Estamos
bastante mal informados acerca de las circunstancias exactas en que comenzó
este largo episodio de la historia romana. Se nos dice que los samnitas habían
atacado a unos aliados de Capua y después a Capua misma, y que el Senado de la
Campania había pedido a Roma que interviniese militarmente. Los romanos,
respetando su juramento y en virtud del tratado del 354, se habían negado a
hacer la guerra a los samnitas, ofreciendo sólo una mediación pacífica. A
continuación, los embajadores de Capua pronunciaron la fórmula ritual que
«daba» su patria a Roma, lo que obligaba a los romanos a defender lo que
mediante aquel artificio jurídico se había convertido en bien propio.
Evidentemente, se trata de una pura y simple invención. Mucho más probable es
que Roma dejase a los samnitas las manos libres contra los sidicinos (aliados de Capua) e impusiese a Capua un tratado de alianza que hacía entrar a
la ciudad en zona de influencia romana, mientras los latinos, que parecían
haber tomado el partido de los capuanos por temor a la alianza romano-samnita,
que les colocaba en una difícil situación, se sublevaban contra Roma y
precipitaban así el final de su autonomía. En la batalla decisiva, los
caballeros de Padua parecen haber puesto algún inconveniente a combatir contra
el ejército romano, y quizá a este hecho se debe el que recibiesen (por lo
menos una parte de la tradición lo afirma) el derecho de ciudadanos romanos,
derecho que probablemente fue concedido enseguida a todo el resto de la
población.
Tras la
conclusión de aquel tratado con Capua, Roma se encontraba, pues, a la cabeza de
un vasto Estado, que se extendía desde el valle del Tíber hasta la región de
Nápoles. Era inevitable que estallase un conflicto entre ella y los samnitas,
que se veían cerrar así el acceso a las llanuras costeras. Las «Guerras
Samnitas» empezaron realmente hacia el 325. Lo único que nosotros sabemos de un
modo cierto es que el primer episodio terminó en una severa derrota romana, el
cerco y la capitulación de un ejército consular en las «Horcas Caudinas», en el
321.
Roma tuvo
que aceptar la paz. Y ésta duró, al parecer, hasta el 316, no sin que Roma en
ese intervalo reforzase sus posiciones en Apulia, que era un territorio
exterior a la confederación samnita. La iniciativa de las operaciones
correspondió a los samnitas, que al principio tuvieron ventaja, hasta el punto
de provocar en la misma Capua un fuerte movimiento antirromano.
Pero las armas romanas, en el momento crítico, vencieron al enemigo; Capua,
rigurosamente «depurada», volvió a la obediencia, y los romanos pudieron fundar
en toda la región nuevas colonias o reforzar las que ya existían.
Aquellos
éxitos aseguraron un descenso a Roma en las fronteras meridionales de su
«Imperio» y le permitieron tomar la ofensiva en el norte. Las legiones,
franqueando la barrera que les oponían los temibles bosques ciminianos,
conquistaron Cortona, Perusa y Arrecio (309). Una sublevación de los ecuos, que
se produjo en aquel momento, fue rápidamente aplastada y los romanos fundaron
la colonia de Alba Fucens, que recientes excavaciones
nos permiten reconocer muy bien. En el 298, un ejército romano mandado por un
Escipión (L. Cornelio Escipión Barbado) sometió, al menos en parte, la Lucania, lo que aseguraba unas comunicaciones casi directas
con la Apulia. Intentaron establecer contacto con los galos, asentados al norte
de la Umbría y siempre dispuestos a entrar en guerra. El choque tuvo lugar en Sentino, en la vertiente nordeste de los Apeninos, y las
legiones romanas dieron cuenta de la coalición de los samnitas y de los galos,
a los que se habían unido algunos rebeldes etruscos. Los samnitas continuaron
la guerra todavía durante algunos años, pero en el 920, M. Curio Dentato sometió definitivamente aquel país atravesándolo de
uno al otro extremo, hasta alcanzar el Adriático, en cuyas orillas fundaron los
romanos las colonias de Sena y de Hatria. Desde
entonces Roma es ya dueña de la península, desde el país galo (la región de Arímino, hoy Rímini) hasta las fronteras de Tarento.
Roma a
comienzos del siglo III
Roma, que
sale victoriosa de las Guerras Samnitas y a la que los griegos tienen motivos
para considerar como la protectora del helenismo contra los bárbaros de las
montañas, ya no es la ciudad patriarcal y aristocrática de los siglos V y IV. A
partir de las leyes de Licinio (367, según la tradición de Tito Livio), uno de
los cónsules debía ser patricio y el otro plebeyo, y las dos clases venían así
a compartir las magistraturas y los sacerdocios. De allí surgió la formación de
una nueva nobleza. A finales del siglo IV, un censor, Apio Claudio, extrajo las
consecuencias de tal situación: en el censo tuvo en cuenta la fortuna
mobiliaria, es decir, que la influencia política ya no perteneció sólo a los
terratenientes, sino a toda la burguesía que se enriquecía mediante el
comercio. Un tal Cn. Flavio, hijo de un liberto y hechura de Apio Claudio,
publicó por primera vez las reglas del procedimiento civil continuando la obra
de los decenviros y completando así el código de las Doce Tablas.
Por otra
parte, la conquista de territorios cada vez más numerosos permitió mejorar la
situación del bajo pueblo, que parece haber sido terrible en el curso de los
siglos precedentes. De los territorios conquistados, el Estado romano no se
reservaba más que una parte, que se convertía en «ager publicus», propiedad colectiva del «pueblo». En el
curso del siglo IV, los esfuerzos de los tribunos y de los jefes de la plebe
lograron beneficiar a ésta con las distribuciones de tierras. Nos es difícil
precisar el detalle de tales medidas porque las informaciones que en nuestras
fuentes podemos recoger tienen frecuentemente fechas anteriores y están
deformadas, pero lo cierto es que los más pobres de los romanos tuvieron
entonces la posibilidad de instalarse en otras partes y no en un Lacio en el
que la propiedad estaba en manos de las grandes gentes. Por otra parte, Roma,
para asegurar la ocupación militar de sus conquistas, fundaba colonias, a las
que atribuía un ager, que cultivaban los
habitantes enviados a la nueva ciudad. Todo esto contribuyó en gran medida a
aliviar la miseria real de la plebe. Se hicieron también esfuerzos por
resolver, como mejor se pudo, el terrible problema de las deudas, que en otros
tiempos había causado tantos desastres. Fue haciéndose cada vez más raro el ver
a un deudor vendido como esclavo para pagar a su acreedor. Pero la disminución
de las deudas fue, sobre todo, resultado de la multiplicación de la moneda. En
la última parte del siglo es IVcuando empieza (en una fecha indeterminable, quizás en el
310) la acuñación de monedas romanas en bronce y cuando el Estado romano,
sustituyendo con su autoridad la de la confederación etrusca, se convierte en
una gran potencia comercial. La multiplicación de los signos monetarios tuvo
como consecuencia evidente la de hacer menos elevado el «alquiler» de la plata,
y la evolución económica natural vino en apoyo de las leyes.
Roma, en el
momento en que va a entrar en la historia general del Mediterráneo, se ha
convertido en un Estado complejo que dispone de considerables recursos, y no ya
reducido a una economía agrícola, y abierto, gracias a Capua, a Nápoles y a sus
aliadas etruscas, a las grandes corrientes de comunicación que atraviesan la oikumene. A medida que su economía se moderniza, su
horizonte sobrepasa los límites relativamente estrechos de Italia. Pero quizá
Roma fue «vista» antes de que ella viese. Los griegos la consideraron, de un
modo muy natural, como la principal potencia de la península después de los
acontecimientos que hemos recordado: las dificultades experimentadas por
Alejandro el Moloso, las decepciones de Tarento en sus relaciones con las
ciudades helénicas de la Magna Grecia, el establecimiento progresivo de la
soberanía romana sobre los «bárbaros» de las montañas y sus establecimientos
costeros, como Paestum (la antigua Posidonia), todo
esto probaba que Roma se elevaba muy por encima de todos los otros pueblos
italianos, y los ecos de sus triunfos tenían resonancias lejanas en el mundo
esencialmente internacional del comercio marítimo. Es imposible exagerar la
gran importancia del mar y de las relaciones lejanas en la historia del mundo
helenístico. Ya hemos visto la importancia de las flotas y de las ambiciones
marítimas en la constitución de los reinos orientales, tras la muerte de
Alejandro. No puede sorprender, pues, que Demetrio Poliorcetes, al enterarse de
que los piratas de Ancio se unían para sus expediciones a los «bandidos»
etruscos, se dirigiese a Roma para pedirle que pusiera fin a las actuaciones de
unos marinos que legalmente eran súbditos de ella, ni que Rodas, en el 306, entablase
con Roma relaciones oficiales de carácter comercial —ignoramos qué relaciones
eran éstas exactamente: quizá un simple pacto de «amistad» en el sentido más
vago, que implicaba un trato preferencial de los súbditos de ambos Estados—.
Aquel pacto se estableció por iniciativa de los rodios, que enviaron a Roma una
embajada. El Senado acogió favorablemente aquella solicitud. Seguramente no hay
que ver en ello una segunda intención política por parte de los Padres: el
tiempo del imperialismo romano no ha llegado todavía. Pero el Senado no tomaba
a la ligera los deberes que le imponía su situación a la cabeza de la
confederación cuya responsabilidad pertenecía ya a Roma. Era importante
garantizar la libertad de los mares a los comerciantes de la Campania y la amistad
de los rodios podía contribuir a ella muy eficazmente. Al margen de todo esto,
otras razones más vagas, pero de aquéllas a las que gustaban de mostrarse muy
atentos los romanos, pudieron seducir a los Padres: Rodas era, como Roma, una
república que había logrado evitar el ser sometida a un reino (muy pronto iba a
probar heroicamente su decisión de permanecer libre), y era muy grato para los
romanos el tener por amigos a los únicos «hombres libres» del Oriente. Y Roma
no es hostil a los griegos, ni, en líneas generales, al helenismo; considerada,
según hemos dicho, por una parte de la opinión internacional como una «ciudad
griega», no rechaza, en absoluto —entonces—, nada de lo que puede contribuir a
que se tenga de ella tal concepto. Si sus relaciones con Tarento son tensas,
tiene aliados en la Magna Grecia, y el ejemplo de Nápoles demuestra que concede
a los griegos la más amplia autonomía, incluso las apariencias de una total
libertad. Por todas estas razones, el establecimiento de un «pacto de amistad»
entre Roma y Rodas, en el 306, es muy verosímil. Unos doce años después, y por
consejo de los Libros Sibilinos, una delegación romana iría a buscar a Epidauro
al dios griego Asclepio. Se ha hecho observar que, sin duda, éste no era un
desconocido para Roma, pues el nombre mismo que se le dio muestra que había
penetrado en la ciudad a partir de la Magna Grecia. Además, los romanos se
mostraron conscientes de la verdadera naturaleza de aquel culto, pues cuando se
trató de implantarlo en su ciudad, se dirigieron a Epidauro y no a cualquier
ciudad itálica.
Esta
evolución de Roma y de su situación internacional se produjo oportunamente para
permitir a la República el enfrentamiento con otros Estados que acababan de
formarse al Este. Roma iba a poder tratar de igual a igual con Pirro, uno de
los condottieri, discípulos directos de los
Diádocos, que iban a repartirse el Oriente. Las condiciones generales en que
ella se encontraba hacían que aquel enfrentamiento no fuese desproporcionado,
en absoluto. Pero lo que, en el antiguo dominio de Alejandro, había sido obra
de algunos generales convertidos en reyes por su propia autoridad, era en el
Lacio, en Campania, en Samnio, obra de una verdadera nación, que tenía tras sí
unas tradiciones políticas y morales a las que estaba apasionadamente ligada,
y, cuando se produzcan los inevitables conflictos, la continuidad anónima del
Senado prevalecerá sobre los monarcas de fecha reciente, cuyos reinos, surgidos
de la anarquía, tenderán, irresistiblemente, a volver a ella.