| Cristo Raul.org |
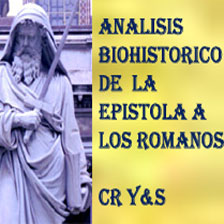 |
 |
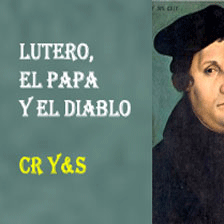 |
|
|||||
LIBRO IV.LA RESTAURACIÓN PAPAL.1444—1464.CAPÍTULO V.
CALIXTO III 1455—1458
Después del funeral de
Nicolás V, quince de los veinte cardenales entraron en el cónclave. Estaban muy
divididos en opiniones y, de hecho, no tenían una política clara con la que
desearan comprometerse. Los primeros escrutinios no condujeron a ningún resultado,
y los cardenales consultaron en privado entre sí. Al principio, Capranica
parecía ser el favorito, siendo elogiado por su erudición, su alto carácter y
su habilidad política. Pero Capranica era romano y amigo de los Colonna; como
tal, se le opuso el partido de los Orsini. Por lo tanto, fue pasado por alto en
favor de Bessarion, que no tenía enemigos y disfrutaba de una gran reputación
por su erudición. Su elección habría dado un digno sucesor a la política de
Nicolás V, y también habría mostrado el celo de los cardenales por la cruzada.
En Bessarion habrían elegido a un Papa surgido de la nación griega y que
simpatizara vivamente con sus compatriotas conquistados. Por una noche pareció
que Bessarion sería elegido; pero la mañana trajo reflexión. Era un extranjero
y un neófito, un extraño a Italia y a las tradiciones del Papado. “¿Vamos
a Grecia —dijo Alain de Aviñón— en busca de un jefe de la Iglesia latina?
Bessarion aún no se ha afeitado la barba, ¿y lo pondremos sobre nosotros?” Hubo
una súbita repugnancia de sentimientos. Los cardenales, cansados del debate, de
repente llegaron a un compromiso, y un viejo cardenal español, Alfonso Borgia,
fue elegido por adhesión el 8 de abril. Borgia tenía setenta y siete años, y
debía su elección a su edad. Como los cardenales no podían ponerse de acuerdo,
hicieron una elección incolora de uno que con su pronta muerte pronto crearía
otra vacante.
Alfonso Borgia era
natural de Játiva en Valencia, que se había distinguido en su juventud en la
Universidad de Lérida. Allí atrajo la atención de su compatriota, Benedicto
XIII, quien le confirió una canonjía, y Alfonso de Aragón lo tomó como su
secretario. Hizo un buen servicio al papado al ganar para Martín V la lealtad
de España, y al negociar la renuncia del antipapa español, Clemente VII. En
reconocimiento a estos servicios, Martín V le confirió el obispado de Valencia.
Cuando el Concilio de Basilea comenzó sus sesiones, Alfonso eligió a Borgia
como su representante. Borgia rechazó el cargo, pero visitó a Eugenio IV en
Florencia, y mostró gran habilidad en la negociación de la paz entre Alfonso y
el Papa. A cambio, Eugenio IV en 1444 lo elevó al cardenalato, y por su
sabiduría y moderación el cardenal Borgia ocupó merecidamente un alto lugar en
la Curia. Cuando el Cónclave no pudo ponerse de acuerdo sobre un sucesor de
Nicolás V, Borgia fue una excelente persona a los efectos de un compromiso. Su
erudición era profunda, su carácter intachable, su capacidad política era alta.
Su elección fue gratificante para Alfonso de Nápoles. Como español, tenía un
odio hereditario hacia los turcos, lo que lo convertiría en un representante
adecuado del movimiento cruzado.
El 20 de abril Alfonso
Borgia fue coronado Papa, y tomó el título de Calixto III. La solemnidad se vio
perturbada por un tumulto surgido de una disputa entre uno de los seguidores
del conde Averso de Anguilara y uno de los Orsini. Napoleón Orsini alzó su
grito de guerra; 3.000 hombres de armas se reunieron a su alrededor, preparados
para asaltar Letrán y arrastrar al conde de Anguilara de la presencia del Papa.
Sólo la intervención del cardenal Latino Orsini pudo apaciguar la ira de su
hermano y persuadirlo de que no empañara las festividades con derramamiento de
sangre. Los turbulentos barones romanos comenzaron de inmediato a darse cuenta
de la debilidad del anciano Papa.
A pesar de sus años,
Calixto pronto demostró que estaba lleno de un celo devorador por proseguir la
guerra contra los turcos. Se comprometió solemnemente a escribir su inflexible
determinación. “Yo, el Papa Calixto, juro a Dios Todopoderoso y a la Santísima
Trinidad que, por medio de la guerra, las maldiciones, los interdictos, las
excomuniones y todos los demás medios a mi alcance, perseguiré a los turcos,
los enemigos más crueles del nombre cristiano.” Con este objeto en vista,
Calixto III envió legados a todos los países para avivar el celo de la
cristiandad. Los edificios que Nicolás V había comenzado estaban descuidados;
sus enjambres de obreros fueron despedidos; los hombres de letras se
encontraban poco considerados en la nueva corte, donde reinaba una severa
sencillez, y el viejo Papa rara vez salía de su habitación. Las rentas del
Papado ya no se dedicaban a la erección de espléndidos edificios y al fomento
de las letras; se utilizaban para el equipamiento de la flota papal, y la
pacífica ciudad estaba llena de preparativos bélicos.
Las esperanzas de una
cruzada europea estaban puestas en Alemania; pero los procedimientos de la
Dieta de Neustadt no fueron tales que inspiraran mucha confianza. La muerte de
Nicolás V y la elección de un nuevo Papa dieron una oportunidad a los electores
para insistir en el emperador de sus quejas contra el papado. Jacobo de
Tréveris exclamó que había llegado el momento de reivindicar la libertad de la
Iglesia alemana, que era tratada como la sierva del Papa; antes de que Calixto
III fuera reconocido, la observancia del Concordato hecha por Eugenio IV debía
ser rigurosamente exigida, y los agravios de la iglesia alemana debían ser
reformados. Eneas Silvio confirmó al atribulado emperador, que tenía sus
propios agravios, porque el acuerdo privado hecho por Eugenio IV no se había
observado más estrictamente que el Concordato publicado. Era vano, dijo Eneas,
que un príncipe agradara al pueblo, ya que la multitud era siempre inconstante,
y era peligroso darle las riendas. Por otro lado, los intereses del Papa y del
Emperador eran idénticos, y un nuevo Papa sólo daba una nueva oportunidad para
recibir favores. Después de un poco de vacilación, Eneas prevaleció, y él, con
el jurista Juan Hagenbach, fue enviado a Roma para ofrecer a Calixto III la
obediencia de Alemania, y para exponerle las demandas del emperador.
Eneas y su colega no
llegaron a Roma hasta el 10 de agosto, cuando pidieron una audiencia privada
para exponer las peticiones de Federico ante el Papa. Calixto III se encontraba
en una posición más independiente hacia el emperador que sus dos predecesores.
Eugenio IV había comprado la obediencia de Alemania con concesiones secretas y
una promesa de dinero. Nicolás V había estado al tanto de esta transacción, y
se sentía obligado por ella; había pagado su parte del dinero prometido a
Federico, pero aún le quedaban 25.000 ducados. Calixto no había tomado parte en
las negociaciones con Federico, y sabía cuán inútil era satisfacer al débil y
necesitado emperador. Se negó a considerar sus peticiones hasta que hubiera
recibido la obediencia de Alemania. Eneas Silvio, que estaba ansioso por llegar
al cardenalato, no tuvo objeción en utilizar su posición de enviado imperial
como medio para mostrar su disposición a complacer al Papa. Profesó estar
confundido por esta demanda del Papa; pero para evitar el escándalo cedió a él.
Ofreció la obediencia de Alemania en un consistorio público, y pronunció un
discurso en el que no se mencionaban las exigencias del emperador, ni la
observancia más estricta del Concordato. Este discurso no fue más que una serie
de cumplidos al Papa y al Emperador y una declamación sobre la guerra contra el
turco. Cuando, después de esto, los embajadores volvieron, en varias audiencias
privadas, a los asuntos que el Emperador les había confiado, sólo podían
comparecer como peticionarios, no como negociadores. Calixto declaró
rotundamente que no tenía dinero para pagar los 25.000 ducados que Federico
reclamaba; sus otras peticiones de que se recaudara una parte de los diezmos
para la cruzada, y del derecho de nominación a los obispados vacantes, fueron
aplazadas para una mayor consideración. El cardenal Carvajal debía ser enviado
a satisfacer al emperador en la medida en que fuera compatible con los derechos
de la Iglesia. Federico III ya no era el aliado necesario del Papa: su causa
estaba ahora tan identificada con la del Papa que no podía abandonar el Papado,
y era demasiado poco importante en Alemania para ser de mucha utilidad. Eneas
Silvio sintió que ahora había hecho todo lo que podía por el papado en
Alemania; su relación con el Emperador no podía serle de ningún beneficio.
Había traído a Roma cartas de Federico III, y también de Ladislao de Hungría,
recomendándole para el cardenalato. Este honor había tardado en llegar. Nicolás
V casi lo había prometido; pero al franco y fogoso Nicolás nunca le había
gustado el sutil y astuto sienés, y Eneas había sido pasado por alto. Ahora se
quedaba en Roma con la esperanza de que Calixto, como todos esperaban, lo
nombrara cardenal en el próximo Advenimiento.
Pero las esperanzas de
Eneas estuvieron durante un tiempo condenadas a la decepción. Se celebró un
consistorio para la creación de cardenales, y se felicitó a Eneas, que yacía
postrado en cama con la gota. Las felicitaciones, sin embargo, fueron prematuras.
La sesión del consistorio fue larga y tormentosa; cuando se disolvió, los
cardenales se comprometieron a guardar el secreto. Calixto III volvió a la
política de Martín V, y deseó elevar a su familia a expensas de la Iglesia.
Propuso como nuevos cardenales a dos de sus sobrinos, Rodrigo Borgia y Luis
Juan de Mila, ambos jóvenes de poco más de veinte años, notables por nada más
que por su fuerza y vigor personal. Junto a ellos nombró a un tercer joven, don
Jaime, hijo del infante Pedro de Portugal. Los cardenales protestaron
enérgicamente contra esta creación de dos sobrinos; señalaron el escándalo que
probablemente surgiría. El Papa se detuvo un momento; no se atrevió a publicar
la creación hasta septiembre, cuando la mayoría de los cardenales habían
abandonado Roma para evitar el calor. Los cardenales murmuraron, pero estaban
indefensos contra el viejo obstinado.
El deseo de engrandecer
a sus sobrinos era el único objeto que compartía con la guerra contra los
turcos el interés de Calixto III. Los legados y frailes predicadores pululaban
por toda Europa. Calixto no creía en los Congresos; se lanzó a sí mismo una proclama
de guerra, impuso un impuesto a todo el clero de toda la cristiandad y fijó el
1 de marzo de 1456 como el día en que una flota y un ejército combinados debían
partir contra los turcos. Nombró sacerdotes especiales para decir misa
diariamente en nombre de la guerra santa; mandó que se hicieran procesiones
para su éxito; al mediodía se tocaba cada campana de la iglesia para llamar a
los fieles a la oración, y los que decían tres Aves y Paternosters por la
victoria contra el turco ganaban una indulgencia por tres años. Se hizo todo lo
posible para encender el celo y recoger las contribuciones de la cristiandad.
Los príncipes, sin
embargo, no mostraron el mismo celo que el Papa. Hicieron promesas y
profesiones altisonantes, y estaban lo suficientemente dispuestos a recibir el
dinero recogido en sus reinos; pero esto fue todo. Alfonso de Nápoles equipó
una flota, pero la envió contra Génova en lugar de contra los turcos. El duque
de Borgoña estaba contento con el renombre que ya había ganado como cruzado, y
estaba ocupado observando al rey francés. Carlos VII de Francia se negó al
principio a permitir que se publicaran las Bulas del Papa; estaba demasiado
ocupado en la vigilancia de Inglaterra y Borgoña como para preocuparse por las
empresas extranjeras. Al fin, el cardenal Alain de Aviñón le convenció para que
sancionara la recogida de décimos del clero francés; pero el dinero se gastó en
la construcción de galeras en Aviñón, que luego se utilizaron contra Nápoles.
Alemania, Inglaterra y los reinos españoles no hicieron nada; las potencias
italianas eran demasiado cautelosas para dar pasos decididos. En ninguna parte
la convocatoria papal encontró una respuesta real.
A pesar de la tibieza de
Europa, el Papa no se desanimó. Desde su habitación de enfermo instó a la
construcción de sus galeras a lo largo de la Ripa Grande. Para obtener dinero,
se apoderó de los tesoros de arte que Nicolás V había prodigado en las iglesias
romanas; incluso arrancó las espléndidas encuadernaciones de los libros que
Nicolás V había guardado en la Biblioteca Vaticana. Un día sus ojos se posaron
sobre su mesa en un salero de orfebrería ricamente labrada: “Llévatelo,” gritó,
“llévatelo para la guerra turca; un salero de barro me basta.” El resultado de
estos esfuerzos fue que en mayo de 1456 una flota de unas dieciséis galeras
estaba anclada en Ostia. Calixto nombró su almirante al cardenal Scarampo, y le
ordenó que zarpara inmediatamente contra los turcos. Muy en contra de su
voluntad, Scarampo se vio obligado a emprender esta tarea desesperada. Su
posición era realmente lamentable. Bajo Eugenio IV había sido el general de las
fuerzas papales, y había gobernado Roma a su voluntad; bajo Nicolás V su poder
llegó a su fin, y se entregó a la comodidad y al lujo. Con un nuevo Papa se
abría un nuevo campo para su ambición, y él había sido el primero en promover
la elección de Calixto III, creyendo que el viejo hombre sería un instrumento
flexible en sus manos. Pero Calixto cayó bajo el poder de sus robustos
sobrinos, que miraban con recelo a Scarampo, y envenenaron de tal manera la
mente del Papa contra él que se le prohibió acercarse al Vaticano. En este
estrecho, Scarampo hizo una apuesta por una renovación del favor profesando el
mayor celo por la guerra turca. Calixto se tranquilizó, y esperaba que Scarampo
dedicara su propia riqueza a este propósito; los sobrinos no se arrepintieron
de una excusa para sacarlo de Roma, y fue nombrado almirante de la flota. En
vano trató Scarampo de eludir este desagradable deber; en vano insistió en que
se necesitaban por lo menos treinta galeras antes de que se pudiera hacer nada.
El Papa, obstinado y fogoso, le ordenó que partiera de inmediato, y lo amenazó
con una investigación judicial sobre su conducta pasada si se negaba. Scarampo
zarpó y recuperó algunas islas sin importancia en el Egeo que habían sido
capturadas por los turcos. Llevó socorros a los caballeros de Rodas, y podía
enorgullecerse de algunos éxitos triviales. Pero sus fuerzas eran insuficientes
para cualquier empresa seria, y Scarampo no era ni un héroe ni un entusiasta
que se preocupara por arriesgar su vida en un intento temerario. Su único deseo
era pasear y hacer un buen alarde de actividad. En la medida en que dio a las
islas la idea de que estaban siendo ayudadas, las llenó de falsas seguridades y
esperanzas infundadas, que sólo tendían a hacerlas menos autosuficientes.
El único país que instó
con éxito a la guerra contra los turcos fue Hungría, que luchaba valientemente
por su existencia nacional. Allí, fray Capistrano mostró el poder del celo
religioso para mover a una nación a una conciencia profunda de los principios
en juego. Allí también el cardenal Carvajal, como legado papal, aportó
sabiduría y devoción para ayudar a la causa del patriotismo. Carvajal había ido
en 1455 para ayudar al movimiento cruzado y para reconciliar al emperador con
su antiguo pupilo, Ladislao. La reconciliación que Carvajal pronto descubrió
era inútil; dedicó su atención a los asuntos más importantes de la defensa
nacional y ayudó al valiente gobernador de Hungría, Juan Hunyadi, que estaba
resuelto a resistir el ataque turco. En abril de 1456 llegó la noticia de que
el sultán con una hueste de 150.000 hombres avanzaba a lo largo del valle del
Danubio hacia el sitio de Belgrado. Hunyadi reunió las tropas que pudo y se
apresuró a socorrer a la ciudad amenazada. Rogó a Carvajal que permaneciera en
Buda y reuniera fuerzas para enviarlas en su apoyo. El rey Ladislao, que estaba
en Buda, salió a cazar una mañana con el conde de Cilly, pero pensó que era más
prudente no volver a lugares tan peligrosos, y se fue a Viena. Los nobles y el
rey temblaron de miedo; los dos eclesiásticos, Carvajal y Capistrano, fueron
los únicos que ayudaron al héroe nacional.
Cuando Hunyadi llegó, el
asedio de Belgrado ya se había llevado a cabo durante unos catorce días, y las
murallas de la ciudad estaban terriblemente sacudidas; pero la vista de Hunyadi
y Capistrano con sus fuerzas dio a los defensores nuevo valor. En la tarde del
21 de julio, Mahoma II dio la señal de batalla. Toda la noche y todo el día
siguiente la batalla se libró desesperadamente. Hunyadi y Capistrano de pie en
lo alto de una torre observaban la pelea. Capistrano, con las manos levantadas,
llevaba el estandarte de la cruz y una imagen de San Bernardino; de vez en
cuando gritaba en voz alta el nombre de Jesús. Hunyadi, con ojo de soldado, vio
dónde se necesitaba ayuda y se apresuró a ayudar a los vacilantes hasta que se
restableció la lucha. Más de una vez los infieles entraron por la fuerza en la
ciudad, y fueron repelidos por el valor de Hunyadi. Por fin, una tropa de
cruzados de Capistrano hizo una salida inesperada; los jenízaros se preparaban
para atacarlos por el flanco, cuando Hunyadi cargó furiosamente en su ayuda, y
la voz de Capistrano logró reunirlos. Los jenízaros, asombrados por la
embestida, huyeron a sus tiendas; el sultán, que había sido herido levemente
por una flecha, dio la señal de retirada, y Belgrado se salvó.
Hubo un grito de triunfo
en toda Europa al oír la noticia, y Calixto, naturalmente, esperaba que este
éxito despertara las mentes de los hombres y encendiera a los príncipes
rezagados de Europa por la santa causa. Pero después del primer resplandor de
entusiasmo, nadie se movió a una acción decidida. En la misma Hungría
fallecieron los héroes de Belgrado, y era dudoso quién ocuparía su lugar. Un
mes después de su victoria, el 11 de agosto, John Hunyadi murió de la peste.
Cuando sintió que la muerte se acercaba y que se estaban haciendo los
preparativos para administrarle la Eucaristía, exclamó: “No es conveniente que
el Señor sea traído a visitar al siervo.” Se levantó de su cama y se dispuso a
buscar la iglesia más cercana; le fallaron las fuerzas y hubo que cargarlo.
Confesó sus pecados, recibió la Eucaristía y murió en manos de los sacerdotes.
Capistrano no tardó en seguirle; murió de fiebre el 23 de octubre de 1456.
La muerte de Hunyadi
podía llenar de tristeza a los húngaros, pero era una fuente de alivio para el
rey Ladislao, y más especialmente para su tutor, el conde de Cilly. Ahora que
el poderoso Vaivoda había sido destituido, el conde de Cilly esperaba ser
supremo sobre el joven rey y afirmar sobre Hungría el poder real, liberado de
las trabas que Hunyadi había impuesto. Ladislao y el conde de Cilly regresaron
a Hungría, e incluso fueron a Belgrado para ver el campo de batalla cuya gloria
se habían negado a compartir tan vilmente. Allí, una mañana, mientras el rey
estaba en misa, los nobles húngaros, liderados por Ladislao Corvino, hijo de
Hunyadi, cayeron sobre el conde de Cilly y lo mataron. El rey disimuló su ira
durante algún tiempo, y los hijos de Hunyadi lo acompañaron sin sospechar a
Buda, donde fueron capturados, y Ladislao Corvino fue decapitado públicamente
como traidor. El propio Rey no disfrutó mucho tiempo de su triunfo; el 23 de
noviembre de 1457 murió repentinamente en Praga, adonde había ido a preparar su
matrimonio con Margarita de Francia.
La cuestión de la
sucesión húngara aumentó la confusión en Alemania, donde las cosas ya estaban
suficientemente confusas. El partido electoral seguía persiguiendo sus propios
objetivos contra el débil emperador, y la muerte de Jacob, arzobispo de Tréveris,
en mayo de 1456, alteró el estado de los partidos e introdujo un nuevo tema de
discordia. El Pfalzgraf estaba ahora a la cabeza de la oposición, y ambos
partidos luchaban por obtener el arzobispado vacante. Juan de Baden y Ruperto
del Palatinado eran los candidatos; pero el poder del Papa era lo
suficientemente fuerte como para asegurar la victoria de Juan de Baden, hijo
del Markgraf Jacob, que era amigo del Emperador. La oposición consistía ahora
en el Pfalzgraf y los arzobispos de Maguncia y Colonia. La recogida de los
diezmos impuesta por el Papa dio la ocasión de replantear los viejos agravios
de la Iglesia alemana y de volver a la antigua política de reformas. La
victoria de Belgrado dio la oportunidad de atacar la indolencia del emperador,
y los electores enviaron a Federico III una invitación para estar presente en
una Dieta que se celebraría en Nuremberg el 30 de noviembre de 1456, para
considerar la guerra contra el turco; si no venía, los electores tomarían las
medidas que creyeran convenientes.
Es de notar que esta
Dieta, que fue prohibida por el Emperador, fue atendida por un legado papal.
Parecería que la oposición electoral contaba con tener al Papa de su lado, con
tal de que se unieran a la guerra contra el turco y dejaran de lado sus medidas
antipapales. Sea como fuere, la cuestión de los intereses privados de los
electores prevaleció tanto sobre la guerra turca como sobre la reforma de la
Iglesia. Las discusiones fueron puramente políticas, y la Dieta suspendió sus
sesiones hasta marzo de 1457, cuando se reunió de nuevo en Frankfurt, y volvió
a levantar la sesión. Mientras tanto, Alberto de Brandeburgo logró formar un
fuerte partido a favor del emperador, y la oposición se vio obligada a
retroceder. Cuando estaba desconcertado en sus objetivos políticos, se dedicó a
la cuestión de la reforma de la Iglesia. El Papado se vio amenazado con lo que
temía aún más que un Consejo General: el establecimiento de una Pragmática
Sanción para Alemania.
Los procedimientos se
iniciaron en secreto por los electores; pero, como de costumbre, la información
llegó pronto a la Curia, y se hicieron preparativos para resistir el intento. A
Eneas Silvio le dejó la organización de la defensa. Eneas había alcanzado por
fin la meta de su ambición. El 18 de diciembre de 1456, el Papa lo había creado
cardenal junto con otras cinco personas. Parece que el Colegio, firme en su
oposición al Papa y a sus sobrinos, resistió todo el tiempo que pudo a esta
nueva creación. “Ningún cardenal,” escribe Eneas a uno de los dignatarios
recién elegidos, “ha entrado jamás en el Colegio con mayor dificultad que
nosotros; porque el óxido se había extendido tanto sobre las bisagras que la
puerta no podía girar y abrirse. Calixto usó arietes y todo tipo de
instrumentos para forzarlo.” Eneas escribió inmediatamente a Federico III para
agradecerle sus buenos oficios. “Todos los hombres sabrán,” dijo, “que soy
un cardenal alemán más que un cardenal italiano.” Pronto procedió a mostrar el
sentido en que quería decir esa promesa, usando toda su habilidad para
desconcertar las aspiraciones de Alemania de liberarse de la opresión
eclesiástica.
Sobre los agravios de
Alemania no había duda; pero había poca seriedad en los medios tomados para
repararlos. El grito de reforma fue levantado por los electores cuando tuvieron
algo que ganar del Papa: se fue apagando poco a poco cuando se echó un jarro a
los intereses personales de los líderes del movimiento.
Los procedimientos
fueron insinceros incluso por parte de aquellos que vieron con más fuerza los
males. El actual líder del movimiento era el arzobispo de Maguncia; y su
canciller, Martin Mayr, hizo sonar la nota de la guerra en una carta a Eneas
Silvio, en la que, después de felicitarle por su cardenalato, presentó una
enérgica acusación de los tratos papales con Alemania. El Papa, dijo, no
observó ni los decretos de Constanza ni de Basilea, ni los acuerdos de sus
predecesores, sino que despreció a la nación alemana. Las elecciones a los
obispados fueron anuladas arbitrariamente, y se hicieron reservas de todo tipo
a favor de los cardenales y secretarios papales. “Usted mismo,” prosiguió
Mayr, “tiene una reserva general de beneficios por valor de 2.000 ducados
anuales en las provincias de Maguncia, Tréveris y Colonia, una concesión
inédita e inaudita.” Habitualmente se concedían las expectativas, se exigían
rigurosamente las anatas, y el Papa no se contentaba simplemente con la suma
que se debía. Los obispados no se daban al más digno, sino al que más ofrecía.
Se concedieron indulgencias; los décimos turcos se impusieron sin el
consentimiento de los obispos, y el dinero fue a parar al Papa. Los casos que
debían ser decididos por los obispos eran transferidos a la Corte Papal. En
todos los sentidos, la nación alemana, una vez tan gloriosa, fue tratada como
una sierva por el Papa. Durante años había gemido por su esclavitud; sus nobles
pensaron que había llegado el momento de que afirmara su libertad.
La carta se lee como si
fuera genuinamente intencionada; pero Eneas en su respuesta muestra que, en
todo caso, leyó entre líneas. Al responder a Mayr, afirmó la supremacía papal,
reaccionó a los decretos de Basilea, acordó que se observara el Concordato y
sugirió que, si los electores tenían alguna queja sobre este punto, deberían
enviar inmediatamente emisarios al Papa, quien estaría dispuesto a conceder
reparación. En cuanto a la interferencia papal en las elecciones, se ejerció en
forma de intervención judicial, cuya necesidad fue causada por la ambición y la
codicia de los pretendientes contendientes, no por la rapacidad papal. Si se
pagaba dinero a los oficiales de la Curia, eso no era obra del Papa, sino que
era causado por la ambición de los pretendientes, que estaban dispuestos a
hacer cualquier cosa que pudiera promover su causa. No todos los hombres eran
ángeles en Roma, como tampoco en Alemania; tomaban dinero cuando se les
ofrecía, pero el Papa en su cámara decidía de acuerdo con la justicia. Los funcionarios
del Papa podían ser extorsivos, y el Papa deseaba mucho controlarlos; pero él
mismo no recibió nada más que lo que le correspondía. Todo el mundo se queja de
desprenderse del dinero, y siempre lo hará. La queja de los bohemios contra los
alemanes era la misma que la de los alemanes contra el papado: que su dinero es
sacado de la tierra. Sin embargo, Alemania, desde su conexión con el Papado,
había crecido constantemente en riqueza e importancia, y, a pesar de sus
quejas, era más rica que en cualquier época anterior. A Eneas le resultó
difícil que Mayr se quejara de la disposición hecha a su favor; había vivido y
trabajado en Alemania tanto tiempo que no creía que se le considerara un
extraño. Sin embargo, agradeció a Mayr por su ofrecimiento personal de ayudarlo
a realizar su provisión, y estaría contento de saber de cualquier beneficio
elegible que pudiera quedar vacante. De la última frase vemos que Mayr, en otra
carta, había hecho una distinción entre los agravios alemanes y sus propios sentimientos
personales; aunque teóricamente podría considerar a su amigo como un abuso,
estaba prácticamente dispuesto a ayudarlo.
Eneas demostró que
interpretó esta carta de Martin Mayr en el sentido de que el arzobispo de
Maguncia tenía algunas condiciones para proponerle al Papa. No se equivocaba en
su conjetura, pues a principios de septiembre llegó un secretario del
arzobispo, que estaba facultado para negociar, a través de Eneas Silvio, una
alianza con Calixto III; el arzobispo de Maguncia estaba dispuesto a desertar
al lado del Papa si recibía el derecho de confirmación de las elecciones
episcopales en toda Alemania. Eneas respondió en una carta a Mayr con un
rechazo decidido, hábilmente redactado en un lenguaje cortés pero punzante. Se
alegró de saber que el arzobispo ya no se unía a los malignos contra el Papa,
pero lamentó escuchar que había sido mal aconsejado al pedir un derecho
inherente al papado, del que ninguno de sus predecesores había disfrutado. No
era necesario ningún entendimiento entre el vicerregente de Cristo y sus
súbditos: todos estaban obligados a obedecer. Estaba seguro de que la modestia
del arzobispo había sido indebidamente representada por esta petición, que él,
por su parte, no podía atreverse a presentar a un Papa tan irreprochable, tan
sabio y recto como lo era Calixto III.
Eneas podría responder a
Mayr de manera concluyente; sin embargo, el peligro amenazaba, y todo el poder
diplomático de Eneas se puso a trabajar para evitarlo. Aseguró al arzobispo de
Maguncia que el Papa estaba dispuesto a acceder a todas sus pequeñas peticiones;
le aseguró a Mayr su fuerte amistad y su deseo de servirle en todos los
sentidos. Escribió a Federico III en nombre de Calixto III para que les diera
una respuesta a los murmullos contra el papado. Escribió al rey de Hungría, a
los arzobispos alemanes, para recordarles sus deberes para con el papado.
Despertó a los cardenales Cusa y Carvajal para que ejercieran toda su
influencia en Alemania. Sobre todo, escribía de la manera más confidencial a
sus antiguos amigos, a los juristas y secretarios que ocupaban puestos
importantes en las diferentes cortes alemanas; Peter Knorr, consejero de
Alberto de Brandeburgo; Heinrich Leubing, Procopio de Rabstein, Heinrich
Senftleben y Juan Lisura, a quienes envió una cifra para que las comunicaciones
se llevaran a cabo con mayor secreto. Además, se envió un nuevo enviado a
Alemania, un hábil teólogo y diplomático, Lorenzo Rovarella, que estaba cargado
de bulas para el emperador y los electores. Eneas le dio instrucciones para
advertir a los arzobispos de Magdeburgo, Tréveris, Riga y Salzburgo que se
abstuvieran de unirse a cualquier medida contra el Papa. Debía instar al duque
de Baviera a que usara su influencia con el Pfalzgraf en la misma dirección; y
tan pronto como fuera posible debía pasar de la Corte del Emperador a las
provincias renanas, que eran la sede del movimiento antipapal. Se recordó a los
príncipes que las elecciones capitulares rara vez eran a favor de los miembros
más jóvenes de las familias principescas, y que sólo a través de la
intervención papal podrían encontrar sus debidas recompensas. Se pidió a los
obispos que consideraran que cualquier golpe dirigido a la dignidad papal sería
eventualmente desastroso también para toda la autoridad episcopal. Se admitió
francamente que había abusos en la Curia Papal que el Papa deseaba remediar. Se
pidió a los príncipes alemanes que enviaran sus quejas a Roma y confiaran en el
juicio del Papa.
Se aplicó una mezcla
juiciosa de engatusamiento y promesas justas para calmar el descontento de
Alemania.
Además, Eneas Silvio
tomó su pluma en defensa del papado, y amplió su carta a Mayr en un tratado Sobre
la condición de Alemania. Presentó el Concordato como dependiente de la
buena voluntad del Papa, y expresó el deseo del Papa de una reforma de todos
los abusos que se pudiera demostrar que se asociaban a los procedimientos de la
Curia. Discutió las quejas de los alemanes con habilidad sofística. Condenó en
general los abusos denunciados, negó su existencia y luego dio cuenta
plausiblemente de algunos casos excepcionales. Las concesiones en espera, dijo,
nunca habían sido hechas por el Papa, excepto a petición sincera de los
príncipes, y únicamente con el propósito de recaudar dinero para la guerra
contra el turco. Las elecciones capitulares nunca han sido anuladas excepto por
motivos legales, aunque admitió que se había descubierto algún motivo legal
para anular todas las elecciones presentadas ante la Curia durante los últimos
dos años. En cuanto a las quejas sobre las indulgencias, dijo, con bastante pertinencia,
que el Papado sólo ofrecía indulgencias a los fieles que mostraban su celo por
su religión contribuyendo a los gastos de la guerra turca. Fue un regalo
gratuito de su parte; ¿Por qué debería ser puesto como una exacción a la
acusación del Papa? Alemania había recibido de Roma más de lo que ella había
dado. Su queja de que el dinero iba de ella a Roma era un viejo agravio, tan
antiguo como la propia naturaleza humana, y nunca iba a desaparecer.
Las súplicas de Eneas y
la diplomacia de Rovarella tuvieron el efecto en Alemania de suspender por un
tiempo cualquier procedimiento definitivo; y en la política alemana hacer una
pausa era perder el día. Si por un breve espacio de tiempo un fuerte grupo de
príncipes se unía para un objetivo común, sólo necesitaban unos pocos meses
para que se produjera algún cambio en la situación de las cosas que condujera a
una nueva combinación. La muerte de Ladislao de Hungría en noviembre de 1457
causó gran conmoción en Alemania. Los dominios de Austria, Hungría y Bohemia
quedaron en disputa, y la mayoría de los príncipes alemanes estaban interesados
en el acuerdo. Es cierto que una Dieta se reunió en Frankfurt en junio de 1458
y acordó enviar una embajada al Papa; pero se consideró que se trataba de una
mera forma vacía. El papado logró su objetivo de posponer la promulgación de
una sanción pragmática para Alemania, y la muerte de Calixto III en septiembre
lo alejó de nuevas amenazas.
Todos estos disturbios
en Alemania prometían poco para el designio favorito de Calixto III: una gran
expedición contra los turcos. No se hizo nada para este objeto. Scarampo
todavía navegaba por las islas del Egeo con la flota papal, y Escanderbeg en
Albania mostró cómo el fuerte sentimiento nacional podía proporcionar coraje a
un puñado de hombres que luchaban contra una hueste invasora; pero Europa no
hizo nada. Calixto III se indignaba cada día más por la negligencia de Alfonso
de Nápoles, su antiguo amigo, a cuyo servicio había entrado en Italia. Su
amistad se convirtió rápidamente en hostilidad cuando Alfonso envió su flota
contra Génova en lugar de unirse a Scarampo. Se opuso a la política italiana de
Alfonso y se esforzó por impedir la alianza con Milán con la que Alfonso
deseaba asegurar la sucesión de su hijo al reino napolitano. Alfonso no tuvo
hijos nacidos dentro de un matrimonio legítimo; pero su hijo ilegítimo,
Ferrante, había sido legitimado y reconocido como sucesor del reino napolitano
por Eugenio IV y Nicolás V. A pesar de ello, a la muerte de Alfonso, el 27 de
junio de 1458, el impetuoso Papa amenazó con sumir a Italia en la guerra
negándose a reconocer a Ferrante y reclamando Nápoles como feudo de la Santa
Sede.
No fue sólo la ira por
la negligencia de Alfonso para ayudar en la guerra turca lo que impulsó a
Calixto III a dar este paso. El único objeto, que compartía con celo cruzado el
interés del Papa, era el enriquecimiento de sus sobrinos; y para esto, la vacante
del trono napolitano le dio una oportunidad que se apresuró a aprovechar.
Además de los dos sobrinos que habían sido elevados al cardenalato, había un
tercero, don Pedro Luis de Borgia, sobre quien Calixto III deseaba colmar todas
las distinciones mundanas. Lo nombró gonfaloniero de la Iglesia y prefecto de
Roma; puso en sus manos todos los castillos de los alrededores de la ciudad. Le
confirió también el ducado de Spoleto, a pesar de la
protesta de Capranica, que se convirtió en portavoz del descontento de los
cardenales. Calixto trató de deshacerse de Capranica enviándolo a embajadas
lejanas; Cuando esto fracasó, amenazó con encarcelarlo.
No había nada que
Calixto no hiciera por sus sobrinos, a quienes identificaba aún más consigo
mismo al otorgarles su propio apellido y las armas de Borgia. Estos tres
jóvenes vigorosos eran todopoderosos con el Papa, y los cardenales que
mantenían una posición independiente fueron enviados a embajadas lejanas o se
vieron obligados a abandonar la ciudad. Carvajal y Cusa estaban a una distancia
prudente en Alemania; Scarampo, contra su voluntad, fue enviado al mar; El
cardenal Orsini trató en vano de resistir, y se vio obligado a abandonar Roma.
Los otros cardenales de cierta importancia, Estouteville, jefe del partido
francés, Piero Barbo, sobrino de Eugenio IV, incluso Próspero Colonna, creyeron
prudente estar en buenos términos con los Borgia. Eneas Silvio estaba demasiado
acostumbrado a estar en el bando vencedor como para encontrar alguna dificultad
en hacerse amigo de los poderosos. Con su acostumbrada amabilidad, estaba
dispuesto a ayudar al cardenal Borgia en su deseo de enriquecerse con la
prebenda de la Iglesia. Actuó como su agente y le informó de las vacantes
elegibles durante su ausencia. “Vigilo los beneficios”, escribe el 1 de abril
de 1457, “y cuidaré de tí y de mí. Pero nos engañan falsos rumores. Aquel cuya
muerte se informó desde Nuremberg estuvo aquí hace unos días y cenó conmigo.
También el obispo de Toul, que se decía que había muerto en Neustadt, ha
regresado sano y salvo a Borgoña. Sin embargo, estaré atento a cualquier
vacante; pero usted tiene al mejor supervisor en Su Santidad”.
Así vigilantes y
apoyados, los Borgia gobernaron Roma y llenaron la ciudad con sus criaturas.
Los dependientes de su casa acudían en masa desde España para compartir el
botín, y su fiesta era conocida con el nombre de “los catalanes”. Todas las
oficinas de la ciudad fueron puestas en manos de estos extraños, que
conspiraron para el robo y el asesinato de los miembros de su propia facción.
Un día un mendigo pidió limosna a Capranica en el puente de S. Angelo, alegando
que había escapado de los catalanes. “Tú estás mejor que yo”, respondió el
cardenal, “porque has escapado, mientras yo todavía estoy en sus manos”.
La muerte de Alfonso
ofreció a Calixto III la oportunidad de exaltar aún más a su sobrino Pedro. Al
reclamar el reino de Nápoles, al menos podría apoderarse de alguna porción que
podría convertirse en un feudo en beneficio de Pedro. El 31 de julio le confirió
el Vicariato de Benevento y Terracina.
Sin embargo, no era de
esperar que Ferrante huyera ante las amenazas papales. Convocó una reunión de
los nobles napolitanos, que lo aceptaron como su rey; apeló al Papa a un futuro
Concilio, y se preparó para defenderse de un ataque. Reclamó sólo el reino de
Nápoles; a la muerte de Alfonso, sin descendencia legal, Aragón y Sicilia
pasaron a su hermano Juan de Navarra. Incluso sin la interferencia del Papa,
había otros pretendientes al trono de Nápoles. Juan de Anjou revivió las
pretensiones de su casa; y Carlos de Biana, hijo de Juan Navarra, estaba
dispuesto a mantener su derecho de sucesión legítima a Alfonso. Calixto III
podría perturbar la paz del sur de Italia; pero de ninguna manera era lo
suficientemente fuerte como para asegurar su propio éxito. Su política sólo
podía conducir a la introducción de invasores extranjeros, y en consecuencia
fue fuertemente combatida por el clarividente duque de Milán, a quien Calixto
III trató en vano de ganar a su lado. Sforza respondió que el acuerdo hecho
bajo los auspicios de Nicolás V había encontrado la aprobación de todas las
potencias italianas, y que él, por su parte, lucharía en defensa de Ferrante,
antes que ver perturbada la concordia de Italia.
Esta respuesta de Sforza
fue una amarga decepción para el viejo Papa. Pero el final de sus planes se
acercaba. Lo agarraron con una palanca y estaba claro que su fin se acercaba.
Los Orsini comenzaron a tomar las armas contra los odiados catalanes. El sobrino
Pedro empezó a temer por sí mismo al ver a su tío en su lecho de muerte. Juzgó
que era mejor batirse en una prudente retirada mientras aún había tiempo.
Vendió el castillo de S. Angelo a los cardenales por 20.000 ducados, y el 5 de
agosto abandonó la ciudad con sus amigos catalanes. Los Orsini ocuparon las
puertas y vigilaron los caminos para impedir su fuga; sólo con la ayuda
amistosa del cardenal Barbo logró huir, en la oscuridad de la noche. Barbo lo
condujo al Tíber, donde tomó un barco y se dirigió a Cività Vecchia. Al día
siguiente, 6 de agosto, murió Calixto III. Los Orsini saquearon inmediatamente
las casas de los catalanes y todo lo que llevaba las armas de los Borgia.
Calixto fue enterrado con poco respeto en la bóveda de San Pedro, y fue seguido
hasta la tumba sólo por cuatro sacerdotes.
El pontificado de
Calixto III fue una reacción violenta contra la política de Nicolás V. La
energía de Nicolás V y la grandeza de sus planes habían causado, naturalmente,
cierta consternación entre los cardenales, que escuchaban los murmullos de
Alemania y temían los resultados de localizar el papado demasiado
exclusivamente en Roma. Bajo la influencia de este sentimiento, eligieron a un
extranjero, cuya avanzada edad era una garantía de que su pontificado sería
sólo un respiro temporal, en el que podrían recuperarse de la impetuosidad de
Nicolás V. Pero la reacción de Calixto III fue demasiado violenta y completa.
No sólo comprobó las obras de su predecesor; permitió que cayeran en la
decadencia. Si hubiera continuado en algún grado los edificios de su predecesor,
los planes de Nicolás V podrían haberse realizado lentamente en el futuro junto
con otros objetos de interés papal. Pero la suspensión total de las obras por
parte de Calixto III fue fatal. El esquema del Renacimiento, en lugar de
avanzar hacia una finalización gradual, fue dejado de lado para ser reemplazado
por el plan más espléndido, aunque menos completo, de una época posterior.
Roma, que podría haber llevado la impresión de la fuerza tranquila y la
sencillez de Nicolás V y Alberti, está marcada con la magnificencia más
apasionada de Julio II y Bramante. Ninguna institución, y menos aún una
institución como el Papado, admite un cambio repentino de política, o puede sin
pérdida dirigir sus energías completamente hacia un canal diferente. Si bien podemos
admirar el celo de Calixto III por una cruzada contra los turcos, debemos
lamentar que fuera tan exclusiva como para sacrificar con impaciencia todos los
trabajos de Nicolás V.
Incluso Calixto III no
abandonó del todo cierto cuidado por la arquitectura de Roma; pero su
obstinación se muestra en las obras que hizo, no menos que en las que dejó sin
hacer. Restauró la Iglesia y el palacio de los Santos Quattro Coronati, porque de la Iglesia tomó su título de cardenal,
y el palacio había servido como su residencia. Restauró también la Iglesia de
San Calixto, en honor a su nombre papal; y la Iglesia de S. Sebastiano Fuori,
porque estaba situada sobre las Catacumbas de S. Calixto. Además de estos, hizo
algunas reparaciones en la iglesia de S. Prisca, y comenzó un nuevo techo en S. Maria Maggiore. Los pocos pintores que permanecieron
en Roma en los días de Calixto III fueron empleados con el propósito de pintar
las normas que debían ser llevadas contra los turcos.
Si Calixto III fue tan
desconsiderado y estrecho de miras al despreciar la obra de su predecesor, las
mismas cualidades se interpusieron en el camino de su éxito en el objetivo que
era lo más importante para él. Siempre debe ser un honor para el Papado que, en
una gran crisis de los asuntos europeos, haya afirmado la importancia de una
política que redundaba en interés de Europa en su conjunto. Calixto III y su
sucesor merecen, como estadistas, un crédito que no puede atribuirse a ningún
otro de los políticos de la época. El papado, al convocar a la cristiandad a
defender los antiguos límites de la civilización cristiana contra los asaltos
del paganismo, estaba cumpliendo dignamente el principal deber secular de su
oficio. Del celo y seriedad de Calixto III no había duda; pero el letargo de
Europa le impidió realizar gran cosa. Por otra parte, el celo de Calixto se
manifestaba por una impetuosidad apasionada que despreciaba los medios en su
deseo de llegar al fin. Todo lo que las bulas, las exhortaciones y las
indulgencias podían hacer, Calixto lo hizo; pero no confiaba más que en las
palabras, y no tomaba medios para remediar los males que mantenían a Europa
sospechosa y dividida e impedían la posibilidad de unirse para un objeto común.
No trató de ganarse la confianza de Alemania mediante sabias medidas de reforma
eclesiástica, que podrían haber constituido el comienzo de una reorganización
política. Ni siquiera en Italia se esforzó por mantener el espíritu pacífico
que encontró. Bajo la influencia de sus codiciosos sobrinos, el papado amenazó
de nuevo con ser un centro de agresión territorial.
La impetuosidad de la
juventud se ha convertido en una frase común. La historia del papado da muchos
ejemplos de la impetuosidad no menos peligrosa de la vejez. Los hombres de
opiniones decididas, que llegan al poder tarde en la vida, gastan en la realización
de sus deseos acariciados la pasión acumulada de toda una vida.
Inflexible, autoritario,
desconsiderado, Calixto III perseguía sus propios planes y parecía no formar
parte de la vida que le rodeaba.
No toleraba ninguna
contradicción; no veía a nadie que no estuviera dispuesto a repetir sus
opiniones; No le importaba nada fuera del círculo que se había marcado. El voto
que hizo en su elección era uno de los ornamentos de su cámara; Siempre estaba
ante sus ojos y siempre en sus pensamientos. Dejó a su muerte 150.000 ducados,
que había almacenado para la guerra turca.
Personalmente, Calixto
III era un hombre de rígida piedad y de vida sencilla. Era en gran medida
caritativo y atento a todos los deberes religiosos. Poco podía decirse de él,
salvo que era obstinado e irritable; Sin embargo, inspiraba poco afecto y lograba
poco. Su debilidad dejó resultados más permanentes que su fuerza. Se olvida el
ardor de su celo por la cristiandad; las malas acciones de su sobrino Rodrigo y
su raza han hecho del nombre de Borgia una palabra común, y Calixto III es
recordado como el fundador de una raza cuyas acciones marcaron al Papado con
una desgracia irremediable.
LIBRO IV. LA RESTAURACIÓN PAPAL.1444—1464.CAPÍTULO VI.PÍO II Y EL CONGRESO DE MANTUA. 1458-1460.
|
|||||
|
|||||