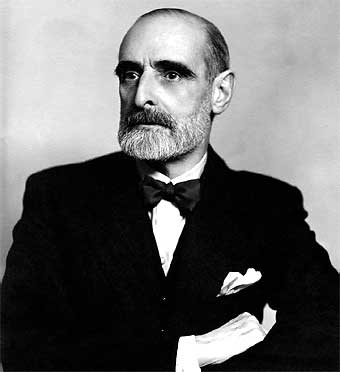| cristoraul.org |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||
CAPÍTULO II .PRIMEROS DECRETOS DEL GOBIERNO PROVISIONAL
El estrépito
callejero de Madrid empezó a disminuir en la madrugada del 15 de abril, por
extenuación de los alborotadores. Persistía, sin embargo, el bullicio en la
Puerta del Sol y de modo especial en los alrededores del Palacio Real y calles
adyacentes, pues se sabía que permanecían en el Alcázar la Reina y sus hijos, a
excepción del infante don Juan, que desde San Fernando, en cuya Escuela Naval
estudiaba como guardia marina, había salido para Gibraltar con su profesor, el
capitán de fragata Fernando Abárzuza, acompañados por
un oficial inglés enviado por el gobernador de aquella plaza, Alexander Godley. El viaje lo hicieron en un torpedero que puso a su
disposición el Director de la Escuela Naval de San Fernando.
Ya era
público que la Familia real había sido conminada para que abandonara sin
dilación España. Acompañaban en aquellas horas a la soberana y a sus hijos la
princesa de Carisbrooke, hermana política de la
Reina; doña Beatriz de Orleáns, las duquesas de Lécera,
de la Victoria y de Santángelo; la condesa viuda de
Aguilar de Inestrillas, la condesa del Puerto y la
señorita Carolina Carbajal. La Reina se esforzaba por aparentar serenidad y
presencia de ánimo; pero con frecuencia desfallecía y rompía en amargo llanto.
Con el príncipe de Asturias e infantes, don Jaime y don Gonzalo, muy niño
todavía, se encontraban el aviador Gallarza, el
capellán Angel Urriza, el
duque de Lécera, Darío López, los marqueses del
Mérito, de Orellana y Someruelos, el mayordomo del
príncipe, marqués de Camarasa; los ayudantes Mariano Capdetón, marqués de Santa Cruz de Rivadulla, Gabriel Bobadilla, conde de las Barcenas, los médicos Larrú,
Pascual y Elósegui, y Roberto Gómez de Salazar,
profesor de los infantes.
La
vigilancia y defensa del Palacio estaba confiada en el exterior a unos piquetes
de la Guardia Civil y a una sección de Húsares de Pavía — veinticinco hombres—,
mandada por el teniente duque de Bournouville. Dentro
del recinto de Palacio prestaba servicio el zaguanete de alabarderos, que había
cambiado la alabarda por el fusil. Otra sección de Húsares, mandada por el
teniente Fernando Primo de Rivera, se hallaba delante de la Puerta del
Príncipe; dos secciones de la Escolta Real, en la explanada de las Caballerizas,
y otra en patrulla por el Campo del Moro. Se encontraban en la sala de mandos
el general López Pozas, jefe de la Casa militar del Rey, y el marqués de
Miravalles, comandante de la Escolta Real.
Hacia las
once de la noche, la marea humana —gritos, brazos y puños en alto—, cuyo ronco
ulular traspasaba los recios sillares y ventanales del Alcázar, rompía ya
contra los muros. Las fuerzas de protección, desbordadas por la riada, se
habían replegado, debidamente autorizadas. Tres hombres, agarrándose a los
relieves y hendiduras, treparon por la fachada, llegando hasta los balcones de
las habitaciones de la Reina, en uno de los cuales colocaron una bandera
tricolor. Se avisó al Ministerio de la Gobernación desde Palacio, de lo que
ocurría. Por un momento se temió el asalto a la residencia real; pero entonces
se produjo un hecho inesperado: la llegada de unos hombres, que habiendo
penetrado en Palacio por la puerta incógnita, aparecieron al pie de los muros.
Ostentaban unos brazaletes rojos y pertenecían a la guardia cívica que acababa
de nacer. Enlazados por las manos formaron un cordón protector y
obligaron a retroceder a la muchedumbre pegada a los muros, a la vez que
gritaban: «El Palacio es del pueblo y todos estamos obligados a respetarlo.»
Guardias cívicos ocuparon asimismo las garitas de los centinelas, mientras
soldados y guardias civiles se replegaban a los zaguanes.
En el zaguán
se encontraba también el general Miguel Cabanellas, que había llegado poco
antes. Las reales personas se retiraron a sus habitaciones: la Reina lo hizo
con sus dos hijas, que lloraban sin cesar. Entretanto, en la estancia del
príncipe de Asturias, que estaba reclinado en su lecho, se repetían unas
escenas patéticas: el desfile de los criados, en visita de despedida, entre
sollozos y lágrimas. El príncipe entregaba a cada uno de los servidores un
recuerdo personal y a su ayuda de cámara, Barreno, le regaló un paquete de
valores del Estado, que constituían todos sus ahorros. En otra habitación, y
bajo el cuidado del conde de Aybar, Intendente mayor de Palacio, y del marqués
de las Torres de Mendoza, secretario particular del Rey, se preparaban los
equipajes.
A las tres
de la madrugada, la multitud, congregada en la plaza de Oriente, diezmada por
el cansancio y en apariencia apaciguada, se encrespó de pronto, chilladora,
como agitada por un viento furioso, a la aparición de dos camiones con soldados
de artillería desarmados, procedente, de un campamento, que escandalizaban con
vivas, mueras y feroces insultos contra la Familia real. La muchedumbre coreaba
sus denuestos y las premiaba con entusiastas aclamaciones. El estrépito duró
poco. Los soldados prosiguieron su paseo triunfal y jubiloso.
En las horas
siguientes disminuyó el ruido y aumentó el desfile de gentes rendidas por la
fatiga y decepcionadas al comprobar que no sucedía nada extraordinario. Hacia
las siete de la mañana, con las primeras luces de un día que se anunciaba
deslumbrador, se animó de nuevo la plaza de Oriente. Acudía la gente atraída
por la noticia muy difundida de que la Familia real abandonaba Madrid. Las
disposiciones para el viaje habían sido adoptadas en conversación celebrada a
las cuatro de la madrugada en el Ministerio de la Gobernación entre Miguel
Maura y el Intendente Mayor de Palacio, conde de Aybar. Convinieron en que la
Reina, sus hijos y séquito, saldrían en dirección a Francia, en el tren rápido,
al que se agregarían unas unidades. El tren llevaría una protección de fuerzas
de la Guardia Civil y el general Sanjurjo en persona aseguraría el servicio. El
ministro prometió también que desde el día siguiente «remitiría intacta la
correspondencia que para el Rey y la Familia real llegara».
Como nadie
durmió en Palacio, no puede decirse que sus moradores se despertaran temprano,
sino que desde las siete de la mañana estaban en pie y apercibidos. A dicha
hora, el capellán Ángel Urriza dijo una misa en el
Salón de Tapices, que oyó toda la Familia real, con los servidores y
aristócratas que habían acudido para despedir a la Reina y a sus hijos. Volvía
a oírse el lejano fragor de la muchedumbre, gran parte de la cual abandonaba la
plaza de Oriente para trasladarse a la estación del Norte, a recibir a Prieto,
Marcelino Domingo y otros personajes republicanos que regresaban del exilio. El
temor a coincidir en la estación con estos expedicionarios, obligó a gestionar
una modificación en el viaje, conviniéndose en que montarían en El Escorial, alteración
que fue aceptada después de largas discusiones. Los marqueses de Bendaña y
Maceda organizaron el cortejo, que debería ser muy reducido. En la Reina, el
insomnio y la emoción habían dejado en su rostro intensa palidez y profundas
huellas. Iba de una habitación a otra, las contemplaba con honda tristeza y
despedía en silencio a toda una vida, absorta en unos recuerdos que desfilaban
por su memoria como visiones de un mundo que se hundía para siempre.
A las nueve
y cuarto, los alabarderos formaban en dos filas en la galería. El oficial
avisó: «¡Guardias! ¡Su Majestad la Reina!» Apareció la soberana, con sus hijas
y los infantes don Jaime y don Gonzalo. Vestía la Reina un sencillo abrigo
azul. Tenían los ojos arrasados de lágrimas. «¡Mis fieles guardias! —exclamó la
Reina—. El último servicio que me hacéis...» Y estrechando la mano del más
próximo, dijo: «Me despido de todos en ti.» Descendieron en el ascensor, y, una
vez abajo, por la puerta «incógnita» salieron a la explanada, donde estaban los
coches. El príncipe de Asturias fue llevado en brazos de su mecánico. Los
últimos adioses. Pocas palabras, porque los sollozos las impedían. Los coches
partieron por la avenida del Campo del Moro, en medio del mayor silencio, como
rompe un cortejo fúnebre. En el primer coche iban la infanta Beatriz de
Orleáns, con sus hijos y la marquesa de Carisbrooke;
en otros, el príncipe de Asturias, el infante don Gonzalo, con sus profesores
Vigón (Juan), Salazar y Urriza; el infante don Jaime,
con su profesor Capdetón; el vizconde de la Armería,
el conde de Maceda, la señorita Carbajal, la duquesa de Lécera,
y los duques de la Victoria. Después, la Reina y las infantas. Y al final, el
general Sanjurjo con sus ayudantes.
Como la
caravana se acercaba a El Escorial con antelación al horario previsto y
persistía el peligro de coincidir con el tren de los revolucionarios, Sanjurjo
dispuso un alto en Galapagar. Descendieron la Reina y los infantes, y aquélla,
abrumada de fatiga, buscó una piedra donde sentarse. «¡Qué sol! ¡Qué cielo!»
exclamó admirada. Corría un viento serrano, puro y fresco, y una luz dorada
engalanaba la tierra, los matojos y las piedras que besaba. La Reina encendió
un cigarrillo. A su lado estaban el almirante Aznar, el embajador de
Inglaterra, el conde de Romanones, los componentes de la caravana y José
Antonio Primo de Rivera con sus hermanas Pilar y Carmen, que poco antes se
habían incorporado al cortejo. A la media hora se reanudó la marcha.
En la
estación de El Escorial se repitieron las despedidas en medio de un silencio
respetuoso. Conducía la locomotora el duque de Zaragoza. Los ferroviarios
taparon con una bandera tricolor el escudo real.
Sanjurjo y los guardias de escolta subieron también al tren, que partió en
patético silencio. «Rendido por el cansancio y dominado por la tristeza —cuenta
Romanones (103)— me senté en un banco del andén. Desde él vi arrancar el tren
que llevaba a tierra extranjera a la Familia real, últimos representantes de la
Monarquía caída.» En las estaciones del trayecto, especialmente en Burgos y San
Sebastián, muchos monárquicos saludaron por última vez a los augustos viajeros
y les ofrecieron el homenaje de sus flores y de sus lágrimas. A las nueve de la
noche penetraban, por Hendaya, en territorio francés, camino de París. Mal
reprimida hasta entonces la tremenda angustia que les oprimió durante muchas
horas, la Reina y sus hijos dieron rienda suelta a su dolor y lloraron con
desconsuelo.
* * *
Dejamos al Rey, al comienzo del capítulo anterior, viajero en automóvil, en dirección a Cartagena, a donde llegó a las cuatro de la madrugada. El viaje se realizó sin novedad, pues los pueblos estaban desiertos, por lo intempestivo de la hora y porque sus vecindarios ignoraban el paso de la caravana. A la puerta del Arsenal se agolpaba un numeroso grupo de jefes y oficiales, que esperaban al Rey; entre ellos, el Capitán general del departamento marítimo, Antonio Magaz, y el comandante general del Arsenal, Angel Cervera Jácome. Los saludos fueron rápidos y respetuosos. Pegado al muelle esperaba un bote, y el almirante Rivera invitó al monarca a que pasara a él para trasladarse al crucero Príncipe Alfonso, anclado a poca distancia. En el momento de pasar al bote, el almirante Cervera dio siete vivas al Rey, y éste contestó con un ¡Viva España!, Acompañaban al monarca en esta corta travesía, además del almirante Rivera, el también almirante Magaz, el jefe del Estado Mayor, López Tomaseti; el gobernador militar, general Zubillaga, y varios jefes
y oficiales. En la cubierta del crucero esperaban al Rey el almirante Montagut,
jefe de la Escuadra, y el de la División de cruceros, comandante del Príncipe
Alfonso, Fernández Piña, y oficiales del buque. También aquí los saludos y
despedidas fueron breves y respetuosos. Se aceleraron los preparativos para la
partida, y a las cinco y media se hacia el barco a la mar. Don Alfonso expresó
al almirante Rivera su vehemente deseo de permanecer en cubierta, pues «quería
ver a España por última vez», y el comandante le invitó a subir al puente,
desde donde abarcaría un amplio panorama. Componían el séquito del Rey, además
del almirante y ex ministro Rivera, el infante don Alfonso de Orleáns, el duque
de Miranda y un ayuda de cámara.
Empezaba a
clarear el cielo cuando el Rey se retiró al camarote, que era el del Almirante. El comandante del crucero invitó a su mesa, por la tarde y por la
noche, al monarca y personas de su séquito. Don Alfonso parecía haberse
serenado mucho y divagaba, según el almirante Rivera, sobre los sucesos pasados
y hablaba del porvenir con optimismo. Al terminar la comida, el Rey pidió al
comandante una bandera del crucero para conservarla como recuerdo, y aquél
respondió que, sintiéndolo mucho, no podía complacerle, porque figuraba en el
inventario del buque y no podía disponer de ella. El almirante Rivera propuso
al comandante que le diera una del bote, y así lo hizo.
La recepción
de mensajes era constante: en unos se daba noticia de la proclamación de la
República, y en otros el Almirante de la Escuadra ordenaba al comandante que
una vez desembarcado el Rey izase la ban republicana, tributándosele los
honores de ordenanza. De todo ello era informado don Alfonso. Ya de noche,
llegó un mensaje para el Rey de su hijo el infante don Juan, en el que le
comunicaba su llegada a Gibraltar y preguntaba lo que debía hacer. Redactó el
monarca la respuesta, diciéndole que en el primer buque saliese para Marsella o
Génova; pero el comandante no autorizó la transmisión del mensaje. A punto de
retirarse a descansar; el Rey entregó al almirante Rivera dos manifiestos,
escritos a máquina, con el ruego de que a su llegada a Madrid los diese para su
publicación en la prensa monárquica. Eran la despedida del Rey al Ejército y a
la Marina. El almirante Rivera hizo observar que consideraba muy difícil que el
nuevo Poder permitiese la publicación, como así ocurrió.
A las cinco
y media de la mañana el crucero Príncipe Alfonso recalaba ante Marsella. El Rey
preguntó al almirante Rivera si debía hablar o no a la tripulación, y el
almirante le aconsejó que no lo hiciera. Se despidió uno a uno de jefes y
oficiales. La tripulación formaba en sus puestos. La guardia presentó armas, y
al salir por el portalón, sonó el toque de marcha el corneta. El bote trasladó
a tierra al Rey, a su séquito y al almirante Rivera, que quiso despedirle en
tierra. El Rey contemplaba, alejándose del crucero, a la tripulación formada, y
la despedía alzando su mano y arrasados de lágrimas sus ojos. Clareaba el cielo
las luces de la aurora; niebla fría en los muelles desiertos. Media docena de
tripulantes de un remolcador miraban atónitos a los extraños viajeros del
crucero de guerra, con su montaña de equipajes.
El infante
de Orleáns preguntó a los del remolcador dónde encontraría un taxi. Uno de
ellos lanzó un fuerte silbido de contraseña y a poco apareció un coche. Todavía
don Alfonso permaneció largo rato viendo al bote que se alejaba con el
almirante Rivera, y al crucero, cuyas luces brillaban en la bruma matinal.
Amanecía el 15 de abril de 1931.
Al mediodía
el Rey salió con dirección a París, donde tuvo un gran recibimiento: el que los
maestros de ceremonia de la República francesa saben preparar para los reyes
que llegan exiliados. El proscrito, esta vez, era un Borbón.
* * *
Toda España
vibraba de entusiasmo. Ciudades y pueblos rivalizaban por expresar su ardiente
y súbito republicanismo, que se manifestaba en muchos casos en una urgencia por
destrozar efigies y símbolos de la realeza y en cambiar los nombres de las
calles que tuviesen alguna relación con el pasado monárquico. Brotó como un
sarpullido el odio a la corona, a toda clase de coronas. En San Sebastián fue
decapitada la estatua de la reina María Cristina que se alzaba en el paseo de
los Fueros. En Sevilla, Bilbao y Valencia, el entusiasmo degeneró en motín, y
grupos de revoltosos se dirigieron a las cárceles con el propósito de liberar
a los presos políticos. En Bilbao no había ninguno; pero no por eso la
excitación de los reclamantes fue menor. En Sevilla, los comunistas
aprovecharon la ocasión para hacerse presentes, más vocingleros que numerosos.
Asaltaron el Círculo Mercantil y armerías y adueñándose de la cárcel, dejaron
en libertad a los presos y se tirotearon con la fuerza pública. Tan
amenazadora se presentaba la situación, que la Junta de autoridades acordó
declarar el estado de guerra y la ciudad fue ocupada militarmente.
En Valencia
se sublevaron los presos de San Miguel de los Reyes y mientras llegaban las
fuerzas de orden, «se presentaron en la cárcel — explicaba una nota del
gobernador civil— los señores Just, Valera, López Rodríguez, Sigfrido Blasco
Ibáñez y otros del Comité revolucionario, que penetraron en el patio con el
ánimo de apaciguar la activad de los encarcelados y reducirlos a la obediencia,
bajo promesa de próximo indulto. Entonces los presos rodearon a algunos de
dichos señores, encañonándolos con pistolas que previamente habían sido
arrebatadas a los guardias de la cárcel y, amenazándoles con disparar contra
ellos, los convirtieron en rehenes para conseguir la libertad y evitar la
intervención de la fuerza pública». Ante el mal cariz que presentaba la situación,
y previa consulta al Gobierno de Madrid, se acordó otorgar, como medida
provisional, la libertad a los presos.
Con el
triunfo electoral sonó para los grupos republicanos catalanes la hora de la
arrebatiña del Poder. También en Barcelona la agitación callejera precedió al
resultado de las urnas, anticipándose la proclamación del triunfo al
escrutinio. En toda la ciudad se oía el mismo grito: ¡Visca Maciá! ¡Morí Cambó! El entusiasmo y el odio de las masas tenían color local y
los gritadores parecían ignorar al Rey y a la Monarquía. Maciá y Cambó
polarizaban su pasión.
El partido
denominado Esquerra Republicana obtuvo una gran victoria en Barcelona, pues de
treinta y tres candidatos propios salieron triunfadores veinticinco. En
cambio, Acció Catalana, partido también republicano
catalanista, gobernado por un directorio de intelectuales, fue derrotado en
toda la línea. La Esquerra era un partido fundado en el mes de marzo de 1931,
como consecuencia de una asamblea de dirigentes de agrupaciones republicanas
catalanistas partidarios de la fusión de todos los grupos. La Asamblea fue
presidida por Francisco Maciá, exaltado separatista, con un largo historial de
aventuras políticas vividas tanto en el extranjero como en el interior, y
representante el más genuino de la hostilidad a España.
Al día
siguiente de las elecciones, un grupo de concejales de la Esquerra: Maciá,
Companys, Lluhí, Comas, Casanellas,
Venlos, Aiguader y otros, se reunieron para deliberar
lo que debían hacer, dada la magnitud de su triunfo. Miguel Maura les había
recomendado que no tomasen ninguna iniciativa y que se trasladasen a Madrid
para entrevistarse con el Comité revolucionario. Opinaba Companys que se
imponía una actuación rápida, pues la situación estaba madura para la conquista
de la ciudad por un golpe de audacia. Propuso a sus correligionarios que,
adelantándose a todos, asaltasen el Ayuntamiento y proclamasen la República.
Companys gozaba de gran popularidad entre las izquierdas, como abogado y
principal promotor de una organización de campesinos denominada «Unió de Rabassaires» y era abogado y orientador de los
anarco-sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo.
La idea de
asaltar el Ayuntamiento pareció bien y al mediodía del 14 de abril los
confabulados penetraban sin dificultad en la Casa Municipal e irrumpían en el
despacho del alcalde interino Martínez Domingo, regionalista, jurisconsulto,
muy considerado por su discreción y seriedad, al cual Companys, por todo
saludo, le dijo que llegaba para erigirse en alcalde y proclamar la República,
pues había sido elegido por el pueblo. Y como el conminado se resistiese a
entregar la alcaldía por un acto de fuerza, el abogado Aragay,
que figuraba entre los intrusos, cogió la vara de la autoridad, que estaba
sobre una mesa y se la entregó a Companys, diciéndole: «Tómala, que es bien
tuya.» «Y ahora —añadió— proclamemos la República.» El problema lo planteaba la
falta de bandera republicana; pero uno de los asaltantes se ofreció a ir al
Círculo Radical, inmediato, donde le proporcionarían una enseña tricolor. En
efecto, a los pocos minutos regresó con la bandera, que Companys izó en el
balcón principal del Ayuntamiento con gran estupor de la gente que transitaba
por la plaza de San Jaime y que pudo ver el suceso y oír a Companys, que en
catalán decía: «¡Pueblo de Barcelona! Los hombres que triunfamos en las
elecciones acabamos de apoderarnos del Ayuntamiento, y al hacerlo proclamamos
la República, el régimen que prometimos al pueblo.»
Todo sucedía
por sorpresa, y en la plaza el público, cada vez más numeroso, miraba sin
comprender lo que ocurría. Transcurrieron pocos minutos y fue ya una multitud
la que vitoreaba a la República. Poco después, Maciá, que había sido avisado
por sus amigos, acudió al Ayuntamiento, encontrándose con que otros se le
habían adelantado a proclamar la República, si bien no en la forma y con los
conceptos que él quería. Seguido de un grupo de adeptos, decidió trasladarse al
edificio frontero, que era el de la Diputación, y al pisar la calle se vio
envuelto por el aura popular, aclamado con delirio como un ídolo. Una vez en el
balcón de la Diputación y provisto de otra bandera de la misma procedencia
radical, Maciá, alto, descarnado, quijotesco, con ojos de ave rapaz, bigote y
cabellos blancos, pronunció las siguientes palabras en catalán:
«En nombre
del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán, bajo el régimen de una
República catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y solicita de
los otros pueblos hermanos de España su colaboración en la creación de una
confederación de pueblos ibéricos, ofreciéndoles, por los medios que sean,
liberarles de la monarquía borbónica. En este momento hacemos llegar nuestra
voz a todos los Estados libres del mundo, en nombre de la libertad, de la
justicia y de la paz de los pueblos.»
Era una
República distinta a la proclamada por Companys en el Ayuntamiento. Las
palabras de Maciá, divulgadas por Radio Barcelona, produjeron asombro. ¿Es que
Cataluña se separa de España? ¿Eso era lo convenido?, se preguntaba la gente,
estupefacta. Pero los hechos extraordinarios se sucedían, mientras la
muchedumbre, con escandaloso vocerío exaltaban a Maciá y pedían la muerte de
Cambó. Casi a la vez, el magistrado catalanista José Oriol Anguera de Sojo se
presentaba en la Audiencia para ocupar la presidencia y el ex diputado radical
Emiliano Iglesias, con un lúcido acompañamiento de vocales del Comité
revolucionario, se instalaba en el Gobierno Civil, con estreno de bandera y
soflama a la muchedumbre congregada en la calle.
Tuvo
Emiliano Iglesias que defender su puesto contra una oleada de anarquistas que
asaltaron el Gobierno Civil con la pretensión de dominarlo, y apenas resuelto
el conflicto, recibió una comunicación del general López Ochoa, «Capitán
general de Cataluña», anunciándole la inmediata llegada de Luis Companys, con
la debida escolta, para tomar posesión del Gobierno Civil de Barcelona. El
nombramiento lo hacía de «orden del Gobierno provisional de la República
Federal española», «comunicada al Presidente del Estado Catalán». No terminó
ahí la aventura de Emiliano Iglesias, quien por orden de Maciá fue detenido y
conducido a la Capitanía General.
El
Ayuntamiento se había reunido a las cinco de la tarde en sesión pública para
elegir alcalde a Companys, que los presidía. Todos creían que sucedería así;
pero un concejal anunció que Companys estaba reservado para un cargo más alto:
el de ministro del Gobierno provisional. En vista de lo cual resolvieron elegir
a Jaime Aiguader. Dos horas después se supo que el
ministro de la Esquerra en el Gobierno provisional no sería Companys, sino
Nicolau d'Olwer, y como aquél quedaba desmontado y
sin cargo, Miguel Maura dispuso que se posesionara del Gobierno Civil.
Maciá,
desentendiéndose de lo que ocurría en Madrid y más allá de su ínsula, que era
la Diputación Provincial, rodeado de un cortejo de fanáticos e ilusos, con el
poeta Ventura Gassol al frente, empezaba a gobernar
su República. Destituía, nombraba, quitaba y ponía a su gusto. Como alguien le
advirtiera que cuanto hacía no estaba conforme con lo acordado en el Pacto de
San Sebastián, contestó que a él no le afectaba lo allí convenido, por cuanto
que no asistió a la reunión, ni estuvo representado en ella, con lo cual se
consideraba en absoluta libertad para hacer y deshacer a su arbitrio. Cursó
telegramas a las Cancillerías, comunicándoles el nacimiento del Estado catalán,
y otros a los Ayuntamientos catalanes concebidos en los siguientes términos:
«En el momento de proclamar el Estado catalán, bajo el régimen de la República
Catalana, os saludo con toda el alma y os pido que me prestéis vuestra
colaboración, comenzando por proclamar la República en vuestra ciudad y
preparándoos a defenderla cuando os llame. Por la libertad de Cataluña, por la
hermandad de los otros pueblos de España y por la paz internacional, sabed
haceros dignos. El presidente de la República Catalana, Francisco Maciá.»
Nombró gobernadores de las cuatro provincias y al general López Ochoa, Capitán
general de Cataluña, en el puesto que ocupaba el general Despujels,
y dictó «en nombre de la República catalana» el bando de la proclamación, que
fue leído por piquetes de soldados en las calles de Barcelona.
Maciá creía
que el destronamiento del Rey había acaecido para que él pudiera experimentar
en vivo en Cataluña las utopías y desvaríos de su mente alocada. Francisco
Maciá había nacido en Villanueva y Geltrú, en 1859; hizo la carrera de
ingeniero militar, llegando a teniente coronel. Por entonces se manifestaba
monárquico, y, según dice su amigo Amadeo Hurtado, «mantuvo relaciones
personales con el Rey». Sentía gran inclinación por la política y fue elegido
diputado por el distrito de Borjas Blancas (Lérida). Por entonces Maciá
figuraba como simpatizante de la Lliga Regionalista,
y al constituirse el bloque de la Solidaridad Catalana, figuró en la
candidatura de los solidarios, lo cual disgustó a sus compañeros de armas, que
le obligaron a optar entre la milicia y la política. Maciá renunció a la
carrera militar y poco más tarde (1915) al acta de diputado, con escándalo, en
plenas Cortes, al discutirse las reformas militares, «porque se ahogaba en el
ambiente parlamentario». Ante el Consejo Permanente de la Mancomunidad (1918)
declaró: «La autonomía no es bastante; necesitamos la independencia.» A partir
de entonces, Maciá acentuó su simpatía hacia los grupos catalanistas más
radicales e intransigentes. Se declara separatista sin disimulos, y partidario
de los procedimientos violentos para conquistar la soberanía integral de
Cataluña. Maciá, secundado por el poeta Ventura Gassol y un grupo de fanáticos, fundaba en 1922 una organización con el nombre de «Federació Democrática Nacionalista», embrión del Estat Catalá. Su lema era Tot o res. «Todo o nada.» Al «Estat Catalá» lo regía un Directorio y reunía jóvenes
«patriotas dispuestos al sacrificio», a los que instruía en el terrorismo y se
les obligaba a jurar «sobre la sagrada enseña de la patria no desfallecer ni
abandonar a sus compañeros durante la lucha, cumplir los acuerdos que la
mayoría disponga y aceptar, en caso de incumplir el juramento, el castigo que
les sea aplicado». Sede de esta juventud era el «Centre Autonomista de Dependents del Comerc i
Industria», situado en la Rambla de Santa Mónica, y el grupo de acción
instruido para los atentados se denominaba «Santa Germandat Catalana». Al advenir la Dictadura militar (1923), Maciá huyó a Francia, fijando
su residencia en Boix-Colombes. Desde allí lanzó un
empréstito por 8.750.000 pesetas, «pagadero en oro», cuyos bonos llevaban esta
inscripción: «Pau Claris» para financiar el Ejército de la Independencia
de Cataluña». Los terroristas del separatismo colocaron una bomba en el
palacio de la baronesa de Malda, donde se celebraba
un baile en honor de los reyes, y al día siguiente (6 de junio de 1925) la
policía descubría una bomba de ochenta kilos en un túnel de las costas de
Garraf, por donde debía pasar el tren regio. El jefe de la banda terrorista,
Jaime Compte, y seis cómplices fueron detenidos. A la
par que trataba de colocar su empréstito, Maciá soñaba una alianza, con la
Unión Soviética, persuadido de que con ello daría prestigio y fuerza imponente
al Estat Catalá. A Moscú fue acompañado por José Bullejos, secretario del partido comunista en España, y en
la capital de Rusia conversó con los comisarios Bujarin y Zinovief, los cuales le recibieron con mucho recelo
y desconfianza, exigiéndole una labor revolucionaria en Barcelona como
condición previa para una ayuda que se estipularía. Pero Maciá creía que su
fuerza en Cataluña era muy grande, y, por otra parte, la impaciencia le
devoraba. De nuevo en Francia, se puso en relación con un grupo de emigrantes
italianos, en calidad de técnicos, para preparar una expedición contra el
Estado español, garantizándoles Maciá que en cuanto apareciesen en la frontera
contarían con el apoyo del pueblo catalán. Jefe de los emigrados italianos era
un antiguo coronel, Riccioti Garibaldi, bribón
redomado, «confidente de la policía y de los servicios paralelos: franceses,
italianos y español.» La irrupción se haría por Prats de Molló, pueblecito francés de los Pirineos Orientales, y en
una casa cercana, «Villa Denise», repleta de armas, municiones y víveres,
instaló Maciá su Cuartel General. En total, los comprometidos eran cien
catalanes y cincuenta italianos. «Con la primera expedición que salió de París
salieron también los agentes de la policía secreta que debía seguirlos hasta
descubrir todos sus planes y dar cuenta a la «Sureté Generale» . El día fijado para la invasión de Cataluña» era el 4 de
noviembre; pero dos fechas antes los gendarmes y la policía francesa hicieron
su aparición en Prats de Molló y desarticularon al
«ejército catalán», que no ofreció resistencia, Fueron detenidos ciento
veintinueve «voluntarios», los «técnicos» italianos. Maciá y Gassol. Descubrió también la policía unos depósitos con
tres ametralladoras, cuatro fusiles ametralladores y 200 fusiles, 24.000
cartuchos, cerca de 400 bombas y otro material. Entre la propaganda recogida,
figuraba un bando «proclamando la República Catalana independiente, gobernada
por un Consejo revolucionario provisional». La invasión de Cataluña quedó en
una bufonada. La causa seguida a los procesados se vio en París, en enero de
1927, y Maciá fue condenado por tenencia ilícita de armas a la pena de dos
meses de prisión y cien francos de multa. Por serle computada la prisión
preventiva, Maciá fue puesto en libertad y expulsado de Francia, trasladándose,
en unión de Gassol, a Bruselas.
No pareció
inmutarle el fracaso ni el ridículo, y poseído del mismo arrebato, el 23 de
febrero de 1927 dirigía un manifiesto a los catalanes, anunciándoles que «la
insurgencia recomenzará pronto». El secreto de esta persistencia en la rebeldía
estaba en el famoso empréstito que Maciá y sus amigos cotizaban como fuente
inexhausta de ingresos. Por eso en el manifiesto decía también: «Cotizad todos
una nueva contribución de guerra; cada moneda que deis romperá un eslabón de la
cadena que nos esclaviza.»
Maciá pensó
que la clientela óptima para sus bonos estaba en Hispanoamérica, entre los
catalanes ricos de aquellos países. En compañía de Gassol recorrió Argentina, Méjico, Venezuela y Cuba, buscando suscriptores para su
famoso empréstito. En La Habana organizó una asamblea de catalanes residentes
en Cuba, a quienes les habló de la próxima liberación de Cataluña, invitándoles
a votar una Constitución para la República que fundara.
Regresaron
los propagandistas a Bruselas, donde permanecieron hasta el 26 de septiembre de
1930, en cuya fecha Maciá, desfigurado el rostro, penetró subrepticiamente en
España y llegó a Barcelona, de donde fue expulsado dos días después y puesto en
la frontera. Ello dio motivo a una escandalosa campaña en favor del líder
catalán, que no se circunscribió a Cataluña, puesto que a ella se asociaron los
revolucionarios de Madrid y otras ciudades. Maciá, en aquel momento, alcanzó el
cénit de su popularidad. «Maciá, más que nunca —afirma Jaime Aiguader—, era el más alto valor del catalanismo y de
Cataluña, y daba la sensación de santificar cuanto tocaba». La figura de Maciá
—dice el mismo escritor — «centraba y canalizaba el espíritu de revuelta del
pueblo catalán». Y para exaltar su magnanimidad, se decía en el manifiesto,
firmado por representantes de todas las organizaciones y periódicos
revolucionarios de Cataluña: «Como separatista, no le falta nunca una
invitación a los españoles para una federación cordial y voluntaria.» No cabía
mayor generosidad. Maciá regresó a Barcelona poco después de constituido el
Gobierno de Aznar y obtuvo en la ciudad condal el recibimiento y glorificación
digno de un César.
Dos meses
después ocurría la caída del Rey y Maciá se erigía en señor omnímodo de
Cataluña. Mandaba, disponía y decretaba con gran celeridad, para crear hechos
consumados. En un manifiesto (15 de abril) declaraba: «Interpretando los
sentimientos y anhelos del pueblo, proclamo la República catalana como Estado
integrante de la Federación Ibérica.» Pedía a los catalanes que defendieran al
régimen, «aunque se hubiera de llegar al sacrificio de la propia vida.» Las
prácticas y excesos de un hombre tan peligroso como Maciá tenía sobresaltado y
en vilo al Gobierno provisional de Madrid, que no sabía qué hacer para frenar y
contener a aquél en sus demasías. «Como los diálogos entre él y yo por teléfono
— cuenta Maura— llegaron a tonos desagradables, Maciá decidió prescindir de mí».
Tampoco tuvo
mejor fortuna Alcalá Zamora, porque el jefe catalán no cedía un milímetro en su
posición. En vista de que todos los intentos para situar a Maciá en un terreno
razonable eran inútiles, el Gobierno provisional acordó que tres de sus
ministros: Marcelino Domingo, Nicolau d'Olwer y
Fernando de los Ríos, los dos primeros catalanes, salieran en avión para
Barcelona (18 de abril), a negociar un armisticio o un arreglo. Apenas llegados
a la Ciudad Condal comenzó la entrevista, que duró hasta las once de la noche.
En la nota explicativa se decía que «los tres ministros habían confirmado de la
manera más completa y absoluta la seguridad del cumplimiento del Pacto de San
Sebastián y reconocido por todos los reunidos la conveniencia de avanzar la
elaboración del Estatuto de Cataluña, el cual, una vez aprobado por la Asamblea
de Ayuntamientos catalanes, será presentado como ponencia del Gobierno
provisional de Cataluña a la resolución de las Cortes Constituyentes». A título
de concesión, se decía: «El Consejo de Gobierno que ha venido actuando hasta
estos momentos en Cataluña ha resuelto actuar de ahora en adelante bajo el
nombre de gloriosa tradición de Gobierno de la Generalidad de Cataluña.»
Y para
explicar los motivos por los cuales Maciá había renunciado por el momento a
ciertos privilegios que consideraba inalienables, en una nota del «Estat Catalá» se afirmaba que «por espíritu de solidaridad
republicana y por propio interés, se habían visto —Maciá y sus amigos — inclinados
a privaciones, por una breve interinidad, de una parte de aquella soberanía a
la que tenemos derecho.» «Hoy hago —declaró Maciá— el mayor sacrificio de mi
vida.» La negociación no fue cordial, como se declaraba en las notas, ni mucho
menos. Hubo discusiones muy violentas, y en una de ellas Fernando de los Ríos
preguntó a Maciá: «¿Qué sucedería en Barcelona y en toda Cataluña si el
Gobierno de Madrid retirase la protección de la Guardia Civil, el Ejército y
la Policía?»
Como no
había certeza ni seguridad de que la visita de los ministros hubiese apaciguado
a Maciá, el Gobierno provisional acordó que su presidente, Alcalá Zamora, fuese
a Barcelona para insistir cerca del rebelde y contenerle en sus extravíos
autonómicos. Se le tributó (27 de abril) un recibimiento entusiástico. Una
muchedumbre clamorosa, muchas banderas catalanas y ninguna tricolor. Desde el
balcón de la Diputación hablaron los dos presidentes. El discurso de Alcalá
Zamora fue adulador y balsámico: el espectáculo que presenciaba «era el más
maravilloso que jamás vieron sus ojoso; el pueblo catalán «daba un rotundo
mentís a los que se empeñaban en hacer circular insidias acerca de hipotéticas
desavenencias entre el Gobierno de España y el de la Generalidad». Prometía la
concesión a Cataluña de «las libertades por las que venía luchando tantos y
tantos años» y coronaba su melifluo saludo con un «viva a las Repúblicas
españolas». Los dos presidentes se abrazaron.
Al día
siguiente Maciá creaba el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y
determinaba su organización y funcionamiento, que merecía el refrendo del
Gobierno provisional por decreto de 9 de mayo. En él se autorizaba, además, a
la Generalidad «para proponer modificaciones a las leyes generales del Estado
cuando pudiera ocasionar daños el retraso que representaría aguardar la
resolución de las Cortes Constituyentes».
Desde aquel
momento Maciá gobernó a sus anchas, sin estorbo, y fue amo y señor de Cataluña.
Las
adhesiones que recibía Maciá no eran únicamente de correligionarios y de neocatalanistas, brillante floración de la primavera
revolucionaria. El mucho poder que acumulaba el Avi,
que en catalán significa «abuelo», ejercía gran fuerza de seducción. El
presidente de la Lliga Regionalista, Raimundo Abadal, visitaba a Maciá (17 de abril) para decir que la Lliga estaba dispuesta «a defender los derechos conseguidos
por Cataluña y la obtención de aquellos que necesitaba para cumplir sus
destinos dentro del Estado español, con una perfecta concordia con todos los
elementos que lo constituyen.»
El día
anterior, el jefe de la Lliga, Francisco Cambó, en
una nota facilitada a la prensa, en París, donde se encontraba desde el mismo
día que se proclamó la República, declaraba: «La República ha venido por el
camino más moderado; por aquel que puede darle una fuerza mayor, evitando que
el nuevo régimen nazca lleno de rencores. Felizmente para todo el mundo, y,
sobre todo, para España, contra la voluntad expresa de los republicanos
españoles, la República, de hecho, ha venido por las elecciones y es de
esperar que por el voto de las Cortes Constituyentes se convierta en República
de derecho, para que no sea de clases o de facciones, sino que pueda ser de
todos los españoles.»
La Junta
Regional Tradicionalista de Cataluña ofrecía a Maciá (21 de abril) «no regatear
su colaboración a la obra de gobierno que lleve a cabo en el nuevo régimen,
mientras éste no esté en contradicción con sus ideales ni con la tradición
cristiana del pueblo».
* * *
En Madrid, a
partir del 16 de abril se restableció la normalidad ciudadana. En una nota del
Gobierno se decía que los funcionarios encargados de velar por el orden público
«evitarán que la tranquilidad del vecindario esté a merced de quienes con el
alboroto sólo se proponen sembrar la desconfianza en el Poder constituido.
Con la
llegada de Prieto, Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer,
exiliados en París, había quedado completo el Gobierno. El Ministerio de
Gracia y Justicia se llamaría en adelante de Justicia solamente. Algunos
periódicos y concejales solicitaban que sin pérdida de tiempo cambiasen los
nombres de ciertas calles: se proponía que la de Alcalá se llamase de Alcalá
Zamora; la de la Reina, de Justicia, y la de Infantas, de Mártires de Jaca. Se
derogó por decreto el Código penal de la Dictadura; quedaron disueltos los
Somatenes, con excepción de los de Cataluña, y sin efecto el adelanto de la
hora, estimado como un vestigio del régimen monárquico.
Un decreto
(15 de abril) disponía la revisión de toda la obra legislativa de la
Dictadura; la disolución de la parte permanente del Senado creada por la
constitución de 1876, del Cuerpo de Alabarderos y de la Escolta real; la
derogación de la Ley de Jurisdicciones (17 de abril). Se ordenaba la
incautación de los Reales Alcázares de Sevilla y la supresión para todas las
Academias, corporaciones, sociedades, patronatos, establecimientos públicos,
industriales o mercantiles, y cualquier otra entidad, de las denominaciones que
expresen o reflejen la dependencia o subordinación respecto del régimen
monárquico suprimido». Se disponía la desaparición de los nombres de personas
reales en los barcos; se daban normas por el ministro de Hacienda para la
incautación de los bienes del Patrimonio de la Corona y se cedía al
Ayuntamiento de Madrid la Casa de Campo y el Campo del Moro.
El Himno de
Riego, una música de charanga, sin inspiración ni gracia, que entonaba la
columna volante del Ejército de San Fernando, mandada por el coronel Rafael del
Riego, fue elevado a la categoría de himno nacional, y la bandera roja y
gualda, sustituida por decreto (27 de abril) por una enseña tricolor. «El
alzamiento nacional contra la tiranía —se decía— ha enarbolado una enseña
investida por el sentir del pueblo con la doble representación de una esperanza
de libertad y de su triunfo irrevocable.» «Durante más de medio siglo la enseña
tricolor ha designado la idea de la emancipación española mediante la
República.» Se explicaba también en el decreto: «La bandera tricolor ya no
denota la esperanza de un partido —la del partido radical—, sino el derecho
instaurado para todos los ciudadanos.» «Hoy se pliega la bandera adoptada como
nacional a mediados del siglo XVIII. De ella se conservan dos colores y
se le añade un tercero, que la tradición admite por la insignia de una región
ilustre, nervio de nacionalidad —alusión, sin citarlo, al color morado del
pendón de Castilla—, con lo que el emblema de la República, así formado, resume
más acertadamente la armonía de una gran España.»
Los
ministros se apresuraban a poner en marcha al nuevo régimen. Al salir de París
Indalecio Prieto aseguró que «estabilizada la situación política, la
revalorización de la peseta era un hecho natural e inmediato». Dos días después
anunciaba con visible alborozo que los representantes del Consejo Superior
Bancario habían expresado la adhesión incondicional de la Banca a la República,
«adhesión no formularia, sino muy sincera y patriótica, por la que podía
medirse la magnitud de la repercusión favorable que para todo el país tendría
esa loable actitud. Estimaba el ministro que el apoyo de la Banca a otros
regímenes no podía ser motivo de ningún prejuicio del Gobierno contra ella,
porque todos los valores emitidos o convertidos lo mismo por unos Gobiernos que
por otros, merecían absoluto respeto por parte del país, pues aunque se
considere que en su realización se vulneraron normas legales, representan el
crédito público y han creado además un derecho legítimo que no se puede
atropellar.»
Prieto, en
términos de gran templanza y cordura, para demostrar cuán profundo era su
sentido de la responsabilidad, trataba de inspirar confianza y de contener el
pánico de los burgueses y la fuga de capitales. Los periódicos pedían castigos
ejemplares para los españoles que llevasen su dinero al extranjero. El Debate
escribía en un editorial (17 de abril) que el éxodo de personas pudientes no
era patriótico ni gallardo. El marqués de Villabrágima y el duque del Infantado, en carta al director de A B C, y el duque de
Solferino en otra al director de La Vanguardia, de Barcelona, execraban a los
fugitivos. «Ésta es la hora de afrontar —decía el marqués — con la visera
levantada y tranquila la conciencia, el doble deber de coadyuvar al
mantenimiento del orden social y de defender cada cual con su conducta lo que
debe conservarse. Llorar y huir puede excusarse a las mujeres; pero nunca a los
hombres.»
La Casa
Morgan, que había concedido (marzo de 1931) un crédito de 60 millones de
dólares, sin prenda especial de ninguna clase, siendo ministro Ventosa, se
desdijo de su acuerdo con pretextos especiosos que encubrían su escasa
confianza en el nuevo régimen. Fue designado gobernador del Banco de España el
economista Julio Carabias, y por Orden del ministro de Hacienda (22 de abril),
unos profesores mercantiles iniciaron la investigación de los Bancos «con
resultados admirables». En un solo Banco, de veintinueve clientes que habían
retirado fondos y valores en depósito, veintisiete decidieron reintegrarlos.
Con la firma de los directores o consejeros delegados de todos los Bancos
establecidos en Madrid, se hizo pública una nota (23 de abril), en la que ofrecían
al ministro de Hacienda «la más leal y eficaz colaboración, a fin de evitar la
exportación de capitales y la realización de valores».
* * *
El nuevo
ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, preparaba un decreto sobre la
libertad de cultos y otro referente a la secularización de cementerios.
Confiaba el ministro en que la Iglesia «acataría la plena soberanía nacional,
comportándose con la corrección que observaba en otras naciones». Respecto a
cuál era el deber de los católicos con la República, El Debate, el órgano más
calificado en la prensa de las fuerzas que acataban el magisterio de la Santa
Sede, exponía (16 de abril) con textos de León XIII, en un editorial titulado
«Ante el Poder constituido»: «Los cambios políticos dan origen a nuevos
Gobiernos, y sea cualquiera la forma que ellos adopten..., aceptarlos, no
solamente es lícito, sino exigido. Y este gran deber de respeto y dependencia
durará mientras las exigencias del bien común lo pidan». «Fieles a las
enseñanzas que nutren nuestra convicción, lealmente acatamos al primer Gobierno
de la República, porque es un Gobierno; es decir, porque representa la unidad
patria, la paz y el orden. Y no lo acataremos pasivamente, como se soporta una
fuerza invencible; lo acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto
podamos para ayudarle en su cometido, porque no son la simpatía o la antipatía
las que nos han de dictar normas de conducta; es el deber, grato o penoso, quien
nos manda o alecciona. Esta ayuda es obligación de todos, más viva y apremiante
porque son gravísimos los problemas que ha de abordar el Gobierno. Esos
problemas no son suyos, son de España...»
En el mismo
número, El Debate despedía a don Alfonso XIII, gran patriota, que ha dado a
este país veintinueve años de paz», «prudentísimo y fidelísimo cumplidor de la
voluntad del pueblo», «habilísimo diplomático». «Se ha ido porque los
Gobiernos no lo han sabido defender.» Recordaba que el Rey había salido de
Madrid sin firmar documento alguno de abdicación o renuncia. «Don Alfonso XIII
—escribía— sigue siendo Rey de España. Porque la paz de su pueblo en estos
momentos lo exige, deja el Trono y cede el paso a la República. Si ésta logra
consolidarse en un ambiente de paz y justicia, esos derechos del Rey, hoy en
suspenso, acabarán por considerarse caducados. Y si los negocios públicos no
caminan por los senderos de la paz y prosperidad, que somos los primeros en
desear, España contaría siempre con una reserva que permanece intacta merced a
la digna y serena actitud del Rey.»
En una
información desde Roma, afirmaba El Debate que los círculos autorizados del
Vaticano miraban la situación de España sin grandes aprensiones, tanto porque
la Santa Sede es indiferente a las formas de Gobierno y está dispuesta a tratar
con todos los poderes constituidos que representen la mayoría verdadera y
respondan a criterios de equidad y justicia, como porque en el caso de España
los promotores del actual régimen republicano han hecho declaraciones de
respeto hacia la Iglesia.»
El artículo
de El Debate creó la primera frontera que separaría a los católicos dispuestos
a reconocer la legitimidad y la obligación de acatar al nuevo régimen de
aquellos otros que se declaraban enemigos irreconciliables de la República.
* * *
El ministro
de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, se manifestaba dispuesto a acelerar
todo lo posible la secularización de la enseñanza, razón primordial de la
República. Puesto que la libertad religiosa —se decía en un decreto— «es uno
de los postulados de la República, con los cuales España se sitúa en el plano
de las democracias de Europa», en adelante «el maestro que no quiera dar
enseñanza religiosa será sustituido en tal misión por sacerdotes que voluntaria
y gratuitamente quieran encargarse de ella, en horas fijadas de acuerdo con el
maestro». Por su parte, el ministro de la Gobernación se afanaba por asentar al
nuevo régimen en sólidos pilares, mediante la eliminación, por disposiciones
muy expeditivas, de los concejales monárquicos que habían resultado elegidos.
En virtud de
un decreto del ministro de Economía, Nicolau d'Olwer (29 de abril), quedaban prohibidos «los desahucios de fincas rústicas dadas en
arrendamiento, cultivadas o aprovechadas por agricultores cuya renta no
excediese de 1.500 pesetas anuales, salvo en el caso de que la demanda se
fundase en falta de pago». Se determinaba la suspensión de todos los juicios de
desahucio en tramitación, haciéndose extensivas las particularidades de la
disposición a los contratos de aparcería y similares; es decir, a los contratos
basados en el Derecho catalán. Por otro decreto (19 de mayo) se autorizaban los
arrendamientos colectivos y de personalidad a las asociaciones de los obreros
campesinos para la explotación en común de una o más fincas rústicas, pudiendo
ser susceptibles de contrato las fincas de propiedad comunal de los
Ayuntamientos, las fincas heredadas por el Estado y las de propiedad particular
cedidas a estos efectos por particulares y sobre todas las fincas no cultivadas
por sus propietarios una vez vencidos los plazos de arrendamiento anteriores.
* * *
El más
preparado para desarrollar una política típicamente revolucionaria era Azaña,
que había aceptado la misión de inmunizar al Régimen contra su más grave
peligro: el Ejército. «La abolición del sistema militar vigente —había escrito
en sus Estudios de política francesa contemporánea— es una cuestión de vida o
muerte.» Inició su labor con un decreto (23 de abril) que declaraba extinguido
«el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la nación
habían prestado a las Instituciones desaparecidas», sustituyéndolo por una
promesa «hecha por el honor de servir bien y fielmente a la República, obedecer
sus leyes y defenderla con las armas». «Los generales, jefes, oficiales y
asimilados que en uso de la libertad que se les confiere no otorguen la promesa
con las formalidades prescritas y dejen, por tanto, de figurar en los pliegos
de firmas, causarán baja en el Ejército.» «Retirar del servicio a los que
rehúsen la promesa de fidelidad no tiene carácter de sanción, sino de ruptura
de compromiso con el Estado».
Por otro
decreto (25 de abril) se concedía el pase a la situación de segunda reserva,
con el mismo sueldo que disfruten en su empleo desde la escala activa a todos
los oficiales generales y a los de los Cuerpos de alabarderos, Jurídico
militar, Intendencia, Intervención y Sanidad que lo soliciten dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de este decreto». «Se concede la
situación de retirado con el mismo sueldo que disfrutan actualmente en su
empleo y cualesquiera que sean sus años de servicio a todos los jefes y
oficiales asimilados, así en situación de efectividad como en la reserva
retribuida de las distintas Armas y Cuerpos del Ejército, incluso a los
oficiales menores de guardias alabarderos que lo soliciten del Ministerio de la
Guerra. Todas las vacantes que se produzcan en virtud de este decreto se
amortizarán sin excepción alguna». Azaña daba las mayores facilidades para que
los mandos abandonasen el Ejército.
El ministro
de la Guerra anuló la convocatoria de ingreso en la Academia General Militar,
«para acelerar las amortizaciones indispensables si quiere llegarse
prontamente, como lo exige el bien público, a la adopción de las plantillas
normales, ajustadas a los cuadros de mando de un Ejército proporcional a las
necesidades y recursos de la nación». En el preámbulo del decreto sobre retiro
se enumeraban las reformas fundamentales del Ejército en estudio, «hasta dotar
a España de la capacidad defensiva propia de un pueblo libre y pacifico e
infundir en la clase militar aquella seguridad de justicia y buen gobierno en
su carrera, no sólo conciliables, sino estrechamente ligadas al respeto de los
derechos inherentes a la ciudadanía». Bajo su inmediata dependencia, el
ministro de la Guerra creó un Gabinete militar inspirador de las reformas y
realizador de los planes de transformación del Ejército. Jefe de este gabinete
militar fue designado el comandante de Artillería Juan Hernández Sarabia.
Como
consecuencia de la anulación de convocatoria de ingreso en la Academia General
Militar, circuló el rumor, recogido por la prensa, de que el general Francisco
Franco, a la sazón director de la Academia General, sería designado Alto
Comisario de España en Marruecos. El diario A B C publicaba dos días después
(21 de abril) una carta del general Franco para rectificar tan «errónea
noticia», «pues ni el Gobierno provisional que ahora dirige la nación ha podido
pensar en ello, ni yo habría de aceptar ningún puesto renunciable que pudiera
por alguien interpretarse como complacencia mía anterior con el régimen recién
instaurado o como consecuencia de haber podido tener la menor tibieza o
reserva en el cumplimiento de mis deberes o en la lealtad que debía y guardé a
quienes hasta ayer encarnaron la representación de la nación en el régimen
monárquico. Por otra parte, es mi firme propósito respetar y acatar, como hasta
hoy, la soberanía nacional y mi anhelo de que ésta se exprese por sus adecuados
cauces jurídicos.»
El ministro
de Marina, en un decreto similar al de Guerra, abolía también el juramento de
obediencia de las fuerzas de la Armada e imponía obligatoriamente a todos los
jefes, oficiales y clases la promesa por el honor de servir bien y fielmente a
la República.
* * *
La más
espectacular de las medidas políticas adoptadas en los primeros días de la
República se refería a los grandes procesos por responsabilidades de
prevaricaciones, latrocinios y corrupciones imputadas a Alfonso XIII y a sus
Gobiernos.
La denuncia
de estos escándalos había sido base y motor de la campaña electoral y el
público esperaba con interés las pruebas de las tremendas acusaciones, cosa
fácil, por cuanto que todos los archivos y documentos testimoniales estaban en
manos del Gobierno. Fue designado Fiscal de la República el periodista y
abogado Ángel Galarza, que había intervenido muy activamente en la
conspiración, «un sujeto —dice Lerroux— del cual en el Gobierno todos teníamos
el más desventajoso concepto» . Galarza ordenó la apertura de tres
grandes procesos: uno, por el desastre de Melilla, año 1921; otro, de
responsabilidades a los colaboradores más destacados de la Dictadura de Primo
de Rivera, y un tercero, de revisión del juicio sumarísimo a los capitanes
Galán y García Hernández, condenados a muerte por la sublevación de Jaca (año
1930).
Simultáneamente
con esto preparaba el Fiscal la acusación contra el Rey y disponía (28 de
abril) la incautación por el Estado del Palacio de Oriente y de los bienes de
la Corona o adscritos al Real Patrimonio, prohibiéndose «todas las
enajenaciones de bienes pertenecientes al caudal privado del ex monarca don
Alfonso de Borbón y de sus parientes por consanguinidad y afinidad dentro del
cuarto grado». Se imponía por decreto a cada Departamento, hasta el 31 de
mayo, la revisión de la obra legislativa de la Dictadura. «Los ministros
—escribe José Pla— hurgan en los archivos de los Ministerios en busca
de materia delictiva. Es un frenesí de fiscalización y moralidad. Febrilmente
se leen expedientes, dossiers, atestados. El país está pendiente del descubrimiento
de algún negocio colosal. La República va a revelar negocios, prevaricaciones,
inmoralidades de tipo sensacional.»
* * *
La República
avanzaba por un ancho y venturoso camino. Se multiplicaban las adhesiones,
incluso de gentes no republicanas, dispuestas a acatar el Régimen con tal de
ver estabilizado la situación política y recobrada la paz y el sosiego
necesarios para la salud nacional. «Hay que crear un Estado ejemplar —escribía
el socialista Luis Araquistáin (El Sol, 16 de
abril)—. La mejor victoria estriba en la organización de la justicia, de la
eficacia, de la libertad. En la batalla nadie debe inhibirse. Cada español,
hombre o mujer, debe dar a la República lo mejor de su esfuerzo.» Algunos
prelados, desde los Boletines episcopales, recomendaban el acatamiento a los
nuevos poderes. Los constitucionalistas, viejos jefes de los extinguidos
partidos parlamentarios, acordaban (18 de abril) «prestar una cooperación digna
y eficaz para cuanto pudiera servir al interés público y al Gobierno de hecho
constituido». El partido reformista de Melquiades Alvarez,
de acuerdo con sus convicciones, prometía «servir a la República con fervoroso
entusiasmo y absoluto desinterés, decidido a trabajar por su consolidación
definitiva».
* * *
La infanta
Isabel de Borbón —hija de la reina Isabel y de don Francisco de Asís, y hermana
de Alfonso XII—, que por su delicada salud hubo de retrasar su salida, abandonó
su palacio de la calle de Quintana, en Madrid, en la noche del 19 de abril, con
acerbo dolor, pues la infanta sentía un gran apego por la capital de España y
un entusiasmo sin límites por todo lo madrileño. Imposibilitada por los
achaques físicos, se hizo conducir a todas las habitaciones de su palacio para
despedirse con un largo adiós sentimental de todos los lugares donde había
pasado los mejores años de su vida. Después, tendida en una camilla, fue
llevada hasta una ambulancia, que la trasladó a El Escorial, y desde allí, por
tren, a París. Le acompañaban los infantes don Alfonso y doña Beatriz de
Orleáns.
La infanta
se agravó en el viaje y en una residencia de señoras de Auteuil falleció el 23 de abril. «Lástima que mi cuerpo se quede fuera de España»,
fueron sus últimas palabras. La infanta Isabel, que contaba ochenta años, fue
una mujer españolísima, caritativa, de gran simpatía y muy querida del pueblo
madrileño.
* *
El triunfo
de la República lo estimaba la Francmasonería como propio. Seis de los
ministros: Lerroux, Martínez Barrio, Marcelino Domingo, Casares Quiroga, Alvaro de Albornoz y Fernando de los Ríos eran masones.
Poco después se les incorporaría Azaña. El contento de los hermanos se
transparentaba en la prosa gozosa y exultante de los Boletines. En el «Saludo a
la República» del Boletín Oficial de la Gran Logia Española (número del primer
semestre de 1931) se decía: «No registra la Historia de ningún país el acto de
grandeza conminatoria, enfrentándose con poderes seculares, síntesis de todos
los atributos de fuerza organizada, obligando en acción directa al acatamiento,
no por incruento, de menos terrible e inexorable fallo. ¡Incruento desenlace! Confiamos
que la hidalguía de este gran pueblo español no tenga que arrepentirse del
vencido. ¡Se ventila el porvenir de esta patria nuestra! Como españoles y
francmasones que contemplan hecha ley la estructura liberal de un nuevo Estado
engendrado en los inmortales principios que fulguran en Oriente, tenemos que
sentirnos satisfechos... A los francmasones que integran el Gobierno
provisional; al alto personal, compuesto, asimismo, en su mayoría, de hermanos,
nuestro aliento les acompaña». Por su parte, el Boletín Oficial del Grande
Oriente Español, escribía: «Una vez más, digamos que la Masonería enseña a amar
grandes ideales y a sacrificarse por ellos. ¿Es de extrañar que, por lo mismo,
en la gran revolución española hayan dado el máximo ejemplo de fervor y
sacrificio hombres educados en nuestras Logias? ¿Es de extrañar que en el tono
general, en esa caballerosidad y tolerancia que todos elogian, hayan dejado
sentir su influencia nuestros principios, infiltrados en el espíritu de muchos
españoles, por años y años de un culto silencioso y heroico? Con orgullo
digamos que a la magnífica cosecha que hoy recoge el pueblo español ha
contribuido la semilla de nuestros sembradores».
La Gran
Logia Española había apercibido con la necesaria anticipación a las logias
extranjeras para que pusieran en juego toda su influencia a fin de conseguir de
los diversos Gobiernos el inmediato reconocimiento del nuevo régimen. El
mensaje enviado el día 14 de abril por el Gran Secretario General a todas las
potencias masónicas de Europa y América decía lo siguiente: «República
proclamada. Entusiasmo general apoteótico. Orden absoluto. Os suplicamos
intervención cerca vuestro Gobierno para pronto reconocimiento nuevo régimen
español. Fraternal abrazo. Gran Logia Española.—Esteva Gertsch.»
Los efectos
de este ruego se notaron en seguida. La Gran Logia de Chile felicitaba
entusiásticamente y «trataría de conseguir pronto reconocimiento». El Grande
Oriente de Turquía se asociaba al entusiasmo. El Gran Maestre del Paraguay
anunciaba que en virtud de gestiones hechas, «el Gobierno reconocerá República
al recibir confirmación oficial». Los masones de Costa Rica «prometen cumplir
gustosísimos los deseos de los hermanos españoles». El Gran Maestre y el Gran
Secretario de la Gran Logia Dominicana se apresuraron a dirigirse «al querido
H.», general Trujillo, presidente constitucional, no dudando recibir prontas
noticias al efecto». La Gran Logia Valle de Méjico respondía que Méjico
reconocía a la República. La Gran Logia de Panamá garantizaba la simpatía del
Gobierno panameño hacia el nuevo régimen, y el día 17 comunicaba el
reconocimiento.
La Gran
Logia de Luxemburgo practicaba urgente diligencia. La Gran Logia de Francia y
el Consejo de la Logia Grande Oriente se asociaban a la alegría de los
«hermanos» de España. La Gran Logia de la Isla de Cuba «realiza gustosa las
gestiones encomendadas con pleno éxito.» La Gran Logia Checoslovaca «obraba
conforme a los deseos de los hermanos españoles». El Gran Secretario de la
Masonería Ecuatoriana anunciaba el reconocimiento por el Gobierno, formulando
votos de prosperidad. La Gran Logia de Guatemala «dio instrucciones inmediato
reconocimiento República». El Grande Oriente de Bélgica prometía «poner
cuanto fuese necesario para alcanzar objeto deseado». Y en una postdata se
añadía: «Nuestro ilustre Gran Maestre Nacional, Víctor Charpentier, ha dado los
pasos necesarios. Os felicitamos por el reconocimiento obtenido.» El Grande
Oriente de Grecia comunicaba: «Vuestro deseo ha sido inmediatamente
transmitido a los cinco HH., ministros, miembros del Gabinete, y ha merecido la
más simpática acogida, El Grande Oriente del Brasil y el Gran Maestre del
Uruguay comunicaban que habían atendido la petición de los masones españoles.
La Gran Logia Custatal (San Salvador) y Padilla, de
Cuba, cumplimentaron con urgencia el encargo recibido. La masonería
puertorriqueña se reunió en asamblea general en la ciudad de Guayana «para
celebrar el hermoso gesto de civismo» y felicitar «por el amanecer de la
República española». Además, el Gran Maestre de la Logia Soberana de Puerto
Rico visitó al Gobernador para rogarle transmitiera un mensaje al Presidente de
los Estados Unidos pidiéndole el inmediata reconocimiento de la nueva
República. Los secretarios de la Gran Logia de Holanda y de la Gran Logia de
Suiza enviaban parabienes y la noticia del reconocimiento.
El
Presidente de la República del Paraguay comunicaba al Gran Maestre de la Logia
Simbólica del Paraguay, José Olive Balsells, el reconocimiento
del nuevo Gobierno de España. De todas las Logias afluyeron mensajes gozosos
por la importancia alcanzada por la Masonería española con la instauración de
la República.
El día 22,
la República española había sido reconocida por todas las naciones.
Los
socialistas, preponderantes en el Gobierno provisional, recabaron el honor de
organizar el 19 de abril la primera manifestación popular en homenaje a Pablo
Iglesias, la figura más querida y respetada de los obreros socialistas,
organizador principal y en cierto modo fundador de la Unión General de
Trabajadores, que dirigió hasta su muerte (1925). Presidieron la manifestación
cinco ministros y en ella figuraron las organizaciones adscritas a la Casa del
Pueblo, en total, unos cien mil trabajadores, que desfilaron por los paseos del
Prado y de la Castellana de Madrid con sus banderas y estandartes.
La
conmemoración del Primero de Mayo, pocos días después, sirvió de ocasión en
varias poblaciones para un alarde de masas como no se había visto desde hacía
muchos años, pues durante toda la etapa de la Dictadura estuvieron prohibidas
las demostraciones públicas ajenas al régimen. Declarada Fiesta Oficial del
Trabajo, el paro fue absoluto. Holgaron hasta los enterradores. En Madrid, los
socialistas hicieron alarde de poderío en una manifestación imponente, que
llevó sus conclusiones hasta el edificio de la Presidencia, desde uno de cuyos
balcones Alcalá Zamora habló para felicitar a los trabajadores y prometerles
que sus peticiones serían atendidas.
Si en la
capital de España la Fiesta del Trabajo inmovilizó a la ciudad, en Barcelona,
Bilbao y otras capitales la conmemoración fue alterada por desórdenes,
agresiones a la fuerza pública, asaltos, tiroteos y un balance importante de
bajas. Un guardia muerto y quince heridos, de los dos bandos, en Barcelona, y
veinticinco heridos en Bilbao. Varios miles de sindicalistas congregados en el
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad Condal reclamaron, entre otras cosas, la
incautación de los bienes de la Iglesia y de las órdenes religiosas. Las
peticiones de los manifestantes sevillanos estaban teñidas de rojo soviético:
reconocimiento de la U. R. S. S., abolición de la Ley de Orden Público,
armamento del proletariado; constitución de Soviets de obreros, campesinos y
soldados y liberación de Vasconia y Cataluña.
La población
de Tetuán le tributó un recibimiento «grandioso» según lo calificó el propio
Alcalá Zamora; pero la subversión había hecho extraordinarios progresos y
alcanzaba incluso a zonas consideradas hasta entonces como invulnerables: tal,
Dar Riffien, campamento donde estaban concentradas
las banderas de la Legión, un cuartel de Xauen y el campamento legionario de
Larache. El 3 de mayo declaraban la huelga los obreros de la conducción de agua
a Tetuán y los trabajadores de la construcción, y al día siguiente se
manifestaban los huelguistas en actitud levantisca en la plaza de España,
secundados por grupos de moros, soliviantados por los extremistas. Unos y
otros acogieron a pedradas a las fuerzas mandadas por el coronel Capaz cuando hicieron su aparición en la plaza, y
ocasionaron un muerto y varios heridos entre la tropa. El general Sanjurjo,
previsor, había abandonado a tiempo la Residencia, y desde la Oficina Central
de Asuntos Indígenas dispuso la ocupación militar de la ciudad, principalmente
del barrio moro, y de esta suerte logró desbaratar los planes de los rebeldes.
Desde aquel momento comenzó a encauzarse la caótica vida social de Tetuán, y
pocos días después Sanjurjo iniciaba el recorrido de la zona del Protectorado.
Con acertadas y enérgicas medidas cortó de raíz los conatos de sublevación
iniciados en algunas bases militares, y evitó que prendiera, por el momento, en
Marruecos el desorden y la anarquía. Su viaje duró hasta mediados de mayo.
* * *
Tanto Alcalá
Zamora como Miguel Maura y otros calificados hombres de derecha entusiastas de
la República, insistían en sus llamamientos a católicos, monárquicos y
neutrales para que, desprendiéndose de prejuicios y reservas, se incorporasen
al nuevo Régimen, a fin de evitar un predominio arrollador de los
revolucionarios. Convencido de la sinceridad de estos llamamientos y de que, en
conciencia, los católicos debían colaborar con el Gobierno, Ángel Herrera,
director de El Debate, diario confesional y órgano calificado de las derechas,
reunió en la Casa de Ejercicios de Chamartín (15 de abril) a los afiliados a la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, organización integrada por
hombres en su mayoría de carrera, para invitarles a que se aprestasen para una
cruzada. «Es preciso —les dijo— reagrupar las fuerzas dispersas, buscar un
margen de coincidencia a las verdaderas derechas españolas, y, dentro de la
legalidad, reconquistar todo lo perdido, poniendo por delante el desinterés, la
dejación de las particulares conveniencias, el olvido de los criterios
personales y hasta, si es posible, la negación absoluta de nosotros mismos». La
propuesta obtuvo favorable acogida.
Algunos días
después (26 de abril), en una asamblea de la Asociación Nacional, se acordó que
los propagandistas se dispersaran por España para comprobar la disposición de
los elementos de derechas a cooperar en la creación de un organismo nacional de
defensa social. Por su parte, Herrera consultó al ministro de la Gobernación si
el Gobierno no pondría obstáculos a un movimiento derechista dentro de la
legalidad, y Maura le ofreció todo su apoyo y garantías para la realización de
tal propósito. Tan pronto como regresaron los mensajeros de las distintas
provincias portadores de inmejorables impresiones, se redactó el reglamento de
una Asociación titulada «Acción Nacional», que fue presentado (29 de abril)
para su aprobación a la Dirección General de Seguridad. En el artículo primero
se decía: «Con el nombre de Acción Nacional se constituye en Madrid una
asociación que tendrá por objeto la propaganda y actuación política bajo el
lema: Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad.» Presidía el Comité
organizador Angel Herrera; eran vicepresidente José
María Valiente; secretario, Alfredo López; vicesecretario, José Martín Sánchez
Julia; tesorero, Javier Martín Artajo; vicetesorero, Julio Moreno Dávila;
vocales, José María Sagüés Irujo, Manuel Senante, Fernando Eliso y Mariano
Serrano Mendicute.
Aprobado el
reglamento, se publicó un manifiesto, que redactó Antonio Goicoechea. «Acción
Nacional —decía — no es un partido político; es una organización de defensa
social, que actuará dentro del régimen político establecido en España de hecho,
para defender instituciones y principios no ligados esencialmente a una forma
determinada de Gobierno, sino fundamentales y básicos en cualquier sociedad que
no viva de espaldas a veinte siglos de civilización cristiana.» «La España de
1931, que ha visto derrumbarse una Monarquía quince veces secular y surgir tras
sus ruinas las avanzadas del comunismo soviético, estaría muerta o agónica si
no se aprestara a enfrentarse valientemente con el porvenir.» «Está entablada
la batalla social —decía también el manifiesto—; guerra larga, en cuyo
resultado final han de influir muy poderosamente las próximas Cortes
Constituyentes». De esas Cortes y «de las elecciones por las que han de
constituirse hace Acción Nacional la razón única de su vida y el solo objeto de
su actuación.»
El Debate
comenzó al punto una campaña de proselitismo, cuidándose mucho de puntualizar
que la transformación política se haría dentro de la legalidad establecida y
sin carácter específicamente antirrepublicano. En un artículo que tuvo mucha
repercusión (18 de abril) definía cuál era la situación de la Iglesia frente al
nuevo Régimen, fundándose en una información de Roma sobre la incertidumbre de
los círculos del Vaticano. Decía el periódico: «Sinceramente pensamos que hay
motivos para esa intranquilidad. Nuestra impresión es que esperan días muy
amargos a la Iglesia española como no cambie la actitud de los católicos y
éstos no se apresten a defender en serio el catolicismo. Para expresarnos con
toda claridad, concretaremos nuestros modos de ver la situación. Por ahora, nos
parece que no amenaza ningún peligro inminente... Ha pasado en los centros
religiosos la alarma de los dos primeros días. El Gobierno ha dado al Nuncio la
seguridad de que la República no será hostil a la Iglesia, si la Iglesia no es
hostil a la República. Y de esto último no hay temor, porque los católicos,
sean las que fueren sus ideas políticas, acatan al poder constituido de hecho.
»Mientras
dure el Gobierno actual no esperamos, pues, un ataque a la Iglesia. Ello sería
en los gobernantes insensatez suicida. Por otra parte, figuran en el Ministerio
hombres a los que no podemos suponer capaces de consentir una política
antirreligiosa. Pero no nos hagamos ilusiones. La República proclamada en
España tiene carácter izquierdista y anticlerical. De las próximas Cortes
Constituyentes puede salir, si no una persecución violenta, sí una política
pérfida y sinuosa, una ofensiva parsimoniosa y meditada. Tal, por lo menos, ha
de pretender una parte muy crecida de los republicanos.
»No
quisiéramos perder la esperanza de que ante este temor tan fundado surja
dentro del nuevo régimen un gran movimiento conservador que pudiera llevar a
las Cortes incluso una mayoría. Es verdad que en el campo de la derecha, acaso
más que en otro alguno, no abunda el espíritu de sacrificio en aras del interés
común. Queremos creer que la gravedad de las circunstancias presentes les
inducirá a la reflexión y a una renovación de su ideología y de sus métodos.
Queremos creer que todos se aprestarán a hacer verdaderos sacrificios.»
En relación
con las próximas elecciones, El Debate llamaba a participar en la contienda
(21 de abril) «a todos los elementos de orden no adheridos ni antes ni ahora a
la revolución triunfante»; invitaba a las organizaciones regionales a
coordinar esfuerzos y a centrar en Madrid la dirección única, con un Comité de
poquísimas personas «de acción eficaz y dictatorial», «con gente nueva, nada
de figurones políticos» y «con mucho dinero para propaganda oral e impresa,
viajes y gastos de elecciones». Advertía que deliberadamente se había omitido
en el lema la palabra Monarquía, «a pesar de nuestros conocidos y sinceros
sentimientos monárquicos». «No volverá la Monarquía —añadía— ni por los
sacrificios de los monárquicos fervorosos, ni por la habilidad de audaces
conspiradores, ni por la gallardía de algún general prestigioso, ni por el
dinero generosamente dado por los ricos. Hemos enumerado como posibles,
cosas... más que difíciles; pero aunque fueran realidades, no nos traerían la
Monarquía. Esta no pueden traerla más que los republicanos, como han sido los
monárquicos los que han traído la República. Errores, torpezas, atropellos,
injusticias, olvido del bien común; Gobierno, no para el pueblo, sino para los
partidos... Si ésta es la obra de la República, indudablemente volverá la
Monarquía, traída por un levantamiento popular o castrense, o por lo que sea, o
por quien sea. De otro modo, reconquistada por tardía reacción sentimental o
por un remordimiento colectivo, no volverá la realeza. Y sin seguridades de
éxito, menos con ciertas probabilidades de fracaso, no hay derecho a destrozar
a España en discordias civiles y fratricidas. Por eso, lo justo, y aun lo
hábil, es ir sin reservas a las Cortes, dentro de la legalidad vigente.»
A la táctica
de Acción Nacional opuso reparos A B C (26 de abril), por entender que aquélla
«abandonaba la bandera monárquica para diluirse en la abstracta vaciedad de la
indiferencia de las formas de Gobiernos... «Ha de persuadirse El Debate de que
el concepto de accidentalidad de formas de Gobierno, si en doctrina es inmoral,
en lo práctico es un absurdo. La Monarquía define mejor que nada lo contrario
del revolucionarismo y
bajo ella debemos agruparnos todos.» Otros periódicos portavoces de fuerzas de
derecha, El Siglo Futuro, tradicionalista, y La Nación, monárquico, órgano
antes de la política de Primo de Rivera, preconizaban la unión de todos los
grupos de derecha, sin hacer cuestión previa la defensa de los postulados
monárquicos, pues el enemigo era poderoso y dueño de la situación.
Unión
aconsejaba también a los católicos el Cardenal primado de Toledo, doctor
Segura, en una pastoral (1 de mayo), en la que daba normas para el futuro.
«Cuando el orden social está en peligro; cuando los derechos de la Religión
están amenazados, es deber imprescindible de todos unirnos para defenderla y
salvarla.» Evocaba el Cardenal al comenzar la Pastoral los tiempos en que a la
Iglesia e instituciones hoy desaparecidas convivieron juntas, aunque sin
confundirse ni absorberse, y de su acción coordinada nacieron beneficios
inmensos que la Historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de
oro.» Dedicaba un recuerdo de gratitud a don Alfonso XIII, que durante su
reinado supo conservar las antiguas tradiciones de fe y piedad de sus mayores.
«¿Cómo olvidar su devoción a la Santa Sede y que él fue quien consagró España
al Sagrado Corazón de Jesús? La hidalguía y la gratitud —añadía— pedían este
recuerdo: que siempre fue muy cristiano y muy español rendir pleitesía a la
majestad caída, sobre todo cuando la desgracia aleja la esperanza de mercedes y
la sospecha de adulación.» Es deber de católicos, argüía con testimonios de los
Papas, «tributar a los Gobiernos constituidos de hecho respeto y obediencia
para el mantenimiento del orden y del bien común... La Iglesia nos enseña, en
primer lugar, que cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan
resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo, retirado en su hogar
y dedicado solamente a sus negocios particulares.»
La Pastoral,
el anuncio de la fundación de Acción Nacional y el asomo de algunos brotes de
reacción de las fuerzas del orden, soliviantaba a los revolucionarios, que por
todas partes veían maniobras contra el nuevo régimen. «Ya torna a agitarse
—escribía El Socialista— toda la España leprosa cuya carroña soterró para
siempre el verdadero pueblo; tornan a agitarse, sin pararse en medios ilícitos
y canallescos.» Y refiriéndose al documento del Cardenal Segura, decía: «Está
que muerde porque se marchó su Mecenas. Apoltronado en su silla arzobispal, no
hay Dios que lo eche. Y como es suicida que la España sobre la que demanda iras
y maldiciones del cielo lo consienta, no vamos a tener más remedio que
irradiarlo a empellones.» La inquietud y el disgusto que bullía en el campo
revolucionario era debido a la decepción de cuantos se habían hecho la ilusión
de que bastaba el cambio de régimen para penetrar en el acto en una era de
felicidad social y económica. No era así. Todo seguía igual o apuntaba hacia
peor. A partir de este momento empezaron las críticas y censuras al Gobierno
por su pasividad y moderación. Los sindicalistas, con sus aliados los
anarquistas, no disimulaban su cólera por la debilidad gubernamental y la
carencia en las alturas de un espíritu ardiente revolucionario. ¿En qué se
notaba el nuevo Estado? ¿Cuántos de los responsables, acusados en las
propagandas, purgaban en la cárcel? ¿Qué poderes e influencias habían sido
suprimidos a la Iglesia? ¿Qué medidas se habían dictado contra los ricos? Espontáneamente,
en la madrugada del t8 de abril se presentó en el Ministerio de la Gobernación
el general Dámaso Berenguer, acompañado del jurisconsulto Ángel Ossorio y
Gallardo para constituirse preso. El Director general de Seguridad, Carlos
Blanco, se negó a firmar la orden de prisión, por considerarla arbitraria. Fue
menester que el Fiscal de la República presentara una querella contra el
general, por su actuación durante los sucesos de Jaca, para que el juez
decretara dos días después el encarcelamiento en Prisiones Militares. Berenguer
designó defensor al general Franco, y éste aceptó el encargo, al que hubo de
renunciar por tener su destino en región militar distinta a la de Madrid, en
que se instruía el proceso. El día 21 de abril, el general Emilio Mola, ex
Director general de Seguridad, a quien las gacetas revolucionarias lo situaban
fugitivo lejos de España, se presentaba en el Ministerio de la Guerra. Ingresó
en Prisiones Militares, a disposición del Fiscal general de la República.
Los
monárquicos alfonsinos, que se negaban a arriar la bandera, acordaron actuar
por su cuenta, sin conexión con los otros grupos derechistas. Para tratar de su
organización, convocaron a una reunión el 10 de mayo, en un piso de la calle de
Alcalá, no lejos de la plaza de la Independencia. Solicitado el oportuno
permiso a la Dirección General de Seguridad, ésta concedió la autorización.
CAPÍTULO IIILA QUEMA DE CONVENTOS
|
 |
 |
 |