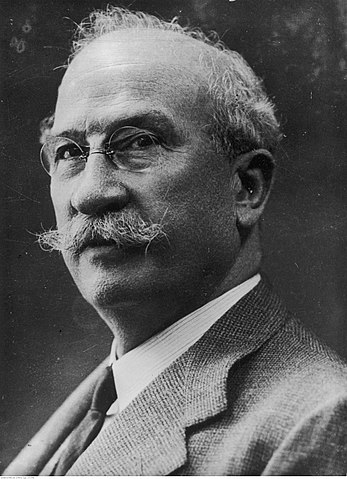| cristoraul.org |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||||||||
CAPÍTULO PRIMERO.PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA
A las siete
y media de la tarde del martes 14 de abril de 1931, dos automóviles que habían
partido de la calle Príncipe de Vergara, de Madrid, que comienza a la altura
del Retiro, se abrían penosamente camino por entre torbellinos de gentes
enardecidas y exultantes de júbilo, que conforme avanzaban hacia la Puerta del
Sol se hacían masa impenetrable. Por las diez calles que desembocan en aquélla
afluían torrentes humanos impetuosos y vociferantes. En el primero de los
coches que hendía la muralla clamorosa iban Miguel Maura, político conservador,
y Francisco Largo Caballero, líder socialista. Ocupaban otro coche los jefes
políticos Niceto Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Alejandro Lerroux y
Alvaro de Albornoz. A distancia, en un tercer automóvil, viajaban Santiago
Casares Quiroga, político izquierdista gallego, y el ateneísta Manuel Azaña,
que acababa de dejar el domicilio de su cuñado Cipriano Rivas Cherif, donde
había vivido oculto cuatro meses. Componían los nombrados, con otros políticos,
en aquel momento ausentes de Madrid, el Gobierno provisional de la República
que iba a nacer. Se dirigían al Ministerio de la Gobernación, puesto clave de
la política interior del país y del orden público: el más indicado para
simbolizar con su ocupación el dominio y la posesión del Poder.
«La marcha de los coches —refiere Alcalá Zamora— fue lentísima, porque el entusiasmo delirante de las masas llegó a lo indescriptible. En recorrer trescientos metros habíamos tardado cerca de media hora y fue milagroso abrirnos paso sin producir desgracias. Por fin, apretándose la multitud hasta lo inconcebible para dejarnos pasar, queriendo llevarnos con sus brazos, llamamos con insistencia y con repetición incesante, golpeando con redoblada energía en las puertas cerradas y custodiadas del Ministerio de la Gobernación. Unos instantes de tardanza, que se midieron por todos con la duración aparente y la intensidad real de un hecho decisivo. Por fin, si hubo vacilación y ésta hubo cedido, la puerta se abrió, los oficiales y la fuerza de la Guardia Civil se cuadraron, saludando a la representación del nuevo Poder que entraba: éramos ya Gobierno, habíamos vencido. A aquella
misma hora, en el Palacio Real, el intendente de la Real Casa, Luis Asúa,
preparaba apresurado el equipaje de Alfonso XIII para su viaje al exilio, final
inesperado a veintinueve años de reinado. Discutido en Consejo de ministros
celebrado en la tarde del día 14 el camino menos peligroso por el cual el rey
saliera de España, se había elegido el de Cartagena, a propuesta del jefe del
Gobierno, almirante Aznar. Allí el Rey podría embarcar en un crucero, que le
conduciría a un puerto francés. El ministro de Marina, almirante José Rivera y
Álvarez Canero, respondía de la fidelidad de la Marina. El marqués de Hoyos se
ofreció para acompañarle; pero los demás ministros opinaron que el de
Gobernación no debía ausentarse, y Romanones propuso que el más indicado era el
almirante Rivera. Se convino en que éste lo llevaría en su coche y que viajaría
de uniforme El resto de la familia real permanecería en Madrid hasta el día
siguiente. El conde de Romanones garantizaba que no les ocurriría nada, y don
Alfonso subrayó esta confianza con las siguientes palabras: «Los míos están en
manos de los españoles». El Rey en ningún momento perdió su aspecto sereno y
digno. Un observador deduciría, al verle fumar cigarrillos sin mesura, un
estado nervioso, que disimulaba el rostro inalterable. Al terminar el Consejo
del día 14, el monarca se acercó al ventanal, tendió la mirada hacia la mole
del Palacio y exclamó con acento de honda tristeza: «Esta Casa en que nací...
Quizá no la vuelva a ver nunca...» En el regio Alcázar bullían por estancias y
galerías aristócratas, amigos de los soberanos y servidores. En los semblantes
de todos se pintaban la angustia y el desconsuelo. Una actividad febril,
motivada por los preparativos del viaje, se desarrollaba en medio de un gran
silencio, roto por sollozos y suspiros. Lejano, como eco de tempestad, se oía
el ulular de las masas, contenidas para que no invadiesen la plaza de Oriente.
A los que aguardaban en la antecámara para despedirle, les dijo el
Rey: «Tengo que demostrar que soy más demócrata que los que se tienen por
tales. Desde que conocí el resultado de la votación del domingo he visto claro
que sólo me quedaba hacer lo que hago o provocar un acto de fuerza, y yo quiero
demasiado a España para esto último».
A las
insinuaciones de algunos leales —en especial del general José de Alburquerque y
Padierna, marqués de Cavalcanti, veterano de las guerras de Cuba y Marruecos—
para que diese la batalla a la revolución con el Ejército, que permanecía
adicto a la Monarquía, respondía el Rey: «No quiero que por mí se derrame una
gota de sangre.»
Las
despedidas parecía que no iban a tener fin. Fue enternecedor el adiós al
príncipe de Asturias, enfermo en cama y a quien la zozobra y la confusión del
momento agravaban su debilidad y su desgracia. El Rey, que vestía un traje gris
a rayas, y cubría su cabeza con un sombrero flexible, repartió abrazos y
saludos, recomendó calma, y, entre palabras entrecortadas y miradas de dolor y
desesperación de quienes quedaban, y acompañado del jefe de la Casa militar,
general López Pozas; del ayudante Moren, del ministro de Marina, que acababa de
llegar, y de varios servidores de Palacio, descendió en el ascensor al piso
bajo, encaminándose hacia la puerta «incógnita» que daba al Campo del Moro. Al
llegar a la sala de alabarderos, se hallaban éstos formados al mando del
oficial laureado Rufino Lucas Canillas, que dio un «¡Viva el Rey!» Don Alfonso
contestó, emocionado: «¡Viva España!», y recomendó: «¡Calma! ¡Calma!...» Muchos
lloraban. Junto a la puerta le esperaban algunos aristócratas y empleados de
Caballerizas, que prorrumpieron en aclamaciones «inoportunamente» a juicio del
almirante Rivera. Se despidió de todos. Seis coches estaban preparados. En el
primero se acomodó el Rey, como conductor, con el infante don Alfonso; detrás,
el duque de Miranda, mayordomo mayor de Palacio; el almirante Rivera y su
ayudante Feros. Otros coches los ocupaban los ayudantes del Rey, Uzquiano,
Alonso y Gallarza, vestidos de paisano. Un tercer automóvil transportaba el
equipaje del monarca: seis maletas de cuero, maletines y bolsas de mano. Eran
las nueve cuando arrancó aquel triste cortejo, que abandonaba, en las sombras
de una noche abrileña, plácida y bajo un cielo limpio y constelado, el Alcázar
de los Reyes de España, para llevar hacia un destino aún desconocido al
soberano español desahuciado por su pueblo.
Salimos de
Madrid —refiere el almirante Rivera— «sin novedad, y yo creo que sin ser
advertidos, y ya camino de Aranjuez nos enteramos, al menos yo, de que nos
escoltaba un coche de la Guardia Civil, con un sargento y cuatro números».
Pasamos por Aranjuez y otros pueblos, en todos los cuales había mucha gente en
la calle principal, la carretera, y en todos chillaba la gente, pero sin hacer
otras demostraciones. Algo debían de saber, pues siendo día de trabajo, y a
horas desusadas, es raro que estuviesen en la calle y en tan gran número. La
primera parada la hicimos en pleno campo y pasado Aranjuez. Bajamos todos y nos
reunimos con el Rey, Miranda y yo. También el infante, que nunca se separaba de
él. El Rey me dijo: «¿Quién me ha empaquetado a mí para Cartagena? ¿Tú?» Yo le
contesté que sí. El Gobierno. «¿A dónde vamos después?» «Ya se lo diré a
Vuestra Majestad.» Y le musité al oído: «Marsella.»
* * *
Este
transcendental acontecimiento histórico se había producido como consecuencia de
un plan improvisado en pocas horas bajo la coacción de las masas populares,
dueñas de la calle, decididas a no dejarse arrebatar un triunfo que se les
había venido inesperadamente a las manos por efecto de unas elecciones
municipales, es decir, de carácter administrativo, celebradas el domingo 12 de
abril, que dieron por resultado 22.150 concejales monárquicos, contra 5.775 de
los partidos adversarios de la Monarquía, coaligados. El domingo anterior, 5 de
abril, habían sido proclamados, en virtud del artículo 29, es decir, sin lucha,
14.018 monárquicos y 1.832 antimonárquicos. Sin embargo, republicanos y
socialistas, vencedores en la mayoría de las capitales, en una nota publicada
al día siguiente atribuían a las elecciones «valor de plebiscito, desfavorable
a la Monarquía y favorable a la República», en el que habían colaborado «todas
las clases sociales del país y todas las profesiones». Estimaban llegada la
hora de que «las instituciones más altas del Estado, los órganos oficiales del
Gobierno y los institutos armados se sometieran a la voluntad nacional», pues,
en caso contrario, «declinarían ante el país y la opinión internacional la
responsabilidad de cuanto inevitablemente habrá de acontecer». Conviene
recordar que las últimas elecciones por sufragio universal, unas a diputados a
Cortes, se hablan celebrado el 29 de abril de 1923.
El Gobierno
que regentaba España en el momento de ocurrir el desmoronamiento de la
Monarquía estaba formado de la siguiente manera: Presidencia, Juan Bautista
Aznar, setenta y un años, capitán general de la Armada, ex ministro de Marina;
Estado, Alvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, sesenta y siete años,
jefe del partido liberal, varias veces presidente del Consejo de ministros y
ministro; Justicia, Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, setenta años,
jefe del partido demócrata, varias veces ministro; Economía, Gabino Bugallal y
Araujo, setenta años, liberal conservador, varias veces ministro y presidente
del Congreso; Fomento, Juan de la Cierva y Peñafiel, sesenta y siete años,
ministro de la Guerra y de la Gobernación en anteriores Gabinetes; Trabajo,
Gabriel Maura y Gamazo, duque de Maura, cincuenta y dos años, historiador y
parlamentario; Hacienda, Juan Ventosa Calvell, cincuenta y dos años,
economista, ministro de Hacienda y Abastecimientos en anteriores Gobiernos;
Guerra, Dámaso Berenguer y Fusté, conde de Xauen, cincuenta y ocho años, Alto
Comisario de España en Marruecos, que sucedió a Primo de Rivera en la
Presidencia del Gobierno; Marina, José Bautista Rivera y Alvarez de Canero,
sesenta y dos años, almirante; Instrucción Pública, José Gascón y Marín,
cincuenta y seis años, jurisconsulto; Gobernación, José María de Hoyos y Vinent
de la Torre y O'Neill, marqués de Hoyos, cincuenta y cuatro años, coronel de
artillería en situación de retirado, ex alcalde de Madrid, consejero de Estado.
Entre los
once componentes del Gobierno sumaban muy cerca de los setecientos años. Por su
edad y por su condición social, no se les podía pedir la energía y el coraje
imprescindibles para enfrentarse con una situación tan difícil y amenazadora,
que exigía en los gobernantes muchas agallas. Por otra parte, con excepción de
La Cierva y Bugallal, no se advertía en los componentes del Gobierno una gran
convicción, capaz de llevarles hasta el sacrificio, ni el interés y la decisión
suficientes para salvar a la Monarquía a la hora de su naufragio: Gabriel Mauro
escribe que a los ministros se les designó «con el premeditado propósito de dar
a cada cual una vela en un entierro, el del régimen, a sabiendas de que no
podrían, sin deshonor, negarse a recibida».
El puesto
clave era el Ministerio de la Gobernación y la elección del ministro fue la
cuestión más debatida y espinosa a la hora de formar el Gobierno en el mes de
febrero. El general Berenguer consideraba esencial que el ministro «fuese joven
y de gran resistencia», hábil manera de excluir a La Cierva, que había
demostrado poseer ardimiento y energía en momentos críticos. «Advertí —La
Cierva (carta en ABC, 7 febrero, 1936) el deseo de que no fuese ministro de la
Gobernación, que habría aceptado si se me hubiese propuesto.» «Y así resultó
nombrado para la cartera más difícil y que exige más experiencia, y más fina
técnica de gobierno, en la que todo ha de prevenirse y remediarse cuando afecte
a la tranquilidad general y a la defensa de las Instituciones, un perfecto
caballero, militar pundonoroso, leal para el Rey, el marqués de Hoyos, que no
tenía idea siquiera de lo que en ese cargo era necesario hacer entonces.».
«Candidato del Rey», el nombre lo dio el duque de Maura, en una reunión
celebrada en el Ministerio de la Guerra, a instancias de Berenguer, para
constituir el que habría de ser el último Gobierno de la Monarquía. Al terminar
dicha reunión, a hora muy avanzada de la noche, llegó el marqués de Hoyos. «Muy
pocos días después —refiere La Cierva— me dijo Romanones: «Me parece que nos
hemos equivocado en la designación de ministro de la Gobernación.» «También yo
lo creo —le contesté—; pero ustedes, que no tuvieron en cuenta la importancia
de ese cargo en estas circunstancias son los que deben rectificar el error, si
lo creen necesario».
De
inexpertos y candorosos se acreditaron la mayoría de los ministros en su
comportamiento con los revolucionarios, el brindarles facilidades y un trato de
singular benevolencia en sus propagandas escandalosas contra la Monarquía. Al
conocer los primeros resultados electorales, ganó a los ministros, con
excepción de La Cierva y Bugallal, el desánimo y un aplanamiento de derrota.
La respuesta
del Presidente del Consejo a los periodistas, al día siguiente de las
elecciones, denunciaba el estupor y la depresión de un vencido. «¿Habrá
crisis?», preguntaron los reporteros. «¿Qué más crisis quieren ustedes
—contestó el almirante Aznar— que la de un pueblo que se acuesta monárquico y
se levanta republicano?» Un historiador de aquellos días refiere que el
Almirante pasó la tarde del domingo entretenido con la lectura de Rocambole.
Nadie, ni
los propios republicanos, esperaban un resultado electoral tan aplastante y
catastrófico para la Monarquía. «Estamos convencidos — escribía El Debate, el
portavoz más calificado de las masas católicas (11 abril, 1931) de que la
jornada de mañana será brillantísima para los monárquicos. Ha penetrado en la
mente de todos la importancia de estas elecciones. No se trata solamente de
elegir nuevos administradores municipales, sino de ganar una batalla por el
orden y la paz social, que en los actuales momentos aparecen vinculados a la
Monarquía. Y para ésta, el espectáculo que ofrece Madrid y toda España en
estos momentos no puede ser más confortador.» «Es ingenuo —había dicho Azaña a
un redactor de La Tierra— esperar algo de las elecciones, Ninguna confianza le
inspiraba a Largo Caballero el torneo electoral, «juego inútil y sin
importancia que únicamente serviría para fortalecer al Trono.» «Nadie creía ni
esperaba en España que el cambio de régimen se realizase —escribe el jefe
radical Lerroux— como consecuencia de unas elecciones, y menos de estas
elecciones» La misma incredulidad sentían Indalecio Prieto y el agitador
radical-socialista Marcelino Domingo, y ello explica que les sorprendieran los
acontecimientos desterrados voluntariamente en París. Por su parte, Miguel
Maura refiere que hacia las cinco de la madrugada, una vez conocido el
resultado electoral, «abandonábamos la Casa del Pueblo Largo Caballero,
Fernando de los Ríos y yo. Fatigados y silenciosos bajamos a pie, y marchando
despacio, hasta el paseo de Recoletos. De pronto, Fernando dijo: «El triunfo de
hoy nos permite acudir a las elecciones generales que se celebrarán en
octubre, y entonces, el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la
República.» Miré a Largo, y con asombro vi que asentía a ese peregrino
argumento. Por lo visto ni uno ni otro habían medido las consecuencias
inevitables de lo que había acontecido en la jornada».
* * *
La derrota
electoral estalló en el seno del Gobierno y produjo el anonadamiento y
dispersión de los ministros. A partir de aquel momento cada uno se entregó,
asistido por los amigos, a buscar una solución, a encontrar el cabo al que
asirse o la tabla en que salvar a la Monarquía del cataclismo que la amenazaba.
Por corresponderle en el turno de despacho, el conde de Romanones acudió a
Palacio en la mañana del lunes, día 33. Refiere en El Sol, (3 junio, 1931)
«Encontré al Rey sereno. No daba muestras de intranquilidad. Yo no acertaba con
la fórmula de afirmar que todo estaba perdido, que no quedaba ya ni la más
remota esperanza, y, sin embargo, hablé con claridad suficiente,
interrumpiéndome el Rey con la frase: «Yo no seré obstáculo en el camino que
haya que tomar; pero creo que aún hay varios caminos.» Salí de Palacio lleno de
amargura, seguro de que ya pocas veces volvería a pisarlo.»
Terminado el
despacho con el conde de Romanones, el Rey recibió por separado a García Prieto
y al Presidente del Consejo, almirante Aznar, y convino con éste en que
convocara un Consejo de ministros a las cinco de la tarde, en la Presidencia.
En aquel
mismo momento, en el Ministerio de Estado, el duque de Maura, primero con el
ministro de Hacienda, Ventosa, y más tarde con sus correligionarios, el marqués
de Figueroa y los ex ministros conservadores Goicoechea, Silió, Montes
Jovellar, el subsecretario Colom Cardany y su hermano Honorio, deliberaba sobre
las posibles salidas de aquel trance gravísimo. «El resultado de la
deliberación —cuenta el duque de Maura— fue creer todos inminente la formación
de un Ministerio constitucionalista y la expatriación temporal, por lo menos,
del Rey; convenir en lo nocivo, y quizá impracticable, de tal solución, y
buscar otra, no mucho más viable quizá, pero sí más propio para ser tanteada
por nosotros, que era ésta: si el Monarca, el Consejo de Gobierno y el Comité
revolucionario lo aceptaban, celebraríanse el 10 de mayo, en vez de las
previstas elecciones provinciales, unas generales de Cortes Constituyentes,
presidiéndolas el mismo Gobierno, que acababa de acreditar pulquérrima e
irreprochable su corrección electoral. El nuevo régimen, fuese el que fuese,
nacería allí y no en la calle y ante esas Cortes, y no ante el previsible
motín, declinaría don Alfonso sus poderes, cuando el resultado de la consulta
al país lo requiriera así. Importaba, ante todo, conocer su dictamen y recibir
siendo favorable, expresa autorización para negociar con unos y con otros.
Habíanse de ganar los minutos y se encomendó la misión a mi hermano, amigo
personal del Rey, puesto que le sería fácil y rápido el acceso a Su Majestad.
Volvió, en efecto, poco después del mediodía, portador del regio asentimiento.»
También el
Rey juzgaba irresoluble sin su eliminación el problema político nacional. No
ocultó Su Majestad a mi hermano las fuertes presiones que sobre él se ejercían
para que no se marchase, añadiendo que si tuviese la debilidad de escucharlas,
los mismos a quienes cediera entonces le reprocharían luego alguna vez no haber
pensado únicamente en España. Estaba resuelto a no abdicar... Con firmeza no
menor estaba decidido también a dimitir y expatriarse. Encomendé entonces a mi
fraternal amigo el marqués de Cañada Honda (Tomás Alfaro Fournier), que lo era
también de mi hermano Miguel, el preliminar sondeo cerca del Comité
revolucionario, encareciéndole la necesidad de recibir la respuesta antes de
que terminase el Consejo de ministros, que descontaba convocado para aquella
tarde, aun cuando hubiese de llevarla en persona al lugar donde estuviéramos
reunidos, a fin de poder dar a mis colegas cuenta cabal del asunto, si
resultaba viable».
De esta
manera el duque de Maura dio el primer paso hacia la capitulación, «sin que el
Consejo de ministros ni su jefe tuviesen conocimiento alguno de ello», según
dice Berenguer.
Ahora bien,
el acontecimiento más trascendental de aquellas horas, dentro del Gobierno, se
había producido en el Ministerio de la Guerra. Avanzada la noche del domingo,
el general Berenguer recibe la visita del Director general de Seguridad,
general Mola, quien a la vista de las noticias recibidas en su Departamento, le
expresó sus temores de que un triunfo político tan señalado «se tradujera en
actitudes inmediatas entre determinados elementos, vacilantes hasta entonces».
Esto y otras
reflexiones le confirmó a Berenguer «en la necesidad de ponerme en contacto con
las autoridades militares, a quienes habría de desorientar más mi silencio y el
del Gobierno que las incompletas y poco satisfactorias noticias que por el
momento podía darles, dirigiéndoles, ya de madrugada, el siguiente telegrama
cifrado, que medité mucho antes de circularlo, para depurar los conceptos de su
texto:
«Las
elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que por
lo ocurrido en la propia Región de V. E. puede suponer. El escrutinio señala
hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales
capitales: en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., se han perdido las
elecciones.
»Esto
determina una situación delicadísima, que el Gobierno ha de considerar en
cuanto posea los datos necesarios. En momentos de tal trascendencia no se
ocultará a V. E. la absoluta necesidad de proceder con la mayor serenidad por
parte de todos, con el corazón puesto en los sagrados intereses de la patria,
que el Ejército es el llamado a garantizar siempre y en todo momento.
»Conserve V.
E. estrecho contacto con todas las guarniciones de su Región, recomendando a
todos absoluta confianza en el mando, manteniendo a toda costa la disciplina y
prestando la colaboración que se le pida al del orden público.
«Ello será
garantía de que los destinos de la patria han de seguir sin trastornos que la
dañen intensamente en el curso lógico que les imponga la suprema voluntad
nacional».
En el
telegrama había sido olvidada toda alusión a la supervivencia del régimen y a
la persona real que lo encarnaba. Sólo fue dirigido a los jefes de la Región
militar y no al Director general de la Guardia Civil ni de Carabineros.
* * *
El Consejo
de ministros se reunió a las cinco de la tarde en el edificio de la
Presidencia. Los ministros, abrumados por el peso de la responsabilidad, daban
la sensación de hombres desconcertados y vencidos por la fatalidad. El
almirante Aznar expuso de forma somera lo ocurrido en las elecciones y pidió a
sus compañeros su opinión sobre cómo debía de proceder el Gobierno en aquella
eventualidad. El ministro de la Gobernación dio cuenta de que los republicanos
habían triunfado en treinta y cinco capitales, en la mayoría de las cuales se
advertía una fermentación peligrosa de entusiasmo. Respecto a Madrid, el Comité
de republicanos y socialistas había suscrito un manifiesto de carácter
conminatorio para el Gobierno y las Instituciones.
El conde de
Romanones sostuvo que el Gobierno debía declararse en crisis para facilitar al
Rey la elección del camino a seguir que creyera mejor. «Mi tesis se redujo a
sostener que aun suponiendo —y era mucho suponer— que el Gobierno contara con
medios para resistir, no debíamos siquiera intentarlo, pues la fuerza se puede
y se debe emplear contra los hechos revolucionarios; pero se carece de fuerza
moral para emplearla contra las manifestaciones del sufragio. La discusión fue
empeñada. Duró más de tres horas... Mi experiencia de tantos años de ministro
me había hecho ir prevenido, llevando una nota explicativa del resultado del
Consejo. Sobre esta nota se concentró la última parte de la discusión y fue
aceptada con algunas modificaciones. Se acordó que el Presidente entregara la
nota al Rey tan pronto como pudiera». (El Sol, 3 de junio de 1931).
La nota en
cuestión decía lo siguiente: «El Consejo de ministros ha examinado el resultado
de las elecciones verificadas ayer. Aunque las elecciones municipales, por su
naturaleza, han sido siempre de carácter administrativo, el Gobierno no
desconoce que al ser las primeras celebradas desde el año 1923, los sucesos
acaecidos desde aquella fecha y el espíritu que a este acto imprimieron las
propagandas preparatorias del mismo les han dado un innegable carácter
político. No se oculta al Gobierno y a su sinceridad demostrada en el periodo
preliminar de la elección la importancia de no desvirtuar el alcance político
de la resultante de estas elecciones. La afirmación expresivamente adversa a
los partidos monárquicos pronunciada en muchas de las más importantes ciudades
de España, aun cuando ella se halle contradicha y superada por el gran número
de los que fuera de ellas han votado, induce al Gobierno a facilitar a Su
Majestad el Rey el que pueda oír otras opiniones y resolver con plena
autoridad. Y al propio tiempo le obliga a aconsejar a ésta que en el plazo más
breve posible ofrezca a la voluntad nacional ocasión de pronunciarse más segura
y eficazmente en unas elecciones parlamentarias con todas las garantías legales
para la expresión libre de la conciencia ciudadana.»
La mayoría
de los ministros dieron su aprobación al escrito, con el gesto decaído de quien
acepta un mal irremediable. La Cierva se opuso, con acento vehemente e
indignado, a que la nota fuese presentada al Rey. Él no dimitía ni autorizaba
al Presidente para que hablase en su nombre, porque «yo no abandonaba al Rey en
estos momentos, dejándole solo frente a un problema que exigía la unión
estrecha de los monárquicos leales que estimasen esencial la institución para
la vida de España».
Al llegar el
turno al genera, Berenguer, leyó éste el telegrama dirigido a los capitanes
generales, que los ministros aceptaron en silencio, con excepción de La Cierva.
«Mi general —exclamó—, ¿es que estamos ya en los umbrales de la República y no
vamos a defender al Rey?..., «Qa va sans dire» (textual), contestó el general.
Sí —agregué—, pero del Rey no habla usted en ese telegrama.» «Es que yo —dijo—,
al comunicar con los Capitanes generales, no hablo del Rey.» «Pero, mi general,
es que no se trata de una circular de servicio, sino profundamente política, e
invoca usted, no al Poder legítimo del Gobierno del Rey, sino la soberanía
nacional».
«A mí
también —refiere Berenguer— me hubiera gustado poder decir algo de eso, porque
mis sentimientos monárquicos y mi lealtad al Rey así me lo hacían desear; pero
esta iniciativa, en el régimen constitucional y en cualquier régimen,
correspondía de lleno al Gobierno, no al ministro de la Guerra, quien en aquel
caso tampoco podía abrogársela... El pretexto de un pretendido nuevo golpe de
Estado hubiera provocado, fácilmente, muchas actitudes».
Gascón y
Marín, ministro de Instrucción Pública, recordó que él estaba dimitido desde
que no se quiso destituir al general Mola de la Dirección General de
Seguridad; y, por último, el duque de Maura afirmó que con gran sentimiento se
veía en el caso de manifestar que después de la elección de ayer, «de parecía
ilegítima la Monarquía en España».
Así acabó el
histórico Consejo de ministros que tuvo la tristeza de un velatorio. El
velatorio de la institución milenaria.
* * *
Si del lado
del Gobierno todo era desconcierto y desesperanza, por el contrario respiraba
optimismo, seguridad y aire de triunfo el Comité republicano-socialista. La
única discrepancia era sobre si el Poder se les vendría a las manos de una
manera incruenta o previas unas jornadas de lucha o anarquía. «Puedo afirmar
—escribe Miguel Maura— que durante todo el día 13 el único del Comité que creyó
y obró seguro de la victoria definitiva fui yo, a pesar de los rumores y
alarmantes noticias, en su totalidad falsas, que los correligionarios
despistados nos traían sobre la inminente reacción del Rey y del Ejército
contra nosotros».
El Comité
tenía como sedes para sus deliberaciones la Casa del Pueblo y el domicilio de
Miguel Maura. A éste llegó a media noche el marqués de Cañada Honda, emisario
del grupo de monárquicos reunidos por la mañana en el domicilio del duque de
Maura, para sondear a los dirigentes revolucionarios la posibilidad de una
tregua o armisticio. Miguel Maura, exhalando ufanía, miró con conmiseración al
mensajero. ¡A buenas horas, para semejantes emplastos! Sobre desahuciarle
personalmente, le declaró, además, «que aun cuando el Comité unánime aceptase
la ya explicada fórmula, en una nueva consulta electoral, sería desobedecido y
arrollado por las masas».
Porque hay
que decir que desde el atardecer, coincidiendo con la aparición de los
periódicos, llameantes de epigrafías triunfalistas, las masas estaban en la
calle, moviéndose sin orientación fija, pero atraídas por algunos edificios que
actuaban como imanes: los ministerios de la Gobernación y de la Guerra, el
Palacio Real, la Dirección General de Seguridad... Iban los grupos de aquí para
allí, alborotadores y tremolando unas banderas tricolores. Entonaban el Himno
de Riego, «que nos parecía —dice Maura—, creo que con sobrada razón, malísimo e
impropio». Cuando la muchedumbre trataba de avanzar, turbulenta, hacia un
objeto determinado, salía al paso la Guardia Civil y la obligaba a retroceder.
En el Paseo de Recoletos, como los manifestantes agredieran a la fuerza, ésta
replicó a tiros, quedando en el suelo un muerto y varios heridos. Excitados los
ánimos, centenares de manifestantes se dirigieron por diversos caminos hacia la
Puerta del Sol y allí se alzó infernal griterío con vítores a la República y denuestos
al Rey y a sus ministros, en especial al de la Guerra. La algarabía acabó por
fatiga de los escandalizadores.
A la una y
media de la madrugada, el Rey llamó al general Berenguer, ansioso por saber lo
que sucedía. Según referencias llegadas a Palacio, las turbas pretendían
asaltar el Ministerio de la Guerra y la Puerta del Sol era escenario de graves
desórdenes. El ministro le desmintió: la verdad de los hechos no era tan grave
como la pintaban los informadores de Palacio. Don Alfonso XIII quiso saber
entonces lo tratado en el Consejo de la tarde, pues carecía de noticias e
ignoraba incluso la nota redactada para serle entregada. El Rey se sentía
sitiado y solo. El número de amigos e incondicionales había mermado hasta la
insignificancia conforme la situación se hacía más crítica. ¿Dónde estaban
aquellos monárquicos clamorosos de las horas radiantes? ¿Dónde aquellos
fervorosos leales?
A la plaza
de Oriente, mal alumbrada, afluían grupos gritadores, que dispersaba la fuerza
pública. La mole del Palacio Real se alzaba hosca, en patética soledad. Pocas
ventanas iluminadas. A las puertas de Palacio, guardias civiles a caballo. En
las bocacalles de la plaza, soldados de un batallón de Húsares, tropa más
propia para la decoración y la espectacularidad que para ser protagonista de
dramas. Semejante escenografía, ¿qué prometía? ¿Una revolución? ¿Acaso una
guerra? La hostilidad contra el Rey empezaba al pie de Palacio y profundizaba a
lo ancho y a lo largo de la urbe. Las turbas, en las calles, pedían su muerte.
En las fachadas de las casas, caliente aún la propaganda electoral, hervían las
injurias y el odio contra el Monarca en carteles y letreros pegados a los
muros...
* * *
Amaneció el
4 de abril espléndido, con el cielo hermoso de la primavera madrileña. El
Debate comentaba el resultado electoral de esta manera: «Sería pueril negarle
gravedad a la jornada de ayer. La tiene, y muy grande. No recordamos otra
parecida. Cierto que no hay en España una mayoría de concejales republicanos;
pero cierto también que la hay en casi todas las grandes capitales de la
nación. Y esto quiere decir que un sector enorme de la opinión española se
pronunció ayer en contra de la Monarquía. Votó contra ésta una parte
crecidísima del pueblo, buena parte de la clase media y aun elementos
pertenecientes a las clases elevadas. Volvemos a repetir que el acontecimiento
ha de influir en nuestra política. Y añadiremos que de un modo radical, sin que
al hablar así pensemos en resoluciones extremas.»
«La
coalición antimonárquica —decía A B C en su editorial— ha logrado en los
comicios municipales mucho más de lo que esperaba...; su conquista ha superado
a sus cálculos, porque se le han adherido votos nuevos que no figuraban en la
organización de los partidos.» Y añadía: «Nuestra fe y nuestros principios no
se los lleva el huracán de las pasiones que ha turbado tantas conciencias y ha
extraviado a una gran parte del pueblo, sumándolo, creemos que pasajeramente, a
esa otra porción que en toda sociedad propende a la rebeldía con los peores
instintos y sobre la que no ha laborado jamás una política honrada. Seguimos y
permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía, con el orden, con el Derecho
y nunca fuera de la ley, respetuosos de la voluntad nacional, pero sin
sacrificarle nuestras convicciones La Monarquía es el signo de todo lo que
defendemos: es la Historia de España. Los hombres y los azares pueden
interrumpir, pero no borrar, la tradición y la Historia, ni extirpar las raíces
espirituales de un pueblo, ni cambiar su destino.»
El aspecto
de Madrid en las primeras horas de la mañana era normal. En el despacho del
Director general de Seguridad, y sucesivamente en los despachos del Presidente
del Consejo y de los ministros, había estallado una noticia como una bomba: a
las seis de la mañana, los concejales electos el domingo, constituidos en
sesión en la Casa Consistorial de Éibar, habían proclamado la República, y el
pueblo, congregado en la calle, sancionaba con ovaciones la decisión de izar la
bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento. El concejal Juan de los Toyos
anunció al pueblo que a partir de aquel momento Éibar vivía en régimen
republicano. La Guardia Civil, un oficial y veinte hombres, acordó recluirse en
la casa-cuartel.
Apenas supo
la noticia el conde de Romanones, llamó al doctor Aguijar, odontólogo del Rey,
para que, sin pérdida de tiempo, llevase al monarca un mensaje en el que se
decía que a fin de evitar sangrientos sucesos, posibles si los republicanos
llegaban a una inteligencia con elementos del Ejército y de la fuerza pública,
era de suma conveniencia que el soberano reuniese al Consejo, «para que cada
cual tenga la responsabilidad de sus actos y el Consejo reciba la renuncia del
Rey, para hacer ordenadamente la transmisión de poderes. Así se haría posible
en su día la pronta vuelta a España del Rey por el clamoroso llamamiento de
todos.»
Consecuente
con la recomendación del conde de Romanones, el monarca ordenó llamar al
Presidente del Consejo y a los ministros para un despacho extraordinario. A las
once de la mañana se hallaban en Palacio el almirante Aznar y los ministros
García Prieto y Romanones, que sin dilación penetraron en la cámara regia. Sin
preámbulos, el Rey abordó el tema de la derrota electoral, y como el Presidente
pretendiese reducir las proporciones del descalabro, don Alfonso le
interrumpió: «Déjese usted de consuelos, no los necesito. Sé cuánto debo saber
y mi resolución es inquebrantable. No olvido que nací rey, que lo soy.» Y en
seguida rectificó: »Que lo era. Pero hoy, por encima de todo, no olvido que soy
español y mi conducta se acompasará a mi amor a la patria. No hay tiempo que
perder: los acontecimientos se precipitan.»
Dirigiéndose
al conde de Romanones, le dijo: «Tú eres quien conoces más a Alcalá Zamora.
Recuerdo -añadió- cuando le llevaste como uno de tus secretarios en mi viaje a
Canarias. Entonces, en el barco, comía en la segunda mesa. Es preciso que en
seguida le veas para convenir los detalles del tránsito de un régimen a otro,
y, además, para precisar lo referente a mi viaje y al de toda mi familia...
Salieron los
dos ministros, y a continuación penetraron en la cámara el duque de Maura, el
almirante Rivera y el general Berenguer. «El Rey estaba sereno, como siempre.
Sin alardes. Sin debilidades. En su rostro se notaban las torturas morales de
aquellas horas de ansiedad; pero nada traicionaba en su expresión la entereza
de su espíritu».
El Rey, de
conformidad con los consejos de sus ministros, expresó su inquebrantable
resolución de transmitir sus poderes a un Gobierno que convocase Cortes
Constituyentes. Estaba decidido a suspender el ejercicio de su soberanía y a
ausentarse de España. Insistió en estos propósitos, y siéndole imposible, «a
causa de la abrumadora tarea que le aguardaba aún», recogerse el tiempo
indispensable para redactar el documento público en el que constasen
claramente los términos y alcance de su renuncia, «me hizo el honor —refiere el
duque de Maura— de encomendármelo y con encargo apremiante de remitírselo antes
de las dos. Mi labor habría de consistir, y, efectivamente, a eso se redujo, a
condensar en un breve escrito los conceptos que acababa de oír».
Con el
ministro de Marina habló de la continuación del infante don Juan en la Escuela
Naval de San Fernando durante su ausencia.
En el
momento de salir los tres ministros, esperaban en la antesala La Cierva,
Bugallal y Gascón y Marín. Al saludarles, el conde de Romanones exclamó: «Esto
se ha concluido. El Rey ha decidido marcharse. Esta tarde celebraremos Consejo:
La Cierva, estupefacto, replicó con acento indignado: «¿Que el Rey se marcha y
usted lo da por decidido y hecho?» No fue posible el diálogo: don Alfonso,
desde la puerta, les invitaba a pasar. «¿Es cierto —le preguntó Bugallal— que
ha decidido Vuestra Majestad marcharse?», Porque, a su entender, no había
motivo para que el Gobierno, que se constituyó para vencer los obstáculos de
una situación política espinosa, abandonase el camino que en su programa se
trazó.
El Rey
respondió: «Sí, he decidido marcharme, formando antes un Gobierno casi
nacional, en el que figuren personas como el marqués de Lema, que presida unas
elecciones a Cortes Constituyentes que digan si España desea Monarquía o
República. Ausentándome, nadie podrá decir que he influido en tales elecciones.
He citado para esta tarde a los constitucionalistas para que formen en el
Gobierno,
El Rey no
pudo velar el disgusto que le producían las palabras del ministro y contestó:
«Lo que pasa
es que hay en España algunos que en estas materias no ven más allá de sus
narices y no aprecian el problema de conjunto, no ven la lejanía, sólo ven lo
inmediato. Yo no puedo consentir que con actos de fuerza para defenderme se
derrame sangre, y por eso me aparto del país».
La Cierva
insistió en que el soberano se equivocaba al pensar que su alejamiento evitaría
lágrimas y sangre. «Es lo contrario, Señor; Vuestra Majestad debe pensar en los
que se sacrificaron para restaurar la Monarquía después de las tragedias de
1873. Los que las hemos visto de niños no podemos avenirnos a que se
reproduzcan, y se reproducirán si el Rey se marcha. Piense en el triunfo de
otras revoluciones por no haberse defendido las instituciones, y vuelva sobre
su acuerdo: se lo ruego y suplico».
El monarca
pasó bruscamente a preguntar a Gascón y Marín. Éste se limitó a decir que creía
que el Rey debía marcharse de España. Con lo cual don Alfonso dio por terminada
la entrevista.
Antes de
salir de Palacio, Romanones ya se había trazado el plan a seguir. Para que la
entrevista proyectada con Alcalá Zamora fuese más rápida y en terreno neutral,
«pues hablar con don Niceto me repelía», apeló a los buenos oficios del doctor
Marañón, médico de gran fama y en muy buena relación desde los años de la
Dictadura con los dirigentes revolucionarios. Y el despacho del doctor —calle
de Serrano, 43— fue escenario del acto más trascendental de la jornada: la
capitulación de la Monarquía ante la revolución triunfante.
«Estaba el
conde palidísimo», cuenta Marañón. Los negociadores se abrazaron. «¡Quien me
había de decir —exclamó el conde— que nos veríamos en esta situación!» Alcalá
Zamora, apresurado, le preguntó de qué oído escuchaba mejor, y apenas sentado
en el borde de un sillón, con fuertes voces y por el oído sano, le pintó con
palabras rapidísimas y enérgicas la situación de España. En varias capitales
estaba ya proclamada la República. Los gobernadores comunicaban con él y no con
los ministros del monarca. El pueblo, impaciente, no podía ser contenido si no
sabía pronto a qué atenerse. «¿Qué solución? —preguntó el Conde—. Porque el Rey
se presta a cumplir todos sus deberes.» «La marcha rapidísima del Rey»,
contestó Alcalá Zamora. «Yo pido un armisticio de unas semanas — argüía el jefe
monárquico—. Vengo con bandera blanca, llena de sinceridad. En esta tregua
todo se resolverá con calma. Ahora podría venir un Gobierno presidido por
Villanueva, que preparase con serenidad el futuro, El republicano insistió en
la prisa inaplazable. Atropellaba, más que rebatía, los argumentos. No se podía
pasar de la hora de la caída del sol. La muchedumbre, tan contenida hasta
entonces dentro de su fervor, al llegar la noche, que empuja a la violencia, y
sin posibilidad de ser informada hasta la mañana siguiente, no podría ser
contenida. La embriaguez del triunfo tenía al pueblo entero fuera de sí. Duró
el forcejeo. Reducía
«Y al fin la
Monarquía cedió. Se iría el Rey aquella tarde. Primero se pensó que a Portugal.
Luego, que a Cartagena. El resto de la familia real, al día siguiente. No
habría abdicación, sino una resignación del Poder real en su último Gobierno,
para que éste lo transmitiese al Gobierno de la revolución. Otros detalles más
sin importancia. Se levantaron y se fueron, embargados los dos por la
trascendencia de aquellos minutos históricos. Eran las dos y cinco exactamente
cuando toda la Historia de España giraba ágilmente sobre sí misma y presentaba
al mundo una era nueva de su vida»
Por su
parte, el conde de Romanones, al referir la entrevista, puntualiza más los
argumentos aducidos por Alcalá Zamora. Decía éste: «La batalla está perdida
para la Monarquía. No queda otro camino que la inmediata salida del Rey,
renunciando al trono... No respondía de la vida de los reyes si no se procedía
como acababa de decirme, pues el ánimo de la muchedumbre se exacerbaba por
momentos y podía llegarse al punto de que la resuelta voluntad del Gobierno de
amparar a los Reyes no fuese respetada. Era ya tarde, exclamaba, para toda
solución que retardase lo que el pueblo creía ya un hecho consumado: es decir,
la marcha del monarca. Si se intentase cualquier cosa que retrasara este hecho,
los jefes revolucionarios serían arrastrados por las turbas. Si el Gobierno
del Rey iniciase la resistencia, la revolución estallaría. Con el mismo tono
expuso otras variantes parecidas. «Como la discusión se prolongaba inútilmente,
Alcalá Zamora echó mano de un argumento supremo: «Poco antes de acudir a su
llamamiento, he recibido la adhesión del general Sanjurjo, jefe de la Guardia
Civil.» Al oírle, me demudé. Ya no hablé más: la batalla estaba
irremediablemente perdida».
Era verdad.
Sanjurjo se había ofrecido al Comité revolucionario.
Entretanto
el duque de Maura se dedicaba a elaborar el manifiesto del Rey al país. Cerca
de la una de la tarde, el duque, acompañado del subsecretario del Ministerio
de Trabajo, se presentó en el Hotel Ritz, donde le esperaban los políticos
catalanes Francisco Cambó y Juan Ventosa y Calvell. La reunión fue larga. Al
fin, salió Colom y dictó a Joaquín M. de Nadal, secretario de Cambó, el
manifiesto, «que yo —cuenta Nadal— puse personalmente a máquina, a falta de
mejor papel, en una hoja del llamado «de barbas», que había traído de Barcelona
como envoltura de ciertos documentos. Poco después el propio Nadal, que era
gentilhombre, lo entregaba en Palacio a un ayudante de servicio del Rey.
El
manifiesto, escrito cuando todavía se admitía como factible la fórmula de unas
elecciones plebiscitarias, decía así:
«Las
elecciones celebradas el domingo revelan claramente que no tengo hoy el amor de
mi pueblo. Mi conciencia dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré
siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público, hasta en
las más críticas coyunturas.
Un rey
puede equivocarse, y, sin duda, erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra
patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.
Soy el Rey
de todos los españoles y también un español. Hallaría remedios sobrados para
mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten.
Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota
contra otro, en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos,
porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia
ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada
expresión de la conciencia colectiva; encargo a un Gobierno que la consulte,
convocando Cortes Constituyentes, y mientras habla la nación, suspendo
deliberadamente el ejercicio del Poder real y me aparto de España,
reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo
cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo
como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.»
Todavía el
Rey persistió en su propósito de constituir un Gobierno que durante su ausencia
presidiera unas elecciones de carácter plebiscitario. A tal fin, llamó a
consulta a los constitucionalistas: José Sánchez Guerra, Miguel Villanueva y
Melquiades Alvarez. Las audiencias fueron breves e infructuosas. Estos
personajes declararon que un Gobierno de armisticio era imposible. La hora de
los constitucionalistas había pasado.
La mañana
del día 14 había transcurrido en Madrid con aparente normalidad. Se advertía
en las calles una inquietud nerviosa en las gentes, persuadidas de que se
avecinaban acontecimientos; pero nadie sabría decir cómo se producirían. Unos
decían que el Rey se marchaba y otros lo situaban en fuga hacia una frontera.
De boca en boca circulaba la noticia de que en Eibar, Barcelona y otras
ciudades se había proclamado la República.
Las vías
céntricas se iban animando con grupos procedentes de los barrios bajos, que
llegaban atraídos por el presentimiento de grandes sucesos o por la promesa de
algazaras. Hacia las tres de la tarde, en el Palacio de Comunicaciones flameó
una enorme bandera morada, roja y gualda, considerada como republicana. En la
puerta principal del edificio
prestaban servicio unos guardias civiles, que permanecían inmóviles y como
ajenos al trascendental hecho de la bandera subversiva ondeando en el balcón
principal. Los grupos estacionados en la plaza de la Cibeles dedujeron en
seguida las consecuencias naturales de aquella impasibilidad y de espectadores
pasaron a ser actores de unas escenas de desenfrenada alegría, que, como
reguero de pólvora, se propagó en todas direcciones. Engrosaron los grupos
estacionados en la plaza, con el afluir torrencial de gentes que invadían
calzadas, llenaban tranvías o manaban a oleadas de las bocas del «Metro». El
júbilo popular se expresaba en una inmensa y ensordecedora gritería, de vivas a
la República y mueras al Rey. Una secreta inspiración empujaba a aquellas masas
enfebrecidas y delirantes hacia la Puerta del Sol, escenario histórico de
tantos dramas populares.
A la misma
hora en que se producía esta retumbante deflagración callejera, los ministros
del Gobierno trataban de llegar al Palacio Real, cosa nada fácil, para celebrar
Consejo. El de la Guerra, general Berenguer, se trasladó primero al Ministerio
de la Gobernación, situado en la Puerta del Sol, rebosante de manifestantes. En
el gran salón de retratos se encontraba el Presidente Aznar. Estaba solo,
«nervioso y retorciéndose las manos». Berenguer supo entonces el pacto de
Romancees con el Comité revolucionario. «Ante mi asombro —refiere el general—
de que se hubiera dado ese paso, del que no nos habían dicho nada, ni eran los
proyectos que el Rey nos
había comunicado aquella misma mañana al despachar con él, y a mi pregunta de
por qué se había hecho eso y quién había autorizado la entrevista con los
revolucionarios, me contestó que él sólo sabía que la cosa estaba ya acordada y
que a las seis de la tarde teníamos que entregar los poderes, estando el Rey
enterado y conforme con todo ello. Que justamente en estos momentos estaba el
Conde en el teléfono, tratando de comunicar con el Comité para conseguir un
aplazamiento que diera tiempo a que se pudiera realizar con todos sus detalles
el traspaso de poderes acordado. Que me había llamado, porque Romanones, de
acuerdo con el Comité revolucionario, le habían pedido que se declarase el
estado de guerra en Madrid para mantener el orden mientras se realizaba el
traspaso»
A poco entró
Romanones, cejijunto y hosco, con el gesto de hombre atormentado por una
hondísima preocupación. Como Berenguer le preguntase la razón de aquel cambio
de planes, en pocas horas, el Conde contestó: «¿Por qué todo esto? Pues ya lo
ve usted. Nos desbordan y hay que actuar con rapidez. Mire usted —me dijo con
gesto airado, conduciéndome a uno de los balcones—. Vea usted ese entusiasmo,
ese delirio... ¡Y por nosotros, nada! Hay que decidirse; si no, yo no sé lo que
pasaría».
Proclamar el
estado de guerra no era empresa sencilla. Berenguer llamó a Capitanía General
para que un oficial de Estado Mayor acudiese con toda urgencia al Ministerio de
la Gobernación, y en una cuartilla se escribieron las instrucciones aconsejadas
por las circunstancias, que dictó Romanones y debían tenerse en cuenta al
redactar el bando. De vez en cuando el Conde, a través de los cristales del
balcón que daba a la Puerta del Sol, contemplaba a la muchedumbre bulliciosa en
la plaza, y exclamaba: «¡Qué entusiasmo! ¡Qué lástima!»
A las seis
de la tarde comenzaron a llegar al Palacio Real los ministros. En los
alrededores se notaba tranquilidad. La Guardia Civil y un escuadrón de Húsares
mantenían la vigilancia. Apareció el Rey en la Sala de Consejos: se «le veía
entero, resuelto en la palabra y en el ademán, pero nervioso y preocupado». «Nada más tristemente solemne —dice Berenguer— que aquella reunión que
tenía lugar bajo la impresión abrumadora de los acontecimientos y la coacción
de aquellos tratos entablados con el adversario; tratos que, en concurrencia
con otras gestiones de espontánea y discutible oportunidad y acierto, tanto
habrían de contribuir a decidir al desconfiado y vacilante Comité
revolucionario a reclamar el premio de aquel triunfo que se le reconocía antes
de que él mismo se hubiera dado cuenta de él, y a desbordar los entusiasmos del
pueblo, lanzándolo a la calle en la bulliciosa alegría de aquella victoria que
le decían era suya. La multiplicidad de iniciativas, derrotistas todas ellas,
realizadas sin el conocimiento de los que en todo caso habían de encauzar sus
consecuencias, nos llevaron a aquella caótica situación, en que la impaciente
desconfianza de los que ya consideraban reclamar con derecho el cumplimiento
de un pacto, amenazaba con su desenfrenado desbordamiento».
Comenzó el
Consejo. El Rey explicó que, fracasado su intento para constituir Gobierno,
había decidido marcharse. Romanones, con grandísimo pesar, se veía en el
trance de aconsejarle que la salida fume inmediata. Se hizo un gran silencio,
que rompió La Cierva para exponer su opinión contraria al propósito del
soberano, recordando a los ministros su obligación de defender a la Monarquía.
Una vez más el Rey repitió que no consentiría que por él se vertiera sangre.
Preguntó
entonces La Cierva a los ministros si se creían con facultades legales y
morales para aconsejar y autorizar que el Rey abandonase el Trono. «Es fatal
hacerlo, para evitar mayores males», contestó Romanones. Dirigiéndose a
Berenguer, La Cierva interrogó: «¿No cuenta usted ya con la lealtad del
Ejército?, «Yo creo —respondió el general— que sería peligroso e inútil pedir
al Ejército que interviniera.» A una pregunta semejante hecha al ministro de
Marina, éste manifestó que estaba conforme con lo dicho por el ministro de la
Guerra. Por su parte, el ministro de la Gobernación declaró que la Guardia
Civil no era bastante para reprimir el desbordamiento popular y, además, «tal
vez pondría dificultades para defender la Monarquía». El Presidente y los demás
ministros callaban. El silencio era angustioso. De pronto penetró en la sala el
ayudante del Rey, Moreu, capitán de corbeta, y dirigiéndose al conde de
Romanones, dijo: «El señor Alcalá Zamora acaba de anunciar que si antes de las
siete de la tarde no se entrega el Poder a la República, no responde de nada de
lo que ha ofrecido.» Al oír esto, La Cierva preguntó con vehemencia: «¿Cómo?
¿Es que se ha pactado la entrega de la Monarquía y el advenimiento pacífico de
la República?» «Sí —contestó enérgicamente Romanones—. He tenido con Alcalá
Zamora una entrevista, y para salvar la vida del Rey y de la Familia real, se
ha convenido en entregar el Poder esta tarde y el Rey saldrá inmediatamente
para el extranjero.» Hizo entonces —escribe La Cierva— «explosión mi apasionada
protesta». «¿Quiénes somos nosotros para disponer de la institución secular sin
que España tuviera parte en la suprema transacción y ni siquiera se tuviese con
los ministros la lealtad debida?».
En aquel
momento sacó el Rey de su bolsillo un sobre con el manifiesto al país,
redactado, como se ha dicho, por el duque de Maura, y lo leyó al Consejo.
Ninguno de los ministros lo comentó. Como La Cierva protestara una vez más
contra los manejos para entregar la Monarquía, Romanones, que se consideró
aludido, exclamó: «Sólo el Ejército y la Guardia Civil pueden contestar a esto.
¿Qué dicen los ministros?»
El general
Berenguer, dirigiéndose al Rey, dijo: «Por mi parte, Señor, estoy dispuesto a
hacer cuanto acuerden el Rey y su Gobierno; aunque ahora haya que imponerse por
la fuerza.» El monarca replicó: «Eso de ninguna manera.
Ya he tomado y expresado mi decisión y en ella me mantengo... No hay, pues,
que hablar más de este asunto.»
Y a
continuación refirió que la Reina veía muy difícil poder salir de Palacio antes
de tres días. Recostándose en el respaldo del sillón, preguntó: «Y yo, ¿cuándo
y cómo me voy?» Todos callaron. El Rey reiteró: «Haceos cargo de mi situación.
Os he preguntado cuándo y cómo me voy.» El duque de Maura respondió: «Señor,
puesto que el afán de Vuestra Majestad es que por causa suya no luchen unos con
otros los españoles, España, y, sobre todo, Madrid, no tienen que saber que
Vuestra Majestad se va, sino que se ha ido». «¿Por dónde?», inquirió don
Alfonso. Los ministros se dedicaron a estudiar los itinerarios: el general
Berenguer y el almirante Rivera hicieron algunas consultas por teléfono. Quedó
acordado el viaje a Cartagena, como se ha dicho al comienzo de este capítulo.
El Rey y los ministros contemplaron a través de los ventanales a la multitud
que llenaba la plaza de Oriente, vociferante y con banderas tricolores y rojas.
El monarca se volvió hacia los ministros. «La hondura de la emoción era visible
en todos los rostros, escribe el duque de Maura. Más tranquilo que ninguno,
afectuoso y hasta consolador el gesto, sobrio el ademán, nos abrazó a uno tras
otro, y con sencillez y justeza de tono, mucho más conmovedoras que la
grandilocuencia aspaventera, dijo así: «Al despedirme de vosotros y disponerme
a salir, quizá para siempre, de esta casa donde nací, no puedo deciros sino una
cosa, porque es mi único pensamiento y mi único deseo: ¡Viva España!». Al
abrazar a La Cierva, le dijo: «Juan, no me guardes rencor».
Se le confió
a Romanones el delicado encargo de convencer a la Reina para que saliese de
Madrid al día siguiente, y el Conde hubo de cruzar las galerías bullentes de
aristócratas y palatinos y oír improperios y reproches, que afrontó con
estoicismo. La Reina accedió a lo que se le pedía.
A Berenguer
le recordó Romanones el compromiso de declarar el estado de guerra para
garantizar el traspaso de poderes, misión harto delicada para la tropa que
saliera a la calle, con peligro de contagiarse del alocamiento y frenesí de las
muchedumbres. El propio Comité revolucionario lo vio así, y por mediación de
Gascón y Marín pidió al ministro de la guerra que suspendiera la declaración.
Antes de
abandonar el Palacio, los ministros, reunidos en el salón japonés, deliberaron
sobre la promesa firme hecha al Comité revolucionario de comparecer todos a la
siguiente mañana en el edificio de la Presidencia del Consejo para dar solemne
posesión al Gobierno Provisional de la República. La Cierva alegó que por no
ser ya ministro, no se consideraba obligado a compromisos contraídos sin su
asentimiento. «Los acuerdos —exclamó con aire colérico Romanones— son
solidarios para el Gobierno.» La Cierva, por toda respuesta, se dirigió a la
puerta. El Conde volvió a gritar: «O vamos todos, o ninguno.» No iría ninguno.
No era menester dar posesión del Poder a quienes ya lo tenían en sus manos.
Los
ministros salieron en busca de sus coches, estacionados en la Puerta del
Príncipe. «Lo difícil —dijo el almirante Rivera— va a ser llegar a los
Ministerios.» El marqués de Hoyos exclamó: «Para mí no es sólo difícil, sino
imposible, porque, según me han avisado por teléfono, ya lo han ocupado.» Y dio
al chófer el encargo de que le llevara al Ministerio de la Guerra.
* * *
Dejamos a
los componentes del Gobierno provisional de la República abriéndose paso entre
la masa compacta de gente, ya dentro del Ministerio de la Gobernación. Miguel
Maura, más ágil e impaciente, adelantándose a sus compañeros, llegó al despacho
del ministro, en donde se encontraba el subsecretario, Mariano Marfil, único
superviviente monárquico en el Ministerio, a quien le espetó «que allí estaba
de más». El desahuciado cogió el sombrero y desapareció. Así fue, según Maura, el «traspaso de poderes”. Acto seguido Maura comenzó sus conversaciones
con los gobernadores para anunciarles la proclamación de la República y
ordenarles que entregaran el mando al presidente del Comité republicano, o, en
su defecto, al presidente de la Audiencia. En Valencia, Barcelona, Zaragoza,
Sevilla, Oviedo y otras ciudades la recomendación era inútil por extemporánea.
Los republicanos vehementes se habían adelantado, sin obedecer otras órdenes
que las de sus impulsos.
A todo esto
seguía creciente el hervor callejero, incrementado por el continuo oleaje de
muchedumbres alborotadoras que llegaban de barriadas a pie, en tranvías,
«Metro» y en camiones, con sus banderas rojas y tricolores. A la par que los
miembros del Gobierno provisional se instalaban en el Ministerio de la Puerta
del Sol, los concejales republicanos y socialistas electos, capitaneados por
Pedro Rico, abogado obeso y populachero, ocupaban el Ayuntamiento, desde cuyo
balcón principal saludó a la muchedumbre en nombre del Concejo republicano.
Otro tanto hacía desde un balcón de Gobernación, Eduardo Ortega y Gasset,
hermano del profesor y filósofo, agitador desaforado y abogado mediocre, en
calidad de presunto gobernador de Madrid.
A las nueve
de la noche, desde un micrófono instalado en el despacho del ministro de la
Gobernación, y en presencia de los ministros del nuevo Gobierno, Niceto Alcalá
Zamora, acatado como presidente por todos los reunidos, saludaba al pueblo y
declaraba «su emoción y su entusiasmo ante el espectáculo sin igual de una
lección casi imposible de imitar que esta nación ha dado al mundo, resolviendo
el problema de su revolución latente en medio de un orden maravilloso y por
voluntad y vía perfectamente legales».
Anunciaba
que tan pronto como se lo permitieran las circunstancias, el Gobierno
organizarla su estructura política, y, mientras tanto, realizaría la prometida
obra de justicia social y reforma administrativa, de supresión de injusticias,
depuración de responsabilidades y restablecimiento de la ley. Insistía en
elogiar la perfección con que se implantaba la República, «sin el menor
trastornos; de la manera «que el mundo entero sentirá y admirará la conducta de
España, ya puesta en otras manos con un orden ejemplar que ha de completar su
eficacia». Pidió la confianza de todos y aseguró que «España gozaba de un
completo amor en todas las regiones, lo cual serviría para hacer una España
grande sin que ningún pueblo se sienta oprimido y reine entre todos ellos la
confraternidad».
Acto
seguido, los miembros del Comité revolucionario se dedicaron a redactar las
actas de nacimiento de la República. Llevaba la voz cantante Alcalá Zamora, a
quien todos los reunidos reconocían su superioridad de jurisconsulto, y, uno
tras otro, dictó los siguientes decretos: El primero, nombraba Presidente del
Gobierno Provisional de la República a Niceto Alcalá Zamora. Otros siete
designaban ministros: de Estado, Alejandro Lerroux; de Gracia y Justicia,
Fernando de los Ríos; de Guerra, Manuel Azaña; de Marina, Santiago Casares
Quiroga; de Gobernación, Miguel Maura; de Fomento, Álvaro de Albornoz; de
Trabajo, Francisco Largo Caballero. Quedaban por cubrir las carteras de
Instrucción Pública, Hacienda y Economía, asignadas a Marcelino Domingo,
Indalecio Prieto y Nicolau d'Olwer, los cuales se hallaban exiliados en París.
Otros
decretos se referían al Estatuto jurídico del Gobierno, a la concesión de
amnistía, a la declaración del día 15 como festivo, a enaltecer la fecha del 14
de abril como fiesta nacional, a la creación del Ministerio de Comunicaciones y
a la designación de Diego Martínez Barrio para regentarlo. Quedaron nombrados,
por otros decretos, gobernador de Madrid, Eduardo Ortega y Gasset;
subsecretario de la Presidencia, Rafael Sánchez Guerra, hijo del ex presidente
del Consejo de ministros, José; de Gobernación, Manuel Ossorio Florit, hijo
del jurisconsulto Angel Ossorio y Gallardo, y Director general de Seguridad,
Carlos Blanco, de setenta y tres años, general auditor, correligionario de
Mauro y participante activo en la conspiración republicana.
El decreto
que designaba presidente a Alcalá Zamora llevaba el siguiente preámbulo: «El
Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder, sin tramitación y sin
resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado
a la posición en que se halla y es él quien en toda España rinde acatamiento e
inviste de autoridad. En su virtud, el presidente del Gobierno provisional de
la República asume desde este momento la Jefatura del Estado, con el
asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad
popular, conocedora, antes de emitir su voto en las urnas, de la composición
del Gobierno provisional. Interpretando el deseo inequívoco de la Nación, el
Comité de las fuerzas políticas coaligadas para la instauración del nuevo
régimen designa a don Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de Presidente
del Gobierno provisional de la República».
Por otro
decreto se concedía «la más amplia amnistía de todos los delitos políticos,
sociales y de imprenta, sea cualquiera el estado en que se encuentren los
procesos, incluso los ya fallados definitivamente y la jurisdicción a que
estuviesen sometidos. Justificaba el Gobierno tal magnanimidad «en que los
delitos políticos, sociales y de imprenta responden generalmente a un
sentimiento de elevada idealidad y han sido impulsados por el amor a la
libertad y a la patria y además legitimados por el voto del pueblo en su deseo
de contribuir al restablecimiento de la paz general».
El Estatuto
jurídico o Carta fundamental de los derechos ciudadanos, que regiría hasta que
se aprobase la Constitución, decía así:
«El Gobierno
provisional de la República, al recibir sus poderes de la voluntad nacional,
cumple con un imperioso deber político al afirmar ante España que la conjunción
representada por este Gobierno no responde a la mera conciencia negativa de
libertar a nuestra patria de la vieja estructura ahogadiza del régimen
monárquico, sino a la positiva convergencia de afirmar la necesidad de
establecer como base de la organización del Estado un plexo de normas de
justicia necesitadas y anheladas por el país.
El Gobierno
provisional, por su carácter transitorio de órgano supremo mediante el cual ha
de ejercer las funciones soberanas del Estado, acepta la alta y delicada misión
de establecerse como Gobierno de plenos poderes. No ha de formular una carta de
derechos ciudadanos, cuya fijación de principios y reglamentación concreta
corresponde a la función soberana y creadora de la Asamblea constituyente; mas
como la situación de «pleno poder» no ha de entrañar ejercicio arbitrario en
las actividades del Gobierno, afirma solemnemente, con anterioridad a toda
resolución particular y seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del
Estado y el ciudadano, que somete su actuación a normas jurídicas, las cuales,
al condicionar su actividad, habrán de servir para que España y los órganos de
autoridad puedan conocer, así los principios directivos en que han de inspirase
los decretos, cuanto las limitaciones que el Gobierno provisional se impone. En
virtud de las razones antedichas, el Gobierno declara:
Primero.
Dado el origen democrático de su poder, y en razón del responsabilismo en que
deben moverse los órganos del Estado, someterá su actuación, colegiada e
individual, al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes — órgano
supremo y directo de la voluntad nacional —, llegada la hora de declinar ante
ella sus poderes.
Segundo.
Para responder a los justos e insatisfechos anhelos de España, el Gobierno
provisional acepta como norma depuradora de la estructura del Estado someter
inmediatamente, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad,
los actos de gestión y autoridad pendientes de examen al ser disuelto el
Parlamento en 1923, así como las ulteriores, y abrir expediente de revisión en
los organismos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte
consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad habitual en el régimen
que termina.
Tercero. El
Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la
conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el
Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus
convicciones religiosas.
Cuarto. El
Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la
libertad personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el
estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlo, adoptando
garantías de amparo para aquellos derechos y reconociendo como uno de los
principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y
corporativa, base del nuevo derecho social.
Quinto. El
Gobierno provisional declara que la propiedad privada queda garantida por la
Ley; y, en consecuencia, no podrá ser expropiada sino por causas de utilidad
pública y previa indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al
abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al
desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país y a la
incongruencia del derecho que la ordena con los principios que inspiran y deben
inspirar las legislaciones actuales adopta como norma de su actuación el
reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función de la
tierra.
Sexto. El
Gobierno provisional, a virtud de las razones que justifican la plenitud de su
poder, incurrirá en verdadero delito si abandonase la República naciente a
quienes desde fuertes posiciones seculares, y prevalidos de sus medios, pueden
dificultar su consolidación. En consecuencia, el Gobierno provisional podrá
someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto a un régimen de
fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a
las Cortes Constituyentes.»
* * *
Antes de
seguir adelante, conviene conocer la vida y obras de los hombres que integraban
el primer Gobierno de la Segunda República y que fueron sus promotores.
El
presidente, Niceto Alcalá Zamora, era hijo del secretario del Ayuntamiento de
Prieto (Córdoba), donde nació en 1877. Estudioso y despierto de inteligencia, a
los veinte años se doctora en leyes en Madrid, y dos años después es oficial
letrado del Consejo de Estado. Afiliado al partido de Moret, abandonó a éste
para ingresar en el grupo que presidía Romanones, y dejó luego al Conde para
acatar la jefatura de García Prieto. Justificaba este trasiego un secreto afán
por reunir mesnada parlamentaria propia y erigirse jefe de minoría en el
Congreso, donde representaba, desde el año 1906, al distrito de La Carolina. No
consiguió nunca ver cumplida su ambición. En sucesivas alternativas políticas
pasó por la secretaría del Gobierno civil de Madrid, por varias Subsecretarías
y Direcciones generales, por el Ministerio de Fomento (1917) y después por el
de Guerra (1921).
Ejercía en
Madrid como jurisconsulto, con buena clientela. Poseía una oratoria pomposa,
arrolladora, grandilocuente a veces, recargada de lentejuelas y abalorios.
Tenía una memoria asombrosa. «Alcubilla viviente» le llamaba Miguel Maura. Era
minucioso, analítico y a la vez profuso e impreciso. Su facundia mazorral y su
sonrisa satisfecha eran reminiscencia, según Pérez de Ayala, del gracioso de
nuestras comedias antiguas. En los dos últimos años de la Dictadura de Primo de
Rivera se incorporó al grupo de los conspiradores, y al liquidarse aquélla,
profesó en la fe republicana con un insensato discurso pronunciado en Valencia
(13 de abril de 1930), en el que prometió una República «a la que pudieran
servir gentes que han estado y están mucho más a la derecha mía: régimen que
conservará el Senado, y en él, la representación de la Iglesia. ¿Con el
arzobispo de Valencia? Y con el Cardenal primado a la cabeza, que es más en
todos los aspectos. Una República viable, gubernamental y conservadora...» «No
asumo —añadía la responsabilidad de un Kerenski para implantar una República
convulsiva y epiléptica.» Fue elegido presidente porque significaba el aval
conservador indispensable para que la República obtuviese la aquiescencia o el
crédito de las clases burguesas. En el fuero íntimo sus nuevos correligionarios
le despreciaban. «Don Niceto —escribe Azaña— es parlanchín y anecdótico, pero
no es hombre de conversación. No se puede hablar con él nada interesante. Ni
arte, ni literatura, ni viajes aparecen jamás». De su oratoria dice:
«Holgura de palabras, desproporcionada con el rigor de contenido: lo sublime y
lo ridículo andan revueltos en su acento e inspiración» .
* * *
Manuel
Azaña, ministro de la Guerra, había nacido en Alcalá de Henares, en 1880.
Educado en el colegio de los agustinos de El Escorial, y licenciado en Derecho.
Dos veces —la última en 1923— probó fortuna, sin éxito, en elecciones a
diputados por el distrito de Puente del Arzobispo (Toledo). Figuraba adscrito
al reformismo de Melquiades Álvarez. Defraudado, se aisló, haciéndose fuerte en
el Ateneo, del que fue secretario desde 1913 a 1920 y presidente en 1930. «El
Ateneo ha traído la República segunda a España. Pero el Ateneo, sede del Comité
revolucionario, era Manuel Azaña». De talla mediana, macrocéfalo,
grueso y aburguesado, se envanece cuando alguien le compara a Mirabeau. «Me
impresionó siempre —dice Giménez Caballero— su faz esteárica, exangüe,
decolorada, obsesa». Rostro verrugoso y muy feo. Su autobiografía
explica sus cóleras, su egolatría y sus inhibiciones.
He aquí
algunas pinceladas de su autorretrato: Un «fárrago de lecturas desordenadas
perturbó los albores de mi adolescencia. Sólo sé que estudiar leyes me parecía
el suicidio de mi vocación...» «Aridez, turbulencia, grosería en el colegio;
lóbrega orfandad en casa... ¡Qué fardo ha creído uno llevar, o más bien ha
llevado realmente sobre sí, en la que llaman edad dichosa!» «Fui un rebeldillo,
un enemigo, prestando al orden la aquiescencia mínima. Vivía para mí solo.
Amaba mucho las cosas, casi nada a los prójimos...» «Hay que ser un bárbaro
para complacerse en la camaradería estudiantil...» «Yo no tenía espíritu de
sacrificio, ni humildad, ni el don de lágrimas.» «En abstrayendo las
representaciones carnales, la reflexión sólo encontraba el vacío del alma; agotada,
toda rasa. ¿Cómo podía ser que nada me conmoviese? Pues así era.» «La religión
me constreñía; me apretujaba contra el centro moral de mi persona.» «Aprendí a
refinar el egoísmo, a no fundar esperanzas en la compasión.» «Aunque de nombre
cristiano, rehíce en la infancia un paganismo auténtico, y a fuerza de buscar
representación sensible para las memorias evangélicas, reduje cuanto se me
alcanzaba de esa tradición a un repertorio de mitos campestres.» «En el ápice
del poderío, más aire me hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio». «Estoy pronto a afirmar que los frailes propagan la encefalitis letárgica,
como hace noventa años propagaban —era de fe— el cólera. Mi anticlericalismo no
es odio teológico, es una actitud de la razón.
En
colaboración con quien más tarde sería su cuñado, Cipriano Rivas Cherif, funda
una revista literaria mensual, La Pluma, bajo el lema: «La pluma es la que
asegura castillos, corona reyes y la que sustenta leyes.» Vivió la revista con
muchas dificultades tres años, y en 1923 suspendió su publicación. Azaña pasó
entonces a dirigir otra revista de tendencia muy izquierdista, titulada España,
que antes había dirigido Luis Araquistáin. Traduce La Biblia en España, de
Jorge Borrow. Conspira en la farmacia del doctor Giral, en la calle de Atocha.
«El grupo, que no partido, congregado en torno a Giral, representará más tarde,
con el signo de Acción Republicana precisamente, el impulso renovador de la
idea inmarcesible».
Funcionario
por oposición en el Ministerio de Gracia y Justicia, como jefe de Negociado del
Registro de Últimas Voluntades. En el Ateneo, que frecuenta desde los veinte
años, forja y depura su formación espiritual, y ensaya su oratoria, polémica,
agresiva y a la par arrogante y bien construida. El Ateneo —dice— «estimula y
pone en curso la inteligencia especulativa, la sensibilidad, la fantasía
creadora y el espíritu crítico». Se siente especialmente atraído por los temas
militares, a los que dedica artículos, conferencias y un libro, Estudios de
política francesa contemporánea, escrito después de una visita a los
frentes de batalla aliados durante la primera guerra mundial. El partido
reformista, del que Azaña es afiliado, le encomienda una ponencia sobre el
problema militar español. En estos antecedentes debe verse la razón por la cual
es designado ministro de la Guerra, pues sus compañeros de Gobierno estaban
seguros de que Azaña acabaría con la influencia de los militares en la vida
política española. Sin embargo, Azaña, fundamentalmente, era un intelectual y
un clásico, al que le repugnaba la falta de estética de la sociedad en que
vivía. El 6 de marzo de 1932 ingresó en la logia masónica de la calle del
Príncipe, de Madrid. El Liberal comentaba la noticia con estas palabras: «El
presidente del actual Gobierno español tiene un título más. La revolución,
cuyos hombres están ungidos con ese óleo claro de libertad y de amor, no
fracasará nunca.» «Cuidado con Azaña», solía decir
* * *
Al partido
socialista se le habían adjudicado en el nuevo Gobierno tres carteras: las de
Trabajo, Justicia y Hacienda. Francisco Largo Caballero, designado para
desempeñar la primera, había nacido en Madrid, en 1869. De familia humilde, a
los cuatro años le abandonó su padre, aprendió en las Escuelas Pías de San
Antón las primeras letras, y a los siete años comenzó a trabajar: primero, en
una fábrica de cajas de cartón; luego, de encuadernador, de cordelero, y a los
diez años, de estuquista, en cuyo oficio perseveraría hasta que el partido lo
eligió concejal del Ayuntamiento de Madrid (1903). Ingresó en la Agrupación
socialista Madrileña en 1894, y ya para entonces llevaba cuatro años de
afiliado a la Unión General de Trabajadores. Contaba con la confianza plena de
Pablo Iglesias, y por el favor de éste alcanzó muchos e importantes puestos en
la organización, inclusive el de consejero del Banco de España, como
representante de la Institución Cesáreo del Cerro. Fue vocal del
Instituto de Reformas Sociales desde su constitución en 1904. «En justicia,
puede decirse que este puesto, donde se mantuvo hasta 1932, fue la piedra de
toque para la formación polémica y maciza de Largo Caballero» «El
cargo de vocal del Instituto de Reformas Sociales —afirma el líder socialista—
me ha permitido intervenir en la discusión y elaboración de toda la legislación
social de España en el período citado». La preponderancia de Largo
Caballero aumentó al ser designado secretario general de la Unión General de
Trabajadores, fundada en Barcelona y cuya sede se fijó en Madrid a los dos años
de su funcionamiento. Como representante de la U. G. T. intervino de modo
activo y directo en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917. Con
Besteiro, Anguiano y Saborit, formaba el Comité organizador de la revuelta, que
fue fácilmente aplastada por el Gobierno. Condenados a cadena perpetua, los
componentes del Comité ingresaron en el penal de Cartagena, para salir al año
siguiente, con actas de diputados que les garantizaban el indulto y la
apoteosis popular.
Bajo la
Dictadura de Primo de Rivera se mostró Largo Caballero partidario de la
colaboración y predicó con el ejemplo. Prefería una eficaz influencia positiva,
aliado al gobernante, que la hostilidad clandestina y estéril. Como
representante de la U. G. T., fue vocal de la Organización corporativa creada
por el ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, y consejero de Estado, nombrado por
los vocales obreros del Consejo de Trabajo, con autorización de los Comités de
la U. G T y del partido. Esta colaboración gubernamental le valió la enemistad
de los contrarios a todo trato con el dictador, en especial de Prieto y de
Fernando de los Ríos. Al caer la Dictadura, Largo Caballero se apresuró a
significarse como partidario decidido de la revolución para derribar al Rey y
entabló competencia en radicalismo y demagogia con sus colegas socialistas y
aun con los sindicalistas. Por entonces empezó a hacer patentes sus simpatías
por el régimen soviético. Al regresar, en 1930, de asistir a un Congreso
socialista en Bruselas, conoció la invitación hecha por los republicanos al
partido socialista y a la U. G. T. para intervenir en un Comité revolucionario
que preparaba el derrocamiento de la Monarquía. Largo Caballero fue designado
para formar en dicho Comité, y, una vez integrado en él, le ofrecieron la
cartera de Trabajo.
Era inculto,
pero muy intuitivo. Formado en los cotidianos debates de la Casa del Pueblo,
leyó por primera vez a los clásicos del marxismo — Marx, Engels, Trotsky,
Bukharin y, sobre todo, Lenin— durante su prisión en 1934.
* * *
Fernando de
los Ríos y Urruti fue designado ministro de Justicia. Natural de Ronda
(Málaga), tenía cincuenta y dos años. Frecuentó varias Universidades
extranjeras como becario de la Institución Libre de Enseñanza, patrocinado por
el fundador de ésta, don Francisco Giner de los Ríos, tío del becario. Era
catedrático de Derecho político de la Universidad de Granada. Nombrado jefe
del Gobierno Berenguer y ministro de Instrucción pública el duque de Alba, «uno
de los primeros actos del nuevo ministro, apoyado por los amigos del Consejo de
Instrucción pública, fue la creación en el Doctorado de la Facultad de Derecho
de la nueva cátedra de «Estudios Superiores de Ciencias Políticas», destinada
ab initio para Fernando de los Ríos, catedrático de Granada. Con una
elaboración a marchas forzadas, el Consejo aprobó la propuesta de la nueva
disciplina, salvo el voto contrario de unos pocos miembros. No solamente se
hizo esta discutida reforma, sino que para mayor prueba del propósito oculto se
decidió que dicha cátedra fuese anunciada a turno de traslación». De
los Ríos pertenecía al partido socialista desde su juventud y era diputado de
la minoría desde 1919. Azaña, después de tratarlo íntimamente, dice del
ministro: «A cada descubrimiento personal que hace Fernando, diríase que el
mundo ha estado en tinieblas hasta ese momento, y la verdad es que su
ingenuidad pedante y su falta de mundo le han valido a Fernando para chascos
terribles... Su tono «profesoral», su expresión pedante y rebuscada y su
terquedad fanática le hacen a veces muy cargante» . Atildado, untuoso,
de barbilla negra y con un relente semítico —visitaba con frecuencia la
sinagoga de la calle del Príncipe—, se esforzaba por aparecer correcto hasta lo
melifluo. Era buen tañedor de guitarra y aficionado al cante jondo. En el
partido socialista, integrado y regido por proletarios, De los Ríos se
distinguía como humanista y apóstol laico.
* * *
Indalecio
Prieto era el ministro de Hacienda. Había nacido en Oviedo, en 1883. Quedó
huérfano de padre a los seis años, y conoció una niñez desolada y mísera. Tenía
ocho años cuando se trasladó con su madre y hermanos a Bilbao, en busca de
mejor fortuna. En la capital vizcaína, refugiado en un tugurio de un barrio
típicamente obrero, el de las Cortes, continuaron las penalidades y escaseces.
Hizo sus primeros y únicos estudios en la escuela aneja a la capilla
protestante de la calle de San Francisco. Asegura que allí perdió la fe, si
bien reconoce que nada hizo por encontrarla. Se afilió al Centro Obrero y
aprendió taquigrafía. Una mañana, el profesor, para medir la velocidad, le
pidió que escribiese en el encerado algo que supiese de memoria. «Por ejemplo:
el Padrenuestro.» «No lo sé», replicó el muchacho. Concluida la clase, el
profesor retuvo al alumno y le sondeó. «Veía en mí —cuenta— un muchacho
necesitado y se ofreció gentilmente a auxiliarme para proporcionarme
colocación. Gracias contesté agriamente, estoy colocado. La contestación,
basada en una
A Alejandro
Lerroux García le reservaron la cartera de Estado. Él creía que por veteranía y
méritos políticos le correspondía la presidencia del Gobierno. Atribuyó a
intrigas y envidias la preterición. Sus compañeros no se fiaban de él. Cuando
se barajaban nombres para el Gobierno, Miguel Maura le ponía el veto,
«negándose a que fuera ministro de Justicia, porque si lo fuese se venderían
las sentencias de los Tribunales». El radicalismo lerrouxista
era la enfermedad inconfesable de la Minerva republicanas, dice Ramos Oliveira. Tarde ve Lerroux realizarse el sueño de toda su vida. Tiene sesenta y
siete años.
Nació en La
Rambla (Córdoba), donde su padre, de origen madrileño, desempeñaba un cargo en
la Escuela de Veterinaria. Conoció una azarosa y errabunda infancia. Fue, según
relata en sus Memorias, aprendiz de zapatero y de barbero, en Madrid,
y sacristán y campesino en Villaveza del Agua, pueblo humilde de León, donde
vivió algún tiempo bajo la protección de un tío sacerdote. A los dieciséis años
se fugó de su casa de Cádiz para sentar plaza en un regimiento de Caballería de
Sevilla, previo consentimiento de su padre. Ayudado por su hermano Arturo,
teniente de Infantería, ingresó en la Redacción del diario republicano de
Madrid El País, en el que de gacetillero pasó a redactar los artículos más
detonantes del periódico vitriólico, y poco después a director. A la muerte de
Ruiz Zorrilla, jefe del progresismo republicano, como los correligionarios de
Barcelona le ofrecieran un puesto en la candidatura a diputados a Cortes
(1901), se trasladó a aquella ciudad, donde salió triunfante, y reelegido en las
elecciones de 1903 y 1905, y derrotado en 1907, Lerroux, con sus bigotazos,
tenía una figura arrogante, mosqueteril, de fanfarrón. Seguro de su fuerza y
ambicioso de poder y de mando, funda el partido radical. Su desbordamiento
demagógico anega la política española. Artículos incendiarios en El Progreso,
La Publicidad y El Radical. Oratoria demoledora contra todo lo existente.
Lerroux conoce el esplendor de la populachería: es el «Emperador del Paralelo»,
distrito barcelonés, lonja de todas las podredumbres morales y materiales,
típico tribuno de la plebe, a la que inflama con su elocuencia aniquiladora. Es
el genio del pasquín, de la proclama y del manifiesto anarquista. No hay
durante años campaña política contra los fundamentos del Estado sin la
colaboración, refrendo o complicidad de Lerroux. En sus arrebatados y
enfurecidos escritos y discursos está el origen de los salvajismos perpetrados
durante la semana sangrienta de 1909 en Barcelona. Es el inspirador del
«¡Maura, no!", que ahogaría al estadista en un oleaje de vilipendio
desatado en todos los centros ácratas y logias masónicas de Europa.
Las demasías
de su pluma y de su lengua las paga con desafíos, cárcel, destierro y
emigración. A veces, cuando disputa las actas de concejales de la Diputación
Provincial o de las Cortes a los catalanistas, su virulencia adopta un aire
patriótico, a lo que no es ajeno su conexión con algún Ministerio.
El
advenimiento de la República le sorprende en plena decadencia: quebrantada la
salud, jefe de un partido anacrónico, masón "durmiente", sin nada que
ofrecer al idealismo de las gentes. Las masas que antaño le aclamaban, se
alejan de él en pos de otros ídolos.
* * *
Con Diego
Martínez Barrio en el Ministerio de Comunicaciones, creado a instancia de su
jefe político, Alejandro Lerroux, la masonería se ve representada en el
Gobierno provisional por su más alto dignatario. Es Gran Maestre del Grande
Oriente Español.
* * *
Miguel Maura
y Gamazo, nacido en Madrid en 1887, aportaba a la República sus apellidos, que
se hicieron famosos por eminentes servicios prestados a la Monarquía. Su corta
carrera política —concejal por Madrid y diputado a Cortes— la hizo a la sombra
de su padre, don Antonio. Muerto éste y al columbrar la tormenta revolucionaria
que se cernía sobre España, se incorporó junto con Alcalá Zamora, ambos
católicos, a la conspiración republicana, confiados en que podrían reducir con
su influencia la tensión revolucionaria.
En una
conferencia que pronunció en el Ateneo después de un lustro de Dictadura,
llamaba a Primo de Rivera «gobernante enorme», y al hablar de la Monarquía se
expresaba de esta manera: «Hablemos de la Corona. Es natural que ni por
tradición de mi apellido, ni por justicia, podría yo decir nada en su
menoscabo. De todo lo anterior al 13 de septiembre no queda en pie más que
ella. La Corona representa la permanencia de la vida política española, la
tradición, el presente y el porvenir. Al Rey se le presentó el 13 de septiembre
un poder público deshecho y un Ejército entonces unido que reclamaba la
gobernación del Estado e hizo lo que
Tan
cordiales fueron las relaciones de Miguel Maura con el Dictador, que en un
proyectado Gobierno que había de presidir el conde de Guadalhorce figuraba el
nombre de aquél como ministro. Azaña dice de Maura: «No tiene más que osadía y
arrebato y no le circula por la cabeza ni la sombra de una idea.» Le reprocha
«un inconsciente anarquismo de señorito mandón» y se burla de él como orador:
«se agita, se golpea los muslos, se pone en jarras y hace mil aspavientos,
respirando como un fuelle de fragua, exhalando cólera».
Impetuoso, vocinglero, retador, atiene una emotividad contagiosa y a su lado, oyéndole, se vive en constante alarma,. De Maura dice el profesor Ortega que «tiene condiciones y temperamento político, aunque le falta el último piso» * * *
Santiago
Casares Quiroga era abogado, hijo de una familia acomodada de La Coruña, donde
había nacido en 1884. Republicano desde su juventud, se declaró autonomista, y
como tal promovió y presidió un partido denominado Organización Republicana
Gallega Autonomista (O. R. G. A.). Estaba afiliado a la masonería. Los
conspiradores que tramaban el derrocamiento de la Monarquía buscaron su
colaboración y la obtuvieron. Casares Quiroga quedó incorporado al Comité
Central Revolucionario, que le designó como delegado en diciembre de 1930 para
No poco
influía en este su modo de ser su precaria salud, que le tenía en constante
malhumor y desasosiego. «En punto a desinterés, amistad y abnegación por la
República —dice Azaña—, no tiene semejante». En recompensa a sus
desvelos en los preparativos del nuevo régimen, fue designado para desempeñar
la cartera de Marina.
* * *
Con Luis
Nicolau d'Olwer, ministro de Economía, el Comité revolucionario pretende
incorporar al Gobierno provisional de la República al representante de los
grupos republicanos catalanistas. Patrocinó y dio su nombre para ministro
Amadeo Hurtado, un relevante abogado catalán, intrigante, muy vinculado a
centros financieros, industriales y políticos de izquierda. Nicolau d'Olwer,
que nació en Barcelona en 1888, perteneció algún tiempo a la Lliga Regionalista
y colaboró en una empresa fundada por Francisco Cambó, el líder regionalista,
para verter al catalán las obras fundamentales de la cultura greco-romana.
Ingresó más tarde en Acción Catalana, y al implantarse la Dictadura emigró a
Ginebra, donde como directivo de aquel partido propugnó la intervención de la
Sociedad de Naciones en Cataluña, «para librarla de la opresión española». En
las elecciones municipales de abril de 1931 Acción Catalana no obtuvo ningún
puesto de concejal. Por eso Nicolau d'Olwer representaba bien poco o nada en el
Gobierno. Autor de una Literatura Catalana, escribió también L'expansió de
Catalunya en la Mediterrania oriental. Inteligente, calmoso, poco comunicativo,
sabe frenar sus emociones. «Es el mejor educado de todos los ministros», dice
Azaña. Años después, Nicolau d'Olwer hará esta declaración: «En 1930
nos equivocamos creyendo que en España había lo que no hay. El régimen más
adecuado al país es una dictadura como la de Primo de Rivera, sin crueldades».
* * *
El partido
radical socialista, que nació en 1929, como una disidencia del partido radical,
estaba representado en el Gobierno por Alvaro de Albornoz y Marcelino Domingo,
que se atribuían el papel de jacobinos. Albornoz, formado en la Institución
Libre de Enseñanza, era abogado, nacido en Luarca (Asturias) en 1879, que se
inició en la política bajo el patrocinio de Lerroux. En las elecciones a
diputados de 1910 obtuvo acta. «Es un sonámbulo, político de café; que todo lo
sabe por epígrafes», dice Lerroux . Demagogo, su oratoria es de
«énfasis huero, muy ridícula», según Azaña , en cuyos papeles íntimos
resulta el personaje más maltratado de cuantos componen el Gobierno
provisional, pues llega a decir que «su conducta es abominable por lo tortuosa,
cobarde y falaz», «No está en el mundo, ni se entera de nada», a
juicio de Fernando de los Ríos. Ossorio lo conceptúa como «un caso de
psiquiatría», y Azaña, en otra ocasión, habla «de su fondo innoble».
Se desahoga a placer en discursos demoledores, con frecuentes incursiones por
los escenarios trágicos de la revolución francesa, principio y fin de su
cultura y de sus ideales políticos. Era masón.
* * *
A Marcelino
Domingo le correspondió en el reparto la cartera de Instrucción Pública. Nació
en Tortosa en 1884; hizo la carrera del Magisterio y en su juventud regentó una
escuda laica en su ciudad natal. Escritor de estilo confuso y barroco, hecho de
amontonamiento de frases; orador mitinesco, de gran facundia, cultivador del
latiguillo y revolucionario fanático, participante en complots y redactor de
proclamas y manifiestos incendiarios. Sus intentos como autor teatral acabaron
en fracaso. En el Anuario de la Asociación Masónica Internacional (1930) figura
Marcelino Domingo como primer Gran Maestre adjunto del Gran Oriente. «Lo más
inasequible del mundo —escribe Azaña —, es pedirle a Domingo precisión
y detalles de ninguna cosa. Hasta el castellano que habla se compone de
expresiones vagas, generales e inapropiadas. No es que Domingo sea tonto; pero
su mente es oratoria y periodística, sin agudeza ni profundidad; no es artista,
ni técnico; la plástica realista no le atosiga; es bondadoso y débil. Por todos
estos motivos acepta lo que otros dicen sin maduro examen y sin medios de
criticarlo.»
En el verano
de 1930, la agitación contra la Monarquía adquiría gran extensión y volumen;
sin embargo, los jefes de la conspiración no habían
Antes de
iniciar el examen de cualquier asunto, el delegado Aiguader expuso que los
catalanes querían fijar su posición y condiciones para participar en la
Asamblea. «Es necesario —dijo— que los representantes de las fuerzas
republicanas españolas hagan una declaración reconociendo la realidad viva del
hecho concreto del problema catalán. Sin ello, no podemos continuar aquí». En este mismo tono exigente se manifestó el delegado Carrasco
Formiguera, «que no ocultó ni una brizna de su radicalismo nacionalista». Reclamaba el reconocimiento de Cataluña «como colectividad nacional,
con personalidad propia y los atributos que como tal le corresponden» y la
concesión de la autonomía a Cataluña para que ésta se dé el régimen que más le
convenga. La petición provocó un debate muy vivo, en el que intervinieron
Albornoz y Domingo, que
Trataron
también los reunidos de la forma de conseguir la colaboración de sindicalistas
y socialistas, de acelerar las negociaciones para una inteligencia con ciertos
elementos militares y de la designación de un Comité ejecutivo compuesto por
Alcalá Zamora, Azaña, Casares Quiroga, Prieto, Galarza y Aiguader, y de un
segundo Comité integrado por Maura, Sánchez Román y Mallol, para el caso de ser
detenido el anterior».
No se firmó
acta ni documento alguno en la reunión, que pasaría a la Historia con el nombre
de «Pacto de San Sebastián». Por no haber acta o escrito equivalente sobre lo
acordado, el Pacto de San Sebastián tendría múltiples interpretaciones de sus
negociadores. Los delegados catalanes se
«La
afirmación rotunda de nuestra personalidad y la aceptación de este hecho por
los delegados de los partidos republicanos españoles —escribe Aiguader— tiene
una significación ejemplar para otros pactos y compromisos a que el tiempo
puede obligarnos» . «Por primera vez — afirmaba Carrasco Formiguera— el
hecho catalán fue tomado en consideración por las fuerzas políticas españolas».
En unas
declaraciones a La Publicitat (19 de agosto) decían los delegados catalanes:
«Lo hemos ganado todo y no hemos perdido nada. Lo hemos ganado todo en un
orden teórico y no hemos perdido nada en un orden práctico, por cuanto que nada
hemos comprometido del porvenir de nuestra tierra». Con el Pacto de
San Sebastián la República, antes de
Los
participantes en la reunión se dedicaron desde el día siguiente a la
organización política y revolucionaria del movimiento. El punto de cita era el
domicilio de Miguel Maura, en la calle del Príncipe de Vergara, en Madrid, y el
Ateneo, «foco de la rebeldía y parque de armas de todos los revolucionarios» . «Invitado el partido socialista —refiere Largo Caballero— para
designar un representante para el Comité revolucionario, me designaron a mí.
En el Ateneo de Madrid, donde se reunía dicho Comité, conocí las personas que
lo componían. Fernando de los Ríos y Prieto, siguiendo su conducta de
indisciplina, se eligieron ellos mismos.»
Se
entablaron negociaciones con algunos jefes militares de conocidos antecedentes
republicanos; entre ellos, el general Núñez del Prado, que se comprometió a
sublevar la guarnición de Burgos. El general Villabrille, segundo jefe de la
Capitanía de Burgos, se presentó un día en casa de Maura, para ofrecerse al
Comité. «El general ya había conversado con
En el mes de
octubre de 1930 los conspiradores se dedicaron a seleccionar nombres para
formar el Gobierno provisional. «No se discutía la presidencia del Consejo.
Todos reconocíamos —dice Maura— que correspondía a don Niceto, puesto que se
había considerado indispensable la tónica moderada en los comienzos del nuevo
régimen. Idéntico criterio prevaleció para designar ministro de
Gobernación, que recayó en Miguel Maura, «por ser hombre de derechas». Se le
ofreció el ministerio de Hacienda a Jaime Carner, financiero catalán, y, al no
aceptar éste, se le nombró a Prieto. La inclusión de Lerroux fue motivo de
fuertes discusiones, por los muchos recelos que despertaba su pasado político.
Designado primero para la cartera de Justicia, ante la oposición de algunos se
le asignó el Ministerio de Estado, a propuesta de Largo Caballero. Éste había
sido designado para Trabajo. El reparto de las otras carteras no tuvo
dificultades: dos para Albornoz y Marcelino Domingo, del partido radical
socialista; otra para los catalanistas, representados por Nicolau d'Olwer, y
otra más para el socialista Fernando de los Ríos. A propuesta de Lerroux, se
designó a Martínez Barrio para el Ministerio de Comunicaciones, creado para
acceder a la petición del Cuerpo de Correos y Telégrafos.
* * *
Habíamos
dejado al Gobierno provisional instalado en el Ministerio de la Gobernación y a
las muchedumbres vociferantes dueñas de las calles madrileñas. El bullicio de
las primeras horas de la tarde del 14 de abril se había convertido en un
alboroto enloquecedor, que se levantaba a la vez en todas partes. La ciudad
temblaba ante aquella infernal gritería. La noticia de la salida del Rey iba de
boca en boca, y pronto se hizo estribillo burlón: «¡No se ha ido, —que le hemos
echao!» Lo repetían hasta enronquecer mayores y niños, hombres y mujeres,
abrazándose y radiantes de júbilo: «¡No se ha ido, — que le hemos echao!». Una
inmensa y nunca conocida felicidad embriagaba a las masas. ¿Qué hemos hecho,
qué méritos hemos contraído —parecían preguntarse, atónitos los alucinados—
para alcanzar esta dicha? Otros coros hacían blanco de su odio al ministro de
la Guerra, y maldecían: «Un, dos, tres, ¡muera Berenguer!»
Una
temperatura primaveral, de 22 grados, estimulaba el vagabundeo callejero.
Porque las gentes iban de aquí para allí, sin rumbo fijo, encontrando en todas
partes motivo de satisfacción y complacencia, poseídas de una dicha sin igual,
propagada por la luz y el aire. Flotaban sobre el mar de cabezas banderas
tricolores y rojas, grandes retratos del «abuelo del socialismo», Pablo
Iglesias; de los capitanes Galán y García Hernández, y bajo su patrocinio se
formaban manifestaciones clamorosas que chocaban y se confundían en un mismo
delirio y alarido. Difícilmente marchaban, entre torbellinos humanos, tranvías,
camiones y taxis, adornados de banderas, repletos hasta el colmo de viajeros
gesticulantes y vocingleros, que se esforzaban por hacer patente su inenarrable
gozo.
Madrid era
una ciudad inundada de un extremo a otro por un cataclismo de pasión, azotada
por un huracán de alegría y de locura. Los maestros en psicosis de muchedumbres
no sabrían explicarse aquella explosión popular que se había producido de modo
súbito, y extendido por contagio.
En el
principio, la República fue júbilo inconsciente.
El pueblo se
encontró dueño absoluto de la calle y de la capital. Como la autoridad
incipiente del nuevo régimen era más una entelequia que poder positivo, los
encargados de mantener el orden público habían desaparecido, absorbidos por la
marea, o se ocultaban pudorosos, anulados por la aparición del monstruo de las
cien mil cabezas. El dominio de la muchedumbre no era por aprehensión, sino por
anegación, asfixia o invasión abrumadora, como la de las plagas. Los excesos de
aquella fuerza inmensa en las horas en que imperó a sus anchas fueron mínimos.
Algunos intentos contra estatuas de reyes y signos monárquicos: el derribo y
despedazamiento de la estatua ecuestre de Felipe IV, en la Plaza Mayor, y el
traslado, con un cortejo carnavalesco, de la estatua de Isabel II, arrancada
de su pedestal, hasta el convento de las Adoratrices, donde quedó depositada.
Los
periódicos de la tarde brillaban con unas epigrafías como luminarias por el
triunfo: «España, dueña de sus destinos —decía La Voz —. El nuevo régimen viene
puro e inmaculado.» Por su parte, Heraldo de Madrid gritaba con sus grandes
titulares: «Una revolución con las tiendas abiertas. El pueblo español
manifestó ardientemente, pero sin un solo desmán, su fe republicana.»
La República
había quedado instaurada de la única manera que podía venir, según el líder
regionalista catalán Francisco Cambó: «No; la revolución no vendrá —decía en
un artículo —El Sol, 11 de abril de 1931—. No tengan los republicanos la menor
esperanza. La revolución no vendrá ni por obra del Ejército, ni por la acción
de los revolucionarios. La habría de acordar el Gobierno y firmarla el Rey para
que pudiera venir de Real orden». Por eso Miguel Maura pudo repetir: «Nos
regalaron el Poder.»
CAPÍTULO II .PRIMEROS DECRETOS DEL GOBIERNO PROVISIONAL
|
 |
 |
 |