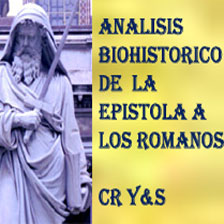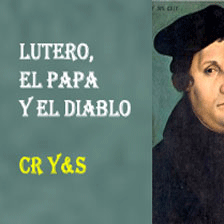| |
LIBRO IV.
LA RESTAURACIÓN PAPAL.
1444—1464.
CAPÍTULO I.
ENEAS SILVIO PICCOLOMINI Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA OBEDIENCIA DE ALEMANIA
1444-1447.
El hombre que desempeñó
el papel principal en la solución de los asuntos eclesiásticos de Alemania fue
Eneas Silvio Piccolomini, cuya vida estuvo estrechamente ligada a la suerte del
papado en esta crisis, y cuyo carácter refleja casi todas las tendencias de la
época en que vivió.
Eneas Silvio nació en
Corsignano, un pueblo cerca de Montepulciano, en el año 1405, en el seno de la
noble pero decadente familia de los Piccolomini. Pertenecía a una familia de
dieciocho miembros, de los cuales sólo dos hijas, además de él, alcanzaron la
edad de la madurez. De joven, Eneas ayudó a su padre a trabajar en el campo, y
recibió la educación que le proporcionaba su pueblo natal. A la edad de
dieciocho años abandonó su hogar y, con escasas provisiones de dinero, se
trasladó a la Universidad de Siena. Allí se dedicó diligentemente al estudio.
Mariano Sozzini le enseñó derecho civil; la predicación de san Bernardino
encendió en él, por un breve espacio, el fervor de la devoción monástica. La
fama de Francesco Filelfo como profesor de literatura griega lo llevó durante
dos años a Florencia. Finalmente se instaló en Siena como profesor. Pero Siena
pronto se vio envuelta en una guerra con Florencia; y las perspectivas de la
literatura parecían oscuras cuando, en 1431, Domenico Capranica, de camino a
Basilea, necesitó un secretario y ofreció el puesto a Eneas. El viaje a Basilea
fue difícil, ya que el norte de Italia estaba involucrado en la guerra. Eneas
se embarcó en Piombino, y estuvo a punto de naufragar en una tormenta que se
levantó de repente. Por fin llegó a Génova sano y salvo, y viajó a través de
Milán y sobre el San Gotardo hasta Basilea, donde llegó en la primavera de
1432.
Capranica recibió del
Consejo la dignidad de cardenal, pero Eugenio IV le negó sus ingresos, y no
pudo permitirse por mucho tiempo tener un secretario. Eneas encontró un nuevo
maestro en Nicodemo della Scala, obispo de Freisingen, y cuando dejó Basilea se
pasó al servicio del obispo de Novara, con quien fue a Milán, donde obtuvo una
visión de la política del astuto Visconti. El obispo de Novara fue uno de los
agentes confidenciales del duque, y envió a Eneas al campamento de Niccolás Piccinino, mientras él mismo en Florencia
conspiraba contra la vida de Eugenio IV, en 1435. Cuando se descubrió el
complot, y la vida del obispo de Novara corrió peligro, Eneas se refugió con el
cardenal Albergata, un hombre de estricta piedad monástica, a quien Eugenio IV
envió como uno de sus legados para presidir el Concilio de Basilea. En el viaje,
Albergata visitó a Amadeo de Saboya en Ripaille, y Eneas quedó más impresionado
con el lujo que con la piedad del retiro de Amadeo. Desde Basilea, Eneas
acompañó a Albergata al Congreso de Arrás, donde tuvo muchas oportunidades de
conocer la situación política de Francia e Inglaterra. Desde Arrás fue enviado
en una misión secreta al rey escocés, muy probablemente con el propósito de
instigarlo a actuar como freno sobre Inglaterra en caso de que el resentimiento
del rey inglés se despertara por la pacificación de Arrás, que era perjudicial
para los intereses ingleses.
Las observaciones sobre
Inglaterra y Escocia hechas por el perspicaz italiano son interesantes, no sólo
en sí mismas, sino porque muestran el poder vivificador que la nueva erudición
había dado a la facultad de observación. Los intereses de los hombres se
ampliaban rápidamente, su curiosidad se despertaba, consideraban el mundo como
su morada, y todas las cosas humanas tenían un atractivo por sí mismas. Eneas
escribe con el espíritu de un viajero moderno; su cuadro es vívido y preciso.
Fue a Calais, pero los ingleses sospecharon de él, y no le permitieron
continuar ni regresar. Al final, la intervención del cardenal de Winchester le
permitió zarpar hacia Londres. Londres le pareció la ciudad más rica y poblada
que había visto. Admiró la grandeza de la catedral de San Pablo, y en la sacristía
se mostró una traducción latina de Tucídides, que, según dice, databa del siglo
IX. Le llamó la atención el noble río Támesis y el viejo Puente de Londres,
cubierto de casas, como una ciudad en sí misma. Escuchó y registró la leyenda
de que los hombres de Strood nacieron con cola. Pero, por encima de todo, quedó
asombrado por el santuario de Santo Tomás en Canterbury, cubierto de diamantes,
perlas y carbunclos, al que no se ofrecía nada menos precioso que la plata.
Fracasó, sin embargo, en el objeto de su visita, ya que la corte inglesa
sospechaba demasiado del secretario del cardenal Albergata como para darle un
salvoconducto a Escocia. Eneas se vio obligado a regresar a Brujas; pero
decidido a no dejarse desconcertar, volvió a embarcarse en Sluys y zarpó para
Escocia. Una terrible tormenta llevó el barco a Noruega, y sólo después de un
viaje de doce días Eneas desembarcó en Dunbar. Había hecho un voto por su
cuenta y riesgo de caminar descalzo hasta el santuario más cercano de Nuestra
Señora. Una peregrinación de diez millas hasta el santuario de Whitekirk, a
través de la nieve y el hielo, fue el comienzo de un ataque de gota en los
pies, que sufrió por el resto de su vida.
Eneas describe a Escocia
como un país frío, estéril y sin árboles. Sus ciudades no estaban amuralladas; las
casas estaban construidas sin argamasa, estaban techadas con césped y tenían
puertas de piel de buey. La gente era pobre y ruda; los hombres eran pequeños
pero valientes, las mujeres hermosas y amorosamente dispuestas. El italiano
quedó sorprendido por la libertad de modales en las relaciones entre los sexos.
Los escoceses exportaban cueros, lana y pescado salado a Flandes; tenían
mejores ostras que Inglaterra. Los escoceses de las Tierras Altas y los de las
Tierras Bajas hablaban un idioma diferente; y los montañeses vivían de la
corteza de los árboles. Excavaban una piedra sulfurosa de la tierra que utilizaban
como combustible. En invierno, la luz del día duraba poco más de cuatro horas.
No había nada que los escoceses escucharan con mayor placer que el abuso de los
ingleses.
Eneas fue bien recibido
por el rey escocés, que le regaló cincuenta nobles y dos caballos. Cuando hubo
terminado sus asuntos, el capitán del barco en el que había venido, le ofreció
un pasaje de regreso. Pero Eneas ya había tenido suficiente experiencia en el
Mar del Norte y decidió regresar a través de Inglaterra. El barco zarpó y
naufragó ante sus ojos a la vista de tierra. El capitán, que volvía a casa para
casarse, y toda la tripulación, excepto cuatro, se ahogaron. Agradecido por su escape
providencial, Eneas, disfrazado de mercader, cruzó el Tweed y entró en el
salvaje país fronterizo. Pasó una noche turbulenta en medio de una multitud de
gente bárbara que acampaba, en lugar de vivir, en la desolada llanura de
Northumberland. Cuando llegó la noche, los hombres se dirigieron a una torre de
defensa, temiendo una posible incursión de los escoceses. Dejaron a las
mujeres, diciendo que los escoceses no les harían daño, y se negaron a llevar a
Eneas con ellas. Él y sus tres sirvientes se quedaron en medio de un centenar
de mujeres que se apiñaban alrededor de la hoguera. Por la noche se dio la
alarma de que los escoceses se acercaban. Las mujeres huyeron; pero Eneas,
temiendo perder el rumbo, se refugió en un establo. Sin embargo, fue una falsa
alarma, ya que la banda que se acercaba resultó ser de amigos, no de enemigos.
Al amanecer partió para Newcastle y vio la imponente torre que César había
construido. Aquí, una vez más, se encontró en un país civilizado. En Durham
admiró la tumba del Venerable Beda. Encontró a York como una ciudad grande y
populosa, con una catedral memorable en todo el mundo, con paredes de cristal
entre esbeltos pilares. Viajó a Londres con uno de los jueces de Eyre, quien,
sin sospechar el verdadero carácter de su compañero, denunció a Eneas las
perversas maquinaciones del cardenal Albergata en Arrás. En Londres, Eneas
descubrió que una orden real prohibía a cualquier extranjero navegar sin el
permiso del rey. Un juicioso soborno venció a los guardias del puerto. Eneas
zarpó de Dover y se dirigió sano y salvo a Basilea.
Durante un tiempo, Eneas
permaneció en Basilea, llevando una vida jovial y descuidada, haciéndose
agradable a los hombres de todos los partidos y ganándose una reputación de
elegante latinidad. Cuando estalló el combate entre el Papa y el Concilio, se
vio obligado a tomar partido; pero lo hizo desapasionadamente, con una clara
percepción de los motivos egoístas de las diversas partes. Primero se destacó
en un elocuente discurso a favor de Pavía como lugar de encuentro con los
griegos; con este paso esperaba ganarse el favor del duque de Milán, cuyo
carácter conocía muy bien. Fue bienvenido por el duque, y se ganó el favor del
arzobispo de Milán, quien lo presentó, aunque era un laico, a al puesto de preboste
(cabeza de la comunidad) en la iglesia de San Lorenzo en Milán. Para sostener
esto como laico, y sin elección capitular, necesitaba una dispensa del
Concilio, que acababa de prohibir al Papa abusos similares en el otorgamiento
de patronato. Hubo muchos que reprocharon el éxito del joven favorito, y la
solicitud encontró cierta oposición en una congregación general. Pero la lengua
melosa de Eneas se impuso: “Obraréis, padres, como os parezca conveniente;
pero, si decidís a mi favor, preferiría esta muestra de vuestra buena voluntad
sin posesión del preboste a su posesión por elección capitular”. Después de
esto, los opositores fueron silenciados con un grito de aplauso, y Eneas obtuvo
su dispensa. Cuando llegó a Milán, encontró otro en posesión, por el
nombramiento del duque y la elección del Capítulo; pero Eneas se ganó al duque,
como se había ganado al Consejo, y su rival se vio obligado a ceder. A su
regreso a Basilea fue nombrado por el arzobispo de Milán para predicar ante el
Concilio en la fiesta de San Ambrosio. Los teólogos se escandalizaron de esta
preferencia de un lego, pero el Concilio disfrutó más de la pulida retórica de
Eneas que de la erudición pesada e informe de hombres como Juan de Segovia.
Eneas estaba ahora
ligado al Consejo por su cargo de preboste, y su pluma se empleó afanosamente
en atacar a Eugenio IV. En el Consejo era una persona de importancia y ocupaba
altos cargos. A menudo formaba parte del Comité de los Doce que regulaba sus
asuntos. A menudo presidía la Diputación de la Fe. Visitó varias embajadas en
Alemania y acompañó al obispo de Novara a Viena en 1438 para felicitar a
Alberto por su ascenso al trono. A su regreso a Basilea escapó por poco de la
muerte a causa de la peste; de hecho, se extendió el rumor de su muerte, y el
duque de Milán aprovechó para conferir el preboste de S. Lorenzo a un candidato
de Eugenio IV. La política del duque había cambiado; ya no estaba del lado del
Consejo y no necesitaba los servicios de Eneas. El Concilio estaba obligado a
recompensar a su adherente, y confirió a Eneas una canonjía en la Iglesia de
Trento. De nuevo Eneas encontró a otro en posesión, y de nuevo logró
expulsarlo.
Poco después se produjo
la elección papal en Basilea. Tan grande era la reputación de Eneas que el
Concilio le ofreció una dispensa que le permitiría pasar en un día al
subdiaconado y al diaconado. Pero a Eneas no le gustaban las restricciones de
la vida clerical, o, al menos, no consideró que el incentivo fuera suficiente
para llevarlo a emprenderlas. Actuó, sin embargo, como maestro de ceremonias del
Cónclave, y en la elección de Amadeo fue uno de los delegados por el Consejo
para escoltar al nuevo Papa a Basilea. Félix V nombró a Eneas uno de sus
secretarios, y ahora parecería como si Eneas hubiera echado su suerte de por
vida.
Eneas, sin embargo,
pronto comenzó a ver que con la elección de Félix V el Concilio había abdicado
prácticamente de su posición. No esperaba mucho de la sabiduría ni de la
generosidad del Papa del Concilio. Por todas partes vio que hombres que tenían
algún futuro por delante abandonaban el Concilio y se unían al bando de Eugenio
IV. Para él semejante conducta era imposible. Todavía era un hombre joven, y su
reputación se había forjado enteramente en el entorno democrático del Consejo.
Se había hecho notable a los ojos de Eugenio IV sólo por la agudeza de sus
ataques contra la Curia. No tenía servicios previos que avalar, ni peso que
aportar al lado de Eugenio, ni posición que pudiera utilizar en su favor. Era
inútil que desertara de Eugenio, e igualmente inútil que se quedara con Félix.
En este dilema resolvió identificarse con la política neutral de Alemania.
Aprovechó las negociaciones de Félix V para congraciarse con el obispo de
Chiemsee, uno de los principales consejeros de Federico. Al obispo le llamó la
atención la inteligencia del joven italiano y su capacidad para escribir
cartas. Lo recomendó a su maestro y persuadió a Federico III para que
confiriera a Eneas el ridículo honor de coronarlo con la corona de laurel como
poeta imperial. No podemos adivinar cómo Federico fue inducido a revivir esta
distinción, que le había sido otorgada a Petrarca; pero Eneas se enorgullecía
del título de “poeta”, con el que más tarde adornó su nombre.
A Eneas se le ofreció el
puesto de secretario en la corte de Federico; pero no juzgó prudente abandonar
bruscamente el servicio de Félix V. Regresó a Basilea y se esforzó por
persuadir a Félix de que podía servir mejor a sus intereses en Viena que en Basilea.
Prevaleció tanto que, cuando Federico visitó Basilea en 1442, Félix dio su
consentimiento a regañadientes a este acuerdo, y Eneas abandonó Basilea en el
séquito de Federico para no volver jamás. Tan pronto como Eneas cambió de amo,
también cambió de opinión. Félix V se sintió decepcionado si pensaba que el
astuto italiano tendría algún sentimiento de lealtad hacia una causa perdida.
Eneas trató de renovar su relación con el duque de Milán y recuperar su cargo de
preboste milanés: proclamó en voz alta que bajo Federico III se identificaba
con la política de neutralidad.
En Viena, Eneas se dio
cuenta de que tenía que empezar su carrera de nuevo. Era uno más entre una
multitud de secretarios hambrientos, todos aspirantes a un cargo más alto, y
todos unidos en la antipatía al intruso italiano. En los pequeños asuntos de su
vida común, a Eneas se le daba el lugar más bajo en la mesa, y el peor en la
cama; era objeto de los sarcasmos de sus compañeros. Pero Eneas soportó todas
las cosas con ecuanimidad, y se contentó con esperar su momento. Se unió al
canciller, Kaspar Schlick, un hombre cuya carrera tenía muchos puntos en común
con la suya.
Kaspar Schlick procedía de una familia de buenos ciudadanos de Franconia, y en
1416 entró en la cancillería de Segismundo como secretario. Tenía poca
erudición; pero su astucia innata fue desarrollada por la enseñanza de la
experiencia, y su industria lo recomendó para el empleo. Participó en muchas
misiones diplomáticas y siguió a Segismundo en sus agitados viajes por Europa.
Se convirtió en el consejero y amigo de confianza de Segismundo, no sólo en
asuntos de estado, sino también en las muchas intrigas amorosas en las que
Segismundo se deleitaba en participar. Segismundo le confirió riquezas y
distinciones, y los sucesores de Segismundo descubrieron que el conocimiento
íntimo de Schlick de los asuntos, especialmente en las finanzas, hacía que sus
servicios fueran indispensables. Continuó siendo canciller bajo Alberto II y
Federico III. Eneas se dirigió primero a él como a un mecenas, y se acercó a él
con un elaborado elogio en verso latino. Schlick sabía algo de Eneas, porque
durante su estancia en Siena con Segismundo había sido agasajado por una tía de
Eneas, y había actuado como padrino de uno de sus hijos. Tomó a Eneas bajo su
cuidado, le aseguró un salario regular, le dio un lugar en su propia mesa y
contó con su ayuda en asuntos personales. Schlick era un político innoble; con
mucha agudeza y gran capacidad para los asuntos, tenía una mente estrecha y
sórdida. Era codicioso de pequeñas ganancias, y esta codicia crecía en él con
el aumento de la edad; en todo lo que hacía, tenía algún interés personal que
servir. Al principio, Eneas quiso representar el papel de Horacio en un segundo
Mecenas; pero pronto aprendió a cambiar su postura y a adaptarse a las
exigencias de la naturaleza práctica de su patrón. Los versos desaparecieron y
la burocracia política ocupó su lugar. No pasó mucho tiempo antes de que Eneas
se viera obligado a ejercitar su ingenio en favor del canciller. El obispo de
Freising murió en agosto de 1443, y el canciller deseaba obtener el rico
obispado para su hermano, Heinrich Schlick, un hombre que no tenía nada más que
su poderosa relación para recomendarlo. El capítulo eligió a Johann Grünwalder,
uno de los cardenales de Félix V, hijo natural del duque de Baiern-München, y
pidió al Consejo de Basilea que confirmara el nombramiento. Eneas escribió al
cardenal d'Allemand, resaltando lo impolítico de
alienar a un hombre tan poderoso como el canciller. El Consejo, sin embargo,
confirmó la elección de Grünwalder, y Schlick se dirigió a Eugenio IV, quien,
después de algunas hábiles negociaciones, confirmó a su hermano. La lucha entre
los pretendientes rivales duró algunos años; pero su efecto inmediato fue
atraer a Kaspar Schlick hacia el lado de Eugenio IV, y Eneas siguió fácilmente
a su maestro. Después de todos sus servicios al Consejo, no había obtenido
ningún ascenso para sí mismo, ni podía ayudar a un amigo con sus argumentos.
Además, en Viena, Eneas
se encontró con el cardenal Cesarini, que había sido nombrado por Eugenio IV
legado en Hungría con el propósito de luchar contra los turcos. Los asuntos
húngaros necesitaban una gestión bastante delicada en la Corte de Viena.
Después de la muerte de Alberto II, su esposa dio a luz un hijo, Ladislao, del
que Federico III fue tutor. Pero los nobles húngaros no creyeron prudente
correr los riesgos de una larga minoría en tiempos tan peligrosos. Eligieron
como rey a Ladislao de Polonia, y Eugenio IV aprobó su elección. Federico III
no podía aventurarse en la guerra, y Kaspar Schlick, que poseía tierras en
Hungría, utilizó su influencia del lado de la paz. Pero se necesitó todo el
tacto de Cesarini para reconciliar las posiciones del Papa y del Rey. Estaba
dispuesto a renovar su amistad con Eneas, lo trató como a un amigo y lo instó a
ponerse del lado de Eugenio IV. Eneas era lo suficientemente perspicaz como
para aprovechar la oportunidad. Vio en la corte de Federico la inmensa
superioridad de la diplomacia de la Curia Papal sobre la del Consejo. El fuerte
carácter de Carvajal, el enviado papal, le produjo una profunda impresión. Eneas
dio a entender que no estaba indispuesto a ayudar al bando de Eugenio IV cuando
se le presentaba la oportunidad. Escribió a Carvajal, en octubre de 1440, que
asumía una actitud de juiciosa expectación. “Aquí está Eneas en armas, y él
será mi Anquises a quien el consentimiento de la Iglesia universal escoja.
Mientras Alemania, la mayor parte del mundo cristiano, todavía vacila, yo tengo
dudas; pero estoy dispuesto a escuchar el juicio común, y no me confío solo en
mí mismo por una cuestión de fe”. En diciembre del mismo año había avanzado
tanto en sus opiniones como para abogar por el fin del cisma por cualquier
medio; favoreció la propuesta del rey de Francia de convocar una asamblea de
príncipes. “No importa si se llama Consejo; mientras se elimine el cisma, los
medios usados pueden ser llamados por cualquier nombre. Llámesele conventículo
o reunión, no me importa, con tal de que conduzca a la paz”. Escribió un
ingenioso diálogo, en el que recomendó este plan a Federico III. En mayo de
1444 ya había comenzado a considerar cómo se podría poner fin a la neutralidad
de Alemania. Escribió a Cesarini: “Será difícil deshacerse de la neutralidad,
porque es útil para muchos. Son pocos los que buscan la verdad; casi todos
buscan su propio beneficio. La neutralidad es una trampa agradable, porque
nadie puede ser expulsado de un beneficio, ya sea que lo tenga justamente o no,
y los ordinarios confieren beneficios como les plazca. Es difícil rescatar a la
presa de la boca del lobo. Pero, por lo que veo, toda la cristiandad sigue a
Eugenio; sólo Alemania está dividida, y yo quisiera verla muy bien unida,
porque concedo un gran peso a esta nación, que no está guiada por el miedo,
sino por su propio juicio y buena voluntad. Seguiré el ejemplo del Rey y de los
Electores”. Poco después de esto, Eneas fue a la Dieta de Nuremberg, y allí vio
la debilidad de Federico III, las divisiones entre los electores y las
posibilidades de éxito que se abrían a la empresa. Fue nombrado por Federico
III comisionado, para sentarse con otros nombrados por los electores para la
consideración de los asuntos eclesiásticos. “Nos separamos en discordia y
división” es el único resultado que narran las cartas de Eneas.
En su camino a
Nuremberg, Eneas pasó por Passau, donde Schlick fue cortésmente agasajado por
el obispo, Eneas se mostró agradable a su anfitrión y escribió a un amigo en
Roma un agradable bosquejo de Passau y su obispo. Antes de enviarlo, pidió al
obispo que lo revisara y corrigiera cualquier inexactitud que pudiera contener.
Este delicioso medio de hacer saber al obispo que la pluma de Eneas se empleaba
para cantar sus alabanzas obtuvo su merecida recompensa. Eneas fue presentado
antes de fin de año a un beneficio en Aspach, en Baviera. El obispo le envió su
presentación libre de todo derecho eclesiástico o de otro tipo.
El carácter de Eneas en
esta época no era el de un eclesiástico. Había llevado una vida descuidada,
aventurera y egoísta. Había vivido entre compañeros disolutos y había sido tan
disoluto como el peor de ellos. No se puede decir que tuviera principios; no
confiaba en nada más que en su propia inteligencia, y su único objetivo era
sentirse cómodo dondequiera que estuviera. Halagó a los que tenían autoridad; estaba
dispuesto a hacer cualquier cosa que se le pidiera con la esperanza de obtener
una recompensa adecuada. Nunca perdía la oportunidad de congraciarse con nadie,
y usaba cualquier medio para ese propósito. Su acervo de conocimientos, su
pluma fluida, su mente sutil estaban a la orden de cualquier mecenas
prometedor. Un día escribió al joven Segismundo, conde del Tirol, una larga y
elegante carta en elogio de la erudición, invitándole con numerosos ejemplos a
prepararse por medio del estudio para su alta posición. Poco después, le
escribió una carta de amor para ayudarlo a vencer la resistencia de una
muchacha que se rehuía a sus deshonrosas propuestas. Con la ligereza y
verosimilitud que lo caracterizaban, incluso proporcionaba al joven excusas
para su conducta. “Conozco la naturaleza humana”, dice; “el que no ama en la
juventud, ama en la vejez, y se pone en ridículo. Sé también cómo el amor
enciende en la juventud virtudes adormecidas; un hombre se esfuerza por hacer
lo que agrada a su señora. Además, a los jóvenes no se les debe sujetar
demasiado, sino que deben aprender los caminos del mundo para distinguir entre
el bien y el mal. Te envío una carta con la condición de que no descuides la
literatura por amor; pero como las abejas recogen la miel de las flores, así
vosotros recogéis las virtudes de Venus de los halagos del amor”.
La vida privada de
Eneas, como se desprende claramente de sus cartas, fue bastante derrochadora;
pero no parece haber escandalizado a los hombres de su tiempo, ni haber caído
por debajo del estándar común. Sus irregularidades nunca le fueron reprochadas más
tarde, ni se esforzó por ocultarlas a la posteridad. Tal como era, él mismo
habría sido conocido, inducido tal vez por la vanidad literaria, más
probablemente por un sentimiento de que su carácter no perdería a los ojos de
sus contemporáneos por la sinceridad de su parte. En aquellos días, la castidad
era la marca de un carácter santo, y Eneas nunca profesó ser un santo. Su
temperamento era ardiente, se conmovía fácilmente y pronto se satisfacía. Los
placeres de la carne tenían un fuerte dominio sobre él. Sus aventuras amorosas
eran muchas y no consideraba la constancia como una virtud. Le nació un hijo en
Escocia después de su visita allí; pero el niño murió al poco tiempo. Sabemos
de otro hijo, descendiente de una mujer inglesa a quien Eneas conoció en
Estrasburgo cuando estaba en una embajada de Basilea. En una carta a su propio
padre, describe sin vergüenza los esfuerzos que se tomó para vencer su virtud,
y le pide a su padre que críe al niño. Sus excusas para sí mismo muestran una
completa frivolidad y ausencia de principios. “Tal vez me llaméis pecador; pero
no sé qué opinión te has formado de mí. Ciertamente, no engendraste un hijo de
piedra o de hierro, ya que tú mismo eres carne, no soy un hipócrita que desea
parecer bueno en lugar de serlo. Confieso francamente mi culpa, que no soy ni
más santo que David ni más sabio que Salomón. Es un vicio viejo y arraigado, y
no sé quién está libre de él. Pero usted dirá que hay ciertos límites, que el
matrimonio legal proporciona. Hay límites para comer y beber; pero, ¿quién los
observa? ¿Quién es tan fuerte que no caiga siete veces al día? Que el hipócrita
profese que no tiene conciencia de ninguna culpa. No conozco ningún mérito en
mí mismo, y sólo la piedad divina me da alguna esperanza de misericordia”.
En verdad, Eneas no
tenía otra visión de la vida que la de un voluptuario egoísta, para quien no
existía el lado más noble de las cosas. Contó sus experiencias a su amigo Piero
da Noceto, que estaba en la cancillería de Eugenio IV, y le escribió que pensaba
casarse con su concubina, que ya le había dado varios hijos. Eneas le aconseja:
“saber de antemano todo sobre su esposa para no tender que soportar la
desilusión que a menudo sigue a una luna de miel. “He amado a muchas mujeres”,
dice, “y después de conquistarlas me he cansado de ellas; si me casara, no me
uniría a nadie cuyas costumbres no conociera de antemano”. Eneas era el
confidente de los amores de Kaspar Schlick, y tomó una aventura de Schlick con
una dama de Siena como tema para una novela al estilo de Boccaccio. Esta
historia, “Lucrecia y Euríalo”, tuvo gran popularidad y fue traducida a casi
todas las lenguas europeas.
Así, la vida de Eneas en
Viena no fue en modo alguno edificante, ni satisfactoria para él mismo. Sus
asociados en la Cancillería Imperial eran en su mayoría más jóvenes que él, de
modales groseros, goces toscos, sus vicios carecían de ese refinamiento que a
un italiano culto les proporcionaba la mitad de su placer. Eneas nunca se
sintió como en casa en Alemania: no podía hablar el idioma con fluidez: el
país, el clima, la gente y los modales le eran desagradables. A veces suspiraba
por regresar a Italia, e instaba a sus amigos a que lo liberaran de su exilio
en una tierra extranjera. Comenzó a sentir que su vida estaba un poco
desperdiciada; empezó a pensar que debía pasar página y emprender una nueva
carrera. Pensó en tomar las órdenes sagradas; pero si su cultura no le alejó
del vicio, al menos le impidió asumir un cargo cuyos deberes no podía cumplir
con decencia. “No pienso pasar toda mi vida fuera de Italia”, escribe en
febrero de 1444. “Hasta ahora me he cuidado de no involucrarme en las órdenes
sagradas. Temo por mi continencia, que, aunque es una virtud laudable, se
practica más fácilmente de palabra que de hecho, y conviene más a los filósofos
que a los poetas”.
Si bien este era el
marco de la mente de Eneas, los procedimientos de la Dieta de Nuremberg dieron
una nueva dirección a sus energías. La Dieta no hizo más que confirmar la
ocurrencia corriente de que “las dietas estaban realmente embarazadas, porque
cada una llevaba a otra en su vientre.” Reveló, sin embargo, a Eneas la
existencia de un partido fuerte entre los electores, que había formado una liga
a favor de Félix V. Vio que la contienda entre los dos Papas se estaba
volviendo importante en la política alemana. Dio a los electores la oportunidad
de actuar sin el rey, y si su alianza a favor de Félix tenía éxito, el poder
real habría recibido un golpe serio, si no mortal. La debilidad de los
electores residía en que su política eclesiástica no era sincera. No se
atrevieron a identificarse con el deseo nacional de reforma y, apoyados por la
autoridad del Concilio de Basilea, poner en orden los asuntos de la Iglesia
alemana. Su política era oligárquica, no popular; deseaban fortalecer sus
propias manos contra el Rey, no trabajar por lo que la nación deseaba. Buscaron
ayuda, no en el sentimiento nacional de Alemania, sino en el rey francés, y
negociaron con él para que los apoyara en el viejo plan de exigir un nuevo
Consejo en un nuevo lugar. Pero los franceses acababan de demostrar que eran
los enemigos nacionales de Alemania; y Carlos VII, ya liberado de la presión de
la guerra inglesa, ya no estaba dispuesto a ayudar a los electores, sino que
volvió al viejo deseo de Francia de tener un Papa en Aviñón. Las negociaciones
entre él y los electores no condujeron a ningún resultado.
Esta política de los
electores tendía, naturalmente, a acercar al Rey y al Papa. Federico III, por
su parte, se había inclinado desde el principio a favor de Eugenio IV, y los
acontecimientos habían hecho más deseable la amistad de Eugenio. Eugenio había
deseado tanto cumplir sus promesas a los griegos que proclamó una cruzada
contra los turcos y envió a Cesarini como su legado a Hungría. Cesarini, cuyo
elevado carácter nunca se mostró más ventajoso que cuando actuaba como líder de
una esperanza desesperada, agitó el coraje de los húngaros, los llenó de
entusiasmo por la causa de la cristiandad contra el infiel y despertó un fuerte
sentimiento de devoción hacia Eugenio IV. En 1443, Vladislaf,
el rey húngaro, obligó a los turcos a pedir la paz con la condición de
restaurar Serbia y abandonar la frontera húngara. Pero al año siguiente, las
esperanzas de un ataque combinado contra los turcos por parte de Venecia y los
griegos llevaron a Cesarini a instar a Hungría de nuevo a la guerra. La paz no
había sido aprobada por el Papa, y éste los absolvió de toda obligación de
observarla. Sus exhortaciones fueron obedecidas, y Ladislao volvió a dirigir a
su ejército para unirse a sus aliados en el Helesponto. Pero en Varna se
sorprendió con la noticia de que el sultán turco Murad avanzaba con 60.000
hombres contra su ejército de 20.000. Cesarini aconsejó una prudente política
de defensa; pero Vladislaf estaba resuelto a intentar
el asunto de una batalla. En el campo fatal de Varna, el 10 de noviembre de
1444, el ejército cristiano sufrió una severa derrota y Ladislao cayó
combatiendo. La agitada vida de Cesarini encontró en el campo de batalla un
noble final. Caballeroso y altivo, siempre se había dedicado sin escatimar a la
causa más noble y difícil que se le presentaba. Fracasó en la guerra contra los
bohemios; no reguló la violencia eclesiástica del Concilio de Basilea; fracasó
en su intento de expulsar a los turcos de Europa. Sin embargo, sus esfuerzos se
dirigían siempre a un fin noble, y la misma unicidad de su propio propósito le
hacía descuidar la prudencia que habría sido familiar a un hombre más pequeño.
En medio del egoísmo de la época, Cesarini se eleva casi a las proporciones de
un héroe; es el único hombre cuyo carácter reclama todo nuestro respeto y
admiración.
La noticia de la derrota
de Varna llenó a Europa de consternación, pero no dejó de tener ventajas para
Federico III. La muerte de Vladislaf abrió el camino
para la solución de los asuntos húngaros y el reconocimiento del pupilo de
Federico, Ladislao. Para obtener este fin de manera más segura, Federico
necesitó la ayuda de Eugenio IV. Las negociaciones comenzaron a tomar un cariz
más íntimo y personal en relación con los asuntos de Hungría. Sin embargo, los
asuntos de la Iglesia seguían siendo objeto de embajadas formales, en las que
se perseguía ostensiblemente el antiguo plan de un nuevo Concilio. En noviembre
de 1444, los Padres de Basilea respondieron a esta propuesta con un rechazo
total. Ya lo habían acordado en 1442, y la obstinación de Eugenio IV lo había
impedido; sobre él recaía la culpa de su fracaso. A continuación, se tuvo que
enviar un emisario para llevar una proposición similar a Eugenio IV. Esto no se
hizo hasta principios de 1445, y entonces la persona elegida fue Eneas Silvio.
Eneas comprendió de
inmediato que en los tratos entre Federico III y Eugenio IV había lugar para su
astucia y sus poderes de intriga. Emprendió su viaje de inmediato, y se
regocijó de ver su tierra natal una vez más. En Siena, sus parientes se
alarmaron por su audacia al aventurarse en presencia del Papa, a quien había
atacado tantas veces y ofendido tan gravemente. Le representaron que “Eugenio
era cruel, atento a los errores, sin ninguna conciencia, ni ningún sentimiento
de piedad; estaba rodeado de ministros del crimen; Eneas, si iba a Roma, no
volvería jamás”. Eneas, sin duda, disfrutó de la sencillez de estas buenas
gentes, y actuó con dignidad como un posible mártir del deber. Se arrancó de su
abrazo lloroso, declarando que debía cumplir con su embajada o morir en el
intento, y se dirigió a Roma. Carvajal ya había dado a Eugenio información de
la utilidad de Eneas. Fue bien recibido por varios de los cardenales por sus
méritos literarios o políticos. Entre los funcionarios de la Curia Papal se
encontró con varios de sus viejos amigos en Basilea. Antes de que pudiera tener
una audiencia con el Papa, era necesario que fuera absuelto de la censura
eclesiástica pronunciada contra los adherentes al Concilio. Esta tarea fue
asignada a los cardenales Landriano y Le Jeune, quienes más tarde presentaron Eneas
al Papa. Eugenio le permitió amablemente besar no sólo su pie, sino también su
mano y su mejilla. Eneas presentó sus credenciales y luego comenzó a hablar
como un penitente en su propio nombre.
S”anto Padre, antes de cumplir con mi misión para el Rey, diré un poco sobre mí,
sé que ha oído mucho contra mí; y los que te lo han dicho, han hablado con
verdad. En Basilea hablé, escribí e hice muchas cosas, no lo niego, no con la
intención de perjudicarte, sino de beneficiar a la Iglesia en la que me
equivoqué, sino en compañía de muchos otros, hombres de gran reputación. Seguí
al cardenal Cesarini, al arzobispo de Palermo, al notario apostólico Pontano,
hombres estimados a los ojos de la ley y maestros de la verdad. No mencionaré a
las universidades que dieron sus opiniones en contra de usted. En semejante compañía,
¿quién no se habría equivocado? Pero cuando descubrí el error de los
basilianos, confieso que no huí inmediatamente hacia usted.
Tenía miedo de saltar de un error a otro. Fui al campo neutral, para que,
después de una madura deliberación, pudiera trazar mi rumbo. Permanecí tres
años con el rey alemán, y allí mi estudio de las disputas entre vuestros
legados y los del Consejo no me dejó duda de que el derecho está de vuestro
lado. Por lo tanto, cuando se me ofreció esta embajada, la acepté de buena
gana, pensando que así podría recuperar su favor. Ahora estoy en su presencia,
y le pido perdón porque me equivoqué en ignorancia”.
Eugenio respondió
amablemente: “Sabemos que te equivocaste con muchos; pero al que es dueño de su
culpa no podemos negarle el perdón, porque la Iglesia es una madre amorosa.
Ahora que tienes la verdad, procura que nunca la dejes ir, y por buenas obras
busca la gracia divina. Vivís en un lugar donde podéis defender la verdad y
beneficiar a la Iglesia. Nosotros, olvidando tus errores anteriores, te
querremos bien si caminas bien”.
Así pues, Eneas hizo la
paz y entró en un acuerdo tácito con el papa de que si se mostraba útil, sus
servicios serían recompensados. Eugenio había conseguido un agente en Alemania
en cuya devoción podía confiar, porque estaba estrechamente ligada al interés
propio. La diplomacia de la Curia había demostrado una vez más su astucia.
Después de esta
reconciliación, Eneas fue considerado como una persona de cierta importancia en
Roma, y fue bien recibido por varios de los cardenales. Pero había una persona
que era demasiado brusca para disimular su desprecio por esta conversión interesada.
Un día, Eneas se encontró con Tommaso Parentucelli, que había sido compañero al
servicio del cardenal Albergata, pero que había seguido a su maestro y había
sido un oponente intransigente del Concilio. Ahora era obispo de Bolonia, y era
respetado por su carácter y su erudición. Eneas se adelantó a saludarlo con la
mano extendida, pero Parentucelli se apartó fríamente. Eneas se irritó, y más
tarde adoptó una actitud similar de desdén hacia Parentucelli. “Cuán ignorantes
somos del futuro”, comenta después, al relatar este incidente; “si Eneas
hubiera sabido que Parentucelli sería Papa, habría tolerado todas las cosas”.
Una reconciliación entre los dos fue llevada a cabo por amigos antes de que
Eneas abandonara Roma; pero Parentucelli nunca fue cordial con alguien de cuya
sinceridad dudaba.
Eneas no parece haber
hecho gran cosa en el asunto particular de su embajada. El partido de Eugenio
en Alemania, encabezado por Schlick, no vio otro modo de poner fin a la
neutralidad que convocar otro Concilio. A esto Eugenio estaba resuelto a no
consentir, y Eneas le concedió el beneficio de su consejo. En abril abandonó
Roma con el anuncio de que Eugenio enviaría una embajada para llevar su
respuesta al rey. Sus enviados, Carvajal y Parentucelli, siguieron de cerca a
Eneas.
Eugenio IV ya había
iniciado una política de ataque a sus enemigos en Alemania. El 16 de enero de
1445, emitió una bula que cortaba las tierras del duque de Cleves de las
diócesis de Colonia y Münster. En este asunto actuó a petición de los duques de
Borgoña y Cleves; pero en la Bula habló del arzobispo de Colonia como
desobediente a la Sede Romana, y llamó al obispo de Münster, “Enrique, el hijo
de la maldad, que se proclama a sí mismo obispo de Münster”. A los electores no
les había ido tan bien como esperaban en sus negociaciones con Francia. Tenían
miedo de que el rey pudiera apoderarse de ellos con sus tratos secretos con
Eugenio IV, y se sorprendieron por esta exhibición hostil de parte de Eugenio.
Juzgaron prudente retirarse de su posición separada y una vez más hacer causa
común con el rey. En la Dieta del 24 de junio de 1445, la neutralidad de
Alemania fue renovada por ocho meses, al final de los cuales el rey debía
convocar una “asamblea de la Iglesia alemana o un concilio nacional”, que debía
ser proclamado en las diversas tierras dependientes del Imperio, incluyendo
Inglaterra, Escocia y Dinamarca. Una vez más, la cuestión eclesiástica debía
ser también una cuestión nacional para Alemania. Los electores estaban
dispuestos a abandonar sus negociaciones por separado con Félix V en el
entendimiento de que Federico III abandonaba su acuerdo con Eugenio IV.
Pero Federico III,
indolente y descuidado como era, vio en una alianza con Eugenio IV el único
medio de mantenerse contra la formidable alianza que le amenazaba de Francia
con la casa de Saboya y los príncipes alemanes. Si él mismo era negligente, los
enviados de Eugenio IV no escatimaron esfuerzos para iluminarlo. Schlick y
Eneas Silvio estuvieron siempre a su lado, y Carvajal estaba ocupado en Viena
organizando una alianza entre el rey y el papa. “El rey detesta la neutralidad”,
escribe Eneas Silvio a finales de agosto, “y la abandonaría de buena gana si
los príncipes accedieran, para lo cual tal vez se puedan encontrar algunos
medios”. En Roma, Eugenio IV continuó su proceso contra el arzobispo de
Colonia. En Viena se sabía que el arzobispo había sido convocado para
comparecer en Roma, y estaba claro que debían seguir otros pasos; sin embargo,
el rey no levantó una palabra de protesta. Estaba comprometido en un tratado
secreto con el Papa; estaba vendiendo su neutralidad, y estaba siendo comprado
barato. El 13 de septiembre Carvajal salió de Viena para llevar a Roma las
condiciones de Federico III. Los términos que Carvajal había negociado fueron
aceptados por Eugenio IV. Un tratado entre el papa y el rey se estableció
una vez más firmemente, y el fin del movimiento de reforma en Alemania se
acercaba rápidamente.
Los términos en los que
Federico III vendió su ayuda a Eugenio IV están expresados en tres bulas
emitidas en febrero de 1446. El Papa concedió al Rey el derecho durante su vida
de nombrar a los seis grandes obispados de Trento, Brixen, Coira, Gurk, Trieste
y Piben; concedió al rey y a sus sucesores el derecho de nombrar para la
aprobación papal a aquellos que debían tener poderes visitatorios sobre los
monasterios de Austria; el rey debería tener el derecho de presentación de 100
pequeños beneficios en Austria. Además de esto, el papado también debía pagar
al rey la suma de 221.000 ducados, de los cuales 121.000 debían ser pagados por
Eugenio y el resto por sus sucesores. El indolente y miope Federico, sin duda,
pensó que había hecho un buen negocio. Obtuvo una provisión de dinero, del que
siempre estaba necesitado. Tomó en sus manos los principales obispados de sus
dominios ancestrales, y con ello fortaleció en gran medida su poder sobre
Austria. Con el nombramiento de los visitadores de los monasterios, disminuyó
la influencia de su enemigo, el arzobispo de Salzburgo, eximiendo a los
monasterios de su jurisdicción. Con el derecho de presentación a 100
beneficios, se aseguró los medios de recompensar a los funcionarios hambrientos
de su corte. Sólo pensaba en sus interés personal; lo único que le importaba
era asegurar su propia posición en sus dominios ancestrales. Por los derechos
de la Iglesia, por su posición en el Imperio, no tenía ningún pensamiento. Todo
lo que se puede argumentar en favor de Federico es que los príncipes alemanes
estaban igualmente dispuestos a abandonar la Iglesia alemana y a llegar a un
acuerdo con cualquiera de los papas que les ayudaran a asegurar su propio poder
político. Por otro lado, Eugenio IV, aunque hizo grandes concesiones, se cuidó
de no menoscabar los derechos del papado ni dar ningún paso irrecuperable. El
tesoro papal estaba agotado; pero el dinero fue bien gastado en recuperar la
adhesión de Alemania, y Eugenio IV se sintió ampliamente justificado para
hipotecar con este propósito las rentas de sus sucesores. El Papa concedió el
nombramiento a seis obispados, pero sólo durante la vida de Federico, después
de la cual el daño, si lo hubiera, podría ser reparado. El nombramiento
absoluto de visitadores de monasterios no fue concedido a Federico y sus
sucesores en Austria, sino sólo el nombramiento de varios de los cuales el Papa
debía elegir. Los beneficios concedidos al Rey no eran importantes; debían
tener un valor anual de sesenta a cuarenta marcos, y no incluían los
nombramientos en iglesias catedrales y colegiatas. No había nada en todo esto
que afectara materialmente la posición papal en Alemania.
Además, Eugenio IV
estaba ansioso de que el tratado entre él y Federico III fuera reconocido
abiertamente lo antes posible. Prometió a Federico 100.000 florines para los
gastos de su coronación. Lo invitó a Roma para recibir la corona imperial; en
caso de que Federico no pudiera ir a Roma, Eugenio, viejo y gotoso como era, se
comprometió a reunirse con él en Bolonia, Padua o Treviso. En la reunificación
del Papado y el Imperio, Eugenio IV vio el derrocamiento final del Concilio de
Basilea y la restauración de la monarquía papal.
Eugenio IV, sin embargo,
no confió sólo en sus seducciones para inducir al indolente Federico a
declararse. Conociendo el débil carácter del rey, resolvió jugar un juego
audaz, a fin de alcanzar su fin más rápidamente. Ya había logrado debilitar,
con su amenaza de censuras eclesiásticas, la liga electoral a favor de Félix V.
A medida que avanzaban sus negociaciones con Federico III, resolvió asestar un
golpe decisivo a sus enemigos en Alemania. El 9 de febrero emitió una bula por
la que deponía de sus sedes a los arzobispos de Colonia y Tréveris, y nombraba
en su lugar a Adolfo de Cleves y a Juan, obispo de Cambrai, sobrino y hermano
natural de su poderoso aliado, el duque de Borgoña. Los rebeldes alemanes
fueron desafiados abiertamente, y los aliados de Eugenio IV debieron alinearse
decididamente de su lado.
Si Eugenio IV actuó con
audacia, los electores respondieron al desafío con no menos prontitud. El 21 de
marzo se encontraron en Francfort y formaron una liga para la defensa mutua. El
ataque a los privilegios electorales combinó a todo el cuerpo en oposición al
procedimiento prepotente del Papa. Sin dejarse intimidar por la alianza del
Papa y el Rey, los electores se unieron para afirmar los principios sobre los
que se había fundado la neutralidad de Alemania. Si había llegado el momento en
que la neutralidad ya no podía mantenerse, al menos debía ser dejada de lado
por los mismos motivos en que se había firmado. Los electores asumieron de
nuevo la posición de mediadores entre los Papas rivales, pero establecieron un
plan de mediación que debía conducir a resultados decididos, y que debía tener
por objeto la seguridad de la libertad de la Iglesia alemana. Abandonaron su
proyecto de reconocimiento de Félix V, y estaban dispuestos a unirse al rey
para reconocer a Eugenio IV, pero con la condición de que confirmara los
decretos de Constanza sobre la autoridad de los Concilios Generales, aceptara
los decretos reformadores de Basilea tal como estaban expresados en la
declaración de neutralidad, recordara todas las censuras pronunciadas contra
los neutrales, y acordara reunir un
Consejo el 1 de mayo de 1447 en Constanza, Worms, Maguncia o Tréveris.
Prepararon bulas para la firma papal que incorporaban estas condiciones: en la
emisión de estas bulas estaban dispuestos a restaurar su obediencia y someter
el acuerdo formal de la cristiandad al futuro Concilio.
La actitud de los
electores fue a la vez digna y de estadista. Demostró que los obispos de
Tréveris y Colonia poseían una capacidad política hasta entonces insospechada.
No se hizo mención especial de los agravios individuales, no se dio una
respuesta directa al ataque hecho por Eugenio IV a los privilegios electorales.
Al aceptar sus términos, el Papa se retractaría tácitamente de sus bulas de
deposición; si se negaba a aceptarlos, los electores serían libres de recurrir
a Félix V y a los padres de Basilea. Podrían convocar de nombre un nuevo
Consejo; pero estaría formado por los miembros del Consejo de Basilea,
reforzados por alemanes ligados a la política de los Electores. Resolvieron que
se enviaran emisarios a Federico III y Eugenio IV, y a menos que se obtuviera
una respuesta satisfactoria para septiembre, continuarían adelante. Estas
resoluciones fueron obra, en primera instancia, de los cuatro electores
renanos; pero al cabo de un mes, el marqués de Brandeburgo y el duque de
Sajonia también se habían adherido. La Liga de la Oligarquía Electoral, para
actuar a pesar de su jefe nominal, estaba ahora plenamente constituida.
A pesar de lo fuerte que
era la posición de los electores, mostraron su debilidad al no afirmarla
públicamente. Su acuerdo se mantuvo en secreto; y la embajada enviada para
exigir la adhesión de Federico III recibió instrucciones de presentar el plan
sólo a él y a los consejeros, que debían estar obligados por un juramento de
secreto. Decidida como era la política de los electores en apariencia, no se
basaba en ningún gran sentimiento de seriedad o patriotismo. No era más que una
apariencia diplomática y, como tal, debía estar envuelta en secreto diplomático
para poder cambiarla, si la conveniencia lo requería, por una actitud más
conciliadora. Los enviados de los electores estaban encabezados por Gregorio
Heimburg, quien esperaba contra toda esperanza que él podría aprovechar la
oportunidad de poner en práctica sus propias ideas reformadoras, y confiaba en
que podría obrar a través del egoísmo de los electores hacia un fin
verdaderamente nacional. Federico III recibió a través de él las propuestas de
los electores, por las que se sintió muy avergonzado. En su corte estaban
Carvajal y el obispo de Bolonia, que acababa de traerle las bulas que
ratificaban su tratado con el Papa; pero su juramento de secreto a los
electores le prohibía consultar con ellos. Los artículos separados de las
propuestas de los electores fueron discutidos en presencia de los seis
consejeros que juraron guardar secreto. El rey estaba dispuesto a aceptarlas en
principio, pero hizo reservas en algunos detalles. Se instruyó a los emisarios que
no presentaran ante el rey las bulas que debían presentar al Papa, a menos que
aceptara plenamente las disposiciones de los electores. Federico, por su parte,
se quejaba de esta reserva como ofensiva a su dignidad. “Es una cosa nueva”,
dijo, “que se haga un acuerdo a mis espaldas, y que se me exija aceptarlo sin
una discusión completa de cada artículo”. Los embajadores de los electores
declararon que lo habían sometido todo al rey. Pero Federico III estaba
justificado al negarse a unirse a los electores hasta que le hubieran mostrado
las propuestas escritas que debían presentar al Papa; y se negaron a hacerlo
porque querían mantener en segundo plano su amenaza final de hacer causa común
con el Consejo de Basilea. El único resultado de estas negociaciones fue que el
rey proclamó una dieta en Francfort el 1 de septiembre, y se dio a entender que
estaba dispuesto a considerar la terminación de la neutralidad.
A principios de julio,
Heimburg y dos compañeros llegaron a Roma. Federico III, ansioso por dar alguna
pista a Eugenio IV, dijo a los enviados del Papa en Viena que sería bueno que
uno de ellos regresara a Roma. Carvajal estaba enfermo de fiebre; partió, pues,
el obispo de Bolonia, y con él fue Eneas Silvio, a quien el rey confió el
secreto de los electores. Eneas alega, como excusa técnica para este doble
juego, que el propio rey no había prestado juramento de secreto, sino sólo sus
seis consejeros. Es, sin embargo, probable que Eneas no necesitara ninguna
ilustración especial, sino que, como secretario, estaba al tanto de todo el
asunto, y él mismo estaba obligado a guardar el secreto, si no especialmente en
esa ocasión, sí por la naturaleza de su cargo. Sea como fuere, fue con Tomás de
Bolonia, y en el camino dejó caer lo suficiente para indicar a Tomás el consejo
que debía dar al Papa. Hicieron tal prisa en su viaje que los embajadores de
los Electores sólo entraron en Roma el día antes que ellos, y Tomás de Bolonia
fue el primero en tener una audiencia con el Papa. Eneas dice expresamente: “El
obispo de Bolonia, aunque no podía saber todo lo que los embajadores de los
electores traían consigo, aun así adivinaba y opinaba mucho.”
Instruido por Eneas,
advirtió al Papa sobre el asunto y le aconsejó que diera a los embajadores una
respuesta suave.” La duplicidad de Eneas fue inestimable para la causa de
Eugenio IV: evitó el peligro más acuciante, que el Papa, con su comportamiento
despectivo, diera a los electores un pretexto inmediato para recurrir al
Concilio de Basilea.
La presencia de Eneas
también fue útil de otra manera. A Federico III no se le había pedido por los
electores que enviara una embajada a Roma; pero Eneas estaba allí para hablar
en nombre del rey, y fue llamado para asistir a la audiencia. De este modo, Eugenio
IV tenía un pretexto para pasar por alto el hecho de que lo que se le
presentaba eran las demandas de los electores; podía tratarlas como las
representaciones conjuntas del Rey y de los Electores, y así dar una respuesta
vaga. Los electores habían tomado todas las precauciones necesarias para
exponer claramente su causa ante el Papa. Cuando Eugenio puso objeción a
recibir una embajada de los hombres a quienes había depuesto, se le informó de
que las credenciales de los embajadores estaban firmadas simplemente con la
suscripción de todo el Colegio: “Los Príncipes Electorales del Sacro Imperio
Romano Germánico”.
Por muy firmes que
fueran los electores que expusieron sus proposiciones al Papa, éste estaba
resuelto a no darles una respuesta definitiva. Cuando fueron admitidos a una
audiencia, Eneas habló primero en nombre del rey. Recomendó a los embajadores
que le prestaran la amable atención del Papa, y dijo vagamente que se podía
promover la paz de la Iglesia considerando sus propuestas. Entonces Heimburg,
en un discurso claro, incisivo y digno, expuso los objetivos de los electores.
No podía haber mayor contraste que entre Eneas y Heimburg; casi pueden ser
tomados como representantes del carácter alemán e italiano. Heimburg era alto y
de presencia imponente, con ojos centelleantes y un rostro amable, honesto,
directo, eminentemente nacional en sus puntos de vista y en su política,
manteniéndose firme en el objeto que tenía en mente. Era todo lo contrario del
astuto aventurero italiano, que reconocía en él a un enemigo natural. El
discurso de Heimburg fue respetuoso, pero intransigente. Eugenio escuchó, y
luego, después de una pausa, respondió astutamente una vaga respuesta. La
deposición de los arzobispos, dijo, había sido decretada por razones de peso;
en cuanto a la autoridad de los Concilios generales, nunca se había negado a
reconocerla, sino que sólo había defendido la dignidad de la Sede Apostólica;
en cuanto a la Iglesia alemana, no quería oprimirla, sino actuar por su
bienestar. Las propuestas que se le hacen son serias y debe tomarse su tiempo
para considerarlas.
Eneas, por su parte,
expuso a Eugenio las opiniones de Federico III. Aconsejó que los arzobispos
fuesen restituidos, sin anular, sin embargo, su privación; que se aceptara el
decreto de Constanza a favor de los Concilios Generales. Si esto se hiciera, se
podría lograr el reconocimiento de Eugenio; de lo contrario, había un gran
peligro de cisma. Eugenio escuchó y pareció asentir. Los cardenales se
esforzaron por averiguar si los embajadores tenían alguna otra instrucción;
pero Heimburg no se consideró justificado por la actitud del Papa de presentarle
las bulas que había traído. Los embajadores permanecieron tres semanas
esperando la respuesta del Papa, y Eneas ha dibujado un cuadro rencoroso de
Heimburg sofocado por el calor del verano, acechando indignado el Monte
Giordano por la noche con la cabeza y el pecho desvestidos, denunciando la
maldad de Eugenio y de la Curia. Al final se les dijo que, como no tenían
poderes para tratar más, el Papa enviaría emisarios con su respuesta a la Dieta
en Francfort. Los embajadores abandonaron Roma sin presentar sus bulas.
Heimburg consideraba la actitud papal como equivalente a un rechazo a
considerar sus propuestas. Mientras tanto, también se habían enviado
embajadores a Basilea, y el Consejo había aplazado igualmente su respuesta
hasta la reunión de la Dieta.
Los resultados de la
Dieta de Francfort serían claramente de gran importancia tanto para Alemania
como para la Iglesia en general. La política de los electores no había recibido
la adhesión del rey, la oligarquía había resuelto actuar en oposición a su jefe,
y, si estaban decididos, la deposición de Federico III era inminente. En esta
emergencia, Federico confió sus intereses al cuidado de los Markgraf Alberto de
Brandeburgo y Jacobo de Baden, los obispos de Augsburgo y Chiemsee, Kaspar
Schlick y Eneas Silvio. A la cabeza de esta embajada estaba Alberto de
Brandeburgo, que ya había demostrado su devoción a Federico al tomar el campo
de batalla contra los Armañacs, y que estaba decidido a derrocar las intrigas
de Francia con los electores renanos. Todos los representantes del rey estaban
convencidos de la gran importancia de la crisis, y se sintieron no poco
avergonzados de no encontrar en Francfort ningún embajador del Papa. El obispo
de Bolonia había salido de Roma con Eneas Silvio, pero se había retrasado en
Parma por enfermedad, y cuando se recuperó había ido a conferenciar con el
duque de Borgoña sobre las medidas que debían adoptarse para con los arzobispos
depuestos de Tréveris y Colonia. Juan de Carvajal y Nicolás de Cusa habían
venido de Viena; pero no tenían instrucciones especiales sobre la respuesta que
debía dar el Papa a las propuestas de los electores.
A pesar de la gravedad
de la ocasión, pocos de los príncipes o prelados alemanes estuvieron
personalmente presentes en Francfort. Los cuatro electores renanos estaban
allí; pero los electores de Brandeburgo y Sajonia sólo enviaron representantes,
al igual que la mayoría de los obispos y nobles. De Basilea vino el cardenal de
Arlés, con un decreto que aprobaba la transferencia del Concilio a uno de los
lugares que pudieran ser aprobados por el rey y los electores, y aceptaba
generalmente las propuestas de los electores sin hacer mención alguna de Félix
V. Los electores adoptaron una posición de amistad con el cardenal de Arlés.
Cuando, el 14 de septiembre, los trabajos de la Dieta comenzaron con una misa
solemne, el cardenal apareció, como era su costumbre, en calidad de legado
papal. Los embajadores reales protestaron de costumbre que Alemania era neutral
y no podía reconocer a los funcionarios de ninguno de los dos Papas. El
arzobispo de Tréveris denunció airadamente su conducta; podían admitir a los
legados de Eugenio, enemigos de la nación, y excluirían a los del Consejo. La
mayoría estuvo de acuerdo con él; pero los ciudadanos de Francfort seguían
siendo leales, y su tumultuosa interferencia obligó al cardenal a dejar a un
lado las insignias de su cargo.
El acto comenzó con la
lectura por parte de Heimburg del discurso que había pronunciado ante Eugenio
IV y la respuesta escrita del Papa. Heimburg dio cuenta además de su embajada y
de las razones que le habían llevado a abstenerse de presentar al Papa las
bulas que los electores habían redactado; la cuestión a discutir era si la
respuesta del Papa daba pie a una mayor deliberación. Por parte del Papa, sus
enviados presentaron una respuesta a las “oraciones del Rey y de los Electores.”
Eugenio estaba dispuesto a convocar un Concilio en el momento oportuno; nunca
se había opuesto a los decretos del Concilio de Constanza, que había sido
renovado en Basilea mientras estaba reunido un Concilio universal y reconocido;
estaba dispuesto a deshacerse de las viejas cargas de la Iglesia alemana con
tal de que se le indemnizara por las pérdidas que sufriría. Sobre la revocación
de la privación de los arzobispos no dijo nada. La respuesta de Eugenio IV fue
una mera burla a sus oponentes. No concedió nada de lo que le habían pedido; sus
concesiones fueron meramente aparentes, y se reservó todo el poder para
hacerlas ilusorias. Su actitud hacia los electores fue prácticamente la misma
que había sido hacia el Concilio de Basilea.
Los embajadores reales y
papales no se habrían atrevido a presentar tal respuesta si no hubieran visto
la manera de abrir una brecha en las filas de sus oponentes. El 22 de
septiembre, Alberto de Brandeburgo logró inducir a los representantes de su
hermano el elector, al arzobispo de Maguncia, a dos obispos y a uno o dos
nobles, a acordar que habían obtenido una respuesta del Papa, que proporcionaba
la base para la paz en la Iglesia, y que se apoyarían mutuamente para mantener
esta opinión. El arzobispo de Maguncia fue conquistado por la consideración de
la ayuda que podría obtener de Federico III y Alberto de Brandeburgo en los
asuntos de sus propios dominios. Eneas Silvio no se avergüenza de reconocer que
fue el instrumento para sobornar a cuatro de los consejeros del arzobispo con
2000 florines para que le ayudaran a tomar esta decisión. La adhesión de
Federico de Brandeburgo se debió a la influencia de su hermano Alberto. Los
demás que se unieron al paso tenían algún interés personal que servir.
Alrededor de la base así
asegurada, los adeptos comenzaron a reunirse rápidamente. Pero estaba claro
para los enviados papales que debían hacer algunas concesiones y proporcionar a
sus nuevos partidarios un pretexto plausible para retirar su apoyo a la Liga
Electoral. Eneas Silvio asumió la responsabilidad de desempeñar un papel
dudoso. “Exprimió el veneno,” como él dice, de las propuestas de los electores,
y compuso un documento en el que el Papa se comprometía, si los príncipes de
Europa estaban de acuerdo, a convocar un Concilio General dentro de los diez
meses siguientes a la renuncia de la neutralidad, reconocía los decretos de
Constanza, confirmaba los decretos reformadores de Basilea hasta que el futuro
Concilio decidiera lo contrario, y, a instancias del rey, restituyó a los
depuestos arzobispos de Tréveris y Colonia, con la condición de que volvieran a
su obediencia. El obispo de Bolonia y Nicolás de Cusa asintieron a estas
propuestas; Juan de Carvajal dudó, y entre él y Eneas se intercambiaron
palabras acaloradas, pues temía que su obstinación y honradez lo estropearan
todo. Eneas mezcló hábilmente sus relaciones con el Papa y con el Rey, y logró
producir la impresión de que el Papa le había encargado hacer esta oferta. Los
robustos alemanes, Heimburg y Lysura, estaban molestos por esta actividad del
italiano renegado en sus negocios nacionales.
—¿Vienes de Siena —dijo Lysura a Eneas— para dar leyes a Alemania?
Eneas pensó que era más
prudente no dar ninguna respuesta.
Eneas pudo haber
exagerado su propia participación en este asunto; pero a principios de octubre
los embajadores reales y papales acordaron presentar a la Dieta un proyecto de
envío de una nueva embajada a Roma, para negociar con Eugenio IV sobre esta base.
Sus demandas debían ir en forma de artículos, no, como antes, de bulas ya
preparadas.
A la mayoría le pareció
que se trataba de un compromiso saludable. Los electores de Maguncia y
Brandeburgo lo consideraron mejor que una ruptura con el rey. El Elector de
Sajonia y el Pfalzgraf pensaron que las nuevas
propuestas contenían todo lo que era importante en las antiguas. La
convocatoria de un nuevo Consejo mantendría las cosas abiertas; de todos modos,
las negociaciones les ganarían tiempo. El 5 de octubre, la liga que se había
formado a favor de este compromiso fue declarada abiertamente y recibió muchos
adeptos. Se resolvió que los artículos fueran presentados a Eugenio en Navidad;
si los aceptase, se debía poner fin a la neutralidad; de no ser así, el asunto
debería ser considerado de nuevo. La respuesta debía ser llevada a una Dieta en
Nuremberg el 19 de marzo de 1447. Los arzobispos de Tréveris y Colonia se
encontraron abandonados por los demás electores; todo lo que podían hacer era
unirse el 11 de octubre en un decreto final para que el Rey tratase de obtener
del Papa una confirmación de las Bulas preparadas por los Electores; en su
defecto, bulas enmarcadas según los artículos; éstas debían ser presentadas a
los Electores en la próxima Dieta, y cada uno debía ser libre de aceptarlas o
rechazarlas. Esta reserva de su libertad individual era lo máximo que los
líderes oligárquicos esperaban ahora obtener para sí mismos. Al día siguiente,
el cardenal de Arlés compareció ante los electores en nombre del Consejo de
Basilea, que había sido invitado a apoyar la política de los electores, y había
emitido bulas en consecuencia; pero nadie las recibió. Con gran pesar, los
enviados de Basilea abandonaron Francfort. En su camino a Basilea fueron
atacados y saqueados; sólo con la velocidad de su caballo logró el cardenal de
Arlés refugiarse en Estrasburgo. Más tarde dijo en Basilea: “Cristo se vendió
por treinta piezas de plata, pero Eugenio ha ofrecido sesenta mil por mí.”
La Liga de los Electores
había sido derrocada en Francfort, y con ella también cayó la causa del
Concilio de Basilea. Alemania era la última esperanza del Consejo, y Alemania
había fracasado. La diplomacia de la Curia había ayudado a Federico III a superar
el levantamiento oligárquico en Alemania; pero el Papa había ganado más que el
Rey. La oligarquía podría encontrar nuevos motivos para hacer valer sus
privilegios contra el poder real; se abandonó el movimiento conciliar, y la
convocatoria de otro Concilio se dejó vagamente a la buena voluntad del Papa.
Las reformas eclesiásticas, que habían sido hechas por el Concilio de Basilea,
sobrevivieron simplemente como base de negociaciones posteriores con el Papa.
Si la diplomacia papal había resistido toda la fuerza del movimiento conciliar,
no era probable que el último reflujo de la marea descendente prevaleciera
contra él.
Sin embargo, aún quedaba
por resolver, para la solución definitiva de la cuestión, el asentimiento de
Eugenio IV a la empresa de sus embajadores. Incluso en Francfort, Carvajal se
había opuesto a todas las concesiones; en Roma, donde no se apreciaba plenamente
la gravedad de la situación en Alemania y la importancia de la victoria
obtenida en Francfort, todavía existía la posibilidad de que la obstinación del
Papa fuese el comienzo de nuevas dificultades. Pero la salud de Eugenio IV se
estaba deteriorando; estaba cansado de la larga lucha, y deseaba antes del fin
de sus días ver restablecida la paz en la Iglesia. Los teólogos de la Curia,
encabezados por Juan de Torquemada, no aconsejaban ninguna concesión; los
políticos estaban a favor de aceptar los términos propuestos. Eugenio mostró su
deseo de aumentar la influencia de aquellos que estaban familiarizados con los
asuntos alemanes elevando al cardenalato en diciembre a Carvajal y al obispo de
Bolonia. Federico III, los electores y los príncipes de Alemania enviaron a sus
emisarios a Roma. En nombre del rey fueron Eneas Silvio y un caballero bohemio,
Procopio de Rabstein; el principal de los demás era Juan de Lysura, vicario del
arzobispo de Maguncia. Todos se encontraron en Siena y entraron en Roma con
sesenta jinetes. A una milla de la ciudad fueron recibidos por el clero
inferior, y fueron conducidos honorablemente a sus alojamientos. Primero se
planteó la dificultad de si el Papa podía recibir a los embajadores de los
arzobispos de Bremen y Magdeburgo, dado que esos prelados habían sido
confirmados por el Concilio de Basilea; pero esto fue superado por una
sugerencia de Carvajal de que aparecieran como representantes de las sedes, no
de sus actuales ocupantes. Al tercer día después de su llegada, se dio
audiencia a los embajadores alemanes en un consistorio secreto, donde Eugenio
estaba sentado con quince cardenales. En un ingenioso discurso, Eneas Silvio
expuso las propuestas al Papa, y tal fue su verosimilitud que logró satisfacer
a los germanos sin ofender la dignidad del Papa. Tocó los males de la disensión
eclesiástica, habló de la importancia de Alemania y de su deseo de paz,
presentó hábilmente las propuestas alemanas y suplicó al Papa su clemencia para
que las concediera como medio de unidad. Eugenio respondió condenando la
neutralidad, se quejó de la conducta de los arzobispos depuestos y finalmente
dijo que debía deliberar.
Ese mismo día, Eugenio
fue atacado por un ataque de fiebre que lo confinó en cama. La cuestión alemana
fue remitida a una comisión de cardenales, y las opiniones estaban muy
divididas. Sólo nueve cardenales estaban a favor de la concesión; los otros
declararon que la sede romana estaba siendo vendida a los germanos, y que
estaban siendo arrastrados por la nariz como búfalos. Las propuestas alemanas
no fueron tratadas como si estuviesen destinadas a una aceptación definitiva,
sino que se consideraron como la base de negociaciones posteriores. Los
embajadores fueron agasajados y engatusados por los cardenales, mientras que la
enfermedad de Eugenio IV hizo que todos estuvieran ansiosos por que el asunto
se resolviera rápidamente. Poco a poco se fueron reduciendo los artículos
acordados en Francfort: (1) En cuanto a la convocatoria de un nuevo Concilio,
el Papa accedió a ella como un favor, sin emitir una bula que pudiera obligar a
su sucesor, sino simplemente haciendo una promesa personal al Rey y a los
Electores. (2) En lugar de aceptar los decretos de Constanza y Basilea, Eugenio
acordó reconocer “el Concilio de Constanza, y su decreto Frequens y otros de sus decretos, y todos los demás Concilios que representan a la
Iglesia Católica.” Se evitó cuidadosamente toda mención del Concilio de Basilea
y, con la mención expresa del decreto Frequens,
se enfatizó en cierta medida la omisión del decreto más importante Sacrosancta. (3) Sobre el tercer punto, la
aceptación de la Pragmática Sanción de Alemania tal como había sido establecida
en la declaración de neutralidad en 1439, Eugenio IV estaba dispuesto a seguir
el ejemplo de Martín V al conceder los concordatos de Constanza. Reconoció a
los poseedores existentes de beneficios, y acordó enviar un legado a Alemania,
que se encargaría de las libertades de la Iglesia alemana en el futuro, y de
que a cambio se hicieran las provisiones adecuadas para el Papado. Mientras
tanto, la condición de la Iglesia alemana debía permanecer como estaba, “hasta
que nuestro legado hubiera hecho un acuerdo, u otras órdenes dadas por un
Concilio.” Los alemanes, que al principio habían tomado los decretos de Basilea
como el fundamento de una reforma eclesiástica, ahora los aceptaban como un
límite, un límite, además, que podía reducirse. (4) De la misma manera, la
diplomacia papal aseguró para el Papa un triunfo en el asunto de los arzobispos
depuestos. Se pidió a Eugenio IV que anulara su declaración, si estaban
dispuestos a concurrir a la declaración a su favor; accedió, cuando así lo
hicieran, a restituirlos en su cargo.
Además, para ayudar al
progreso de estas negociaciones, Eneas Silvio se comprometió, en nombre de
Federico, a que el rey declararía solemnemente, y publicaría en toda Alemania,
su reconocimiento de Eugenio, recibiría con el debido honor a un legado papal,
ordenaría a la ciudad de Basilea que retirara su salvoconducto del Concilio y,
en cuanto a la provisión que debía hacerse para el Papa de las rentas
eclesiásticas de Alemania, actuaría no
sólo como mediador, sino como aliado del Papa.
Así, la diplomacia tejía
afanosamente su telaraña alrededor del lecho del Papa moribundo. Fiel hasta el
final a su carácter persistente, Eugenio IV estaba resuelto a ver la
restauración de la obediencia alemana antes de morir. Los teólogos podían hacer
los mejores términos que podían; pero Eugenio les hizo entender que deseaba ver
el fin. Bien podía contemplar con tristeza la desolación que su espíritu
inflexible había causado en la suerte de la Iglesia. Francia era prácticamente
independiente del Papado; Alemania estaba enajenada; un Papa rival disminuyó el
prestigio de la Santa Sede; en Italia, Bolonia se perdió en los dominios de la
Iglesia, y la Marca de Ancona todavía estaba en manos de Sforza. Legaría un
legado desastroso a su sucesor; pero la recuperación de Alemania al menos
mejoraría la posición. Eugenio anhelaba señalar sus últimos días con una hazaña
digna; por su parte, los enviados del rey alemán deseaban que su misión tuviera
éxito. Ahora que se vislumbraba algún tipo de objetivo, todos estaban ansiosos
por alcanzarlo. Si el Papa moría antes de que se decidieran las cosas, los
poderes de los enviados llegaban a su fin, ya que sólo se les encargaba
negociar con Eugenio. Los alemanes no querían sacrificar la oportunidad que se
les presentaba y verlo todo reducido de nuevo a la duda.
Los médicos dieron a
Eugenio diez días de vida cuando se le presentaron las conclusiones de la
Comisión de Cardenales. El Papa estaba demasiado débil para examinarlos
completamente, y mucho más para pasar por el trabajo de reducirlos a la forma
de bulas. Escrupuloso y persistente hasta el final, temía incluso la apariencia
de concesión cuando llegó el momento decisivo. Cuando finalmente decidió ceder,
ideó un subterfugio para salvar su conciencia. El 5 de febrero firmó una
protesta secreta en la que declaraba que el rey y los electores alemanes habían
deseado de él ciertas cosas “que la necesidad y la utilidad de la Iglesia nos
obligan de alguna manera a conceder, para que podamos atraerlos a la unidad de
la Iglesia y a nuestra obediencia. Nosotros, para evitar todo escándalo y
peligro que pueda seguir, y no queriendo decir, confirmar o conceder nada
contrario a la doctrina de los Padres o perjudicial para la Santa Sede, ya que
por enfermedad no podemos examinar y sopesar las concesiones con la
minuciosidad de juicio que requiere su gravedad, protestamos que con nuestras
concesiones no pretendemos derogar la doctrina de los Padres o la autoridad y
privilegios de la Sede Apostólica.”
Con este lamentable
proceder, el papa moribundo se preparó para entrar en compromisos que su
sucesor podría repudiar. Estaba dispuesto a recibir la restitución de la
obediencia alemana; pero los enviados alemanes, por su parte, comenzaron a
dudar. No conocían, por supuesto, la protesta secreta del Papa; pero dudaban si
debían dar un paso que pudiera dividir a Alemania, cuando no tenían ninguna
garantía de que el sucesor del difunto Eugenio prosiguiera su política; Juan de
Lisura, que ahora era tan celoso de la reconciliación como antes había sido
ansioso por la reforma, argumentó plausiblemente que estaban tratando con la
Sede Romana, que nunca muere; las bulas de Eugenio obligarían a su sucesor. Si
abandonaban Roma sin declarar la obediencia de Alemania, la disposición
existente de los electores podría cambiar, y todo podría volverse dudoso de
nuevo. Mientras Eugenio pudiera mover el dedo, era suficiente. Si se fueran sin
lograr nada, harían el ridículo. Lisura y Eneas convencieron a los otros
embajadores del rey y del arzobispo de Maguncia para que resolvieran restaurar
la obediencia a Eugenio IV.
El 7 de febrero los
embajadores fueron admitidos en la cámara del Papa. Eugenio todavía podía
saludarlos con dignidad, pero con voz débil pidió que el proceso no se
prolongara. Eneas leyó la declaración de obediencia y Eugenio le entregó las
bulas, que entregó a los embajadores del arzobispo de Maguncia como primado de
Alemania. Los enviados del Pfalzgraf y de Sajonia se excusaron de unirse a la
declaración; no estaban facultados para hacerlo, pero no dudaban de que sus
príncipes darían su asentimiento en la próxima Dieta de Nuremberg. Eugenio dio
gracias a Dios por la obra que se había realizado, y despidió, con su
bendición, a los embajadores, que se conmovieron hasta las lágrimas al ver al
moribundo. Inmediatamente después se celebró un Consistorio público ante toda
la Curia; más de mil hombres estuvieron presentes. Eneas habló por el rey,
Lysura por el arzobispo de Maguncia, los demás embajadores lo siguieron. El
vicecanciller, en nombre del Papa, pronunció palabras de agradecimiento, y el
consistorio se disolvió entre los alegres repiques de campanas con los que Roma
celebró su triunfo. La ciudad ardía con hogueras; el día siguiente fue un día
festivo general, y estuvo dedicado a un servicio especial de acción de gracias.
Los emisarios alemanes
permanecieron en Roma, esperando las copias necesarias de las Bulas, y ansiosos
por la nueva elección. Día tras día, Eugenio empeoraba visiblemente, y había
signos de disturbios que seguirían a su muerte. Alfonso de Nápoles avanzó con
un ejército a quince millas de Roma. Había problemas en Viterbo, y en la misma
Roma el pueblo estaba ansioso por librarse del severo gobierno del cardenal
Scarampo, el favorito de Eugenio. En medio de esta inquietud universal, Eugenio
se resistía a morir. Cuando el arzobispo de Florencia quiso administrar la
suprema unción, el Papa se negó, diciendo: “Todavía soy fuerte; conozco mi
tiempo; cuando llegue la hora, mandaré a buscarte.” Alfonso de Nápoles, al oír
esto, exclamó: “¡Qué maravilla que el Papa, que ha hecho la guerra contra
Sforza, contra los Colonna, contra mí y contra toda Italia, se atreva a luchar
también contra la muerte!”
Al fin, Eugenio sintió
que se acercaba su última hora. Convocó a los cardenales y les dirigió sus
últimas palabras. Muchos males, dijo, habían caído sobre la Santa Sede durante
su pontificado, pero los caminos de la Providencia eran inescrutables, y se regocijó,
al fin antes de morir, de ver a la Iglesia reunida. “Ahora, antes de comparecer
ante la presencia del Gran Juez, deseo dejarles mi testamento. Os he creado a
todos cardenales excepto a uno, y a él lo he amado como a un hijo. Os ruego que
guardéis el vínculo de la paz y que no haya divisiones entre vosotros. Ustedes
saben qué clase de Papa requiere la Santa Sede; elegid un sucesor superior a mí
en sabiduría y carácter. Si me escucháis, preferid por unanimidad a un hombre
moderado que a uno distinguido y discordante. Hemos reunido a la Iglesia, pero
la raíz de la discordia aún permanece; tened cuidado de que no crezca de nuevo.
Que no haya disputa sobre mi funeral, entiérrenme sencillamente y ponedme en un
lugar humilde al lado de Eugenio III.” Todos lloraron al oírle. Recibió la
suprema unción, fue colocado en la cátedra de San Pedro, y allí murió el 23 de
febrero, a la edad de sesenta y dos años. Según Vespasiano da Bisticci, exclamó
poco antes de su muerte: “¡Oh Gabrielle, cuánto mejor habría sido para la salud
de tu alma si nunca te hubieras convertido en Papa o Cardenal, sino que
hubieras muerto como un simple monje! Pobres criaturas que somos, por fin nos
conocemos a nosotros mismos.” Su cuerpo fue expuesto a la vista del público, y
fue enterrado, según su deseo, en el de San Pedro, al lado de Eugenio III.
En medio de los
desastrosos acontecimientos de su pontificado, el carácter personal de Eugenio
IV parece desempeñar un papel insignificante. Al ascender al trono tuvo que
enfrentarse a un problema difícil, que habría puesto a prueba el tacto y la
paciencia de la mente más grande y sabia. Pero Eugenio fue un monje de mente
estrecha, sin experiencia del mundo y con un gran fondo de obstinación. Se
peleó con los romanos; alarmó a los políticos de Italia; ofendió al partido
fuerte de la Curia, y finalmente procedió a desafiar a un Consejo que contaba
con el apoyo moral de Europa. La sabiduría que Eugenio IV adquirió, la adquirió
en la dura escuela de la experiencia. Después de los errores del primer año de
su pontificado, el resto de su vida fue una lucha desesperada por la
existencia. La única cualidad que le ayudó en su desgracia fue la misma
obstinación que le había llevado por mal camino. Donde un hombre más sensible o
más tímido podría haber estado dispuesto a transigir, Eugenio se mantuvo firme,
y a la larga obtuvo una victoria tardía, no por su propia habilidad, sino por
las faltas de sus oponentes. El tiempo estaba del lado del representante de una
vieja institución, y cada error del Concilio daba fuerza al Papa. Aquellos que al
principio lo atacaron a través de una amarga animosidad personal, gradualmente
descubrieron que él era el símbolo de un sistema que no se atrevían a destruir.
La sabiduría y la habilidad de hombres eminentes, que al principio permitieron
al Concilio atacar al Papa, se transfirieron gradualmente al servicio del Papa.
Cada error cometido por el Concilio le hacía perder unos pocos adeptos,
alarmados por los peligros que preveían, o ansiosos por sus propios intereses
personales, pero todos decididos a derrocar lo que habían abandonado. Para
ellos era necesario Eugenio IV; y le tributaban mayor reverencia por medio del
remordimiento de los males que antes le habían hecho. Ningún hombre es tan
celoso como uno que ha cambiado deliberadamente sus convicciones; y el éxito de
Eugenio al final se debió al celo de los que habían desertado del Concilio. De
ahí que Eugenio IV fuera fielmente servido en sus últimos días, aunque no
inspiró entusiasmo. Él era el Papa, el Papa italiano, y como tal era el líder
necesario de aquellos que deseaban mantener el prestigio del Papado y
mantenerlo seguro en su sede en Roma. Pero estaba al margen de los principales
intereses, intelectuales y políticos, que movían a Italia. Políticamente,
siguió un camino propio, y no gozó de la confianza de Venecia, ni de Florencia,
ni del duque de Milán, ni de Alfonso de Nápoles, mientras que en la propia Roma
su gobierno fue duro y opresivo tanto para los barones como para el pueblo. Fue
un hombre de escasa cultura, y las ideas que tuvo vinieron enmarcadas en su
formación monástica. Sin embargo, aunque no se vio afectado por el renacimiento
clásico, no se opuso a él. Entre sus secretarios estaban Poggio Bracciolini,
Flavio Biondo, Maffeo Vegio, Giovanni Aurispa y Piero de Noceto. Acogió en Roma
al anticuario Ciriaco de Ancona y al humanista Jorge de Trebisonda, y empleó en
sus asuntos al sabio Ambrogio Traversari. Siguió el plan de Martín V para
restaurar los edificios deteriorados de Roma; y en sus últimos días convocó a
Fra Angélico para decorar la Capilla Vaticana. También invitó a Roma al gran
escultor florentino Donatello; pero sus planes se vieron interrumpidos por los
disturbios de 1434 y su huida de la ciudad. Durante su estancia en Florencia,
admiró tanto las magníficas puertas del Baptisterio de Ghiberti que decidió
decorar la de San Pedro con una obra similar, que confió a un artista mediocre
pero eminentemente ortodoxo, Antonio Filarete. Las puertas de Eugenio IV
todavía adornan la puerta central de San Pedro, y son un testimonio de las
buenas intenciones del Papa más que de sus sentimientos artísticos. Grandes
figuras, rígida y poco agraciada, de Cristo, la Virgen, los santos Pedro y
Pablo, llenan los paneles principales; entre ellos hay pequeños relieves que
conmemoran las glorias del pontificado de Eugenio IV, la llegada de los griegos
a Ferrara, el Concilio de Florencia, la coronación de Segismundo, los enviados
de las Iglesias orientales en Roma. En los paneles inferiores hay
representaciones de martirios de santos. Los relieves están desprovistos de
expresión y son arquitectónicamente ineficaces. La imaginación del artista se
ha reservado a la obra arabesca que las enmarca. Allí, todos los temas posibles
parecen mezclarse en una confusión salvaje: leyendas clásicas, medallones de
emperadores romanos, ilustraciones de las fábulas de Esopo, alegorías de las
estaciones, representaciones de juegos y deportes, todo se entreteje entre
pesadas coronas de follaje poco agraciado. Eugenio IV mostró su respeto por la
antigüedad restaurando el Panteón, pero no tuvo escrúpulos en llevarse para sus
otras obras las piedras del Coliseo. Aunque personalmente modesto y retraído,
tenía todo el amor veneciano por el esplendor público; hizo que Ghiberti
diseñara una magnífica tiara papal, que costó 30.000 ducados de oro. Sin poseer
ningún gusto propio, Eugenio IV siguió hasta tal punto la moda de su tiempo que
preparó el camino para el estallido de magnificencia que Nicolás V hizo parte
de la política papal.
Sin embargo, el objetivo
más cercano a Eugenio IV era la promoción de la Orden Franciscana, a la que él
mismo había pertenecido. Los frailes ocupaban un lugar principal en su corte, y
fueron admitidos de inmediato en la presencia papal, donde sus asuntos tenían
precedencia sobre todos los demás, con gran indignación de los humanistas.
Poggio se regocijó de que, bajo el sucesor de Eugenio, el reinado de la
hipocresía hubiera llegado a su fin, y los frailes ya no pulularían como ratas
en Roma. Si la política de Eugenio fue erigir a los frailes una vez más en un
brazo poderoso de la Santa Sede, el estado corrupto de la orden hizo imposible
tal restauración. Sin embargo, Eugenio dedicó más atención a la remodelación de
las reglas de una orden religiosa que a las grandes cuestiones que le rodearon
por todas partes. Su idea de la reforma eclesiástica era convertir las órdenes
monásticas en órdenes de frailes, y satisfizo las demandas de los Padres de
Basilea mostrando una gran actividad en este trabajo sin esperanza.
En persona, Eugenio IV
era alto, de figura delgada y de aspecto imponente. Aunque no bebía nada más
que agua, era un mártir de la gota. Cumplía con todos sus deberes religiosos,
vivía con moderación y era generoso con las limosnas. Dormía poco y solía levantarse
temprano y leer libros devocionales. Era reservado y retraído, reacio a las
apariciones públicas, y tan modesto que en público apenas levantaba los ojos
del suelo. Aunque terco y obstinado, no guardaba malicia y estaba dispuesto a
perdonar a quienes lo habían atacado. Tenía pocos íntimos; pero una vez que dio
su confianza, la dio sin reservas, y Vitelleschi y Scarampo dirigieron
sucesivamente sus asuntos en Italia. Hombre de piedad monástica y anticuada,
carecía de capacidad política y era más apto para ser abad que papa. Lo que en
una esfera más pequeña podría haber sido firmeza de propósito, se convirtió en
una estrecha obstinación en el gobernante de la Iglesia Universal. Es una
prueba de la firme base del papado en el sistema político de Europa, que estaba
demasiado profundamente arraigado para que la mala gestión de Eugenio IV, en
una peligrosa crisis de su historia, perturbara su estabilidad.
|
|