 |
|

|
CONSTANTINO
EL GRANDE
(274-337 d.C)
|
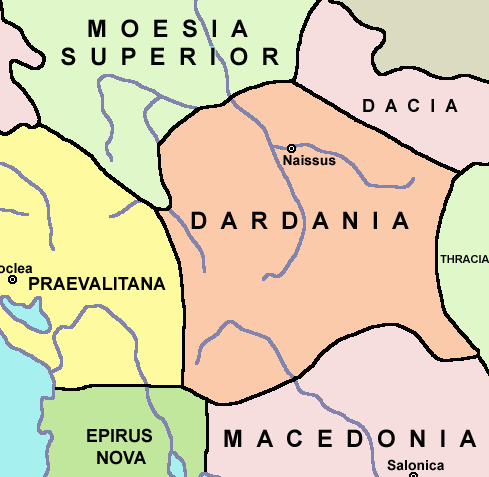 |
Naissus fue considerada una ciudad notable en la geografía de Ptolomeo de Alejandría. Los romanos ocuparon la ciudad durante la Guerra dardánica (75 - 73 aC) , y la ciudad se desarrolló como una encrucijada estratégica y Ciudad Comercial. Durante algunas décadas, a partir de Augusto, fue el hogar de una fortaleza legionaria, y durante todo el primer siglo, fue la capital de la nueva provincia del Mesia. Durante el período imperial, algunos colonos de la Legión VII Claudia se asentaron bajo Septimio Severo. En 268, durante la crisis del siglo III, cuando el Imperio estuvo cerca del colapso, la mayor invasión gótica jamás vista hasta entonces llegó a los Balcanes. Los aliados marítimos de los godos, los Hérulos, proporcionaron una flota, transportando vastos ejércitos bajo la costa del Mar Negro, donde devastaron los territorios costeros de Tracia y Macedonia. Otras fuerzas cruzaron el Danubio en Mesia. Una invasión de godos en la provincia de Panonia estaba provocando un desastre. El emperador Gallieno detuvo el avance de los godos al derrotarlos en batalla en abril del 268, y luego, en septiembre del mismo año, se enfrentó a la mayor parte de las fuerzas góticas en Naissus y los derrotó en una carnicería, la batalla más sangrienta del siglo III. La batalla cedió al jefe general de Gallieno, Marco Aurelio Claudio, su apodo de "Gótico" , a pesar de que el comandante de la caballería Aureliano fue el verdadero ganador. La batalla de Naissus aseguró el imperio occidental durante otros dos siglos. Cuatro años más tarde, en 272, el hijo del comandante militar Constancio Cloro y de la hija de un humilde posadero, tal vez un terrateniente, llamada Flavia julia Helena nació en Naissus, destinado a gobernar como el emperador Constantino I.
 |
En cuanto a su familia, no
hay duda de su origen patricio por parte de padre. Pero, según el testimonio de un
autor contemporáneo, en los primeros años del imperio de Constantino su origen
fue casi universalmente ignorado. Semejantes a tempestades vertiginosas las frecuentes revoluciones de aquellos tiempos habían borrado la huella de su origen; el intervalo de cuatro
reinados, a cual más corto, pero todos y cada uno acabados en tragedias, hizo olvidar, bajo Diocleciano, y a pesar de sus
virtudes y sus victorias. a Claudio el Gótico, padre de Constancio Cloro. Del padre de
este emperador descendía Constancio Cloro a través de su madre Claudia, hija de Crispo y sobrina de Claudio. Esta genealogía no se
remonta más allá; el padre de Claudio y Crispo ha quedado en la oscuridad; y
todo lo que se sabe de su madre es que era de la Dalmacia.
 |
Se sabe aún menos sobre el
origen de Helena, madre de Constantino. Se dice que nació en Bretaña... en
Tréveris... en Naissus, en Drépano de Bitinia... en Tarso... en Edesa... Lo más seguro es afirmar que la patria y los
padres de esta princesa nos son completamente desconocidos. La condición de su
alianza con Constancio Cloro constituye una cuestión más importante y menos
difícil de resolver. Algunos autores antiguos, e incluso los padres de la
Iglesia, sólo permiten a Helena el nombre de concubina, y la hacen provenir de
la más baja cuna. Pero incluso escritores más fiables de la historia le dan el
título de esposa legítima, y su testimonio se confirma por varias razones. Los
panegiristas de aquella época, a pesar del carácter de adulación que se
atribuye en todos los siglos a los oradores de este tipo, ¿se habrían atrevido
a alabar a Constantino en su cara por haber imitado la castidad de su padre,
alejándose desde su temprana juventud de las diversiones amorosas para contraer
un compromiso serio y legítimo? Si el propio nacimiento del príncipe ante el
que se dirigían hubiera desmentido esta alabanza, ¿no habría tenido esta burda
falsedad toda la apariencia de una sátira? ¿Habría tratado Diocleciano a Constantino
como el sujeto más distinguido de su corte durante el tiempo de su rehenato? ¿Habría sido el primero en ser
propuesto cuando se trataba de nombrar césares? ¿Y acaso Galerio, que
pretendía destituir a este joven príncipe, habría dejado de señalar el origen
de su nacimiento? Cosa que no hizo, como vemos en el relato de Lactancio. Además, todos los autores que hablan de la
separación de Constancio y Helena, cuando él se vio obligado a casarse con
Teodora, dicen que la repudió. Por lo tanto, era su esposa. Esto puede haber
dado lugar a la sensación de que Constancio se casó con Helena en una provincia
en la que tenía el mando; y las leyes romanas no permitían un matrimonio
contraído por un oficial en la provincia en la que estaba empleado; pero otra
ley añadía que, si este oficial, después de haber expirado su comisión, seguía
tratando como su esposa a la mujer que había tomado en la provincia, el
matrimonio se convertía en legítimo. La grandeza y el orgullo de Teodora, la
nuera de Maximiano, que entró en la casa de Constancio con todo el esplendor de
la púrpura imperial, eclipsaron a esta mujer repudiada; y los aduladores de la
corte, sin duda, no dejaron de servir al orgullo y a los celos de la segunda
esposa menospreciando a la primera, a la que sólo la política había apartado de
la ternura de Constancio.
El hijo de este príncipe y
de Helena se llamó Cayo Flavio Valerio Aurelio Claudio Constantino. Una
inscripción le da el nombre de pila de Marco. Tomó los nombres Flavio-Valerio de su padre; los otros tres fueron en
memoria de Claudio II, conocido como el Gótico. Este emperador había llevado el
nombre de Aurelio; y el de Constantino seguía procediendo de su familia, donde
vemos que una de sus hermanas se llamaba Constantina. El nombre de Flavio se
hizo famoso; algunos afirman que Claudio ya lo había llevado, como señal de que
derivaba su origen de la familia de Vespasiano; pero esta ascendencia tiene el
aire de una fábula, y no encuentro en la historia fundamento suficiente para
atribuir a este buen príncipe la vanidad de tomar prestados ilustres
antepasados, cuya virtud no necesitaba. El texto de Polion,
en el que se basa, bien podría significar únicamente que Claudio hizo que su
sobrino nieto Constancio se llamara Flavio, porque preveía que los
descendientes de este príncipe revivirían las virtudes de Vespasiano y Tito; y
esto no sería más que un halago de un autor que escribió bajo el imperio de la
familia de Claudio. Es cierto que la gloria de Constantino pasó el nombre de
Flavio a sus sucesores; se convirtió en un título de soberanía como los de
César y Augusto. Sin embargo, no estaba reservada sólo a los emperadores;
varias familias ilustres tuvieron la ambición de tomarla, y los propios reyes
bárbaros, como los de los lombardos en Italia, y los de los godos en España, se
hicieron el honor.
Cuando Constancio Cloro
fue nombrado César en el año 292, y enviado a las Galias para la defensa de
Occidente, Constantino estaba en su decimonoveno año. Diocleciano lo mantuvo
con él como rehén, para asegurar la fidelidad de su padre, y le concedió todos
los honores y distinciones que pudieran halagarlo en su corte. Lo llevó consigo
a Egipto; y en la guerra contra Aquiles, Constantino, igualmente apto para
obedecer y para mandar, se ganó la estima del emperador y el afecto de las
tropas por su valentía, su inteligencia, su generosidad y por una fuerza
corporal que soportaba todas las fatigas. Al parecer, fue en esta expedición
cuando fue nombrado tribuno de primer orden.
Su incipiente gloria
atrajo todas las miradas hacia él. A su regreso de Egipto, la gente se apresuró
a verlo: todo anunciaba un príncipe nacido para el imperio. Caminaba a la
derecha de Diocleciano; su buen aspecto lo distinguía de todos los demás. Un
noble orgullo y un carácter de fuerza y vigor marcados en toda su persona, imprimieron
al principio un sentimiento de temor. Pero esta fisonomía belicosa se vio
suavizada por una agradable serenidad extendida por su rostro. Tenía un gran
corazón, liberal e inclinado a la magnificencia; lleno de valor, bondad y un
amor a la justicia que atemperaba su natural ambición; sin este contrapeso,
habría sido capaz de emprender y ejecutar todo. Su mente era viva y ardiente,
sin ser precipitada; penetrante sin desconfianza ni celos; prudente y, al mismo
tiempo, rápida para determinar. Por último, para completar su retrato aquí,
tenía un rostro ancho y vistoso, poco pelo y barba, ojos grandes, una mirada
viva pero agraciada, un cuello algo grueso, una nariz aguileña; un temperamento
delicado y más bien enfermizo, pero que supo economizar con una vida sobria y
frugal, y con moderación en el uso de los placeres.
Su moral era casta. Su
juventud, llena de grandes y nobles pensamientos, estaba libre de las
debilidades de esa época. Se casó joven, y debió ser en la época de su viaje a
Egipto. El nacimiento de Minervina, su primera esposa, es tan desconocido como
el de Helena, y su estado no es menos conocido por los autores. Las razones
para ello son bastante similares a las que hemos dado a favor de Helena, y
demuestran que esta alianza fue un matrimonio legítimo. Es un hecho que el
primero de ellos es un príncipe llamado Crispo,
famoso por sus buenas cualidades y sus desgracias; nació hacia el año 3oo, y
fue por tanto en Oriente, donde se encontraba entonces su padre, y no en Arles,
como han afirmado algunos autores.
No hay acuerdo sobre el
tema de los conocimientos de Constantino y su gusto por las letras: algunos le
dan sólo un toque de ligereza; otros lo hacen completamente ignorante; algunos
lo presentan como muy culto. Eusebio, su panegirista, eleva muy alto su ciencia
y su elocuencia, y prueba bastante mal estos altos elogios con un discurso muy
largo y aburrido que pone en boca de Constantino. Es cierto que, como
emperador, hizo más por las ciencias y las letras de lo que éstas requieren de
un gran príncipe: no contento con protegerlas, considerándolas como uno de los
mayores glorias de su imperio, y alentándolas con beneficios, le gustaba
componer y pronunciar discursos él mismo. Pero, además de que el gusto por las
letras no era el de la corte en la que se había criado, y de que todos los
príncipes de la época, a excepción de Maximino, no se interesaban por ser
doctos, vemos, por lo poco que queda de sus escritos, que apenas tenía más
conocimientos o elocuencia de los que necesitaba para ser aplaudido por sus
cortesanos, y para persuadirse de que estas cualidades no le faltaban.
No puedo creer lo que
dicen algunos historiadores, que Diocleciano, celoso del mérito de Constantino,
deseaba hacerlo matar. Este oscuro diseño se ajusta mejor al carácter de
Galerio, al que otros lo atribuyen. Parece que después de la expedición a
Egipto, Constantino le siguió en varias guerras: su brillante valor dio sombra
a esta alma baja y orgullosa; Galerio, decidido a perderlo, lo destituyó
primero del rango de César, que le correspondía por su mérito, por la calidad
de hijo de Constancio, por la estima de los emperadores y por el amor del
pueblo; sin embargo, lo retuvo en su corte, donde la vida de este joven
príncipe corría más riesgos que en medio de las batallas.
Con el pretexto de darle
gloria, Galerio lo expuso a los mayores peligros. En una guerra contra los
sármatas, estando los dos ejércitos en el campo, le ordenó que fuera a atacar
a un capitán que, por su gran tamaño, parecía el más formidable de todos los bárbaros.
Constantino corrió directamente hacia el enemigo, lo dominó y, arrastrándolo
por el pelo, lo llevó temblando a los pies de su general. En otra ocasión se le
ordenó cabalgar hacia un pantano detrás del cual estaban apostados los sármatas
y cuya profundidad era desconocida; lo cruzó, mostró el camino a las tropas
romanas, derribó a los enemigos y sólo regresó después de haber obtenido una
gloriosa victoria. Se cuenta incluso que, habiéndole obligado el tirano a
luchar contra un león furioso, Constantino salió aún victorioso de esta lucha
sobre este terrible animal y sobre los malvados designios de Galerio.
3o6. d.C
Constancio le había vuelto a
pedir varias veces a su colega Galerio el regreso de su hijo sin poder arrebatárselo de las manos.
Finalmente, cuando estaba a punto de ir a Gran Bretaña para hacer la guerra
contra los Pictos, el mal estado de su salud le hizo temer dejar a Constantino, al morir, a
merced de un tirano ambicioso y sanguinario. Habló en un tono más firme; el
hijo, por su parte, pidió encarecidamente permiso para ir a reunirse con su
padre; y Galerio, que no se atrevía a romper abiertamente con Constancio,
consintió finalmente a la marcha de Constantino. Le dio por la noche el permiso
necesario para tomar los caballos de posta, ordenándole expresamente que no saliera
a la mañana siguiente hasta que recibiera nuevas órdenes. No dejó escapar a su
presa más que con pesar, y sólo provocó este retraso para buscar algún pretexto
para arrestarlo, o para tener tiempo de decirle a Severo que tenía que
detenerlo cuando pasara por Italia. Al día siguiente, Galerio decidió quedarse
en la cama hasta el mediodía; y habiendo mandado llamar a Constantino, se
sorprendió al saber que se había ido al entrar la noche. Galerio ordenó que
corrieran tras él y lo trajeran de vuelta; pero la persecución se hizo imposible.
Huyendo a toda velocidad Constantino había tomado la precaución de
cortar los corvejones de todos los caballos que dejaba a su paso; y la rabia
impotente del tirano no le dejó más que el arrepentimiento de no haberse atrevido
a cometer el último crimen.
Constantino cruzó Iliria y
los Alpes como un relámpago antes de que Severo se enterara, y llegó al puerto
de Boulogne cuando la flota estaba zarpando. Ante esta inesperada visión, la
alegría de Constancio no puede expresarse: recibe en sus brazos a este hijo que
tantos peligros le han hecho aún más querido, y mezclando juntos sus lágrimas y
todas las muestras de su ternura, se embarcan para Gran Bretaña, donde Constancio,
después de haber derrotado a los Pictos, murió de enfermedad el 25 de julio del
año 3o6.
Constancio tuvo de su
matrimonio con Teodora tres hijos, Dalmacio, Julio-Constancio, Hannibaliano; y
tres hijas, Constantia, que fue la esposa de Licinio; Anastasia, que se casó
con Bassiano, y Eutropia,
madre de Nepotiano, de quien hablaré en otro lugar.
Pero Constancio respetaba demasiado el poder soberano como para abandonarlo como presa
a disputarse entre sus hijos, y era demasiado prudente para debilitar sus
estados con una división. El derecho de nacimiento, apoyado por una capacidad
superior, llamó al imperio a Constantino, que ya tenía treinta y tres años. El
padre, que moría cubierto de gloria en medio de sus hijos, que rompían a
llorar, y que veneraban sus deseos como oráculos, abrazó con ternura a
Constantino y lo nombró su sucesor: lo recomendó a las tropas y ordenó a sus
otros hijos que le obedecieran.
25 de Julio del 306
Todo el ejército se
apresuró a llevar a cabo estas últimas disposiciones de Constancio: apenas
cerró los ojos los oficiales y soldados, excitados de nuevo por Eroc, rey de los auxiliares alemanes, proclamaron Augusto a
Constantino. Este príncipe se esforzó al principio por frenar el ardor
de las tropas; temía una guerra civil y, para no irritar a Galerio, quiso
obtener su aprobación antes de tomar el título de emperador. La impaciencia de
los soldados se negó a aceptar estos acomodos políticos, y en el primer momento
en que Constantino, todavía llorando, salió de la tienda de su padre, todos lo
rodearon con fuertes gritos; en vano intentó Constantino escapar de ellos corriendo a caballo,
lo alcanzaron, lo vistieron con la púrpura a pesar de su resistencia; todo el
campamento resonó con aclamaciones y alabanzas; Constancio estaba vivo de nuevo
en su hijo, y el ejército no veía en él más diferencia que la ventaja de la
juventud.
Fue el primer cuidado del
nuevo emperador en presentar sus últimos respetos a su padre; mandó hacer un
magnífico funeral para él, y él mismo marchó a la cabeza con una gran
procesión. Constancio recibió los honores divinos según la costumbre. M. De
Tillemont informa, según el testimonio de Alford y Usserius,
que su tumba aparece en varios lugares de Inglaterra, y particularmente en un
lugar llamado Cair-Segeint o Séjont,
a veces Cair-Custeint; es decir, la ciudad de
Constanza o Constantina; y que en 1283, como se afirmaba que su cuerpo había
sido encontrado en otro lugar no muy lejos de allí, Eduardo I, que entonces
reinaba, lo hizo trasladar a una iglesia, sin preocuparse mucho de si los canónigos
permitían colocar allí a un príncipe pagano. Añade, según Cambden,
que poco antes de esto, es decir, a principios del siglo XVI, cuando se excavó
una cueva en York, donde se creía que estaba la tumba de Constancio, se
encontró una lámpara todavía encendida; y Alford juzga que, según las pruebas
más sólidas, éste era efectivamente el lugar de enterramiento de ese príncipe.
GALERIO
En el año 305 Diocleciano y Maximiano abdicaron conjuntamente; ergo, Galerio y Constancio ascendieron al rango de augusto. Se eligieron dos nuevos césares para reemplazarlos; que fueron Maximino y Severo, en la eleccción de los cuales Galerio fue la mano inocente que sacó los boletos de la chistera; su idea era asediar el trono del Primer Augustp, Octavio César, hasta eirigirse en su sucesor único. La muerte de su colega Constancio, padre de Constantino, le venía como anillo al dedo; era lo que había estado esperando, convertirse en el nuevo César Augusto Imperator. Era un plan, y todo plan necesita una estrategia, y tiempo. La Muerte de su colega llegó demasiado pronto, la tortilla no estaba aún en su punto; la improvisación rompia sus planes. Había planeado sustituir a Constancio por
Licinio, su viejo amigo; se ayudó de sus consejos y contó con una obediencia
ciega por su parte. Tenía la intención de darle el título de Augusto, y fue con
esto en mente que no le hizo dar el de César. Entonces habría sido dueño de
todo, dejando a Licinio sólo una sombra de autoridad, y habría dispuesto de
todas las riquezas del imperio a su antojo; y después de haber acumulado
inmensos tesoros, habría dejado, como Diocleciano, el poder soberano al cabo de
veinte años, y se habría procurado un retiro seguro y tranquilo para una
voluptuosa vejez; habría dejado como emperadores a Severo con Licinio, y como
césares a Maximino y Cándido, su hijo natural, que aún tenía sólo nueve años,
y al que había hecho adoptar por su esposa Valeria, aunque este niño sólo había
nacido desde el matrimonio de esta princesa.
Para tener éxito en estos
planes, era necesario excluir a Constantino; pero Galerio se había hecho
demasiado odioso por su crueldad y avaricia. Desde su victoria sobre los
persas, había adoptado el gobierno despótico que siempre se había establecido
en ese rico y desafortunado país; y, sin modestia, sin tener en cuenta los sentimientos
de honesta sumisión, a los que una larga costumbre había inclinado a los
romanos, dijo con toda seguridad que el mejor uso que se podía hacer de los
súbditos era convertirlos en esclavos. Sobre estos principios reguló su
conducta. Ninguna dignidad, ningún privilegio eximía a los magistrados de las
ciudades de los latigazos y las torturas más horribles; siempre se estababnevantando
cruces a la espera de los condenados a muerte; los demás eran cargados con
cadenas y constreñidos con grilletes. Hizo buscar enormes osos por todo el imperio y les puso nombres:
cuando estaba de buen humor, hacía llamar a algunos de ellos y se divertía viéndolos,
no devorar inmediatamente a los hombres, sino chuparles toda la sangre y luego
arrancarles los miembros: no hacía falta nada menos para hacer reír a este
tirano oscuro y feroz. Casi nunca comía sin ver derramar sangre humana. Las
torturas de la gente común no eran tan buscadas; las hacía quemar vivas.
Galerio había probado
primero todos estos horrores con los cristianos, ordenando por edicto que
después de la tortura fuesen quemados en la hoguera. A estas órdenes inhumanas
no les faltaron fieles ejecutores, que se empeñaron en aumentar la barbarie del
príncipe. Los cristianos fueron atados a un poste; las plantas de sus pies
fueron asadas hasta que la piel se desprendió de los huesos; luego se aplicaron
antorchas a todas las partes de sus cuerpos, que acababan de ser apagadas; y,
para prolongar sus sufrimientos con sus vidas, sus bocas y caras fueron
refrescadas de vez en cuando con agua fría; sólo después de mucho dolor, cuando
toda su carne había sido asada, el fuego penetró hasta las entrañas y las fuentes
de vida. Los cadáveres se quemaban hasta quedar crujientes y las cenizas se
arrojaban a un río o al mar.
La sangre de los
cristianos sólo hizo que la sed de Galerio fuera más intensa. Pronto no perdonó
a los propios paganos. No conocía ningún grado de castigo: el destierro, el
encarcelamiento, la condena a las minas... eran castigos fuera de lugar: sólo
hablaba de hogueras, cruces y bestias feroces; era con lanzas como castigaba a
los que formaban su casa; los senadores necesitaban antiguos servicios y
títulos favorables para obtener la gracia de que se les cortara la cabeza.
Entonces todos los talentos, que ya estaban muy debilitados y aún respiraban,
fueron completamente sofocados: los abogados y jurisconsultos fueron
desterrados y condenados a muerte; las cartas fueron consideradas secretos
peligrosos y los eruditos enemigos del Estado. El tirano, silenciando todas las
leyes, se permitía hacer cualquier cosa, y daba la misma licencia a los jueces
que enviaba a las provincias: eran personas que no sabían más que la guerra,
sin estudios ni principios, adoradores ciegos del despotismo, del que eran
instrumentos.
Pero lo que trajo la
desolación universal a las provincias fue la enumeración que había hecho de
todos los habitantes de sus estados, y la estimación de todas las fortunas. Los
comisionados difundieron por todas partes la misma ansiedad y el mismo miedo
que los enemigos podrían haber causado; y el imperio de Galerio, de un extremo
a otro, parecía estar poblado sólo por cautivos. De este modo, se pudo
aprovechar el tiempo y hacer que la gente aprovechara al máximo su tiempo. La justicia de la imposición proporcional habría hecho excusables estos
apremios, si la humanidad los hubiera suavizado, y si las imposiciones en sí
mismas hubieran sido tolerables; pero todo resonó con latigazos y gemidos;
niños, esclavos y mujeres fueron torturados para verificar las declaraciones de
padres, amos y maridos. Los propios senadores eran atormentados y obligados
por el dolor a declarar más de lo que poseían: ni la vejez ni la enfermedad
eximían a nadie de ir al lugar indicado; la edad de cada persona se fijaba
arbitrariamente; y como, según las leyes, la obligación de pagar la capitación
debía comenzar y terminar a una edad determinada, se añadían años a los niños y
topes a los viejos. Los primeros comisarios se habían esforzado por satisfacer
la codicia del príncipe con los rigores más extremos; sin embargo, Galerio, para
presionar aún más a sus desdichados súbditos, envió a otros, en varias
ocasiones, para que hicieran nuevas pesquisas; y los últimos en llegar, para
superar a sus predecesores, sobrecargaron su papel a su antojo y añadieron
mucho más de lo que encontraron ni en los bienes ni en el número de habitantes.
Sin embargo, los animales perecieron, los hombres murieron; y después de la
muerte fueron revividos en las listas, y el impuesto se siguió exigiendo a unos
y a otros. Sólo los mendigos quedaron exentos: su pobreza los salvó de los
impuestos, pero no de la barbarie de Galerio; fueron reunidos por orden suya al
borde del mar y arrojados a barcas que se hundieron hasta el fondo.
Tal es la idea que un
autor contemporáneo, muy culto y de gran confianza, nos ha dejado del gobierno
de Galerio. Por muy malvado que fuera este príncipe, algunas de estas
vejaciones deben atribuirse sin duda a sus oficiales. Pero tal es la condición
de quienes gobiernan; asumen las injusticias de quienes emplean: sus crímenes están en sus manos. Los nombres de estos oscuros hombres perecen con ellos;
pero sus iniquidades sobreviven y permanecen unidas al superior, cuyo retrato
está compuesto en gran parte por las virtudes y los vicios de quienes actuaron
bajo sus órdenes.
Galerio estaba ocupado en
estas rapiñas y violencias cuando se enteró de la muerte de Constancio. Constantino según la costumbre le envió a Galerio una imagen suya con una corona de laurel, para notificartle su ascenson al rango de Augusto que su padre acababa de dejar vacante. A Galerio este fait accompli le sentó como una maldita coz en sus partes. En realidad Galerio se mantuvo en la duda durante un largo tiempo sobre si aceptaría o no como fait accompli la elevación de Constantino al grado de Emperador. Su primera reacción ante el hecho consumado fue querer quemar vivo al mensajero que le trajo la noticia de la muerte del padre y el ascenso del hijo; no lo hizo por miedo a declarar lo que sería una guerra civil en potencia; sus propios soldados, descontentos de por sí ya con la
elección de los dos Césares, estaban predispuestos a declararse a favor de
Constantino, quien sin duda vendría a arrancarle el consentimiento a su ascenso al rango de César a punta de espada. Galerio era más susceptible al miedo que al sentido de la justicia; haciéndose el Grande
y, parecer que daba lo que no podía quitar, le envió
la púrpura a Constantino. Sus opiniones, la de Galerio, sobre Licinio eran confusas, como lo es toda oponión sobre alguien que no asusta ni del que se tiene miedo; pero para
rebajar a Constantino lo máximo posible, Galerio decidió darle el título de Augusto a
Severo, hasta entonces César con Constancio, padre de Constantinio, dejando a Constantino sólo el rango de César después
de Maximino, bajándolo así del segundo al cuarto grado. El joven César, de
alma elevada y mente fuerte, pareció contentarse con lo que se le concedía y no
creyó conveniente perturbar la paz del imperio para conservar el título de un
poder del que poseía toda la gloria. De hecho, fue a partir de este año
cuando se empezaron a contar los años de su poder tribunicio.
Fue muy bueno para el Imperio que Severo, al mando de las legiones de Italia, quedase satisfecho con este nuevo ascenso suyo de César a Augusto, y no tardase en enviar a Roma la imagen laureada de Constantino, ahora César en lugar de su padre Constancio, quitándole así leña al fuego de la envidia contra Constantino que le quemaba las entrañas a Galerio, y hubiese podido arrastrar al Imperio a una nueva guerra civil entre sus generales.
De donde se ve que la Muerte y Dios anbaban por medio, y se entiende que la Fe de Constantino, contra sus detractores y sus críticos, quienes siempre negaron esta realidad de la Historia viva, venía de sus padres. La Muerte tenia que cortarle el paso, y Dios abrirle el camino. Los hombres, en este campo de guerra que se remonta a la Eternidad, ignorantes de la verdadera Razón que vino a hacer de la Tierra su campo de batalla, devinieron simples peones en el tablero de la batalla final entre Dios y la Muerte por la Salvacion del Género Humano, en este caso representado por el Cristianismo, del que Constantino nació para ser su Campeón. Los historiadores de las cosas humanas juzgan los acontecimientos a posteriori; Dios los crea, los produce, los dirige y conduce a sus campeones a la Victoria. El camino a recorrer es largo sin embargo. O como le dijo Dios al Profeta: Desde las entrañas de tu madre te elegí. Lo cual no quita que el camino del vencedor siga siendo estrecho y largo al pódium. Sigamos con los hechos.
Pero el despecho de un rival hasta entonces despreciado, que pretendía
tener más derecho al imperio que cualquiera de estos nuevos gobernantes,
invirtió el orden establecido por Galerio. M. Aurelio-Valerio-Majencio era el
hijo de Maximiano. Sus malas cualidades, y quizás sus desgracias, han hecho que
se diga que fue adoptado. Incluso se afirma que su madre Eutropia confesó que lo había tenido de un sirio. Era un príncipe mal hecho en cuerpo y
mente, de alma baja y lleno de arrogancia, libertino y supersticioso, brutal
hasta el punto de negar el respeto a su padre. Galerio le había dado en
matrimonio una hija que había tenido de su primera esposa; pero, viendo en él
sólo vicios que no podía utilizar, había impedido que Diocleciano lo nombrara
César. Así, Majencio, olvidado por su padre, odiado por su suegro, había llevado
hasta entonces una vida oscura, envuelta en las tinieblas del libertinaje, a
veces en Roma, a veces en Lucania. Se despertó con la
noticia de la elevación de Constantino, y creyó que debía salvar una parte de
su herencia, que veía ser arrebatada por tantas manos extranjeras. La
insaciable codicia de Galerio alarmó a la ciudad de Roma; se esperaba que los
comisarios ejercieran allí las mismas vejaciones que ya hacían gemir a las
provincias; y como Galerio temía a la milicia pretoriana, había disuelto parte
de ella: esto era para entregar a Majencio los que quedaban. Se los ganó
fácilmente por medio de dos tribunos llamados Marceliano y Marcelo; y las
intrigas de Luciano, encargado de la distribución de la carne, que se hacía a
costa del fisco, hicieron que el pueblo se pronunciara a su favor. La
revolución fue rápida; sólo costó la vida a unos pocos magistrados que conocían
su deber, incluso con respecto a un príncipe odioso, entre los que la historia
sólo nombra a Abelio, cuya calidad no es bien
conocida. Majencio, que se había detenido a dos o tres leguas de Roma en su
camino hacia Lavicum, fue proclamado Augusto el 28 de
octubre.
Galerio, que estaba en
Iliria, no se alarmó mucho por esta noticia. Pensaba demasiado poco en Majencio
como para considerarlo un rival formidable. Escribió a Severo, que residía en
Milán, y le instó a ponerse al frente de sus tropas y marchar contra el
usurpador. Majencio, tan tímido como Severo, no se atrevió a exponerse solo a
la tormenta que le amenazaba. Recurrió a su padre Maximiano, que quizás estaba
aliado con él, y que entonces se encontraba en Campania. Éste, que no podía
acostumbrarse a la vida privada, llegó a Roma, tranquilizó a la gente y
escribió a Diocleciano para instarle a que reanudara con él el gobierno del
imperio; y ante la negativa de este príncipe, el senado y el pueblo le pidieron
que aceptara de nuevo el título de Augusto.
Maximino no se interesó por esos sucesos. Se encontraba a
gusto en Oriente y se entregaba a sus placeres, disfrutando de un descanso que
no permitía a los cristianos. Estando en Cesárea de Palestina el veinte de
noviembre, día de su nacimiento, que celebró con gran pompa y circunstancia,
después de los agasajos habituales, quiso embellecer la fiesta con un
espectáculo que los paganos estaban siempre muy deseosos de ver. El cristiano Agapio había sido condenado a las bestias durante dos años.
La compasión del magistrado o la esperanza de superar su firmeza, habían hecho
que se pospusiera su tortura. Maximino hizo que lo arrastraran a la arena con
un esclavo del que se decía que había asesinado a su amo. El César perdonó al
asesino y todo el anfiteatro resonó con aclamaciones por la clemencia del
príncipe. Tras llevar al cristiano ante él, le prometió la vida y la libertad
si renunciaba a su religión. Pero éste, protestando a gritos que estaba
dispuesto a sufrirlo todo de buena gana por tan buena causa, corrió al
encuentro de un oso que se le había soltado, y se entregó a la ferocidad de
este animal que lo despedazó. Lo llevaron de vuelta a la prisión medio muerto,
y al día siguiente, cuando aún respiraba, lo arrojaron al mar con grandes
piedras atadas a los pies. Tales eran las diversiones de Maximino.
Constantino marcó el
inicio de su imperio con acciones más dignas de un soberano. Aunque seguía en
las tinieblas del paganismo, no se contentó, como su padre, con permitir a los
cristianos, mediante un permiso tácito, el libre ejercicio de su religión, sino
que lo autorizó mediante un edicto. Como a menudo tenía en su boca esta hermosa
máxima, de que es la fortuna la que hace a los emperadores, pero que es a los
emperadores a quienes corresponde justificar la elección de la fortuna, se
ocupó de hacer felices a sus súbditos. Primero se aplicó a regular el interior
de sus estados, y luego pensó en asegurar sus fronteras.
Después de haber visitado
las provincias de su obediencia, restableciendo el buen orden en todas partes,
marchó contra los francos. Estos pueblos, los más belicosos de los bárbaros,
aprovechando la ausencia de Constancio para violar los tratados de paz, habían
cruzado el Rin y estaban causando estragos. Constantino los derrotó y tomó
prisioneros a dos de sus reyes, Ascarico y Ragaiso, y para castigar a estos príncipes por su perfidia,
los hizo devorar por las fieras en el anfiteatro: una acción bárbara que
deshonró su victoria y a la que la posteridad debe tanto más horror cuanto que
la baja adulación de los oradores de la época se ha esforzado en hacer más
elogios.
Tras obligar a los francos
a cruzar de nuevo el río, lo cruzó él mismo sin que lo esperaran, cayó sobre su
país y los sorprendió antes de que tuvieran tiempo de huir, como era su
costumbre, a sus bosques y pantanos. Un número prodigioso fue sacrificado y
tomado. Todos los rebaños fueron sacrificados o arrebatados, todas las aldeas
incendiadas. Los prisioneros que habían llegado a la pubertad, demasiado
sospechosos para ser enrolados en las tropas, demasiado feroces para sufrir la
esclavitud, fueron todos entregados a las fieras en Tréveris, en los juegos que
se celebraron tras la victoria. La valentía de estos valientes asustó a sus
vencedores, que se divirtieron con su tormento: se les vio correr hacia la
muerte y seguir conservando un aire intrépido entre los dientes y bajo las uñas
de las fieras que los despedazaron sin arrancarles un suspiro.
Independientemente de lo que se diga para excusar a Constantino, hay que
admitir que encontramos en su carácter rasgos de esa ferocidad común a los
príncipes de su siglo, y que todavía se escapó en varios encuentros, incluso
cuando el cristianismo había suavizado su moral.
Para privar a los bárbaros
del deseo de cruzar el Rin y obtener para sí mismo una entrada libre en sus
tierras, mantuvo a lo largo del río los fuertes ya construidos y guarnecidos
con tropas, y en el propio río una flota bien armada. Comenzó a construir un
puente de piedra en Colonia, que no se terminó hasta diez años después y que,
según algunos, se mantuvo hasta el año 955. También se dice que fue para
defender este puente que construyó o reparó el castillo de Duitz frente a Colonia. Esta gran obra intimidó a los francos; pidieron la paz y
entregaron a los miembros más nobles de su nación como rehenes. El vencedor,
para coronar estos gloriosos éxitos, instituyó los juegos francos, que
continuaron celebrándose durante mucho tiempo cada año desde el catorce de
julio hasta el veinte.
Todo estaba en marcha en
Italia. Es la primera vez que un hombre del clero ha muerto en una batalla, y
ha sido asesinado por un hombre del clero. Estas tropas,
acostumbradas a las delicias de Roma, tenían más ganas de vivir en esa ciudad
que de arruinarla. Majencio, habiendo conquistado primero a Anulino, prefecto
del pretorio, no tuvo ninguna dificultad en corromperlos. En cuanto vieron Roma, dejaron a su emperador y se entregaron a su enemigo. Pero no se podía
confiar en él, y se encontró a la cabeza de un cuerpo de tropas que acababa de
reunir, y huyó a Rávena, donde se encerró con el pequeño número de los que le
habían permanecido fieles. Esta ciudad era fuerte, estaba poblada y lo
suficientemente bien abastecida de alimentos como para que Galerio tuviera
tiempo de acudir al rescate. Pero a Severo le faltaba el recurso principal; no
tenía ni sentido común ni valor. Fue muy bueno que Maximiano, presionado por el
miedo que tenía a Galerio, prodigara promesas y juramentos para instar a Severo
a rendirse. Éste, aún más presionado por su propia timidez, y amenazado con una
nueva deserción, sólo pensó en salvar su vida; consintió en todo, se entregó en las
manos de su enemigo y devolvió la púrpura a quien se la había dado dos años
antes.
Fue reducido a un estado
privado y regresó a Roma, donde Maximiano había jurado que sería tratado con
honor. Pero Majencio, para liberar a su padre de su palabra, hizo que a Severo
se le preparara una emboscada en el camino. Lo cogió, lo trajo a Roma como cautivo y
lo envió treinta millas por la Vía Apia hasta un lugar llamado los Tres
Albergues, donde este desafortunado príncipe, tras haber estado prisionero
durante algunos días, fue obligado a cortarse las venas. Su cuerpo fue llevado
a la tumba de Galieno, a ocho o nueve millas de Roma. Dejó un hijo llamado
Severiano, que sólo fue heredero de sus desgracias.
Maximiano esperaba que
Galerio llegara pronto a Italia para vengar la muerte de Severo. Incluso temía
que este violento e irritado enemigo trajera consigo a Maximino; y ¿qué fuerzas
podrían resistir a los ejércitos combinados de estos dos príncipes? Por lo
tanto, pensó por su parte en procurarse una alianza capaz de apoyarle en medio
de tan violenta tormenta. Puso Roma en estado de defensa, y corrió a la Galia
para asegurarse el apoyo de Constantino haciendo que se casara con su hija Flavia Maximiana Fausta, que había tenido de Eutropia,
y que por parte de su madre era la hermana menor de Teodora, la suegra de
Constantino. Fausta nació y creció en Roma. Su padre la había destinado al hijo de
Constancio desde que ambos eran niños. En su palacio de Aquilea había un cuadro
de la joven princesa presentando a Constantino un casco de oro. El matrimonio
de Minervina rompió este proyecto; pero su muerte, ocurrida antes que la de
Constancio, dio motivos para reanudarlo, y parece que este príncipe había consentido
esta alianza. El estado en el que se encontraba entonces Maximiano permitió
concluirlo rápidamente: el matrimonio se celebró en Tréveris el 31 de marzo. Es
un muy buen ejemplo del uso de la palabra "dote" en el contexto de un
matrimonio. Para pagar la dote de su hija, Maximiano concedió a su yerno el
título de Augusto, sin molestarse en obtener la aprobación de Galerio.
Este príncipe estaba muy
lejos de concederlo. Lleno de ira y respirando sólo venganza, ya había entrado
en Italia con un ejército más fuerte que el de Severo, y amenazaba nada menos
que con degollar al senado, exterminar al pueblo y arruinar la ciudad. Galerio nunca
había visto Roma, no conocía ni su grandeza ni su fuerza. La encontró más
allá de sus fuerzas: el ataque por asedio le pareció impracticable, por lo que se vio obligado a recurrir a la negociación. Acampó
en Terni, en Umbría, desde donde envió a Majencio a dos de sus principales
oficiales, Licinio y Probo, para proponerle que depusiera las armas y confiara
en la benevolencia de un suegro dispuesto a concederle todo lo que no intentara
tomar por la violencia.
Majencio no cayó en
esta trampa. Atacó a Galerio con las mismas armas que tan bien habían triunfado
contra Severo, y aprovechó estos encuentros para desprestigiar con dinero a
gran parte de sus tropas, ya descontentas por ser empleadas contra Roma y por
un suegro contra su yerno. Cuerpos enteros abandonaron a Galerio. Este ejemplo ya sacudía al resto del ejército, y Galerio
estaba a punto de sufrir la misma suerte que el que había venido a vengar,
cuando este soberbio príncipe, humillado por la necesidad, se postró a los pies
de los soldados y rogándoles con lágrimas que no lo entregaran a su enemigo,
consiguió, a fuerza de oraciones y promesas, retener a algunos de ellos.
Inmediatamente huyó en una carroza.
Maximiano seguía en la
Galia. Estaba indignado con su hijo, cuya cobardía había dejado escapar a
Galerio, y resolvió quitarle su poder soberano. Pidió a su yerno que
persiguiera a Galerio y que se uniera a él para despojar a Majencio de su
poder. Constantino estaba muy dispuesto a hacerlo: pero no se atrevía a
abandonar la Galia, donde su presencia era necesaria para contener a los
bárbaros. Nada es más equívoco que la conducta de Maximiano. Sin embargo,
cuando se siguen con atención todos sus pasos, parece que no tenía nada fijado
más que el deseo de hacerse el amo. No tenía afecto ni escrúpulos, y era igual
de enemigo de su yerno, buscando destruirlos a ambos. Regresó a Roma: el
despecho de ver a Majencio allí más honrado y obedecido, y de ser él mismo
considerado sólo como la criatura de su hijo, añadió a su ambición unos amargos
celos. Se ganó a los soldados de Severo, que habían sido los suyos: incluso
antes de estar bien seguro de ello, reunió al pueblo y a los hombres de guerra,
subió con Majencio al tribunal; y, después de quejarse de los males del estado,
se volvió de repente con aire amenazador hacia su hijo, le acusó de ser la
causa de estas desgracias y, como llevado por su vehemencia, le arrancó el
manto de púrpura. Majencio, asustado, se arroja a los brazos de los soldados,
que, conmovidos por sus lágrimas, y más aún por sus promesas, abruman a
Maximiano con insultos y amenazas. En vano, éste intentó persuadirlos de que
esta violencia de su parte era sólo un amago para probar su celo hacia su hijo;
se vio obligado a abandonar Roma.
En este año Galerio había
dado el consulado a Severo y Maximino; el primero no había sido reconocido en
los estados de Majencio, que había nombrado cónsul a su padre por novena vez; y
Maximiano, al dar a Constantino el título de Augusto, lo había hecho cónsul con
él, sin preocuparse del título de Maximino. La gente no tiene derecho a vivir
de la misma manera. Incluso dejó de reconocer a Constantino como cónsul, e hizo
fechar las actas por los consulados del año anterior, en estos términos;
Después del sexto consulado; este fue el de Constancio Cloro y Galerio, que
habían sido ambos cónsules por sexta vez en 3o6.
Era la primera vez que un
hombre era elegido para ocupar el trono del Imperio Romano. No pudo tener éxito
en ninguno de los dos planes, por lo que se aventuró a ir a ver a Galerio, el
enemigo mortal de su hijo, con el pretexto de reconciliarse con él, y tomar
juntos los medios para restablecer los asuntos del imperio; pero en realidad
para buscar una oportunidad de quitarle la vida, y de reinar en su lugar,
creyendo que sólo podría encontrar descanso en el trono.
Galerio estaba en Carnunte, Panonia. Desesperado por el poco éxito que
había tenido contra Majencio, y temiendo ser atacado a su vez, pensó en
apoyarse en Licinio, poniéndolo en el lugar de Severo. Severo era dacio, de una
familia tan oscura como la de Galerio; sin embargo, se jactaba de descender del
emperador Filipo. No se sabe con exactitud su edad, pero era mayor que Galerio,
y ésta fue una de las razones por las que Galerio no lo creó César, según la
costumbre, antes de elevarse a la dignidad de Augusto. Los dos habían formado
una relación íntima desde que servían en los ejércitos. Licinio se había
apegado entonces a la fortuna de su amigo, y había contribuido mucho con su
valor a la famosa victoria obtenida sobre Narsés. Tenía la reputación de un
gran hombre de guerra y siempre se enorgulleció de su estricta disciplina. Sus
vicios, mayores que sus virtudes, no dejaban de ser atractivos para un hombre
como Galerio: era duro, colérico, disoluto, sórdidamente codicioso, ignorante,
enemigo de las letras, las leyes y la moral. Llamaba a las letras el veneno del
Estado; odiaba la ciencia de la abogacía y se complacía, como emperador, en
perseguir a los filósofos más renombrados y en hacerles sufrir, por odio y
capricho, los tormentos reservados a los esclavos. Se mostraba favorable a los
labradores y a la gente del campo, y mantenía bajo estrecho control a los
eunucos y a los funcionarios de palacio, a los que le gustaba comparar con esos
insectos que roen constantemente las cosas a las que están adheridos.
Para hacer más llamativa
la elección de Licinio, Galerio invitó a Domiciano a estar presente. El anciano
consintió: abandonó su apacible retiro en Salona, y
reapareció en la corte con una suave majestuosidad que atraía las miradas sin
deslumbrarlas, y los respetos sin una mezcla de temor. Seguía agitado por el
deseo de reinar, como con una fiebre ardiente, y quería animar secretamente a
su antiguo colega, convertido en filósofo, a retomar la púrpura y devolver la
calma al imperio, que, en manos de tantos jóvenes gobernantes, sólo era el
juguete de sus pasiones. Fue entonces cuando Diocleciano le hizo esta hermosa
respuesta: ¡Ah, si pudieras ver en Salona esas frutas y verduras que cultivo con mis propias
manos, nunca me hablarías del imperio! Algunos escritores han dicho que
Galerio se unió a Maximiano para hacer esta propuesta a Diocleciano: si el
hecho es cierto, sólo podría haber sido una finta y un puro cumplido por parte
de este príncipe, que no estaba de humor para dar un paso atrás; pero la
ambición de Maximiano responde aquí por su sinceridad.
LICINIO
Por tanto, fue en
presencia y con el consentimiento de los dos emperadores anteriores que Galerio
le honró con el título de Augusto, el once de noviembre de 307, dándole, según
se cree, Panonia y Recia como su departamento, hasta que pudiera darle, como
esperaba hacer pronto, la totalidad de los restos de Majencio. Licinio tomó el
nombre de C. Flavius Valerius Licinianus Licinius; le añadió el apodo de Jovius,
que Galerio había tomado prestado de Diocleciano.
No fue consultado por
Constantino, que guardó un profundo silencio sobre esta elección. Por su parte,
Majencio creó a su hijo M. Aurelio Rómulo como César. Pero el disgusto de Maximino
no tardó en estallar. Para cortejar a Galerio y ganar en su mente la ventaja
sobre Licinio, que empezaba a darle celos, había redoblado su furia y crueldad
contra los cristianos. Mennas, prefecto de Egipto,
era cristiano; Maximino, al enterarse de ello, envió a Hermógenes a ocupar su
lugar y a castigarlo. El nuevo prefecto cumplió sus órdenes e hizo atormentar
cruelmente a su predecesor. Pero, sacudido al principio por su constancia, y
luego iluminado por varios milagros que presenció, se convirtió y abrazó el
cristianismo. Maximino, más que enfadado, llegó a Alejandría e hizo que les
cortaran la cabeza; y para mojar sus propias manos en la sangre de los
mártires, mató a espada a Eugraphus, siervo de Mennas, que se atrevió a profesar la religión proscrita
ante el emperador. Mi intención no es poner ante los ojos de mis lectores todos
los triunfos de los mártires; este detalle pertenece a la historia de la
Iglesia, cuyo honor y defensa fueron. Sólo me propongo dar cuenta de los
principales hechos de este tipo, en los que los emperadores tuvieron una
participación inmediata y personal.
Los edictos de Maximino
llenaron todo el Oriente de horcas, incendios y carnicerías. Los gobernantes
estaban ansiosos por servir a la inhumanidad del príncipe. Urbano, prefecto de
Palestina, se destacó entre los demás, y la ciudad de Cesárea se manchó de
sangre. Su indulgencia bárbara cubría todos sus otros crímenes, por los que
esperaba comprar impunidad a costa de los cristianos. Pero el Dios al que atacó
en sus sirvientes abrió los ojos del príncipe a las rapiñas e injusticias del
prefecto. Fue convencido ante Maximino, que a su vez se convirtió en un juez
inexorable para él, y que, al condenarlo a muerte, vengó involuntariamente a
los mártires de quien había pronunciado tantas condenas injustas. Firmiliano, que sucedió a Urbano, habiendo sido como él el
fiel ministro de las sangrientas órdenes del tirano, fue como él la víctima de
la venganza divina, y pocos años después le cortaron la cabeza.
Aunque los
rigores de Maximino contra los cristianos no le costaron nada en términos de
crueldad, cuanto más se esforzaba por ajustarse a los deseos de Galerio, más se
sentía molesto por la preferencia que ese príncipe daba a Licinio. Después de
haber considerado que ocupaba el segundo lugar en el imperio, no quería
retroceder al tercero. Presentó quejas mezcladas con amenazas. Para ablandarlo,
Galerio le envió varias veces diputados; le recordó sus bondades pasadas;
incluso le rogó que entrara en sus opiniones y que se sometiera a los cabellos
blancos de Licinio. No había que confiar en él de ninguna manera. Galerio, que se
creía con derecho a exigir la plena sumisión, le reprochó en vano su
ingratitud; tuvo que ceder a la obstinación de su sobrino. Lo primero que hizo,
en un intento de satisfacerlo, fue abolir el nombre de César; declaró que él y
Licinio debían llamarse Augustos, y que Maximino y Constantino debían tener el
título no de Césares, sino de hijos de los Augustos. De las medallas de estos
dos príncipes se desprende que al principio adoptaron este nuevo nombre. Pero
Maximino no lo mantuvo por mucho tiempo; hizo que su ejército lo proclamara
Augusto, y luego exigió a su tío la supuesta violencia que sus soldados le
habían hecho. Galerio, obligado con pena a consentir, abandonó el plan que
había formado y ordenó que los cuatro príncipes fueran reconocidos como
Augusto.
Sin duda, Galerio tenía el
primer rango; el orden de los tres antecesores era discutido; Licinio era el
segundo según Galerio, que sólo daba el último rango a Constantino; pero
Maximino se nombró a sí mismo antes que Licinio; y según todas las apariencias,
Constantino en sus estados fue nombrado antes que los otros dos. De este modo,
pudo sacar el máximo provecho de su posición y de su título. Pero finalmente
todas estas disputas por la preeminencia terminaron con la muerte fatal de cada
uno de estos príncipes, que se rindieron uno tras otro a la felicidad y el
mérito de Constantino.
Maximiano, un emperador
honorario, ya que no tenía más súbditos ni funciones que las que le imponía su
temperamento turbulento, no contaba para nada en estos nuevos acuerdos.
Estaba enfrentado a Galerio: aunque parece que a principios de este año
habían vivido en buen entendimiento, ya que vemos en los fastos el décimo
consulado de Maximiano unido al séptimo de Galerio. Majencio, que no reconoció
a ninguno de ellos, después de haber pasado casi cuatro meses sin nombrar
cónsules, se nombró a sí mismo el veinte de abril con su hijo Rómulo, y
continuó con él el año siguiente.
Como se vio tranquilo en
Italia, envió sus imágenes a África para ser reconocido allí. Se atribuyó esta
provincia: era parte de los restos de Severo. Las tropas de Cartago,
considerando a Majencio como un usurpador, se negaron a obedecerle; y, temiendo
que el tirano viniera a obligarles a hacerlo a mano armada, tomaron el camino
de Alejandría a lo largo de la costa para retirarse a los estados de Maximino.
Pero, al encontrarse con tropas superiores en el camino, se lanzaron a las
naves y regresaron a Cartago. Lo primero que hizo Majencio fue ir a África y
castigar en persona a los líderes de estos rebeldes, pero fue detenido en Roma
por los arúspices, que le aseguraron que las entrañas de las víctimas no le
prometían nada favorable. Otra razón más sólida era que temía la oposición del
vicario de África, llamado Alejandro, que tenía gran crédito en el país. Por lo
tanto, quiso asegurar su fidelidad y le pidió a su hijo como rehén: era un
joven muy apuesto; y el padre, informado de los infames libertinajes de
Majencio, se negó a arriesgarlo en sus manos. Poco después de descubrir a los
asesinos enviados a matar a Alejandro, los soldados, aún más indignados,
proclamaron a Alejandro emperador. Era frigio, según algunos, y panónico, según
otros: quizá nació en una de estas provincias y se originó en la otra. Todos
coincidían en que era hijo de un campesino, lo que no le hacía menos digno del
imperio que Galerio, Maximino y Licinio. Pero no redimió este defecto con
ninguna buena cualidad: naturalmente tímido y perezoso, se había vuelto aún más
por la edad. Sin embargo, no necesitó grandes méritos para sostenerse durante
más de tres años contra Majencio, como veremos más adelante.
Dos caracteres como los de
Maximiano y Galerio no podían permanecer unidos por mucho tiempo. El primero,
expulsado de Roma, excluido de Italia, obligado por fin a abandonar Iliria, no
tenía más asilo que con Constantino. Pero, al perder todos los demás recursos,
no había perdido el deseo de reinar, sea cual sea el crimen que tenga que
cometer. Así, al arrojarse a los brazos de su yerno, llevaba consigo el negro
designio de arrebatarle la corona con su vida. Para ocultar mejor sus planes
traicioneros, volvió a dejar la púrpura. La generosidad de su yerno le conservó
todos los honores y ventajas. Exigió que se le obedeciera con más respeto y
prontitud que a su propia persona; él mismo se apresuró a obedecerle: parecía
como si Maximiano fuera el emperador y Constantino sólo el ministro.
El puente que este
príncipe había construido en Colonia dio miedo a los bárbaros de más allá del
Rin, y este miedo produjo en ellos efectos opuestos. Algunos temblaron y pidieron
la paz; otros se asustaron y corrieron a las armas. Constantino, que se
encontraba en Tréveris, reunió sus tropas; y, siguiendo el consejo de su
suegro, cuya edad y experiencia le imponían, y de cuya propia franqueza no le
permitía desconfiar, dirigió para esta expedición sólo un destacamento de su
ejército. La intención del pérfido anciano era la de desvirtuar las tropas que
le quedaban, mientras que su yerno, con el resto en pequeño número, sucumbiría
bajo la multitud de los bárbaros. Cuando, al cabo de unos días, pensó que
Constantino estaba ya bien metido en el país enemigo, tomó la púrpura por
tercera vez, se apoderó de los tesoros, se deshizo del dinero, escribió a todas
las legiones y les hizo grandes promesas. Al mismo tiempo, para poner a toda la
Galia entre él y Constantino, marchó hacia Arles a intervalos cortos,
consumiendo alimentos y forraje, con el fin de evitar la persecución, y
difundió por todas partes el rumor de que Constantino estaba muerto.
Esta noticia no tuvo
tiempo de afianzarse. Constantino, advertido de la traición de su suegro,
volvió sobre sus pasos con increíble diligencia. El celo de sus soldados seguía
superando sus deseos. El ardor de la venganza les da nuevas fuerzas a cada
momento; vuelan, sin descansar, desde las orillas del Rin hasta las del Saona.
El emperador, para aliviarlos, los hizo embarcar en Châlons: se impacientaron
con la lentitud de este tranquilo río; tomaron los remos, y ni siquiera el
Ródano les pareció lo suficientemente rápido. Cuando llegaron a Arles, ya no
encontraron a Maximiano, que no había tenido tiempo de defender la ciudad y
había huido a Marsella. Pero allí se unieron a la mayoría de sus compañeros,
que, al no querer seguir al usurpador, se arrojaron a los pies de Constantino y
volvieron a su deber. Todos juntos corrieron hacia Marsella, y aunque
comprometieron la fuerza de la ciudad, se prometieron que la ganarían de
inmediato.
De hecho, tan pronto como
apareció Constantino, tomó el control del puerto e hizo un asalto a la ciudad:
hubuera sido tomada si las escaleras no hubieran sido demasiado cortas. A pesar de este
inconveniente, un gran número de soldados, corriendo con todas sus fuerzas, y
siendo levantados por sus compañeros, se adhirieron a las almenas, y se
apresuraron a alcanzar la cima de la muralla, cuando el emperador, para ahorrar
la sangre de sus tropas y la de los habitantes, dio la voz de retirada.
Habiendo aparecido Maximiano en el muro, Constantino se acercó a él y le señaló
suavemente la indecencia e injusticia de su procedimiento. Mientras el anciano
vertía sus escandalosas invectivas, se abrió una puerta de la ciudad sin que él
lo supiera y entraron soldados enemigos. Apresaron a Maximiano y lo llevaron
ante el emperador, quien, después de reprocharle sus crímenes, consideró
suficiente castigarlo despojándolo de la púrpura, y estuvo dispuesto a dejarlo
vivir.
310. d.C.
Este espíritu altivo e
inquieto, que no había podido contentarse con el título de emperador sin
estados, ni con los honores del imperio sin el título de emperador, se contentó
aún menos con la aniquilación a la que se vio reducido. En un último golpe de
desesperación, formó el designio de matar a su yerno; y por un efecto de esa
imprudencia que Dios suele adjuntar al crimen para impedir su éxito o asegurar
su castigo, se abrió a su hija Fausta, la esposa de Constantino: puso en uso
oraciones y lágrimas; le prometió un marido más digno de ella; le pidió por
toda gracia que dejara abierta la habitación donde dormía Constantino, y que se
ocupara de que estuviera mal guardada. Fausta fingió estar conmovida por sus
lágrimas, le prometió todo y fue inmediatamente a avisar a su marido. Se
tomaron todas las medidas que podían producir una condena total y completa. Un
eunuco fue colocado en la cama para recibir el golpe destinado al emperador. En
medio de la noche, Maximiano se acerca; encuentra todo en el estado que
deseaba: los guardias, que habían permanecido en pequeño número, se han
marchado; les dice, al pasar, que acaba de tener un sueño interesante para su
hijo y que va a contárselo: entra, apuñala al eunuco y sale lleno de alegría,
presumiendo del golpe que acaba de dar. El emperador es inmediatamente rodeado
por sus guardias; el desgraciado, cuya vida ha sido sacrificada, es arrastrado
de su lecho: Maximiano permanece helado de miedo; se le reprocha su bárbaro
asesinato, y no le queda más remedio que elegir el tipo de muerte: decide
estrangularse con sus propias manos; una tortura vergonzosa, de la que él mismo
merecía ser el ejecutor y la víctima. Sin embargo, no se le negó un entierro
honorable. Según una antigua crónica, se cree que, hacia el año 1054, su cuerpo
fue encontrado en Marsella, todavía entero, en un ataúd de plomo encerrado en
una tumba de mármol. Pero Raimbaud, entonces
arzobispo de Arles, hizo arrojar al mar el cuerpo de este perseguidor, el ataúd
e incluso la tumba. Constantino, lo suficientemente generoso como para no
rechazar los últimos honores a un suegro tan traidor, quiso al mismo tiempo
castigar sus crímenes con un azote que se utilizaba a menudo en el Imperio
Romano con respecto a los príncipes depuestos: hizo derribar sus estatuas y
borrar sus inscripciones, sin escatimar ni siquiera los monumentos que eran
comunes a él y a Diocleciano. Majencio, que nunca había respetado a su padre en
vida, lo convirtió en un dios tras su muerte.
Maximiano, según Víctor el
Joven, sólo vivió sesenta años. Había sido colega de Diocleciano durante casi
veinte años. Durante los últimos cinco años de su vida fue constantemente el
juguete de su ambición, alternativamente tentado a retomar y forzado a dejar el
poder soberano; más infeliz después de haber probado sus dulzuras que en el
polvo de su nacimiento, que su orgullo le hizo olvidar tan pronto como lo había
dejado. Los panegiristas, corruptores de príncipes cuando ni el orador ni el
héroe son filósofos, conspiraron consigo mismo para seducirlo. Había tomado el
nombre de Hércules; éste era para la adulación de los unos y para la vanidad de
los otros un título incuestionable de una nobleza que se remontaba a Hércules.
Para borrar el rastro de su verdadero origen, hizo construir un palacio en un
lugar cercano a Sirmium, en lugar de una choza donde su padre y su madre se
habían ganado la vida con el trabajo de sus manos.
La revuelta de Maximiano
había despertado el ánimo guerrero de los bárbaros; su desafortunado éxito les
hizo deponer las armas. Al conocer sus movimientos, Constantino se dirigió al
Rin, pero al segundo día, al acercarse a un famoso templo de Apolo, cuyo lugar no
recoge la historia, supo que todo estaba en calma. Aprovechó la ocasión para
rendir homenaje a este dios, al que honró con un culto especial, como demostró
en sus medallas, y para hacerle magníficas ofrendas.
El descanso de Constantino
fue para los bárbaros de más allá del Rin la señal de guerra. En cuanto lo
vieron ocupado con estas obras, volvieron a tomar las armas, al principio por
separado; luego formaron una formidable liga y unieron sus tropas. Eran los Brúcteros, los Chamaves, los Cheruscios, los Vangiones, los
Germanos, los Tubantes. Estos pueblos ocupaban la mayor parte de los países
situados entre el Rin, el Océano, el Veser y las
fuentes del Danubio. El emperador, siempre preparado para la guerra en el mismo
seno de la paz, marchó contra ellos a la primera alarma, y en esta ocasión hizo
lo que había visto hacer a Galerio en la guerra contra los persas. Se disfrazó
y, tras acercarse al campamento enemigo con dos de sus oficiales, habló con los
bárbaros y les hizo creer que Constantino estaba ausente. Inmediatamente se
reunió con su ejército, los atacó cuando no lo esperaban, hizo una gran matanza
de ellos y los obligó a regresar a sus retiros. Tal vez por esta victoria se le
empezó a dar el título de Máximo en sus monedas, que la posteridad ha
conservado. Llamado a Gran Bretaña por algunos movimientos de los Pictos y los Caledonios,
restableció allí la tranquilidad.
Mientras Dios recompensaba
las virtudes morales de Constantino con estos felices éxitos, castigaba la
furia de Galerio, que había encendido primero el fuego de la persecución, y que
la continuó con la misma violencia. Este príncipe, tras la elección de Licinio,
se había retirado a Sárdica. Avergonzado por haber huido ante un enemigo al que
creía tener derecho a despreciar, lleno de rabia y venganza, pensó en volver a
Italia y reunir todas sus fuerzas para aplastar a Majencio. Otro diseño ocupaba
su vanidad. El vigésimo año desde que había sido nombrado César iba a expirar
el primero de marzo del 312. Los príncipes eran propensos a la magnificencia en
esta solemnidad, que se llamaba las Vicenales; y el altivo Galerio, que se
situaba muy por encima de los otros tres augustos, se preparaba desde lejos
para dar a esta ceremonia todo el esplendor que creía apropiado a la cabeza de
tantos soberanos. Para cumplir estos dos objetivos, necesitaba recaudar
inmensas sumas y hacer prodigiosos montones de trigo, vino y telas de todo
tipo, que se distribuían al pueblo con profusión en los espectáculos de estas
fiestas. Su dureza natural y la paciencia de sus súbditos eran para él un
recurso que creía inagotable. Un nuevo enjambre de extorsionadores se extendió por
sus estados. Arrasaron sin piedad lo que se había salvado de anteriores
vejaciones: las casas fueron saqueadas; los habitantes fueron despojados; se
apoderaron de todos los cultivos y cosechas; incluso les quitaron la esperanza
de la próxima cosecha, al no permitir que los labradores sembraran sus campos;
incluso quisieron exigirles a fuerza de tormentos lo que la tierra no les había
dado: estos desdichados, para proveer a la largueza del príncipe, murieron de
hambre y miseria. Todo resonaba con quejas cuando los horribles gritos de
Galerio detuvieron de repente la violencia de sus oficiales y los gemidos de
sus súbditos.
Estaba atormentado por una
cruel enfermedad: era una úlcera en el perineo, que resistía todos los remedios
y todas las operaciones. Dos veces los médicos fueron incapaces de cerrar la
herida; dos veces la cicatriz se había roto, y perdió tanta sangre que estuvo a
punto de expirar. Por mucho que se cortara la carne, la enfermedad incurable
crecía con fuerza; y después de devorar todas las partes externas, penetraba en
las entrañas y daba lugar a gusanos, que salían como de un manantial
inagotable. Su lecho parecía el patíbulo de un criminal: sus espantosos gritos,
el fétido olor que exhalaba, la visión de este cadáver viviente, todo inspiraba
horror. Había perdido su figura humana: toda la masa de su cuerpo se había
corrompido y disuelto, la parte superior permanecía demacrada; sólo era un
esqueleto pálido y reseco; la parte inferior estaba hinchada como un odre; ya
no se podía distinguir la forma de sus piernas ni de sus pies. Durante todo un
año había estado en las garras de estos horribles tormentos. Cuando ya no tenía
esperanzas en sus médicos, se dirigió a sus dioses e imploró la ayuda de Apolo
y Esculapio; y como las víctimas eran tan impotentes como los remedios hasta
entonces empleados, hizo traer por la fuerza a todos los médicos de renombre de
su imperio y, vengándose de ellos por el exceso de sus dolores, hizo sacrificar
a algunos de ellos porque, incapaces de soportar la infección, no se atrevían a
acercarse a su lecho; a los otros, porque después de muchos cuidados y dolores
no le daban ningún alivio. Uno de estos desgraciados, a los que estaba a punto
de hacer masacrar, se envalentonó en su desesperación: "Príncipe", gritó,
"te engañas si esperas que los hombres curen una herida que Dios mismo te
ha causado: esta enfermedad no es causada por el hombre; no está sujeta a las
leyes de nuestro arte; recuerda los males que has hecho a los siervos de Dios,
y la guerra que has declarado contra una religión divina, y sentirás a quién
debes pedirle remedios. Bien puedo morir con mis compañeros; pero ninguno de
mis compañeros puede curarte".
Estas palabras penetraron
en el corazón de Galerio, pero sin cambiarlo. En lugar de condenarse a sí
mismo, confesando al Dios al que había perseguido en sus siervos, y desarmando
su ira sometiéndose a su justicia, lo consideraba como un enemigo poderoso y
cruel con el que tenía que luchar. En nuevos ataques de dolor gritó que estaba
dispuesto a reconstruir las iglesias y a satisfacer al Dios de los cristianos.
Al final, sumido en los negros vapores de un terrible arrepentimiento, hizo que
los grandes hombres de su corte se reunieran en torno a su lecho; les ordenó
que pusieran fin a la persecución sin demora, y al mismo tiempo dictó un
edicto, cuyo original nos ha conservado Lactancio.
Esta es la traducción:
"Entre las demás
disposiciones de las que nos ocupamos constantemente por el interés del Estado,
nos propusimos reformar todos los abusos contrarios a las leyes y a la
disciplina romana, y hacer volver a la razón a los cristianos que han
abandonado las costumbres de sus padres. Nos afligió verlos, por así decirlo,
tan llevados por su capricho y su locura que, en lugar de seguir las antiguas
prácticas establecidas quizás por sus propios antepasados, se hicieron leyes a
sí mismos y sedujeron al pueblo formando asambleas en diferentes lugares. Para
remediar estos desórdenes, les ordenamos volver a las antiguas instituciones:
muchos obedecieron por miedo; muchos también, al negarse a obedecer, fueron
castigados. Finalmente, como reconocimos que la mayoría de ellos, perseverando
en su obstinación, no rinden a los dioses el culto que se les debe, y ya no
adoran ni siquiera al Dios de los cristianos, por un movimiento de nuestra gran
clemencia, y según nuestra costumbre constante de dar a todos los hombres
señales de nuestra gentileza, estuvimos dispuestos a extenderles los efectos de
nuestra indulgencia, y a permitirles reanudar los ejercicios del cristianismo,
y celebrar sus asambleas, con la condición de que no tuviera lugar allí nada
contrario a la disciplina. Prescribiremos a los magistrados, mediante otra
carta, la conducta que deben mantener. En reconocimiento de esta indulgencia
que tenemos para los cristianos, será su deber rezar a su Dios por nuestra
preservación, por la salvación del estado y por la suya propia, para que el
imperio esté a salvo por todos lados, y para que ellos mismos puedan vivir sin
peligro y sin miedo."
Este extraño y
contradictorio edicto, más capaz de irritar a Dios que de apaciguarlo, se
publicó en el imperio y se publicó el último de abril del año 311, en
Nicomedia, donde la persecución se había abierto ocho años antes con la
destrucción de la gran Iglesia. Quince días después se anunció la muerte de
este príncipe. Finalmente expiró en Sárdica tras una tortura de año y medio,
habiendo sido César trece años y dos meses, Augusto seis años y unos días.
Licinio recibió su último aliento, y Galerio, al morir, le recomendó a su esposa
Valeria, y a Candidiano su hijo natural, cuyas tristes aventuras relataremos a
continuación. Fue enterrado en Dacia, donde había nacido, en un lugar que había
llamado Romuliana, en honor a su madre Romula. Con una vanidad similar a la de Alejandro Magno, se
jactó de que su padre era una serpiente monstruosa. Se desconoce el nombre de
su primera esposa, y tuvo una hija que dio en matrimonio a Majencio. A pesar de
sus libertinajes, había respetado a Valeria y le había hecho el honor de dar su
nombre a una parte de Panonia. Anteriormente había dotado a esta provincia de
una gran extensión de tierra cultivable, talando vastos bosques y secando un
lago llamado Pelso, cuyas aguas había hecho
desembocar en el Danubio. No fue hasta después de la muerte de Galerio cuando
recordó que este príncipe era su suegro, título que le otorgó entonces, junto
con el de Divus, en sus propias monedas.
No debo ocultar que varios
autores paganos han hablado bastante favorablemente de Galerio: le otorgan
justicia e incluso buena moral. Pero además de que son abreviadores que no
entran en ningún detalle, y que hay que creer en su palabra, el celo de este
príncipe por la religión que estos autores profesaban bien puede haber ocupado
en sus mentes el lugar del mérito. Quizás también los autores cristianos, por
una razón contraria, han exagerado un poco sus vicios. Pero es increíble que
hombres famosos, como Lactancio y Eusebio, que
escribieron bajo la mirada de los contemporáneos de Galerio, y que desarrollan
toda su conducta, hayan querido exponerse a ser contradichos por tantos
testigos sobre hechos recientes y públicos. Ahora bien, juzgando a este
príncipe, no por las cualidades que le atribuyen, sino por las acciones que
relatan, entre un cúmulo de vicios apenas se encuentra otra virtud que el valor
bélico.
Era, cuando murió, cónsul
por octava vez. Los ayuntamientos están muy poco de acuerdo sobre los
consulados de este año; algunos dan por colega a Galerio, Maximino por segunda
vez, otros a Licinio; y es constante que éste había sido cónsul antes del año siguiente:
algunos nombran cónsul solo a Galerio. Majencio dejó a Roma e Italia sin
cónsules hasta septiembre, cuando nombró a Rufino y a Eusebio Volusiano.
Ante la primera noticia de
la muerte de Galerio, Maximino, que había tomado sus medidas con antelación, se
apresuró a avisar a Licinio y se apoderó de Asia hasta las Propóntidas y el estrecho de Calcedonia. Marcó su llegada a Bitinia aliviando al pueblo,
poniendo fin a todos los rigores de las exacciones. Esta generosidad política
le ganó todos los corazones, y pronto le hizo encontrar más soldados de los que
quería. Licinio se acercó por su lado; ya los ejércitos bordeaban las dos
orillas; pero, en lugar de llegar a las manos, los emperadores se pusieron en
contacto en el propio Estrecho, se juraron amistad sincera y acordaron mediante
un tratado que toda Asia seguiría siendo de Maximino y que el Estrecho serviría
de frontera para los dos imperios.
Tras una conclusión tan
favorable, a Maximino le tocaba vivir feliz y tranquilo. Este príncipe, que
había surgido como Galerio y Licinio de los bosques de Iliria, no era tan
burdo. Amaba las letras, honraba a los eruditos y a los filósofos: quizá lo
único que le faltó fue una buena educación y mejores modelos para suavizar el
temperamento bárbaro que le venía de nacimiento. Pero, embriagado por el poder
supremo, para el que no había nacido, llevado por el ejemplo de otros
príncipes, y finalmente feroz por la costumbre de derramar la sangre de los
cristianos, ya no perdonó a sus provincias; cargó al pueblo con impuestos y se
entregó sin reservas a todo tipo de desórdenes. Casi nunca se levantaba de la
mesa sin estar borracho, y el vino le ponía furioso. Habiendo observado que
varias veces había dado órdenes de las que luego se arrepentía, ordenó que lo
que ordenara después de la comida no se llevara a cabo hasta el día siguiente:
una precaución vergonzosa, que demostró la intemperancia cuyos efectos evitó.
En sus viajes llevó la corrupción y el libertinaje a todas partes, y su corte,
fiel a imitarlo, azotó todo a su paso. Con sus asistentes corrió ante él una
tropa de eunucos y ministros de sus placeres para preparar lo necesario para
satisfacerlo. Varias mujeres, demasiado castas para prestarse a sus deseos,
fueron ahogadas por sus órdenes: varios maridos se quitaron la vida. Abandonó a
las hijas de condición a sus esclavas, después de haberlas deshonrado; las del
pueblo llano fueron presa del primer secuestrador; él mismo dio, por patente y
como recompensa, a aquellas cuya nobleza se distinguía; y ¡ay del padre que,
tras la concesión del emperador, hubiera rechazado a su hija al último de sus
guardias, que eran casi todos bárbaros y godos expulsados de su país!
El edicto de Galerio a
favor de los cristianos se había publicado en los estados de Constantino y
Licinio; y debía publicarse en todo el imperio. Pero Maximino, a quien no podía
dejar de desagradar, lo suprimió y tuvo mucho cuidado de evitar que se hiciera
público en sus estados. Pero como no se atrevía a contradecir abiertamente a
sus colegas, dio una orden verbal a Sabino, su prefecto del pretorio, para que
detuviera la persecución. Este último escribió una carta circular a todos los
gobernadores de las provincias, instruyéndoles que, puesto que nunca había sido
la intención de los emperadores destruir a los hombres a causa de su religión,
sino sólo reconducirlos a la uniformidad del culto establecido desde tiempos
inmemoriales, y puesto que la obstinación de los cristianos era invencible,
debían cesar toda restricción y no molestar a nadie que profesara ser
cristiano.
Maximino fue obedecido
mejor de lo que había deseado. Pusieron en libertad a los que estaban detenidos
en la cárcel o condenados a las minas por haber confesado el nombre de
Jesucristo. Las iglesias se repoblaron, el servicio divino se celebró sin
alteraciones; fue un nuevo amanecer del que los propios paganos se
sorprendieron y se alegraron; celebraron que el Dios de los cristianos era el
único grande, el único verdadero. Los fieles que habían luchado valientemente
en la persecución fueron honrados como atletas coronados de gloria; los que
habían caído fueron levantados y abrazaron con alegría la austera penitencia.
Las calles de las ciudades y los caminos del campo se llenaron de una multitud
de confesores que, cubiertos de gloriosas cicatrices, regresaron como
triunfantes a su patria, cantando himnos de victoria para alabar a Dios. Todos
los pueblos aplaudieron su liberación, e incluso sus verdugos los felicitaron.
El emperador, cuyas
órdenes habían provocado esta alegría universal, fue el único que no la
disfrutó; fue su tormento; no pudo soportarla más de seis meses. Para
perturbarla, aprovechó un pretexto para prohibir las reuniones cerca del
sepulcro de los mártires. Entonces hizo que los diputados enviados por los
magistrados de las ciudades le pidieran con gran urgencia permiso para expulsar
a los cristianos y destruir sus iglesias. En estas prácticas secretas se valió
de las artimañas de un tal Theotecne, un magistrado
de Antioquía. Era un hombre que combinaba un espíritu violento con una malicia
consumada. Enemigo jurado de los cristianos, los había atacado por todo tipo de
medios, los había vilipendiado con las calumnias más atroces, los había
perseguido hasta sus retiros más ocultos y había causado la muerte de muchos de
ellos. Maximino se dedicaba a los terribles misterios de la magia; no hacía
nada sin consultar a los adivinos y a los oráculos: también concedió grandes
dignidades y considerables privilegios a los magos. Teotecne,
para autorizar una nueva persecución por orden del cielo, consagró con grandes
ceremonias una estatua de Júpiter Filio, título bajo el cual este dios había
sido adorado durante mucho tiempo en Antioquía; y, tras un ridículo dispositivo
de imposturas mágicas y supersticiones execrables, hizo hablar al oráculo y
pronunció contra los cristianos una sentencia de destierro fuera de la ciudad y
del territorio.
A esta señal, todos los
magistrados de las demás ciudades respondieron con un decreto similar, y los
gobernadores, para hacer su corte, los alentaron solapadamente. Entonces, el
emperador, fingiendo querer satisfacer las peticiones de los diputados, hizo
grabar en tablillas de bronce un rescripto en el que, tras felicitar a su
pueblo en magníficos términos por su celo en el culto a los dioses y por el horror
que manifestaba contra una raza impía y criminal, Atribuyó a los cristianos
todos los males que en tiempos anteriores habían afligido a la tierra, y a la
protección de los dioses del imperio todos los bienes que entonces se
disfrutaban, la paz, la feliz temperatura del aire, la fertilidad del campo;
Permitió a las ciudades, de acuerdo con su petición, e incluso les ordenó
desterrar a todos los que permanecieran obstinados en el error; se ofreció a
recompensar su piedad concediéndoles en el acto la gracia que quisieran
solicitar.
No hacía falta tanto para
renovar la furia de la persecución. Todos los fuegos se reavivaron
inmediatamente y todas las bestias feroces se desataron sobre los cristianos.
Nunca había habido más mártires ni más verdugos.
Maximino eligió en cada
ciudad, de entre los principales habitantes, sacerdotes de un orden superior, a
los que encargó que hicieran sacrificios diarios a todos sus dioses, que
impidieran a los cristianos hacer en público o en privado cualquier acto de su
religión, que se apoderaran de sus personas y que los obligaran a sacrificar o
que los pusieran en manos de los jueces. Para velar por la ejecución de estas
órdenes, estableció en cada provincia un pontífice supremo, elegido entre los
magistrados que ya habían demostrado su valía en los cargos públicos; o más
bien, como la institución era antigua, aumentó el poder de estos pontífices
dándoles una compañía de guardias y privilegios muy honorables; estaban por
encima de todos los magistrados; tenían derecho a entrar en el consejo de
jueces y a sentarse con ellos.
Como la superstición va de
la mano de todos los crímenes, Maximino tenía pasión por los sacrificios y no
pasaba un día sin ofrecerlos en su palacio. Para mantenerlos, se tomaron
rebaños y manadas del campo. Sus cortesanos y oficiales se alimentaban sólo con
la carne de las víctimas. Incluso había ideado la idea de hacer servir en su
mesa sólo la carne de los animales sacrificados al pie de los altares y ya
ofrecidos a los dioses, para contaminar a todos sus invitados con la
participación de su idolatría.
Todos los que aspiraban a
ser favorecidos se esforzaban por perjudicar a los cristianos; era cuestión de
ver quién inventaba nuevas calumnias contra ellos. Falsificaron las actas de
Pilato, llenas de blasfemias contra Jesucristo, y por orden de Maximino se
difundieron por todas las provincias; se ordenó a los maestros de escuela que
las pusieran en manos de los niños y las hicieran aprender de memoria; se
sobornó a las mujeres perdidas para que acudieran a declarar ante los jueces
que eran cristianas y confesaran ser cómplices de las más horribles
abominaciones, practicadas, según ellos, por los cristianos en sus templos.
Estas deposiciones, insertadas en los registros públicos, se enviaron
inmediatamente a todo el imperio.
El teatro más común de las
crueldades de Maximino fue Cesárea, en Palestina. Pero allá donde iba, su
camino estaba marcado por la sangre de los mártires. En Nicomedia mató a
Luciano, un famoso sacerdote de la iglesia de Antioquía; en Alejandría, donde
se dice que fue varias veces, cortó la cabeza de Pedro, obispo de esa ciudad,
de un gran número de obispos de Egipto y de una multitud de fieles. Se llevó la
vida de varias mujeres cristianas, a las que no pudo arrebatar el honor.
Eusebio señala entre las demás a una que no nombra; es, según Baronio, la que la Iglesia honra con el nombre de Santa
Catalina, aunque Rufino la llama Dorotea. Se distinguía por su belleza, su
nacimiento, su riqueza, y aún más por sus conocimientos, que no carecían de
ejemplo entre las mujeres de Alejandría. El tirano, enamorado, había intentado
en vano seducirla. Como ella se mostró dispuesta a morir, pero no a
satisfacerle, no se atrevió a entregarla para que fuera torturada; se contentó
con confiscar sus bienes y desterrarla de Alejandría; y este rasgo fue
considerado por el tirano como un esfuerzo de clemencia que sólo el amor podía
producir. Finalmente, cansado de carnicerías y masacres, y por otro efecto de
esta misma clemencia que le era peculiar, ordenó que los cristianos ya no
fueran ejecutados, sino que simplemente fueran mutilados. Así, a los confesores
se les sacaban los ojos, se les cortaban las manos, los pies, la nariz y las
orejas; se les quemaba el ojo derecho y los nervios del corvejón izquierdo con
un hierro rojo, y en este estado se les enviaba a trabajar en las monas.
La venganza divina no
tardó en llegar. Maximino, en su edicto contra los cristianos, honró a sus
dioses con la paz, la salud y la abundancia, lo que hizo feliz al pueblo bajo
su reinado. Los comisionados encargados de llevar este edicto a todas las
provincias aún no habían completado su viaje, cuando el celoso Dios, para
desmentir a este impío príncipe, envió el hambre, la peste y la guerra a la
vez. Como el cielo rechazó durante el invierno las lluvias que fecundan la
tierra, faltaron los frutos y las cosechas, y al hambre le siguió pronto la
peste. A los síntomas ordinarios de esta enfermedad se añadió uno nuevo: se
trataba de una úlcera inflamada, llamada ántrax, que, extendiéndose por todo el
cuerpo, se adhirió especialmente a los ojos, y que hizo perder la vista a
infinidad de personas de todas las edades y sexos, como si quisiera castigarlas
con la misma tortura que se había infligido a tantos confesores. Estas dos
calamidades se combinaron para despoblar las ciudades y desolar el campo; una
fanega de trigo se vendía por más de doscientos francos de nuestra moneda; a
cada paso uno se encontraba con mujeres de buena cuna que, reducidas a la
mendicidad, no tenían otra señal de su antigua fortuna que la vergüenza de su
miseria. Se vio a padres y madres arrastrando a sus familias por el campo para
que comieran heno y hierbas, incluso malignas, que les daban la muerte; a otros
se les vio vendiendo a sus hijos por la miserable comida de un día. En las
calles, en las plazas públicas, se tambaleaban y caían unos sobre otros los
fantasmas secos y demacrados, que no tenían más fuerzas que para pedir un trozo
de pan mientras morían. La peste causaba al mismo tiempo horribles estragos,
pero parecía ceñirse sobre todo a las casas que la opulencia salvaba del
hambre. En el momento en que se produjo el accidente, el presidente de la
República de Corea se dirigió a los Estados Unidos y a los países de la Unión
Europea. La compasión se desvaneció pronto; la multitud de indigentes, la
costumbre de ver a los moribundos, la expectativa de una muerte similar, habían
endurecido todos los corazones; los cadáveres quedaron en medio de las calles,
sin enterrar, y sirviendo de alimento a los perros. Sólo los cristianos, a
quienes estos males vengaron, mostraron humanidad por sus perseguidores; sólo
ellos desafiaron el hambre y el contagio para alimentar a los miserables,
aliviar a los moribundos y enterrar a los muertos. Esta generosa caridad
asombró y conmovió a los infieles; no pudieron evitar alabar al Dios de los
cristianos, y coincidir en que sabía inspirar a sus adoradores la cualidad más
hermosa que ellos mismos podían atribuir a sus dioses, la de benefactores de
los hombres.
A tantos desastres,
Maximino añadió el único que le faltaba para completar la pérdida de sus
súbditos. Emprendió una guerra sin sentido contra los armenios. Estos pueblos,
durante varios siglos amigos y aliados de los romanos, habían abrazado el
cristianismo, cuyas prácticas seguían discretamente. El tirano se puso al
frente de sus tropas para obligarles a ir a sus montañas y levantar los ídolos
que habían derribado. Los historiadores no nos han informado de los detalles de
esta expedición; sólo nos dicen que el emperador y el ejército, después de
haber sufrido mucho, sólo trajeron de vuelta vergüenza y arrepentimiento. Si
exceptuamos las sangrientas disputas que una ridícula superstición había
suscitado a veces en Egipto entre dos ciudades vecinas, se trata aquí de la
primera guerra de religión de la que habla la historia. He recogido todo lo que
sabemos de Maximino para este año y el siguiente, para no verme obligado a
interrumpir lo que queda de la historia de Majencio hasta su muerte.
MAJENCIO
Este príncipe, al llegar
al trono, encontró un gran número de cristianos en Roma e Italia. Como sabía
que le tenían aprecio a Constantino, que imitaba la dulzura de su padre en su
consideración, para ganárselos detuvo la persecución, les hizo devolver sus iglesias,
e incluso fingió durante un tiempo que profesaba su religión. El cristianismo
recuperó su impulso en Italia, y para proveer el bautismo y el alimento
espiritual de los fieles, que se multiplicaban cada día, el papa Marcel aumentó
el número de títulos en la ciudad de Roma hasta veinticinco; estos eran
departamentos para otros tantos sacerdotes, y otras tantas parroquias. Había
contratado a dos mujeres piadosas y ricas, llamadas Priscila y Lucina, una para
que construyera un cementerio en la Vía Salaria y la otra para que dejara por
testamento la herencia de todos sus bienes a la Iglesia. Estas donaciones no
eran felices. Majencio, celoso de la habilidad piadosa de este santo papa, se
levantó la máscara, se declaró enemigo de los cristianos y quiso obligar a
Marcel a sacrificar a los ídolos; y ante su negativa, lo hizo encerrar en uno
de sus establos para acicalar los caballos. Murió de pobreza después de cinco
años, otros dicen que dos, de pontificado, la mayor parte del cual transcurrió,
como el de casi todos sus predecesores, en continua espera de la muerte o en el
sufrimiento. Eusebio, griego de nacimiento, que le sucedió, permaneció en la
santa sede sólo unos meses, y le sucedió Milcíades, del que hablaré más
adelante.
Mientras Majencio libraba una
guerra contra los cristianos en Italia en la que no corría ningún riesgo,
estaba terminando otra en África que habría sido peligrosa, si hubiera tenido
un enemigo más valiente. Resuelto a ir a atacar a Constantino con el pretexto
de vengar la muerte de su padre, de la que no se arrepentía, sino de
enriquecerse con el botín de un príncipe al que odiaba, planeó marchar hacia
Recia, desde donde también podría avanzar hacia la Galia e Iliria. Se lisonjeó
de que primero se apoderaría de esta última provincia y de Dalmacia, con la
ayuda de las tropas y los generales que tenía en la frontera, y luego se
lanzaría a la Galia, de la que se haría dueño fácilmente. Pero, antes de llegar
a la ejecución de estos quiméricos proyectos, creyó necesario asegurarse de África,
donde Alejandro se mantenía desde hacía tres años. Este tirano había extendido
su poder allí, y parece que había arruinado la ciudad de Cirthe,
capital de Numidia. Por lo tanto, Majencio reunió un
pequeño número de cohortes. Puso a su cabeza a Rufio Volusiano, su prefecto del pretorio, y a Zenas, un capitán famoso por su ciencia militar, y
apreciado por las tropas por su probidad y gentileza.
Sólo les costó la molestia
de cruzar el mar. Alejandro, destrozado por la vejez, y que no tenía más
capacidad que la fuerza, arrastrando tras de sí a soldados levantados a toda
prisa y la mitad de los cuales estaban sin armas, salió a su encuentro; pero
sólo fue para huir al primer choque. Él mismo fue apresado y estrangulado en el
acto. Durante algún tiempo se creyó que Nigriniano,
del que tenemos dos medallas que le dan el título de Divus,
era el hijo de este Alejandro que murió antes que su padre, y fue colocado en
el rango de los dioses. Pero desde entonces se ha reconocido que estas medallas
fueron acuñadas entre los reinados de Claudio y Diocleciano.
La guerra había terminado,
pero las consecuencias de la victoria fueron más desastrosas que la guerra.
Majencio había ordenado el saqueo y el incendio de Cartago, que había vuelto a
ser una de las ciudades más florecientes del mundo, la eliminación o la
destrucción de todo lo que era bello en la provincia y el transporte de todo el
trigo a Roma. Los habitantes de África sufrieron los últimos rigores. De los
que destacaban por su nobleza o riqueza, ninguno se salvó; todos fueron
arrastrados ante los tribunales, por haber sido partidarios de Alejandro; todos
fueron despojados de sus posesiones; muchos perdieron la vida; y tras estas
violencias, Majencio triunfó en Roma, mucho menos sobre los enemigos derrotados
que sobre sus desafortunados súbditos a los que había arruinado.
No trató a los romanos con
más humanidad. Incluso antes de la Guerra de África, cuando el templo de la
Fortuna en Roma estaba en llamas, a un soldado se le escapó una palabra de
burla sobre la diosa mientras se apagaba. Los indignados se lanzaron sobre él y
lo despedazaron. De inmediato, los soldados, y especialmente los pretorianos,
se lanzaron sobre el pueblo; golpearon, masacraron, mataron sin distinción de
edad o sexo; Roma nadaba en sangre, y esta sangrienta disputa pensó en destruir
la capital del imperio. Según Zósimo, Majencio apaciguó a los soldados; según
Eusebio, abandonó al pueblo a su furia; estos dos testimonios están
equilibrados; pero el de Aurelio-Víctor se decanta por Eusebio, y hace a
Majencio culpable del asesinato de sus súbditos.
De este modo, se volvió
más insolente y no se pusieron límites a su rapiña, su libertinaje y sus
crueles supersticiones. Obligó a todos los órdenes, desde los senadores hasta
los labradores, a entregarle considerables sumas de dinero en forma de regalos;
una institución odiosa, pero atractiva para sus sucesores, que parece perder su
bajeza en proporción a su origen, y de la que los siguientes emperadores
pensaron que podían beneficiarse sin compartir la vergüenza.
No se contentó con esta
contribución, que era voluntaria sólo en apariencia, e hizo matar a un gran
número de senadores bajo falsos pretextos para apoderarse de sus bienes.
Consideró la propiedad de todos sus súbditos como propia; no perdonó ni los
templos de sus dioses; fue un abismo que se tragó todas las riquezas del
universo, que casi once siglos habían acumulado en Roma. Italia estaba llena de
delatores y asesinos entregados a su furia, y a los que alimentaba con una
parte de su presa; una palabra, un gesto inocente detectaba un complot contra
el príncipe; un suspiro se tomaba como un lamento por la libertad. Esta tiranía
provocó la deserción de las ciudades y del campo; la gente buscó los retiros
más profundos; la tierra se quedó sin sembrar y sin cultivar; y la hambruna fue
tan grande que nadie en Roma podía recordar haber experimentado algo
parecido.
El tirano parecía triunfar
sobre la miseria pública. Afectaba a parecer feliz, poderoso, por encima de
todo temor; a veces reunía a sus soldados para decirles que él era el único
emperador; que los demás que tomaban esta cualidad eran sólo sus lugartenientes
que vigilaban sus fronteras: "Para vosotros (les decía), disfrutad,
disipad, derrochad". Esta fue toda su arenga. Aunque fingía estar ocupado
con grandes planes de guerra, pasaba sus días en la sombra y en el deleite.
Todos sus viajes, todas sus expediciones se limitaron a trasladarse desde su
palacio hasta los jardines de Salustio. Estaba dormido en el seno de la
suavidad, y sólo se despertaba para entregarse a los excesos del libertinaje:
arrebataba las mujeres a sus maridos, sólo para devolvérselas en desgracia, o
para entregarlas a sus satélites. No escatimó el honor ni siquiera del primero
de los senadores; hacer este ultraje a la nobleza principal, era para él un
refinamiento de la voluptuosidad: insaciable en sus deseos infames; su pasión
cambiaba de objeto incesantemente, sin fijarse ni extinguirse: las cárceles
estaban llenas de padres y esposos a los que una queja, un gemido, había hecho
merecedores de la muerte.
Pero ni sus artimañas ni
sus amenazas triunfaron sobre la castidad de las mujeres cristianas, porque
supieron despreciar la vida. Se dice que una de ellas, llamada Sofronia, esposa del prefecto de la ciudad, al enterarse de
que los ministros de los desenfrenos del tirano habían venido a buscarla en su
nombre, y que su marido, por miedo y debilidad, la había abandonado a ellos,
les pidió unos momentos para adornarse; y habiéndolo obtenido, ella, sola y
retirada a su piso, después de una breve oración, se clavó un puñal en el
pecho, y no dejó a estos desgraciados más que su cuerpo sin vida. Varios
autores eclesiásticos alaban esta acción; sin embargo, no lleva el sello de
aprobación de la Iglesia, que no ha puesto a esta mujer entre los santos. Los
paganos admiran esta castidad heroica y la sitúan muy por encima de la de
Lucrecia.
Así, no pudo ocultar que
no encontraba suficientes recursos en su interior y los buscó en la magia. Para
que los demonios le fueran favorables, y para penetrar en los secretos del
futuro, mandó abrir a las mujeres embarazadas, y a los niños sacados de sus
vientres les buscó en las entrañas. Los leones fueron sacrificados; y mediante
sacrificios y fórmulas de oración abominables pudo evocar los poderes del
infierno y evitar las desgracias con las que estaba amenazado.
CONSTANTINO
Pero tenía en mente un
enemigo más poderoso que sus dioses. Constantino, ya sea por decisión propia,
como dice Eusebio, o solicitado secretamente por los habitantes de Roma, como
informan otros escritores, pensaba liberar a esa ciudad de la opresión bajo la
que gemía; y los planes de un príncipe lleno de prudencia y actividad eran más
seguros y mejor concertados que los de Majencio. Para no dejar atrás ningún
motivo de alarma, visitó a principios de este año toda la Galia adyacente al
Rin y a los bárbaros. Aseguró esta frontera con flotas en el río y con cuerpos
de tropas que sirvieron de barrera.
Avanzó hasta Autun. Esta
ciudad, conocida por su celo por Roma desde antes de la época de Julio César,
cuyo pueblo había recibido del senado el nombre de hermanos del pueblo romano,
famosa por sus escuelas públicas, casi destruida por Tétrico bajo el imperio de
Claudio II, levantada por los sucesores de este príncipe, honrada recientemente
por los beneficios de Constancio Cloro, quedó entonces reducida a una
deplorable miseria. Aunque su territorio no estaba más cargado de impuestos que
el resto de la Galia, los estragos de las guerras pasadas habían destruido
todos sus cultivos y arruinado su suelo, naturalmente bastante ingrato, era
incapaz de soportar su parte de la fiscalidad general. El desánimo de los
labradores hizo que el mal fuera irremediable. Como su trabajo no podía
proporcionarles tanto el pago de las tallas como su comida, decidieron morir de
hambre sin trabajar. Los que estaban menos abatidos por la desesperación se
retiraron a los bosques o abandonaron el país. Cuando Constantino entró en la
ciudad, que creía haber encontrado abandonada, quedó asombrado por la multitud
de gente que se apresuró a verle y a mostrarle su alegría. Ante la noticia de
su aproximación, la gente acudió en tropel desde toda la vecindad; las calles
se adornaron con todo lo que la miseria puede llamar adornos; todas las
compañías bajo sus banderas, todos los sacerdotes con las estatuas de sus
dioses, todos los instrumentos musicales honraron su llegada. El senado de la
ciudad se postró a sus pies en la puerta del palacio en profundo silencio. El
emperador, derramando lágrimas de piedad y ternura, tendió la mano a los
senadores, los levantó, se adelantó a su petición y les dio el tributo
quinquenal que debían pagar al tesoro; de los veinticinco mil cobres del
territorio de Autun, perdonó siete mil capitales para el futuro. Este favor dio
lugar a la esperanza y a la industria; Autun se repobló, la tierra se
desarrolló. La ciudad, mirando a Constantino como su padre y fundador, tomó el
nombre de Flavia; y el príncipe regresó a Tréveris, triunfante en el corazón
del pueblo, y más glorioso por haber devuelto la vida a veinticinco mil
familias que si hubiera abatido al mayor ejército.
Encontró en Tréveris un
gran número de habitantes de casi todas las demás ciudades de sus estados que
vinieron a honrar la celebración de su quinto año, y a pedirle gracias, ya sea
para su país o para sus propias personas. Despidió con satisfacción a aquellos
a los que no podía conceder sus peticiones. Fue en presencia del príncipe y en
medio de esta numerosa asamblea cuando Eumenes,
establecido por Constancio Cloro, jefe de los estudios de Autun, con una
pensión de más de sesenta mil libras, pronunció un discurso de agradecimiento
que aún conservamos por los beneficios con los que el emperador había colmado
su país.
Todo se preparaba para la
guerra. Constantino seguía dudando; temía que no fuera suficiente. Para otros
soberanos, la justicia era sólo un color que esperaban que la victoria diera a
sus empresas: para Constantino era un motivo sin el cual no creía tener derecho
a emprender nada. A pesar de la compasión que sentía por la ciudad de Roma, y a
pesar de los gritos de los que apelaban a él, dudaba con razón de que se le
permitiera destronar a un príncipe que no era su vasallo, aunque abusara de su
poder. Por lo tanto, tomó el camino de la dulzura: envió a proponer a Majencio
una entrevista: éste, lejos de aceptarla, entró en una especie de furia; hizo
derribar las estatuas de Constantino en Roma y las arrastró por el barro: esto
fue una declaración de guerra; y Majencio, de hecho, publicó que iba a vengar
la muerte de su padre.
Licinio pudo cruzar a
Constantino y lanzar tropas a Italia a través de Istria y Noricum, que limitaban con sus estados. Constantino
consiguió ganárselo prometiéndole a su hermana Constantia en matrimonio. No se
podía confiar en esta promesa; creía que esta alianza se había formado contra
él; y, para equilibrarla, se apoyó en la de Majencio, a quien envió a pedir su
amistad, pero en secreto; pues deseaba conservar con Constantino la apariencia
externa de un buen entendimiento. La misma alegría tuvo al aceptar sus ofertas
como una ayuda enviada por el cielo: Majencio hizo erigir estatuas junto a la
suya. Pero Constantino sólo fue informado de esta intriga y de la perfidia de
Maximino por la propia vista de estas estatuas, cuando era amo de Roma. Además,
estas dos alianzas no produjeron otro efecto que la neutralidad de los dos
príncipes, que no tomaron parte en esta guerra.
Nunca antes Occidente
había reunido tantos ejércitos. Majencio reunió a ciento setenta mil infantes y
dieciocho mil caballos: se trataba de soldados que habían servido anteriormente
a su padre; Majencio los había tomado de Severo, y había añadido nuevas levas.
Las tropas de Roma e Italia sumaban ochenta mil hombres; Cartago había
proporcionado cuarenta mil: todos los habitantes de las costas marítimas de
Toscana se habían alistado y formaban un cuerpo considerable; el resto eran
sicilianos y moros. Empleó parte de estas tropas para guarnecer los lugares que
podían defender la entrada a Italia, y mantuvo la campaña por sus generales con
cien mil hombres. Tenía líderes experimentados, dinero y suministros. Roma se
había abastecido durante mucho tiempo a costa de África y de las islas, de las
que se había sacado todo el trigo. Su principal confianza estaba en los
soldados pretorianos, que, habiéndolo elevado al imperio, se habían prestado a
toda su violencia, y sólo podían esperar misericordia de un príncipe cuyos
crímenes habían compartido.
De este modo, pudo
aprovechar al máximo el tiempo del que disponía, y pudo aprovechar el tiempo
del que disponía, y pudo aprovechar el tiempo del que disponía, y pudo
aprovechar el tiempo del que disponía, y pudo aprovechar el tiempo del que
disponía, y pudo aprovechar el tiempo del que disponía, y pudo aprovechar el
tiempo del que disponía. Una palabra que sólo se encuentra en un panegirista
supone que tenía una flota con la que se apoderó de varios puertos en Italia:
pero no se conocen detalles sobre este punto.
Era un pequeño número de tropas
contra fuerzas tan grandes como las de Majencio; pero el número se
complementaba con la valentía demostrada y la habilidad de su líder, que nunca
los había hecho regresar de la batalla más que con la victoria. Sin embargo, al
principio hubo algunas murmuraciones en el ejército; los propios oficiales
parecían intimidados y reprochaban una aventura que no era temeraria; los
arúspices no prometían nada feliz; y Constantino, que aún no estaba libre de la
superstición, temía, no las armas de su enemigo, sino los hechizos malignos y
los secretos mágicos que ponía en juego.
Creía que tenía que oponer
una ayuda más poderosa a su lado; y estando el infierno declarado para
Majencio, buscó en el cielo un apoyo superior a todas las fuerzas de los
hombres y de los demonios. Reflexionó que de los emperadores precedentes,
aquellos que habían puesto su confianza en la multitud de los dioses y que, con
el tributo de tantas víctimas y ofrendas, les habían sacrificado tantos
cristianos, no habían recibido otra recompensa que oráculos engañosos y una
muerte fatal; que habían desaparecido de la tierra sin dejar ninguna posteridad
ni rastro de su paso; Que Severo y Galerio, apoyados por tantos soldados y
tantos dioses, habían terminado su empresa contra Majencio, el uno con una
muerte cruel, el otro con una huida vergonzosa; que sólo su padre, favorable a
los cristianos, y más celoso por la conservación de sus súbditos que por el
culto a esos dioses asesinos, había coronado con un final feliz una vida
tranquila y gloriosa. Ocupado en estos pensamientos, que no hacían más que
despreciar a sus deidades, invocó al único Dios que adoraban los cristianos y
que él no conocía; le rogó ardientemente que le iluminara con su luz y le
ayudara con su ayuda.
Un día, mientras marchaba
a la cabeza de sus tropas, un poco después del mediodía, un día tranquilo y
sereno, y como a menudo levantaba los ojos al cielo, vio por encima del sol, en
el lado oriental, una cruz brillante, alrededor de la cual se trazaban en caracteres
de luz las tres palabras latinas: In hoc vince:
conquista por esto. Este prodigio impresionó a los ojos y a las mentes de todo
el ejército. El emperador aún no se había recuperado de su asombro cuando, al
llegar la noche, vio en sueños al hijo de Dios que sostenía en su mano el signo
que acababa de ver en el cielo, y que le ordenaba hacer uno similar y
utilizarlo como señal en la batalla.
Cuando el príncipe se
despertó, reunió a sus amigos, les contó lo que acababa de ver y oír, mandó
llamar a unos obreros, les representó la forma de este signo celeste y les
ordenó que hicieran uno similar de oro y piedras. Eusebio, que atestigua
haberla visto varias veces, la describe así. Era una larga pica revestida de
oro, con un travesaño en forma de cruz; en la parte superior de la pica había
una corona de oro enriquecida con joyas, que encerraba el monograma de Cristo,
que el emperador también quería llevar grabado en su casco. Del travesaño
colgaba una pieza cuadrada de tela púrpura, cubierta con bordados de oro y
piedras preciosas, cuyo brillo deslumbraba la vista. Debajo de la corona, pero
por encima de la bandera, estaba el busto del emperador y sus hijos
representados en oro; o bien estas imágenes estaban colocadas en el travesaño
de la cruz, o bien estaban bordadas en la parte superior de la propia bandera;
pues la expresión de Eusebio no da una idea clara de esta posición. Incluso
parece, al inspeccionar varias medallas, que estas imágenes estaban a veces en
medallones a lo largo de la madera de la pica, y que el monograma de Cristo
estaba bordado en la bandera.
Este fue más tarde el
estandarte principal del ejército de Constantino y sus sucesores: se llamaba labarum o laborum.
El nombre era nuevo, pero, según algunos autores, la forma era antigua. Los romanos
la habían tomado prestada de los bárbaros, y era el primer signo de los
ejércitos; siempre marchaba delante de los emperadores; las imágenes de los
dioses estaban representadas en ella, y los soldados la adoraban tanto como a
sus águilas. Este antiguo culto, aplicado entonces al nombre de Jesucristo,
acostumbró a los soldados a adorar sólo al Dios del emperador, y contribuyó a
apartarlos poco a poco de la idolatría. Sócrates, Teófanes y Cedrene atestiguan que este primer lábaro todavía se veía
en su época en el palacio de Constantinopla: el último de estos autores vivió
en el siglo XI.
Constantino mandó hacer
varios estandartes sobre el mismo modelo, para llevarlos a la cabeza de todos
sus ejércitos. Los utilizó como un recurso asegurado en todos los lugares donde
vio plegarse a sus tropas. Parecía que salía de ellos una virtud divina que
inspiraba confianza a sus soldados y terror a sus enemigos. El emperador eligió
a cincuenta de los guardias más valientes, más vigorosos y más cristianos para
custodiar esta preciosa señal de victoria: cada uno de ellos la llevaba por
turno. Eusebio informa, según el propio Constantino, de un hecho que sería
increíble sin un garante tan bueno. En medio de una batalla, el hombre que
llevaba el lábaro, asustado, se lo entregó a otro y huyó. Apenas lo dejó, fue
atravesado por un golpe mortal, que le quitó la vida inmediatamente. Los
enemigos se esforzaron de forma concertada por derribar este formidable signo,
y el que estaba a cargo de él pronto se encontró en el blanco de una lluvia de
jabalinas: ni una de ellas cayó sobre él; todas se hundieron en la madera de la
pica: era una defensa más segura que el escudo más impenetrable; y nunca
recibió daño alguno el que desempeñaba esta función en los ejércitos. Teodosio
el Joven, por una ley del año, concedió a los prepositores a la guardia del lábaro títulos honoríficos y grandes privilegios.
No se sabe con certeza el
lugar en el que se encontraba Constantino cuando vio esta cruz milagrosa.
Algunos afirman que ya estaba a las puertas de Roma; pero, según la opinión más
probable y seguida, aún no había cruzado los Alpes: esto parece desprenderse
del relato de Eusebio, Sócrates y Sozomeno, que son
los tres autores originales aquí. Varios lugares de la Galia se disputan el
honor de haber visto este prodigio: algunos dicen que apareció en Numagen, a la derecha del Mosela, tres millas por debajo de
Tréveris; otros en Sintzic, en la confluencia del Rin
y el Aar; algunos entre Autun y Saint-Jean-de-Lône.
Según la tradición de la iglesia de Besançon, se encontraba en la orilla del
Danubio, cuando Constantino hacía la guerra contra los bárbaros que querían
cruzar este río; de ahí que un erudito moderno conjeture que estaba entre el
Rin y el Danubio, cerca de Brisach, y que estos
bárbaros eran aliados de Majencio. Cree que Constantino esperó en el Franco
Condado a que la estación cruzara los Alpes, y que fue entonces cuando hizo
perforar la roca llamada hoy Pierre-Pertuis, Petra perlusa, a un día de viaje desde Basilea. Esta abertura
tiene cuarenta y seis pies de largo y dieciséis o diecisiete de ancho. En la
roca está grabada una inscripción que demuestra que esta carretera es obra de
un emperador: debía dar paso de la Galia a la Germania.
Hemos informado de este
milagro según Eusebio, quien atestigua que lo obtuvo del propio Constantino, y
que este príncipe había confirmado la verdad del mismo mediante su juramento.
Pero hay que confesar que entre los autores antiguos algunos no hablan de esta
aparición de la cruz; otros la relatan sólo como un sueño; lo que dio a los
infieles, a partir del siglo V, motivo para desacreditar este prodigio, como
aprendemos de Gelasio de Císico, y a algunos
escritores modernos para rechazarlo como una estratagema piadosa de
Constantino. La verdad de la religión cristiana no depende de la verdad de este
milagro; se apoya en principios inconmovibles: es un edificio elevado al cielo,
establecido al mismo tiempo y por la misma mano que los cimientos de la tierra,
a los que debe superar en duración: este milagro es a lo sumo sólo un
ornamento, que podría caer sin privarlo de su solidez. Por lo tanto, creo que,
como historiador, tengo derecho a informar en pocas palabras, sin prejuicios ni
decisiones, de lo que se ha dicho para destruir o autorizar la realidad de este
acontecimiento.
Los que se oponen se basan
en la incertidumbre del lugar donde tuvo lugar, lo que les parece que debilita
la autenticidad del hecho en sí; en el relato de Lactancio y Sozomeno, que hablan de esta aparición de la cruz
sólo como un sueño de Constantino; Sobre el silencio de los panegiristas, de
Porfirio Optacio, un poeta contemporáneo de
Constantino, del propio Eusebio, que no dice nada al respecto en su historia
eclesiástica, y de San Gregorio de Nacianzo, que,
relatando un milagro similar ocurrido en tiempos de Juliano, no dice ni una
palabra al respecto, que naturalmente habría tenido que mencionar, si hubiera
dado alguna creencia al respecto. El propio juramento de Constantino los hace
más sospechosos: ¿qué necesidad hay de jurar para probar un hecho del que debe
haber tantos testigos?
Los demás responden que
hay infinidad de hechos en la historia cuya verdad no está menos establecida,
aunque no conozcamos ni el lugar ni a veces el momento mismo en que ocurrieron:
Que Lactancio, al no escribir una historia, no
destruye nada con su silencio, y que sólo habla de la orden que Constantino
recibió en sueños, en vísperas de la batalla contra Majencio, de hacer grabar
el monograma de Cristo en los escudos de su ejército; porque, teniendo por
objeto la muerte de los perseguidores, omite todo lo que había sucedido desde
el comienzo de la guerra hasta la muerte del tirano: Que el relato de Sozomeno, que vivió en el siglo V, y que ha sido copiado
por muchos otros, sólo prueba que este milagro fue contradicho desde el
principio, y que su testimonio no debe ser contado para nada, ya que, después
de relatar la cosa como un sueño, relata a continuación el relato de Eusebio
con su prueba, es decir, con el juramento de Constantino, sin dar ninguna señal
de desconfianza: Que los panegiristas, siendo idólatras, no tuvieron cuidado de
señalar esta aparición de la cruz, que aborrecía a los paganos, como la señal
más desafortunada: que encontramos, sin embargo, en sus mismos discursos algo
que apoya la verdad de esta historia: que éste es sin duda el mal presagio del
que hablan, que asustó a los arúspices y a los soldados: Que fue este mismo
fenómeno el que, disfrazado bajo ideas más favorables y más acordes con la superstición
pagana, dio, según dicen, ocasión al rumor que corrió por toda la Galia, de que
se habían visto ejércitos repletos de luz en el aire, y que se habían oído las
palabras: Vamos en ayuda de Constantino. En cuanto al silencio de Optatianus, de Eusebio en su historia eclesiástica, y de
San Gregorio, el primero era aparentemente un pagano; y además sus extraños
acrósticos no merecen ninguna consideración. Eusebio, en su historia, sólo ha
repasado brevemente toda esta guerra; reserva los detalles para la vida de
Constantino: San Gregorio, en el lugar en cuestión, hablando sólo de los
prodigios que impidieron a los judíos reconstruir el templo de Jerusalén, no
tuvo necesidad de desviarse de su tema para citar ejemplos similares; ¿y alguna
vez se ha dudado de un hecho histórico porque no lo recuerdan los autores cada
vez que relatan otros hechos que están en conformidad con él? En cuanto al
juramento de Constantino, es extraño, dicen, que lo que se considera una prueba
de la verdad en boca de los hombres ordinarios se convierta en una prueba de la
falsedad en la de un príncipe tan grande: ¿es de extrañar, entonces, que el
emperador, hablando en privado con Eusebio sobre un hecho tan extraordinario,
que éste no había visto, aunque tantos otros lo habían presenciado, haya
querido determinar su creencia mediante un juramento? Al fin y al cabo, o bien
los adversarios acusan a Constantino de perjurio, lo que constituye un ataque a
la memoria de tan gran príncipe, o bien imputan a Eusebio el hecho de haber
ultrajado a la majestad imperial con una impostura criminal, que, negada por
uno solo de tantos testigos presenciales, habría atraído sobre él la
indignación de todo el imperio y la justa cólera de los hijos de Constantino
bajo cuya mirada escribió. Sobre estas y otras bases similares, los que
defienden la realidad de este milagro se aferran a la autoridad de Eusebio,
cuya fidelidad en el relato de los hechos, al menos de los que no conciernen al
arrianismo, nunca ha sido discutida.
Constantino, resuelto a no
reconocer a ningún otro Dios que el que le favorecía con tan brillante
protección, se apresuró a saber más. Se dirigió a los ministros más santos e
iluminados. Eusebio no los nombra. Le explicaron las verdades del cristianismo
y, sin pretender ahorrar la delicadeza del príncipe, comenzaron, como habían
hecho los apóstoles, con los misterios más capaces de repugnar a la razón
humana, como la divinidad de Jesucristo, su encarnación y lo que San Pablo
llama, en relación con los gentiles, la locura de la cruz. El príncipe, tocado
por la gracia, los escuchó con docilidad; concibió desde entonces un respeto
por los ministros evangélicos que conservó toda su vida; incluso comenzó a
nutrirse de la lectura de los libros sagrados. Los griegos modernos conceden el
honor a Éufrates, el chambelán del emperador, de haber contribuido mucho a su
conversión: la antigüedad no dice nada de este Éufrates.
El ejemplo de Constantino
atrajo a toda su familia, Helena su madre, su hermana Constantina, prometida a
Licinio, Eutropia su suegra y viuda de Maximiano,
Crispo su hijo, entonces de doce o trece años, renunciaron al culto de los
ídolos. No hay pruebas seguras de la conversión de su esposa Fausta. Algunos
autores suponen que Helena ya era cristiana, lo que puede ser cierto. Pero los
que afirman que ella había educado a su hijo en la fe, y que Constantino,
cristiano desde su infancia, sólo manifestó su religión después del milagro de
la aparición celestial, quedan desmentidos por los hechos que ya hemos
relatado.
Zózimo, enemigo mortal del
cristianismo, y por ello del propio Constantino, quiso ridiculizar la
conversión de este príncipe. Cuenta que el emperador, habiendo matado
cruelmente a su esposa Fausta y a su hijo Crisipo,
atormentado por sus remordimientos, se dirigió primero a los sacerdotes de sus
dioses para obtener de ellos la expiación de estos crímenes: que habiéndosele
contestado que no conocían tal cosa para tan atroces crímenes, se le presentó
un egipcio de España, que casualmente estaba en Roma en ese momento, y que se
había insinuado entre las mujeres de la corte: Este impostor le aseguró que la
religión de los cristianos tenía secretos para lavar todos los crímenes,
cualesquiera que fuesen, y que el mayor villano, en cuanto hacía profesión de
ella, quedaba inmediatamente purificado; el emperador se apoderó con avidez de
esta doctrina, y habiendo renunciado a los dioses de sus padres, se convirtió
en el incauto del charlatán egipcio. Sozomen, más
sensato que Zózimo, de quien fue casi contemporáneo, refuta sólidamente esta
fábula y algunas otras mentiras que los paganos soltaron en su ciega
desesperación. Fausta y Crispo no murieron hasta el vigésimo año del reinado de
Constantino; y además, los sacerdotes paganos se habrían cuidado de no admitir
que su religión no les proporcionaba ningún medio para expiar los crímenes,
ellos que enseñaban que varios de sus antiguos héroes, después de los más
horribles asesinatos, se habían purificado mediante supuestas expiaciones.