 |
|

|
CONSTANTINO
EL GRANDE
(274-337 d.C)
I. EL VIEJO MUNDO DEL IMPERIUM ROMANUM: IMPERIO Y CRISIS IMPERIAL EN EL SIGLO III
Con la muerte de Cómodo en
el año 192 terminaba aquella época del estilo alciónico,
que sería para Edward Gibbon el punto culminante de la cultura de la
Antigüedad. En los decenios siguientes, la anarquía y la amenaza de
desmembración produjeron un estado permanente de desasosiego social, político y
espiritual. Bajo el terror y la violencia se produjeron entonces
enfrentamientos, que no pertenecían ya a aquellas normales condiciones de la
existencia histórica, en las que el organismo social se adapta a su propio
crecimiento. El antagonismo entre ¡a vieja religiosidad pagana y las religiones
orientales de redención y de los misterios no fue sino un exponente de los
conflictos más profundos que aquejaban a la sociedad. Las concepciones del
hombre sobre el mundo y su posición en él sufrieron una brusca transformación.
Al abrigo de la confusión, se abrieron camino transformaciones que tendrían
gran influencia en el futuro.
El imperium romanum de principios del siglo III se diferenciaba
poco del que habían creado los emperadores, desde Augusto a Adriano. El orbis romanus era
para sus habitantes el orbis terrarum, el mundo de la cultura por antonomasia. Este «mundo» romano abarcaba desde las
fronteras de Escocia y las orillas del Rin y del Danubio hasta los límites del
Sahara y del Sudán; desde Portugal hasta más allá de Anatolia oriental, el
Eufrates y Transjordania. Su verdadero centro era el mar Mediterráneo, que
ofrecía gran seguridad a la navegación. La población de este inmenso imperio
apenas alcanzaba una cuarta parte de la actual. Además se encontraba muy
desigualmente repartida; Asia menor, Siria y Egipto eran, con gran diferencia,
las más densamente pobladas; sólo en Egipto vivía probablemente una octava
parte de la población total del imperio.
En el interior, la
administración y las vías de comunicación, el uso del derecho romano y de la
lengua latina contribuyeron a unificar economía, cultura y estilo de vida. Una
red de carreteras, base de un intenso comercio interior, unió entre sí las innumerables
ciudades del imperio, que eran al mismo tiempo centros económicos y
administrativos. Desde Siria hasta España, las ciudades provinciales, con su
red geométrica de carreteras, sus templos y basílicas, sus mercados y parques,
sus acueductos, sus circos y baños públicos y sus bibliotecas, testimoniaban la
unidad cultural del orbis romanus. Pero también el campo se vio afectado por esta
civilización, al menos las grandes villas de los terratenientes y altos
funcionarios, con sus soportales, baños y suelos de mosaicos.
Pero, pese a su unidad,
existen en un área geográfica tan extensa diferencias perceptibles. Las
provincias de Oriente eran las fuentes principales de la fuerza productiva y de
los ingresos en concepto de impuestos; allí se encontraban los mayores centros
industriales y de oficios artesanales. El Occidente actuaba más bien como
consumidor y proveedor de materias primas, si bien algunas regiones de las
Galias se hallaban entre las más ricas del imperio, con importantes industrias
de lana y terra sigillata.
También la influencia de la cultura romana-helenística era de distinto tipo
según las regiones. En algunas provincias, como África, Siria y Egipto, se
agitaban tradiciones locales, encubiertas durante mucho tiempo, capaces de
marcar una evolución que terminó por romper la unidad cultural del imperio.
Más allá de sus fronteras se mantenía en las tinieblas el mundo de los
bárbaros: en el Oeste, el océano desconocido y apenas transitado; en el Sur, tras
la delgada y feraz zona costera del Norte de África, el Sahara, con sus
indomables tribus bereberes, y más allá, la desconocida África interior. El
Norte y el Nordeste permanecían en la penumbra: la región de las estepas, de
los bosques y de las zonas pantanosas, en las que vivían las tribus ¡lirias y
germanas, era conocida a grandes rasgos. El limes no era aquí una frontera
cerrada. Un sistema de puertos comerciales, situados en los extremos de las
carreteras romanas, suministraba al imperio materias primas, como cuero y ámbar
y esclavos.
Propiamente, el mundo
romano se abría hacia el Este, donde limitaba con el gran estado constituido
por el nuevo imperio persa de los sasánidas. Centros comerciales como
Antioquía, Damasco o Alejandría, eran puntos terminales de las grandes caravanas
y de las rutas marítimas, a través del Golfo Pérsico y del Mar Rojo; rutas que
abrían al comercio romano el camino de Arabia meridional, de Uganda por
Etiopía, de Ceilán por la India y hasta de China. Trabajos en plata,
instrumentos de vidrio y cobre, artículos de lencería y vinos iban hacia
Oriente, a cambio de objetos de lujo codiciados en el mundo romano: madera de
ébano, de teca, marfil, seda, diamantes, perlas, especias e incienso, «El mundo
se hace cada vez más civilizado y rico; por todas partes hay carreteras, por
todas partes comercio»: Este cuadro de una vida económica floreciente y
pacífica, esbozada por Tertuliano a principios de siglo, conoció profundas
transformaciones en los siguientes decenios.
El comienzo del proceso de
transformación se debe en parte al nacimiento de una auténtica política
exterior en el siglo III Durante dos siglos, el imperio había sido un estado
mundial que no tuvo, en el fondo, oponente alguno. En la ideología del
imperialismo romano, el mundo, el orbis terrarum, fue equiparado al pacificador orden romano, a
la pax romana. El imperio estaba
protegido por sus fronteras naturales: el cinturón desértico del Sáhara y del
desierto sirio, la zona montañosa de Anatolia oriental y las grandes cuencas
del Rin y del Danubio. En las zonas abiertas, como Alemania sudoccidental y el
norte de Inglaterra, tales barreras naturales eran sustituidas por
fortificaciones fronterizas. Los intentos de invasión eran rechazados por las
legiones estacionadas en los límites, preparadas para entrar inmediatamente en
acción. El emperador garantizaba con la paz del imperio la continuidad de
la vida cultural. Pero, desde comienzos del siglo III, llovieron los ataques
sobre las fronteras imperiales del Nordeste y del Este, lo que condujo a un
notable cambio en la situación: de su acostumbrada posición de superioridad
defensiva hubo de pasar a una verdadera lucha por su existencia. Esta situación
de crisis debió producir un shock en la mentalidad de extensas zonas de la
población imperial. Para una burguesía, privada de intereses y de
responsabilidad política, que se había consagrado con especial cuidado a lograr
ventajas para su vida privada y sus negocios, desapareció la conciencia de
seguridad, fraguada a lo largo de dos siglos. Motivos de la peligrosa crisis
fueron las simultáneas transformaciones operadas en el frente germánico y en el
persa, viejas zonas de fricción militar. Los enfrentamientos con tribus
germánicas constituían un tema rutinario de la política romana. Durante
doscientos años, Roma había defendido sus fronteras contra pequeños grupos
tribales desde una posición de clara superioridad. Ahora aparecían nuevas y más
poderosas agrupaciones y federaciones de tribus: alamanes, francos,
marcomanos, cuados. Su inquietud encontró potentes acicates en los territorios
europeos centrales y orientales, como consecuencia de las migraciones de godos,
vándalos, hérulos y burgundios, procedentes de Escandinavia. En los Balcanes se
produjo la expansión He los sármatas iraníes, cuyos dominios se extendieron
desde el Sur de Rusia hasta el Tisza (Theiss) y el Danubio, donde se
convirtieron en peligrosos vecinos del imperio. La rapiña, el hambre y la
presión de los sármatas comprimieron a las federaciones tribales germánicas
contra las fronteras romanas en un gran arco, que iba desde los Países Bajos
hasta la desembocadura del Danubio.
Una evolución similar se
produjo en la frontera oriental, donde el imperio tuvo como enemigo una
formación estatal sólidamente organizada, en lugar de conjuntos de tribus sin
coordinación entre sí. El problema fronterizo tampoco era aquí nuevo. En el
siglo III a. C., el reino parto de los Arsácidas había restituido al Irán su
independencia política, tras el dominio de Alejandro y los Seléucidas. El
conflicto con Roma empero cuando los partos se anexionaron Mesopotamia y
trasladaron la capital a Ctesifonte. Craso pagó con la muerte su derrota en el
Eufrates, en el año 53 a. C. Desde Trajano hasta Septimio Severo, los emperadores
intentaron una y otra vez asegurar las fronteras mediante puestos avanzados
junto al Eufrates y en Armenia. No obstante, el imperio parto, con su débil
estructura feudal, no constituyó hasta entonces un serio peligro.
La situación cambió
radicalmente como consecuencia de una revolución en el reino parto, que en el
año 224 puso en el trono a su jefe Ardasir (Artajerjes) I, de la familia imperial de los Sasánidas. El «imperio neo-persa» se vio a sí mismo como un renovado estado
nacional persa. Los Sasánidas mantuvieron a la privilegiada nobleza feudal del
reino parto en sus cargos militares y administrativos, pero fortalecieron la
hasta entonces dispersa confederación de estados vasallos, mediante una rígida
centralización y una magnífica organización. La superior fuerza combativa del
ejército se basaba en el arma más moderna del siglo: la caballería pesada
acorazada. En el resurgimiento nacional tuvo parte decisiva el renacimiento de
la religión de Zoroastro, que, con su influyente jerarquía, constituyó un
elemento unificador del imperio sasánida. La aspiración al dominio del mundo del antiguo imperio persa se
convirtió en el lema político de los Sasánidas. Esto significaba equiparación
con Roma y «liberación» de los antiguos territorios persas en Asia Menor, Siria
y Egipto. El nuevo estado era suficientemente fuerte como para emprender una
política dirigida a la expulsión de Roma de estos territorios; esto se hizo
patente ya a los pocos decenios (cf. ídem). En el año 260, tras sangrientas
derrotas, el emperador Valeriano cayó prisionero del monarca sasánida Sapor I
(241-272). El prestigio de Roma en el Oriente Medio quedó gravemente
quebrantado; los Sasánidas celebraron su victoria en múltiples
representaciones, como en el gran relieve en roca de Naqs-i-Rustam
(en Persépolis).
Así, pues, desde los años
treinta del siglo, el imperio hubo de sostener una guerra en dos frentes, que
se diluía en un complicado mosaico de constantes acciones aisladas. Hasta los
años setenta no cedió la presión de constantes agresiones. La peligrosa
caballería persa avanzó muchas veces hasta el corazón de Asia Menor y Siria.
Simultáneamente, francos, alamanes, cuados y godos lograban penetrar
profundamente en los provincias fronterizas del Rin y del Danubio. Sus
devastadoras expediciones alcanzaron incluso Italia y el norte de España. Los
piratas sajones dominaban el Canal; flotas de godos y hérulos, partiendo de sus
bases en el Mar Negro, saqueaban el norte del Egeo. Las fuerzas militares del
imperio, debilitadas por conflictos internos, no eran suficientes en ninguna
parte. De este modo, volvieron a su anterior agresividad tribus trabajosamente
pacificadas en otras fronteras: en la fortificación de Adriano, los pictos escoceses; en el sur de Egipto, los blemnios; y en el limes desértico del norte de África, los
bereberes, que, con sus dromedarios, habían conseguido ampliar el campo de sus
acciones de rapiña. Para comprender tal estado de cosas, basta con observar
las nuevas o renovadas fortificaciones de las hasta ahora abiertas ciudades,
incluso de aquellas situadas en el corazón del imperio. La misma capital tuvo
bajo el emperador Aureliano (desde el 271) sus murallas. No es casual que la
lucha contra los bárbaros constituyera en esta época un típico motivo
ornamental de los sarcófagos de las altas clases romanas.
La crisis en la política
exterior tuvo enormes repercusiones en la interior. La defensa del imperio
constituía el objetivo primordial y, por tanto, comenzaron a primar
inmediatamente los intereses militares, lo que tuvo muy graves consecuencias.
En los decenios de la anarquía militar (235-284), gobernaron tres docenas de
emperadores-soldados, procedentes la mayor parte de ellos de las legiones. Sus
mandatos eran extraordinariamente cortos: dos años y medio de promedio. Las
luchas por el trono estaban al orden del día; casi todos los emperadores y
pretendientes murieron de muerte violenta.
La dificultad de mantener
y reclutar grandes ejércitos, en un mundo acostumbrado a un largo periodo de
paz y al libre ejercicio de las actividades económicas, obligó a tomar medidas
que incidieron profundamente en la estructura política y social del imperio. En
los dos primeros siglos de la época imperial, el concepto de principado liberal
coexistió siempre con el de monarquía absoluta. Con Cómodo terminó el
absolutismo ilustrado del imperio adoptivo. El principado comenzó a
transformarse, a grandes rasgos, en una monarquía militar absoluta.
El absolutismo militar se
basó en dos postulados decisivos, en los que se hace patente el papel dirigente
jugado por la dinastía de los Severos. Por una parte, tendía a completar la
estructura estatal del imperio. La administración fue unificada y el status de
los ciudadanos nivelado: la constitutio Antoniniana del año 212 concedía a todos los súbditos
del estado la plena ciudadanía romana. Pero esto significaba menos una política
de igualdad jurídica de todos los ciudadanos (que eran ya súbditos hacía mucho
tiempo), que un nuevo elemento de unificación. En segundo lugar, y éste es el
factor más importante, se modifica la estructura del ejército, que acoge cada
vez mayor número de bárbaros. En vez de por itálicos, la espina dorsal de las
reservas militares está formada por súbditos semi-romanizados del imperio, como los ilirios, pero también por partos y germanos. Al mismo
tiempo los legados de la clase senatorial fueron substituidos en los cargos
directivos del ejército por oficiales de carrera, desapareciendo con ello
definitivamente la antigua estructura romana del mando. El paso de la tropa al
cuerpo de oficiales fue considerablemente facilitado, y constituyó la vía de
ascenso de muchos emperadores-soldados. Junto a las transformaciones étnicas y
sociológicas, se impusieron los cambios de táctica y organización. Como tropa
de ataque para las zonas de peligro en la frontera imperial surgieron los
incipientes ejércitos móviles de reserva, cuerpos armados que podían asumir un
papel político decisivo en el momento en que su comandante no se contentase ya
con ejercer una función puramente militar. Las formas de combate de los principales
adversarios del imperio obligaron a la creación de una caballería pesada como
tropa de choque.
Desde el punto de vista
político, el aspecto fundamental de la nueva forma de poder residía en la
diferente posición del emperador. En los primeros tiempos del principado
existía aún un frágil triángulo de poder entre el emperador, el ejército y el
senado. Ahora, el senado se ve cada vez más apartado del juego político. Su
formal asentimiento al nombramiento del emperador pronto dejó de ser requerido:
importantes atribuciones pasaron al . consilium principis, el consejo de estado del emperador. En lugar
de la vieja aristocracia, ocupó el senado la nobleza de espada proveniente del
ejército y, a menudo, superficialmente romanizada. A finales del siglo, el
senado era una institución que se reducía a aprobar por aclamación las órdenes
imperiales. El auténtico sostén del poder lo constituyen las legiones, sobre
las que disponía el emperador, como comandante en jefe de un ejército que le era sumiso.
No se debe infravalorar el papel de los militares ya en el temprano
principado; pero ahora, el ejército se convierte en el fundamento absoluto de
la soberanía. El espíritu profesional de cuerpo, propio de un ejército
mercenario, hizo desaparecer los últimos vestigios de lealtad al estado. La
dependencia personal del ejército respecto al emperador se hizo cada vez más
estrecha. El ejército no era, con todo, un fácil instrumento de poder. El
poder del emperador a través del ejército descansaba en un precario equilibrio,
que fácilmente podía romperse a favor del dominio del ejército sobre el
emperador. El siglo III ofreció muchos y peligrosos ejemplos de esto, cuando
las legiones proclamaban o deponían emperadores en cortos periodos de tiempo,
sin consideración alguna hacia los intereses del imperio. Los intereses
particulares de los grandes grupos militares de los frentes del Rin, Danubio y
Tigris hicieron surgir de facto, cada cierto tiempo, verdaderos estados independientes,
como el de la Galia, bajo Postumo y Tétrico
(259-274), o el de Palmira, la metrópoli del comercio oriental, bajo Odenato y Zenobia (262-273).
La nueva posición del
emperador encontró su expresión en el culto a su persona y en el ceremonial
imperial. El poder fue ideologizado. Si en los primeros siglos el emperador fue
solamente magistrado y primer ciudadano, al menos en teoría, ahora se
convierte en señor absoluto del estado, en fuente de paz y bienestar, como
representante de la divinidad. Este proceso alcanzó su punto culminante con
Aureliano, que subió al trono como dominus et deus (señor y dios), gobernando en su inaccesible majestad por encima de
los mortales.
A lo largo del siglo II,
en la administración del imperio, se constituyó una burocracia centralizada que
actuaba como instrumento de dominio del emperador. En contraposición a la
tradicional unidad de los puestos de mando civiles y militares, fueron
rigurosamente separadas las carreras del ejército y de la administración
civil. Sin embargo, existía un común denominador para ambos instrumentos del
absolutismo imperial: la militarización alcanzó también a la administración
civil, en la que se colocaban, sobre todo en sus cargos más elevados, muchos de
los antiguos oficiales. Esta administración, de carácter centralista, extendió
también, paulatinamente, sus tareas y competencias a la vida económica. Se
elaboró escrupulosamente un más riguroso sistema de exacción de impuestos y de
reglamentación estatal de la economía.
La economía sufrió
gravemente las consecuencias de las constantes incursiones militares, de las
guerras civiles y de las requisiciones. Las ciudades eran saqueadas y
destruidas, las cosechas devastadas y los ganados robados. La producción
agrícola y la actividad comercial e industrial disminuyeron intensamente a
causa de la inseguridad general y del bloqueo de numerosas vías de
comunicación. «El campo es menos productivo, la producción del suelo y el
número de campesinos disminuye». La inflación, provocada en parte
por la política monetaria estatal, empujó salarios y precios al alza. Muy probablemente, la población del
imperio disminuyó de manera sensible a lo largo de este confuso siglo.
Al mismo tiempo, las permanentes guerras civiles y defensivas hicieron cada vez
mayores las exigencias fiscales y las requisiciones. Mediante medidas
coercitivas, la burocracia intentó expoliar los últimos bienes del campo, con
lo que naturalmente no se detuvo la decadencia económica. Lo que
originariamente . se concibió como medidas de emergencia, sirvió de base a un
nuevo planteamiento que contenía los elementos más significativos de la
estructura social del siglo IV: prestación de servicios al estado por personas
o ciudades; explotación de los arrendatarios campesinos; formación forzosa de
corporaciones de trabajadores manuales y profesionales del transporte. El peso
económico comenzó a desplazarse de las ciudades, en parte gravemente afectadas
por la crisis, al campo. Estaba naciendo, un sistema que significaba algo más
que el mero reparto del poder político. Las medidas tomadas por los
emperadores y las nuevas funciones de , la burocracia tuvieron repercusiones
decisivas en la vida social, preparando aquellas profundas transformaciones de
la economía y la sociedad, que alcanzaron su pleno desarrollo en el siguiente
siglo.
Las causas de la gran
crisis se encontraban en la interacción de factores y conflictos políticos y
sociales; el factor originante o, al menos,
acelerador fue la situación de la política exterior Pero también en la cultura se operó un cambio en el comportamiento social, que corría paralelo a
la separación del individuo de las viejas agrupaciones. La insatisfacción e
inseguridad del individuo en el orden tradicional condujeron a un cambio
fecundo en la mentalidad de la sociedad. La religión politeísta pagana y el
mundo cultural clásico, estrechamente ligado a ella, fueron poco a poco
sustituidos por nuevas formas religiosas de pensamiento. Los hombres de la
época comenzaban a poseer una elevada sensibilidad religiosa. Fenómeno
destacado fue la penetración de los cultos y las religiones de los misterios
orientales, favorecida por el reclutamiento de parte de las tropas en Oriente.
El Mitra persa, la Cibeles frigia, el dios del sol de Emesa, Isis y Serapis,
Sol Invictus, etc., encontraron cada vez mayor número
de creyentes entre la población del imperio. A ellos se unió, especialmente en
los territorios periféricos, la teoría de la gnosis, con su rígido dualismo
entre espíritu y materia, que sobre todo fue adoptada como religión por la
gente culta. Manifestaciones marginales de esta situación religiosa fueron la
difusión de un bárbaro sincretismo y un portentoso auge de la astrología, la
magia y la hechicería.
Las nuevas religiones
eran, en oposición a la tradicional, religiones monoteístas de revelación y de
salvación. Respondían a las exigencias de los tiempos respecto a una mayor
seguridad religiosa y a un contacto personal con la divinidad, prometiendo el
conocimiento mediante la iluminación y la redención a través de la revelación;
se propugnaba, pues, una ruptura fundamental con el universalismo racional de
la antigüedad clásica grecoromana.
También en filosofía se
anunciaba la disolución del racionalismo. Con el neoplatonismo se introducían
en el edificio aparentemente racional de la filosofía elementos
místico-extáticos y ascético-contemplativos. Se trataba más de una forma de
vida que de un estricto sistema de pensamiento.
Esta situación espiritual
no se limitaba al imperio romano; existían casos paralelos, sumamente
instructivos, en la Persia sasánida, con la renovación del zoroastrismo y el
surgimiento de la religión de Mani y su rígida
doctrina severamente dualista. El monoteísmo y la severa regulación del culto
estatal encontraron su expresión tanto en Persia como en Roma. Fue Aureliano
quien intentó convertir el Sol Invictus de su fe
personal en la máxima divinidad del estado y en patrono del imperio.
Evidentemente, la
conversión de las nuevas religiones en culto oficial, del estado era solo una
posibilidad. A diferencia de los cultos tradicionales, ligados al poder
político, las nuevas religiones, en un principio extrañas al estado, podían
actuar políticamente, procurando un mayor distanciamiento o una más acusada
unión con éste. En aquel tiempo, el maniqueísmo y, sobre todo, el cristianismo
entraron en conflicto con el estado a causa de su actitud hostil a la
autoridad. Para sus contemporáneos, el cristianismo era solamente una de
tantas religiones orientales, con sus ritos secretos, prescripciones ascéticas,
fiestas y santos. A lo sumo, llamó la atención por su rigurosa oposición a las
exigencias puramente formales del culto oficial. En sus múltiples comunidades,
sobre todo en las de Oriente, pero también en Italia, Galia y Africa, comenzaron a crearse las bases de una ordenada
jerarquía y organización.
Clemente y Orígenes, los grandes teólogos alejandrinos, habían concedido la
máxima importancia a la lucha contra la gnosis y la filosofía pagana. A
excepción de algunas sectas, e) conjunto de la Iglesia no se opuso
sistemáticamente al estado. Pero su negativa a presentar las ofrendas
prescritas por el estado, fundada en razones religiosas, desencadenó las abiertas
persecuciones de Decío y Valerio. De tales
persecuciones surgió la ecclesia martyrum, con aquella nueva confianza en sí misma, que
el apasionado africano Tertuliano resumió en la orgullosa fórmula de militia Christi (el ejército de Cristo).
El poder militar logró
atajar la amenazadora desintegración del imperio; el estado autoritario actuó
como factor de orden, defendiendo al imperio del caos completo y de la
barbarie. Hacia la mitad del siglo, cuando el imperio, bajo el poder de Valerio y de Galieno (253-268), parecía al borde de la ruina, se produjo la
superación política de la crisis imperial. Esta fue la obra de los emperadores
ilirios, militares austeros, que por sus dotes de mando habían sido escogidos
por el ejército para dirigir los difíciles combates defensivos y para
restablecer el orden.
El proceso de
estabilización comenzó con Claudio Gótico (268-270); avanzó con Aureliano
(270-275), Probo (276-282) y Caro (282-283), para concluir con Diocleciano. Las
incursiones germánicas se rechazaron victoriosamente; Persia sufrió una
derrota; los reinos autónomos de Galia y Palmira fueron barridos. El admirable
balance fue que, a partir del año 280, las fronteras del imperio pudieron ser
afianzadas casi en ios mismos límites del siglo II,
lo que representaba un admirable balance. Unicamente dos pequeñas regiones fueron definitivamente evacuadas: Dacia y los Agri decumates en la Germania sudoccidental, entre el alto Rin y
el lago de Constanza, ocupados por los alamanes desde el año 254. A pesar de
operarse esta trabajosa recuperación en política exterior, la decadencia
monetaria y económica no fue en modo alguno eliminada. La situación política
interior siguió siendo inestable y la posición del emperador precaria, como lo
prueba el que Aureliano fuera eliminado a los cinco años de mandato, por una
conjuración de oficiales y que Probo y Caro murieran a manos de sus prefectos
pretorianos.
Pero la estabilización de
la política exterior era la condición necesaria para el desarrollo, durante las
dos generaciones siguientes, de las nuevas formas de vida que habían surgido a
la sombra de los desórdenes. El absolutismo militar, que constituyó durante
mucho tiempo un mero sistema de emergencia, llegó a transformarse en un orden
estable¡
II. NUEVAS FORMAS DE VIDA: ABSOLUTISMO Y CRISTIANISIMO.El reinado de Diocleciano y Constantino: de la tetrarquía a la monarquíaLa propaganda oficial
saludó al emperador Diocleciano como parens auret saeculi y, al
contrario de lo que había ocurrido con sus antecesores, existía en esta fórmula
algo de verdad. De todas formas, esta fase de la evolución del imperio está
ligada a dos nombres: los creadores de las nuevas formas de vida del Imperium Romanum Christianum fueron Diocleciano y Constantino. Incomparablemente
más significativos como gobernantes que sus antecesores, afrontaron la herencia
caótica de la anarquía militar, con la desesperada voluntad de conservar y
renovar la organización del imperio, logrando realizar con éxito tan gran
empresa. Resulta imposible distinguir los logros de cada emperador en la
reforma y reorganización del estado. Frecuentemente, apenas es posible
atribuir con certeza determinadas medidas a Diocleciano o a Constantino. Sin
duda, en la transformación del imperio pueden observarse dos aspectos
diferentes que, según los casos, van estrechamente ligados al nombre de uno
de los dos emperadores. En la reorganización del estado y la sociedad—proceso
reformador esencialmente evolutivo—, muchas decisiones fueron tomadas ya por
Diocleciano. Lo que Constantino continuó, pero también lo que cambió, estaba ya
orientado por tales decisiones en una determinada dirección. Por el contrario,
Constantino fue el único responsable del reconocimiento del cristianismo y de
su vinculación con el estado, lo que tuvo grandes consecuencias sociales y
culturales. Constantino representa el modo revolucionario de actuar en este
periodo de profundo cambio histórico. Por eso lleva, con más derecho que ningún
otro, el sobrenombre de «Grande».
Los cuarenta años que van
desde el 284 hasta la instauración de la monarquía por Constantino, en el 324,
fueron una casi ininterrumpida cadena de luchas internas por el poder. Al mismo
tiempo siguieron desarrollándose los combates defensivos en las fronteras, aunque
la presión de las tribus había cedido momentáneamente. Los primeros años de
gobierno de Diocleciano se caracterizaron por frecuentes luchas contra francos,
alamanes y sármatas, así como por revueltas internas, entre las que destaca la
de Carausio en Inglaterra, que se prolongó hasta el
año 293. Ya en el 286, Diocleciano había nombrado corregente, con el título de
Augusto, a un jefe militar capacitado y leal: Maximiano. En el año 293, creó el
sistema de la tetrarquía, con el fin de neutralizar a los posibles
pretendientes al trono, pero sobre todo para repartir la inmensa carga de las
tareas políticas y militares. Diocleciano, Augusto de Oriente, nombró a Galerio
césar asociado y Maximiano, Augusto de Occidente, hizo lo mismo con Constancio
Cloro, ambos distinguidos militares. La buena inteligencia de los cuatro
soberanos (simbolizada en el retrato de grupo situado en el exterior de la
basílica de San Marcos de Venecia) y el funcionamiento del sistema sin
fricciones, bajo una dirección unificada, fueron asegurados por la indiscutida
autoridad de Diocleciano. Él fue en la tetrarquía el verdadero emperador. Los
cesares ejercían la función de gestores de una activa y coordinada política
militar en las fronteras: Constantino lucha contra los alamanes (victoria de Langres en el año 298) y Galerio dirige las campañas contra
carpos y godos y contra los persas, en Armenia. La primera tetrarquía
proporcionó al imperio una época de relativa tranquilidad. En el año 305, poco
después de una solemne visita a Roma para festejar su veinte aniversario de mandato,
se quebrantó seriamente la salud del .casi sexagenario Sénior Augustus y, en el año 305, abdicó juntamente con Maximiano.
Constancio y Galerio pasaron a ser augustos, y Severo y Maximino Daia fueron nombrados césares. Diooleciano vivió después de esto más de ocho años, retirado en su inmenso palacio de Espalalo en admirable détachement del poder y apenas interviniendo ya en la política.
Diocleciano fue uno de
esos grandes personajes, silenciosos y austeros, extraordinariamente
pragmáticos, como Felipe el Bueno de Borgoña o Guillermo de Orange. Un
pragmático que, sin duda, creía al mismo tiempo con fe ciega en Mitra, el dios
de los legionarios, el «sol invencible», y en un orden eterno del mundo, cuyos
secretos podía desentrañar la astrología. Es posible que el viejo organizador
del absolutismo monárquico viera desmoronarse la obra de su vida en los
tumultos de la segunda tetrarquía; sentimiento que, a la vez, tenía y no tenía
justificación. La autocracia imperial fue mantenida por Constantino, aunqueno el sistema artificial de la tetrarquía. Pero el
espíritu del nuevo estado fue profundamente transformado por el cristianismo,
contra el que Diocleciano había luchado inútilmente.
En el relevo del año 305,
funcionó el sistema de tetrarquía previsto por Diocleciano. La soberanía de la
segunda generación se disolvió muy pronto en las luchas por el poder, debido
a la ausencia de una gran autoridad. Ya en el año 306, murió Constancio en
York; mientras que las legiones aclamaban a su hijo Constantino como sucesor,
en Roma se nombró augusto a Majencio, hijo de Maximiano. Siguieron años de
larga lucha militar y diplomática por el poder. El año 308, la conferencia de Carnunto declaró a Majencio (que seguía manteniendo sus
posiciones en Italia y Africa) enemigo del imperio,
sin que se llegara a un compromiso efectivo entre sus comunes adversarios. La
muerte de Galerio (311) condujo a un nuevo reagrupamiento de fuerzas y a un
conflicto abierto. En el año 312, Constantino marchó sobre Italia y, tras duros
combates, derrotó a Majencio en Turín, Verona y el puente Milvio,
frente a Roma. Fueron victorias ganadas instinctu divinitatis (por inspiración divina), como prudentemente
el Senado hizo inscribir en el arco de triunfo erigido en honor del emperador,
teniendo en cuenta su reciente conversión, Licinio, el aliado de Constantino,
aniquiló en los años siguientes a Maximino Daia en Oriente. Los augustos Constantino y Licinio se
convirtieron, por tanto, en soberanos absolutos de Occidente y Oriente. Sus
relaciones fueron tirantes desde un principio. En el año 323, al plantear
Licinio en el oriente una política hostil a los cristianos, se inició la batalla
decisiva. En el otoño del 324, Constantino obligó a Licinio a abdicar y, poco
después, ordenó ejecutarlo como enemigo del imperio. Constantino había
alcanzado su meta: la monarquía universal, bajo la forma del Dominado. La
tetrarquía, lo mismo que el triunvirato al final de la República, se había
manifestado como una solución transitoria. Los trece años de monarquía absoluta
(aunque nominalmente sus hijos Crispo, Constantino II, Constancio II y
Constante eran corregentes con el título de césares) se vieron ensombrecidos
por una tragedia familiar: la ejecución de Crispo y de la emperatriz Fausta. En
estos años Constantino consolidó y completó el edificio del nuevo orden, cuyos
cimientos y líneas fundamentales había creado Diocleciano.
Constantino y el Cristianismo.Junto a la reorganización
del estado como un sistema de soberanía basado en la fuerza, vino con
Constantino el aspecto revolucionario de su obra histórica: el reconocimiento
del cristianismo como legítima religión del estado, lo que iba unido a su
conversión personal. Esta decisión causó gran impacto en la antigua religión y
en la Iglesia y la fe cristianas, teniendo también extraordinaria trascendencia
en todo el mundo histórico de los siglos siguientes. Tanto sus
contemporáneos como las generaciones que les siguieron percibieron claramente
su carácter revolucionario. El emperador Juliano calificó a su tío Constantino
de «hombre revolucionario y subversivo de las viejas leyes y de las costumbres
ancestrales». El pagano Zósimo vio en el edicto del año 313 la causa de la
decadencia del imperio en el siglo V; los cristianos, en cambio, celebraron a
Constantino como nuevo Augusto e instrumento de la Providencia. A principios
del siglo IV, el cristianismo era aún una de tantas religiones de salvación de
origen oriental. Pero, hacia la mitad del siglo, la Iglesia, a través de su
influencia espiritual en la población del imperio, así como por su posición
social y económica, se había convertido en una de las fuerzas vivas de la
época, de extraordinaria influencia en la sociedad y la política, el arte y la
cultura.
La religión antigua había
sido siempre también una forma de religiosidad política. En ella se encontraba
profundamente anclada la creencia de que la paz, el bienestar y el éxito de las
ciudades y estados deben agradecerse a la acción de los dioses poderosos. El
culto a determinados dioses estatales era, por esta razón, una función
necesaria para toda sociedad organizada. A tan natural exigencia cedieron
también las religiones orientales, que carecían de toda aspiración religiosa
exclusivista. Los cristianos constituían, en este aspecto, la gran
expectación; su fe les obligaba a rechazar el sacrificio a las divinidades
oficiales, por lo que se consideró que ponían en peligro la ayuda divina al
imperio, tan necesitado de ella en estos momentos de crisis. De «traidores a
las leyes patrias» les calificó el filósofo pagano Porfirio (232-301). También
el poder de los tetrarcas descansó en las convicciones tradicionales de una
religiosidad política. Diocleciano, al querer imponer la unidad de la fe en la
tradicional religiosidad romana, no hizo sino llevar a sus últimas
consecuencias el sistema teocrático. Aquí y no en la presión de Galerio,
fanático enemigo de los cristianos, residió la auténtica causa de las .grandes
persecuciones contra el cristianismo.
Parecía que iba a
producirse una lucha desigual: el poderoso aparato del estado reorganizado
contra las dispersas comunidades cristianas. A partir de Valeriano, en los
decenios de discreta tolerancia, el cristianismo se había extendido
extraordinariamente, sobre todo en el oriente del imperio, consiguiendo adeptos
en el ejército y en la alta administración. Sin embargo, los cristianos sólo
representaban hacia el año 300 una fracción mínima de la población imperial.
Las medidas anticristianas de Diocleciano se iniciaron en el año 302, con una
depuración incruenta en el ejército y en la administración civil. En el año
303, comenzó la persecución general con prohibición del culto, detención de clérigos,
destrucciones de iglesias, quema de libros sagrados, sacrificios forzosos y
numerosas ejecuciones. Tras la retirada de Diocleciano, la persecución
prosiguió enérgicamente, sobre todo con Galerio y Maximino Daia.
Sin duda, la persecución
se mostró como un gran error político de Diocleciano, que había subvalorado el
enraizamiento de la nueva fe y su capacidad de resistencia pasiva. El edicto de
parcial tolerancia para la fe cristiana que hubo de promulgar Galerio en
Sárdica, en el año 311, implicaba el reconocimiento de que la destrucción de
los cristianos era tan imposible como vencer su lealtad religiosa. El edicto
obligaba a los cristianos a realizar algo a lo que, en realidad, nunca se
habían negado: rezar a su Dios por la permanencia y bienestar del imperio. El
primer paso político-religioso de Constantino, «el Edicto de Milán», promulgado
conjuntamente con Licinio en 313, no hacía sino confirmar el edicto de
tolerancia de Galerio, precisando más exactamente sus términos. Pero, para el
posterior desarrollo de los acontecimientos, existía una diferencia fundamental
entre que la nueva fe fuese tolerada por el estado junto a las demás religiones
o que el soberano, haciéndola suya, la favoreciese decididamente. De' ahí la
extraordinaria significación de la decisión personal de Constantino; sin ella,
la historia de la Iglesia y del imperio romano hubiese discurrido por caminos
completamente diferentes.
Constantino era
extraordinariamente capaz como militar, administrador y legislador y estaba dotado
de una energía que, a veces, resultaba brutal. No podía ocultar la tosquedad
característica del soldado ni la debilidad del autócrata por los personajes
palaciegos. Como hombre de estado, era un planificador exigente y flexible en
sus ideas. De su actitud religiosa y de sus posibles cambios sabemos pocas
cosas con certeza. Conocemos al emperador a través de fuentes cristianas o
paganas que, precisamente en esta cuestión, mantenían siempre una actitud
parcial. Durante mucho tiempo dominó la brillante tesis de Jacob Burckhardt según la cual,
Constantino sería, en definitiva, un político irreligioso y amoral, para el
que el reconocimiento del cristianismo constituía un acto de frío cálculo, con
el que utilizaba la nueva fe como fermento espiritual para la renovación del
imperio. Esta tesis resulta ya insostenible, pues significaría atribuir a
Constantino una visión demasiado profética para su época sobre las
posibilidades del cristianismo. Constantino poseía, sin duda, una especie de
predisposición religiosa y buscó con denuedo, durante mucho tiempo, la
seguridad en la fe. Comenzó siendo adepto del Sol Invicto, para cambiar más
tarde esta religión militar por un monoteísmo ligado al culto de Apolo, que
paso a paso le condujo a la nueva fe. Posiblemente llegó a un contacto y confrontación
con el cristianismo bajo la impresión de la gran persecución. Sin duda alguna,
muchos de estos pasos encajaron extraordinariamente en sus cálculos y
consideraciones políticas.
Lo cierto es que, en el
año 312 y ante las puertas de Roma, Constantino ordenó luchar a sus soldados
con el anagrama de Cristo puesto en sus estandartes. ¿Se debió a una indicación
del cielo en sueños durante la noche anterior (como refiere Lactancio), o lo
intentó «a modo de prueba» para comprobar el poder del cristianismo, lo que le
decidiría en caso de éxito a abrazar esta fe? Esto coincidiría con una concepción de la acción divina, que Eusebio
atribuye al mismo emperador. «El que siendo creyente cumple con la ley de
Dios y no traspasa sus mandamientos, es premiado con la plenitud de sus
bendiciones (...) y con mayor fuerza para conseguir sus fines»
Cualesquiera que fuesen sus motivaciones personales, en el año 312, manifestó
su posición personal en favor del cristianismo. La consecuencia de ello fue el
Edicto de tolerancia de Milán, que definitivamente dio la libertad al
cristianismo. Evidentemente, también jugaron aquí un gran papel las
motivaciones políticas, sobre todo en Licinio, obligado a tener muy en cuenta
las fuertes comunidades cristianas de Oriente. Pero es indudable que
Constantino gobernó más tarde como decidido cristiano. Sus monedas mostraban
emblemas cristianos, sus leyes favorecían a los cristianos; intervenía por
intereses políticos y religiosos en la actividad eclesiástica. Actuando como
soberano, pero sin un absoluto sentido dogmático, presionaba sobre donatistas
y arrianos para unificar el culto a la divinidad y asegurar así la gracia del
cielo para el imperio. Cuando murió, se le enterró en un mausoleo dispuesto por
él mismo, junto a la Iglesia de los Santos Apóstoles, en Constantinopla,
rodeado de símbolos conmemorativos de los doce apóstoles, conforme al concepto isapostólico de la futura ortodoxia.
Constantino no era un
cristiano en el sentido moderno y espiritualizado de la fe. En su época,
existía una compacta unidad de lo religioso y lo político. La divinidad era un
poder que intervenía de manera muy concreta en este mundo y cuya ayuda debía,
por tanto, requerirse, aunque su eficacia podía ponerse a prueba y tomar
decisiones en consecuencia. De ahí que fuese tarea del hombre de estado buscar
la recta fe e implantarla para la salvación del estado. Constantino no era ni
el puro autócrata ni el homo religiosus,
cuyas decisiones serían independientes de las consideraciones políticas. Para
él, una decisión religiosa podía contener componentes políticos, sin que en
ello viese una contradicción.
Constantino no concebía una tajante separación entre los campos político y religioso, pero tampoco aspiraba a imponer la exclusividad del cristianismo frente a otras religiones. No renunció (al igual que sus primeros sucesores) al cargo de sacerdote de la religión pagana estatal (pontifex maximus). El paganismo no fue perseguido; funcionarios paganos detentaban todavía gran parte de los altos cargos. En realidad, el edicto de Milán se pensó como un estatuto de tolerancia para todas las religiones: «Que a los cristianos y a todos los demás les sea dada la posibilidad de confesar libremente la religión por ellos elegida, para que lo que de divino y celestial exista sea propicio a nosotros y a nuestros súbditoo». Tal tolerancia en los principios del estado constituía una novedad inaudita. Claro que —aunque de ture duró hasta el año 378— la situación de tolerancia desapareció pronto ante la necesidad del estado de conseguir el apoyo de una religión políticamente fuerte. Constantino no elevó nunca el cristianismo a religión oficial y única del estado; tan sólo lo liberó de su hasta entonces ilegal situación, equiparándole, como religio licita, a las demás religiones. Se devolvieron a las comunidades sus bienes confiscados y clérigos e iglesias recibieron, como corporación, los mismos privilegios jurídicos que el clero pagano. La simple equiparación jurídica abrió a la Iglesia enormes posibilidades de desarrollo. Ya en los últimos años de Constantino, se manifestó un claro favoritismo hacia la religión cristiana frente . a las demás. La política religiosa de Constantino aceleró la caída del politeísmo pagano y el retroceso de las religiones reveladas orientales. Se inicia entonces un intenso proceso de expansión del cristianismo; a lo largo del siglo, fue cristianizada una gran parte de la población imperial, aunque por ello no murieron los viejos cultos. Formas religiosas paganas subsistieron hasta el siglo VI. El paganismo se redujo cada vez más a un pequeño círculo de gentes cultas y a las zonas campesinas menos desarrolladas. Ya por el número de fieles, la Iglesia se convirtió en un factor de poder, junto al emperador, al ejército ya la administración. A esto se añadieron medidas estatales en su favor: los obispos obtuvieron el derecho de fallar juicios inapelables en los procesos civiles entre laicos; las comunidades podían aceptar legados testamentarios y constituir patrimonios propios; el domingo cristiano fue reconocido como fiesta estatal. La Iglesia se fortaleció
considerablemente en el plano económico mediante enormes donaciones. Las
primeras construcciones eclesiásticas monumentales de la cristiandad, como la
Basílica Lateranense, en Roma, o la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén,
son, en parte, fruto de fundaciones de la misma casa imperial. Al poder
espiritual sobre los círculos cada vez mayores de cristianos entre los
súbditos y en el ejército ya la posición económica y social de la Iglesia, se
añadió el peso político de los altos cargos eclesiásticos, que se fue
consiguiendo lentamente en las confrontaciones del siglo IV. La política
religiosa de Constantino abrió así el camino a un mayor desarrollo de la Iglesia
y de la cristiandad, independientemente de que el emperador se percatara de la
transcendencia de sus decisiones.
Las grandes, aunque
problemáticas, posibilidades de unión del emperador y la iglesia, fueron
expuestas proféticamente en la «teología política» de Eusebio de Cesárea, uno
de los consejeros cristianos de Constantino. Para Eusebio, el reino terrenal
único y el Dios cristiano único encontraban con Constantino la unidad a que
estaban predestinados: un imperio, un emperador, un Dios. Con ello se
propugnaba una ligazón indestructible entre el cristianismo y el imperio
romano, que para ambos podía resultar tan fructífera como peligrosa. Para el
cristianismo, la revolución constantiniana constituía un triunfo con dos
caras. La libertad y el apoyo del estado dieron a la Iglesia un poder y un
desarrollo imprevisibles, que tuvieron consecuencias decisivas para la
cristiandad. Al unir estrechamente sus intereses con los del estado, la
Iglesia renunció a una parte de su independencia, lo que más tarde quedaría
ampliamente demostrado en la política religiosa estatal. El entrelazamiento de
la Iglesia con el mundo provocó ptonto en la misma
Iglesia movimientos de protesta, que condujeron a una crisis espiritual: «La
Iglesia ha tomado a los príncipes cristianos en su seno y así, evidentemente,
ha ganado en poder y riqueza, pero, en cambio ha perdido en fuerza interior» ”.
Por otra parte, las
repercusiones del cristianismo y de la Iglesia sobre el mundo político y social
eran también de doble filo. Las intromisiones del estado en las disputas
internas de la Iglesia iban en detrimento de la fuerza y autoridad del poder
político. Pues lo que en principio se desarrollaba en la Iglesia Como disputa
teológica y conflicto interno, terminaba repercutiendo en la política interior
del imperio. Ciertamente, el cristianismo podía actuar como factor de unidad
en el imperio y como sostén del absolutismo imperial, pero del mismo modo podía
convertirse en un elemento de disgregación. Cuando la Iglesia se escindió en
las grandes controversias teológicas de la época, esta división penetró también
en el campo político, amenazando con provocar la guerra civil. Constantino
tomó además una decisión de importantes consecuencias: dio una nueva capitalidad
al imperio. El 11 de mayo del año 330, inauguró solemnemente, en el lugar de
la vieja Bizancio, la nueva ciudad sobre el Bósforo que lleva su nombre. Roma había perdido, hacía ya mucho tiempo, la función de
centro gubernamental: Tréveris, Milán y Aquileia,
Sirmio, Sárdica y Nicomedia habían sido las residencias de la tetrarquía. Esta
situación correspondía al desplazamiento del peso político hacia el Este,
determinado, a su vez, por la superioridad económica de la mitad oriental del
imperio, con sus grandes metrópolis comerciales, y por la situación militar.
Los frentes principales se encontraban ahora en las provincias de los Balcanes,
en Armenia y en Siria. Ya Diocleciano, como Augusto
de Oriente, residió por lo general en Nicomedia. En la fundación de
Constantinopla jugaron también un papel importante las consideraciones de orden
político, económico y estratégico. Pero, junto a ellas, se encontraban sin
duda las motivaciones religiosas y político-religiosas. La nueva capital
debería verse libre del lastre de las viejas tradiciones paganas y de los
recuerdos políticos. Roma seguía siendo el centro venerable de las viejas
tradiciones paganas, mientras que el centro de gravedad del cristianismo se
encontraba en ese momento en Oriente. En Siria y Asia Menor existían en el siglo
IV numerosos y florecientes centros eclesiásticos, mientras que, en
comparación, la extensión y organización del cristianismo en Occidente eran
más débiles.
Constantinopla fue
fundada, sin ningún género de dudas, como una segunda Roma; como capital
imperial y no sólo como residencia del emperador. En la organización de la
administración y en la estructura de la ciudad se expresó esta aspiración, que
no pasó desapercibida en Roma. La nueva ciudad tuvo, como la vieja Roma, un
senado, un capitolio, catorce distritos, pan gratuito para la plebe, un palacio
imperial y numerosos edificios oficiales. Pero existía una profunda
diferencia: La nueva Roma (en la que no estaba permitido el culto público
pagano) se manifestó como una Roma cristiana, como la capital del Imperio
Romano Cristiano.
La fundación de
Constantinopla tuvo incalculables consecuencias históricas: «Desde la
fundación de Roma, no ha sido creada en el mundo una ciudad más importante que
ésta». Constantinopla representa el triunfo de aquella peculiar síntesis de
dominación romana, cristianismo griego y cultura helenística-oriental, que
había de mostrarse como eficaz poder en los siglos siguientes. Durante mil
años Constantinopla fue el centro de gravedad de la vida y el último núcleo de
resistencia del imperio bizantino. Que la ciudad conociese este destino dependió en gran medida de su
posición extraordinariamente favorable. En las condiciones del siglo
IV, la ciudad se encontraba en una posición dominante entre Asia y Europa, que
hacía de ella, incluso desde el punto de vista geográfico, el centro del
imperio y el lazo de unión entre Oriente y Occidente. Situada en la línea
estratégica de las principales comunicaciones entre los frentes germano y
persa, Constantinopla dominaba también las más importantes vías comerciaes entre las cuencas del Danubio y el Eufrates. Desde el punto de vista de la
estrategia naval y del comercio marítimo, su posición era también extraordinariamente
favorable; emplazada entre el Mar Negro y el Egeo, mantenía comunicaciones
marítimas directas con Siria, Egipto, Africa del
Norte e Italia. Su posición natural y sus modernos dispositivos de defensa
hacían de ella la más importante fortaleza y la mayor ciudad comercial del
Mediterráneo, sólo conquistada dos veces en el curso de su larga historia (en
los años 1204 y 1453).
El ascenso de
Constantinopla significaba la continua decadencia de Roma, que llevaba una
digna y fantasmal existencia, a la sombra de sus grandes monumentos y de las
viejas tradiciones. Ya sólo era el lugar donde los emperadores, en sus raras estancias,
celebraban triunfos y aniversarios de gobierno. Sin embargo, la significación
simbólica de Roma era todavía muy grande para los contemporáneos, A la aeterna urbs se
ligaba la creencia mágica en la aeternitas imperii, de ahí la consternación que se produjo cuando los
godos conquistaron la ciudad, en el año 410. Esto también afectó a los
cristianos; a las tradiciones paganas se unía la tradición de Roma como ciudad
de las tumbas de los apóstoles. Aquí se fraguó el futuro papel de Roma:
la despolitización de la ciudad era la condición necesaria para que el
papado, como centro de la cristiandad occidental, pudiese alcanzar un día la
independencia.
Imperio e Iglesia, estado
absoluto y cristianismo cambiaron la realidad de la vida y la existencia del
individuo. El estado romano tardío constituía tan sólo la cobertura exterior de
este cambio. Los modelos y las formas de vida individuales y sociales, surgidos
de la acción recíproca del orden político absolutista y de la revolución
espiritual del cristianismo, sobrevivieron a tal estado. Con el ascenso de la
Iglesia en una sociedad que se estaba renovando, se completó el proceso de
transformación, que debía constituir las bases del futuro.
Los decenios que van desde
Constantino a la muerte de San Agustín (430), constituyeron la gran época de la
cristiandad. De una secta, no sin influencia pero sí reducida, la Iglesia se
convirtió con gran rapidez en una organización que abarcaba todo el imperio.
Partiendo de las catacumbas (en las que ciertamente no había vivido de hecho,
pero sí desde el punto de vista político y espiritual, la Iglesia llegó a convertirse,
junto al estado, en un factor de poder.
La Iglesia del siglo IV es
una ecclesia triunphans.
Los creyentes se entregan a sus obligaciones con la conciencia de pertenecer a
una comunidad que ha conquistado su propia libertad y ve ante sí un grandioso
futuro. Las nuevas posibilidades de acción y su gran atractivo hacen de la
Iglesia en el orden espiritual y cultural, durante la época de los Santos Padres
y del primer arte cristiano monumental, un factor creador.
La fe y sus problemas penetran también rápida y profundamente en
las amplias masas, modificándose el sentido y la concepción del mundo de todos
los grupos sociales. En el año 382, el obispo Gregorio de Nisa nos ofrece un
cuadro muy instructivo de la atmósfera reinante en Constantinopla: «La ciudad
está llena de gentes, que dicen cosas incomprensibles por las calles,
mercados, plazas y cruces de caminos. Cuando voy a la tienda y pregunto cuánto
tengo que pagar, me responden con un discurso filosófico sobre el Hijo
engendrado o no engendrado, del Padre. Cuando pregunto en una panadería por el
precio del pan, me responde el panadero que, sin lugar a dudas, el Padre es más
grande que el Hijo. Cuando pregunto en las termas si puedo tomar un baño,
intenta demostrarme el bañero que, con toda certeza, el Hijo ha surgido de la
nada. Los grandes problemas de la fe no eran asunto exclusivo del clero o de
las gentes cultas, sino una cuestión vital para todo el mundo. Las sesiones o
conclusiones de los concilios se discutían y criticaban como hoy ocurre con
los partidos de fútbol o el «Tour de France»; tal era la intensidad con que
estos problemas ocupaban la mente de las amplias masas populares.
Respecto a los laicos,
disponía de las amplias medidas disciplinarias eclesiásticas, pero también
del derecho a emitir juicios inapelables en los conflictos civiles. Todo ello
le confería una influencia y consideración, en su lugar de residencia, que frecuentemente
superaba a la de la autoridad civil. Tan especial posición social no era
privativa del obispo, alineado por su rango entre los altos funcionarios del
imperio y libre en todos los asuntos religiosos de la potestad judicial civil,
sino que también los clérigos se beneficiaban de grandes privilegios (estaban
exentos de las cargas comunales y del servicio militar). Esto hacía atractivo
el estado sacerdotal, incluso para las clases sociales elevadas, como la de
los curiales; no sin razón, los
emperadores promulgaron leyes contra el abandono de los catgos comunales por el servicio eclesiástico. La riqueza de ciertos clérigos y el
enriquecimiento de las comunidades por las dádivas imperiales o privadas condujeron,
en ciertas sedes episcopales, a ostentosos modos de vida, criticados por los
contemporáneos como moralmente escandalosos. Pero, por otra parte, el obispo
contribuía considerablemente a mitigar las necesidades sociales, mediante la
caridad, el cuidado de los enfermos y las hospitales. La estructura de la Iglesia
episcopal correspondía a la constitución de la ciudad, ya que la ciudad y su
región formaban la jurisdicción del obispo. De ahí que las diócesis fuesen
mucho más pequeñas que hoy; solamente en el Norte de África había en aquel
tiempo más de 300 sedes episcopales. Los obispos metropolitanos tenían cierta
jurisdicción eclesiástica sobre los de cada ciudad. Sus jurisdicciones
coincidían muchas veces con los distritos de las provincias imperiales. En la
fase final del imperio romano de Occidente, esta estructura eclesiástica, que
correspondía a la administrativa, permitió a la autoridad episcopal, gracias a
su influencia espiritual, a sus atribuciones jurídicas y a su poder económico,
sustituir temporalmente la organización civil-estatal, que se vino abajo en el
transcurso de las guerras contra los invasores bárbaros.
A través de la constitución
metropolitana, sancionada en Nicea, se desarrollaron las zonas de influencia de
los grandes patriarcados. Muy pronto existieron algunas Iglesias madres de
fundación apostólica —como Alejandría, Antioquía o Roma—, cuyas comunidades
filiales se regían según el ordenamiento y usos de estos especiales
protectores de la verdadera tradición. Al considerarse estas Iglesias como
misionales, las comunidades filiales empezaron a depender de las originarias,
que poco a poco se atribuyeron jurisdicción sobre un grupo de provincias eclesiásticas.
A lo largo del siglo IV, se formaron cinco de estos patriarcados,
definitivamente sancionados por el concilio de Calcedonia del año 451:
Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén y Roma (la cual, en su origen,
era una de las sedes patriarcales, independientemente de la posterior posición
especial del obispo de Roma). El rango especial de estas sedes episcopales no
sólo dependía de su importancia como grandes centros religiosos, sino también
del hecho de estar enclavadas en puntos neurálgicos de la administración, de
especial significación política y económica. Sólo Jerusalén no era ni sede de
un gran poder político ni un gran centro de misión; retuvo una posición
honorífica entre los mayores patriarcados en virtud de su tradición religiosa.
La estructura de la
Iglesia era esencialmente administrativa y disciplinar. Obispos y patriarcas
poseían autoridad docente, pero no dogmática. Se aceptaba la igualdad de
rango de todos los obispos como responsables de la transmisión de la fe, igualdad
que había defendido con decisión el cartaginés Cipriano, a mediados del siglo
III. Las cuestiones dogmáticas y teológicas las debatía y decidía una asamblea
de obispos: el sínodo, que podía limitarse al ámbito metropolitano o reunir a
todos los obispos de un patriarcado. Por intervención del emperador
Constantino se creó después una institución semejante, que abarcaba la
totalidad del imperio: el sínodo general o concilio ecuménico, asamblea que
reunía a todos los obispos cristianos para deliberar y tomar conclusiones
sobre cuestiones litúrgicas, dogmáticas y jerárquicas de la Iglesia universal
y de sus miembros. El concilio era convocado y presidido por el emperador, pues
no existía una autoridad eclesiástica superior, investida del necesario (poder
para sustituir al emperador en .estos menesteres.
El papel dominante de las
sedes episcopales y de los patriarcados no acabó con la conciencia , de la
unidad en la fe común y en una misma Iglesia. La Iglesia de los obispos era la
Iglesia «una, santa, católica y apostólica» —que comprendía unitariamente a
todos los hombres y que conservaba la tradición apostólica de la fe,
esforzándose en la imitación santificadora de Cristo.
CRONOLOGIA DE SU IMPERIO
305
1° de mayo.
Diocleciano y Maximiano abdican.
306
25 de julio.
Muerte de Constancio Cloro. Constantino es proclamado Augusto por las tropas en Eburacum (York).
311
Fin de
abril. Edicto de tolerancia de Galerio.
312
28 de
octubre. Batalla del Puente Milvio.
Noviembre-diciembre. Ley general en favor de las iglesias cristianas.
313
Enero-febrero.
Ley general sobre la inmunidad de los clérigos católicos. Encuentro de
Constantino y Licinio en Milán. Licinio desposa a Constancia.
30 de abril.
Licinio derrota a Maximino Daya y entra en Nicomedia.
13 de junio.
Ley de tolerancia emitida por Licinio en Nicomedia.
2-4 de
octubre. Proceso (celebrado en Roma ante una corte de obispos) por la cuestión
entre Ceciliano, obispo de Cartago, y los donatistas. Absolución de Ceciliano.
3 de
diciembre. Muerte de Diocleciano.
314
Agosto-octubre.
Concilio de Arles.
315
25 de julio.
Constantino celebra en Roma los decennalia (el décimo
aniversario del augustado).
316
10 de
noviembre. Sentencia definitiva contra los donatistas.
316-317
Conflicto
entre Constantino y Licinio.
320
Nueva
ruptura violenta entre Constantino y Licinio.
320-321
Leyes
constantinianas en favor de las iglesias católicas; festividad civil del dies Solis; manumissio in ecclesia; foro eclesiástico; capacidad de recibir
herencia.
323
Estallido de
la crisis ariana.
324
3 de julio.
Constantino derrota a Licinio en Adrianópolis.
18 de
setiembre. Batalla de Crisópolis. Diciembre. Concilio
de Antioquía.
325
Mayo-junio.
Concilio de Nicea.
25 de julio.
Constantino celebra el vigésimo aniversario de su augustado,
los vicennalia, en Nicomedia.
326
25 de julio.
Constantino celebra los vicennalia en Roma. Condena
de Crispo.
327
Fin de
noviembre. Segunda sesión del concilio de Nicea.
330
11 de mayo.
Inauguración de Constantinópolis.
335
25 de julio.
Constantino celebra los tricennalia en
Constantinopla. Proyecto de repartición del imperio.
31 de
diciembre. Muerte de Silvestre, obispo de Roma.
337
22 de mayo.
Constantino muere en Achyrona, cerca de Nicomedia.
Constantino
nació del amor de un alto oficial dardano (hoy se
diría serbio), quien tal vez habría alcanzado ya el rango de gobernador
provincial, por una cantinera, en Naisso (ahora Nisch), el 19 de febrero de 273; Flavio Constancio era el
nombre del oficial, Elena el de la madre. Elena era cristiana y probablemente
también lo era Constancio, si bien sin conciencia precisa de los principios
propios del catolicismo; como gran parte del ejército, se hallaba entre los
adoradores del Sol, pero a aquellas mentes endurecidas por las fatigas de las
armas ambos cultos no deberían parecerles muy distintos entre sí y en realidad
no fueron pocas las influencias recíprocas. Pero tanto Constancio como Elena
debieron sentir la atracción de una religión que fundaba el matrimonio sobre el
amor; en Roma, Calixto había enseñado a los cristianos el modo de evadirse de
las leyes que amenazaban con la degradación social a quien se desposara con una
persona de rango inferior; podían recurrir a la institución legal del concubinato,
pero sintiéndose esposos en el corazón.
Cuando se
plantea el problema—infinitas veces propuesto—de la “conversión” de
Constantino, tal vez se olvida el hecho más simple: el ambiente familiar de la
niñez y de la adolescencia. Constantino estuvo junto al padre y a la madre
hasta los veinte años (por lo menos hasta los quince, para aquellos que
anticipan en algunos años el nacimiento). En el año 293, en efecto, su padre
fue elegido por Diocleciano y Maximiano como uno de los dos Césares que, según
la fórmula tetrárquica, debía colaborar con los dos
Augustos, en Oriente y en Occidente respectivamente, y asegurar sucesiones del
poder sin perturbaciones. El nombramiento de César era demasiado importante
como para que Constancio fuera capaz de rechazar a la esposa que se le ofrecía
junto con el cesariato: una hijastra del Augusto
Maximiano, Teodora. Constancio se trasladó a su nueva sede, en Tréveris, y
Elena desapareció por muchos años. Constantino fue enviado a la corte de
Diocleciano, tal vez como testimonio de la fidelidad de su padre. Nada sabemos
de eventuales encuentros entre Elena y Constantino. Pero yo considero que el
joven debía conservar en su corazón el eco de las conversaciones oídas cuando
era un muchacho, más agudamente cuanto más evidente se le hacía la naturaleza
de la dorada prisión en la que se hallaba; pasaron doce años, durante los que
conoció de cerca la geométrica mentalidad racional de Diocleciano, su
abstracta concepción del estado como de un mecanismo del que es posible dirigir
el movimiento y programar los efectos, su concepción del mundo como orden
inmóvil y eterno, eterno e inmóvil como Júpiter, en el que justamente como
Jovius se originaba (el otro Augusto, Herculius descendiente de Hércules era, por así decirlo, el ejecutor de la voluntad jovia, como lo fuera Hércules); y tal vez ya en aquellos
años sintió la divergencia con la concepción dinámica de Dios y el mundo de los
cristianos (Dios como providencia imprevisible, la historia del mundo como un
misterioso viaje hacia la plenitud final); y cuando asistió impotente, a la
persecución de los cristianos (302-304) tal vez ya viviera en él la imagen del
monarca que sintiera la voz de Dios por intermedio de los místicos, siguiera
los deseos inescrutables y realizara los proyectos misteriosos (del Dios de
los cristianos, de su madre, de su padre, de su niñez); y tal vez vibraba en él
la esperanza de que aquel monarca, único sobre la tierra como único es Dios en
los cielos, y designado por Dios, fuera él mismo. ¿Qué sentido tenía la fórmula tetrárquica, pobre producto de la mente humana,
frente a la gran voz de Dios? He aquí que, en el 305, Diocleciano pone a prueba
el sistema tetrárquico de la sucesión del poder:
abdica, y le exige a su colega Maximiano hacer lo mismo; los dos Césares,
Constancio y, en Oriente, Galerio, se convierten en Augustos. Para los puestos cesarios, que habían quedado vacantes, son elegidos Severo
y Maximio Daya. Parece que el sistema funciona; la
elección se traduce, según la “teología” tetrárquica,
en filiación (en aquel instante Severo y Maximino Daya se convierten, en cuanto
a Herculius y a Jovius, en hijos primogénitos de
Constancio y de Galerio). Pero es evidente que todo esto es pura ficción; se
trata de una construcción humana (la misma abdicación lo demostraba, y la cosa
se hará más evidente en unos pocos años, cuando Diocleciano, ya privatus, impondrá no obstante el nombramiento de Licinio)
en la que la sucesión hereditaria del poder posee una fuerza arcana, tanto
mayor cuanto más extraña a la voluntad y a los cálculos humanos. Éste era
ciertamente el pensamiento de Constantino, más allá de su interés personal por
defenderlo; ésta era una idea bastante difundida, con una mística más profunda
porque era más irracional, más liberadora porque estaba abandonada al cuidado
próvido de Dios; una idea difundida especialmente en el ejército. De allí que,
cuando en julio del 306, Constancio murió repentinamente en Eburacum (hoy York), aun antes de que la noticia se difundiera, las tropas aclamaron
como Augusto no a Severo, a quien le habría correspondido el título, sino a
Constantino (quien acudiera con presteza al lecho de muerte del padre), no al
hijo herculius, sino al verdadero hijo. Sin embargo,
tres meses más tarde, el mismo principio impulsó a las tropas de Italia y de
África, sobre las que había imperado un tiempo Maximiano, a aclamar al hijo,
Majencio. También el viejo Augusto reasume inesperadamente la púrpura imperial,
y le da a Constantino por esposa a su hija Fausta. El Occidente parece un
dominio definitivamente dividido entre los miembros de una sola familia, herculia y verdadera al mismo tiempo; parece realizado el
sueño anhelado por Maximiano desde los tiempos del nombramiento del césar
Constancio, cuando se había hecho pintar en su palacio de Aquilea junto a
Constancio, y a la pequeña Fausta en el acto de ofrecerle un yelmo al pequeño
Constantino.
|
BASILICA DE MAJENCIO EN ROMA |

ESTATUA DE CONSTANTINO EL GRANDE EN LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN, ROMA |
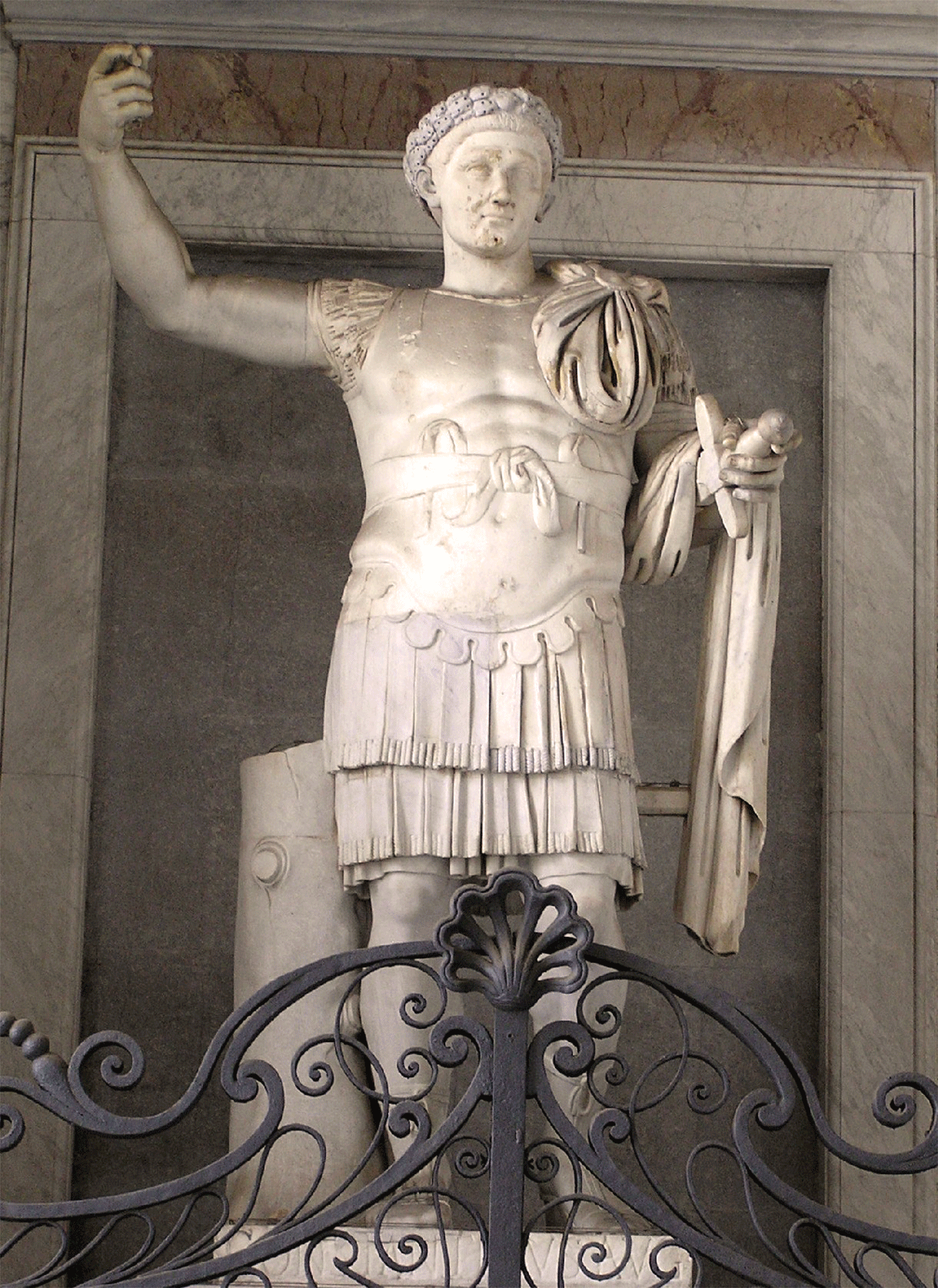
ARCO DE CONSTANTINO |
