| cristoraul.org |
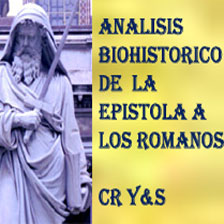 |
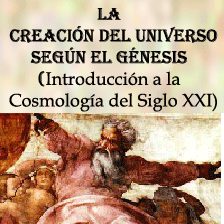 |
 |
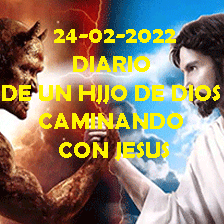 |
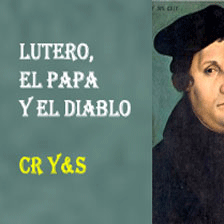 |
 |
|
|
LA
VICTORIA REPUBLICANA
DISCURSO DE CELEBRACIÓN DE LA REPÚBLICA
El 13 de
abril de 1930, en el Teatro Apolo de Valencia, pronunciaba don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres un discurso de enorme trascendencia en la vida política
española. Porque su declaración de republicanismo fue el punto de partida del
movimiento que al cabo de un año casi exacto desembocaría en la caída de la
monarquía el 14 de abril de 1931, jornada de civismo ejemplar, en que se cambió
el régimen sin que en toda España se cometiese el menor desmán contra nadie ni
contra nada.
El 13 de
septiembre de 1923, cuando respaldó el golpe de Estado de Primo de Rivera a fin
de eludir las responsabilidades inherentes al desastre de Annual,
Alfonso XIII violó abiertamente la Constitución de 1876, por él jurada en 1902
y que era su título de legitimidad respecto de la nación. Al asociar así su
destino al de la dictadura, la monarquía comprometió irremisiblemente su
existencia. Pero como no hay peor sordo que el que no quiere oír, el rey hizo
caso omiso de las advertencias reveladoras de que el país se alejaba de él cada
día más; y cuando quiso rectificar, era ya tarde. En efecto, resultó inútil
que, a su debido tiempo, los entonces presidentes del Congreso y del Senado le
recordasen la infracción perpetrada contra el fundamental artículo 32 de la
Constitución. Y tampoco quiso escuchar las críticas cada vez más frecuentes que
contra el arbitrario régimen imperante se formulaban desde todas partes: Ateneo
de Madrid, Academia de Jurisprudencia, Colegio de Abogados, universidades,
intelectualidad, prensa (no obstante la censura), políticos que habían
gobernado con él, e incluso los propios militares, pese a ejercer la dictadura
uno del gremio.
Había, sin
embargo, que canalizar ese malestar general en forma que no desembocase en un
callejón sin salida o en un peligroso salto en el vacío. Los denominados
«constitucionalistas», acaso creyendo todavía en el arrepentimiento del monarca
tras la desdichada aventura, no se atrevieron a pasar el Rubicón; el
republicanismo histórico no inspiraba confianza a grandes sectores de opinión;
los socialistas no acababan de definirse, y su acentuado obrerismo les restaba,
y continúa restándoles, las simpatías de importantes fuerzas de la clase media;
en la oposición, muchos de los que luego serían figuras relevantes eran
desconocidos para el español medio y, además, carecían en absoluto de
experiencia de gobierno.
Es en ese
momento crucial cuando don Niceto Alcalá-Zamora y Torres pronuncia el discurso
que había de colmar el anhelo y calmar la inquietud de millones de españoles.
Liberal de pura cepa; jurista formidable; conocedor, como pocos, de nuestra
administración pública a lo largo de sus diferentes peldaños; hombre de
honradez y rectitud indiscutidas; político clarividente cual ninguno de
entonces, fue quien supo recoger e impulsar el fervor republicano del país y
conducirlo, sin sobresaltos, al triunfo. Por ello, pese a quien pese, la
personificación de la Segunda República se vincula indisolublemente a su
nombre: con él advino; con él se mantuvo y, cuando la insensatez lo depuso, con
él se extinguió; porque lo que sobrevino después fue la espantosa tragedia de
la Guerra Civil.
NICETO
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO
Declaración
a favor de la República hecha en el Teatro Apolo, de Valencia, por don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres
AL
PRESENTARSE EL ORADOR EN LA TRIBUNA, EL PÚBLICO, DE PIE, LE SALUDA CON UNA
EMOCIONANTE OVACIÓN. HECHO EL SILENCIO, EL SEÑOR ALCALÁ-ZAMORA DICE:
Señoras y
señores:
En este día
en que a vosotros os alienta una curiosidad que a mí me honra, pero a mí me
guía la conciencia de una responsabilidad de mi conducta que me abruma, yo
tengo que deciros muchas cosas: más sin duda que las que vosotros esperáis;
pero creo que la primera de todas es la explicación que debo de aquella
voluntad persistente, fija, inquebrantable, con la cual tracé, como norma de mi
actitud, que sería Valencia el primer lugar donde la expusiera, y que
permanecería mudo y silencioso sobre el alcance de mis palabras y la
trascendencia de mis actos, hasta que mis labios se desplegaren delante de la
concurrencia que aquí existe. (Ovación).
Ni los más
íntimos en mi afecto han logrado penetrar hasta ahora cuál es la orientación
definitiva de mi pensamiento, aunque ya se dibujaba clara en los actos
anteriores.
Yo repito
que tengo que explicar la elección del lugar, que a algunos parecerá extraña, y
la persistencia del silencio, insólito en mi costumbre, porque es contrario a
mi temperamento. No he guardado la reserva por mantener teatralmente un
interés; no he elegido a Valencia por los motivos que quizá, como fáciles, se
sospecharan.
Ha podido
haber personas que, fijándose en la modestia de mi significación, en lo escaso
de mi talla, creyeran que yo venía aquí porque falto de personalidad bastante
para salir a regiones donde no me conocieran, al abandonar la mía propia, por
una afinidad geográfica, temperamental e histórica, buscara aquella otra que
más se le parece en lo impresionable del temperamento, en lo exaltado de las
pasiones, en lo clásico de la cultura, en lo árabe de las costumbres, en lo
artístico del lenguaje; aquella otra a la que yo venía a buscar como madre
adoptiva de mi pensamiento, tenía que ser Valencia, ciudadela eterna de la
libertad, que la sabe sentir con energía y hace que su nombre se destaque en
los dos intentos de sublevación contra la tiranía de la dictadura, que sabiendo
sentirla como decisión que la vivifica, la siente con la delicadeza que la
sublima, a tal punto que, más que reclamar la libertad como garantía de su
propia vida, la busca como amparo del porvenir y la ofrenda como testamentaria
moral de aquella gloria valenciana que no quiso reposar en la tierra de sus
amores mientras no imperase en ella ambiente de libertad.
(Gran
ovación. Vivas a Blasco Ibáñez).
Y por eso
vosotros, en una ofrenda piadosa que pueden recibirla todas las creencias y
expresarla todas las convicciones, mientras no llegase la hora de la sepultura
definitiva que fuera la liberación del país, en el flujo de los mares, en el
oleaje del Mediterráneo, mandabais los votos de vuestros sentimientos a besar
la Costa Azul, como expresión de un pueblo libre, que, para mayor paradoja,
sabe sentirse dueño incluso cuando, como en su título glorioso, «los muertos
mandan».
(Gran
ovación)
Y siendo
esto cierto, no es ése el motivo bastante y el decisivo de mi elección.
Sospecharían otros que, habiendo cobijado los pliegues de mi toga y abrazado
las efusiones de mi alma la defensa oficial de dos valencianos, de Vélez y de
Campos, y la defensa altruista y conjunta de todos los demás comprometidos en
los procesos históricos, execración de la dictadura, que simbolizan el
sentimiento valenciano, venía yo atraído por el vínculo afectivo de aquella
solidaridad de la defensa, y siendo eso cierto, no es tampoco ése el motivo.
Yo no podría
olvidar, no podría olvidarlas nadie, todas las lecciones morales de aquellos
procesos, cuya evocación surge aquí como una gloria que al pueblo de Valencia
se le debe.
En ese
primer proceso en que ciudadanía y milicias juntas, como es tradición liberal
de España, y como es la solución única para poner fin por medio de la fuerza
que redime, a la fuerza que subyuga, al lado del pueblo de Valencia, se
destacaba la figura, gloriosa y venerable, del patriarca insigne de la milicia
española que, siendo modelo de disciplina, al alentar ese movimiento daba la
lección de su santidad; de aquella otra figura, simpática, llana y abnegada a
la vez, del general Aguilera, personificación del alma de La Mancha, que junta
en la exaltación de su ideal todo el espíritu temerario de aventura y toda la
honradez comprensiva que siente, sirve y guía la grandeza del sacrificio.
(Aplausos).
Y ¿por
qué no recordar aquel otro proceso en que atraída la competencia
jurisdiccional, por razón determinante del lugar, se vio en Valencia misma,
donde vuestros brazos, tan fáciles y tan febriles para el aplauso, dieron la
lección educadora y comprensiva de ciudadanía de permanecer quietos cuando
vibraban vuestras almas, para permitir, con el silencio majestuoso de aquella
multitud, la misión augusta de la justicia sin dar un pretexto a la intromisión
perturbadora de la tiranía?
Aquel
proceso en el cual junto a la figura de mi defendido Campos, del armador Micó;
junto a las figuras civiles se destacaba la personificación de un Cuerpo, al
que un día se le quiso captar y subyugar con el epíteto tan halagador del Real,
que en vez de este título prefirió en definitiva el de Cuerpo Nacional,
servidor del interés público. Y junto a ello aquella inmensa figura a la que se
dirige nuestro pensamiento; aquel hombre que en la cumbre de la vida no rompe
la significación de un conformismo conservador, afirma su significado
constitucional, y al cual yo me dirijo desde aquí para decirle que no basta ni
se necesita una gallardía personal, que nadie pone en duda en su figura
gloriosa; que no tiene que salvar una dignidad y una actitud propia; que lo que
tiene que hacer, y nosotros le pedimos, es que todo el valor simbólico que en
su persona se condensa, lo ponga en la acción intensa, enérgica y activa al
servicio del triunfo definitivo de la democracia española. (Grandes aplausos).
Pues con ser
incierto todo eso, no es el motivo determinante de mi elección. Es otro que a
vosotros, pueblo de artistas, de artistas por intuición, incluso en el humilde
y en el analfabeto, yo os lo voy a explicar con un símil que penetre por
vuestros ojos y llegue a vuestras almas.
Nunca la
esbeltez del cuerpo humano, la agilidad muscular, el dominio de nuestra
naturaleza física se presenta más difícil y a la vez más atrayente que en
descenso de las montañas, cuando abandonada la atracción de la cumbre la vista
se dirige hacia el llano; cuando para apresurar el descenso a él, sobre la ley
universal de gravitación, o como reflejo individualísimo de ella, se junta el
cansancio del propio cuerpo y el peso del que pide el descanso y el reposo. Y
nada más gallardo y nada más difícil que en aquella postura desechar la mano
del guía, abandonar la atracción de los que tienden los brazos para recibirnos;
bajar, no por el impulso suave que se desliza, sino acercándose al precipicio,
mirando el abismo sin vértigo, rodeándole con habilidad, dueño de sí mismo,
sabiendo dónde quiere poner el pie, llegando a donde quiere llegar.
Por algo
parecido del mundo moral, yo he elegido a Valencia, no como facilidad suprema,
sino como dificultad máxima. Porque yo también desciendo de una cumbre de
poder, de la cual me alejo; no le vuelvo la espalda con la conciencia
avergonzada de un tránsfuga; me vuelvo hacia ella, la miro serenamente con la
conciencia tranquila y le digo: de ti, cumbre del poder, me aparto; de ti,
creación de los siglos me separo, porque no eres la acumulación bienhechora de
las nieves que el cielo envía para fertilizar el campo de la ciudadanía
española, porque sobre él descargas como alud que destroza las altas y
redentoras energías de mi patria; me separo de ti, porque me atrae la huerta
llana de vuestra democracia, la vega frondosa de vuestras libertades, pero al
venir hacia vosotros, al ir donde queréis que yo llegue y a donde se inclina mi
voluntad, yo quiero como el atleta que de la montaña desciende, ser dueño de mi
alma, acercarme a cada problema, mirarlo sin espanto, pero mirarlo también sin
irreflexión.
Quiero medir
por dónde deben ir mis pasos, condicionar cuál debe ser mi actitud, presentarme
ante vosotros resistiendo hasta donde deba resistir los impulsos arrebatadores
de vuestros aplausos, obedeciendo al mandato de mi conciencia. Y en esa actitud
yo os digo que a mí, que en broma afectuosa de Ángel Ossorio, se me ha
reprochado como defecto de exageración de la virtud la modestia, que en mí es
casi franciscana, yo quiero en este día trascendental tener dos inmodestias. Si
al término de mi discurso me queda el aplauso callado y silencioso de mi
conciencia diciéndome que llegué, sin desviarme por la sugestión arrebatadora
de las ovaciones, hasta donde yo quiero llegar, me creeré capaz del apostolado
a que pienso dedicar mi vida, educador de la democracia española. Y si
vosotros, pueblo valenciano, cuya exaltación comprendo, cuyos ideales conozco,
cuyas aspiraciones comparto, sabéis —público quizá el más difícil para la
templanza de la actuación— hacer justicia a la posición definitiva en que me
coloco, yo habré practicado un sondeo en el estrato nacional, al atravesar esta
capa de la ciudadanía valenciana. Si vosotros sabéis hacer justicia a la
actitud que yo fije, yo entonces creeré con optimismo que esta democracia
española está en camino de la madurez que le permite valerse por ella misma en
la forma libérrima que es la expresión cabal y definitiva de la libertad.
(Ovación).
¿Cuál es la
característica del momento actual, en la vida política española? Ése es el
planteamiento del tema de mi conferencia. Los momentos, señores, representan la
fase ya avanzada, pero aún no completa, de un periodo constituyente; fase
avanzada, porque se da el primer requisito negativo de esos periodos: una
legalidad constitucional deshecha e imposible de reconstruir. Periodo aún no
completo, porque falta el otro elemento de la plena libertad nacional: recobrar
la soberanía nacional plena y absoluta (que es la que resuelve los períodos
constituyentes), sojuzgada unas veces la nación al despotismo extranjero que
oprime, sometido otras veces el Estado al déspota interior que la sujeta.
El primero
de esos elementos, la legalidad constitucional deshecha, eso no puede
discutirlo nadie. ¿Qué queda de la legalidad constitucional española? La
potestad de las Cortes, usurpada por los gobiernos de la corona; el recuerdo de
las libertades parlamentarias, el de la discusión, borrado en las costumbres,
casi una tradición o un recuerdo de familia para las generaciones de veintiuno
a treinta años, que son, en la democracia de nuestro tiempo, las avanzadas del
progreso. Los derechos de la personalidad humana, desconocidos y suspensos,
incluso aquéllos de elemental civilización, como la garantía penal para que
nadie pueda ser castigado sin ley. La propiedad, esa propiedad que consideran
intangible las miopes clases conservadoras españolas, que se alarman por una
predicación de justicia social y no se espantaron por las confiscaciones
brutales de la dictadura, absolutamente ilegales. La deuda pública, asunto
privativo, atribución exclusiva de las Cortes, limitada aun en ellas mismas,
por una suprema ley moral, superior incluso a la Constitución, que asegura el
porvenir de las generaciones futuras, entregada a la codicia de los banqueros,
clientela predilecta de los gobernantes y socios mal encubiertos de su
política.
¿Qué es lo
que queda de la legalidad constitucional? ¡Ah! Queda solo una cosa: la
resurrección ficticia e insultante de un solo artículo para poner la mordaza en
todos los labios, ya que no se puede poner en las conciencias el respeto a
quienes no respetaron a los demás.
Pero falta
lo otro: falta la recuperación de la soberanía nacional, es decir, existe el
primer elemento, el que crea la necesidad de los periodos constituyentes, pero
falta el segundo, el único que tiene la virtualidad legítima y constructiva de
resolverlo. Y ¿por qué falta? Pues falta porque el pueblo español no ha
recabado aún, no ha conseguido el restablecimiento de su soberanía. ¿Cuál es la
causa? ¿Dónde está el escollo? ¿Cuál es el enemigo? ¿Qué fuerza se opone a la
libertad española? Podemos fácilmente inquirirlo por un fenómeno singular que
se opera rara vez en nuestros problemas. En los de orden moral, en las grandes
cuestiones sociales y políticas, el discernimiento de las causas tropieza con
una inferioridad de las ciencias morales respecto de las físicas. Las ciencias
morales no suelen tener, rara vez tienen, aquel privilegio experimental de los
laboratorios que explica el progreso maravilloso de las ciencias físicas: la
posibilidad del aislamiento de las concausas para determinar en el mantenimiento
o en la desaparición de los efectos la concatenación presunta de aquéllas; pero
en el orden moral hay algunos casos privilegiados en que, para desvanecer la
ceguera de los ilusos, o la veda de los enmascarados, se da aislamiento tal que
permite señalar clarísimamente cuál es la causa; y en la vida española se han
producido dos hechos que nos permiten aplicar el método experimental.
El día 29 de
enero, se produce en España un acontecimiento, que, creyéndolo muchos
venturoso, en parte lo considero yo desgraciado, porque es la desaparición
nominal de la dictadura externa con la continuación del absolutismo interno,
porque fue el aislamiento del lugar en peligro, cortando por alguno de los
muros para que el incendio no llegara a toda la extensión del edificio.
(Grandes aplausos).
Pero pocas
semanas después se produce en la vida española, en la historia española, otro
acontecimiento que, sin reservas ni distinciones, debemos considerar
lamentable, no solo por un sentimiento de piedad humana, sino hasta de egoísmo
nacional: la desaparición física del dictador, creando un obstáculo casi
insuperable para muchos esclarecimientos e insuperable del todo para bastantes
responsabilidades. (¡Muy bien! Aplausos).
Pues bien;
si el obstáculo a la soberanía nacional española, si el obstáculo a la libertad
española hubiera sido solo la dictadura y el dictador, la vida española sería
ya normal, sería tranquila, sería plenamente ciudadana, estaría encajada en una
legalidad.
¿Pasa eso?
No, no; la inquietud subsiste igual, la opresión, los síntomas momentáneos,
suavizados en la táctica, porque le conviene, pero afirmada con igual
intensidad en la plenitud de las potestades usurpadas.
Sobre la
vida española pesa la misma inquietud, pero con esta diferencia: no es la
pesadilla de ayer, sino la preocupación de mañana. Se sigue hablando de las
contingencias de otra dictadura, y, variando los nombres sobre la encarnación
física del dictador, coinciden todos los rumores en la predisposición favorable
al sistema.
No se
restablece la Constitución; se duda si va a haber elecciones; se sabe que, de
haberlas, en vez de ser brutalmente sinceras, como pedía Ossorio y Gallardo,
van a ser sinceramente brutales, como anuncia el Gobierno. (Grandes aplausos).
Se duda si,
aun realizadas con esa brutalidad que yo prefiero que sea sincera a que se
muestre farisaica, las elecciones llegarán a celebrarse porque haya algún
obstáculo que lo impida, algún recelo que las teme y alguna culpa que se asusta
ante la contingencia de un Parlamento.
Y entonces
si todo eso subsiste, ¿por qué? Porque ante ese interrogante los poderes
públicos no quieren que se esclarezca y para ello la ilegalidad imperante
amordaza. La fantasía busca soluciones y según el temperamento le da al escollo
nombre, apellido, número y expresión. Quien prefiere el nombre, busca la
evocación gloriosa, pero agotadora de una serie; quien prefiere los apellidos,
enlaza el sueño de la dominación universal con la identificación absolutista y
egolátrica del Estado: aquel que se dedica a las combinaciones supersticiosas y
cabalísticas del número, las refleja en el fatídico de una cifra; y aquel que
quiere una expresión gráfica, busca el vigor del troquel y acuña el perfil de
una figura para lanzarla a la circulación como una moneda. (Grandes aplausos).
¿Quiénes son
los que enfrente de la evidencia niegan la realidad urgente, inaplazable, de
ese periodo constituyente?
Vamos a
verlo; vamos a analizarlo en los dos grupos que forman; pero antes séame
permitido decir, como recuerdo de mi significación gubernamental, nunca más
afianzada que cuando propendo al radicalismo, que los revolucionarios, los
responsables de la violencia en España serán ellos y no nosotros; serán ellos,
porque pretendiendo fortificar el obstáculo y hacerlo fuente suprema del poder,
mantienen y excitan la irritación de la conciencia nacional. Y no somos los
revolucionarios nosotros, los que pedimos que en vez de prolongarse inútilmente
ese periodo con todos los peligros que supone arrastrar las accesiones de la
realidad que vendrán a complicarla, les aconsejamos que desechen la ilusión de
extinguirla por cansancio y nos dejen que una soberanía nacional, pacífica y
plenamente afirmada a la vez, aparte los obstáculos para su liberación y
establezca las normas definitivas para su triunfo.
Los hombres
que se agrupan en torno a la ciudadela inaccesible para cerrar el paso al
periodo constituyente o para señalarle, como escarnio, rendija de revisión
parcial, se dividen o clasifican en dos grupos: uno, los que llamándose
constitucionales y aun demócratas, creyendo quizá que lo son, acuden hacia esa
fuente de poder y forman la guardia en torno de ella; el otro, los servidores
de la dictadura, los que nacieron a la vida pública a su conjuro y los que
habiendo tenido otra significación, ante los halagos del poder renegaron de lo
que fueron y acudieron a servirle. (¡Muy bien, muy bien!).
Vamos a ver
lo que son cada uno de esos grupos:
¿Quiénes son
más culpables del delito de lesa democracia española? Yo os digo, con la
tristeza en mi alma, porque se trata de mis afines, porque se trata de
afecciones particulares que yo no puedo borrar, que, a mi entender, los
elementos que se llaman constitucionales y acuden solícitos y palatinos hacia
la fuente del poder son más culpables que los elementos dictatoriales.
(Aplausos).
Ellos, sin
darse cuenta, porque en el fondo son personas de recto deseo, prestan al
absolutismo el mayor servicio que necesita y el único que de ellos puede
demandar.
Cuando el
absolutismo se desboca, cuando se lanza a plena dictadura, no necesita para
nada la compañía de hombres constitucionales, porque con sus escrúpulos de
legalidad son el estorbo que le contiene, la impedimenta que lo retarda; pero
en cambio, le son inapreciables como guardia fidelísima y veterana que, sin ir
a esa campaña de aventuras, aguardan tranquilos y dispuestos a formarse en el
alcázar para cuando el propósito de la aventura, si por acaso le sale mal,
prefiera refugiarse, como cuartel de invierno, en la restauración de una
parodia constitucional. (Grandes aplausos).
En plena
dictadura, para no tener conciencia alguna de la legalidad, ni del derecho, ¿de
qué sirve la suavidad gallega, la habilidad astorgana, ni la desenvoltura
alcarreña? Pero ahora sí, ahora son indispensables; y son indispensables para
algo que ellos no sospechan.
Son
indispensables no solo para asegurar la retirada de la aventura que le salió
mal, sino para permitir la vuelta hacia otra aventura en el empeño impenitente
e incorregible de emprenderla.
¿No os
fijáis con qué habilidad pérfida se procura la resurrección de la política
antigua, que sirvió con sus lacras exageradas de pretexto al golpe de Estado
del 13 de septiembre?
¿Qué empeño
hay en destacar a los mismos, con iguales pecados, exagerados por la
murmuración, agravados por la quietud durante los seis años, aumentados por
este servicio de vasallaje, acentuados por las malas costumbres de que son
preludio los comienzos de las elecciones?
¿Sabéis lo
que se busca? Pues se busca, en la cartelera del teatro nacional, poner, para
escándalo de la opinión, para irritarla con la esperanza de justificar otro
golpe de Estado: «Segunda representación de Los intereses creados. (Atronadores
aplausos). Y al descorrerse el telón, con inspiración sarcástica de poeta y
actitud bufa de polichinela, se escucha un verso: «He aquí el tinglado de la
antigua farsa...». (¡Muy bien, muy bien!).
¿Sabéis lo
que van a hacer esos hombres, que son mis amigos y por serlo me apena su
situación? —Y les hago la justicia de apreciar sus cualidades, que las tienen,
junto a sus defectos, que no niego—. ¿Sabéis el papel que van a hacer? Van a
servir la barbechera constitucional y no el cultivo intensivo de las
libertades. Van a ser a la vez el relevo y el pretexto de la dictadura: el
relevo cuando la dictadura se canse y el pretexto cuando de nuevo vuelva a
surgir. (Grandes aplausos).
Pero no les
execremos; compadezcámosles, porque siendo tan grande su falta, es mayor —no
son siquiera merecedoras— el excesivo castigo.
Porque me
diréis: ¿van a quedar confundidos con la dictadura? Eso se creen ellos, y ya
sería castigo bastante. Van a aparecer confundidos en el encasillado que les
proteja, en la violencia que les saque triunfantes y en la adhesión y
reverencia en que se humillan. Pero van a quedar destacados con la otra misión,
la más dura que se puede tener.
Don Antonio
Maura, que no fue un demagogo sino un conservador, pero que sentía la dignidad
de la función ministerial, dijo un día en el Congreso que al entrar los
ministros de la corona en cierto sitio, debían tener como cuidado muy precioso
de indumentaria, el de que sus uniformes no se pareciesen a otros uniformes,
muy honrosos, pero de una función cortesana que no es la de los ministros.
¿Y sabéis el
modelo de uniforme simbólico que para los tránsfugas de la democracia se
reserva? El de palafreneros distinguidos. Sí; no puede haber símil más gallardo
y menos molesto para los ensueños absolutistas que aquella representación
estatutaria, arrogante e impulsiva del corcel. Pues ellos van a ser los
palafreneros que cuando el corcel del impulso absolutista se rinda
pasajeramente, por el sudor de la marcha y por haber recibido en los ijares el
espolonazo del jinete que tuvo que encumbrar, acudan a sujetarlo de la brida, a
ponerle una gualdrapa con el emblema de la Constitución, y alojarlo, por un
instante, en los palacios de las Cámaras no respetados como alcázares, sino
hollados como caballerizas. Y luego, cuando repuestas las fuerzas y pasado el
peligro, el corcel del impulso absolutista, incorregible en su condición
atávica, dé el relincho alegre de la aventura, presentarse otra vez a
enjaezarlo, y más aún, haciendo de la rodilla de su reverencia o de a espalda
de sus culpas, el auxilio del estribo sobre el cual se alce el caudillo de
turno a quien le corresponda la dictadura, y entonces quedará grabada sobre sus
espaldas, como castigo, la huella en que está el polvo del cuartel. (Grandes
aplausos).
Los otros,
los que sirvieron a la dictadura, merecen menos atención y teniendo culpas
enormes de aquel periodo, las tienen menores del presente.
Son unos
hombres que no pueden hablar del respeto a la Constitución del 76 ni
parapetarse tras ella, ni refugiar en ella nada, por dos causas: porque fueron
los violadores escandalosos de sus preceptos y los suplantadores pregoneros de
su texto; los que afirmaban que era lícito sustituirlos por completo en nombre
de una fingida Asamblea y por un plebiscito que era una sombra, un escarnio, y
son los que ahora se oponen a que el país, en uso de su soberanía y por el
procedimiento insustituible, pueda subsistir la Constitución.
Pero esos
hombres tienen otra pretensión más absurda, otra pretensión más insensata: esos
hombres pretenden ellos cubrir responsabilidades ajenas asumiéndolas como
propias.
¿Qué
concepto tienen de su función y qué concepto tienen de la responsabilidad? La
responsabilidad se transmite, pero no se endosa; se comparte, pero no se
reparte; se asocia, pero no se contrata. Y ellos no pueden ser los que cubran
la responsabilidad ajena, porque les falta la calidad en dos conceptos: porque
no fueron jamás ministros constitucionales, únicos que tienen esa posibilidad
jurídica, y porque agotaron su crédito penal en el ejercicio de la dictadura.
Voy a
explicar esta expresión.
Hay aquí,
seguramente, hombres de negocios que saben que en los bancos se abre para toda
fortuna, por grande que sea, un límite en su cuenta de crédito, pasado el cual
es inútil avalar otra responsabilidad, porque ya no se tiene capacidad para
ello. Pues de un modo parecido los códigos penales han establecido el límite en
que se detiene la duración de las penas aplicables a una persona, y no lo han
establecido con cortedad: cuarenta años. Pasando de ellos, es bravata fácil
responder de otros delitos, porque no se responde de nada.
Pues estos
ex ministros de la dictadura han cometido atropellos tales que hace mucho que
con su responsabilidad propia rebasaron el límite máximo de los códigos penales
y para poder extinguir su deuda propia, necesitarían no ya alcanzar la vida de
Matusalén, sino derogar el principio de que la responsabilidad personal no se
hereda y ser los fundadores de una dinastía egipcia.
Pero,
además, ¿a quién engañan con eso que dicen que es gallardía?
No, eso no
es gallardía, porque eso puede ser una habilidad suprema. Porque ése es el
pacto de impunidad que previeron siempre las constituciones democráticas entre
dos poderes que sirven demasiado juntos para que en ellos no se establezca
afinidad sospechosa
Todas esas
constituciones tuvieron el cuidado —las democráticas— de limitar la facultad en
la corona de indultar a los ministros por los delitos cometidos en el ejercicio
de su cargo, porque apreciaron que entre la corona y los ministros no media la
distancia bastante, la perspectiva necesaria para que no se asocien, en forma
ilícita y dañosa para el país, sus responsabilidades, porque si a cada uno de
ellos se le hace juez o interventor de la otra responsabilidad, se puede
establecer un pacto peligroso de impunidad; el despotismo quiere salvar la
responsabilidad de sus servidores, para de este modo tener otros, confiados,
temerarios, que le sigan en la repetición de la empresa, sabiendo que es
lucrativa en el ejercicio e impune en el cese.
Y ellos, los
ministros, saben que diciendo eso, la absolución es segura. Porque este país
que de la ley tiene escasa noción, pero de la equidad muy alta, no consentiría
jamás que hubiera la condena de culpables, aun cuando lo fueran, si había
absoluciones o impunidad de culpabilidades mayores.
Este país
tiene grabados en su conciencia aquellos versos admirables en que por la pluma
de Guillén de Castro, el padre del Cid se dirige al rey de Castilla y le dice,
hablando de su justicia:
Hazla en mí,
rey soberano,
porque es
propio de tu alteza
castigar en
la cabeza
los delitos
de la mano.
(¡Bravo!
¡Muy bien! Grandes aplausos).
Y todavía,
todavía puede que haya erudito que sospeche que en algún ejemplar, Guillén de
Castro varió el pronombre. De lo que estoy seguro es de que si el padre del Cid
hubiera sospechado, o el Cid, del Fernando, del Alfonso de su época, hubiera
comenzado, al hablar de la justicia, diciendo: «Hazla en ti, rey soberano».
(Ovación imponente).
Es hora,
señores, de que este discurso mío, sin ilación, donde no miro renglones pero mi
memoria escruta en mi conciencia, volvamos por un momento la vista a los otros,
a los que se llaman liberales constitucionales, conservadores y demócratas y,
sin embargo, van abdicando de su significación en un lento desfile donde borran
toda su historia y donde no consiguen sino perder el respeto que merecieron de
la opinión y el arraigo que en ella tuvieron.
Esos hombres
creen que cumplieron ante la historia manteniéndose alejados de la dictadura,
cuando la dictadura gobernaba y apresurándose a acudir al lugar en que esta
tenía su apoyo, en el momento en que la dictadura, en parte, desaparece.
¡Qué idea
más extraña tienen de lo que es el valor cívico!
Fijaos bien
en una lección psicológica que nos deja el recuerdo de aquella barbarie
procesal que se llamó el tormento. Los sayones que realizaban el tormento no
conocían de él más que la aplicación bárbara de la fuerza. Pero los déspotas,
más refinados y crueles, que se lo encargaban, sabían que el complemento inicuo
y eficaz del tormento es la alternativa de su interrupción, cuando el cuerpo,
ya rendido por las privaciones o el suplicio, recibe la tentación más
irresistible del halago.
Resistir la
fuerza, eso quizá dependa de la voluntad ajena. Lo que hay que resistir es el
halago del poder, porque eso depende de la firmeza de la convicción propia.
Sería
curioso que estos hombres, que han ido donde no debieran ir y han claudicado de
lo que debieran significar, nos contaran la impresión de su primera visita;
pero ya que ellos no nos la cuentan, es fácil a la imaginación reconstruirla.
Es
sencillísimo no colocarse frente a las alabardas cuando las alabardas en línea
horizontal, y enseñando los picos, cierran el paso. El mérito está en no
acercarse a las alabardas cuando estas, verticales, retumban dando en las
galerías un golpe, que la ingenuidad del visitante cree que es reverencia a él
y es aviso para el que espera. Y sería curioso preguntarles cómo en esa
arquitectura secular, simbólica y con escondrijos de los alcázares, resuena el
golpe de alabarda cuando llega alguna de esas visitas.
Yo me
imagino que el primer eco en aquellas bóvedas debe parecerse al de esos relojes
que marcan las horas decisivas y las marcan cual ave astuta y bruja, con
lenguaje de picardía, en el que sólo se perciben sonidos breves, agudos. Cabe,
si se fijan, creer que en aquellos embovedados, el eco les devuelve un sonido
burlón, que dice: «Cayó uno más...». (Risas).
Pero luego,
cuando el eco se difunde por la regia arquitectura secular del edificio, los
duendes de la camarilla, que creyó espantar el espadón del duque de Valencia y
siguieron refugiados entre las colgaduras para hablar al oído de Galdós e
inspirarle uno de los Episodios, se reúnen en el aquelarre y sobre aquel «cayó
uno más», van diciendo: «Una historia que se extingue, una convicción que
reniega, un hombre que se anula, una ilusión que se deshace, un partido que se
humilla y una nación que se destroza». (Muchos y prolongados aplausos).
¿Cuál es la
ilusión de esos hombres, de unos y otros? Pues esa ilusión, ante la cual se
detiene mi respeto por lo que ella tenga de ingenua, es una ilusión de
espejismo engañoso. Esos hombres, unos y otros, en nombre de una convicción
monárquica, que han sobrepuesto algunos (otros no tenían ni que contraponerla)
a una significación liberal, forman el cordón para evitar que el incendio
llegue a la altura. ¡Ilusión engañosa, pueril, falsa!
No ven, no,
que el incendio está en la altura, más aún: que el incendio que alumbra la vida
española arranca de la altura; no ven que no ha sido la tea del agitador ni el
descuido del rastrojero; este fuego, que amenaza
destruir la vida española, ha sido lava de siglos de geología política y
absolutista, concentrándose en la entraña del estrato dinástico a impulsos del
despotismo, saliéndole un cráter en forma de corona; y como el incendio es lava
arrolladora que se nos viene encima, por eso, porque es lava que desde la
altura desciende y amenaza arrasar la libertad y la existencia de la patria,
tenemos el deber o de que el volcán quede extinto o de traspasar nuestros
hogares o nuestros pueblos a ambientes más benignos, a otras instituciones en
que puedan vivir nuestros hijos. (Grandes aplausos).
Hay algo
inquietante para vosotros y más inquietante para mí, y es la confesión
alarmante de que a estas alturas voy por la mitad casi de lo que va a ser mi
discurso.
Tened
paciencia y que yo tenga fuerzas para acabar.
Para
resolver el problema político español, cuyas características he definido, cuyos
enemigos principales y secundarios he designado, ¿cuál es el único poder
legítimo en España? Unas Cortes, emanación libre de la voluntad nacional. Unas
Cortes plenamente soberanas, que no cohíban la potestad de su decisión ni con
el contacto próximo, ni con el influjo de la presencia, ni con el prejuicio del
respeto. (¡Muy bien!).
Y tan es así
que, contra todas las habilidades de otro sentimiento, se va a dibujar, aun a
través de las elecciones «brutales» que ellos anuncian, que sólo el Congreso y
sólo en la medida que representa, la voluntad del país, va a tener potestad
legítima. Los otros poderes están manifiestamente recusados, fuera de la
situación jurídica y moral necesaria para decidir el problema. Y aun al
Congreso mismo, sólo le va a dañar lo que tenga de reflejo del régimen
existente, desde la firma de la convocatoria hasta el influjo en la elección.
(¡Muy bien, muy bien!).
Se me dirá:
pero es que hay otros poderes. No. Para mí no hay más poder legítimo para
resolver el problema constituyente de España que la Asamblea que elija el país.
Porque el
otro poder, el poder moderador, aun en la propia teoría del pacto, del que está
tan distanciada nuestra ideología, tendría que abstenerse de intervenir en las
decisiones.
La teoría
del pacto, sobre el cual, de tener tiempo podría hablar mucho, no fue la
renuncia ni la participación de la soberanía indivisible. No fue una avenencia
sobre el asiento de la soberanía, que es única, sino sobre el ejercicio, que
puede y debe ser distribuido. Pero ese pacto queda alimentado y puede quedar
viciado por una condición resolutoria de infracción. Y como el poder a que
aludimos manifiestamente ha infringido el pacto, no solo no tiene potestad para
intervenir, sino que para subsistir necesitaría de un acto de la voluntad
nacional, un ratificador, más grande, más difícil, más necesario que para
implantar una dinastía extranjera.
Se me dirá:
pero ahí está el Senado.
¿El Senado?
¿Qué parte del Senado? ¿Los senadores vitalicios que quedan? Pero si ésos, con
la excepción gloriosa, valiente y gallarda de Antonio Royo Villanova y algún
otro que mi memoria siente la injusticia de olvidar, ésos han renunciado
moralmente a la investidura que recibieron, porque ésos eran en el pensamiento
de Cánovas la clave permanente de la Constitución y han sido la obra muerta de
ella, permitiendo impasibles, sin una protesta, la violación completa del pacto
que les daba el nombramiento y de la ley que le atribuía una función. (¡Muy
bien, muy bien!).
Pero ha
habido más: que algunos de ellos, y quizá intelectualmente de los más
preclaros, han cometido la obcecación sin ejemplo de trocar la toga legítima
del senador constitucional por la máscara burlesca de miembro de la Asamblea
que iba a suplantar sus funciones.
¡Ah! ¿Y la
hornada que se prepara de setenta u ochenta senadores vitalicios, cuyas
vacantes existen y se pueden nombrar?
¿Ha reparado
alguien en la tremenda inmoralidad política que supone la reserva de esas
vacantes para completarlas con la provisión?
¿Sabéis por
qué no se han provisto esas vacantes y sabéis por qué se proveerán con vistas a
estas elecciones? Pues os lo voy a decir.
A esas
vacantes las llamo yo, y a su acumulación, el tesoro de guerra del despotismo.
Así como los
déspotas de otros tiempos tenían una torre donde almacenaban existencias
metálicas importantes, como tesoros que alentaran sus primeras empresas
bélicas, las vacantes de senador vitalicio se han ido acumulando para preparar
la más inmensa corrupción política, que yo anuncio y denuncio desde esta
tribuna, para ser el cohecho descendente de la altura, que responda al cohecho
descendente de la altura, que responda al cohecho arrancado a la ciudadanía;
para ser el campo en que vendan por un plato de senaduría vitalicia, la
dignidad de su significación, cada uno de los grupos políticos que acudan al
reparto de ese botín, y entregarse a la fuente del poder que las reparte.
(¡Bravo! Aplausos).
En el
instante en que con una actitud (que merece el aplauso que habéis dado, más que
a ninguno de los párrafos) yo denuncio esa inmoralidad, yo me privo de tener
amigos y les digo: si os halaga ese plato de la senaduría vitalicia, huid de
mí, porque yo soy el perseguido; id a otro sitio, donde se practica el
corretaje y se cobra la comisión por el trato de favor. (¡Muy bien! Aplausos).
En este
instante yo, que iba remediando un poco el desorden espontáneo del discurso, la
ilación de las ideas, recuerdo (y me parece que va a ser éste el momento más
oportuno) que tengo contraída en Sevilla y la voy a saldar en Valencia
(curiosidades jurídicas del lugar del pago) una deuda con mi amigo el conde de
Romanones, y como él, seguramente, ha de ser diligentísimo acreedor, quiero yo ser escrupuloso deudor y voy a pagarle.
Le ofrecí a
mi amigo, a quien quiero mucho, el conde de Romanones, que en el primer acto
político que celebrara satisfaría yo su curiosidad acerca de lo que él llama,
con travesura singular de su ingenio y su donaire, constituciones de papel.
El conde de
Romanones hablaba, empleando un argumento impresionante, de que por ocho o diez
artículos que se añadan o se supriman en una Constitución, por las mayores
garantías que se establecieran contra los abusos del poder del jefe del Estado,
y como amparo de la potestad de las Cámaras, la Constitución sería siempre de
papel, expuesta a que la deshiciera una espada ambiciosa, contra la cual el
poder civil no tendría medios de lucha.
Yo,
suplantando quizá la autoridad de algún ilustre profesor de Derecho Político
que figura entre los organizadores de este acto, sin consultarlo con él, voy a
hacer unas cuantas definiciones políticas que brindo al conde de Romanones y
que van a tranquilizarle en sus escrúpulos, y si él las acoge bien, le traerán
al buen camino en que yo quisiera encontrarle.
¿Cuáles son
las Constituciones de papel? Son Constituciones de papel aquellas que se sabe
que se pueden violar impunemente y que hay gente que sufre violación y aguarda
confiada en el arrepentimiento.
No son
Constituciones de papel aquellas que detrás de la garantía moral de su
observancia tienen grabadas en la voluntad de los pueblos esta fórmula de
dilema: fidelidad o escarmiento. Y el escarmiento, en esta forma jurídica: la
inhabilitación que desposee, el extrañamiento que coloca la violación más allá
de las fronteras.
Pregunta el
conde de Romanones: ¿cómo habrá posibilidad de que una espada ambiciosa no
rompa una Constitución? Pues yo voy a decírselo también: será imposible que una
espada ambiciosa rompa una Constitución cuando esa espada ambiciosa y a la vez
cortesana sepa que la consecuencia definitiva del acto vuelve el arma en
sentido contrario de aquel en que se sacó de la vaina; cuando sepa que el
atentado a la Constitución es pasajero, pero que en definitiva la espada
ambiciosa lo que realiza sin quererlo, pero por mandato de la justicia, es un
delito contra la forma de gobierno y sin quererlo lo realiza de lesa majestad.
¿Quiere
saber el conde de Romanones, en cambio, lo que sucederá si todos nos sometemos
a la alternativa del capricho que establece las rotaciones de la dictadura y de
los periodos constitucionales? Pues yo se lo voy a decir. Si la mansedumbre
española soporta la comedia que ahora se está preparando, no tengáis duda: cada
día, en La Gaceta, bajo el parte oficial en que se nos da la noticia del estado
inalterable de una salud, habrá en letras invisibles, pero comprensibles,
adivinadas, un anuncio inmoral, que se disimula como todos los anuncios
ilícitos, un anuncio, que dice: ¿en qué cuartel hay un sable que esté dispuesto
a convertirse en plegadera para hacer trizas la Constitución?
Y si el
conde de Romanones me pregunta qué podemos hacer, inermes, los hombres civiles
para que las Constituciones no sean de papel y para que las espadas no se alcen
de la vaina y se vuelvan contra los textos, yo le diré que tenemos armas muy
sencillas, pero muy eficaces.
Una de ellas
está en decir que si el ejército tiene la potestad del asedio, solución que
casi no se emplea ya en la rapidez de las guerras modernas, los pueblos, los
hombres civiles tienen el medio eficaz del bloqueo, que decide las guerras
actuales, aislando, por negación de asistencia, al poder que atropelló la
Constitución. Y tenemos otro medio que es una definición más gráfica y más
clara que ninguno: ¿qué es una Constitución? Pues una Constitución es la verja
a cuya seguridad entregamos la vida de nuestro hogar, la tranquilidad de
nuestra existencia, y cuando vemos que esa verja se abre fácil e impunemente,
tenemos que tomar dos precauciones: cambiar la verja o cambiar el guardián.
Pero con esta diferencia: cambiar la verja es una obra de forjado, que supone
tiempo; cambiar el guardián es una necesidad de urgencia, que no hay modo de
diferir. (Estruendosos aplausos que duran largo rato).
Contened
vuestro entusiasmo, haced provisión de vuestra paciencia, que ya llegamos a la
parte resbaladiza del descenso que yo, como símbolo, os anunciaba.
Aquí toda
vuestra atención, toda vuestra frialdad y todo el recogimiento de vuestro
espíritu para apreciar mi conducta.
Un problema
constituyente, un obstáculo previo que renovar, un solo poder legítimo para
decidir y un tipo de Constitución eficaz.
Pero ¿y la
forma de gobierno?
Pues yo
sobre eso he meditado mucho. Y en la frialdad de un razonamiento que ahoga los
impulsos encontrados de un temperamento y de una tradición, he visto que para
la solución del problema español hay dos fórmulas imposibles; una tercera que
casi lo es, y otra, por sí, que es muy difícil.
Fijaos en la
gravedad del problema. Son problemas graves, si no, no lo serían, aquellos que
no tienen una solución clara, fácil, perfecta, completa, expedita. Pero la vida
es tan fecunda y la existencia de los pueblos tan providencialmente asegurada,
que en la hora de sus crisis, si venciendo sus perplejidades, se ganan el
derecho a la existencia, tienen solución al cabo para resolver el conflicto.
Una de las
dos imposibilidades, es, a mi entender, el ensayo que en 1870 no fue viable y
que hoy sería imposible, de ir a buscar una monarquía extranjera, ni en los
derechos de las dinastías destronadas, ni en los recelos de las dinastías
imperantes.
La otra
solución que yo estimo moralmente imposible es la continuación de lo actual.
Entendedlo
bien. ¿Habéis creído que es que me sitúa fuera de ella? Pues no habéis acabado
de entenderme. No es fuera de ella, es enfrente de ella.
(¡Bravo,
bravo! Ovación).
Vamos a
analizar la solución casi imposible; y la solución preñada de dificultades y
esperanzas; que todos los alumbramientos tienen esa complicación compensada.
Yo estimo
una solución casi imposible hoy, la que fue viable hasta hace dos o tres años,
la que quizá hubiera sido viable hasta hace dos o tres meses. La solución,
nunca llana, de anticipar la historia por el único medio que la cronología
monárquica tiene a su alcance: variar los reinados.
Pero esta
solución tropieza con varias, inmensas dificultades, sobre las cuales desde
aquí exhorto yo a que mediten las personas llenas de buena voluntad, de un
espíritu sinceramente liberal, pero de una exagerada prudencia, que quieran
asegurar la continuidad histórica, que la brindan casi como una transacción
posible.
Esa solución
tiene estas tres grandes dificultades: que el país ha soportado durante un
siglo las pruebas más duras y desoladoras a que se ha sometido nación alguna,
la lucha, terca y porfiada contra el deseo de libertad de la patria y el
impulso atávico de la dinastía que ha recogido de la sangre nacional más
esfuerzo y más tesoro de sacrificio que en pueblo alguno, a tal extremo que en
ese siglo solo presenta como un oasis de esperanza frustrada los pocos años en
que hubo una vida que murió temprana como una incógnita, contenida tal vez por
la férula autoritaria de Cánovas, por la espada terca, pero a la vez noble, de
Martínez Campos y por la habilidad transigente de Sagasta. Y el país sospecha
que aquel impulso atávico tuviera un último resurgimiento y probablemente no
tendrá la paciencia de avenirse con esa solución.
La segunda
de las dificultades es que hay ocasiones en las cuales el encono de las luchas
políticas, el agravio de las heridas que recibe la conciencia nacional, los
móviles de la conducta, son de tal índole que hacen imposible la coexistencia
de una jefatura indiscutible del Estado en el rescoldo, que aún es llama, de
los agravios que del periodo anterior se recibieron.
Y la
tercera, que los mismos defensores de lo actual alegan para su persistencia,
una innegable dificultad sucesoria.
Y yo a
ésos les contesto y les he dicho siempre, sin obtener réplica, que cuando una
monarquía hereditaria alega como disculpa de sus yerros la imposibilidad de
asegurar la sucesión, ha perdido su razón de ser, porque su razón de ser es esa
continuidad de sucesión.
(Bravo.
Grandes aplausos).
Y no
quiero ahondar más en este problema, no por miedo a las sanciones, sino por
delicadeza de espíritu. Porque hay en la vida —y todas las vidas son
respetables y todas son sagradas, aun sin Constitución que lo declare—
desventuras que parecen advertencias providenciales del derecho divino para
señalar el ocaso de un régimen. Y ante esas desventuras se detiene con respeto
la piedad de los hombres, aun cuando no se puede entregar suicida la suerte de
los pueblos.
(Una
estruendosa ovación impide oír las últimas palabras del orador, cuya emoción
percibe el público).
Me diréis:
¿y la otra solución, la de las grandes dificultades? La República.
Vamos a ver;
vamos a verlo serenamente. Yo sobre eso he meditado mucho. Vosotros tenéis
derecho a examinar mi conciencia.
Problema
previo. Los exministros de la corona ¿tienen el derecho de servir a una
institución republicana?
(¡Sí,
sí!).
La respuesta
mía es que tienen el derecho y el deber.
(Gran
ovación).
Bastaría
tener el deber, porque el deber implica la potestad de cumplirlo, pero es que
hay el derecho.
Éste es un
público sobradamente culto, para que yo, a más de valerme del símil imaginativo
que os impresione, me pueda valer del símil jurídico que convenza. Y yo voy a
demostrar el derecho con lecciones jurídicas elementales y por lo mismo
fundamentales.
Las
relaciones de los ministros de la corona no son una relación entre dos partes,
sino entre tres: el país, el rey y el ministro. De las tres la más grande, la
más poderosa, la más alta es el país.
(¡Muy
bien!).
Y ¿en qué
institución encontraremos el modelo de una obligación completa entre tres
partes?
Yo tengo
dicho hace tiempo que todas las instituciones encuentran una raíz, un origen en
las ideas madres y en las realidades seculares del derecho civil. Y el cargo de
ministro de la corona y los deberes que implica arrancan de una institución: la
fianza.
¿Qué es el
ministro de la corona? El fiador de la lealtad constitucional jurada por la
corona misma. Fianza especial. El ministro renuncia al beneficio de orden o
excusión presentando, para amparar la inviolabilidad regia, el pecho de la
responsabilidad propia. El ministro renuncia al beneficio de la división con la
solidaridad del gobierno entero. Pero el ministro no renuncia al beneficio de
la cesión de acciones, porque eso es de derecho público y cuando el ministro
paga la deuda incumplida con el reconocimiento de que se violó, recoge del
pueblo la acción y repite contra el deudor con la conciencia tranquila.
(Aplausos).
Al derecho
innegable de la doctrina jurídica se une el examen de conciencia. Yo soy un
hombre de conciencia, un hombre que viene a este acto a sabiendas de que sobre
mí se desencadenan las iras del poder y de sus secuaces y sin recoger, quizá,
por escrúpulo de mi gubernamentalismo, las auras de
la popularidad. Yo soy un hombre que sabe que las consecuencias de este acto
pueden ser dejar mi conciencia tranquila, pero mi vida política anulada.
(¡No,
no!).
Esperad.
Pero por lo mismo que soy un hombre de conciencia, hago la evocación de mis dos
juramentos como ministro de la corona. Y como yo soy, además, espíritu
creyente, hondamente liberal, pero hondamente místico, recuerdo la emoción
sincera con que presté los dos juramentos. Las dos veces que me hinqué de
rodillas. ¡Ah, lo que es los míos fueron de verdad!
(¡Muy
bien!).
Yo dije: yo
presté juramento a una relación completa, a una fidelidad múltiple, pero yo no
tuve duda jamás sobre la hipótesis, como no la he tenido en la realidad, acerca
de cuál sería el desenlace cuando surgieran dolorosamente disociaciones e
incompatibilidades para la fidelidad a todo lo que yo juré, patria,
Constitución y rey, que por ese orden veía yo el rango tan desigual de las tres
fidelidades que juraba. Y yo os digo que en el crisol de mi conciencia, nunca
mejor llamado crisol, se ha operado por reactivo del absolutismo y por las
llamaradas de la reacción un fenómeno de química moral en el cual noto con
tranquilidad que se evapora lo más sutil, lo más deleznable, lo más frágil, lo
más humano y queda intacto lo más sagrado, aquello que aprendí de mis
antepasados y formó mi alma.
Pero se me
dirá: ¿el derecho? ¿El deber? ¿El ejemplo? Porque la conducta moral se aprende
con los ejemplos. Y entonces yo, desde aquí, no para mí, que no lo necesito,
los evoco para otras figuras gloriosas que pertenecieron a la política
monárquica española, para aquel espíritu ágil, sutil, inteligente, cultísimo,
admirable de don Santiago Alba; para aquella oratoria excelsa, esclarecida,
democrática de don Melquíades Álvarez; para la cristiana y recia democracia de
Ossorio y de Burgos; para aquel patriarcado glorioso que encarna don Miguel
Villanueva; para aquella aureola popular, nobleza, tradición, entusiasmo,
dignidad, que se llama don José Sánchez-Guerra.
(Vivas y
aplausos).
Para todos
esos hombres el deber se acentúa en pueblos latinos y en pueblos inexpertos,
porque una república que se entregue en sus comienzos solo a los republicanos
está destinada a morir y a morir inevitablemente.
El primer
gobierno provisional de una república tiene que estar integrado por las
aportaciones más conservadoras y por representación de los elementos más
radicales, y cuando se vote la Constitución republicana, el cuidado de
afianzarla incumbe a gobiernos de templanza conservadora y esa ayuda y
colaboración no la pueden prestar más que elementos de procedencia monárquica.
Cuidado...
¿Creerán algunos que yo vengo a reclamar un puesto en la gobernación futura y
contingente de la República española? ¿Creerán que me guía la ambición? Pero
¿me creen tan iluso que vengo a regatear las contingencias de un poder
hipotético y a desdeñar las mercedes ciertas y arrostrar las persecuciones
seguras de un poder efectivo?
Los ejemplos
existen, no en España, país donde las costumbres políticas están ineducadas.
Donde la técnica del gobierno está generalizada, en países de otra cultura
cívica y otra educación social y otra solidaridad de estructura, los hombres de
procedencia monárquica han dado el ejemplo de servir y afianzar las
instituciones republicanas.
El ejemplo
de Thiers es clásico, pero, quizá porque en la perspectiva vemos el pasado y no
admiramos el presente, se nos oculta otra figura que tiene mi admiración y a la
cual se van a referir mis palabras respetuosas, con toda la delicadeza que hay
que poner cuando se nombra a un jefe de otro Estado.
Ha pasado ya
a la inmortalidad estando aún en vida aquel caudillo excelso de Tannenberg que en los lagos masurianos renueva la grandeza
aniquiladora de Cannas, que no se logró quizá desde
entonces, porque en algunos casos se evidenció, como en Ulm, falta del
equilibrio dramático de la lucha y en otros, como en Austerlitz,
falla la capitulación total. Esa gran figura más grande que en la victoria de
la Prusia Oriental comenzó a presentarse ante mis ojos cuando en la dolorosa
retirada de Occidente, invicto en su conciencia de caudillo, vencido en su
dolor de patriota, aseguró los restos de su ejército, no para salvación de una
dinastía que se desmorona, sino de una patria que hay que conservar.
(¡Muy
bien!).
La figura
colosal de ese hombre yo recuerdo haberla visto en Potsdam engrandecida por la
aureola, cubierta por aquellos clavos con que el patriotismo alemán iba
grabando sobre la insensible madera el busto gigantesco; pero aquellos clavos
que iban a la madera insensible, seguramente no torturaron la grandeza de su
alma como aquellos once millones de votos del plebiscito con que el pueblo
alemán le llamó a la Presidencia de la República.
Aquellos
votos eran clavos que penetraban en la sangre de su alma y en las fibras de su
espíritu, herían la traición monárquica del viejo oficial prusiano que rompió
el juramento que le ligaba a la dinastía temeraria y desventurada, y de ese
modo, el que fue jefe de la Guerra, aseguró la paz en Europa y la República en
Alemania, dando la mano al gobierno socialista.
Yo proclamo
el derecho y el deber en los elementos monárquicos, de condición democrática y
constitucional, de servir, de votar, de propagar la defensa de una forma
republicana como la solución ideal mejor para España.
(Prolongados
aplausos. El público en pie ovaciona al orador).
Pero
esperad; es que no me puede negar ningún exaltado y aunque lo fuerais todos
sería inútil, el derecho mío y el de los demás a condicionar la forma en que
esa asistencia podamos decorosa y noblemente prestarla.
Nosotros,
nosotros los hombres de orden, los hombres de meditación, los hombres de
espíritu templado, no podemos desconocer que este ambiente republicano de
España es —no os hagáis ilusiones los radicales— no el esfuerzo milagroso de
vuestra propaganda, sino la reacción inevitable de la torpeza monárquica y de
la mordaza de la dictadura.
(Aplausos).
Nosotros
tenemos el deber de decirlo, aun cuando a algunos elementos les duela, que hay
en España una cosa facilísima: la proclamación de la República es relativamente
fácil; pero hay otra cosa muy difícil: la consolidación de ella. ¿Por qué?
Porque para proclamarla basta aprovechar en un momento propicio la chispa de la
indignación por el yerro monárquico, y para asegurarla se necesita el esfuerzo
diario de la virtud republicana.
(¡Muy
bien!).
Nosotros
tenemos el deber de decir que si en España llega a implantarse la República
será cada día más avanzada y en definitiva radical, porque ése es el curso de
la vida, llena desde el primer día del progreso que comenzará siendo gradual en
los avances de la justicia social, pero que tiene que ser inicialmente
prudentísima, con un sedimento y con un apoyo conservador sin el cual su
existencia no es posible.
Yo os digo
que con ser tan templada mi significación, no creo viable una República en que
fuese la derecha, sino una República en la que yo estuviese en el centro, es
decir, una República a la cual se avinieran a ayudarla, a sostenerla y a
servirla gentes que han estado y están mucho más a la derecha mía.
Quizá si
detalláramos algunos preceptos; quizá si habláramos de algunas cosas, habría
elementos radicales que me llamarían a mí, a mí que doy el pecho en la forma
que lo hago hoy, retrógrado y oscurantista, si les dijera que la Constitución
republicana de España no podría tolerar ni que se hablara del derecho
senatorial de los grandes de España, porque éste es un privilegio inicuo de
nacimiento que jamás mereció la aristocracia española y que aun en una
Constitución monárquica debe desaparecer; pero en cambio librepensadores y
radicales, la República española, precisamente para hartarse de razón y
refrenar con la autoridad de un Felipe II los excesos del poder teocrático,
tendrá que dar el ejemplo de su comprensión de mirar al alma nacional y en su
futuro, hoy, y en su tradición de los siglos, admitir, a más del Senado y en
él, la representación senatorial de la Iglesia.
Y vais a
decirme algunos: ¿con el arzobispo de Valencia? Sí, y con el cardenal de Toledo
a la cabeza, que es más en todos los aspectos de jerarquía y reacción.
(Aplausos).
Y ahora,
para que no quede dudar, el embozado, el que tiene por tradición de cuna la
presunción de la capa andaluza, tira del embozo, suelta la pañosa y define la
actitud con claridad, y para que no os quede duda frente a todas las
contingencias, voy a tratar de cuál será mi actitud.
(Gran
expectación).
Una
República viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento
consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la
intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propago y la defiendo
(grandes aplausos). Una República convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo,
de idealidad, falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para implantarla en mi patria.
Y me
diréis: ¿por qué para unas cosas estás tú solo y para otras necesitas tanta
gente? Pues os lo voy a decir.
Para
comprometerme yo, para que sobre mí descargue la ira y la persecución del poder
y de sus afines, no necesito a nadie; que el dividendo inmenso de la coacción
me encuentre a mí por divisor único. Pero, en cambio, para gobernar a España,
para eso yo necesito mucha gente, porque yo puedo comprometer mi propia
existencia, mi carrera política, mi ambición personal, pero no tengo el derecho
a comprometer la suerte de mi patria.
Quizá porque
yo no vengo de las filas republicanas, no tenga con la institución la
familiaridad de creerla un juro de heredad, una empresa a disfrutar por los
socios fundadores ni un negocio de partido a explotar sólo por quienes a él
pertenezcan.
(Grandes
aplausos).
¿Continúa lo
actual? Pues enfrente de ello. Enfrente de ello. No en actitud pasiva; en
actitud de combate, implacable, dispuesto a no ser nada si su omnipotencia y su
rencor es tal y la inercia del país que consiente los atropellos, bastante.
Dispuesto,
si soy algo y se consolida lo actual, a ser el colaborador gratuito e
indispensable de los hombres que se creen liberales y que se avengan a servir
lo existente; el acusador perenne de la falta cometida, el que no la olvida, el
que no la perdona, el que la recuerda siempre, el que les ayude a vivir alerta,
previniéndoles que cada día que vayan a la firma, tiemblen ante la reverencia
del esplendoroso uniforme palatino que les saluda o el taconazo del ayudante
que haga cascabelear las espuelas.
¿Y si se
llegara a esa solución transaccional que algunos brindan? Pues como yo quiero
representar una política de conciencia, una política de abnegación y no una
política de ambiciones, si España, en una solución transaccional que yo veo tan
difícil, cree encontrar la paz, que la gobiernen otros, que yo no siento
ambiciones y me basta con la tranquilidad de mi casa. Anuncio tranquilizador:
el discurso acaba.
Yo quiero
fijar claramente las actitudes. Creo que las he definido con tal precisión que
nadie tiene derecho a formular un reparo, pero yo quiero concretar mi
pensamiento. Y así como en el comienzo de mi discurso y en el promedio de él
aludí a dos glorias valencianas, yo quiero terminar brindando mi discurso a
otra, quizá por más alejada la más excelsa, la más indiscutible, la más santa
de todas las tradiciones de Valencia. Y para que no crea nadie que es la
improvisación halagadora del día de hoy, me he traído conmigo, en muestra de la
sinceridad añeja que yo siento por una figura y por un hecho, el texto de un
discurso mío, pronunciado hace doce años, el 19 de noviembre de 1918.
Os recuerdo
la lejanía de la fecha y evoco el texto impreso, aunque mi memoria conserva el
recuerdo, para que nadie crea que es un halago invocador de un aplauso, ni
siquiera una cortesía a una ciudad donde se viene, sino una sinceridad de toda
mi vida. Y ese recuerdo va a condensar cómo yo enfoco el problema español y
cuál veo la entraña urgente de su solución.
En aquella
fecha decía yo lo siguiente: «Hay en nuestra historia una tradición tan valiosa
que no sabemos ni podemos apreciarla los españoles, porque como las tradiciones
no se venden cual las joyas ni los tapices, por eso no ha podido Inglaterra
ofrecerlos en cambio la Carta Magna, perdiendo nosotros en el trueque. En este
hecho que para ser majestuoso reviste la forma solemne del fallo, mas para ser soberano encierra esencias voluntariosas de
elección, cuando los compromisarios de Aragón, Cataluña y Valencia, reunidos en
Caspe, aclaman a un infante castellano, adiestrado para las artes del gobierno
en las Cortes de Valladolid y Toledo, acariciado por la gloria bélica de la
campiña malagueña, próximo al centro de Castilla por el parentesco, más
inmediato por la minoridad, más cercano aún por las turbulencias, hacen más,
inmensamente más, que proveer un trono vacante y encumbrar a un príncipe de
fortuna: proclaman en la espontaneidad de la conciencia popular que libre y
sola quedará durante el eclipse de la corona, que ya en el siglo XV se había
llegado a la plenitud de los tiempos para afirmar la unidad política de
España»..
¿Sabéis lo
que esto representa? Eso representa que para mí a una figura excelsa de
Valencia le corresponde la mayor gloria política de España, el ejemplo educador
en la rudeza del siglo XV de haber realizado el prodigio de proveer por caminos
de derecho, por vías legales un trono vacante. Pero la vida es tan compleja que
a veces en el tiempo lo necesario es lo opuesto de lo que fue salvador.
La historia
acuña sus grandes hechos con medallas que tienen un anverso y necesitan un
reverso. Yo quiero acabar mi discurso brindándolo a la excelsa figura
valenciana, tres veces santa por la inteligencia, el sentimiento y la acción,
de Vicente Ferrer, diciéndole:
Tú supiste
en el siglo XV dar, a la brutalidad del mundo y para salvación de España, el
ejemplo de que entonces era posible por las vías legales, por el camino del
derecho, proveer un trono vacante. Yo pido a la conciencia del pueblo español,
pido a la conciencia de sus alturas, invocando el deber de todos, que en el
siglo XX completemos aquel ejemplo de educación siendo capaces de lo contrario:
por las vías legales, por el camino del derecho, dejar vacante un trono
ocupado.
(Ovación
estruendosa que dura largo rato).
BIBLIOGRAFIA
A.GUILAR
OLIVENCIA, Mariano, El ejército español durante la Segunda República: claves de
su actuación posterior, Econorte, Madrid, 1986.
AGUIRRE,
José Antonio, Entre la libertad y la revolución. 1930-1935, Editorial Verder Achirica, Bilbao, 1936.
AGUIRRE
PRADO, Luis, La Iglesia y la guerra española, SIEM, Madrid, 1964.
ALCALÁ
GALVE, Ángel, Alcalá-Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel
Lara, Sevilla, 2002.
ALCALÁ-ZAMORA
Y TORRES, Niceto, Confesiones de un demócrata, Patronato Alcalá-Zamora y
Torres, Córdoba, 2000.
ARROYO Y
CARO, José F. y OSSORIO MOLARES, Juan, Legislación de la República. Compilación
de las disposiciones publicadas en La Gaceta de Madrid desde el 14 de abril al
31 de diciembre de 1931, Madrid, 1932.
AZAÑA, Manuel, Obras completas, Taurus, Madrid, 2008.
BARAIBAR,
Carlos de, Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto, Ediciones
Yunque, Madrid, 1935.
BEN-AMI, Shlomo, Los orígenes de la Segunda República: anatomía de
una transición, Alianza Editorial, Madrid, 1990.
BERENGUER,
Dámaso, De la dictadura a la República, Ediciones Giner, Madrid, 1975.
CAMBÓ,
Francisco, Discursos parlamentaris de Francesc Cambó,
Biblioteca de Política de la Lliga Catalana,
Barcelona, 1935.
CANALS,
Salvador, La caída de la monarquía. Problema de la República. Instalación de un
régimen, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1931.
CÁRCEL ORTÍ,
Vicente, La persecución religiosa en España durante la Segunda República
(1931-1939), Rialp, Madrid, 1990.
CARDONA,
Gabriel, La Segunda República, Arlanza, Madrid, 2005.
CARRETERO
NOVILLO, José María, Una república de monárquicos, Ediciones El Caballero
Audaz, Madrid, 1933.
CHECA GODOY,
Antonio, Prensa y partidos políticos durante la Segunda República, Universidad
de Salamanca, Salamanca, 1989.
CIERVA, Juan
de la, Notas de mi vida, Editorial Reus, Madrid, 1955.
CUBER,
Mariano, El problema catalán. El Estatuto. Las cortes, Gutemberg,
Valencia, 1932.
DÍAZ-PLAJA,
Fernando, La Segunda República: primeros pasos, Planeta, Barcelona, 1995.
ESCOBAR
GARCÍA, Juan, Un reportaje histórico. Los memorables sucesos desarrollados en
Málaga los días 11 y 12 de mayo de 1931, Tipografía Morales, S.A., Málaga.
FERNÁNDEZ
ALMAGRO, Melchor, Historia de la República española (1931-1936), Biblioteca
Nueva, Madrid, 1940.
FRANCO,
Ramón, Madrid bajo las bombas, Zeus, Madrid, 1931.
GALINDO
HERRERO, Santiago, Los partidos monárquicos bajo la Segunda República, Rialp,
Madrid, 1956.
GARCÍA
VOLTÁ, Gabriel, España en la encrucijada. ¿La constitución de1931, fórmula de
convivencia?, PPU, Barcelona, 1987.
GIL
PECHARROMÁN, Julio, La Segunda República: esperanzas y frustraciones, Temas de
Hoy, Madrid, 1996.
—, La
Segunda República, Alba Libros, Madrid, 2005.
GONZÁLEZ
GULLÓN, José Luis, El clero en la Segunda República, Monte Carmelo, D.L.,
Burgos, 2011.
GUZMÁN,
Eduardo de, 1930. Historia política de un año decisivo, Tebas, Madrid, 1973.
HERNÁNDEZ
ANDREU, Juan, España y la crisis económica de 1929, Espasa-Calpe, Madrid, 1986.
JACKSON,
Gabriel, Entre la reforma y la revolución: la República y la Guerra Civil:
1931-1939, Crítica, Barcelona, 1980.
—, La
República española y la Guerra Civil, 1931-1939, Barcelona, Orbis,
JUANA, Jesús
de, La posición centrista durante la Segunda República, Universidad de Santiago
de Compostela, Santiago de Compostela, 1988.
JULIÁ,
Santos, Política en la Segunda República, Marcial Pons, 1995.
LARGO
CABALLERO, Francisco, Mis recuerdos, Ediciones Unidas, México, 1970.
LERROUX,
Alejandro, Mis memorias, Afrodisio Aguado, Madrid,
1963.
MARTÍNEZ
AGIAR, M., El estatuto de Cataluña. La participación ministerial del
socialismo, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1931.
MARTÍNEZ
SÁNCHEZ, Santiago, El cardenal Pedro Segura y Sáenz (1880-1957), Universidad de
Navarra, 2002.
MAURA,
Miguel, Así cayó Alfonso XIII: de una dictadura a otra, Marcial Pons, Madrid,
1962.
MEER,
Fernando de, La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II
República española, Eunsa, Pamplona, 1975.
MOLA,
Emilio, Lo que yo supe. Tempestad, calma, intriga y crisis, Librería Bergua, Madrid, 1933.
MORAL
RONCAL, Antonio Manuel, La cuestión religiosa en la Segunda República española:
Iglesia y carlismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009.
NARBONA,
Francisco, La quema de conventos, Publicaciones Españolas, Madrid, 1954.
OSSORIO Y
GALLARDO, Ángel, La España de mi vida. Autobiografía, Editorial Losada, Buenos
Aires, 1941.
PAYNE,
Stanley G., Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936), Akal, Madrid,
1976.
—, La
primera democracia española: la Segunda República (1931-1936), Paidós,
Barcelona, 1995.
PLA, Josep,
La Segunda República española: una crónica, 1931-1936, Destino, Barcelona,
2006.
PRESTON,
Paul, La destrucción de la democracia en España: reforma, reacción y revolución
en la Segunda República, Grijalbo, Barcelona, 2001.
PRIETO,
Indalecio, De mi vida, Ediciones Oasis, México, 1968.
QUEIPO DE
LLANO, Genoveva G. y TUSELL, Javier, Los intelectuales y la República, Nerea,
Madrid, 1990.
—, Alfonso
XIII: el rey polémico, Taurus, Madrid, 2001.
QUINTANA
NAVARRO, Francisco, España en Europa, 1931-1936. Del compromiso por la paz a la
huida de la guerra, Nerea, Madrid, 1994.
RAMÍREZ
JIMÉNEZ, Manuel, La legislación de la Segunda República (1931-1936), Boletín
Oficial del Estado: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2005.
RIVAS XERIF,
Cipriano de, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Editorial Oasis,
México, 1961.
ROMANONES,
conde de, Y sucedió así. Apuntes para la historia, Espasa- Calpe, Madrid, 1947.
RUIZ MANJÓN,
Octavio, El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Tebas, Madrid, 1976.
SÁNCHEZ-GUERRA,
Rafael, Un año histórico, Ibero-Americana de Publicaciones, Madrid, 1932.
SANCHO
FLÓREZ, José Gonzalo, La Segunda República española: el primer bienio de
gobierno y octubre de 1934, Akal, Madrid, 1997.
SEDILES
MORENO, Salvador, Voy a decir la verdad, Zeus, Madrid, 1931.
SEMPRÚN
GURREA, José María de, España en la encrucijada, Ediciones Ibérica, Nueva York,
1956.
SOSA WAGNER,
Francisco, Juristas en la Segunda República, Marcial Pons, Madrid, 2009.
TUÑÓN DE
LARA, Manuel (dir.), La crisis de la Restauración,
España entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda República, Siglo XXI,
Madrid,1986.
—, La
Segunda República española: el primer bienio, Siglo XXI, Madrid,
TUSELL,
Javier, La política y los políticos en tiempos de Alfonso XIII, Planeta,
Barcelona, 1976.
—Política y
sociedad en la España del siglo XX, Akal, Madrid, 1978.
—Las
constituyentes de 1931: unas elecciones de transición. Centro de
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982.
—La
dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, Folio, Barcelona, 2009.
VAL, Eloy,
La Segunda República y la cuestión nacional, Fundación Federico Engels, Madrid,
2011.
VARELA,
Santiago, El problema regional en la Segunda República española, Madrid, Unión
editorial, 1976.
—, Partidos
y parlamento en la Segunda República, Ariel, Barcelona, 1978.
VÁZQUEZ
GARCÍA PEÑUELA, José María, El intento concordatorio de la Segunda República, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría General
Técnica, Madrid, 1999.
VV.AA., La
república de los trabajadores: la Segunda República y el mundo del trabajo,
Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid, 2006.
VV.AA.,
Memoria de la Segunda República: mito y realidad, Biblioteca Nueva, Madrid,
2006.
VV.AA., Por
la España republicana: los viajes de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la
Segunda República, Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora, Córdoba, 2011.
|
 |
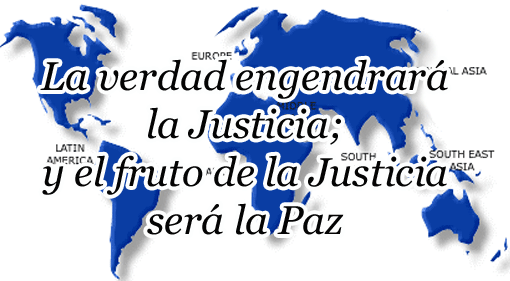 |
 |