 |
HISTORIA DEL REINO DE GRANADA I HISTORIA ANTIGUA HASTA EL CONCILIO DE ELVIRA
¡FÉRTILES
y risueñas praderas donde la naturaleza reunió flores que embellecen
el suelo de apartadas regiones! ¡sierras majestuosas coronadas de
nieves eternas! ¡ríos cuya sonora corriente pasa bajo bóvedas de verdura
al pie de ciudades ayer florecientes y hoy sepultadas en el polvo
de sus ruinas! ¡monumentos que oscureció la niebla de los siglos!
reino encantador de Granada ¡salud! La fama de tu belleza y de tu
gloria nos separó de nuestros hogares, y te saludamos desde lo alto
de tus fronteras. Deseamos
respirar el aire que perfuman tus vegas, gozar de la sombra de tus
álamos, oír el susurro de tus frondas y el murmullo de tus arroyos,
contemplar desde la cumbre de tus colinas la azulada bóveda de tu
cielo, orlada de franjas de oro al hundirse el sol en occidente. Deseamos
sentarnos bajo la copa de tus árboles y el techo de tus palacios;
y evocando el genio de esos lugares solitarios, oír tus tradiciones
misteriosas, mientras silba el viento entre las ramas y las aguas
turban el silencio de la noche. Deseamos abrir las páginas de tu historia
en medio de tus vastas llanuras cubiertas de olivos, en medio de las
ruinas de tus castillos sentados al borde de precipicios entre cuyas
rocas tapizadas de musgo saltan los torrentes. Dicen que tus campos
guardan aun impresa la huella de tus antiguos vencedores, que en el
seno de tus cerros hay lugares en que de noche se oye aun estrépito
de armas y suspiros de soldados que murieron hace veinte siglos bajo
sus escudos, que están todavía ensangrentados algunos de tus barrancos;
y deseamos ver esos testimonios vivos de batallas que hicieron estremecer
la tierra y cambiaron la faz del mundo. Deseamos meditar en los escombros
de tus pueblos sobre tu grandeza de otro tiempo, y arrancar a las
mudas piedras los secretos de tu pasado ¡Granada,
bello reino de Granada! tú eres ya una sombra, pero sombra augusta
de lo que fuiste. Tus alcázares de mármol fueron un día cuna de reyes;
sepulcro de príncipes tus fortalezas, medio ocultas en las nubes.
Tus murallas salvaron una monarquía que había visto ya sumergidos
dos tronos en la sangre de tus hijos. Fuiste el solio de Alhamar,
cuyo poder y magnificencia ensalzan aun las salas de tus monumentos;
fuiste la corte de su brillante dinastía. Serviste de postrer asilo
a la civilización árabe, la primera que vino a disipar las tinieblas
de la Europa; y te engalanaste con sus más ricas joyas. Eras entonces
una reina. Tus palabras resonaban en bóvedas pintadas de oro; cantaban
cien poetas tu hermosura; justaban por complacerte mil valientes,
cuando las cornetas del ejército enemigo no los llamaban al campo
de batalla. La fama llevaba de torre en torre el bullicio de tus festines
y el ruido de tu grandeza hasta las fronteras de otros pueblos, que,
al oírlos, envidiaban tu suerte, y suspiraban por no poder habitar
en tus mansiones venturosas. ¡Granada,
bello reino de Granada! ¿Qué has hecho hoy de tu cetro? ¿Cómo yace
ya coronada solo de flores la que ciñó en otro tiempo una diadema?
Llega a nuestros oídos un rumor triste como el de las hojas secas
de tus árboles cuando las arrastra en otoño el viento de la tarde,
y adivinamos qué es ese rumor siniestro. En la colina en que está
sentado tu palacio suenan pasos lentos de caballos, y son esos caballos
los que llevan fuera de sus muros al último de tus reyes. Llora, reino
desgraciado, llora porque han llegado para ti horas de duelo y de
amargura; ha llegado para ti la hora de la muerte. ¿No oyes el estruendo
de los cañones y el clamoreo de los ejércitos enemigos? Así celebran
tus funerales los que han vencido a tus hijos, que no supieron abrir
en tus llanuras una tumba para tus contrarios. Llora, Granada, llora:
tus vencedores son de corazón generoso; pero no comprenderán los misterios
de tu existencia ni respetarán las costumbres de tu vida. Vendrá día
en que derribarán con el hierro tus monumentos, devorarán con fuego
los libros de tus sabios y de tus profetas, desterrarán con un decreto
impío al último de tus creyentes. ¿Qué
nos queda ya de tu esplendor antiguo? La yedra y los abrojos van separando
lentamente las piedras de tus castillos, nido tan solo de las águilas:
los brillantes colores de tus salones están confundidos por la humareda
que arroja la hoguera del mendigo; las columnas de mármol que sostenían
los arcos de tus patios caen bajo el peso del tiempo dejando rodar
entre la yerba sus dorados capiteles. Las ciudades que sobrevivieron
a tu ruina están poco pobladas y en silencio; ni se oyen en ellas
los cantos de tus bardos, ni el rumor de tus festines, ni el confuso
choque de tus talleres donde la recatada mora iba a ocultar con brillantes
sedas su hermosura. En muchas de tus campiñas apenas se descubre un
pueblo ni suena la voz del hombre; tus antiguos caminos han desaparecido
bajo sombríos matorrales; vastos cuadros de tus comarcas más fecundas
están condenadas a la esterilidad por la escasa energía de tus hijos.
Poco, muy poco conservas ya de tu animación y poderío: has olvidado
hasta el lenguaje de tus reyes, y las letras entalladas en el estuco
de tus palacios son para tí misma un enigma.
El viajero que te visita, después de haber admirado tus bellos paisajes,
piensa solo en tu pasado si no quiere perder la ilusión que le hicieron
concebir tus tradiciones y leyendas; y quizás al dejarte te olvida Mas
no, no, tú no eres ni has sido nunca digna de olvido. ¡Que cualquiera
que crea en el Señor doble al verte la rodilla! Tus vencedores fueron
grandes, y tú guardas su sepulcro; fueron cristianos, y tus verdes
praderas están santificadas con su sangre. Sus banderas adornan los
templos que sucedieron a tus mezquitas; tus pueblos están aún todos
llenos de su gloria. ¡Granada! ¡Granada! tú fuiste vencida; pero tu
vencimiento te honra, porque fueron santos tus enemigos, y dirigió
la mano del Omnipotente sus espadas. Si, porque tú no obedeciste entonces
más que a tu destino, y estaba escrito que había de triunfar en ti
la Fe de nuestros padres, Cristo sobre el Profeta. ¿No conservas aun
el estandarte de los que te vencieron? Enarbólalo en la más alta de
tus torres: ve y oye al mundo que vive bajo la ley de Dios. Gritos
de gozo pueblan los aires; aclamaciones entusiastas flotan en torno
de tu pabellón sagrado. Las bóvedas de todas las catedrales retumban
con el eco de tu nombre pronunciado por el sacerdote, acompañado por
las cien voces del órgano, repetido por todo un pueblo. Triunfó en
tí el Señor, y es santo el suelo que en
ti pisamos. Las piedras de tus templos fueron cortadas por los aceros
de los soldados de Cristo; tus altares están levantados sobre sus
cenizas; y son doblemente sagrados los monumentos que consagraste
al rey de los reyes. ¡Granada, Granada! tu presente es aún glorioso:
en tus templos se respira la Fe de nuestros abuelos y deseamos orar
en el fondo de tus capillas. Las
huellas de tu pasado no están por otra parte enteramente borradas
en la superficie de tu suelo. Tu Alhambra revela aun la suntuosidad
de tus monarcas, tus alcazabas las rudas costumbres de tus feroces
africanos, tus acequias, venas de tus fértiles llanuras, la sabia
administración de tu gobierno, tus palmas el origen oriental de tus
guerreros. Una palma recordó un día a Abderramán el bello suelo de
su patria; y hoy no hay viajero que al verla destacarse aislada en
el azul del cielo no recuerde a tus antiguos pobladores. Quedó impreso
en tu naturaleza misma el sello de los árabes, de quienes hablará
eternamente el verde maíz y el espinoso chumbo que cubren tus vegas
y tus cerros pintorescos. Cuatro siglos rodaron sobre tí
después de tu caída, y el pastor refiere aun en la arroyada la historia
de tus abencerrajes; tus poetas hacen estremecer aun las cuerdas de
su lira para cantar las escenas de amor y de venganza que tuvieron
lugar s la sombra de tus cipreses, en el interior de tus torreones,
en el laberinto de tus jardines, en las tazas de mármol de tus fuentes.
Y no son solo tus poetas los que encienden su fantasía en el fuego
de tu pasado; poetas y artistas que respiran el aire menos poético
de otras provincias vienen a inspirarse bajo el sol de tu inflamado
cielo. Muchas almas entusiastas se han sentado ya bajo los avellanos
que cubren las angosturas del Darro y las frescas alamedas que prestan
su sombra a las márgenes floridas del Genil; y cantan tus días de
gloria, los días de gloria de los héroes que por tí o contra tí desnudaron sus espadas. ¡Granada!
nosotros sentimos también entusiasmo por tí;
pero no arde en nosotros la llama divina que inflama la frente de
esos genios. No nos es dado halagar tus oídos con el eco de nuestros
cantos: nuestra voz es débil, y se confundiría con el murmullo de
tus aguas y los torrentes de armonía que brotan de las arpas de aquellos
cantores inspirados. Seremos solo tus historiadores: referiremos sencillamente
tus vicisitudes, tus horas de triunfo y tus horas de amargura, los
hechos que te llevaron a la cumbre de tu esplendor, los que te precipitaron
al abismo de tu desgracia. Te seguiremos al través de los siglos que
sacudieron sus pesadas nieblas sobre tu cabeza, y procuraremos presentarte
al mundo como fuiste. Removeremos para ello con respeto la ceniza
de tus sepulcros, el fondo de tus ruinas, el polvo de tus archivos;
preguntaremos a cada uno de tus lugares por sus recuerdos, a cada
uno de tus monumentos por su historia. Amantes
de la naturaleza y del arte, pintaremos también tus bellos paisajes
y tus alcázares y templos. La arquitectura de tus antiguos reyes tiene
para nosotros un lenguaje que llega al alma, bellezas que embelesan
los sentidos; y deseamos sondar sus principios, describir sus obras,
presentar con toda su hermosura esas fábricas encantadoras en que
fue mecida la cuna de tus príncipes, asaltados tus guerreros, encerrados
los espíritus que aun hoy parecen guardar bajo artesonadas techumbres
los dulces secretos de tu historia. iGranada! ¡Bello reino de Granada! perdónanos si con mano
atrevida vamos a profanar quizás la urna sagrada que encierra tu pasado:
el amor por tí nos trajo a estas fronteras,
y solo el amor por tí pudo inspirarnos tanto
atrevimiento. Brisas que oreáis nuestra humilde cabellera, arroyos
que murmuráis a nuestras plantas, flores que crecéis a sus orillas
y embalsamáis el aire con deliciosos perfumes, estrellas que alumbráis
de noche el firmamento, espíritus que corréis en alas de las auras
que agitan dulcemente los árboles de estas selvas, dad nueva frescura
a nuestros sentidos, nuevas fuerzas a nuestra inteligencia, mayor
vuelo a nuestra fantasía. Vamos a hablar de Granada, la reina de nuestra
poesía y de nuestra historia, y tememos empañar el brillo que le dieron
tres siglos de reinado y cuatro de glorioso vasallaje. Que Granada
diga al leer nuestro libro: heme aqui: y
sepultaremos con placer la pluma con que lo hayamos escrito.
Geografía antigua
de las cuatro provincias. INFIERESE
de los escritores griegos y romanos que hubo antiguamente cuatro tribus
en el suelo de Jaén, Almería, Málaga y Granada. Vivian al norte los
Oretanos, que ocupaban las faldas meridionales de Sierra Morena y
las occidentales de las de Segura y Cazorla, desde las cuales bajaban
por ambas orillas del Guadalquivir hasta las fronteras de la Turdetania,
cerca la ciudad de Andújar. A mediodía confinaban con ellos los Bastitanos,
que se extendían desde más acá de Guadix al reino de Murcia, llegaban
hacia oriente al mismo pie del mar, descendían de Orce A Berja por
Almería, y de allí se dirigían por las vertientes meridionales de
las Alpujarras y el valle de Lecrin al levante
de Sierra Elvira. (Estas dos tribus se extendían más allá de los términos
que les asignamos; debe, empero, advertirse que aquí solo hablamos
de los Oretanos y de los Bastitanos que hubo dentro de lo que es hoy
Andalucía. La Oretania corría al norte por todo el campo de Calatrava :
la Bastitania llegaba hacia oriente hasta
el rio Suero o Sucron, ahora Júcar). Los
Túrdulos, que desde la provincia de Córdoba, donde se internaban por
las márgenes del Betis, bajaban a la de Málaga quizás hasta la sierra
de Guaro, moraban al occidente de aquellas dos tribus; y debajo de
ellos y de los Bastitanos poseían los Bástulos las riberas del Mediterráneo
desde Orce hasta el Estrecho. Muchos historiadores modernos han querido
ver aun en estas provincias otros pueblos llamados Célticos, sitos
según ellos en la Serranía de Ronda; mas no creemos que permitan juzgarlo
así los textos de los geógrafos antiguos, que los ponen constantemente
al oeste de Sevilla en las orillas del Guadiana. Los autores que escribieron
antes de la caída del imperio romano son a nuestro modo de ver los
únicos que pueden tener en estas cuestiones un voto decisivo. Cada
una de estas tribus tenía su capital. Los Oretanos, que al septentrión
de Sierra Morena ocupaban todo el campo de Calatrava, la tuvieron
en Oria u Oretum sentada a las orillas del Jabalón, donde se eleva el
modesto santuario de Nuestra Señora del Oreto;
los Bastitanos en Bastí, hoy Baeza, fecundada
por el rio del mismo nombre; los Bástulos tal vez en Malaca; los Túrdulos
en Corduba, que se cree haber sido también la metrópoli de toda
la Turdetania. Comprendía, además, cada tribu en su territorio ciudades
importantes. Dentro del término de estas provincias dependían de Oretum: Castulo (Cazlona), Biatia o Beatia (Baeza), Tuia
(castillo de Toya), Mentesa
(La Guardia) y Cervaria
(tal vez Bilches); de Basti : Ilunurum (Hellín o Villena): Vergilia (Berja), Acci (Guadix) y Urci o Urcentis (Orce); de Malaca: Barbesula
(ciudad que estuvo en la boca del Guadiaro): Suel
(Fuengirola), Salduba
(Marbella), Menoba
(Vélez), Exi, Ex o Sex (Almuñécar), Selambina (Salobreña), Portus-Magnus
(Almería) y Murgis
(Mojacar);
de Corduba: Baecula
o Caecilia (Bailén);
Illiturgis (Santa
Potenciana), Ippaturgis
(Los Villares, junto a Andújar),
Obulcon, (Porcuna);
Tucci (Martos), llliberis
(Elvira), Escua
(Archidona), Astigi (Alhama) y Lacitis
(La Pedrera o Coín), acaso la última ciudad de las regiones que hubo en el
interior del reino. ¿Hasta dónde, empero, llegaba esa dependencia?
Desgraciadamente están mudas sobre este punto la tradición y la historia.
Los escritores antiguos no vieron en las capitales sino un lugar donde
se reunían las tribus en asambleas o conciliums para deliberar sobre negocios que pudiesen afectar
el interés de todos los individuos; ni las pintaron mejor muradas,
ni más embellecidas, ni dijeron que gozasen de preeminencias que pudiesen
distinguirlas de las demás ciudades. A juzgar por las escasas noticias
que nos dieron, no mediarían sino vínculos muy débiles entre unas
y otras poblaciones. Ni puede suponerse otra cosa, si se atiende a
que el hombre inculto tiende naturalmente al aislamiento, y está siempre
dispuesto a sacudir el yugo que otros cualesquiera pretendan imponerle. Era
aún mayor la independencia entre las diversas tribus. Aunque oriundas
todas del Asia, mirábanse antes como enemigas que como hermanas, veían
en su proximidad menos motivos de confianza que de recelo, y apenas
se conocían más que por las relaciones a que habían dado origen sus
querellas y frecuentes guerras. Las tribus de estas provincias, como
las demás que fueron poblando la Europa, eran el resultado de las
incesantes emigraciones que movieron a los hombres en los primeros
siglos las necesidades físicas, los escasos medios de satisfacerlas,
y sobre todo el deseo de vivir en mejor clima y bajo mejor cielo.
Habíanse impelido por mucho tiempo unas a otras, habían sido
arrojadas repetidas veces de los países que habían escogido sucesivamente
por morada; y al fijarse en regiones que estaban ya en los últimos
confines del mundo, era natural que temiesen a sus vecinos y viviesen
sin cesar sobre sus armas. No gozaban, por otra parte, todas de una
situación igualmente ventajosa: los Oretanos Vivian en una tierra
generalmente áspera y poco fecunda, y los Túrdulos en un país donde
brota la vegetación entre las mismas rocas; los Bastitanos estaban,
en todo lo que es hoy Andalucía, encerrados en estrechos valles circuidos
de sierras escabrosas, y los Bástulos al pie del mar, que les abría
la comunicación con las vecinas costas de la Mauritania. ¿No podía
ser esto causa de continuas invasiones? Los
geógrafos griegos y romanos hablan, sin embargo, de una vasta región
llamada Turdetania, que suponen compuesta de diversos pueblos en cuyo
número cuentan a los Túrdulos y a los Bástulos. Indican que Córdoba
fue su capital, describen su situación, sus ríos, sus montes y sus
fronteras, y en cuanto dicen de ella dejan sospechar que hubo lazos
sociales y políticos cuando menos entre algunas tribus. Importa, pues,
que nos hagamos cargo de esta región antigua. La Turdetania, según
Estrabón, era lo que fue después la Bética. Se extendía desde las
orillas del Guadiana hasta el golfo de Urci (orce), estando bañada
casi en toda su extensión por las cristalinas aguas del Guadalquivir,
conocido en las primeras épocas de la historia con el nombre de Tarteso.
Llamábase la también Tartésida,
y solían pintarla como un lugar de ventura, donde eran desconocidas
la nieve y la escarcha, y Vivian felices los hombres, halagados sin
cesar por las suaves y frescas auras que despedía el mar vecino. (Estas
palabras están literalmente copiadas de la Odisea de Homero, que aunque
no mentó la Turdetania por su nombre, es indudable que quiso hablar
de ella cuando dice que fue su héroe a una región sita en los últimos
confines de la tierra, próxima al Océano). Celebrábase especialmente su feracidad y la riqueza de sus
metales, tanta, al decir de la antigüedad, que brotaba la plata entre
las peñas y arrastraban oro consigo los arroyos y los torrentes. La
fama de su belleza había llegado ya desde muy antiguo a las playas
de la Grecia; y la habían escogido por campo de sus ficciones la religión
y la poesía. En ella o cerca de ella habían sido colocados los Campos
Elíseos, morada de las almas de los justos, el jardín de las Hespérides,
célebre por sus manzanas de oro, las fecundas praderas donde apacentó
Gerión sus numerosos rebaños, el lugar de las hazañas de Hércules,
de quien dijeron que rompió el istmo que separaba el Mediterráneo
del Océano. A ella había traído la mitología a Pan y a Baco, y la
poesía a Ulises, cuyas armas, cuenta la tradición, que estuvieron
suspendidas por muchos siglos de los muros de un templo de Minerva
fundado en una ciudad al norte de Adra. Homero, considerándola situada
en los límites del Orbe, había visto, por fin, en ella el trono de
Minos y de Radamanto, inmediato a este el Tártaro y más allá las olas
del Océano que extinguían, según él, los más brillantes rayos del
sol y atraían la noche sobre la tierra. Los griegos del tiempo de
este poeta no tenían de tan apartada región más que ideas vagas y
confusas; y es sabido que la oscuridad tanto en la geografía como
en la historia favorece la fuerza creadora de la poesía. Mas
¿esta Turdetania era verdaderamente una provincia o una tribu? Todos
los escritores hablan de unos Turdetanos que habitaban en las márgenes
del Tarteso, cuyo territorio suponen limitado al occidente por
el mismo Guadiana, al mediodía por el mar y al oriente por los Túrdulos,
con los que estaban ya confundidos en tiempo del imperio. Remontan
su origen y su civilización a las épocas más oscuras de la historia,
y los pintan suaves en sus costumbres, adelantados en el ejercicio
de las artes, gobernados por leyes antiquísimas, enemigos de la guerra,
amantes del cultivo del entendimiento, muy lejanos ya del estado de
barbarie en que se encontraban los habitantes de las regiones próximas.
Tribu de tan buena situación y tan aventajada en cultura parece verdaderamente
que debía ejercer algún influjo sobre sus vecinas; mas esta consideración no basta para establecer en ella el
centro político de las demás, ni considerarla como la cabeza de toda
la comarca. Carecemos de datos históricos, y solo cabe emitir masó
menos fundadas conjeturas. No era solo notable la tribu de los Turdetanos
por sus mayores adelantos sociales; lo era por su mayor extensión,
por la mayor riqueza de su suelo, que contenía en sí lo más feraz
y pingüe de toda la Andalucía, por su mayor facilidad en aprovecharse
de las ventajas naturales del terreno : circunstancias todas que habiéndose
debido presentar aun con más realce a los ojos de los primeros invasores,
es muy posible que hayan sido causa de que estos hiciesen ostensivo
su nombre ya que no su influencia a las regiones encerradas entre
el Guadiana y los montes de Cazorla, entre Sierra Morena y el Mediterráneo.
Apoya esta hipótesis el mismo Estrabón, que después de haber descrito
la posición geográfica de la Oretania y
de la Bastitania, pasa a hablar de la Bética,
llamada así, dice, porque la baña el Betis y Turdetania por el nombre
de sus habitantes. Todos los habitantes de la Bética ¿eran pues Turdetanos,
según este geógrafo? A haberlo creído así, hubiera guardado silencio
sobre los Bástulos, de que no tarda en ocuparse. La
geografía de la mayor parte de los pueblos suele presentarse entre
sombras hasta la época en que la civilización penetró en ellos con
las armas de alguna nación conquistadora. Divididos y subdivididos
antes en pequeñas tribus, es difícil apreciarlos en detalle, imposible
a veces abarcarlos en conjunto. Mas cuando gimen ya bajo el yugo de
un imperio extraño, reunidos en grandes grupos, en distritos judiciales,
en provincias, van haciéndose asequibles a la ojeada rápida de los
historiadores. Respecto a nuestras tribus no tuvo aun lugar esta mudanza
bajo la dominación de los Fenicios ni la de los Cartagineses; pero
la tuvo indudablemente bajo la de los Romanos, a cuyos escritores
debemos hasta las oscuras noticias que preceden. Dueños los Fenicios
apenas más que de nuestras playas meridionales y occidentales, y atajados
los Cartagineses en su conquista por las armas de la república del
Tíber, no pudieron verificar en la Península ninguna revolución política
que debiese dar por resultado una nueva clasificación geográfica;
al paso que los Romanos, señores de todo el reino, se vieron obligados
por el deseo que tenían de conservarlo en su poder a distribuir los
pueblos en mayor o menor número de provincias y conventos según lo
iban exigiendo sus sistemas de administración de justicia y sus medios
de gobierno. Agrupólos en dos provincias la República, en tres Augusto,
en seis Constantino, que después de haber trasladado a oriente el
trono levantado y sostenido por sus mayores, trastornó casi del todo
la división antigua del imperio. Durante
los cónsules, pertenecieron a la España ulterior las tribus de estas
provincias; mas desde el primer sucesor
de Cesar fueron distribuidas parte en la Bélica y parte en la Tarraconense.
Era entonces la Bética una provincia que desde el Guadiana se extendía
hasta Mojacar por las orillas del Mediterráneo, torcía por entre
Granada y Guadix, y Andújar y Cazlona hacia
Sierra Morena y la Mancha, y al llegar en esta a la altura de Medellin,
volvía a las márgenes del mismo río que constituía su punto de partida.
Confinaba al occidente con la Lusitania, al norte con los Carpetanos,
con la Oretania y la Bastitania a oriente
y con el mar a mediodía. De las tribus de estas provincias solo tenía
a los Túrdulos y a los Bástulos dentro de sus fronteras: las otras
dos dependían de la antigua Tarraco. Recibía
la Bética el río de que tomó nombre (el Betis, por los Moros llamado
el Guadalquivir) junto a Illiturgis, a la
entrada de la Osigitania, cuyos fértiles y encantados valles tapizaban las
riberas de la misma corriente. Era a la sazón el Betis rio de mucha
celebridad, y tenido como ahora por el primero de Andalucía. Plinio
nos indicó ya su nacimiento en el Saltus
Tugiensis o sierra de Segura, de la cual
le pintó despeñándose con violencia como huyendo de la hoguera de
uno de los Escipiones; Silio Itálico mencionó la fertilidad de sus márgenes cubiertas
de olivos y la belleza de sus claras y trasparentes aguas acostumbradas
a limpiar todos los días los caballos del sol; los geógrafos le supusieron
todos navegable en buques mayores hasta Sevilla, y en pequeñas barcas
hasta algo más allá de Córdoba, gloria de una tierra que produce oro,
como la llama el mismo Itálico. Después de él apenas eran mentados
en la Bética más que sus tributarios el Menoba
(río Vélez) y el Singilis
(el Genil), el mismo que
cubre hoy de cármenes y alamedas la vega
de Granada; el Barbesula (el Guadiaro),
que ruge bajo las imponentes ruinas del castillo de Agucen, y desagua
cerca de las Columnas de Hércules; el Salduba
(río Verde), que fecunda los alrededores
de Marbella; el Malaca, llamado después Guadalmedina; el caudaloso
Anas (el Guadiana),
por fin, en cuyas orillas estaban sentados los pueblos de dos regiones. Las
sierras donde nacen estos ríos llegarían también otro nombre entre
los Romanos; mas no consta sino el de muy pocos en las obras que aquellos
escribieron. Apenas hablaron más que del Mons
Mariorum, que separa ahora Castilla de Andalucía,
y del Ilipula, voz al parecer genérica con
que designaron toda esa vasta cordillera que empieza en la sierra
de Segura y va a hundir su planta en el Estrecho. El Orospeda que mientan alguna vez los geógrafos, no era más
que una parte de esa misma cadena de montes a que pertenecía también
el Salto Tugiense, llamado Argénteo por la mucha plata que en sus
entrañas contenía. Por lo que cabe inferir de Estrabón era el Orospeda
el ramal que va de mediodía a occidente, y el Mons
Argentens la cabeza de la cordillera. El Ilipula no comprendía, pues, solo la Bética: hacia oriente
constituía las fronteras de los Oretanos, y dividía por mitad la Bastitania. Estaba
además dividida cada provincia española, según la distribución de
Augusto, en distritos o conventos judiciales, cada uno de los cuales
comprendía en la Bética una cuarta parte del territorio. Los Túrdulos
y los Bástulos orientales eran del de Córdoba; los que vivían más
al occidente, del de Ecija; las otras dos tribus, del de Cartagena, uno de los
de la Tarraconense. Esos límites están aún descritos con vaguedad,
mas no creemos necesario descender a más detalles. La
reforma hecha por Constantino es también en este lugar poco digna
de examen, porque apenas alteró la geografía detestas tribus. Los
Oretanos y los Bastitanos pasaron a la provincia Cartaginesa.
Historia de las tribus
granadinas desde la entrada
de los Fenicios hasta la conquista total de España por los Romanos. Recorriendo
los Fenicios las costas de África, créese que dieron con el Estrecho
y desembarcaron en las playas de estas tribus. Admiróles
al parecer en ellas la fecundidad de la tierra y la hermosura del
cielo; mas no las escogieron para asiento de sus colonias hasta que
tres siglos después la necesidad les obligó a dejar las poblaciones
que tenían en la Siria (Dios había prometido a Abraham hacer a sus
descendientes dueños de la tierra de promisión, que era el rico país
de Canaán, patria de los Fenicios. Josué, en cumplimiento de esta
palabra, entró a mano armada en ella, y ganó una tras otra las ciudades
de Jericó, Har, Gabaón, Jerusalén, Betel,
Yerimot, Hebrón, Gader y Laquis,
cuyos habitantes, huyendo de la cólera del vencedor, bajaron precipitadamente
a las que ya de mucho tiempo tenían en las orillas del mar Sirio.
Rebosaron de población con este motivo Tiro, Sidón, Biblos y Arada,
que no pudiendo contener al fin a los vencidos, les indujeron a ir
a establecer colonias en los países que ya conocían, Pasaron entonces
los Cananeos a los pueblos septentrionales del Ática y del Peloponeso,
no tardando en arribar hasta estas playas españolas, cuyo recuerdo
conservaban por una tradición no interrumpida. Tuvo lugar esta segunda
expedición a mediados del siglo XV antes de Jesucristo; la primera
se calcula que en el XVIII, en que se entregaron los Fenicios a las
expediciones marítimas más aventuradas). Movidos entonces por la voz
de sus oráculos, volvieron a estas riberas del Mediterráneo, donde
se establecieron y fueron levantando ciudades que se hicieron célebres.
Ocuparon al principio solo el país de los Bástulos, en que fundaron
Malaca (Málaga), Abdera, Exi (Almuñécar)
y Salambina (Salobreña); pero no tardaron
en dirigirse al de los Turdetanos y al de los Túrdulos, cuya capital
construyeron, según algunos escritores, para recoger y aprovechar
el fruto de los vastos olivares que cubrían como ahora las orillas
del Tarteso. Fijaron principalmente su morada
en estas tres regiones, que poseyeron en paz y sin mezcla de otros
pueblos hasta que los Foceos, después de
haber establecido algunas colonias en las costas de oriente, bajaron
por mar a Andalucía, y fueron tal vez los que dieron origen a una
ciudad de carácter griego que hubo junto a Málaga. (Estrabón nos habla
de esta ciudad que llama Menaces, manifestando
que no se la debe confundir con la de Málaga, toda tan fenicia como
aquella griega.) La
permanencia de los Fenicios en estos ni en oíros muchos lugares en
que estuvieron no puede ser llamada en rigor dominación. No emplearon
jamás las armas contra las tribus indígenas, a las cuales dominaron,
más que por la fuerza, por la superioridad de su cultura y el trato
continuo que con ellas tuvieron vendiéndoles los productos de sus
artes, y tomando en cambio los frutos que con tanta abundancia arrojaba
de su seno la naturaleza. No les exigieron nunca tributos, ni las
obligaron a seguir su religión, ni les impusieron leyes, ni ejercieron
por fin sobre ellas ninguna clase de poder político; antes las trataron
siempre como aliadas, y se asegura que las consultaron en todos aquellos
negocios en que podían darse por vejadas u ofendidas. Era muy peligroso
para ellos pretender el dominio de los pueblos con que deseaban entrar
en relaciones. Una república federativa que carece, como la suya,
de un vínculo bastante fuerte para contrarrestar la tendencia a separarse
que suelen tener los diversos elementos que la constituyen, no puede
pensar en la conquista, cuya realización exige casi siempre la acción
incesante y enérgica de un poder capaz de hacer sentir instantáneamente
y donde quiera sus efectos. Los Fenicios, por otra parte, buscaban
solo mercados para sus manufacturas; y les era sin duda más fácil
encontrarlos en naciones independientes que en otras que, siendo esclavas,
no podrían ver sino un arma de venganza en el arado con que debían
cultivar la tierra. Siendo en aquellos tiempos el pueblo más adelantado
del mundo, les bastaban, además, sus artefactos para cautivar gente
aun sencilla y medio sumida en la barbarie: ¿con qué objeto habían
de apelar a la conquista? Sin
proponerse el dominio de estas tribus lograron indudablemente satisfacer
mejor sus deseos que los que las invadieron después a mano armada.
Por muchos siglos sostuvieron aquí sin contradicción un comercio grande
con los pueblos interiores, y mayor aun con los del Asia. Tiro, Sidón
y otras ciudades de la Siria mandaban sin cesar naves a los puertos
de los Bástulos, ansiosas de trocar sus finísimas telas por el aceite
del Guadalquivir, los metales de las sierras contiguas, el trigo de
los campos de Sevilla y las hermosas lanas de los ganados que se apacentaban
en las colinas de la Turdetania. Las aguas del mar de Málaga estaban
en todos tiempos cubiertas de embarcaciones que iban a cargar de la
pesca salada de aquella ciudad, género tan celebrado entonces en oriente
como lo fueron después en occidente los vinos generosos de la misma
(Malacha, en griego
Malaka,
significa la ciudad de las salazones. Malach en hebreo, y sin duda en fenicio, significa salar). Se iba y se venía del Asia en un
corto número de días, y presentaban todas estas costas meridionales
vida y movimiento. Era ya muy decantada la riqueza de estas tribus,
de la cual hablaron hasta los Profetas. Ezequiel
dijo hablando a la ciudad de Tiro: “todas las naves de la mar y sus
marineros estuvieron en el pueblo de tu negociación. Los de Persia,
y de Lidia y de Libia eran en tu hueste tus hombres de guerra; el
escudo y el morrión colgaron en tí para tu gala. Los hijos de Arad con tu hueste estaban sobre
tus muros al rededor; y los Pigmeos que estaban en tus torres colgaron
sus aljabas en tus muros; ellos colmaron tu hermosura. Los hijos de
Tarsis que comerciaban contigo hincharon tus mercados con muchedumbre
de todas riquezas, de plata, de hierro, de estaño y de plomo”. Cuando
habló el Profeta de los hijos de Tharsis, ¿no es probable que se refiriese
a los Españoles, a quienes supone la tradición descendientes de aquel
hijo de Noé? Las mismas riquezas de que les supone dueños ¿no parecen
confirmarlo? Con
un comercio tan activo llegaron pronto los Fenicios a un alto grado
de opulencia; mas no cabe por ello censurarlos. No levantaron como
otros pueblos su fortuna sobre la ruina de los indígenas; los enriquecieron
en lugar de empobrecerlos, los civilizaron en lugar de degradarlos,
les llevaron de día en día a mejor suerte. Les hicieron más productivos
los frutos naturales, les iniciaron en el conocimiento de las artes,
les abrieron el paso de los mares, les enseñaron a multiplicar por
medio de la forma y del cambio el valor intrínseco de todos los objetos.
Templaron las rudas costumbres que aun tenían, los acostumbraron a
gozar de las dulzuras de la paz bajo la sombra del trabajo, les comunicaron
el alfabeto, sin el cual solo una tradición vaga podía consignar y
trasmitir a la posteridad los progresos de la inteligencia, los aficionaron
al cultivo de las ciencias, fueron por fin sus ayos y sus maestros La civilización de los Turdetanos, tan decantada
por los historiadores, no creemos que date de otra época más apartada
que la del establecimiento de esos cultos asiáticos en nuestras costas.
Los escritores del Imperio romano aseguran que tenían aquellos leyes
escritas más de seis milenios atrás; más es sabido que no es posible
contar los años según nuestro sistema astronómico por oponerse a la
cronología sagrada. Los Turdetanos estuvieron desde muy temprano en
relaciones con los Fenicios, y a ellos debieron, según la más fundada
conjetura, las suaves costumbres y los adelantos literarios que tanta
fama les dieron en la antigüedad. Sentados bajo mejor clima que los
demás pueblos, entraría más pronto en ellos la civilización, a ser
ciertas las observaciones de Müller sobre la influencia del clima
en los progresos sociales. No
procedieron tan pacífica ni tan provechosamente con ellos los Cartagineses,
que llamados por los mismos Fenicios en defensa de ciertas colonias
amenazadas por los Turdetanos, entraron en estas tribus como aliados,
y acabaron por ser sus dueños y opresores. Los Cartagineses eran también
Fenicios, pero de un carácter y de una índole distintos. Criados bajo
el sol abrasador del África, tenían de ordinario mayor fuerza de voluntad
y pasiones más enérgicas: eran más audaces, más resueltos, más amigos
de vencer a punta de espada los obstáculos que se oponían a sus planes.
Eran más orgullosos y sobre todo pérfidos, pues raras veces atendían
a lo que exigen la amistad y la buena fé,
y casi siempre sacrificaban sus sentimientos a sus intereses. Vivían,
además, bajo un sistema político más rigoroso: constituían un solo
pueblo, y estaban dominados por una aristocracia guerrera que podía
hacer sentir su influencia en los más apartados límites de la república
por medio de sus mismos individuos, dueños exclusivos del ejército
y la armada. Puede verdaderamente decirse que se diferenciaban de
una manera esencial de los demás Fenicios: aquellos parecían nacidos
y organizados para colonos, estos para conquistadores; aquellos para
la súplica, estos para el mandato; aquellos para la paz, estos para
la guerra. Pronto
manifestaron en España su carácter. Habían puesto apenas el pie en
estas tribus, cuando volviendo las armas contra los mismos que habían
pedido su protección, se apoderaron de todas las colonias fenicias,
abriéndose paso con el ariete donde no pudieron con la espada, tratando
con el mismo rigor a los Asiáticos que a los naturales, y sujetándolos
a todos a la ley de los vencidos. Dominaron en breve a los Bástulos,
en cuyas ciudades pusieron tropas para contener las invasiones de
los Españoles; pero no creyeron oportuno continuar la conquista que
solo dos siglos después emprendieron formalmente para reponerse de
las derrotas que sufrieron en Sicilia. Vinieron entonces de África
a las órdenes de Amílcar, el mejor general de la República, y arrollando
con ímpetu cuantas tribus les salieron al encuentro, se hicieron dueños
de gran parte de la Bética, desde la cual fueron y volvieron de las
costas de oriente, hasta que junto a los muros de Hélice (ciudad al
poniente de Alicante) cayeron vencidos y rotos por un gran número
de pueblos confederados, entre los que figuraron los habitantes de
Oretania. Perdieron
los Cartagineses en esta jornada de Hélice a su general, que se ahogó
según algunos en el paso de un rio; mas no por esto desmayaron. Vengáronse
cruelmente de los vencedores bajo el mando de Asdrúbal, fundaron la
ciudad de Cartagena, que fue desde entonces centro de sus operaciones
militares, penetraron tras el joven Aníbal hasta el centro de Castilla,
sitiaron y tomaron a Sagunto, y llenos de un arrojo, al parecer temerario,
pusieron en armas todas nuestras tribus, atreviéndose a llevar la
guerra al través de montes y de enemigos al mismo corazón de Roma,
que aborrecían de muerte. Recogieron en Italia laureles regados por
torrentes de sangre romana; pero no los debieron solo a sus esfuerzos,
los debieron también a los de los pueblos de estas provincias, que
pelearon por ellos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Canas. Aníbal había contraído antes enlace con
la bella Himilce, natural de Cástulo, había
visitado todas las tribus granadinas las había mejorado y embellecido,
y las encontró dispuestas a seguir la suerte de sus banderas al querer
ir a hollar con su planta el Capitolio. Las
derrotas de los Cartagineses en España no fueron, sin embargo, menores
que sus triunfos en Italia. Acometidos por legiones romanas que entraron
en dos épocas distintas a las órdenes de los hermanos Escipiones,
se vieron obligados a retroceder de campo en campo de batalla desde
las márgenes del Ebro hasta las fronteras de este reino de Granada,
que fue en adelante el principal teatro de la guerra. Perseguidos
en el interior de estas mismas tribus, ni aun en ellas supieron encontrar
por mucho tiempo sino un sepulcro para sus soldados. Perdieron la
Bastitania; quedaron en la Oretania
vencidos y humillados al pie de las murallas de Illiturgis
(Mengíbar), Cástulo (Cazlona) y Auringi (Jaén). Desde
la entrada de sus enemigos hasta la muerte de Gueyo
y Publio Escipión, que cayó de una lanzada en la Sierra de Segura,
no alcanzaron masque una victoria en Munda
(Monda, provincia de Málaga); y aun esta fue sin resultado. Acabaron
por fin con los capitanes que tantas veces les habían hecho morder
el polvo de la tierra; ¿mas fueron ellos solos los que les vencieron? Estaban con
ellos los rudos guerreros de la Galia; estaban con ellos los feroces
Númidas que capitaneaba el joven Masinisa. No sacaron por otra parte
grandes ventajas de la muerte de estos jefes romanos; un solo soldado
bastó para trocar sus alaridos de triunfo en gemidos de dolor y en
suspiros de muerte; un solo soldado bastó para hundirlos en su antiguo
abatimiento, y cubrir de luto sus banderas vencedoras. Marcio no solo
los derrotó; atajó también sus pasos, que pretendían encaminar hacia
Italia. Después
de este suceso inesperado apenas pudieron ya los Cartagineses pasar
más allá de estas regiones. Encontraron al enemigo en la Oretania,
y fue en ella donde se estrellaron sus últimos esfuerzos. Entre Mentesa (La Guardia) e Illiturgis
(Mengíbar) fueron vencidos por Nerón, cuya confianza burlaron con
su astucia; quedaron rotos en Baeza por el joven vencedor de Cartagena;
perdieron Illiturgis, saqueada, talada, reducida a cenizas, arada y
sembrada de sal por los Romanos; perdieron Cástulo (Cazlona),
que se entregó al enemigo; perdieron su fama y su sangre dondequiera
que aceptaron la batalla. Retrocedieron entonces a la Bética, donde
Astapa, como otra Sagunto, fue sepultada entre sus propias
ruinas; y se vieron, al fin, reducidos a encerrarse dentro de los
muros de Cádiz, de los que no salieron ya sino para abandonar por
siempre este país, cuya conquista les costaba tantos años de luchas
y de afanes. Asdrúbal, uno de sus jefes, pudo aun en medio de tantas
derrotas organizar en la Lusitania un ejército, y pasar con él a Italia;
mas ¿a qué fueron entonces los Cartagineses, sino a empañar sus glorias
en las orillas del Metauro y obligar a Aníbal a regresar al África,
donde habían de irle a derrotar esos mismos Romanos que tanto aborrecía?
Asdrúbal murió; y Magón, para ir a recoger en sus naves los restos
del ejército del Lacio, tuvo que dejar Cádiz, que pasó al dominio
de Roma como todas las demás ciudades que obedecían aun a los vencidos. Los
Romanos, sin embargo, no quedaron aun dueños de España. Libres ya
de las armas de Cartago, tuvieron que empezar con los pueblos indígenas
una guerra que consumió sus más bravas legiones y puso a prueba la
destreza y el valor de sus mejores capitanes. Tomaron parte en ella
los Celtíberos, que parecidos a la hidra de Lerna, cuyas cabezas retoñaban
incesantemente bajo la clava de Hércules, salían siempre más fieros
y más terribles del polvo en que les hundía la espada de los pretores
y de los cónsules. Tomáronla los Lusitanos,
que acaudillados después de continuadas derrotas por Viriato, fueron
el terror de sus enemigos, no hallando dique a sus ímpetus sino en
la cordura de Fabio y en la perfidia del que le sucedió en el mando.
Tomáronla los Astures, tomáronla
los Cántabros, a quienes no bastó a vencer la República, y tuvo que
pasar a dominar con sus propias armas el primer jefe del Imperio.
Tomáronla casi todos los pueblos, ansiosos
de defender hasta el último trance su tan querida independencia. Roma
llegó a temblar ante tan numerosos y tan indomables enemigos; veía
a cada paso contrarrestado el valor de sus legiones, recordaba hoy
la sangre vertida ayer, consideraba todos los días sus escasos adelantos,
y sentía a veces hasta desaliento y vergüenza de sí misma. Había encontrado
en pocos pueblos una resistencia tan firme y tan porfiada, y sabía
apenas comprenderla. La venció; pero después de siglos. ¿Mas
cuál fue, en tanto, el papel reservado a las tribus granadinas? Fue
desgraciadamente muy triste para tribus españolas. Salidas de la mano
de los Cartagineses para entrar en la de los Romanos, vivieron desde
un principio sujetas al gobierno de los pretores, y apenas pudieron
hacer más durante esta guerra memorable que oír a lo lejos el rumor
de los combates en que defendían las demás su patria y lamentaren
lo más secreto de sus hogares su larga servidumbre. Fueron consideradas
como enemigas por los Lusitanos, que las invadieron muchas veces tratándolas
con la misma crueldad que a los Romanos; y en, cambio no encontraron
en sus dominadores sino hombres a quienes la codicia y el orgullo
impelían todos los días a mayores vejaciones, crímenes y escándalos.
Cuando las provincias de España en general, no pudiendo ya sobrellevar
más agravios, enviaron embajadores al Senado de Roma para que pusiera
remedio a sus males, no tuvieron ellas menos motivos de queja que
exponer que las tribus tantas veces sublevadas, a pesar de no haber
hecho nunca armas contra la República. Llegó aun a más su desventura.
En las circunstancias difíciles para sus invasores tuvieron que ingresar
en las legiones y derramar por la causa de sus enemigos la sangre
que reclamaban los intereses y el bienestar de la Península. Debieron
pelear tal vez contra el mismo Viriato, que procurando con ardor por
la causa de los pueblos llevó sus temidos escuadrones hasta las fronteras
orientales de la Bastitania. De
las tribus granadinas solo se sublevaron Cástulo y Jirisis
(¿Jaén?) en los últimos
tiempos de la República, y fueron por cierto bien desgraciados en
su empresa. Quinto Sertorio, que acometido de improviso por los habitantes
de aquellas dos ciudades había creído prudente abandonarlas para evitar
una muerte casi segura, volvió a poco contra Cástulo, que tomó y castigó
con severidad excesiva, hizo disfrazar a sus soldados con el traje
de los vencidos, y les llevó a Jirisis, donde ejecutó sin piedad las leyes de la guerra.
No podían esperarse, a la verdad, mejores resultados de un movimiento
tan parcial, verificado en una época en que Roma tenía ya sojuzgada
la mayor parte de España. No
cupo tampoco mejor suerte a estas tribus durante las guerras civiles
de la República, en las que debieron tomar una parte más o menos activa
todos los pueblos españoles. O fueron de ellas simples espectadoras
o víctimas. Anduvieron de mano en mano, y tuvieron que sobrellevar
la codicia y la cólera de todos los partidos. Al triunfar Mario, acogieron
generosamente a Craso, que venía huyendo de su patria; mas
lejos de obtener de él beneficios al apoderarse Sila de la dictadura,
no recibieron sino mayores cargas e injurias, debiendo llegar a contemplar
sin poder vengarse talada y saqueada la ciudad de Málaga, que se resistió
a satisfacer los tributos impuestos por aquel jefe ingrato. Cuando
Sertorio volvió de África, donde le llevó la alevosa muerte de Salinator,
fueron el primer teatro de sus hazañas, el primer fruto de sus triunfos
y el primer punto de sus derrotas sin haber mediado nunca su voluntad
ni para ser vencedoras ni vencidas. Estalló después entre Cesar y
Pompeyo la fatal contienda que debía acabar con la libertad romana:
partidarias de Cesar, fueron de nuevo oprimidas por los pretores;
partidarias de Pompeyo, experimentaron todo el rigor de que eran capaces
Cesar y sus legiones generosas. Quizás tomaron entonces parte en un
combate sangriento que decidió por fin la rivalidad de los dos caudillos;
pero nada lograron con ella sino agravar sus infortunios. La batalla
de Munda, cuyo estrépito despertó el eco
de estas sierras y confundió los bramidos del Mediterráneo, cubrió
de cadáveres el campo para hacer la fortuna de Cesar, no para mejorarla
de estas tribus dentro de cuyos términos fue dada. Vencidas estas
por haber seguido entonces las banderas de Pompeyo, se vieron por
el contrario mucho más humilladas teniendo que guardar silencio sobre
su propia desventura y ver con la frente doblada pasar en medio de
ellas el vencedor del mundo. El
triunfo de Cesar, sin embargo, como creó un nuevo orden de cosas para
la República, lo creó en breve para estos y los demás pueblos de la
Península. La dictadura llevó al Imperio, y el Imperio fue indudablemente
para los españoles más beneficioso que la República. Historia de las tribus granadinas durante el Imperio;
introducción del Cristianismo; Concilio Iliberitano. Sujetas
estas tribus al yugo romano desde los primeros tiempos de la conquista,
favorecidas por el nuevo sistema político que introdujo Augusto, y
poco partícipes por su misma posición de las violentas vicisitudes
que agitaron el Imperio, gozaron después de la guerra de Cantabria
de una paz apenas interrumpida por leves tumultos y pasajeras invasiones.
Siguieron aun expuestas a la tiranía de los que las gobernaban ya
por el Cesar, ya por el Senado, mas no carecieron ya como durante
la República de medios para prevenirla ni aun para vengarla. Puestas
bajo el benéfico gobierno de las curias, recaudaron por sí mismas
sus tributos, entendieron en su administración interior, y quitaron
a los procónsules y a los procuestores los pretextos de que estos
se servían a menudo para enriquecerse a costa de los pueblos. Tenían,
además, contra aquellos el juicio de residencia, podían acusarlos
ante el Senado, pedir y obtener la reparación de los ultrajes que
hubiesen recibido; y lograron con este derecho, no solo castigar a
sus principales opresores, sino también intimidar y hacer más justos
a los que después de ellos vinieron a encargarse del mando de las
provincias. Al
declararse Augusto emperador, fueron divididas las provincias en imperiales
y senatorias. Las senatorias, que eran las que por estar ya de mucho
tiempo conquistadas no necesitaban de la presencia de las legiones,
estaban bajo la jurisdicción del Senado y eran gobernadas por un procónsul;
las otras estaban bajo la del Imperio y lo eran por un procuestor
o legado, la Bética fue declarada senatorial, y la Lusitania y la
Cartaginense imperiales, de modo que de las cuatro tribus comprendidas
en el reino de Granada, los Bástulos y los Túrdulos pertenecían al
Senado, los Bastilanos y los Oretanos al
Imperio. En
los primeros años del reinado de Tiberio, Vibio
Sereno y Lucio Pisón, legado proconsular el uno e imperial el otro,
quisieron ejercer sobre ellas el despotismo con que aterró el emperador
la Italia; mas ni aun escudados por su príncipe, pudieron evitar del
todo el castigo que por sus crímenes merecían y exigía la justa cólera
de los ofendidos. Estas y las demás tribus de la Península, sobre
todo las de la Bética, se alzaron armadas contra ellos y no depusieron
sus espadas hasta que Vibio fue desterrado a una de las Islas Cicladas del Archipiélago.
No combatían ya como en otro tiempo por la independencia; pero creyeron
deber pelear por los derechos que les habían sido otorgados por las
prerrogativas que constituían la base de sus libertades, y eran la
mejor garantía de su seguridad personal y de la propiedad que sobre
sus cosas les competía. Bajo el gobierno de Domiciano, y aun bajo
el de Trajano, vejadas las de la Bética por la insaciable codicia
de sus procónsules, no tardaron tampoco en alcanzar contra ellos la
debida justicia, a pesar del poder que estos tenían y de la influencia
que por el lustre de su linaje y la grandiosidad de sus riquezas pudieron
ejercer sobre el ánimo de los Senadores. Encontraron un defensor ardiente
en Plinio el Joven, que había sido en ellas cuestor, y lograron que
fuesen secuestrados y confiscados los bienes de ambos magistrados,
desterrados los cómplices y restituido a sus legítimos dueños todo
lo que unos y otros habían usurpado. Cecilio Clásico, procónsul entiempo
de Trajano, hubiera sido indudablemente castigado aun con mayores
penas; mas viendo el rigor de la sentencia
que le amenazaba, no se sintió con fuerzas para sobrellevar tanta
deshonra, y se suicidó antes que el Senado decidiera de su suerte. Libres
así de las vejaciones que pesaban sin cesar sobre ellas, cuando las
gobernaban a su antojo los pretores, fueron creciendo en prosperidad
estas tribus, sobre todo cuando ocuparon la silla imperial príncipes
tan esclarecidos como Flavio Vespasiano, Tito, Trajano, Elio Adriano
y Antonino. Las costas de los Bástulos estaban animadas de continuo
por naturales y extranjeros que iban a trocar en ellas los frutos
de la naturaleza y los productos de las artes; recibían en sus puertos
naves de Italia, Asia y aun de África; eran visitadas a cada paso
por las escuadras romanas destinadas a guardar las orillas del Mediterráneo
contra las invasiones de los piratas; aumentaban de día en día su
riqueza, crecían en población y en poderío. Abríanse
en el interior escuelas, construíanse puentes,
uníanse las ciudades más importantes con
esas sólidas y majestuosas vías romanas en cuyos restos creemos ver
aun impresas las huellas de las legiones. No tardó en cruzar la Bastitania,
la Oretania y aun parte de la Turdulia,
la dilatada vía Aurelia que se extendía desde Roma hasta Cádiz pasando
al través de los Alpes y los Pirineos por gran parte de la Galia y
toda España. Desde Cartagena se dirigió esta a Baza y a Guadix por la sierra de Cazorla, a Córdoba
por la ciudad que hubo junto a Andújar, a Málaga por la misma tierra
de Guadix, a Orce, frontera oriental de la Bética, por las pobladas
playas de la Bastulia. Partieron pronto de ella ramales más o menos largos
que fueron acortando las distancias entre las poblaciones en que florecieron
más la industria y el comercio. Levantáronse en todas partes templos y otros monumentos, sobre
todo en las ciudades que fueron declaradas colonias, pobladas generalmente
por los Romanos que hablan servido en las legiones, y embellecidas
por el capricho de patricios opulentos que venían a gozar en ellas
de esta tierra fecunda y de este hermoso cielo. Húbolos
también en las consideradas como municipios; húbolos
en Adra; húbolos en Antequera, donde existía un panteón a semejanza
del de Roma; mas no era tan fácil levantarlos en estas ciudades, donde
la construcción de los monumentos corría muchas veces a costa de los
ediles. Las ciudades federadas tenían aún menos recursos para poder
emprender obras públicas, abandonadas como estaban a sus propias fuerzas,
y sin que les cupiese contar con la protección decidida del Imperio;
pero no dejaron de tenerlas por lo que nos permiten juzgar los grandiosos
restos que están aún brotando del suelo de la ciudad de Málaga. Pueblos
ahora insignificantes, sobre los cuales ha pasado la espada niveladora
de los Vándalos y las armas regeneradoras de los Árabes, ostentan
aun medio cubiertas entre la yerba, ruinas imponentes de aquellos
siglos; y este hecho prueba más que las crónicas y las obras de los
historiadores antiguos el grado de riqueza y de prosperidad a que
llegaron entonces estas tribus, puestas por los emperadores al abrigo
de la tiranía de los procónsules y a la sombra de una libertad garantizada
en unas ciudades por las leyes fundamentales de la metrópoli, y escudada
en otras por la energía de las municipalidades. Recibieron
además estas tribus en los buenos tiempos del Imperio una civilización
que fue adelantando de día en día y cundió después en todos los pueblos
de la Península. El roce continuo con sus dominadores, avecindados
en gran número dentro de sus fronteras, les hizo participar poco a
poco de los progresos intelectuales y morales de Roma, y no tardaron
en igualarse con esta misma capital del mundo, de la cual tomaron
no solo el saber, sino también la lengua y las costumbres. Según muchos
escritores de aquella época, hablábase en
ellas latín, olvidado ya del todo el idioma patrio; se vestía y se
vivía al uso romano; se celebraban y eran altamente aplaudidos los
sangrientos espectáculos del circo y las escenas que se representaban
en los teatros. Se trocaron los apellidos bárbaros por los más cultos
y sonoros de la Italia; se imitó a la metrópoli en la gravedad, en
el lujo, hasta en los vicios. Estuvieron dentro de algún tiempo tan
identificadas con esta, que siguió en ellas al mismo paso la decadencia
y la corrupción, que más tarde la fueron corroyendo hasta acabar con
la ruina completa de una y otras. Introdujese en su seno al mismo
tiempo que en el de Roma la codicia más desenfrenada y el más inmundo
libertinaje; desgarrólas al mismo tiempo aquella prostitución tan decantada
de los poetas, en la cual muchos han visto con razón la principal
causa de la caída del Imperio. Fueron
estas tribus las primeras de España en que penetró la luz del cristianismo;
tuvieron quizás desde el primer siglo prelados austeros que les hicieron
oír la voz de aquel hijo de Dios que vino a predicar la paz cuando
era el mundo un campo de batalla, y a enseñar la virtud cuando dormía
la tierra al afeminado rumor de las orgías; mas no bastaron los acentos
de esa nueva religión para contener el mal moral que fue devorándolas
lentamente desde los primeros emperadores, y creció y se multiplicó
desde que fue invadido el trono de los Césares por la anarquía de
las guardias pretorianas. Al decir de la tradición entró en ellas
el cristianismo con siete discípulos de Santiago que, desembarcando
según las órdenes de su maestro en las costas de la provincia de Granada,
se dirigieron a Guadix cuando estaba la ciudad entregada a las fiestas
del gentilismo, y salvados allí milagrosamente por la mano del Señor,
que rompió de improviso el puente que los separaba de sus enemigos,
pasaron a ocupar cuatro ciudades en estas tribus, una en la Lusitania,
otra en el reino de León y otra en Castilla. Dícese que de los siete
quedó Torcuato en Acci, Indalecio en Urci,
Cecilio en Illiberis y Eufrasio en Iliturgis;
añádese que murieron todos mártires en sus
propias diócesis; y hay quien asegura que algunos siglos atrás se
conservaba aun el olivo que fue plantado a la llegada de estos apóstoles,
olivo que, según cuentan, se cubría todos los años de flores la víspera
del día destinado para celebrar su memoria y de frutos sazonados al
rayar el alba. Estas tradiciones prueban cuando menos que no tardó
en ser conocida aquí la doctrina de Jesucristo, y que si no en el
primer siglo, lo sería en el siguiente en que ya la suponen extendida
hasta las últimas regiones españolas Tertuliano en su libro contra
los judíos y S. Ireneo en su obra contra los herejes. Consultando
detenidamente la historia, no es posible, sin embargo, creer que hiciese
la nueva religión en estas tribus muchos adelantos durante los primeros
siglos. Ya desde mucho tiempo habían recibido los pueblos en el seno
de sus hogares el culto de los ídolos, y eran paganos como los de
la misma Italia, tan tenaces para conservar los altares de los dioses
que según ellos habían mecido la cuna de la ciudad eterna. Eran, como
se ha dicho, enteramente romanos, y permanecieron afectos por tantos
años a su antigua idolatría, que aún bajo el reinado de Constantino,
los mismos que habían recibido las aguas del bautismo, volvían con
facilidad a ofrecer sacrificios en las aras de las divinidades del
Olimpo. La depravación de costumbres en que estaban por otra parte
sumergidos siendo ya muy grande, era un grave obstáculo moral para
el desarrollo del cristianismo, que falto al principio de fuerzas,
no podía contrarrestar aquel torrente de vicios lisonjeros y de pasiones
violentas. Las conversiones eran escasas, y no todas sinceras ni completas:
el catecúmeno caía no pocas veces en sus antiguos errores durante
su preparación para entrar en la comunión de la Iglesia; el nuevo
cristiano apenas podía resistir a su afición decidida a las inhumanas
luchas de los gladiadores y a las vergonzosas representaciones teatrales;
el mismo sacerdote del Señor vacilaba y abrazaba a pesar suyo algunas
veces las doctrinas contra las que le había sido cedido el uso de
la palabra divina. Sucedía
esto aun en el siglo III, en que, si bien creció la Fe en estas y
en otras tribus de la Península, vinieron a turbarla y a producir
abjuraciones continuas las sangrientas persecuciones ordenadas por
Séptimo Severo y por Diocleciano. El paganismo era aún la religión
del Imperio, estaba en el corazón de la muchedumbre, y no quería ceder
fácilmente su trono a una religión cuyo modesto origen no podía menos
de ser mirado con desprecio por el orgullo de aquellos tiempos. Mas
existían ya parroquias, había obispo en muchas ciudades, se empezaba
a tener edificios consagrados exclusivamente al culto divino; y todo
esto anunciaba a la Iglesia un porvenir más risueño y a los cristianos
una preponderancia no muy remota. La misma persecución de Diocleciano
manifiesta evidentemente los progresos que durante este siglo había
hecho la religión en estas tribus. Estaban aún calientes las cenizas
del tirano, cuando en la ciudad de Illíberis
(Elvira), en el corazón mismo del reino de Granada se reunió un Concilio
a que pudieron asistir diez y nueve obispos, veinte y cuatro presbíteros
y un gran número de diáconos y de legos. Consta de documentos auténticos
cómo fue celebrada esta primera asamblea cristiana: reuniéronse sus individuos públicamente; excluyeron a los
no iniciados; tuvieron largas sesiones; usaron casi de tantas prácticas
y ceremonias religiosas como los que intervinieron en los famosos
Concilios de Toledo: ¿hubieran podido hacerlo, por más que fuese ya
declarada religión del Imperio la de Jesucristo, si no hubiesen ejercido
cierto ascendiente en el ánimo del pueblo) Es
indudablemente este Concilio uno de los documentos más importantes
del siglo IV. No solo pinta la situación respectiva del paganismo
y del cristianismo; traza un cuadro vivo de las costumbres de aquella
época, manifiesta las tendencias de la Iglesia, da idea de muchas
prácticas religiosas, revela la repugnancia con que se miraba a los
herejes y el odio que se profesaba a los gentiles, y sobre todo a
los judíos. Los venerables sacerdotes que lo compusieron no tenían
armas ni cadalsos para hacer cumplir sus leyes, no podían hacer más
que llamar la cólera de Dios sobre la frente de los criminales; y
fueron, sin embargo, los primeros que se atrevieron a levantar la
voz contra la corrupción del siglo, contra la degeneración social
que precedió y dio origen quizás a las terribles invasiones de los
bárbaros. El adulterio, la bigamia, el estupro, los delitos más inmundos
levantaban en todas partes la cabeza; manchaban hasta las esposas
de los clérigos el lecho de sus maridos; prostituían los padres a
sus mismas hijas; había hombres bastante viles para abusar de la infancia;
los había bastante menguados para consentir su propia deshonra y permitir
el perpetuo adulterio de sus mujeres. Madres que acababan de abrazar
el cristianismo, abandonaban sin pudor el hogar donde habían nacido
sus hijos, codiciosas siempre de nuevos placeres; hasta vírgenes consagradas
al Señor, caían víctimas de sus pasiones en brazos del incesto. Cometíanse
y repetíanse sin cesar estos delitos sin que la vergüenza colorara
siquiera el rostro de los perpetradores: eran un verdadero torrente
que arrollaba todas las clases de la sociedad, eran la carcoma general
del mundo; y a pesar de que se sentía la necesidad de castigarlos
y de detenerlos, no hubo poder que se sintiera con fuerzas para ello,
hasta que esos ministros de una religión divina, lleno de Fé
el espíritu y de entusiasmo el corazón, tomaron a su cargo atajarlos
cerrándoles las puertas de la Iglesia. El Concilio atacó de frente
todos estos vicios; manifestó su intención decidida de no querer que
se mancillara con ellos la nueva comunión a que pertenecían; y no
dudando en oponer remedios violentos a males tan extremos, lanzó sobre
ellos un anatema eterno, sin permitir que se otorgase el perdón a
los que los tenían ni aun en la aciaga agonía de la muerte. Conocían
la misión sublime de su Maestro, y no temían ser inexorables a trueque
de poder librar la sociedad del veneno que la devoraba. No solo clamaron
contra el libertinaje; clamaron contra los delatores, contra los testigos
falsos, contra los usureros, contra la codicia exagerada, contra todo
género de alevosía, ¿Qué prueba este hecho? Los que poco há
tenían que buscar en las cuevas un abrigo contralas persecuciones
de los emperadores, los que se hallaban aun rodeados de paganos, los
que estaban deliberando en medio de las hogueras que ardían delante
de los altares de los ídolos, tronaban con toda la fuerza de su voz
contra los vicios de sus semejantes, contralas costumbres degeneradas
de los pueblos; y para esto no necesitaban solo valor, necesitaban
dominar la sociedad contra la cual hablaban, habían de tener cuando
menos un imperio moral sobre los que eran el objeto de sus severos
cánones. La Iglesia podía no haber aumentado en número; pero había
de haber aumentado en fuerza para que sus sacerdotes pudiesen hablar
con tanta decisión y energía. No
dirigieron golpes menos rudos los padres de este Concilio contra la
religión antigua, más hostil y más temible para ellos que la misma
corrupción de las costumbres. El paganismo era aún poderoso: consagrado
por el hábito y por los siglos, era a los ojos de los que trataban
de abandonarlo y aun a los de los nuevos discípulos del cristianismo
un fantasma que los perseguía; encontraba todavía ardientes defensores
en la aristocracia que, nial avenida, como es de suponer, con la humildad
de la doctrina de Jesucristo, doblaba a medida que iba perdiendo terreno
sus esfuerzos; y conocieron cuan necesario era combatirlo, estrecharlo,
emplear toda la actividad posible para aislarlo hacerlo caer por sus
propios impulsos, por su misma quietud y abatimiento. Excluyeron para
siempre de la comunión de los fíeles a cuantos después de haber adoptado
la nueva religión quemasen incienso en las aras de la idolatría; prohibieron
a los propietarios que admitiesen en las cuentas de sus administradores
nada que hubiese sido dado para el culto de los dioses; aconsejaron
a los fieles que no consintiesen que sirviese su casa de albergue
a los ídolos que adorasen sus esclavos; obligaron a los decemviros
a que se abstuviesen de entrar en ningún templo cristiano durante
el año de su magistratura, por temor de que estos no los mancharan
habiendo asistido por razón de su cargo a las fiestas religiosas de
los gentiles; mandaron que ningún cristiano pudiese subir al Capitolio
ni aun para ser mero espectador de los sacrificios. Vedaron, además,
el matrimonio entre gentiles y cristianas, llegando a castigar con
la pena de excomunión perpetua a los padres que diesen voluntariamente
sus hijas a los sacerdotes de los idólatras: no sea, dijeron, que
la edad en flor de las vírgenes viniese a parar en adulterio del alma.
La apostasía es la mayor herida que puede recibir una doctrina nueva,
y no perdonaron medio para impedirla. Aislado así el paganismo, no
dudaron luego en abrir las puertas a cuantos pretendieron abjurarlo;
les permitieron la purificación después de cortos años de penitencia:
les bautizaron sin mediación de tiempo cuando lo pidieron puestos
al borde del sepulcro; permitieron que en este momento supremo pudiesen
cristianizarles hasta los legos: no los alejaron del seno de la Iglesia
sino por haber cometido alguno de aquellos crímenes graves que no
podía perdonar la religión sin haber visto el arrepentimiento público
de los que lo habían perpetrado. Era entonces tiempo de lucha, y no
solo estaba en sus intereses asegurar los prosélitos que tenían, sino
quebrantar en cuanto fuese dable las fuerzas de sus enemigos. Procedióse con igual rigor en este Concilio contra los judíos,
más odiosos aun para los cristianos que los mismos gentiles, por haber
sido los verdugos de Jesucristo. Prohibióseles
también el matrimonio con los fieles y hasta el comer con ellos en
una misma mesa; mas no se dieron de mucho leyes tan enérgicas contra
los sectarios de las herejías que estuvieron desgarrando desde el
primer siglo la unidad del cristianismo. Aunque estos tampoco podían
contraer enlace con ninguna cristiana mientras permaneciesen en sus
errores; bastaba que los abjurasen simplemente, para que su unión
fuese consagrada por la Iglesia, pudiendo lavar enteramente la mancha
que en ellos hubiese caído con solo diez años de penitencia si fuesen
adultos, y sin ninguno si estuviesen aun en la edad de la infancia.
Los herejes eran a la sazón un gran número; las ideas sobre el origen
y la naturaleza de la religión, siendo aún oscuras, daban pie a nuevas
opiniones y a continuas contiendas religiosas: y esto debía naturalmente
ser motivo de divisiones más o menos profundas entre los sectarios
de la nueva religión de Jesucristo. Así no solo era oportuno sino
justo manifestar cierta benignidad con los herejes. Procedieron
generalmente con tacto los padres de este Concilio, sobre todo en
lo que podía favorecer más los progresos de la Iglesia. Comprendiendo
la necesidad que había de que el clero pudiese presentarse irreprensible
a los ojos de los paganos para que estos se movieran con más facilidad
a abjurar sus errores, no se contentaron con imponerle penas severas
para los casos en que delinquiese; le obligaron al ejercicio de las
virtudes más austeras, y le fueron alejando, en cuanto permitían las
circunstancias de aquella sociedad, de los negocios y tráfico del
mundo. Castigaron con excomunión perpetua sus actos de adulterio,
con la degradación y la excomunión sus contratos usurarios, con la
privación de ministerio su coito hasta con la mujer propia. Prohibieron
a todo sacerdote la separación de su diócesis por el afán solo de
negociar y enriquecerse; no permitieron que en adelante se les pagase
nada por la administración del bautismo; negaron hasta los honores
del subdiaconado a cuantos hubiesen mancillado en algún tiempo su
espíritu con la sensualidad o la herejía. Para evitar hasta la sospecha,
mandaron a los obispos y a los demás clérigos que no tuviesen consigo
mujer alguna que no fuese hermana suya, o no estuviese consagrada
a Jesucristo. No se expresaron con tanto rigor contra otros delitos
sin duda mucho más graves; mas ¿dejaba de haber razón para ello? El
libertinaje era entonces la verdadera podredumbre no solo de estas
tribus, sino del Imperio: contra él debían dirigir principalmente
todo su celo, todos sus esfuerzos, todas sus armas. Es, además, el
vicio que contamina más el alma, el que manifiesta más la degradación
del entendimiento y la depravación del corazón. En un sacerdote del
nuevo culto era una doble mancha, y fue con razón doblemente castigado.
¿Qué efecto hubieran podido producir las palabras del clero si se
hubiese este dejado llevar de las mismas pasiones contra las cuales
se dirigía? Dictáronse, por fin, en este Concilio disposiciones bajo muchos
aspectos importantes. Prohibióse la pintura
de imágenes en las paredes de las Iglesias, siguiendo quizás la doctrina
de los Iconoclastas; levantóse algún tanto
la voz en favor de La humanidad, oprimida entonces por la servidumbre;
se declaró que no debiesen ser contados en el número de los mártires
los cristianos que muriesen por querer destruir los ídolos del paganismo;
se fijó el día en que debía celebrarse la Pascua y el tiempo que debía
durar la purificación de los gentiles y de los apóstatas; se dictaron
generalmente medidas que exigían ya la prudencia, ya las ideas que
en aquellos tiempos dominaban. Los que compusieron esta asamblea no
llevaban plan alguno, ni supieron dar unidad a su pequeño código;
mas es indudable que pusieron el dedo en
los males más graves y en las heridas más vivas. Al paso que recordaron
los abusos, fueron tratando de corregirlos, y no aspiraron a más,
llevados puramente de la Fé que ardía en
sus corazones y no del deseo de manifestar su ciencia. Guardan apenas
orden sus cánones; hay en algunos de ellos hasta faltas de lenguaje;
mas campea en cambio en todos una intención pura y una razón
clara y despejada. Están casi todos motivados. No
sin razón ha sido considerado este Concilio como una de las mayores
glorias que pueden presentar estar tribus, de donde salieron los más
de los prelados que hicieron oír en él su grave acento. Fue el primero
que se celebró en España, y es para aquellos siglos uno de los monumentos
más notables: es la mejor sonda para medir el profundo abismo de vicios
y de crímenes en que estuvo sumergida la sociedad antes de la caída
del Imperio, es el plano donde cabe ver mejor la situación de dos
religiones que estuvieron más de cuatrocientos años luchando frente
a frente, es la historia social más completa de los cristianos y del
cristianismo en las provincias que componen el reino de Granada. Después
de él no se celebró otro hasta el definitivo triunfo de los Bárbaros.
|
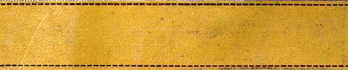 |