SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
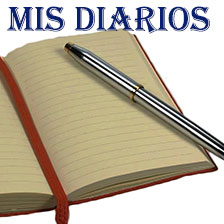 |
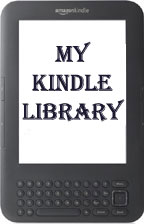 |
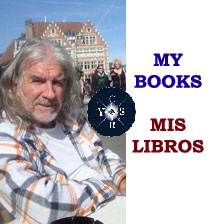 |
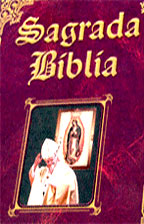 |
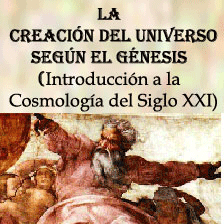 |
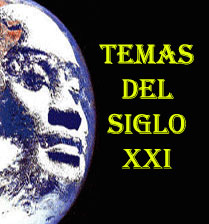 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.PERSAS Y GRIEGOS.TERCERA PARTE. LA GUERRA DEL PELOPONESO.
8. La
guerra del Peloponeso (431-404 a. C.)
A las
victorias de los griegos sobre los persas en Salamina y Platea siguió la pentecontecia, esto es, un período de
aproximadamente cincuenta años (478-431). En el curso de este período
ascendieron los griegos al rango de primer pueblo en el ámbito del
Mediterráneo. Con la paz de Calias (449/48)
se alcanzó un punto de reposo en la prolongada contienda bélica que permitió a
ambos contrincantes, tanto a los persas como a los atenienses, volver a
dedicarse a sus problemas respectivos. La pentecontecia («período
de cincuenta años», ‘cincuentenio’; la palabra
proviene de Tucídides) es aquel periodo en que el dualismo entre los dos
estados griegos principales se fue agudizando cada vez más, para descargar
finalmente, en forma de crisis, en la primera guerra del Peloponeso
(457-446/45). Sin embargo, esta guerra no se tradujo en resultados decisivos.
La paz de los treinta años (446-45) había atenuado, sin duda, los roces entre
Atenas y los peloponesios, pero no había logrado eliminarlos por completo.
La segunda
guerra del Peloponeso es el tema de la obra histórica del ateniense Tucídides.
Pero, ¿quién fue este individuo? Sin duda, de su vida se conoce muy poco, pero
lo suficiente, con todo, para poder comprender el origen de su obra y la
actitud interna del autor. Tucídides provenía del demo de Halimunte, en el Asia, y era hijo de Oloro; este nombre (si la tradición es correcta) conduce
hacia Tracia, y es probable, en efecto, que la rama materna de su familia
descienda de una familia principesca tracia. Tucídides hubo de nacer alrededor
del año 460, o tal vez algo más tarde. El año 424 era uno de los estrategos
atenienses que mandaban en Tracia, En esto tuvo la mala suerte de no poder
cubrir a Anfípolis, la importante ciudad en el curso inferior del Estrimón,
contra el espartano Brásidas, y sólo pudo conservar el puerto de Eón. Como
sabía lo que le esperaba en Atenas, Tucídides se fue voluntariamente al
destierro. No sabemos dónde residió durante los veinte años siguientes; tal vez
vivió en Escapta-Hila, en Tracia, donde tenía
una posesión familiar; después de la guerra fue llamado a Atenas por
decreto de la asamblea y, al parecer, murió pocos años después, aunque
ignoramos la fecha exacta de su muerte.
De sus
facultades, pero también de su filosofía, nos da testimonio su obra histórica,
que ha conferido inmortalidad a su nombre. Tucídides nos ha dejado su obra
inconclusa; ésta se detiene de repente en medio del relato de la guerra de
Jonia, el año 411, y confirma la antigua tradición, en el sentido de que el
autor habría muerto de muerte repentina. La obra, tal como la poseemos,
proviene de sus escritos póstumos. Es imposible saber cuál sería en ella la
parte del redactor, cuestión muy debatida por la crítica filológica. Como
indicio del carácter inconcluso de la obra cabe aducir, ante todo, el hecho de
que en el libro octavo, el último, no se encuentra ninguno de los discursos
reproducidos, tan característicos de los libros anteriores.
Tucídides
empieza con una historia griega primitiva, en la que, según un método que tiene
cierto aire moderno, se trata de llegar a enunciados positivos acerca de los
primeros tiempos del helenismo. Después de una exposición de las causas y
ocasiones de la guerra del Peloponeso, sigue la descripción de la pentecontecia. El libro segundo empieza con la
descripción detallada de la guerra y, concretamente, con el asalto nocturno de
Platea por los tebanos en la primavera del 431 a. C.
Lo que
Tucídides escribe es ante todo la historia de la guerra y, de modo general, lo
militar y lo político figuran en el primer plano del interés. En cambio, los
acontecimientos diplomáticos sólo se mencionan en la medida en que son
necesarios para la exposición. Esto constituye el carácter unilateral pero
también la fuerza de su obra histórica, altamente admirada tanto en los tiempos
antiguos como en los modernos. Es un enorme drama el que Tucídides deja
transcurrir ante los ojos del lector. A diferencia de Heródoto, para quien la
intervención de los dioses es perfectamente natural, Tucídides renuncia a toda
explicación sobrenatural. No sin acierto se le ha designado por esto como el
«naturalista» entre los historiadores. No era ajeno a las corrientes ideológicas
de su época. Las ideas de los sofistas se encuentran en el célebre diálogo de
los melios, del libro quinto, pero también en
varios otros pasajes de los discursos entretejidos en la obra. Actualmente está
ya de acuerdo todo el mundo en que estos discursos no se pronunciaban tal como
hoy los leemos. Sirven más bien para ilustrar las respectivas situaciones desde
diversos lados y bajo puntos de vista distintos. Esto llega al extremo de que
Tucídides intercala discursos incluso donde nunca los hubo. Debemos admitir,
pues, que los discursos en la forma transmitida por Tucídides no son
auténticos. La cosa es distinta por lo que se refiere a los documentos
incorporados por él a su obra. Aunque, de acuerdo con la práctica antigua, no
cabe esperar la reproducción literal de los textos, los documentos poseen, ante
todo, gran interés histórico. Únicamente Tucídides nos ha proporcionado, por
ejemplo, los documentos de los tratados concertados entre Persia y Esparta en
los años 412/411, de valor inapreciable para todo historiador.
Se relaciona
con la obra histórica de Tucídides un importante problema científico, que Franz
Wolfgang Ullrich, profesor del Johanneum de Hamburgo, fue el primero en plantear en
el año 1845/46. Desde entonces, todo trabajo sobre la obra de Tucídides cae
bajo la sombra de la cuestión planteada por Ullrich.
Según éste, Tucídides se había propuesto inicialmente describir solamente la
guerra de Arquidamo (431-421), esto es, la primera parte de la
segunda guerra del Peloponeso. Sostiene aquél que es a la guerra de Arquidamo a
la que se alude en el libro I, cap. 1. Solamente en el curso ulterior de la
guerra Tucídides se fue dando cuenta de la conexión entre las diversas partes
de la guerra del Peloponeso, de la guerra de Arquidamo, de la expedición a
Sicilia y de las guerras de Decelia y Jonia. Habría resultado de aquí
una concepción totalmente distinta, que según el citado autor ha hallado
expresión en la obra. Ullrich y sus
partidarios, entre los que hay que contar en primer término al gran filólogo
Eduard Schwtartz, creían encontrar un apoyo
decisivo para su tesis en el llamado segundo proemio de Tucídides. Presupone éste,
en efecto, la totalidad de la guerra. Entre los analíticos, como Ullrich, y los unitarios, como Eduard Meyer, H. Patzer y otros, el péndulo sigue oscilando todavía de
un lado a otro y, si bien la hipótesis de Ullrich no
se deja demostrar por completo en el estado actual de los conocimientos, lo
cierto es que ha proporcionado a la investigación varias sugerencias sumamente
valiosas. La cuestión acerca de cómo la obra se haya ido formando en detalle
probablemente seguirá presentando también en el futuro un problema apenas
susceptible de dejarse resolver con absoluta seguridad.
Al decir
Tucídides, en el umbral de su obra, que ha descrito la guerra del Peloponeso
con la idea de que se trataba del acontecimiento mayor y más importante de la
historia griega, tiene toda la razón. Sólo la enorme extensión del escenario de
la guerra es notable. Este va desde el Asia Menor y a través del Egeo hasta
Grecia, y de aquí hasta Sicilia e Italia meridional. También Persia intervino
en la guerra fratricida griega y decidió, a fin de cuentas, la lucha, gracias a
sus subsidios en favor de Esparta. Son enormes las fuerzas que las dos partes
llevaron a la guerra. Condujo a Atenas hasta el agotamiento total de sus medios
materiales, habiendo sido decenas de millares de sus hombres, entre ellos
Pericles, arrebatados ya por la gran peste del año 430/29. Y si
además tenemos presente que la guerra duró toda una generación, en cuyo
curso tuvieron lugar en Grecia cambios internos y externos de las mayores
proporciones, y que al final de la guerra se ponen de manifiesto no sólo
grandes destrucciones, sino también fenómenos de decadencia intelectual como el
mundo griego no los había visto antes ni los volvió a ver después, entonces
veremos en la guerra del Peloponeso la gran crisis, la gran peripecia de la
historia griega en la época clásica. La guerra constituye un ejemplo grandioso
de la acción de fuerzas destructoras o incluso aniquiladoras en la historia de
los pueblos. No son únicamente individualidades, como Cleón, Alcibíades y
otros, los que participaron en ella, sino que también las masas fueron
presa, tanto más cuanto más duraba la guerra, de la pasión del poder, con lo
que acabaron cavando su propia tumba.
Después de
la muerte de Pericles el año 429, es imposible encontrar ni a un solo político
que, con ideas constructivas, estuviera capacitado para imponer un fin al caos
de la vida política. Sin embargo, destaca de esta lamentable imagen de la
política griega el espectáculo militar. Tanto por mar como por tierra cabe
consignar una serie de brillantes hazañas bélicas, de las que aquí sólo
mencionaremos la expedición de Brásidas a través de Grecia y
Macedonia hasta la Calcídica. Gracias a los precisos datos de Tucídides se
encuentran en las operaciones de la guerra ejemplos eminentes para la historia
de ésta, pero además muchas pruebas de la guerra psicológica, que aún hoy no
han perdido nada de su valor.
Tucídides
fue el primero que trató de distinguir entre las causas profundas y las
ocasiones exteriores de la guerra. Entre las causas de la guerra del Peloponeso
figura indudablemente el dualismo entre Esparta y Atenas. La oposición encarna
también en el modo y la manera en que las dos grandes potencias de Grecia
ejercieron la hegemonía; en efecto, mientras Atenas mantuvo a la Liga marítima
bajo su estricta dependencia, Esparta, en cambio, dejó a los miembros de la
Liga del Peloponeso, dirigida por ella, una amplia libertad interna. También
los peloponesios consideraban como amenaza el hecho de que la idea democrática,
partiendo de Atenas, irradiara una fuerza de propaganda cada vez mayor, a la
que, incluso los estados peloponesios, sólo lograban sustraerse con dificultad.
Es fundamental, sin embargo, la oposición irreductible entre Atenas y Corinto,
la reina del istmo, cuyos intereses chocaron en dos lugares: en el mar
occidental, el Adriático, y en la Calcídica, en Potidea. Corinto debió ver la
expansión del comercio occidental ateniense con grave preocupación, y hubo de
celebrar ciertamente con manifiesto alivio el hecho de que la colonia Turios
rompiera los lazos que la ligaban a Atenas y se aliara con la colonia espartana
de Tarento.
La ocasión
de la guerra la proporcionaron ciertas dificultades que habían surgido entre
Corinto y sus colonias en el Adriático. Hay. que saber, en efecto, que desde la
época de los tiranos Corinto se había creado un extenso imperio colonial.
Mientras en los demás casos las colonias griegas fueron por regla general
ciudades-estados autónomos, no fue así en el caso de las colonias corintias, en
las que seguía imperando la voluntad de la metrópoli, que a menudo intervenía
también en sus asuntos internos. En la colonia corintia y corcirense de Epidamno (Dirraquio)
se había llegado a disensiones internas, y los demócratas pidieron la ayuda de
Corintio, que ocupó Epidamno con una
guarnición (435). Sin embargo, los oligarcas no se dieron por vencidos y se
aseguraron el apoyo de Corcira, cuya flota emprendió el sitio de Epidamno. Corinto, con cierto número de ciudades aliadas,
se enfrentó a los corcirenses por mar, pero el encuentro terminó con
la derrota de Corinto frente al promontorio de Leucimna (en Corcira).
El mismo día firmó Epidamno una
capitulación con Corcira. Con todo, este éxito de Corcira no
lograba disimular el hecho de que, a causa de las fuerzas superiores de
Corinto, la situación de la isla seguía siendo muy difícil. Por consiguiente,
los corcirenses establecieron relaciones con Atenas, llegándose a la
conclusión de una llamada epimachia («alianza
defensiva). En ésta se comprometía Atenas a una ayuda parcial (433). En efecto,
si querían respetarse las estipulaciones de la paz de los treinta años, del
446/45, habría sido imposible para los atenienses concertar con Corcira una
verdadera alianza ofensiva y defensiva. Según la concepción griega, en cambio,
estaba perfectamente permitido ayudar a un tercero sin tener en cuenta los
tratados existentes y sin encontrarse en estado de guerra, por ello, con los
firmantes originales de éstos. Hay que conceder a los atenienses, pues,
que procedieron con mucha cautela y que evitaron también, provisionalmente,
enojar a los peloponesios.
A
continuación Atenas envió a Corcira sólo una pequeña escuadra (de
diez naves); es obvio que esta ayuda apenas alteraba la posición de las
fuerzas, pero revelaba que Atenas estaba dispuesta a cumplir su tratado con
los corcirenses. Junto a las islas Sibota estaban
enfrentadas las flotas de los corintios y los corcirenses, los primeros de
los cuales tenían la superioridad numérica (150 barcos de guerra contra 110);
cuando estaban a punto de conseguir la victoria en la batalla naval,
intervinieron los atenienses, reforzados entre tanto hasta 30 naves, y quitaron
a los corintios un triunfo que creían tener ya en las manos (433).
¿Ha de
considerarse casual que en el invierno siguiente (433/32) Atenas renovara sus
anteriores tratados con Regio y Leontinos? Eran éstos tan importantes para
las relaciones de Atenas con el Occidente como para el caso de una contienda
bélica con Corinto.
Lo mismo que
en el mar occidental, así chocaban también los intereses atenienses y corintios
en el norte del Egeo. La ciudad de Potidea, fundación del tirano Periandro, era miembro de la Liga marítima délico-ática, pero había mantenido siempre las relaciones
con su metrópoli, y Corinto seguía mandando a Potidea a su magistrado supremo,
el epidamiurgo. No es de extrañar, pues, que a Atenas le entrara
desconfianza y pidiera a Potidea que derribara la muralla de la ciudad del lado
del mar y que en adelante no siguiera aceptando los epidamiurgos corintios.
Potidea encontró apoyo en el rey de los macedonios, Pérdicas II
y, después que se hubo asegurado el concurso de Esparta, proclamó, juntamente
con una serie de comunidades tracias y calcídicas,
su retirada de la Liga marítima (432). Los corintios enviaron a Potidea una
fuerza auxiliar, mientras los atenienses empezaban a sitiar la ciudad por mar y
tierra.
El
responsable de la política ateniense era Pericles. ¿Es puramente casual que
directamente antes del inicio de la segunda guerra se incoara una serie de
procesos contra partidarios suyos, incluida Aspasia? ¿Está justificado ver en
estos procesos la expresión de una oposición contra el estadista ático? Dejando
de lado el hecho de que el inicio temporal de estas acusaciones (procesos
contra Anaxágoras y contra Fidias) no consta con seguridad (el proceso contra
Anaxágoras se sitúa ciertamente en una época anterior), la absolución de
Aspasia, a quien se había acusado de impiedad y lenocinio, muestra, con todo,
que la posición de Pericles se mantenía incólume. Estos acontecimientos, pues,
no tuvieron repercusión alguna sobre la política exterior.
La situación
es distinta en lo que se refiere al llamado psephisma («decreto»)
o resolución popular sobre Mégara, solicitado por Pericles el año 432, que
decretó sobre esta ciudad del istmo un severo bloqueo mercantil y le
cerró por completo el acceso a los mercados de Atenas y del dominio de la
Liga marítima. Hubieron de utilizarse como justificación algunos incidentes
fronterizos, cuya importancia fue exagerada mucho por Pericles. Detrás de este
agresivo procedimiento contra Mégara se encuentra el antiguo resentimiento de
Atenas contra la ciudad vecina, cuyos caminos se habían separado de ella en el
446/45 y había vuelto a ser, desde entonces, un miembro activo de la Liga del
Peloponeso.
Fue Corinto
la que ahora empujó a la guerra. A solicitud de los corintios y los megarenses
decretó la apella, la asamblea de los ciudadanos espartanos de
pleno derecho, que Atenas había violado los tratados (se aludía con esto a la
paz de los treinta años). También el congreso de los miembros de la Liga del
Peloponeso se decidió por una gran mayoría en favor de la guerra, pese a que
les sentimientos estuvieran divididos (otoño del 432). Por lo demás, también
Delfos se puso del lado de los peloponesios: no sólo animó a los espartanos a
la guerra, sino que incluso les dejó entrever con seguridad la victoria y el concurso
del dios délfico. No cabe lugar a duda: desde la sesión de la Liga del
Peloponeso la guerra con Atenas era un asunto decidido. Con todo, sólo estalló
en la primavera siguiente (431). El tiempo intermedio fue aprovechado por ambos
lados, pero especialmente por los espartanos, para efectuar negociaciones:
éstas tenían por objeto demostrar la culpabilidad del adversario. Por lo demás,
dichas negociaciones constituyen un ejemplo categórico del hecho de que ya
entonces se tenía en cuenta, en Grecia, la opinión pública internacional.
La primera
exigencia de Esparta consistió en pedir la expulsión de los descendientes de
los individuos que habían participado en el asesinato sacrílego de Cilón. Con
esto se apuntaba en primer lugar a Pericles, pues descendía por línea materna
de los Alcmeónidas, quienes en su día habían atraído sobre sí, por violación
del derecho de asilo, la maldición. Atenas presentó contrademandas; pidió a los
espartanos que eliminaran la maldición que pesaba sobre ellos por la matanza de
ilotas que había tenido lugar en el santuario de Posidón de Tenaro y a causa de la muerte de Pausanias en el
templo de Atenea Calcieco. A estas peticiones de
carácter religioso no tardaron en seguir las de carácter político. Así, por
ejemplo, pidieron los lacedemonios que Atenas suspendiera la empresa contra
Potidea, devolviera la libertad a Egina, anulara el decreto contra Mégara y garantizara
la autonomía de los griegos. Según Tucídides, a continuación Pericles había
declarado a los lacedemonios como agresores y violadores de la paz, pues
vulneraban las estipulaciones del tratado de paz del 446/45, según las cuales,
en caso de divergencia, había que recurrir al arbitraje.
¿Habría
podido Atenas evitar la guerra, dando satisfacción al menos en algunos puntos a
los lacedemonios? La respuesta a esta pregunta ha de ser forzosamente negativa.
También la opinión de que Pericles, para eludir dificultades de política
interior, habría trabajado deliberadamente en favor de la guerra, reproche que
ya le hizo en su día Aristófanes y ha renovado en tiempos recientes K. J. Beloch, se revela como totalmente infundada y se ve
refutada, además, por el plan de guerra del ateniense. Es cierto, en efecto,
que Pericles no quiso la guerra, pero tampoco se arredró ante ella cuando se
vio claramente que la paz sólo podía mantenerse al precio de una humillación de
Atenas. La pregunta acerca del culpable puede responderse aquí de forma
inequívoca: fue Corinto la que arrastró consigo a los lacedemonios, que se
resistían, y encendió así la antorcha de una guerra que había de iniciar la
decadencia político-militar del helenismo.
¿Qué es lo
que estaba en juego en esta guerra? Para Atenas el predominio en el Egeo, la
hegemonía sobre la Liga marítima y una continuada expansión de su economía y su
comercio, que en todo el ámbito mediterráneo no tenía par. Esparta y los
peloponesios afirmaban, por su parte, que desenvainaban la espada por la
libertad de los mares y por la autonomía de los estados griegos, que se habrían
visto restringidas por los abusos de Atenas.
La
distribución de las fuerzas de los dos bandos es muy ilustrativa. Esparta era
la potencia más fuerte, por tierra, en Grecia. Juntamente con los miembros de
la Liga del Peloponeso podía movilizar un ejército considerable de hoplitas, un
total de 40.000 individuos, a los que se añadían además los contingentes de la
Liga beocia, de los focenses y los locrios, de la Grecia central. En el
Peloponeso sólo permanecieron neutrales Argos y Acaya. Argos estaba ligada a
Esparta por medio de un tratado). La flota de los peloponesios era muy inferior
a la de los atenienses. Eran ante todo las ciudades marítimas de Corinto,
Mégara y Sición las que contribuían esencialmente a la flota, con sus barcos,
pero aún así no se pasaba de cien trirremes. Por lo que se refiere a la
situación conjunta, los enemigos de Atenas tenían en su favor una gran ventaja
estratégica: podían operar con la masa principal de las fuerzas desde el
Peloponeso y, mediante la movilización de los aliados de Grecia central,
especialmente de Beocia, atacar a los atenienses también desde el norte,
tomándolos en tenaza.
Frente a la
movilización en masa de la Liga del Peloponeso los atenienses eran
manifiestamente inferiores por tierra, pues Atenas sólo logró juntar 13.000
hoplitas para el ejército terrestre de campaña, ya que los demás,
aproximadamente 16.000 individuos de los reemplazos anteriores, sólo podían
tomarse en cuenta para fines de guarnición o de defensa. En cambio, la flota,
con sus 300 trirremes, constituía una máquina de guerra formidable, a la que se
añadían además los contingentes de Quíos y Lesbos y de los nuevos aliados del
mar Jónico, esto es, de Corcira, Cefalonia y Zacinto (Zante).
La flota mantenía abiertas fácilmente las vías marítimas hacia Atenas y
aseguraba, en esta forma, la importación de las mercancías indispensables.
La intención
de Pericles consistía en mantenerse a la defensiva por tierra y en tomar la
ofensiva por mar; quería intranquilizar a los peloponesios mediante desembarcos
por sorpresa en sus costas. Por supuesto, este plan requería por parte de los
atenienses gran disciplina y devoción. Dado que había que contar con una
invasión del ejército peloponesio federado superior, se habían adoptado
disposiciones para la evacuación del Ática. Toda la población rural había de
ser alojada en el espacio existente entre ambos lados de los Muros Largos,
mientras que la tierra llana, con excepción de un par de castillos, había de
cederse a los lacedemonios. Atenas, los Muros Largos y el puerto del Pireo
formaban una sola fortaleza gigantesca, cuya defensa fue confiada a los
hoplitas de los reemplazos más antiguos, en tanto que el ejército de campaña
quedaba libre para las operaciones contra los peloponesios. Con la flota
también se podía transportar el ejército a regiones ultramarinas, si la
situación lo requería. En Atenas nadie pensaba en una derrota del enemigo y
solamente una estrategia de desgaste podía conducir al objetivo perseguido.
La guerra
del Peloponeso es una guerra civil griega. Nada cambia en este hecho el que
también intervinieran potencias extranjeras (primero Macedonia, y luego
Persia), Pero observamos con sorpresa y decepción, con todo, que la idea de la
solidaridad étnica de todos los griegos no fue esgrimida por ninguna de las
partes durante los casi tres decenios de duración de la contienda. Esto
encuentra su explicación ante todo, en la autonomía de las comunidades griegas
y en el estrecho patriotismo de sus habitantes. Las violentas oposiciones entre
los griegos fueron las que decidieron el conflicto, esto es, los celos de
Corinto en relación con el comercio, la opresión de Megara y, en general el
miedo de los peloponesios ante una nueva expansión de Atenas, que, comparable
al imperio colonial británico, se había asegurado por doquier bases
importantes: en Tesalia, en Tracia, en el Helesponto y el Bósforo, en la costa
occidental de Asia Menor, en las islas del mar Egeo, en el mar Jónico, e
incluso en el estrecho de Mesina y en Sicilia. Hasta donde alcanzaba el mar,
hasta allí llegaba la bandera ateniense: era respetada y temida en el mundo
entero. No se podía ocultar a ningún peloponesio, y menos aún a los
lacedemonios, que llegaría un momento en que nada podría hacerse en el mundo
griego sin la conformidad o la aprobación expresa de Atenas. También en Esparta
había políticos clarividentes que consideraban su deber oponerse a semejante
evolución mientras era tiempo todavía. Vista la cosa desde Esparta y desde el
punto de vista de los demás peloponesios, aquélla era una guerra preventiva: el
poder de Atenas había de reducirse a una medida que resultara soportable para
los peloponesios. Por lo demás, apenas hubo de contarse allí desde el principio
con una victoria completa de las armas peloponesias.
El primer
capítulo, esto es, la guerra de Arquidamo, duró diez años, del 431 al 421.
Lleva el nombre del rey espartano Arquidamo que condujo el
contingente de los peloponesios al Ática, pese a que él mismo no era un
entusiasta de la guerra. Las acciones empezaron con un poderoso ataque de los
tebanos contra Platea (marzo del 431). Entre las dos ciudades existían desde
hacía tiempo fuertes tensiones. Tebas perseguía la ampliación y la perfección
de la Liga beocia, que ella capitaneaba, y no quería renunciar a Platea, que
tenía amistad con Atenas. Las intenciones de los peloponesios se veían
favorecidas por la existencia en Platea de un grupo amigo. Sin embargo, el
ataque fracasó, los tebanos que habían penetrado en la ciudad, 180 en número,
fueron capturados y, contrariamente a la promesa dada, fueron ejecutados. A una
demanda de auxilio de los plateenses, los atenienses establecieron en
Platea una guarnición, evacuaron a las mujeres y los niños, y la dudad misma se
preparó para el sitio. Los acontecimientos de Platea, constituían una violación
flagrante de la paz de los treinta años.
En mayo del
431, o sea, solamente dos meses después, hizo su aparición el ejército
peloponesio sobre el suelo ático. Arquidamo, rey de los lacedemonios, hizo
un nuevo intento de llevar a los atenienses a hacer concesiones. Pero Pericles
se mantuvo firme, e incluso se había promulgado una resolución popular que
prohibía negociar con el enemigo bajo la presión de las armas. Los atenienses
pusieron sus familias y sus bienes más valiosos en seguridad en el espacio
comprendido entre los Muros Largos. Allí fue alojada toda la población ática,
en alojamientos improvisados, apelmazada en un espacio reducido. Hubo de
constituir una dura prueba de esta resolución contemplar desde las almenas de
las murallas cómo los trigales del Ática eran pasto de las llamas y cómo los
viñedos y los olivares eran destruidos por los peloponesios. Al escasear los
víveres de los peloponesios, éstos se acercaron más a Beocia y emprendieron
finalmente la retirada, siendo licenciados los contingentes de los diversos
estados para que pudieran volver los hombres a sus casas. La campaña no había
durado más de un mes. La réplica de Atenas consistió en el envío de una
escuadra de 100 trirremes contra la costa del Peloponeso. En los barcos iban
1.000 hoplitas y 400 arqueros. Fracasó un ataque contra Metona, porque los espartanos tenían en ella, en la persona
de Brásidas, a un excelente general; pero los atenienses fueron más
afortunados, en cambio, con un desembarco en la región de Elide. Fue mucho más
peligrosa que esta política de alfilerazos la incursión de la flota ateniense
en el mar Jónico, donde la isla de Cefalenia no
tardó en ponerse del lado de Atenas. En el golfo Sarónico,
Pericles expulsó a los habitantes de Egina quienes, con el beneplácito de los
espartanos, pudieron establecerse en la región de Tirea.
Este cambio de residencia constituye un punto luminoso de humanitarismo griego
en medio de los horrores de la guerra del Peloponeso. De modo totalmente
distinto se comportaron los atenienses más adelante, el año 424, cuando Nicias
desembarcó en Tirea, hizo prisioneros a los
eginetas y se los llevó a Atenas, donde fueron ejecutados.
Las acciones
por tierra de los atenienses fueron insignificantes. Pericles devastó extensas
regiones de Mégara, y en el norte. seguía luchándose frente a la ciudad de
Potidea. Los atenienses la habían cercado y su caída era solamente cuestión de
tiempo. Potidea encontró apoyo en el rey Pérdicas II
de los macedonios, en tanto que los atenienses encontraban un valioso aliado,
en Sitalces, rey de los odrisos tracios.
Mediante su unión con el soberano tracio se abrió a los atenienses un vasto
territorio interior que, sobre todo gracias a su abundancia en materias primas
y esclavos, fue de un valor incalculable para la economía de su ciudad. Sin
embargo, las grandes esperanzas que Atenas había puesto en el nuevo aliarlo no
se realizaron.
A principios
del verano del año 430 aparecieron los peloponesios por segunda vez en el
Ática. Sólo pocos días después hizo también su aparición otro huésped
indeseable: era la peste que, importada del otro lado del mar, causó en Atenas
los más terribles estragos. En la ciudad hacinada, la epidemia encontró un
terreno abonado. Tucídides ha descrito la enfermedad con todo detalle, y cuenta
que la sufrió él mismo y vio a otros que la sufrían. Si hemos de otorgarle
crédito, la peste se habría iniciado primero en Etiopía, habría pasado luego a
Egipto y Libia, se habría mostrado a continuación en Asia Menor y habría sido
llevada por barco al Pireo. Gracias a la descripción de Tucídides conocemos
perfectamente el curso de la enfermedad. Empezaba ésta con un gran calor en la
cabeza y escozor en los ojos, a continuación de lo cual no tardaban en
presentarse náuseas, con fuertes convulsiones y un tragar seco. La piel se
cubría de tumores, los enfermos padecían una fiebre muy alta y sufrían
desasosiego e insomnio. En la mayoría de los casos, la crisis se presentaba en
el séptimo o el noveno día. En aquél que la sobrevivía, la enfermedad pasaba al
vientre; los individuos se veían atormentados por supuraciones y diarrea y
morían de debilidad. Y el que pasaba también esta etapa quedaba con huellas de
la enfermedad en las extremidades, y algunos perdían incluso algún miembro o la
vista, en tanto que otros perdían la memoria. No parece que se produjeran
recaídas. Frente a la peste, todo auxilio médico se revelaba como inútil. Incluso
hoy la ciencia no está todavía en condiciones de definir la enfermedad
exactamente. Parece que la peste bubónica y el tifus exantemático han quedado
excluidos, y sólo puede decirse que hubo de tratarse de una grave enfermedad
infecciosa.
La peste
hizo estragos en Atenas durante dos años y se extendió también a otras
regiones; así, por ejemplo, para la lejana Roma está atestiguada en el año 436
una peste: que es idéntica, no cabe duda, a la de Atenas. Por lo demás, se
desprende de aquí que la cronología vulgar de está anticipada en seis años. En
Atenas, la peste se llevó en cuatro años (430, 429, 426 y 425) una tercera
parte de la población ática. Tan grave como la pérdida en vidas fue el efecto
sobre la moral de los atenienses. Cuanto más se extendía la enfermedad, tanto
más se apoderaba de los individuos la indiferencia y el desconcierto, pero por
otra parte también la frivolidad y el afán de placeres.
Al enterarse
de la aparición de la epidemia, los peloponesios evacuaron inmediatamente el
Ática. Con excepción de unos pocos casos (Figalia),
la peste no apareció en el Peloponeso en parte alguna. Por supuesto, se había
recurrido allí a medidas preventivas categóricas, ya que todo ateniense y todo
miembro de la Liga marítima que caía en manos de los peloponesios era ejecutado
en el lugar mismo. En Atenas la ira de la población se dirigió contra Pericles,
cuyo plan de guerra, mediante el hacinamiento de la población ática en la zona
de los Muros Largos, había proporcionado a la peste, se decía, un terreno
abonado. Primero se intentó llegar a la paz con Esparta, pero al fracasar esto
ante las exigencias de los lacedemonios, la oposición emprendió el ataque
principal, con el apoyo de la población, contra Pericles. Por decreto de la
asamblea, fue depuesto de su cargo de estratego y acusado además de desfalco
del erario, por lo que se le condenó a una multa pecuniaria. Por lo demás,
este reproche hubo de ser, con la mayor probabilidad, absolutamente infundado,
porque si alguien se guardó de enriquecerse en Atenas a expensas de la
colectividad fue Pericles.
Con la
capitulación de Potidea, después de dos años de sitio, se anotó Atenas en la
primavera del 429 un éxito importante en el norte del Egeo. Las condiciones que
se concedieron a Potidea fueron muy benignas: a sus habitantes se les permitió
abandonar la ciudad, pudiendo llevarse cada hombre un vestido y dos las
mujeres, así como algo de dinero para el camino. Podían escoger la residencia
libremente. Sin embargo, el éxito de los atenienses se
vio contrarrestado por el hecho de que, pocos meses después, el ejército ático
de hoplitas fue derrotado en lucha contra los calcídeos junto
a Espartolo. Es éste el primer
encuentro en que la caballería y los peltastas (soldados de
infantería ligera) se imponían a los hoplitas.
En ocasión
de las elecciones de estrategos de la primavera del año 429, Pericles se había
vuelto a imponer. Pero era demasiado tarde, porque, marcado por la enfermedad,
era ya, después de la muerte de sus dos hijos legítimos, un individuo acabado,
y falleció a los tres meses de haber obtenido el cargo (en verano del año 429).
Con él bajó a la tumba toda una época a la que él había imprimido el carácter
de su genio. Pericles no dejó herederos políticos en sentido propio. Pasaron a
ocupar su lugar unos políticos del tipo de Eucrates, Lisicles y
Cleón, individuos todos ellos que, en cuanto hombres de oficio, sufrían menos
de los males de la guerra que los campesinos, cuyos campos volvían a ser
constantemente incendiados por los peloponesios. Eucrates explotaba
un molino y un negocio de cáñamo. Lisicles, con quien más adelante se casó
Aspasia, era tratante en ganado, y Cleón, el más importante de este
triunvirato, poseía un taller de curtido y un negocio de cuero. A estos tres
individuos se agregó más adelante también Nicias, hijo de Nicerato, quien se distinguió reiteradamente en la guerra
de Arquidamo. Peto tampoco Nicias era un Pericles y, en particular, no
estaba en condiciones de ejercer en el terreno político aquella influencia que
habría sido necesaria para terminar la guerra con un resultado favorable para
Atenas.
Entre las
hazañas más brillantes de la historia naval ática figuran las operaciones
de Formión en el golfo de Corinto (429). En
efecto, pese a la superioridad numérica de los adversarios, Formión logró establecer y mantener un bloqueo
marítimo en el estrecho de Río, encerrando en el golfo la mayor parte de la
flota peloponesia, con lo que quedó descartada para las operaciones navales.
Después de un rodeo por Acarnania, donde
ocuparon el poder en diversas localidades los partidarios de Atenas, como en
Estrato, Formión regresó por Naupacto (Lepanto)
a Atenas. Pese a sus éxitos indiscutibles, fue acusado poco después ante los
tribunales y condenado a una multa pecuniaria. Como no pudo pagarla, cayó
en atimía («deshonor») y no pudo
volver a ocupar cargo alguno.
El año 428
llevó aparejada para Atenas una crisis muy grave. La rica isla de Lesbos se
separó, con excepción de la ciudad de Metimna,
de los atenienses. Lesbos había sido durante medio siglo uno de los aliados más
fieles de Atenas. Para ésta, la defección se producía en un mal momento, porque
podía arrastrar fácilmente a otros círculos y hacer peligrar el dominio ático
en la costa asiática y el Helesponto. Lesbos se asoció a Esparta e incluso fue
admitida con las debidas formalidades en la Liga del Peloponeso. Sin embargo,
los peloponesios dejaron de prestar una ayuda eficaz, en tanto que los
atenienses, por el contrario, enviaron a Lesbos al estratego Paquete. Este
llevó consigo 1.000 hoplitas en las naves; por lo visto no había remeros, ya
que los hoplitas tuvieron que remar. Paquete cercó la ciudad de Mitilene con un
muro. La expedición costó mucho dinero; por vez primera hubo que recurrir a un
impuesto directo sobre la fortuna, a una eisphorá (
«contribución» ), que produjo 200 talentos. También los tributos de los aliados
fueron recaudados con particular severidad. Ya en ocasión de la resolución
relativa al impuesto sobre la fortuna intervino Cleón activamente, y la
primavera siguiente fue elegido como helenotamías (recaudador
de los impuestos de la Liga marítima), en tanto que aparecen en otros cargos
importantes Nicias, Eurimedonte y
Demóstenes, estrategos los tres. En Mitilene esperaban en vano la ayuda de los
peloponesios. Al jefe de su flota, Alcides, le faltó el valor necesario y, por
otra parte, el sistema de comunicaciones falló por completo; únicamente cerca
de Eritras, en la costa de Asia Menor,
obtuvieron los peloponesios noticia cierta de que Mitilene había capitulado una
semana antes (en julio de 427). El tratado concertado entre Paquete y los mitilenios es,
en su redacción, perfectamente inocuo; sin duda, los mitilenios se
rendían incondicionalmente, pero Paquete se comprometía a no ejecutar, dar en
esclavitud o meter en la cárcel a ninguno de ellos antes de que volviera de
Atenas la embajada de los mitilenios. Mientras tanto, en Atenas los ánimos
se caldeaban. En una asamblea popular dramática se decretó, a propuesta de
Cleón, que todos los mitilenios adultos fueran ejecutados y que las
mujeres y los niños fueran vendidos como esclavos. Al día siguiente se revisó
la monstruosa resolución: sólo habían de morir los mitilenios enviados
por Paquete a Atenas, en conjunto unos mil. El elevado número que figura en el
texto de Tucídides siempre ha sido motivo de reparo; se ha pensado en un error
de escritura y que en lugar de A (1.000), había de leerse Δ (30). La
cuestión habrá de permanecer indecisa, a menos que se pueda decidir algún día
basándose en material documental. Las ciudades de Lesbos, con excepción
de Metimna que había permanecido fiel a los
atenienses, perdieron su independencia; sus tierras fueron expropiadas y
distribuidas por sorteo entre clerucos atenienses
Poco tiempo
después, en pleno verano del año 427, tocó a su fin el sitio de Platea; desde
el verano del año 429 la desgraciada ciudad había sido sitiada por peloponesios
y beocios, y Atenas no había estado en condiciones de ayudar a su aliada. Sólo
quedaba en ésta una pequeña hueste, después que, en un intento afortunado, la
mitad de la guarnición, 214 individuos en total, habían logrado atravesar las
líneas enemigas y abrirse paso hacia Atenas (invierno del 428/27). Los
espartanos habrían podido tomar la ciudad sin gran esfuerzo, pero temían
hacerlo porque contaban con que, al concertarse la paz, las localidades tomadas
por la fuerza habrían de ser devueltas a sus propietarios anteriores. Los
espartanos se habían comprometido de antemano a constituir un tribunal y
castigar solamente a los habitantes de la ciudad que fueran criminales. Sin
embargo, nunca tuvo lugar un verdadero procedimiento judicial, sino que los
jueces espartanos hicieron a cada prisionero una pregunta capciosa: si durante
la guerra hablan hecho algún favor a los peloponesios; como ninguno pudo
contestarla afirmativamente, los ejecutaron a todos, es decir, a unos 200 plateenses y
a unos 25 atenienses. La actitud de los espartanos constituye un ejemplo
elocuente de la psicosis de guerra. Es obvio que el tratamiento infligido a
los plateenses era contrario a todos los principios del derecho
internacional. Pero no debe olvidarse que también los plateenses habían
cometido una violación flagrante de dicho derecho al ejecutar, contrariamente a
su promesa, a los tebanos que habían penetrado en su ciudad (. La ciudad de
Platea pasó a ser propiedad de los tebanos; fue destruida por completo y
borrada de la lista de las ciudades griegas.
El año 427
se distingue por el hecho de que estalló una revolución oligárquica en Corcira.
La isla se había aliado con Atenas, pero el retorno del cautiverio corintio de
aquellos prisioneros corcirenses que habían sido capturados durante
la batalla de las islas Sibota, habían preparado
el terreno para una subversión. Las luchas internas de Corcira, libradas
por ambas partes con el mayor encarnizamiento, constituyen una prueba del odio
enorme que se había acumulado en ambos lados, tanto entre los oligarcas como
entre los demócratas. La intervención de las fuerzas navales atenienses bajo el
mando del estratego Nicóstrato tampoco
condujo a una solución. Corcira concertó una alianza formal con
Atenas que sustituía a la antigua epimaquia,
pero las luchas de los partidos volvieron a avivarse y, bajo la tolerancia
tácita del ateniense Eurimedonte, la sed de
sangre de los demócratas, de la que caían víctimas numerosos miembros del
partido contrario, hacía estragos en Corcira.
Apenas quedó
restablecida la influencia de los atenienses en Corcira, éstos enviaron
una escuadra de veinte naves a Sicilia. Se trata de la primera expedición
siciliana de los atenienses que, en otoño del año 427, había dejado el Pireo
bajo el mando de Laques. Precede a esta empresa la célebre embajada en Atenas
del sofista Gorgias de Leontinos. Esta estaba entonces en guerra con la
poderosa Siracusa. Del lado de Leontinos estaban las ciudades calcídeas de Sicilia y, además, la doria Camarina y,
finalmente, Regio. Los siracusanos, por su parte, estaban apoyados por cierto
número de ciudades dorias (Gela, Selinunte, Mesina,
Hímera) y, en el sur de Italia, por Locros Epicefiros.
La escuadra
ateniense ancló en el puerto de la aliada Regio, pero no logró gran cosa a
causa del reducido número de trirremes disponibles. Entre otras acciones, se
emprendió una expedición de saqueo contra las islas Líparas (hoy Lípari), aliadas de Siracusa. En el año siguiente (426)
también Mesina se pasó a la coalición ateniense con lo que resultó que Atenas y
sus aliados controlaban los estrechos entre Italia y Sicilia. Halicias (en Sicilia occidental) concertó con Atenas
un tratado de alianza del que se ha conservado parte. También el tratado
con Egesta (Segesta) fue renovado por
Laques.
¿Qué
buscaban los atenienses en Occidente? No cabe duda que querían ante todo atacar
las comunicaciones entre Corinto y Siracusa. Por otra parte, los atenienses
habían de contar siempre con la posibilidad de que los siracusanos se
decidieran a mandar barcos de guerra a los peloponesios, lo que habría
constituido un refuerzo esencial de la flota contraria. La tarea de Laques
consistía, pues, en fijar a los siracusanos en la isla de Sicilia, y en
minimizar la influencia de los peloponesios, sobre todo de los corintios, en
Occidente.
El año 426
los espartanos establecieron en Grecia una base central, cerca de las
Termópilas: fue ésta la colonia Heraclea, en el monte Eta; sin embargo, sus
deseos sólo se cumplieron en parte, pues los tesalios combatieron la colonia
encarnizadamente. En general, dicho año se caracteriza por la extensión de la
guerra a nuevos escenarios. Bajo el mando de Demóstenes y Proeles, los
atenienses penetraron en Etolia; sin embargo, los éxitos fueron inicialmente
tan exiguos que Demóstenes no se atrevió a volver a Atenas al terminar el
periodo de su cargo. Pero luego, en alianza con los acarnianos y
los anfílocros, logró derrotar en una batalla a
campo abierto a los ambraciotas y los
peloponesios. Con todo, no pudo conseguirse un éxito categórico, porque los
griegos occidentales, hasta entonces enemistados entre sí, concertaron en el
invierno del 426 una alianza por cien años, con objeto de evitar el predominio
de Atenas .
El año 425
constituyó un punto crítico en la guerra. En la primavera se hizo a la mar una
flota ateniense de cuarenta naves, con la misión de llevar refuerzos a Sicilia.
También se encontraba a bordo, aunque sin mando, Demóstenes. Este, que reunía
dotes de estratego, apreció la oportunidad de perjudicar a los espartanos
mediante un desembarco en la costa de Mesenia. Cuando se tuvo que refugiar la
flota en la bahía de Pilos a causa de un temporal, persuadió a los dos
estrategos con mando, Eurimedonte y Sófocles,
hijo de Sostrátidas, para que ocuparan la
península de Corifasio a fin de entrar
desde ella en comunicación con los mesenios. Mientras el grueso de las naves
proseguía la navegación hacia Corcira, Demóstenes se quedó atrás con cinco
barcos de guerra y algunos hoplitas. Los espartanos no estuvieron afortunados
en su réplica. Sin duda, pudieron ocupar la isla rocosa de Esfacteria, al sur de Pilos, pero la flota ateniense,
regresando de Zacinto (Zante), bloqueó las
dos entradas de la bahía de Pilos y aisló a 420 hoplitas lacedemonios, entre
ellos a unos 200 espartanos, en aquella isla. Ante la amenaza inminente de la
pérdida de aquellos guerreros absolutamente insustituibles, Esparta concertó un
armisticio para la región de Pilos, y estaba dispuesta a entablar con Atenas
negociaciones de paz. Si en ésta hubiera habido entonces un verdadero político,
no cabe duda que habría aprovechado el favorable momento para llegar con
Esparta y el Peloponeso a una paz tolerable. La guerra se encontraba ya en su
séptimo año. Por desgracia, sin embargo, el poder político estaba en Atenas en
manos de los radicales, sobre todo de Cleón. Como no se lograba hacer
prisioneros a los lacedemonios aislados en Esfacteria,
la asamblea popular ateniense encargó finalmente al propio Cleón, que había
fanfarroneado mucho, que liquidara el asunto. Los atenienses desembarcaron en
la isla un número de guerreros muy superior al de los enemigos y obligaron a
rendirse a los que quedaban en ella, esto es, 292 hoplitas, entre ellos 170
espartanos. Este éxito debe atribuirse principalmente a Demóstenes, que
aconsejó a Cleón muy acertadamente.
Sin embargo,
los frutos de la jornada los cosechó Cleón. Fue colmado de honores y supo
aprovechar el favor del momento para recaudar nuevos fondos a fin de proseguir
la guerra. Cleón hizo triplicar los tributos de los aliados: la suma importaba
ahora 1,460 talentos. Por otra parte, se aumentaron las dietas de los jurados
de dos a tres óbolos.
En la lucha
contra los peloponesios los atenienses estuvieron también afortunados en otros
lugares. En el mismo año, 425, ocuparon la península de Metana, cerca de Trecén, y al año siguiente Nicias
conquistó la isla de Citera, con lo que se infligió un gran daño al comercio de
los peloponesios, y, finalmente, cayó también en manos de los atenienses el
puerto de Nísea, junto a Mégara. Proyectó una
sombra sobre estos éxitos la derrota ateniense en Delión (424).
Aquí, en Beocia, tuvo lugar la única batalla en campo abierto que se libró
entre ambos rivales, y los beocios se mostraron superiores a los hoplitas
atenienses. El resultado de la batalla constituye una prueba contundente de lo
acertado del plan de guerra de Pericles, quien había previsto mantener en tierra
una estrategia estrictamente defensiva.
También en
Sicilia estaba declinando la influencia ateniense. En presencia de los
refuerzos atenienses los siciliotas se decidieron por la paz (424),
animados en tal sentido por el siracusano Hermócrates.
En un congreso celebrado en Gela se
concertó una paz general, y los siciliotas invitaron a los atenienses
a formar parte del tratado. Esto tuvo efectivamente lugar, y a continuación la
flota ateniense abandonó Sicilia: una empresa iniciada con grandes esperanzas
se había revelado como ineficaz. Por lo demás, la rivalidad interna entre los
griegos de Sicilia no tardó en reavivarse.
La guerra
tomó un nuevo giro gracias al espartano Brásidas. Este individuo se había
distinguido ya reiteradamente por su gran audacia y decisión; en las luchas,
por Pilos había sido herido de gravedad. A él le debían los peloponesios el
que, pese a la pérdida de Nisea, Megara pudiera
conservarse. Brásidas dio a la estrategia una nueva concepción. Hasta
entonces, los peloponesios habían asolado el Ática casi cada año, manteniéndose
en el propio Peloponeso a la defensiva, sin que se emprendieran grandes
acciones de ataque. No podía pasarse por alto, con todo, que Atenas tenía un
talón de Aquiles, y éste se encontraba en Tracia y en la península Calcídica.
Si se aplica la palanca aquí, podía conseguirse, en unión con Macedonia, un
éxito mayor. Con 1.700 hoplitas, Brásidas se trasladó, en el otoño de
424, desde el , Istmo y a través de Grecia central, hacia la base espartana de
Heraclea, y desde allí, a través de Tesalia y Macedonia, a la península
Calcídica. Las primeras ciudades que se pusieron de su lado fueron Acanto y Estagira;
sin embargo, el éxito, más importante lo constituyó la conquista de Anfípolis.
Con los antiguos miembros de la Liga marítima procedió Brásidas en
forma extraordinariamente benigna. Los tratados de capitulación seducen por su
magnanimidad excepcional. Se relaciona con la pérdida de Anfípolis el destino
personal del historiador Tucídides, pero falta el material necesario para poder
juzgar acerca de su culpa o inocencia. Mediante la toma de otras localidades,
especialmente de Torona, en la península
de Sitonia, la posición de Atenas en Tracia se
vio muy debilitada. Numerosas comunidades, disgustadas y enojadas por la
elevación del tributo, sólo esperaban un signo para hacer defección.
En Atenas y
Esparta el anhelo de paz se hacía cada día más fuerte. Los exponentes de esta
tendencia eran ante todo Nicias en Atenas, y el rey Plistoanacte en
Esparta. En esta última se estaba muy preocupado por la suerte de los
prisioneros de Pilos, que los atenienses consideraban como una prenda en su
poder: se había amenazado a los espartanos con ejecutarlos si el ejército
peloponesio se atrevía a volver a invadir el Ática. Así se llegó en la
primavera del 423 a un armisticio entre Atenas y Esparta, en el que fueron
incluidos los aliados de ambas partes. El documento, que se ha conservado en
Tucídides, pone de manifiesto, en forma interesante, las prácticas diplomáticas
de los griegos. En el tratado se fijaban varias líneas locales de demarcación
entre ambas fuerzas; por lo demás, se confirmaba la existencia dé las
posesiones territoriales de los dos beligerantes y, en relación con las
cuestiones controvertidas, se preveía un procedimiento de arbitraje.
Pero se
frustraron las esperanzas de llegar prontamente a un tratado de paz formal. Dos
días después de haber sido firmado el tratado de armisticio hizo defección, en
el lado de Palena de la península Calcídica, la dudad de Esciona. Hubiera debido ser devuelta a los atenienses,
pero Brásidas se negó a hacerlo. Así, pues, siguió la guerra adelante
y, mediante una alianza con el inestable rey Pérdicas II
de Macedonia y el príncipe Arrabayo, de Lincestas, los atenienses lograron cierta ventaja en el
norte. En esto Cleón apareció con un fuerte contingente en el escenario
septentrional de la guerra, y a la reconquista de Torona siguieron
otros éxitos notables. Sin embargo, desgraciadamente, Cleón se dejó inducir a
un ataque contra Anfípolis en el que fue sorprendido por Brásidas y
totalmente derrotado. Además de Cleón, murieron 600 hoplitas en el campo de
batalla. Se dice que el enemigo sólo perdió siete hombres, pero entre estos
siete se encontraba también Brásidas (otoño de 422).
Tanto en
Esparta como en Atenas los partidarios de la guerra habían perdido a sus
respectivos jefes, y el anhelo de paz crecía intensamente en ambos estados.
Esparta tenía dificultades en el Peloponeso y estaba además preocupada por la
suerte de los prisioneros que se encontraban en poder de los atenienses. Nicias
fue el principal responsable de haber creado en Atenas, contra la resistencia
de los elementos radicales, los supuestos para la conclusión de la paz. Entró
ésta en vigor a principios de' abril del año 421. Fue concertada para un
período de cincuenta años. Sus estipulaciones nos son conocidas por un
documento conservado en Tucídides. El tratado preveía esencialmente el
restablecimiento de la situación anterior a la guerra: Anfípolis revertió a Atenas,
y los habitantes de las comunidades que volvían a ésta obtenían el derecho de
elegir nueva residencia. Cierto número de ciudades calcídicas fueron
declaradas autónomas, aunque con la obligación de pagar a Atenas el antiguo
tributo (no las cuotas de la imposición de Cleón) fijado por Arístides. Atenas
hubo de abandonar los puntos ocupados en la costa del Peloponeso. Delfos y su
santuario fueron proclamados autónomos expresamente.
La paz de
Nicias ponía fin a una lucha llena de vicisitudes, de diez años de duración, y
sin una decisión clara. Los dos adversarios habían conservado esencialmente sus
posesiones anteriores, pero no podía ocultarse a nadie que Atenas salía de la
guerra debilitada. No se había recuperado todavía de las grandes pérdidas de
vidas a causa de la peste, y la muerte de Pericles había dejado un vacío
imposible de llenar. Estas pérdidas no quedaban en modo alguno compensadas por
la situación que Atenas se había creado en el mar Jónico mediante la adhesión
de Corcira, Cefalenia y Zacinto. Estas islas constituían, sin duda, los eslabones
para la comunicación entre Grecia e Italia, pero cualquiera habría previsto que
Corinto haría todo lo posible para anular nuevamente el dominio ateniense en el
mar Jónico.
De hecho,
Corinto no era la única que estaba en contra de la paz concertada por Esparta;
también se negaron a sumarse a ella Mégara, Elide y Beocia. Esparta se sintió
aislada por la conducta de sus aliados y concertó con Atenas una alianza
defensiva por cincuenta años. Los contratantes se comprometían, en caso de un
ataque de terceros, a ayudarse mutuamente. En el supuesto de un levantamiento
de ilotas, Atenas también había prometido su ayuda a Esparta. Es posible que
hubiera individuos, de uno y otro lado, que esperaran un dominio común de ambos
estados sobre toda Grecia.
La réplica
de Jos anteriores aliados de Esparta se puso de manifiesto en la firma de una
extensa alianza peloponésica. Pertenecían a la
misma, al lado de Argos, que hasta entonces se había mantenido fuera del
conflicto, Corinto, Elide, Mantinea y, además, los calcideos. Esta alianza
produjo un efecto positivamente explosivo. Desgarraba la península en dos
partes separadas, porque ni Mégara ni Tegea estaban dispuestas a romper con
Esparta. Por lo demás, tampoco los beocios se fiaban mucho de Argos.
También para
los atenienses era desafortunado el curso de los acontecimientos. Los
espartanos simplemente no estaban en posición, aun de haberlo querido, de
cumplir las condiciones de la paz de Nicias. Ante todo, Esparta no podía tomar
sobre sí, ante la faz del mundo, la tarea de obligar a sus propios aliados
renuentes, ante todo a Corinto y los calcideos, a aceptar, por la fuerza
de las armas, las condiciones de la paz. Se añadía a esto el hecho de que en
Atenas iba ganando terreno una tendencia que distaba mucho de ser moderada. En
la primavera del 420 había sido elegido estratego Alcibíades, hijo de Clinias. Alcibíades, educado en casa de Pericles, es el
prototipo del hombre violento para el que tanto en su vida personal como en la
política, todos los medios eran buenos con tal de que favorecieran sus fines
egoístas. Marcado por el espíritu de los sofistas, adornado con ricas dotes,
cautivador y afable en su trato con las personas, Alcibíades logró ganar para
su causa, con el encanto que emanaba de su persona, incluso a contemporáneos
suyos de pensar muy objetivo. Su fin era arruinar totalmente a Esparta, cuya
capacidad de resistencia subestimaba. Había de servir de medio para ello la
colaboración política entre Atenas, Argos y los demás peloponesios descontentos.
El vaivén
político condujo primero a una alianza entre Esparta y Beocia en el año 420, y,
finalmente, a instancia de Alcibíades y para sobrepujar aquélla, a un tratado
de alianza por cien años entre Atenas, Argos, Mantinea y Elide. Es
significativo de estos tratados su carácter meramente transitorio, pues la
constelación política cambiaba en cierto modo de un mes al otro. La tensión se
descargó en la batalla de Mantinea (418): bajo el mando del rey Agis, el
ejército espartano quedó victorioso sobre la coalición de la federación
opuesta, con lo que el predominio de los lacedemonios en el Peloponeso se
volvió a afirmar. El cambio se puso de manifiesto en los tratados de alianza
que Esparta concertó con Argos, Pérdicas II
de Macedonia y los calcideos por una parte, y por otra parte con
Mantinea. Es probable que los dos convenios se sitúen en el año 418. Para la
política belicista de Alcibíades, el nuevo ascenso de Esparta representaba un
rudo golpe. No cabe la menor duda de que fue precisamente su política la que
recondujo a los peloponesios al lado de los espartanos.
En Atenas,
el antagonismo entre Nietas y Alcibíades parecía insuperable. Guerra o paz, tal
era la cuestión. En esto se decidió buscar la decisión en materia política por
medio del ostracismo. El resultado apenas habría sido dudoso, porque los
campesinos, que en caso de guerra habían de temer por sus campos, habrían hecho
indudablemente inclinar la balanza contra Alcibíades. Que no ocurriera así fue
única y exclusivamente culpa de Nicias quien, engañado por las promesas de
Alcibíades, se ligó con éste en un cartel electoral; en esta forma, los votos
de los partidarios de Nicias y de Alcibíades fueron dirigidos contra un
tercero, Hipérbolo, quien fue efectivamente
condenado al destierro. Este ostracismo de! año 417 constituye sin duda el
signo de una grave crisis interior del estado y de la ciudadanía ática. Con
razón ha dicho Eduard Meyer: «La decisión no sólo fue tal para el curso ulterior
de la política, sino también por lo que se refiere a la esencia misma del
estado ático. En efecto, la válvula de seguridad que hasta allí lo había
conservado en todas las crisis se había vuelto inutilizable. La personalidad
había triunfado sobre el conjunto del estado. Al revelarse incapaz de tomar una
gran decisión, la democracia ática había pronunciado su propia sentencia».
La política
de Atenas estaba en manos de Alcibíades y de Nicias, elegidos estrategos los
dos para el año 417/16. Fue la ambición ateniense de poder la que llevó en el
año 416 a la isla de Melos a la
ruina. Melos había sido hasta entonces
neutral; aunque figura en una lista del tributo del año 425, probablemente sólo
hay que ver en esto una pretensión ficticia de Atenas. Este testimonio carece
de fuerza frente a la indicación expresa de Tucídides. ¿Cómo había
merecido Melos ser tratada por Atenas de
forma tan ignominiosa? Los hombres fueron muertos, y las mujeres y los niños
fueron vendidos como esclavos. En el célebre diálogo de los melios, Tucídides ha expresado que, para Atenas, el poder
pasaba aquí ante la justicia y que los melios imploraron
ayuda a los dioses en vano; ni siquiera Esparta iba a mover un solo dedo en
favor de la desgraciada isla. Con razón la crítica histórica considera la
expedición contra Melos como una
encarnación brutal de la voluntad de poder ateniense, de la que no hay otro
ejemplo parecido. Alcibíades, o quien quiera que aconsejara en tal sentido, no
prestó a su patria ningún buen servicio, sino que cubrió de ignominia a su
ciudad y a las armas que en su día forjara Pericles para su defensa.
Si la
expedición contra Melos cayó pronto en el
olvido, se debió a que otro acontecimiento, aún más memorable, había de
eclipsarla al poco tiempo. Este acontecimiento fue la gran expedición de los
atenienses a Sicilia (415-413). ¿Cómo se llegó a esta empresa fatal? En
Sicilia, Siracusa había vuelto a restablecer su hegemonía sin gran dificultad:
había dominado Leontinos y, en una disputa con Egesta (Segesta) había salido victoriosa. La demanda de ayuda
de Leontinos y de Egesta encontró en Atenas oídos propicios.
Ya anteriormente habían concebido vastos proyectos de conquista otros políticos
atenienses como Cleón e Hipérbolo. Así, por
ejemplo, los dos políticos mencionados habían considerado seriamente la
posibilidad de una guerra de conquista contra Cartago. En Atenas, la
perspectiva de poder adquirir en Sicilia grandes riquezas despertaba en la
muchedumbre las esperanzas más extravagantes. Leemos en Plutarco (Vida de
Nicias) que en Atenas todos, jóvenes y viejos, sometían a discusión la
intervención siciliana. En las palestras, los talleres y las plazas había
grupos que discutían; se esbozaban mapas de la isla de Sicilia, se dibujaban
planos de sus puertos y localidades. En el fondo se encontraba la esperanza de
poner no sólo a Cartago, sino a toda la región occidental del Mediterráneo bajo
el poder de Atenas. Al parecer no se le ocurría a nadie que estos proyectos
rebasaran con mucho las posibilidades de Atenas.
¿Era
realmente posible obtener un éxito contundente lejos de Atenas, cuando ni
siquiera en la vecina Tracia se había logrado poner las cosas en orden? Atenas
todavía tenía mucho que hacer en la Calcídica, y Anfípolis seguía sin haberse
reintegrado a la Liga marítima. Nicias apelaba con toda seriedad al buen
sentido de sus compatriotas. Sin embargo, se envió una embajada a Egesta,
quo regresó con grandes esperanzas y con promesas aún mayores. La causa de
Alcibíades había triunfado, y la asamblea popular acordó conceder a Egesta la
ayuda solicitada contra Selinunte. El mando de la expedición se confió a
Alcibíades, Nicias y Lámaco; a los tres
estrategos se les concedieron poderes especiales para la empresa. En Atenas se
estaba seguro de la victoria; únicamente algunos pesimistas empedernidos,
de los que se dice que formaba parte Sócrates, tenían sus dudas. El viaje de
Atenas a Regio duraba diez días, si se efectuaba con tiempo favorable. Sin
embargo, en invierno había que contar generalmente con una interrupción de
varios meses.
Justamente
antes de la salida de la flota para Sicilia se produjo en Atenas el sacrilegio
de los hermes. Al amparo de la oscuridad,
los hermes erigidos en las plazas públicas
y en las calles habían sido mutilados. Es muy probable que los autores obraran
sin la menor intención política y que se tratara de un grupo de gente joven
que, en un estado de humor travieso y después de una francachela, las habría
emprendido contra los hermes. En condiciones
normales habría sido competencia de los tribunales ordinarios el ocuparse de
aquella chiquillada. Pero en el hervor de la alta tensión política se husmeó en
Atenas detrás de dicho acto un verdadero «golpe de estado», y se hizo nombrar
por el consejo una comisión de investigación formada por diez individuos; pero no
pudo aclarar nada en relación con los autores. En cambio se denunció a
Alcibíades por haber profanado en su casa los sagrados misterios de Eleusis; ha
de considerarse como dudoso que esta acusación fuera fundada, pero el hecho de
que se considerara a Alcibíades capaz de semejante sacrilegio es significativo.
Pese a que por su parte solicitara que la cuestión se aclarara cuanto antes, lo
cierto es que se difirió la acción hasta el regreso de la flota siciliana. Así,
pues, conservó Alcibíades su mando.
En verdad
era una fuerza bélica imponente la que emprendía el largo viaje a Sicilia por
mar. Se trataba en conjunto de 134 trirremes, con una dotación de unos 20.000
hombres aproximadamente. Además, la flota tenía a bordo 5.100 hoplitas y unos
1.500 hombres de tropas ligeras. Por supuesto, el ejército de tierra no era
suficiente para una gran guerra, pero la flota, en cambio, era muy superior al
enemigo potencial, los siracusanos, y los atenienses llevaban una ventaja
decisiva en cuanto a armamento.
En Occidente
los atenienses fueron acogidos con mucha frialdad; las ciudades de Tarento y
Locros, en la baja Italia, se mostraron hostiles, y tampoco en Regio se les dio
una bienvenida particularmente cordial. Las ciudades griegas de Sicilia
vacilaban en declararse abiertamente en favor de Atenas. Solamente cuando
Catania les abrió las puertas pudo trasladarse la flota de Regio a Sicilia, y
empezaron las primeras luchas con los siracusanos. Fue fatal que se destituyera
a Alcibíades, que había sido el alma de la empresa. Tésalo, el hijo de Cimón,
lo había denunciado a causa del sacrilegio de los misterios, y los atenienses
enviaron el barco- despacho ‘Salaminia’ con la orden
de traer a Alcibíades de regreso. Pero no habían contado con la astucia de
éste, quien siguió efectivamente a la ‘Salaminia’ en
una trirreme propia hasta Turios, en donde desembarcó y, pasando por Elide,
llegó a Argos; cuando los espartanos le hubieron hecho saber que nada había de
temer de ellos, se trasladó a Lacedemonia.
En Sicilia,
la flota ateniense desembarcó en la gran bahía situada al sur de Siracusa.
Pero, después de un encuentro desafortunado con los siracusanos, en que se puso
de manifiesto la falta de caballería de parte de los atenienses, aquella
posición hubo de ser abandonada. Mientras tanto, en Siracusa los ciudadanos se
seguían armando con celo redoblado y se mandaron mensajeros a Esparta con la
exhortación de reemprender inmediatamente la campaña contra Atenas. Pero los
males no habían terminado todavía. Nicias empezó, después de una victoria sobre
los siracusanos, con el sitio de la ciudad, a la que mediante un sistema de
obras de asedio aisló del resto de la península. Los siracusanos se
defendieron, por su parte, con otras obras, pero sin poder liberarse del cerco.
Había de
revelarse como fatal la intervención simultánea de Atenas en Caria, donde apoyó
la sublevación del dinasta Amorgas contra el Gran Rey persa. Violó en esta
forma, a la faz del mundo, la paz de Calias.
Pero los atenienses no parecían tener el más mínimo escrúpulo en este sentido.
Ante la
demanda de ayuda de Siracusa, del invierno del 415/414, Esparta se decidió a
emprender la guerra contra Atenas. A los espartanos no les resultaba nada fácil
tomar semejante decisión, y fue ante todo Alcibíades quien los convenció para
que la adoptaran. Efectivamente, si Esparta toleraba que Atenas dominara en
Sicilia a la dórica Siracusa, y además que adquiriera la hegemonía sobre toda
la isla, el prestigio de Esparta entre sus aliados quedaba desacreditado para
siempre; esto equivalía para los lacedemonios a abdicar como gran potencia y a
quedar relegados al papel de un pequeño estado del Peloponeso. Por otra parte,
ya en el 414, mientras Esparta estaba en guerra contra Argos, los atenienses se
hicieron culpables de varios ataques a ciudades de la costa espartana.
Los
espartanos enviaron a Siracusa a Gilipo, lo que
fue una gran ayuda para los sitiados. Este logró atravesar el estrecho de
Mesina antes que los atenienses, desembarcó en Hímera y los rechazó, con
tropas auxiliares, hacia Siracusa, donde Nicias no se atrevió a
presentarle batalla. A partir de este momento, a los atenienses les fueron las
cosas en Siracusa de mal en peor. A principios del invierno del 414
llegó a Atenas un mensaje de Nicias en el que éste pedía que se
suspendiera la empresa o que se enviaran a Siracusa fuerzas suficientes.
Para los
atenienses esta noticia fue un duro golpe, pero al principio no permitieron que
flaquearan sus esperanzas. Mientras en Atenas resonaban los arsenales y
astilleros con el ruido de los armamentos que se preparaban para Sicilia, el
ejército de los peloponesios penetró en el Ática, en la primavera del año 413,
bajo el mando del rey Agis; los peloponesios fortificaron la localidad de Decelia y
establecieron en ella una guarnición. Esto tenía lugar por consejo de
Alcibíades, el cual anteponía sus deseos de venganza a cualquier otra
consideración. Atenas dejó de ser ama en su propia casa, y las incursiones de
los peloponesios mantenían a toda el Ática inquieta; únicamente pudieron ser
defendidas Eleusis y Salamina. A la devastación de la campiña ática se añadía
un sensible retroceso de la actividad manufacturera; unos 20.000 esclavos se
escaparon, la mayoría de ellos de las minas de Laurión, y para los víveres se
dependía por completo de la importación.
La poca
estima que se daba entonces a la dignidad humana y al sentido de humanidad lo
revelan los acontecimientos que tuvieron lugar el año 413 en la pequeña
localidad de Micaleso. Los atenienses habían
reclutado una tropa mercenaria tracia de un total de 1.300 hombres. Destinada
originariamente a embarcar con Demóstenes para Sicilia, se mandó regresar esta
tropa porque su manutención resultaba demasiado costosa y porque ya se disponía
de gente suficiente. Después de haber atravesado el estrecho entre Beocia y
Eubea, la tropa fue dirigida por el ateniense Diítrefes a Micaleso (anteriormente había causado daños en las
inmediaciones de Tanagra) y se adueñó de dicha localidad, cuyos muros estaban
en mal estado y ni siquiera las puertas, con ligereza culpable, estaban
cerradas. Los tracios mataron literalmente a la población entera, sin respetar
a mujeres y niños y ni siquiera al ganado. Se nos dice que los tracios
penetraron en una escuela y mataron a todos los niños, sin excepción. Los
tebanos, que acudieron a toda prisa, persiguieron a los bandidos tractos hasta
el Eurípo, donde muchos de ellos hallaron la
muerte al tratar de llegar a los barcos porque no sabían nadar. El que lea en
Tucídides este informe experimentará algo del enojo del historiador por este
sacrilegio repugnante que, por desgracia, no constituye en modo alguno un caso
aislado en la guerra del Peloponeso.
Entretanto,
los dos bandos mandaban refuerzos a Sicilia. El contingente de los atenienses
era extraordinariamente vistoso. Demóstenes pudo reunir bajo su manido 73
trirremes, con 5.000 hoplitas y numerosa infantería ligera a bordo de ellas, o
sea, en conjunto, un contingente de unos 20.000 hombres aproximadamente. Sin
duda, con esta expedición de auxilio se lo jugaba Atenas todo en una carta, y
si no ganaba no sólo se había perdido la expedición siciliana, sino que estaba
perdida la propia Atenas.
Entretanto,
frente a Siracusa la situación había cambiado (primavera del 413). Gilipo había efectuado un ataque nocturno contra las
fortalezas construidas por los atenienses en el lugar llamado Plemirion, y éstos se habían visto reducidos a la
defensiva. Por otra parte, Demóstenes no tuvo suerte con un ataque nocturno
contra la fortaleza situada en la colina, ya que los siracusanos, después de un
pánico inicial, se recobraron y rechazaron a los atenienses. Entonces
Demóstenes hubiera querido abandonar completamente la empresa, pero su
compañero de mando, Nicias, se opuso, de modo que transcurrieron varias semanas
en plena inactividad. Cuando Nicias estuvo finalmente de acuerdo, se produjo un
eclipse de luna (27 de agosto del 413), a consecuencia del cual el
supersticioso Nicias pospuso la salida durante un mes.
En un
intento de romper el cerco enemigo, casi la mitad de la flota ateniense se
perdió en el puerto; tal vez otro intento habría logrado su propósito, pero los
atenienses estaban tan desanimados que ya no querían luchar más por mar. Así,
pues, sólo quedaba el camino por tierra y, si bien las dificultades eran
grandes, se habría podido salvar una parte considerable del ejército a
condición de haber procedido inmediatamente a la ejecución del proyecto. Pero
se dejaron transcurrir horas preciosas, durante las cuales los siracusanos
lograron efectivamente bloquear los caminos hacia el interior de la isla.
Seguía siendo un ejército muy numeroso (Tucídides lo calcula en 40.000 hombres)
el primero que emprendió el camino hacia el oeste, siguiendo el curso del Anapo. Sin embargo, a causa de la oposición de los
siracusanos, hubo que cambiar pronto la dirección de la marcha y, en la noche
del sexto día, desviarse hacia el sur. Un intento de llegar al mar
fracasó por completo.
Primero fue
alcanzado Demóstenes con el grueso de la fuerza de su ejército que se iba
disolviendo cada vez más; dos días después fue hecho prisionero el resto de los
atenienses, con Nicias, junto al río Asínaro (otoño
del 413). Se echó a los prisioneros en las canteras de Siracusa y allí
perdieron la vida la mayoría de ellos por el rigor de la intemperie. Nicias y
Demóstenes fueron ejecutados. Este es el fin de la gran expedición siciliana,
que los atenienses habían emprendido, por consejo de Alcibíades, con
tan grandes esperanzas.
El resultado
de la campaña constituye un ejemplo de las consecuencias de una dirección
política y militar insuficiente. Sin duda, Nicias no es el responsable del
fracaso, pero lo es del hecho de no haberse suspendido la expedición cuando
todavía era tiempo. Su comportamiento suele disculparse en parte porque el año
415 la expedición se había emprendido en cierto modo a
ciegas. En Atenas no se estaba enterado de la situación
objetiva, y lo que se hallaba a la base de la resolución de la
asamblea popular no eran más que ilusiones, esperanzas y
especulaciones. Resulta trágico ver que Nicias, con su demanda bien
intencionada de aumentar considerablemente el número de las naves y de las
tropas, contribuyó de modo decisivo a agrandar el fracaso de la empresa que
estaba ya condenada desde su origen. A la causa de la Liga marítima y de
su relación con Persia, Atenas tenía motivos sobrados para proceder con
cautela. Una empresa que costó finalmente la vida o la libertad a casi 50.000
individuos se encuentra tanto menos justificada cuanto que falta desde el
principio todo objetivo claro. Sin duda, hubo varios acontecimientos
desafortunados que perjudicaron a los atenienses y también la deisidaimonia (la superstición) de Nicias
produjo un efecto desastroso, pero, en el fondo, hay que reprochar en pleno al
demos de Atenas y a sus demagogos por haber cavado la tumba a la grandeza de su
ciudad paterna, con ceguera incomprensible.
Fue un azar
feliz para Atenas que la catástrofe de Sicilia tuviera lugar a fines de la
buena estación, porque así pudieron emprenderse durante el invierno siguiente
(413/12) nuevos armamentos. Sin duda, la pérdida de la gran flota no se podía
compensar, pero mediante la movilización de los últimos recursos financieros
pudieron ponerse en grada nuevos barcos. Así, por ejemplo, se gravaron todas
las mercancías importadas y exportadas en el área de la Liga marítima con unos
derechos aduaneros del cinco por ciento, impuesto que a los aliados les resultó
particularmente opresivo.
Mientras
tanto, se habían producido en Persia ciertos cambios que anunciaban el inicio
de una nueva era política con respecto a Grecia. Ya en el invierno del 425/24
había muerto el Gran Rey Artajerjes I; su reinado de cuarenta años (465/64-425)
había sido poco glorioso, aunque había podido rechazar la incursión de los
griegos en Egipto y conservar para el imperio la isla de Chipre. Su sucesor fue
su hijo Jerjes II, quien, sin embargo, sólo reinó un mes y medio. Fue derrotado
por su hermano Sogdiano. Pero tampoco éste pudo mantenerse en el trono; el
sátrapa de Hircania, Oco,
su hermanastro, le hizo asesinar y tomó posesión del trono con el nombre de
Darío II (424). De la historia interna de Persia en esta época no se sabe gran
cosa, ya que las fuentes sólo suelen consignar las intrigas de harén que,
efectivamente, son características del imperio de los persas. Para los griegos
era mucho más importante que el Gran Rey en la remota Susa, su representante en
Asia Menor, el sátrapa, de Sardes. El año 412 lo fue Tisafernes, quien se
conoce sobre todo a partir de la Anábasis de Jenofonte como contrincante de
Ciro el Joven.
A Tisafernes
le debía Persia grandes servicios. Ya antes de ser nombrado sátrapa se había
distinguido en la lucha contra su predecesor Pisutnes. Se volvió contra
Amorgas, un descendiente de Pisutnes, que se había levantado en Caria contra el
Gran Rey; los atenienses habían sido lo bastante imprudentes como para apoyar
el levantamiento. Cuando se conoció en Persia la derrota de los atenienses en
Sicilia en toda su extensión, el Gran Rey exigió a las ciudades griegas de Asia
Menor el tributo atrasado, es decir, las consideró como formando parte del
imperio. Se aliaban con las pretensiones del rey persa las ambiciones de los
lacedemonios, que ahora, después de la catástrofe siciliana, encontraban eco en
todas partes. Euboea, Lesbos, Quíos, Eritras y otras ciudades de Jonia entablaron
negociaciones con Esparta, en las que intervinieron también los sátrapas persas
Tisafernes de Sardes y Farnabazo de Dascilio. El rey de Persia era un aliado muy importante;
aunque fuera de Asia sus fuerzas no pesaran mucho, el oro persa, en cambio, era
siempre apreciado, y, con objeto de someter a Atenas definitivamente, a los
espartanos les resultaba bueno cualquier medio.
Después que
Mileto hubo caído en manos de los espartanos, firmaron éstos, en la primavera
del 412, un convenio con el Gran Rey. El documento lo transmite Tucídides
literalmente, y es el primero de los tratados concertados entre Esparta y
Persia. Las condiciones no son satisfactorias para Esparta: los lacedemonios
habían de renunciar a las ciudades y a toda la tierra que había estado en
posesión del Gran Rey o de sus predecesores; se comprometían además a impedir,
juntamente con los persas, toda intervención de los atenienses en Asia Menor;
la guerra contra Atenas la habían de proseguir Persia y Esparta juntas, y
quedaba prohibido concertar una paz por separado.
La mención
de Tisafernes, cuyo nombre figura en el documento del tratado detrás del nombre
del rey, pone de manifiesto a quién se debía el tratado. Efectivamente,
Tisafernes fue el vencedor real. Los peloponesios le ayudaron a obtener la
victoria sobre el dinasta de Amorgas en laso (Caria). Sin embargo, no tardaron
en presentarse las primeras diferencias entre los nuevos aliados y,
concretamente, a causa del importe del pago de las soldadas por parte de los
persas. Hubo que formular las estipulaciones del tratado con mayor precisión.
Esto tuvo lugar en el segundo tratado, pero tampoco éste fue de mucha duración.
Entretanto, Alcibíades, que anteriormente había patrocinado la aproximación
entre Esparta y los persas, empleaba ahora una nueva táctica. Había convencido
a Tisafernes de que no beneficiaba en modo alguno a los persas el que se
pusieran incondicionalmente del lado de los espartanos y que les convenía,
antes bien, mantener cierto equilibrio entre Esparta y Atenas.
Las figuras
sobresalientes de los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de 412, son
indiscutiblemente Alcibíades y el sátrapa persa Tisafernes. En Atenas, en
cambio, cada vez se ponía de manifiesto con mayor claridad la falta de una
concepción definida; pero faltaba al propio tiempo el jefe capaz de aunar una
vez más las fuerzas de la ciudad y de aplicarlas a un objetivo concreto. La
pérdida de la mayor parte de Jonia en el año 412 constituyó un rudo golpe para
Atenas y, además, también se pasaron al enemigo Cnido y Rodas, de modo que a
aquélla sólo le quedaban unas pocas islas, entre ellas Lesbos y Samos, y un par
de ciudades del litoral, ante todo Halicarnaso y Clazómenas.
Atenas
estaba tan agotada a principios del año 411 que hubiera bastado un pequeño
esfuerzo de los peloponesios, los siracusanos y los persas pata destruirla
definitivamente. ¿Y a quién cabía achacar la responsabilidad de esta serie de
desastres sino a la democracia ateniense? Nada tenía de extraño, pues, que los
enemigos de la democracia levantaran en Atenas la cabeza, con Antifonte de Ramnunte,
un célebre orador, al frente. Ya anteriormente, probablemente a fines del 413 o
principios del 412, se había instituido en Atenas una autoridad de diez probulos (consejeros previos), que se hizo
cargo de una parte de las funciones anteriores del consejo. Las actividades
oligárquicas en Atenas no desagradaban a Alcibíades, pues esperaba que la
oligarquía le permitiera el retorno a la ciudad paterna. Así, pues, se
comprometió a mediar entre Atenas y Persia para lograr un tratado entre ambas,
aunque, por supuesto, bajo la condición de que la democracia quedara eliminada
en aquélla. Pero parece que Alcibíades había sobreestimado su influencia sobre
Tisafernes, porque precisamente ahora se concertó el tercer tratado decisivo
entre Persia y Esparta. Los subsidios persas aparecían por primera vez en este
tratado, así como el compromiso de los persas de hacer intervenir su flota en
el Egeo, lo que, como es sabido, nunca tuvo lugar por las razones que fuera.
En Atenas se
llegó, con todo, al cambio de régimen, aunque es difícil pensar que tuviera
lugar en la forma ordenada que reflejan los documentos reproducidos por
Aristóteles. La democracia fue enterrada; desde entonces sólo tuvieron derechos
políticos cinco mil ciudadanos, y el Consejo de los Quinientos fue disuelto
(mayo del 411). La autoridad más importante era ahora el Consejo de los
Cuatrocientos, de cuyo seno se elegían los estrategos y los demás funcionarios:
era, en realidad, el que ejercía la jefatura del estado ático. Se abolieron los
sueldos, lo que representó un alivio considerable de las finanzas públicas. La
caída de la democracia constituye un corte profundo en la vida constitucional
de Atenas; el ordenamiento de Clístenes estaba abolido, y Atenas se había
convertido en oligarquía. Sólo en el futuro se podría saber si era o no
prudente cambiar la Constitución en aquellos momentos críticos. De hecho,
también había graves dificultades en Samos, donde estalló una revolución
oligárquica que, sin embargo, no fue aprobada por la masa de la tripulación de
la flota ateniense y fue reprimida fácilmente.
La
inestabilidad de la situación en Samos se manifiesta por el hecho de que
Alcibíades fue elegido estratego por las tripulaciones de la flota que allí
estaba. La personalidad fascinadora del individuo, la desgraciada situación en
la guerra y las condiciones políticas confusas en la patria, contribuyeron
ciertamente a que la gente se lanzara en brazos de Alcibíades. A éste no le
importaba demasiado de hecho el régimen del estado ateniense, lo único que le
molestaba era el nuevo Consejo de los Cuatrocientos, cuya abolición pidió,
solicitando el restablecimiento del antiguo Consejo de los Quinientos de la
Constitución de Clístenes. En Atenas, la situación empezaba a ser insegura para
los. oligarcas. Uno de sus jefes, Frínico, fue
asesinado en la ciudad. Los oligarcas y los demócratas llegaron a un
compromiso: se iba a conservar el dominio de los cinco mil, pero eligiendo de
su seno un nuevo Consejo. Los nuevos fracasos en el escenario de la guerra y,
ante todo, la pérdida de las comunidades del Helesponto, así como la de la rica
isla de Tasos y, finalmente, la de Euboea,
absolutamente imprescindible para la alimentación de Atenas, contribuyeron de
modo decisivo a la caída de los oligarcas.
A partir de
entonces todas las decisiones estaban en manos de los cinco mil ciudadanos que
estaban en condiciones de equiparse con armas. Estos elegían un Consejo de
cuatrocientos miembros, dividido en cuatro secciones, que despachaba los
asuntos corrientes. De este Consejo se extraían todos los funcionarios
dirigentes del estado. Además se formó una comisión para la redacción de
las leyes, a la que se le confirió el encargo de redactar el derecho
vigente en Atenas, tarea, sin embargo, que sólo cumplió de modo insuficiente y
con una gran pérdida de tiempo. La nueva Constitución favorecía decididamente
el Consejo de los Cuatrocientos, al que hay que considerar como verdadero
regente de Atenas. Por lo demás, y gracias a la moderación de Terámenes, la
modificación de la Constitución tuvo lugar sin violencia. Aún suscita nuestra
admiración ver con qué energía Atenas, gravemente afectada por la guerra,
volvió a enderezarse pata proseguir la lucha con todas sus fuerzas. Sin duda,
se contaba ahora con el concurso de Alcibíades, quien infligió a las flotas de
los peloponesios, en Abidos (otoño del 410) y Cícico (mayo del 410) sendas
sensibles derrotas. En particular las pérdidas sufridas junto a Cícico hicieron
que los espartanos se mostraran inesperadamente dispuestos a hacer la paz
(verano del 410). Esparta llegó al extremo de ofrecer a los atenienses la paz
sobre la base de que cada parte conservaba las posesiones que tenía en aquel
momento. Estaba dispuesta a ceder Decelia a cambio de Pilos y Citera.
Sin duda, hubiera sido duro para Atenas renunciar a todas las comunidades
que se habían separado de ella desde la reanudación de la guerra, pero aun con
la mejor buena voluntad no cabía esperar más y, además, Atenas quedaba todavía
con una posesión considerable, ante todo con Samos y Lesbos, así como con el
dominio sobre las Cicladas y el Quersoneso tracio, lo que no constituía una
salida tan mala, después de todo, de la guerra que tan a la ligera había
provocado.
Pero a causa
de las victorias en el Helesponto se había fortalecido nuevamente en Atenas la
tendencia democrática, siendo su jefe Cleofonte,
un fabricante de liras. El dominio de los cinco mil había tocado a su fin, y
volvió a introducirse la democracia. Terámenes, que tantos méritos tenía
contraídos por la reconciliación entre los. oligarcas y los demócratas, había
partido anteriormente, al frente de una escuadra, hacia Jonia. En esta forma
quedaba concluido el interludio oligárquico, pues a partir de julio del 410
volvía a reunirse el Consejo de los Quinientos, y también los comités del
tribunal popular reanudaron su actividad, como si ni en el interior ni en los
teatros de operaciones hubiera ocurrido nada importante. Por un decreto
introducido por Demofonte, los ciudadanos
hubieron de prestar un juramento especial de fidelidad a la Constitución. Pero
como sin dietas no hay democracia, Cleofonte volvió
a introducirlas para los miembros del Consejo y de los tribunales populares. A
esto se añadía además un pago de dos óbolos a cada ciudadano que no percibía
ninguna otra dieta. Resulta fácil imaginar que la situación financiera de la
ciudad, ya apurada, quedó con ello aún más agravada.
Su gran día
lo tuvo la democracia ateniense recién recobrada el día de las Plinterias (en junio) del año 408. En dicho día
regresó Alcibíades a su ciudad paterna. Esta le dispensó una recepción
triunfal. Se había olvidado todo lo que le había hecho a la patria, ya nadie
hablaba de su traición, las maldiciones formuladas en contra suya fueron
retractadas, las lápidas sobre las que estaba grabada su sentencia fueron
destrozadas y se le compensaron los bienes embargados mediante una donación
honorífica del estado. Además, el pueblo ateniense le confirió el manido
supremo sobre las fuerzas de mar y tierra, de modo que se convirtió en una
especie de generalísimo (hegemón autokrátor). Sin embargo, las grandes esperanzas que se
habían puesto en su persona no eran más que ilusión y estaban en contradicción
flagrante con la situación de Atenas.
Respecto a
Esparta, Alcibíades debía enfrentarse ahora a un contrincante que no solamente
estaba a su altura, sino que, en muchos aspectos, incluso lo superaba. Se
trataba del espartano Lisandro. Este individuo había consagrado sus energías
durante toda su vida al servicio de su patria. De origen humilde poseía, lo
mismo que Alcibíades, la facultad de atraerse a los hombres y de utilizarlos
para sus proyectos; además, era absolutamente insobornable, una cualidad que
vale la pena destacar especialmente entre los griegos. Constituyó para Atenas
otro infortunio el que se produjera en la política persa un cambio. Darío II
decidió poner fin a la política pendular entre Atenas y Esparta. Su autor, el
sátrapa Tisafernes, fue alejarlo de Sardes y destinado a la satrapía de Caria.
Su lugar en el Asia Menor occidental pasó a ocuparlo el segundo hijo del Gran
Rey, Ciro el Joven, quien en adelante había de intervenir activamente, en
calidad de comandante supremo (káranos) de
todas las fuerzas persas en Asia Menor y de sátrapa de Sardes, en la política
occidental. La colaboración de Cito y de Lisandro no tardó en llevar
rápidamente a Atenas al borde del abismo. Gracias a los subsidios persas, los
espartanos estuvieron en condiciones de pagar a la tripulación de la flota un
sueldo mayor (cuatro óbolos en lugar de tres) que los atenienses. Al conseguir
Lisandro una victoria naval junto a Notion sobre
uno de los subcomandantes de Alcibíades ( primavera del 407), la carrera de éste
tocó a su fin. Dado que no estaba en condiciones de realizar el milagro que en
Atenas se esperaba de él, fue depuesto de su cargo. Alcibíades se fue a
continuación al Quersoneso tracio, donde vivió como un gran señor
independiente. Después de terminada la guerra fue nuevamente desterrado por los
atenienses, y tampoco podía ya esperar nada de los espartanos. Se refugió,
pues, en la corte del sátrapa Farnabazo de Dascilio, el cual, a instancias de Lisandro, le hizo
asesinar (otoño del 404).
En el año
406 Atenas había vuelto a armar una gran flota, lo que sólo fue posible porque
los atenienses no respetaron ya ni siquiera las ofrendas votivas del Partenón.
Efectivamente, obtuvieron una victoria junto a las islas Arginusas (en el canal entre Lesbos y Asia Menor) en
agosto del 406. Esta fue la última gran victoria naval de los atenienses: cayó
allí el almirante espartano Calicrátides y
70 de sus naves fueron apresadas. Pero a causa de un temporal procedente del
norte que se había levantado de repente, no fue posible salvar a los náufragos
atenienses. Por esta razón, los estrategos con mando, seis en conjunto, fueron
llevados ante el tribunal y, mediante un procedimiento a todas luces irregular,
y además no por el tribunal ordinario sino por la asamblea popular, fueron
condenados a muerte y ejecutados. Entre ellos se encontraba también el hijo de
Pericles y Aspasia, que llevaba el nombre de su padre. Aun suponiendo que los
estrategos y sus subordinados no hicieran todo lo que hubiera podido hacerse para
salvar a los náufragos de los restos de las naves a la deriva, no deja de ser
ésta una sentencia injusta; con ella la democracia se condenó a sí misma. La
ceguera de los dirigentes, especialmente de Cleofonte,
también se pone de manifiesto en el hecho de que fuera rechazada sin más una
nueva oferta de paz de los espartanos.
El golpe
final lo asestó la derrota de los atenienses junto a Egospótamos (literalmente:
«los ríos de la cabra»), en el Quersoneso tracio. En este lugar Lisandro asaltó
los barcos atenienses que habían sido sacados a la playa y los destruyó junto
con sus tripulaciones (en el verano del año 40'5). Los atenienses prisioneros,
unos tres mil hombres en total, fueron ejecutados en Lámpsaco,
una matanza monstruosa cuya plena responsabilidad recae sobre Lisandro. La
ejecución de los prisioneros trató de justificarse invocando las crueldades
cometidas por los atenienses.
Al recibirse
la noticia de la derrota, Atenas se puso en estado de defensa. Lisandro
apareció con la flota frente al puerto del Pireo, mientras el contingente del
ejército peloponesio al mando del rey Pausanias se reunía en el Ática con la
guarnición de la fortaleza de Decelia. A causa del bloqueo total, los
víveres no tardaron en escasear en Atenas y se enviaron negociadores para
parlamentar con los peloponesios, pero sólo pudo llegarse a un acuerdo con
éstos después que los atenienses se hubieron desembarazado de Cleofonte e intervino en las negociaciones Terámenes.
Para honra
de Esparta hay que decir que se opuso decididamente a sus aliados sedientos de
venganza, ante todo a los corintios, y que no permitió la destrucción total de
Atenas que aquéllos postulaban. Sin embargo, las condiciones concedidas por los
espartanos no fueron benignas: los Muros Largos y los del Pireo hubieron de
derribarse, es decir, que todas las obras de fortificación de Atenas fueron
completamente destruidas; todas las naves, con excepción de doce unidades,
hubieron de entregarse; a los desterrados se les permitió el retorno, y todas
las posesiones exteriores, incluidas las cleruquías de
Lemnos, Imbros y Esciros,
hubieron de evacuarse. Con la aceptación de esta paz, en abril del 404, Atenas
dimitió como gran potencia: no sólo había perdido el dominio sobre la Liga
marítima, sino que hubo de renunciar también a las cleruquías,
territorios de soberanía ática allende el mar, y fue además obligada a ingresar
en la Liga del Peloponeso y a prestar ayuda militar a los espartanos. Leemos en
Jenofonte (Helénicas II) : «Una vez aceptadas por los atenienses las
condiciones de paz, Lisandro penetró con la flota en el Pireo, los desterrados
regresaron, al son de la música de mujeres flautistas se derribaron con alegría
los muros, creyendo que aquel día había empezado la libertad para
Grecia».
9. Los
griegos occidentales en el siglo V a. C.
Al declinar
Atenas, hizo su aparición en Sicilia otra potencia: Cartago, que durante
setenta años, desde su derrota en la batalla de Hímera (480) y pese a que
seguía teniendo algunas bases en el oeste de la isla, se había abstenido de
toda intervención en los asuntos sicilianos. Los elimios de Egesta,
envueltos en una lucha con Selinunte, fueron los que solicitaron la ayuda de
los cartagineses (409). Con la intervención de éstos empieza para la isla una
nueva época. La lucha de los siciliotas con los cartagineses duró más
de una generación. El gran adversario de los cartagineses fue el tirano
Dionisio I de Siracusa. Su época señala el último florecimiento del helenismo
occidental.
Entre la
caída de la dinastía gobernante en Siracusa, la de los Dinoménidas,
en el año 466, y los comienzos de la expedición siciliana de los atenienses del
año 415 transcurre medio siglo en el que, desde el punto de vista político,
ocurrieron ciertos cambios de primera importancia en la historia del helenismo
occidental. Igual que en Siracusa, en la mayoría de las grandes ciudades
sicilianas había seguido a la época de los tiranos un período de
discordias internas. Algunas ciudades griegas tuvieron graves disputas con los
mercenarios que anteriormente habían sido el soporte de los tiranos. En
Siracusa, a la tiranía siguió una democracia (el punto de vista de que a la
tiranía habría seguido un dominio de los «terratenientes», no concuerda con los
hechos) y, a imitación del ostracismo ático, se introdujo el petalismós (de pétalon,
pétalo u hoja de planta, porque el nombre del individuo a desterrar se escribía
sobre una hoja de olivo). También en Mesina y Regio se instauraron democracias.
En Acragante (Agrigento), Empédocles ejerció una gran influencia
sobre sus conciudadanos, no sólo como filósofo, sino también como político.
Junto con el fortalecimiento de las tendencias democráticas se da el desarrollo
de la oratoria (Gorgias de Leontinos).
Pero, ante
todo, el período de cincuenta años que transcurre entre la caída de las
antiguas tiranías y la aparición de los atenienses en Sicilia es una época de
gran auge cultural: numerosas ciudades se adornan con magníficos templos, sobre
todo Acragante, donde aún se estaba trabajando en los santuarios de la
muralla meridional cuando ya los cartagineses se disponían a asaltar la ciudad.
Lo mismo cabe decir de Selinunte. En conjunto, se prosiguieron acertadamente
durante este período los esfuerzos culturales de los tiranos; las comunidades
obtuvieron los medios para ello principalmente de su intenso comercio con
Cartago, así como del efectuado con Italia y con Grecia.
Reviste un
gran interés histórico el levantamiento de Ducetio. Por primera vez se puso de
manifiesto la reacción contra los griegos de los nativos sículos. Hasta
entonces, en efecto, los naturales del país habían aceptado, sin oposición, el
dominio de los griegos, y si en ello se produce ahora un cambio, hay que
atribuirlo ante todo a las disensiones entre las ciudades griegas. Ducetio, el
jefe de los sículos, les dio harto que hacer en la isla a los griegos entre los
años 460 y 440. Sus cuarteles generales estaban en Palice, donde había un
templo de los Palicos, que eran adorados como
dioses protectores por los sículos. Parece que las ciudades griegas sólo se
percataron gradualmente de la verdadera extensión del peligro, pues de otro
modo resultaría difícil comprender que Siracusa y Acragante no se
aliaran hasta el año 450 para defenderse de Ducetio. Este fue derrotado en una
batalla campal y, al no sentirse ya seguro entre sus compatriotas, se dirigió a
los siracusanos, quienes lo enviaron a Corinto, fuera del país. Sin embargo,
Ducetio regresó nuevamente y trató de establecer en la costa septentrional de
Sicilia la localidad de Caleacte. Esto
condujo a tensiones entre Acragante y Siracusa, y es posible que los
siracusanos no sólo aprobaran el establecimiento sino que incluso lo
fomentaran. Pero Ducetio murió el año 440/39.
Su intento
de agrupar a los sículos nativos tuvo paralelos en Italia. También aquí fueron
despertando gradualmente en el curso del siglo V los naturales del país. Así,
por ejemplo, los tarentinos sufrieron el año 473 una grave derrota en lucha
contra los yapigios y los mesapios, batalla que Heródoto designa como la mayor
matanza que sufrieron los griegos. También la rica ciudad griega de Cumas, en
Campania, cayó el año 421 bajo el dominio de los samnitas; una parte de sus
habitantes griegos se refugió entonces en Neápolis (Nápoles),
Por lo demás, los acontecimientos de Italia se sustraen en gran parte a nuestro
conocimiento, toda vez que las fuentes sólo se refieren a ellos ocasionalmente.
Con todo, estas evoluciones son muy importantes, porque demuestran que el elemento
griego se encontraba a la defensiva en estas regiones.
Después del
aniquilamiento de la expedición siciliana de los atenienses, Siracusa había
puesto a disposición de los peloponesios un fuerte contingente de barcos. Tenía
el mando de ellos el siracusano Hermócrates,
pero no se registraron grandes éxitos; por el contrario, muchas de sus naves se
hundieron en la batalla de Cícico. Incluso después del año 413 continuaron las
luchas en Sicilia, principalmente en Catania, a donde había logrado llegar una
pequeña parte del ejército ateniense, y donde siguieron ofreciendo resistencia
a los siracusanos.
A la
vanguardia de los cartagineses que el año 409 había comenzado a hostigar a los
griegos en suelo siciliano siguió en el 408 un gran ejército, formado por
cartagineses, libios y mercenarios de todo el mundo. En poco tiempo Selinunte
fue dominada, y lo propio le ocurrió a Hímera. En ambas ciudades habían
cometido los cartagineses graves excesos. Los prisioneros griegos de Hímera
llegaron a ser sacrificados por el general cartaginés Aníbal como víctimas
funerarias para su abuelo. Finalmente, en el invierno del 406/05, los griegos
hubieron de evacuar también Acragante. En las luchas por esta ciudad, el
general siracusano Dafneo no estuvo muy
acertado, siendo destituido oficialmente, junto con sus compañeros de mando.
En Siracusa
llegó al poder un partido; al frente de él se encontraban Hiparino y Filisto, el
futuro historiador. Estos individuos favorecieron decididamente el ascenso del
joven Dionisio. Este consiguió elevarse, a través del cargo de estratego con
plenos poderes, a la jefatura del estado (405). Se rodeó de una guardia
personal y se apoderó de la ciudad. De modo perfectamente deliberado reanudó la
política de Hermócrates (muerto el 407),
con cuya hija se casó. Dionisio es sin duda alguna una figura eminente no sólo
de la historia siciliana, sino de toda la griega. El historiador Timeo lo ha
descrito como un individuo grande y fornido, de pelo rubio rojizo y con cara
pecosa. El éxito lo debe Dionisio única y exclusivamente a su audacia y su
decisión, pero el ascenso le fue facilitado por la difícil situación de su
ciudad nativa, situación que no era posible dominar con medidas ordinarias.
Gracias a la
aparición de una epidemia en su ejército, los cartagineses se dispusieron, de
forma completamente inesperada, a concertar la paz. Esta fue convenida el año
405, sobre la base de que cada parte conservaría las posesiones que tenía en el
momento de firmar el convenio. Esto significaba que Cartago no sólo había
tomado pie en Sicilia, sino que disponía prácticamente de la mitad de la isla
griega. Porque además de sus antiguas posesiones territoriales, con las
ciudades de Motia, Panormo (Palermo)
y Solunte, se hallaban ahora también bajo
protectorado cartaginés los pueblos de los elimios y
los sicanos. A los habitantes de las ciudades griegas conquistadas, esto es, de
Selinunte, Hímera, Acragante y Camarina, les fue permitido el retorno
a la patria, aunque con la obligación de pagar tributo a sus amos, los
cartagineses. En el este de la isla habían de permanecer autónomas Leontinos y
Mesina. Dionisio fue reconocido como señor de Siracusa. La paz del 405 reviste
especial importancia porque consagró el dominio de los cartagineses sobre la
mitad de la isla tanto como porque en ella se reconoció la autonomía de todos
los sículos, lo que constituía para los griegos, y en particular para Siracusa,
un rudo golpe.
El año 406
los atenienses habían tratado de establecer relaciones con los cartagineses en
Sicilia. Es probable que estos esfuerzos estén en conexión con la aparición de
una embajada cartaginesa en Atenas a principios de dicho año. Una inscripción
fragmentaria indica que los atenienses solicitaron una alianza con Cartago,
pero los esfuerzos en tal sentido no llegaron a buen fin.
En esta
época, tanto en Oriente como en Occidente el poder de una gran personalidad
individual fue el que decidió el curso de la historia. En Oriente fue el
espartano Lisandro, el que derrotó a Atenas y la obligó a firmar la paz. Cuán
alto ascendió entonces Lisandro, nos lo muestra el monumento que mandó erigir
en Delfos después de su victoria en Egospótamos:
fue la llamada Galería de Lisandro, con nada menos que 37 estatuas, en las que
estaban representados los Dióscuros, Zeus,
Apolo, Artemis, Poseidón, Lisandro mismo y treinta de sus colaboradores, que
habían contribuido a la victoria de modo decisivo. Poco después las samios
tributaron a Lisandro honores divinos.
En Siracusa
no se había llegado tan lejos, pero el joven Dionisio, que no contaba todavía
treinta años, reforzó con incomparable energía su posición en la ciudad. Ortigia, llamada también Nasos (la «Isla»), fue convertida
en fortaleza y quedó aislada del resto de la ciudad por medio de un alto muro.
Sobre el istmo que une la isla con la ciudad se construyó la Acrópolis,
residencia de Dionisio. Se decretó una importante revisión de las leyes sobre
la ciudadanía, así como una parcial redistribución de la tierra. Numerosos
esclavos fueron liberados y formaron, al lado de los amigos de Dionisio y de
los mercenarios, el más firme soporte de su dominio. Esta reestructuración
social sin precedente fue el trasfondo de la posterior historia política de
Siracusa y de Sicilia. Por supuesto, las reformas no se impusieron sin la
resistencia de los ciudadanos de Siracusa. Del motín de los hoplitas frente a
la ciudad siciliana de Herbeso surgió una
sublevación general de los siracusanos, que llevó a Dionisio, asediado
en Ortigia, al borde de la ruina. Hasta que
llegaron en su ayuda los mercenarios de Campania no logró dominar el
levantamiento. Después de su victoria sobre Atenas, los espartanos habían
quedado libres para intervenir en Siracusa. Esparta se puso del lado de Dionisio,
con lo que contradijo sin duda su política tradicionalmente hostil a los
tiranos, pero rindió homenaje, en cambio, a la vigorosa personalidad del
individuo que, en adelante, había de ser y seguir siendo un fiel aliado de los
espartanos (primavera del 403).
10. La
hegemonía de Esparta y la guerra de Corinto (404-386 a. C.)
La
capitulación de Atenas en abril del 404 marca el fin de la guerra del
Peloponeso; únicamente Samos siguió resistiendo por algún tiempo a los
peloponesios, hasta que abrió sus puertas, en el verano del 404, a Lisandro. La
victoria de los peloponesios fue completa y Lisandro fue el hombre más
conspicuo de Grecia. Sin duda, el éxito sólo se había alcanzado con la ayuda de
Persia: el oro persa había contribuido de modo decisivo a la ruina de Atenas y
de su Liga marítima. La hegemonía naval ática había sido sustituida ahora por
la supremacía de los espartanos. En todas partes se expulsó a los partidarios
de Atenas y se introdujeron constituciones oligárquicas. Como órganos del poder
ejecutivo Lisandro estableció en las diversas localidades comisiones de diez
individuos ( decarquías) que, junto con los
gobernadores militares espartanos, los harmostas,
ejercían el gobierno. La vida y los bienes de los ciudadanos estaban en sus
manos.
Poco tiempo
después este sistema de dominio espartano produjo un odio inmenso
contra los lacedemonios, y muchas localidades, que se habían pasado
voluntariamente del lado de Esparta, añoraban ahora el dominio de Atenas. De
una verdadera autonomía de los diversos estados no podía ni hablarse: lo que
Lisandro ordenaba era ley. En muchos lugares se produjeron terribles escenas de
horror, por ejemplo en Tasos, donde se atrajo a los adversarios de Esparta de
sus asilos en los templos y, violando la palabra dada, se los mató. En todo
caso, se estaba muy lejos de la libertad anterior en el ámbito de la Liga
marítima. Lisandro en realidad había establecido una dictadura militar. Unos
pocos miles de espartanos dominaban sobre un número gigantesco
de súbditos, que llegaba probablemente al límite del millón, si no
lo rebasaba. De igual modo que Atenas, también Esparta recaudó un tributo, al
parecer de 1.000 talentos al año.
Es exacto
que nuestros informes sobre el dominio espartano a partir del año 404 provienen
ante todo del orador ático Isócrates, y no puede pasarse por alto, en él, su
actitud antiespartana. Pero, aun teniéndola en
cuenta, algunos hechos hablan en contra de Esparta y, sobre todo, en contra de
Lisandro. Con la ruina de Atenas, Grecia había perdido su centro mercantil más
importante. Esto condujo a fuertes trastornos en el intercambio de mercancías y
el aprovisionamiento, y en los mares volvió a aparecer la piratería, un mal que
Atenas había suprimido anteriormente casi por completo. Las consecuencias de
ello fueron la inseguridad por mar, los fletes marítimos más elevados, y, por
tanto, una subida de precios en los mercados griegos.
Tampoco se
libró Atenas de la subversión interior. En el tratado de paz se había recalcado
que en Atenas había que restablecer la «constitución heredada de los padres» (patrios politeia). Con el apoyo de Lisandro, los oligarcas
atenienses trataron de interpretar este concepto de acuerdo con su manera de
sentir. Bajo la protección de la guarnición espartana de la Acrópolis, los
oligarcas, ante todo Critias, el tío de Platón, establecieron en
Atenas un régimen de terror desenfrenado. Se nos habla de verdaderas
proscripciones de las que habrían sido víctimas numerosos ciudadanos, al
parecer unos 500 y, además, muchos metecos. También Terámenes, quien a su
manera había vuelto a mediar entre demócratas y oligarcas fue hecho asesinar
por Critias. Todo el poder se concentraba en Atenas en manos de treinta
individuos, a quienes la voz popular designaba como los «treinta tiranos».
Constituye un título de gloria de la historia ática el que numerosos ciudadanos
que vivían desterrados en el extranjero pusieran su vida en peligro para
eliminar el régimen de terror de los «treinta». Al frente de esta valiente
hueste estaba Trasíbulo. Este grupo se apoderó primero de la fortaleza de File,
en las alturas del monte Parnés, y desde allí avanzó contra Atenas, sin
arredrarse siquiera ante la lucha con la tropa de ocupación espartana.
El Pireo, y el fuerte de Muniquia cayeron en sus manos y,
en las luchas callejeras fue muerto Critias. Las tumbas
de los espartanos caídos (fueron trece muertos, heridos de flecha algunos
de ellos) han sido puestas al descubierto durante las excavaciones realizadas
en el Cerámico. Ocupó ahora el lugar de los «treinta» una asamblea de tres mil
ciudadanos, quienes eligieron de su seno un comité de diez para que compusieran
una constitución. Pero no todos los ciudadanos estaban de acuerdo con el nuevo
sesgo de los acontecimientos; los oligarcas convencidos dejaron Atenas y
fundaron en Eleusis una comunidad separada, que se mantuvo hostil a la
democracia ática reinstaurada.
Corresponde
al rey espartano Pausanias la gloria de haber actuado en favor de una
reconciliación entre los dos partidos en pugna (septiembre del 403). Era, en
términos epónimos, el arcontado de Euclides (403/02), año durante el cual se
introdujo en las inscripciones de los documentos públicos el alfabeto jonio,
que pronto reemplazó tanto en las inscripciones públicas como en las privadas
al alfabeto ático arcaico. Bajo Euclides se promulgó asimismo una amnistía de
la que sólo fueron excluidos los oligarcas más comprometidos, esto es, los
miembros de los comités de los «treinta». Por lo demás, la unidad completa no
se consiguió hasta el año 401/400, al reunirse con Atenas el estado oligárquico
independiente de Eleusis.
La actitud
de Pausanias frente a los atenienses era totalmente irreconciliable con la
política de violencia de Lisandro, Apenas cabe dudar que entretanto se había
impuesto en Esparta un partido que desaprobaba la política de Lisandro de la
manera más categórica. De hecho, Esparta no podía permitirse seguir ignorando
las quejas que de todas partes llovían contra Lisandro. Se relaciona con la
caída de Lisandro la eliminación de las decarquías establecidas
por él en las ciudades dependientes. Esparta había abandonado su política;
demasiado tarde porque ya había irritado a toda Grecia contra ella. Tampoco la
opinión pública estaba ya del lado de los espartanos. Con Lisandro sucumbió
también la política espartana de dominio, y se volvió a la tradicional
política peloponésica. Por supuesto, constituía
un problema aparte la situación de las ciudades griegas de Asia Menor. A cambio
de los subsidios persas, los lacedemonios habían debido cederlas al Gran Rey,
lo que era poco honroso para el prestigio de Esparta. El problema de la
libertad de dichas ciudades está siempre presente, a partir de entonces, en la
historia griega del siglo IV.
En forma
inteligente, los persas renunciaron por entonces a hacer valer sus derechos
sobre las ciudades griegas de Asia Menor estipulados en los tratados con
Esparta. Resultó de ello una situación fluctuante que se prolongó por espacio
de varios años. Los motivos del comportamiento de los persas son obvios. En
efecto, el imperio había de hacer frente, como en tantas ocasiones, a
dificultades y tensiones intestinas, lo que se puede apreciar en la Anábasis de
Ciro el Joven (401/400 a. C.)
En la
primavera del año 404 había muerto Darío II. Ocupó su lugar su hijo mayor
Arsaces, quien con el nombre de Artajerjes II reinó durante más de cuarenta
años (414-359/58). El nuevo rey, a quien los griegos dieron el apodo de Mnemón, se hizo cargo de una herencia que nada tenía de
fácil. El año 405 había estallado en Egipto septentrional una rebelión a cuyo
frente se encontraba un individuo llamado Amirteo.
Este reinó durante seis años, pero, incluso después de su muerte, Egipto siguió
siendo independiente, y no pudo volver a ser sometido totalmente hasta el
343/42. La pérdida del país, rico en cereales, fue extraordinariamente sensible
para los persas, y nada tiene de extraño, pues, que se hicieran repetidos
intentos de reprimir la rebelión en cuestión.
Si hemos de
prestar crédito a las fuentes griegas, Artajerjes II habría ascendido al trono
contra la resistencia de su madre Parisatis, quien favorecía a su hijo más
joven, Ciro. Los dos hijos eran muy distintos uno de otro y habían estado
enemistados desde la infancia. Al parecer, Ciro había atentado en vano contra
la vida de su hermano mayor, pero Artajerjes le permitió volver a su satrapía
de Sardes. Por lo demás Persia no era en absoluto un estado unificado. Los
sátrapas estaban enemistados unos con otros y se hacían verdaderas guerras,
como la de Ciro contra Tisafernes, en la que estaba en juego la rica dudad
griega de Mileto. El Gran Rey sólo se preocupaba por estos conflictos cuando
peligraba la existencia del imperio. En las luchas entre los sátrapas los
mercenarios griegos jugaban un papel importante; desde el fin de la guerra del
Peloponeso se habían quedado sin empleo, y estaban dispuestos a alquilarse a
quien mejor pagara.
La Anábasis
de Ciro el joven, su expedición a Bibilonia para
sustituir a su hermano por la fuerza de las armas, es esencialmente un episodio
de la historia persa. Pero, como quiera que participaron en la expedición
numerosos mercenarios griegos, sobre todo del Peloponeso, y dado que un griego,
Jenofonte de Atenas, la ha descrito en calidad de partícipe, el acontecimiento
forma parte asimismo de la historia de Greda. Por lo demás, también los
espartanos participaron en la empresa con un cuerpo auxiliar bajo el mando
de Quirísofo, pese a que luego trataran de desmentirlo.
Gracias a la experiencia de los hoplitas griegos, la Anábasis («ascensión»)
habría logrado indudablemente su objetivo, si en la batalla decisiva de Cunaxa, cerca de Babilonia, Ciro el Joven no hubiera sido
muerto (otoño del 401). La empresa había perdido así su finalidad. Con razón se
considera la retirada de los griegos de Babilonia, a través del país montañoso
e inhospitalario de Armenia, hasta el Mar Negro, adonde llegaron en marzo del
año 400, cerca de Trapezunte (Trebisonda),
como una brillante hazaña de la historia griega. En efecto, ni la superioridad
numérica de los bárbaros, ni las dificultades del país, ni las inclemencias del
tiempo lograron abatir el ánimo de los griegos. Además de la descripción de los
acontecimientos militares, la Anábasis de Jenofonte proporciona, sobre todo en
sus últimos libros, una gran abundancia de material cultural e histórico. Nos
ilustra acerca de las prácticas y costumbres de los pueblos de Armenia y
Anatolia, así como sobre el estado de las remotas ciudades griegas del Mar
Negro, todo ello con un realismo que dice mucho en favor de Jenofonte como
escritor. Nada tiene de particular, pues, que su exposición haya relegado a
segundo término otras descripciones de la expedición de los diez mil (en
realidad eran 13.000 hombres, de los que regresaron 8.600), como la de Sofeneto de Estinfalo.
Si los
espartanos se decidieron a renunciar a la política de la fuerza, vinculada a la
persona de Lisandro, los motivos decisivos del cambio no fueron necesariamente
consideraciones de prestigio. En efecto, más importante era la clara visión de
los dirigentes del estado de que el número de los espartanos no bastaba para
mantener a la larga un sistema de dominio que en toda Grecia encontraba una
repulsa unánime. Cuando se nos dice, por ejemplo, que el año 402 los ciudadanos
no eran más que dos mil, siendo todos los demás ilotas, periecos, hypomeiones (de condición inferior) o neodamodas (admitidos recientemente como
ciudadanos), comprendemos el intento de Cinadón (398),
quien se proponía aumentar el número de ciudadanos mediante la admisión de
periecos e ilotas. Sin embargo, este intento fracasó, y Cinadón, cuya propuesta podría haber socavado los cimientos
del estado, fue ejecutado.
Entonces los
griegos de Asia Menor se dirigieron a Esparta, con la súplica de que les
ayudara contra los persas. Con el retorno de Tisafernes a Asia Menor, donde se
hizo cargo del puesto de Ciro el Joven, la cuestión jónica había entrado en
otra fase. Tisafernes trató de someter las ciudades griegas, para lo que,
basándose en los tratados greco-persas del 412/11, estaba perfectamente
facultado. Pero, ¿se podía permitir Esparta, vencedora de Atenas y potencia
rectora en Grecia, poner a los griegos de Asia Menor en manos de los bárbaros?
Si se negaba a atender la demanda de los jonios, Esparta abdicaba de hecho de
su posición de potencia hegemónica, pues habría demostrado así a todo el mundo
que no tenía capacidad ni voluntad para asumir el papel de Atenas como
defensora del helenismo en Asia Menor.
Esparta se
precipitó en la empresa asiática con muy pocas fuerzas, esto es, con
1.000 neodamodas, 4.000 peloponesios y
300 jinetes atenienses, que fue todo lo que envió a Jonia. En general, esa
guerra perso-espartana de Asia Menor (397-394)
sólo se llevó a cabo con muy pocas fuerzas por ambos lados. Por lo demás, no
tardó en ponerse de manifiesto la superioridad de los espartanos, quienes
habían atraído al resto de los diez mil griegos de Ciro. Los sátrapas persas
Tisafernes y Farnabazo rehuyeron los
encuentros decisivos, de modo que los generales espartanos, primero Tibrón y luego Derquílides,
no hubieron de vencer grandes dificultades. Se produjo un cambio en el curso de
la guerra por el hecho de que los persas, por consejo del ateniense Conón, se
decidieron a buscar la solución por mar, en vez de por tierra. Después de la
batalla de Egospótamos, Conón no había regresado
a Atenas, sino que había hallado refugio en la corte del rey Evágoras de Salamina, en Chipre. Así, con todo sigilo
se fue armando en Chipre una gran flota persa. Los espartanos no tuvieron
conocimiento durante mucho tiempo de lo que se preparaba, hasta que se
enteraron casualmente de los armamentos navales persas por un comerciante de
Siracusa que había ido a Fenicia por cuestión de negocios.
Mientras
tanto, el rey espartano Agesilao, que había ascendido al trono con la ayuda de
Lisandro, había pasado en el 396, con un ejército, de Euboea a
Éfeso, y el año 385 consiguió una gran victoria sobre la caballería persa cerca
de Sardes. Los persas trataron de demorar a Agesilao por medio de negociaciones
diplomáticas, sobre todo desde que Tisafernes hubo sido eliminado y reemplazado
por Titraustes. Para los persas, aquella guerra
no revestía gran importancia, pues se trataba de una guerra fronteriza cuyo
mando dejaba el Gran Rey a los sátrapas de Asia Menor.
Poco sabemos
acerca de las operaciones navales a partir del 396. En su historia de Grecia
(Helénicas), Jenofonte ha pasado por alto totalmente la guerra marítima, tal
vez porque deseaba proyectar más luz sobre las hazañas de Agesilao, a quien
admiraba, en Asia Menor. De hecho, sin embargo, la decisión no tuvo lugar por
tierra, sino por mar; fue efecto de la batalla de Cnido, que se libró a
principios de agosto del año 394. Las naves chipriotas, las de Rodas y las
fenicias, bajo el mando del ateniense Conón y del persa Farnabazo, fueron las que obtuvieron aquí una victoria
decisiva sobre el navarca espartano Pisandro. En
Cnido se hundió el imperio marítimo espartano, después de una duración de diez
años exactamente. Todas las islas de la costa occidental de Asia Menor, desde
Cos en el sur hasta Lesbos al norte, se habían perdido, y también las ciudades
griegas del continente asiático se separaron de Esparta en gran número y muchas
de ellas abrieron sus puertas a los persas. La superioridad naval de los persas
era tal que su flota podía incluso emprender incursiones de saqueo contra la
costa griega, lo que no había vuelto a tener lugar desde la época de la
invasión persa del año 480.
En ocasión
de su partida para Asia, Agesilao, que se proponía ofrendar unos sacrificios
en Aulide, fue invitado a dejar la región por
el beotarca, el magistrado jefe de Beocia (396).
Fue ésta la primera vez que los beocios cometían un acto hostil contra Esparta.
Esta actitud del beotarca es por lo demás
muy significativa de los sentimientos de los estados de Grecia central, que
distaban mucho de estar satisfechos con Esparta y su política, ya que la
victoria de ésta sobre Atenas no les había proporcionado ventaja alguna o sólo
muy poca. Estos sentimientos eran fomentados por los persas, cuyos emisarios
recorrían Grecia y pagaban con dinero contante para soliviantar a los helenos
del interior de Grecia contra Esparta. Uno de estos agentes persas fue Timócrates de Rodas; por encargo de Farnabazo de Dascilio trabajó
en Tebas, Corinto, Argos y Atenas y no fue en absoluto parco con el oro persa.
El año 395
había vuelto a estallar la guerra en Grecia. Se había originado a partir de una
disputa entre los focenses y los locrios, aunque no podemos decidir aquí si se
trató de los locrios de Ozola o de los
de Opunte. En todo caso, sin embargo, los
locrios fueron los agresores y encontraron ayuda en los tebanos, en tanto que
los focenses se dirigieron a Esparta. Atenas no quería arriesgar nada en esta
contienda, pero se puso inicialmente del lado de Tebas, y el documento de la
alianza defensiva, que se concertó a perpetuidad, se ha conservado en parte.
Apenas cabe dudar que también en ello intervino el oro persa.
Con su
campaña contra Beocia, Esparta fue poco afortunada. El nombramiento de Lisandro
y Pausanias como generales se reveló como un error, puesto que ambos individuos
no estaban en condiciones de colaborar entre sí. Después de la victoria de los
beocios junto a Haliarto (en otoño del
395), en la que cayó Lisandro, el rey Pausanias evacuó el territorio de Beocia.
En Esparta reinaba gran indignación contra el rey, que tuvo que ponerse en
seguridad en Tegea. Ahora sólo podía ayudar Agesilao, y los espartanos, sintiéndolo
mucho, lo hicieron regresar de Asia Menor. «Son 30.000 arqueros persas (en las
monedas persas estaba representado el Gran Rey como arquero hincado de
rodillas) los que me expulsan de Asia», había dicho, al parecer, Agesilao.
Como quiera que la flota persa dominaba el mar, Agesilao hubo de
regresar a Grecia por la difícil ruta que atravesaba Tracia; a la batalla del
arroyo de Nemea (junto a Corinto), en julio de 394, llegó tarde, pero
participó, en cambio, en Coronea (agosto de
394) y contribuyó a la victoria de los espartanos. Pero esa victoria no fue
decisiva; la coalición contraria no logró romperse y la guerra, aunque sin
grandes batallas campales, siguió en pie en Grecia.
También para
Atenas se aproximaban tiempos mejores. En la primavera (o el verano) del año
393 regresó a la patria Conón, el vencedor de la batalla junto a Cnido. La
ciudad paterna lo honró como hacía ya decenios que no había honrado a nadie: le
erigió una estatua de bronce, «porque había llevado la libertad a los aliados
de Atenas». Era ésta la primera vez desde los tiranicidas que se erigía en
Atenas una estatua a un individuo. Además, concedieron a Conón la atelía (exención de tributos), pues había dado
a Atenas algo más que la gloria: puso a disposición de los atenienses el dinero
necesario para la reconstrucción de los Muros Largos y de la muralla del Pireo.
En esta
época tuvo lugar la reconquista de las cleruquías de
Lemnos, Imbros y Esciros que
eran de la mayor importancia para asegurar tierra a la población ática. Bajo la
protección de la flota de Conón, Atenas se dispuso a reanudar sus relaciones
con una serie de islas del Egeo. Con algunas de las que en su día habían sido
miembros de la Liga marítima délico-ática, como
con Eteocárpatos, Cos, Cnido, Rodas, y además
con Mitilene, en Lesbos, y con Quíos. Incluso es posible que Atenas reanudara
entonces la comunicación con las ciudades griegas de Asia Menor. Por supuesto,
no cabe hablar de un restablecimiento del antiguo imperio marítimo ateniense.
Todas estas alianzas sólo fueron posibles con el beneplácito o, al menos, con
la tolerancia tácita de los persas. Por lo demás, el propio Conón distó mucho
de ser un jefe político de primer orden; era más bien un típico forjador de
proyectos. Por ejemplo, quería establecer un enlace entre Evágoras de Chipre y Dionisio I de Siracusa, proyecto
fantasioso condenado de antemano al fracaso y que falló también a causa del
ataque de los cartagineses contra Sicilia.
En Grecia se
iba abriendo paso la idea de que había que agruparse para lograr grandes
objetivos políticos. Esto lo pone de manifiesto la fusión de los estados de
Corinto y Argos el año 392, un acontecimiento único en su género en la
historia, porque, según nuestros conocimientos, aquí se superan por primera vez
los límites de la polis. En tal ocasión se llegaron a arrancar los
mojones que marcaban la frontera entre ambos estados. Por lo demás, este doble
estado no fue de larga duración, ya que, seis años después, fue disuelto en
base a las disposiciones de la «paz del Rey». El mismo año (392) Atenas había
efectuado por primera vez ciertos sondeos para la paz. Se trasladó a Esparta
una embajada, de la que formaba parte el retórico Andócides,
provista de poderes especiales. Andócides en
su «discurso de la paz» (el informe que presentó a su regreso), fue el primero
en exponer públicamente la idea de la koiné eirene,
esto es, la idea de una paz griega general, que a partir de este momento
desempeñó un papel importante en la historia griega del siglo IV.
Efectivamente,
había de resultar claro para todo político providente que las incesantes
guerras interiores entre los griegos no podían durar indefinidamente. La Hélade
estaba dividida en dos campos; de un lado estaban Esparta y sus aliados, y, del
otro, los adversarios de Esparta, es decir, Tebas, Atenas, Corinto, Argos, etc.
El comercio estaba paralizado, la reconstrucción consecutiva a la gran guerra
del Peloponeso estaba estancada, los mares eran inseguros, e incluso las
comunicaciones con Sicilia resultaban perturbadas a causa de la nueva guerra de
los cartagineses. Fue una fatalidad que, para salvar su hegemonía, Esparta
volviera a mantener una idea que ya había defendido durante la guerra del
Peloponeso y que en los últimos años había contribuido de modo decisivo a la
decadencia del orden político griego. Esparta pedía que todas las polis griegas
fueran libres y autónomas. Para asegurarse en esto la ayuda de los persas, los
espartanos no tuvieron reparo en entregar de hecho a los griegos de Asia Menor
al Gran Rey. Pero los atenienses protestaron contra la entrega de sus hermanos
jonios; el congreso de la paz reunido el año 392 en Sardes, bajo la presidencia
del sátrapa persa Tirabazo, no obtuvo ningún
resultado. Tirabazo, sátrapa de Lidia, había
favorecido a los espartanos, por lo que entró en conflicto con el Gran Rey y
fue relevado de su cargo. Pasó a ocupar su lugar Autofradates,
y las ciudades jonias fueron separadas de la satrapía de Lidia y sometidas a un
sátrapa propio, Estrutas. Caria la obtuvo el
dinasta Hecatomno de Milasa. Estos cambios efectuados en el Asia Menor
occidental permiten apreciar claramente que lo que interesaba ante todo al Gran
Rey era eliminar la posición eminente del sátrapa de Sardes.
Los años 391
y 390 fueron años aciagos para Esparta. El año 391 fracasó una nueva expedición
espartana a Asia Menor: el espartano Tibrón cayó
en una emboscada del sátrapa Estrutas y fue
aniquilado junto con ocho mil hombres. El año siguiente las tropas ligeras de
infantería atenienses (peltastas) en colaboración con los hoplitas
asaltaron, bajo el mando del jefe de mercenarios Ifícrates,
un regimiento espartano (una mora) en Lequeo cerca
de Corinto. Constituyó esto un rudo golpe para Esparta, que perdió en
la batalla unos 250 espartanos, pérdida que resultaba irreparable.
Atenas, por
otra parte, cosechó por mar éxitos sorprendentes. Fueron obtenidos por
Trasíbulo, el jefe que había restablecido la democracia ateniense. Atenas, una
vez más, trató de restablecer su dominio sobre los estrechos, el Helesponto y
el Bósforo. Aunque Bizancio pudo ser reconquistada y los atenienses reanudaron
las relaciones con Calcedonia, no se logró, con todo, expulsar a los
espartanos de sus posiciones clave en el Helesponto: Sesto y
Abidos. Sin los éxitos de Trasíbulo fueron considerables.
En efecto, junto con Tasos y Samotracia
había conquistado, en la primavera del 389, Lesbos,
Halicarnaso y Clazómenas; además, recaudaba de
todas has mercancías que por barco el Bósforo un impuesto del diez por
ciento. No obstante, no cabe hablar ni con mucho de un restablecimiento de la
Liga marítima délico-ática. Los éxitos de
Trasíbulo eran de naturaleza transitoria y se debían únicamente a la debilidad
del dominio naval espartano, que se había venido abajo tras la derrota de
Cnido.
El fin de
Trasíbulo constituye un signo de la volubilidad del demos ático. En efecto,
llamado a Atenas para rendir cuentas, Trasíbulo se negó a obedecer y prosiguió
por su cuenta su actividad en el ámbito del Egeo. Durante una incursión a la
lejana Panfilia, en la costa sur de Asia Menor, perdió la vida: fue asesinado
por los habitantes sublevados de la ciudad de Aspendo (388).
La muerta de este individuo fue para Atenas una gran pérdida. En cuanto
demócrata convencido había prestado dos veces a su patria los mayores
servicios: primero, el año 411 al defender decididamente en Samos la democracia
ática, y luego, el año 404/03, al conseguir la liberación de Atenas del
despotismo oligárquico. No obstante, cae también sobre su persona una sombra
oscura, pues en cuestiones de dinero distaba mucho de ser desinteresado, y las
quejas contra sus extorsiones estaban suficientemente justificadas. Sea como
fuere, va ligado a su nombre el nuevo ascenso de Atenas una vez superadas las
consecuencias de la guerra del Peloponeso.
Entre tanto
se habían percatado en Esparta de que una decisión clara en la lucha con sus
adversarios griegos, sobre todo con Argos, Beocia y Atenas, no podía
alcanzarse. El momento era propicio para entablar negociaciones de paz. En
forma significativa, éstas tuvieron inicio en Persia, no en Grecia. En Sardes
había sido depuesto el sátrapa Estrutas y
había sido reemplazado otra vez por Tirabazo.
Este era amigo de los espartanos, quienes enviaron a Sardes, en calidad de
negociador, a Antálcidas. Tirabazo y Antálcidas emprendieron
juntos el viaje a la lejana Susa, para enterarse de las condiciones del Gran
Rey para la conclusión de la paz. Estas condiciones eran desastrosas para los
adversarios de Esparta. Nada tiene de extraño que se negaran a aceptarlas.
En Susa se
concertó la paz entre Persia y Esparta. Para obligar también a los demás
griegos a aceptar los términos de la paz persa, los espartanos bloquearon, con
la ayuda de un contingente naval siracusano, el paso, a través del Helesponto,
del trigo destinado a Atenas. Al producirse en ésta dificultades de
aprovisionamiento, la población ática se dispuso a aceptar la paz. Así, pues,
el año 387 se reunió en Sardes un gran congreso de la paz, al que concurrieron
embajadores de todos los estados que se encontraban en guerra. Allí se leyó un
edicto imperial que contenía las condiciones que el Gran Rey Artajerjes II
había, dado a conocer a Antálcidas en Susa
a principios del año 387. Decía como sigue: «Artajerjes, el Gran Rey, considera
justo que las ciudades de Asia Menor le pertenezcan a él y, de las islas, Clazómenas y Chipre, en cuanto a las demás ciudades
griegas, grandes y pequeñas, han de ser autónomas, con excepción
de Lemnos, Imbros y Esciros, las cuales, como en tiempos antiguos,
han de pertenecer a los atenienses. Pero a aquél que no
acepte esta paz le haré la guerra, con los aliados, por tierra y
por mar, con movilización de barcos y de dinero».
Este
documento, conservado en Jenofonte, Helénicas, constituye un
testimonio sumamente interesante de la actitud del rey de Persia y de la
diplomacia persa. En efecto, quien podía dar tales órdenes a los griegos había
de estar realmente convencido de su posición eminente. Desde el punto de vista
técnico, este documento es un extracto del Instrumento de Paz que había sido
convenido el año 387 entre Antálcidas y el
Gran Rey en Susa. Este extracto había sido refundido en un edicto del rey de
Persia, con adición de una fórmula de sanción en la que se amenazaba con la
guerra a todos aquellos que se negaran a aceptar a paz. La «paz del Rey» o la
llamada «paz de Antálcidas», como se la designa
en la tradición griega, fue aceptada por los griegos en el congreso de paz que
posteriormente se celebró en Esparta. Complementaba esta paz una «paz general»,
una koiné eirene, que ha de
considerarse , como uno de los efectos de la paz de Antálcidas.
Indudablemente,
entre los perdedores figuraban Tebas y Argos. En estos estados es donde el
principio de la autonomía, que la paz del rey establecía, producía sus peores
efectos. Tebas perdió su hegemonía sobre la Liga Beocia. Argos hubo de
renunciar a su fusión con Corinto. Atenas, en cambio, no tuvo relativamente
grandes perjuicios: estaba indudablemente mejor que el año 404, porque había
recobrado sus cleruquías. En conjunto, sin
embargo, la paz constituye un signo del predominio de Persia, que
alcanzaba ahora el punto culminante de su influencia sobre Grecia. Nadie se atrevió en
la Hélade a oponerse al edicto del Gran Rey, y Esparta había descendido
directamente a la condición de alguacil de los persas. Se comprometió a cuidar
de que se cumplieran las condiciones del tratado en Grecia. Nada tiene de
particular, pues, que los decenios siguientes de la historia griega estén de
modo inequívoco bajo el signo del predominio persa. Con la aceptación de la
«paz del Rey», del año 386, se sometieron los griegos, incluidos los
espartanos, al mandato del rey de Persia. El coloso del este había ampliado su
esfera de influencia hasta el mar Jónico; el partido persa de Grecia era dueño
de la situación y se veía apoyado, en ello, por el dinero persa. De Conón
conduce una línea recta a Antálcidas y al
tebano Pelópidas, los cuales no sólo recibieron dinero persa, sino que
defendieron además los intereses persas en Grecia. Sin duda, algún progreso
representaba Ja conclusión de una paz general. Aunque en los años y décadas
siguientes aún hubo distintas guerras en la Hélade, la idea de una paz que
comprendiera a todos los griegos siempre volvió a ser acogida: constituía la
estrella de la esperanza para un pueblo que, más que cualquier otro, hubo de
sufrir guerras incesantes.
|