SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
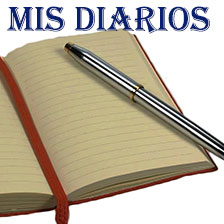 |
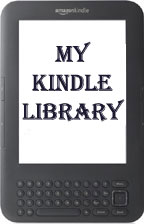 |
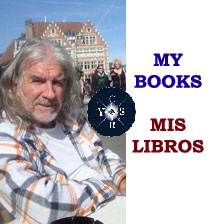 |
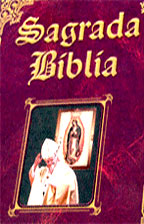 |
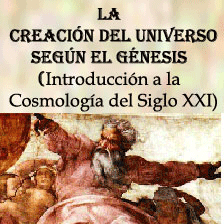 |
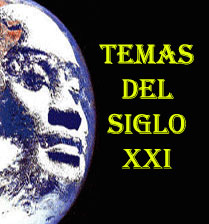 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.PERSAS Y GRIEGOS.SEGUNDA PARTE . PERICLES
5. La
fundación de la Liga marítima délico-ática y el
origen de la rivalidad entre Atenas y Esparta
El año
478/77 a. C., año en que Timóstenes terminó su
arcontado, se ha convertido para la historia de Grecia, a causa de la fundación
de la Liga marítima délico-ática, en un año decisivo.
Esta Liga es, en los decenios siguientes y hasta la paz de Calias (449/48), la
que lleva el peso de la guerra de los griegos contra los persas y constituye al
propio tiempo el primer ejemplo de una asociación organizada de estados
griegos, en este caso bajo la dirección de Atenas, que surge al lado de la Liga
del Peloponeso, de Esparta. En contraste con la actitud esencialmente defensiva
de los espartanos y de sus aliados, para Atenas y la Liga marítima el objetivo
lo constituye la ofensiva contra los persas. Al lado de la confederación griega
del año 481, surge ahora esta alianza especial bajo la dirección de Atenas que,
con su gran flota, había contribuido de modo decisivo al éxito sobre las
huestes de Jerjes. Aquella confederación no había dejado de existir con la
fundación de la Liga marítima, la guerra contra los persas seguía su curso,
pero la iniciativa la llevaban ahora Atenas y sus aliados, en tanto que los
otros miembros de la antigua confederación pasaban en cierto modo a segundo
plano, incluso Esparta, cuyos méritos en relación con la liberación de Grecia
nadie discutía. La moderna ciencia política designa la Liga délico-ática
como una «plurisimmaquía», esto es, como una alianza
entre Atenas y una pluralidad de aliados. El número exacto de éstos no nos es
conocido, sobre todo porque las listas de tributo conservadas sólo empiezan
unos 25 años después de la creación de la Liga. Pero no estaremos muy
equivocados si suponemos un número comprendido entre 100 y 200 miembros, los
cuales, en tiempos de la guerra arquidámica, llegaron
a ser más de 400. La alianza se había concertado a perpetuidad, lo que se
desprende tanto por la fórmula que aparece en Aristóteles, Constitución
de los atenienses, de tener amigos y enemigos comunes, como, ante todo, por
el hecho de que, para reforzar los juramentos recíprocos, se echaron al mar
pedazos de metal candente: de modo análogo a como éstos habían desaparecido
para siempre, así había de ser también la «simmaquía»
(alianza) perpetua.
De la
organización de la confederación en sus orígenes sabemos poco. Las fuentes
informan que en ello se distinguió principalmente Arístides.
Fue él quien fijó a cada uno de los aliados los distintos pagos que debían
efectuar al tesoro común, una difícil tarea que él llevó a cabo
satisfactoriamente; a partir de este momento le fue impuesto el apodo de «el
justo». También cooperó Temístocles en la organización de la Liga, lo que
habría que admitir aun si no existieran al respecto los versos del poeta Timocreonte de Rodas, autor que no le apreciaba demasiado.
El centro de la confederación lo constituía la pequeña isla de Delos en el
Egeo. En ella se reunían los diputados (synhedroi,
sinedrios) de los aliados, y en ella se guardaba la caja de la federación, en
el templo de Apolo. Mientras las grandes islas como Quíos, Lesbos, Samos, Naxos y Tasos contribuían con naves, que Atenas acogía como
un refuerzo valioso de su propia flota, las localidades menores no estaban en
muchos casos en condiciones de hacerlo o no estaban dispuestas a ello.
Estas
localidades pagaban un phoros (tributo),
un pago en lugar del servicio militar, que ingresaba en la caja de la
confederación. La suma total la fijó Arístides en
460 talentos, y las cargas se distribuyeron entre los miembros según la
importancia y capacidad económica respectivas. Habla en favor de la prudencia y
la eficacia de la organización inicial el hecho de que durante más de 50 años
se mantuviera inalterada aquella cantidad global. Solamente durante la guerra arquidámica y bajo la impresión de los éxitos de Pilos y Esfacteria, Cleón no sólo fijó el doble de la cantidad del
tributo, sino algo más del triple (1.460 talentos). Lo sujeción de los miembros
de lo federación o las cargas financieras tenía tanto un aspecto económico como
ideológico; en efecto, los aliados no podían esperar que Atenas, jefe de lo
alianza, junto con los otros grandes estados marítimos, tomara o su cargo lo
defensa contra el peligro persa, mientras las localidades más pequeñas se
limitaban a ser espectadores. Así, pues, con su contribución, el phoros, aportaban también ellas su parte, que en
conjunto no hubo de resultarles excesivamente gravosa. Atenas, además, había
puesto lo unión, mediante la sujeción de los aliados al tributo, sobre uno base
financiero firme; en esto se había anticipado muchísimo a Esparta, que para la
Liga del Peloponeso nunca había creado caja federal alguna ni nada por el
estilo; incluso durante la guerra del Peloponeso los espartanos dependían más o
menos de las contribuciones voluntarias de sus aliados. Si se buscan modelos anteriores
que debieron haber influido en la organización financiera de la Liga délico-ática, inevitablemente se piensa en el Este, donde
el imperio de los aqueménidas contaba con un firme sistema tributario que
Herodoto ha descrito con todo detalle. Sin duda, no cabe hablar en sentido
literal de una adopción del sistema fiscal persa, pero con todo la imposición
tributaria como tal es algo típico, de los imperios orientales, y carece de
paralelos en el mundo griego. Cabe señalar, además, que muchos de los nuevos
aliados de Atenas habían pagado hasta entonces tributo a los persas.
Las acciones
militares de la Liga délico-ática revelan desde el
principio una dirección experta y eficaz. Ya el año 476/75 les fue arrebatada a
los persas Eón, en el bajo Estrimón, y sus habitantes fueron hechos esclavos.
Lo propio se hizo con los dólopes, habitantes de la isla de Esciros. En ésta se descubrieron los presuntos restos de Teseo, el legendario fundador
de Atenas, que fueron transportados a su ciudad natal; esto constituye un
ejemplo temprano del culto a las reliquias en la antigüedad. La acción contra Esciros hubo de haberse iniciado antes del 470, al igual
que la sumisión de Caristo, en Eubea.
No podemos fechar exactamente, en cambio, la revuelta de la isla de Naxos. Los acontecimientos en las islas de Eubea y Naxos son muy ilustrativos. Con Caristo,
en efecto, cuyo territorio abarcaba todo el sur de la isla de Eubea, es
obligada una localidad a ingresar en la Liga délico-ática,
sin que existiera para ello más razón que el deseo de Atenas de redondear el
territorio de la Liga. Atenas no quería tolerar por más tiempo una Caristo independiente, un cuerpo extraño en sus
proximidades.
Por lo
demás, los dríopes, es decir, los habitantes de Caristo, fueron tratados muy benignamente. La razón por la
cual Naxos se separó de la Liga se conoce tan poco
como las condiciones que le fueron impuestas a la ciudad después de su
capitulación. El ejemplo de Naxos muestra que los
miembros de la Liga no podían dejar de pertenecer a ella cuando quisieran; la
alianza se había concertado a perpetuidad, y Atenas, jefe de la confederación,
siguió impidiendo con decisión todos los intentos de los miembros de sustraerse
a aquella coacción. Es obvio que no se trata aquí de una cuestión de derecho,
sino de una cuestión de poder.
Un
acontecimiento decisivo en la historia de la Liga délico-ática
lo constituye la batalla junto al Eurimedonte, en
Panfilia, que se libró probablemente en los primeros años que siguieron al 470,
posiblemente en el año 469. La victoria de Eurimedonte es la victoria de Cimón, de Atenas y de sus aliados. Los persas sufrieron
graves pérdidas por mar y por tierra, y una vez más hubieron los fenicios de
comprobar que los griegos les eran superiores en agresividad y arrojo, siempre
que fueran dirigidos y puestos en acción de modo competente. Antes de la
batalla, Cimón había utilizado como base la ciudad costera de Faselis, y
después de ella ingresaron en la Liga toda una serie de ciudades de la costa
meridional de Asia Menor: la esfera de influencia de los persas fue desplazada
de la costa hacia el interior, hacia el este. El Egeo se había convertido ahora
en un mar griego, y durante muchos decenios no se atrevió ninguna nave persa a
surcar sus aguas. La batalla del Eurimedonte constituye el colofón de las victorias griegas de Salamina, Platea y Micala.
En el éxito
de los atenienses y sus aliados sobre los persas en la batalla del Eurimedonte ya no tuvo Temístocles participación alguna.
Este, a quien Grecia debía la libertad al lado de Pausanias, era desde 471 un
individuo políticamente muerto. Sus partidarios, que le habían sido fieles en
los tiempos difíciles, se habían dividido bajo los ataques de los adversarios y
se habían revelado como impotentes para impedir su ostracismo (471). Poseemos
actualmente todavía varios centenares de óstraka (tejuelas
de arcilla) que llevan el nombre de Temístocles, y hay que suponer que habían
sido preparadas de antemano y se habían puesto al alcance de los ciudadanos en
el momento oportuno, esto es, cuando se trató de liquidar políticamente a
Temístocles. Apenas podrá hablarse al respecto del advenimiento de una nueva
generación, porque el antagonismo entre Temístocles y sus adversarios en Atenas
era mucho más profundo. En efecto, con clara previsión, Temístocles había
apreciado que el ascenso de Atenas era imposible si había que tener
permanentemente en cuenta al compañero de lucha lacedemonio. Atenas había de
desprenderse de esta vinculación molesta para ocupar finalmente en la Helade el
lugar que le correspondía en virtud de las grandes proezas de su flota durante
la guerra de liberación. Pero este parecer no sólo estaba en pugna violenta con
la opinión de muchos ciudadanos, sino que rompía también muchos vínculos
personales que se habían fortalecido desde que habían sido anudados entre
Atenas y Lacedemonia en las horas críticas del peligro persa. Temístocles sabía
que la gratitud en política no es un factor sobre el cual pueda fundarse el
futuro de un estado: el que quiere subir no debe mirar hacia atrás.
La caída de
Temístocles no se comprende sin el destino del regente espartano Pausanias, el
vencedor de Platea. Este se había mantenido hasta el año 476 en la fuerte
Bizancio, pero luego fue expulsado de allí por Cimón; a continuación el
espartano se trasladó a territorio persa, donde residió en la pequeña localidad
de Colono. Se desconoce el motivo por el cual Pausanias se dejó convencer para
atender al renovado llamamiento de los éforos y regresó a Esparta (¿469?).
Esparta estaba en una posición peligrosa en ese momento. En el Peloponeso se
había formado un movimiento antiespartano, a cuyo
frente se encontraba, una vez más, Argos. Argos, aliada con Tegea y los
arcadlos, era tan fuerte que, en campaña, casi podía enfrentarse a Esparta como
de igual a igual (batallas de Tegea y Dipea, las dos
probablemente antes del 470). También en la Elide llegó al poder alrededor del
470 un movimiento democrático, de modo que también aquí retrocedía la
influencia espartana. ¿Se esperaban acaso en Esparta nuevos milagros de la
comprobada competencia de Pausanias como jefe militar? No parece que fuera así,
pues se empezó por acusar a Pausanias de colaboración con los persas. Se
trataba de la acusación de ‘medismo', que en aquellos
tiempos no solamente era deshonrosa, sino que incluso podía llevar a la muerte
al acusado. Con aquél que estaba con el enemigo no podía establecerse pacto
alguno, ni en Atenas ni en Esparta. Pero en el caso de Pausanias no se pudieron
aportar pruebas de semejante colaboración, de modo que hubo que desistir de la
acusación. En esto hizo Pausanias algo que había de llevarle directamente a la
ruina: trató de pactar con los ilotas, con lo que habría sacudido los
fundamentos mismos del estado espartano. Anticipándose a su inminente detención
por los éforos, se refugió en el templo de Atenea Calcieco en Esparta, pero los éforos hicieron tapiar las puertas de éste y
sólo sacaron a Pausanias, moribundo, cuando éste expiraba víctima de los
terribles sufrimientos del hambre. Tal fue el fin lamentable de Pausanias, el
mayor general que conoce la historia de Esparta; de este fin fue culpable él
mismo, porque la conspiración con los ilotas era un sacrilegio absolutamente
imperdonable, lo que nos permite ver lo poco que Pausanias se sentía ligado al
ordenamiento espartano del estado, al Kosmos.
Es perfectamente posible que la sublevación mesenia de los ilotas, que tuvo
lugar algunos años después, estuviera prefigurada en la conspiración de
Pausanias, lo que, sin embargo, no nos autoriza a ver en éste un político
clarividente. La posición de poder de Esparta descansaba, expresado crudamente,
en la opresión de los mesenios. Cualquiera que prescindiera de este hecho era
un político aficionado que ponía su propia ambición de poder por encima de la
patria.
No está
probado, ni puede estarlo, que Temístocles estuviera en contacto con Pausanias.
Después de su destierro, el ateniense se detuvo primero en Argos, y desde allí
viajó por el Peloponeso. Cuando se enteró de que, tanto Esparta como Atenas, se
proponían aprehenderlo, huyó a Corcira y, desde aquí a Epiro, a la corte de Admeto, rey de los molosos. Pero como quiera que tampoco
aquí se sentía seguro, a la larga, fue a Macedonia, y de aquí, por barco a Efeso, en Asia Menor. En la travesía estuvo a punto de caer
en manos de una flota de guerra ateniense frente a Naxos (otro manuscrito de Plutarco, Vida de Temístocles, indica, en
cambio, Tasos). En Persia gobernaba desde el año 465/64 el Gran Rey Artajerjes
I, hijo de Jerjes. Acogió al fugitivo Temístocles con todos los honores y le
dio en feudo la ciudad de Magnesia junto al Meandro, y además las ciudades de Lámpsaco y la jónica Miunte. En
Magnesia aún vivió el ateniense unos años como vasallo del rey de Persia, y es
probable que muriera antes del año 450. La vida de Temístocles está llena de
enigmas, los cuales, probablemente, no llegará nunca a descifrar la investigación.
Si contemplamos su busto, que un feliz hallazgo en Ostia nos proporcionó hace
algunos decenios, sabremos por qué este individuo fue tan distinto de sus
contemporáneos. En efecto, Temístocles es el primer estadista griego que poseyó
lo que se ha convenido en designar como el sexto sentido del estadista, esto
es, el arte de la previsión política, que el historiador Tucídides ha elogiado
en él con mucha razón. Pero a la clarividencia política se une en Temístocles
la utilización—diríamos, casi, exenta de escrúpulos-— de todos los medios
políticos apropiados para llevar a cabo aquello que se ha reconocido como
indicado. Temístocles desconoce por completo las ataduras de cualquier clase
que éstas sean, y su política se parece a una partida de ajedrez, en la que
cada jugada provoca una jugada contraria, pero de tal modo que Temístocles le
lleva siempre una jugada de ventaja al contrincante; baste recordar aquí, a
título de ilustración, el asunto de la construcción de la muralla de Atenas. No
tiene nada de sorprendente que sus adversarios, dentro, y fuera de Atenas, no
tuvieran comprensión alguna por esta clase de política, contra la que
formulaban el reproche de perfidia, y es aún posible que, desde su punto de
vista, no anduvieran totalmente desacertados. Pero Temístocles, el inquietante,
había visto más claro que todos los demás; incluso es probable que llegara a
ver que Atenas habría de luchar no sólo contra los persas, sino también contra
su antigua aliada Esparta, y en una guerra, además, que por su duración y por
los medios requeridos puso a contribución, hasta el extremo, todas las fuerzas
de los atenienses. Temístocles habría seguido otro camino, y no se habría
arredrado, si la situación lo hubiera exigido, ante el hecho de pactar incluso
con los persas, contra quienes había defendido en su día, en Salamina y junto
al Artemisio, la libertad de Atenas y de Grecia entera. El aire claro y frío
del cálculo político: he aquí el mundo del individuo a quien ni siquiera el
adversario persa pudo negar el más profundo respeto.
Con el
ostracismo de Temístocles (471) empieza en Atenas la era de Cimón, hijo de
Milcíades. Dura casi un decenio y termina en el año 461 con el destierro de
Cimón. Esta época reviste gran importancia bajo diversos aspectos, no sólo en
relación con el desarrollo interno de la Liga délico-ática,
sino también en conexión con las relaciones espartano-atenienses y con la
política griega frente a Persia, la gran potencia oriental. Antes de aplicarnos
a los acontecimientos políticos, consideramos imprescindible dedicar unas
palabras a la personalidad . del individuo que imprimió a dicha época el sello
de su carácter. Cimón, nacido alrededor del 610 a. C., descendía de la
distinguida familia aristocrática de los Filaidas; su
madre, Hegesípila, provenía de una familia
principesca tracia. Cimón era extraordinariamente rico y se sirvió de su
fortuna como un verdadero príncipe. Dan testimonio de su liberalidad, sobre
todo, sus construcciones en Atenas. Ya después de la toma de Eón (476 a 475) había
obtenido Cimón la autorización de ofrendar estatuas de Hermes en la nueva
galería de este dios y de proveerlas de escrituras. Frente a esta galería de
Hermes hizo edificar el cuñado de Cimón, Pisianacte,
la Stoa Poikile,
en tanto que Cimón mandaba construir el templo de Teseo (Teseón),
en el que se guardaron los supuestos restos de este héroe. También en la
Acrópolis hizo Cimón construir; fue él, en efecto; quien mandó levantar
los grandes muros de sostén, gradas a los cuales la superficie de la fortaleza
pudo ampliarse considerablemente. Y se remontan asimismo a su iniciativa los
jardines de la Academia. Como los grandes tiranos, también reunió Cimón a su
alrededor a toda una serie de poetas que proclamaban su fama. No es casual,
tampoco, que la hermana de Cimón, Elpinice, destaque
mucho más, en la tradición, que todas las demás mujeres áticas. Aunque mucho de
lo que de ella se cuenta no se basa en un testimonio histórico muy seguro, no
se puede negar que su posición correspondía más bien a la de una princesa que a
la de una ciudadana cualquiera. Al leer que en la batalla de Tanagra (457) los
miembros del demo de Cimón, los lacíadas, se
agruparon en formación cerrada alrededor del carro de combate de éste como
alrededor de un símbolo, nos damos cuenta de la extraordinaria admiración que
se sentía por él en Atenas aun después de su destierro. Si bien Cimón se
enfrenta al estado ateniense con la actitud de un gran soberano independiente,
su actuación política encaja perfectamente en la línea de la política ática. No
nos sorprende, pues, que precisamente aquel decenio, del 471 al 461, estuviera
esencialmente bajo el signo de éxitos atenienses que, en gran parte, se
debieron a Cimón.
Los
acontecimientos de Persia apenas tuvieron repercusión durante este período
sobre Grecia. La muerte de Jerjes, el año 465/64, y la ascensión al trono de
Artajerjes I son hechos que pertenecen a la historia interior de aquel imperio.
Por lo demás, el cambio de trono había tenido Jugar en forma sumamente cruenta:
Jerjes había sido asesinado en su dormitorio, y su primogénito, que se llamaba
Darío como el abuelo, fue muerto por Artajerjes, el hermano menor. Otro hijo de
Jerjes, llamado Histaspes, se sublevó en Bactria, pero también pudo ser eliminado por Artajerjes. En
estos sucesos de la corte desempeñaron un importante papel varios nobles
persas, dirigidos por Artabano y Megabizo.
Estos hechos nos resultan aún hoy difíciles de penetrar, ya que están envueltos
en una red de intrigas que hubieron de verse favorecidas por la atmósfera
corrompida de la corte.
Los
auténticos contrincantes de Persia eran entonces, desde hacía ya varios años,
Atenas y la Liga délico-ática. ¿Cómo están las cosas
en esta federación alrededor del año 465, es decir, unos doce años después de
su fundación? Dicho año fue crucial en la historia de la Liga,
porque en aquel momento se separó de Atenas la rica isla de Tasos. Los motivos
no se conocen, y la posibilidad de que hubiera intrigas persas detrás de ello
queda prácticamente excluida; cabría pensar, más bien, en influencias del lado
de Macedonia, pero también esto resulta difícil de demostrar. Aproximadamente
al mismo tiempo había emprendido Atenas en el curso inferior del
Estrimón la realización de un vasto proyecto de colonización y había
establecido nada menos que diez mil colonos en la llanura de los «Nueve
caminos» (Enneahode). Los tasios hubieron de
contemplar el establecimiento de Atenas en el interior de Tracia con
preocupación, dado que la isla disponía de una extensa región al otro lado del
mar, en la rosta de enfrente, de la que obtenía grandes ingresos, sobre todo
los procedentes de las minas de oro. Por lo demás, no tardó en poner fin a
la penetración ateniense la derrota de los colonos, a manos de los naturales de
la región, junto a Drabesco; esta derrota
ocasionó a Atenas graves pérdidas. Los tasios, a pesar de todo, se
volvieron hacia Esparta. Al parecer, allí les habían prometido
proporcionarles cierta ayuda mediante una incursión en el Ática. Sin embargo,
no se llegó al cumplimiento de esta promesa (suponiendo que fuera
históricamente cierta), porque en el año 464 asoló a Esparta un terrible
terremoto que causó la muerte a una parte de sus habitantes que estaban en edad
de ejercer una actividad militar. A continuación se sublevaron los ilotas en
Mesenia (en la llamada tercera guerra mesénica), de
modo que Esparta se encontraba prácticamente incapacitada para obrar.
Los
atenienses encargaron a Cimón la represión de la sublevación tasia. La ciudad
fue cercada y hubo finalmente de capitular, en el tercer año del sitio (463).
Los habitantes tuvieron que derribar las murallas, entregar la flota, pagar una
indemnización por los gastos de la guerra y comprometerse, además, a pagar un
tributo anual a la caja de la Liga délico-ática
(hasta entonces Tasos sólo había sido requerida para proporcionar barcos). Una
vez más, como en el caso de Naxos, Atenas, había
derribado a un miembro de la Liga que había osado tratar de sacudir el yugo, lo
que constituía un ejemplo aleccionador para todas las comunidades que
abrigaban, como Tasos, veleidades de emancipación.
Si pudiera
fecharse exactamente la muy discutida inscripción que contiene un decreto ático
sobre Eritras, poseeríamos un documento valioso,
aproximadamente de la misma época, acerca de las relaciones de la potencia
hegemónica ateniense con otro miembro de la Liga marítima. Por desgracia, sólo
se puede decir que dicha inscripción, cuyo original se ha perdido desde hace ya
mucho, parece provenir de una fecha posterior al año 465. Sin embargo, no
está excluida por completo la posibilidad de establecer una fecha
posterior, quizás tan tardía como de mediados del siglo V. Sea como fuere, el
documento en cuestión muestra muy claramente la influencia cada vez mayor de
Atenas sobre los asuntos internos de una ciudad de la Liga marítima.
Eritras era una ciudad jónica
situada frente a la isla de Quíos, en un promontorio que se extiende muy hacia
el oeste. No sólo había en ella órganos áticos de inspección, los epíscopos y el phrourarchos (jefe
de la guarnición), sino que estos funcionarios ejercían inclusive funciones y
derechos oficiales en la composición del consejo, de la Bulé, de la ciudad. Además, los consejeros de la
ciudad se comprometían expresamente a no separarse ni de los atenienses ni de
los demás aliados. Entre la Liga marítima y Persia, con la que se estaba en
estado de guerra, el documento en cuestión traza una clara línea de separación;
por ejemplo, está expresamente prohibido volver a admitir en el recinto de la
ciudad a un individuo que haya huido para pasarse a los «medos». Por otra
parte, se adoptan precauciones para que en Eritras no
pueda establecerse una tiranía: aquel que traicione a Eritras en favor de los tiranos tiene prevista la pena de muerte. El documento muestra
que Atenas, en cuanto capitana de la Liga marítima, ejerce un fuerte dominio
sobre Eritras; sin duda, la comunidad jónica tiene
una autonomía local, pero está ligada en cuanto a la política exterior a la
voluntad de Atenas.
Cuando Cimón
regresó de Tasos se formuló en Atenas una acusación contra él en el sentido de
que había omitido volver sus fuerzas contra el rey Alejandro I de Macedonia. No
resulta difícil suponer que detrás de esta acusación hubieron de encontrarse
los partidarios de Efialtes y Pericles; éste fue, en el proceso en cuestión, el
acusador nombrado por el pueblo y, aparte de su cargo como corego (director del
coro) en el año 473/72, ésta es la primera vez que este individuo, tan famoso
posteriormente, aparece en público. La acusación contra Cimón se ha designado
como absurda; lo fue, en realidad, pero es muy ilustrativa porque muestra que
en Atenas estaba adquiriendo el dominio una tendencia que, en materia de
política exterior parece haber perdido por completo el sentido de la medida; en
efecto, primero Tasos y luego Macedonia, ¿hasta dónde había, pues, que llegar?
Cimón había pasado a ocupar en su día el lugar de Temístocles, y en las figuras
de Efialtes y Pericles se abrían ahora paso nuevos personajes que aprovechaban
toda oportunidad para desacreditar a Cimón. Por lo demás, el proceso termina
con la absolución. El hecho de que la hermana de Cimón, Eternice, interviniera
cerca de Pericles en favor de su hermano no es, con seguridad, histórico.
No mucho más
tarde, los espartanos dirigieron una demanda oficial de ayuda a Atenas. No
estaban en condiciones de dominar a los mesenios, a los que habían rodeado en
el monte Itome. En Atenas la opinión estaba dividida
en relación con la demanda espartana. Efialtes se oponía enérgicamente a ella,
pero Cimón logró finalmente que se mandara un cuerpo auxiliar de 4.000 hombres
al Peloponeso (462).
Durante, la
ausencia de Cimón en el teatro de operaciones de Mesenia, se produjo en Atenas
un cambio fundamental de la Constitución; se debió a Efialtes y es tan
decisivo, que en adelante puede hablarse del establecimiento en Atenas de una
verdadera democracia (462/61). La reforma constitucional de Efialtes, de la que
habremos de hablar todavía en otro contexto y el despido del contingente ático
por los espartanos, debilitaron la posición de Cimón; sus partidarios no
estaban en condiciones de oponerse a las nuevas fuerzas capitaneadas por
Efialtes, y la lucha política interior (durante la cual Cimón había tratado en
vano de anular las reformas) terminó con el ostracismo del vencedor del Eurimedonte (461). Termina así provisionalmente la carrera
de Cimón.
A partir de
este momento la política ateniense toma un curso totalmente distinto. El
despido del cuerpo auxiliar ático por los lacedemonios significa al propio
tiempo el comienzo del conflicto latente entre las dos potencias principales de
la Hélade. Sin duda, ya hacía tiempo que Esparta había abandonado a Atenas y a
la liga marítima la dirección de la guerra con los persas, aunque tal vez no
tuera esta renuncia voluntaria, porque es sabido que los lacedemonios tuvieron
que enfrentarse en el Peloponeso con grandes dificultades y, a última hora, con
la sublevación de los mesenios. Sea como fuere, para la situación griega en su
conjunto, este antagonismo se reveló como muy peligroso; en efecto, el gran
ideal nacional que en las luchas contra los persas había animado en su día la
voluntad griega de defensa iba quedando relegado cada vez más a segundo
término, la política particularista de las ciudades-estados volvía a dominar, y
al resto de los griegos les parecía cada día más natural que Atenas cuidara con
su flota de que ningún barco persa surcara las aguas del Egeo. Pero, ¿nadie
pensaba, en cambio, en Grecia, que la inactividad persa era sólo consecuencia
de un gobierno débil que aflojaba las riendas? Hay que tener presente, por otra
parte, lo que representaba el dominio de Atenas en el Egeo; en efecto, hasta
donde dominaba su bandera imperaban una calma y una seguridad que ni siquiera
los piratas perturbaban.
Pero entre
la Liga marítima y Persia se había erigido una barrera, y esta situación duraba
ya unos treinta años. Para toda una generación de griegos, los persas eran los
«bárbaros», el enemigo hereditario con el que se estaba en guerra desde hacía
tanto tiempo como se podía recordar. El reproche de «medismo»,
de simpatía por los persas, se había convertido entre los helenos en un arma
directamente mortal, tanto en política interior como exterior, con lo que la
brecha entre los dos pueblos se iba ensanchando cada vez más. Los tiempos en
los que entre griegos y persas había existido un rico intercambio cultural y
material habían pasado.
6. Pericles
y la democracia ática
Con la
figura de Pericles sube al escenario de la política ateniense un individuo cuyo
nombre está ligado para siempre al punto culminante de la historia de Atenas.
El período de su gobierno, que empieza con la muerte de Efialtes, en el año
461, y termina en el 429, constituye la llamada era de Pericles, que ha contado
y cuenta con innumerables admiradores, tanto en Ja antigüedad como en los
tiempos modernos.
Efectivamente,
durante el período que transcurre desde el año 461 hasta los comienzos de la
guerra del Peloponeso (431), Atenas llegó, sobre todo por obra de Pericles, a
una altura nunca alcanzada por Grecia antes ni después; es, indiscutiblemente,
el primer estado de Grecia no sólo por la madurez de sus instituciones
políticas, sino, incluso más aún, por sus realizaciones culturales que, en gran
parte, se deben asimismo a la iniciativa de Pericles. Al nombre de este gran
estadista están ligadas varias reformas que, en conjunto, constituyen un paso
decisivo por el camino del establecimiento de la democracia en Atenas. Sin
embargo, la contribución de Pericles sólo se puede comprender si se considera
en el marco de las reformas inauguradas en su día por Efialtes. Relata
Aristóteles en su Constitución de los atenienses que en Atenas
había gobernado el Areópago, con sus miembros vitalicios, hasta que Efialtes,
hijo de Sofónides, se había vuelto contra él. Según
dicho autor, primero mató a muchos de sus miembros, implicándolos en procesos
relacionados con el ejercicio de su cargo, pero luego combatió al propio
Areópago como institución y le quitó todas sus competencias, por lo que había
sido llamado «Guardián de la Constitución». Efialtes trasladó estas
competencias en parte al consejo de los quinientos y en parte al pueblo y los
tribunales de justicia. Según Aristóteles, Efialtes habría trabajado en esto en
colaboración con Temístocles, pero ha sido demostrado desde hace ya mucho que
este dato es erróneo; en efecto, Temístocles vivía entonces en territorio
persa, y el supuesto de que desde Asia Menor hubiera regresado a Atenas, que en
su día lo había expulsado, es tan inverosímil que no necesita refutación. Por
lo demás, también en otros aspectos está el informe de Aristóteles adornado con
anécdotas, de modo que se impone frente al mismo cierta reserva. No obstante,
es innegable el hecho de que las reformas de Efialtes (462/61) iban dirigidas
principalmente contra el Areópago. K. J. Beloch ha
opinado que la caída del Areópago estaba perfectamente justificada y que no se
hubiera podido tolerar a la larga la subsistencia de una institución cuyos
miembros ocupaban los primeros cargos del estado de por vida y eran, por
consiguiente, absolutamente invulnerables. Es cierto que desde el momento en
que los arcontes fueron elegidos por sorteo (y no ya nombrados), es decir,
desde el año 487-86, el Areópago adquirió otro aspecto; Beloch exagera cuando dice que pertenecieron al mismo, desde entonces, numerosos
individuos de honor dudoso. Al margen de que el Areópago quedara cambiado o no
fundamentalmente en su composición, Efialtes lo despojó de sus competencias
básicas en materia de administración y jurisdicción (excepto la relativa a la
pena capital) y traspasó éstas al pueblo y a sus órganos elegidos conforme a la
Constitución y a los tribunales. Estos cambios constituyen las premisas de todo
lo que había de seguir.
En el 451/56
fueron admitidos al arcontado los zeugitas (uncidos),
esto es, la mayoría de los ciudadanos y campesinos áticos. Anteriormente sólo
tenían acceso a este cargo supremo del estado las dos clases tributarias
superiores, o sea, la de los ‘quinientos medimnos' (pentakosiomedimnos) y la de los caballeros (hippeis).
En el 453/52
fue reintroducida la institución de los jueces de los demos, de la que, por
desgracia, poco sabemos. Cabe suponer que estaba relacionada de alguna forma
con la democratización de la administración de justicia.
Estas dos
últimas reformas no se dejan concebir sin la colaboración, o la iniciativa, de
Pericles, que se convirtió en el sucesor de Efialtes. Este había sido asesinado
en el año 461; cabe ver en ello, probablemente, un signo del encarnizamiento
con que se desarrollaba en Atenas la lucha de la política interna.
Las páginas
de la biografía de Pericles de Plutarco revelan muchas cosas relativas a la
vida y los actos de este gran personaje. Hasta qué punto estos datos son
fidedignos es otra cuestión. Los pormenores provienen a menudo de fuentes
dudosas; además, Plutarco, como acostumbra, ha intentado glorificar a su héroe
poniéndolo en relación con hechos de los que no es responsable, como, por
ejemplo, la reforma de la Constitución del año 461 que atribuye a Pericles, y
no a Efialtes. ¿Qué sabemos, pues, exactamente de Pericles? Su padre fue Jantipo, el vencedor de Micala y
adversario de Cimón, y su madre Agarista, hija de
Hipócrates, el hermano de Clístenes. Así, pues, Pericles descendía, por línea
materna, de la casa de los Alcmeónidas. Era el segundo hijo de este
matrimonio y nació probablemente el año 495, de modo
que pudo darse ya perfecta cuenta
de la campaña de Jerjes y de la evacuación de Atenas. Su
aspecto nos lo muestran las representaciones suyas conservadas, desde la
antigüedad, que son probablemente, sin excepción, copias del célebre busto
de Cresilas. Los autores cómicos (Cratino, Teteclides y Eupolis) han
hecho objeto de burla repetidamente a la forma peculiar de su cabeza que, al
parecer, tenía aspecto de cebolla. Cabría suponer que como miembro de una
familia distinguida había recibido una educación esmerada, aunque no nos
hubiera sido transmitido expresamente; entre sus maestros figuran
principalmente, aparte de Damón y Pitoclides,
a los que no conocemos, Zenón de Elea y Anaxágoras, con quien le ligaba una
profunda amistad. Aunque es cierto que Anaxágoras no fue a Atenas hasta que
Pericles era ya adulto, es indudable que la influencia del filósofo naturalista
jónico en él fue extraordinariamente grande. Por lo demás, poco se sabe de su
juventud. No obstante, todas las fuentes antiguas están de acuerdo en afirmar
que Pericles era un orador destacado: la gran habilidad retórica y el enorme
poder persuasivo son las dos cualidades que siempre se elogian en él, y no cabe
duda de que este talento hubo de serle sumamente útil en su actuación política.
Sus medidas
de política interior, que son las que aquí vamos a considerar en primer lugar,
se hacen comprensibles si se miran como consecuencia de las reformas
democráticas iniciadas por Efialtes. Pericles siguió el camino emprendido por
su predecesor: consolidó el dominio del pueblo soberano de Atenas, creando en
esta forma, por vez primera en la historia de Occidente, una democracia. Por
supuesto, la democracia de Pericles no ha de equipararse a la democracia
moderna, porque las diferencias tanto internas como externas son demasiado
grandes. Le democracia moderna es una democracia indirecta; sin duda, el poder
proviene en ella del pueblo, que manifiesta su voluntad por medio del voto,
pero el gobierno lo ejerce el consejo de ministros bajo el control de un
parlamento elegido por el pueblo. En Atenas, en cambio, lo mismo que en otros
estados griegos, la soberanía del pueblo encarna en la ecclesia,
la 'asamblea popular’. La palabra griega ecclesia proviene
del verbo ek-kalein, que significa
‘convocar’ o 'llamar a reunión’. Tenían derecho a formar parte de la asamblea
todos los varones siempre que estuvieran en posesión de los derechos ciudadanos
y fueran mayores de edad. Pero la participación pública no era, por lo visto,
masiva, ya que muchos ciudadanos preferían cuidar de sus propios negocios o
sólo asistían cuando se debatían cuestiones que les interesaban personalmente.
Esto no sólo ocurría en Atenas, sino también en las demás ciudades griegas. En
la asamblea popular se adoptaban las resoluciones decisivas relativas a la
guerra y la paz, a las alianzas con potencias extranjeras, a embajadas, etc., y
los ciudadanos presentes eran invitados por medio de un heraldo a tomar la
palabra sobre los puntos que figuraban en el orden del día. Por lo regular, sin
embargo, los oradores eran los individuos que habían hecho de la política la
actividad de su vida, esto es, los demagogos, como se les solía llamar con
cierto sentido despectivo: para éstos, la asamblea popular constituía
la «arena» en donde desplegaban su oratoria.
Tan
importante como la ecclesía, y en algunos
aspectos más importante aún, era la bulé,
esto es, el 'consejo’, que había sido instituido por Solón que, a partir de
Clístenes, ya no contaba con 400, sino con 500 miembros, o sea 50 de cada una
de las diez tribus (phylé). Podían ser
consejeros todos los ciudadanos atenienses de más de 30 años de edad. En
tiempos de Pericles, los consejeros se designaban por sorteo, pero nadie podía
ser consejero más de dos veces. Esta actividad eximía del servicio militar y,
además, los consejeros tenían reservado un lugar honorífico en el teatro. Sin
duda, el trabajo en el consejo debía ser fatigoso y absorbente; no es de
extrañar, pues, que a menudo faltaran los candidatos necesarios. Aparte de los
días festivos, el consejo celebraba sesiones diarias; éstas eran públicas en
principio, pero podía ocurrir ocasionalmente que se excluyera de los debates a
los espectadores cuando se trataba de asuntos cuyo secreto era de interés
público. Las resoluciones de este organismo eran o probuleumata,
esto es, ‘deliberaciones previas’, que se presentaban en tal caso a la asamblea
popular como instancia soberana, o simples resoluciones autónomas sobre los
distintos asuntos de administración y justicia. Una corporación de 500
miembros, incluso suponiendo que nunca asistía la totalidad de los miembros, no
está en condiciones, aunque sea a causa de su número, de obrar rápidamente y
con flexibilidad cuando el momento así lo exige. Por consiguiente, se dividía
el consejo, según las tribus, en diez secciones de cincuenta miembros cada una,
quienes despachaban, turnándose, los asuntos del día. La tribu que dirigía los
asuntos se llamaba 'pritanía’ y sus
miembros eran los ‘pritanos’. Se
reunían en un local circular característico, el 'tholos' ('rotonda’).
De su seno elegían un presidente, el ‘epistates’. Este ocupaba durante
un día entero la presidencia en el Consejo y también en la asamblea popular.
Podía jactarse de haber sido durante 24 horas el rector del estado ático. Una
tercera parte de los prítanos había de permanecer
constantemente en el local oficial, con el presidente, para liquidar los
asuntos pendientes. Podemos imaginarnos fácilmente que, en tiempos de
agitación, estos prítanos y sus epistatas habían de efectuar una cantidad considerable de trabajo; los funcionarios, los
ciudadanos y los emisarios extranjeros solían dirigirse a los prítanos, y éstos habían de decidir si un asunto debía
o no ser propuesto ante el consejo.
Al lado de
los funcionarios del consejo y de la asamblea popular, los órganos más
importantes en Atenas eran los tribunales de jurados. También esta institución,
la heliea, se remonta a Solón, quien
había creado con ella una corte de justicia que concurría con el Areópago. En
el curso del siglo V se dividió la heliea en
una serie de tribunales autónomos. Para éstos se elegían anualmente, por
sorteo, al menos 6.000 ciudadanos como jurado. Este gran número se explica por
la existencia de varios tribunales y la necesidad de tener personal de reserva.
Por regla general, tomaban asiento en los tribunales 501 jurados, pero
ocasionalmente se elevaba al número a 1.001 ó a
1.501, según la importancia del proceso. Era corriente, sin embargo,
contentarse en la causas privadas con un número menor de jurados.
La bulé, la ecclesía,
la heliea y además los funcionarios,
los más importantes de los cuales eran los diez estrategos, eran los órganos
que en tiempos de Pericles dominaron la vida política de los atenienses. Pero
sólo tenían acceso a estas corporaciones los ciudadanos áticos (es obvio que las
mujeres estaban excluidas). Ni los 'melecos' (‘cohabitantes’),
esto es, los ciudadanos de localidades forasteras que se encontraban en Atenas,
ni los esclavos estaban representadas en ellas. Así, pues, la democracia ática
era el dominio de una minoría sobre una mayoría, que carecía, a su vez, de
derechos políticos. Aristóteles informa en su Constitución de los
atenienses de que en el siglo V más de veinte mii ciudadanos vivían en
Atenas de los tributos y los impuestos de los aliados. Aristóteles enumera
específicamente 6.000 jurados, 1.600 arqueros, 1.200 caballeros, 500
consejeros, 500 guardianes de los astilleros, 50 vigilantes de la ciudad, unos
700 individuos que ocupan cargos urbanos y (probablemente) otros tantos allende
el mar, aunque es posible que esta última cifra esté alterada. Si es así, se
trata de un número considerable de personas que vivían a cargo del erario
público. Aristóteles afirma que fue Aristides quien
introdujo el sistema de los sueldos. Esta afirmación es errónea; resulta
indiscutible según otras fuentes que no fue Aristides,
sino Pericles. Según estas fuentes, Pericles introdujo una remuneración diaria
(dietas) para los jurados, que luego hizo extensiva a los consejeros y
al resto de los funcionarios designados por sorteo. El importe de las dietas
es, en parte, objeto de controversia. Es probable que los jurados de la heliea tuvieran dos óbolos de sueldo por día de
sesión, lo que constituiría aproximadamente el mínimo necesario para la
existencia; los consejeros, en cambio, recibirían 1 dracma (= 6 óbolos). No se
sabe con certeza si fue Pericles quien introdujo, como asegura Plutarco, los
llamados theoriká ('sueldo de
espectáculo’) que se pagaban a los ciudadanos para la asistencia a las
representaciones dramáticas. En todo caso, hay que saber que las
representaciones dramáticas formaban parte del sector del culto y,
concretamente, del culto oficial, de modo que no constituían espectáculos en el
sentido actual de la palabra. Es probable, en cambio, que el pago a los
ciudadanos que participaban en las asambleas populares se instituyera mucho más
tarde, quizás a principios del siglo IV a. C.
K. J. Beloch ha supuesto que las dietas fueron necesarias en
Atenas, porque en otro caso apenas se habría reunido el número necesario de
jurados, consejeros y demás funcionarios. Por regla general, el interés de los
ciudadanos por los asuntos públicos nunca es muy grande, de modo que hace falta
algún estímulo para avivarlo. El ciudadano que prestaba servicio en la heliea o actuaba como consejero o funcionario
no podía atender, durante muchos días del año, su oficio civil, de modo que
había que indemnizarlo por ello. Sin duda, en tiempos anteriores sólo se
dedicaban a los cargos públicos las personas de situación económica
independiente, pero desde la introducción del arcontado por sorteo (487/86) y,
sobre todo, desde la caída del Areópago y las demás reformas de Efialtes, las
condiciones habían cambiado; en efecto, ahora también había que proporcionar a
la masa de los ciudadanos la oportunidad de participar activamente en la
política del estado, ya fuera como funcionarios, como consejeros o como
jurados.
Por
supuesto, la introducción de las dietas por Pericles presentaba también sus
inconvenientes; inevitablemente, algunos atenienses se podrían acostumbrar a
ser sostenidos por el estado; sin duda, lo que éste les
pagaba no era más que el mínimo necesario para
la subsistencia, pero, habida cuenta del gran número de beneficiarios de
dietas, tanto el importe real de éstas, como el espíritu con que eran recibidas
por los ciudadanos, llegaron a constituir un factor en la situación política.
No debe
pasarse por alto que, indudablemente, muchos ciudadanos poseían sus propios
medios de subsistencia, pero también existía un sector menos afortunado que se
interesaba en primer lugar por las dietas. De todas formas, las medidas
introducidas por Pericles constituyeron el principio de una vía escarpada que
siguieron luego Cleón y otros demagogos. En el fondo surge ya ahora el fantasma
del estado-providencia que hasta allí había sido totalmente desconocido no sólo
en Atenas, sino en toda Grecia. Añádase a esto que la mayor parte del dinero
que se gastaba en Atenas habían de proporcionarlo los miembros de la Liga
marítima. Las contribuciones de éstos no sólo hicieron posible la construcción
de grandes edificios en Atenas, sino que proporcionaron a numerosas familias
atenienses un complemento muy apetecido de sus gastos de manutención.
El grado de
egoísmo a que podía llegar el demos ateniense nos lo muestra el proyecto de ley
sobre la ciudadanía ática presentado por Pericles (451/50). Según éste, sólo
podían considerarse como ciudadanos áticos los que descendían de atenienses
tanto por línea paterna como materna; así, pues, a un individuo cuya madre era
extranjera, no se le consideraba como ciudadano. Por lo demás, la ley no tenía
efecto retroactivo alguno. Por ella no resultaban afectadas tanto las capas
inferiores de la población como los círculos aristocráticos que tenían
relaciones familiares en toda Grecia y aún más allá de ésta. Esta ley
de Pericles revela una ceguera directamente trágica, tanto más sorprendente
cuanto que la propia familia de Pericles podría no haber satisfecho, por lo que
se refiere a los hijos de Aspasia, los requisitos de la nueva ley de
ciudadanía. ¿Qué intención había, pues, detrás de esta ley? ¿Tratábase realmente, como lo ha sostenido H. E. Stier, de formar una nación ática basada en la
comunidad de sangre? Cabe suponer que esta idea les fue totalmente ajena a los
atenienses, tanto entonces como en las demás ocasiones. Lo que quería
conseguirse con la nueva ley de ciudadanía era limitar el número de los que
vivían a costa del estado. Aquel que no reunía los requisitos de la ley de
ciudadanía no podía percibir en el futuro más dietas ni tampoco participar en
las reparticiones de trigo (se dice que el soberano egipcio Psamético envió en 445/44 a los atenienses un gran cargamento de dicho cereal). Se pone
aquí de manifiesto un terrible egoísmo de grupo, que Pericles no reprimió, sino
que, por el contrario, fomentó.
Sería
erróneo suponer que los daños resultantes de la exageración del principio
democrático ya se pusieron claramente de manifiesto en tiempos de Pericles. De
hecho, ocurrió lo contrario; en conjunto, Atenas cumplió con todas sus tareas,
en particular con las que resultaban de la política exterior y que,
precisamente en tiempos de Pericles, llegaron a menudo hasta el límite de lo
que el poder de Atenas podía soportar. Cuando Pericles se hizo cargo de la
sucesión de Efialtes, subsistía todavía la prolongada guerra con Persia. Es
probable, con todo, que desde la batalla junto al Eurimedonte (¿469?) no se produjera entre Atenas y Persia ningún choque importante, pero no
se puede afirmar porque la tradición es tan insuficiente que apenas permite
formarse un juicio acertado. En todo caso, Atenas había de permanecer
constantemente en guardia, ya que en cualquier momento podía aparecer
nuevamente la flota persa en el Egeo y poner a dura prueba la Liga marítima délico-ática.
Al peligro
latente por parte de Persia vino a añadirse la ruptura con Esparta y con la
Liga del Peloponeso que aquélla capitaneaba. Nada tenía de sorprendente que los
atenienses buscaran nuevos aliados, con objeto de protegerse contra los
peloponesios. Como tales, se ofrecían, ante todo, los argivos, enemigos
mortales de Esparta; con éstos, al igual que con los tesalios, concertaron los
atenienses un tratado de alianza, al que no tardó en adherirse la ciudad de
Mégara, situada en el istmo. La adhesión de Megara, que dejó la Liga del
Peloponeso para aliarse a Atenas, representaba una ganancia difícil de
sobreestimar, porque, con el puerto de Pegas, los atenienses disponían ahora de
una base en el golfo de Corinto, ganancia, sin embargo, que hubo que pagar con
la enemistad encarnizada de la poderosa ciudad mercantil del istmo. En efecto,
en los decenios siguientes, y hasta el momento de la guerra del Peloponeso,
siempre encontramos a Corinto del lado de los adversarios de Atenas, y no es
rato que sus intereses resultaran decisivos en la lucha de los peloponesios
contra los atenienses.
Aunque
Atenas no participó oficialmente en la guerra entre Esparta y Argos, mandó a
los argivos un cuerpo auxiliar que en el encuentro de Enoe obtuvo la victoria sobre los lacedemonios (460). Este encuentro, que no debe
confundirse con la batalla de Enófita, produjo en
Atenas una impresión tan fuerte, que se representó en un cuadro en la Stoa Poikile. Entre
los adversarios de Atenas figuraba entonces también, al lado de Corinto y
Epidauro, Egina, la rica isla que, en cuanto base dórica en el golfo Sarónico, siempre había sido para los atenienses motivo de
irritación. Incluso antes de la expedición de Jerjes contra Grecia había
llegado a estallar entre Atenas y Egina un conflicto abierto en el que Esparta
hubo de actuar de intermediario. Entre tanto, sin embargo, la balanza del poder
se había desplazado con mucho en favor de Atenas. Incluso con la ayuda de
Corinto, que hubo de anotarse por tierra una derrota a manos de los atenienses,
no se logró impedir el cerco y bloqueo de Egina.
El hecho de
que en todas estas luchas Atenas lograra imponerse, pese a la empresa egipcia,
se debió a que hasta entonces Esparta y la Liga del Peloponeso no habían
participado todavía abiertamente en ellas. Esto cambió en la primavera del 457.
Entonces un fuerte contingente espartano atravesó el istmo hacia el norte, con
el evidente propósito de prestar ayuda contra los focenses a sus aliados los
dorios del Eta. En realidad, sin embargo, detrás de esta intervención espartana
en la Grecia central, hay objetivos manifiestamente políticos, como lo
demuestra la magnitud misma del contingente: se trataba del predominio
espartano en Beocia, pero la ocupación de esta región representaba una grave
amenaza para el Ática. En Tanagra, no lejos de Tebas, se encontraron los
lacedemonios y los atenienses enfrentados por primera vez en campo abierto,
resultando victoriosos los primeros (457). Dado que la persecución estratégica
de un ejército derrotado de hoplitas no era usual ni, probablemente, posible,
los atenienses pudieron replegar su ejército en buen orden evacuando el país.
Por lo demás, entre los estrategas atenienses figuraba también Pericles.
Dos meses
después obtuvieron los atenienses bajo el mando de Mirónides,
junto a Enófita, una victoria decisiva sobre el
contingente de los beocios, con lo que la hegemonía ateniense sobre Beocia (con
excepción de Tebas) quedaba restablecida. Hasta qué punto estaba la región bajo
la influencia ateniense, se desprende del hecho de que en varias localidades
beocias tomó el poder la tendencia democrática. En el invierno del 457-56
capituló Egina incondicionalmente; las condiciones que se le impusieron fueron
esencialmente las mismas que se hablan dictado a Tasos, sin hacer ninguna
distinción al respecto entre miembros y no miembros de la Liga marítima: al
igual que Tasos, también Egina hubo de pagar 30 talentos anuales a la caja de
la Liga. Lo fuerte que habla llegado a ser la posición de Atenas en Grecia
central nos lo muestra la alianza que probablemente entonces se
concertó con la anfictionía délica.
Los éxitos
de Mirónides en Beocia y en la Lócride oriental (Opunte) quedaron eclipsados por la
expedición marítima de Tólmides, que éste había
emprendido con voluntarios atenienses, probablemente el año 455. Con 50
trirremes y 4.000 hoplitas a bordo, Tólmides fue
primero a Metona, en la costa occidental de Mesenia,
y la tomó; al acercarse los lacedemonios, levó anclas y se dirigió a Giteo, donde logró, asimismo, tomar la ciudad e incendiar
los astilleros navales. La isla de Zacinto fue
sometida y las localidades de Cefalenia fueron
obligadas a adherirse a Atenas y, finamente, Tólmides penetró con la flota en el golfo de Corinto, y estableció una colonia de
ilotas en Naupacto. Con Acaya se concertó una alianza, de modo que,
prácticamente, Atenas se había hecho fuerte a ambos lados del istmo de Río.
Esto constituía una amenaza mortal para Corinto, cuyas vías occidentales de
comunicación se encontraban de hecho bajo control ateniense.
Difícilmente
se puede sobreestimar la importancia de la expedición naval de Tólmides. Atenas había mostrado por medio de ella hasta
dónde se extendía su poderío marítimo, y es posible que entonces intentara
dominar las vías de comunicación occidentales con Sicilia, que anteriormente
habían estado controladas sobre todo por Corinto. Poseemos los fragmentos de un
tratado entre la ciudad siciliana de Segesta y
Atenas; por desgracia, la fecha no es totalmente segura (año del arcontado de Habrón, 458/57), porque el nombre del arconte sólo se ha
conservado en la estela epigráfica en parte.
Desde el 460
Atenas se había lanzado a una empresa cuya trascendencia casi ningún ciudadano
estaba en condiciones de apreciar entonces. Se trata de la famosa expedición
egipcia de los atenienses (460-454). Egipto formaba parte, desde el 525, de
Persia, pero en diversos momentos se habían manifestado en el país tendencias
de independencia, lo que muestra que los egipcios no se habían resignado en
modo alguno al dominio persa. Así, pues, cuando el dinasta libio Inaro estableció en el Bajo Egipto, concretamente en el
Delta, un dominio propio, podía contar con el apoyo de una parte de la
población egipcia. Junto a Papremis se le enfrentó el
sátrapa Aquemenes, hermano de Jerjes, con un
ejército; Aquemenes fue derrotado y halló la muerte
en la batalla (460), en tanto que los restos del ejército persa quedaban
sitiados en la ciudadela de Menfis. Inaros estableció contacto con los
atenienses y les hizo probablemente grandes promesas, de modo que aquéllos
aceptaron de buen grado su ofrecimiento. Es posible que en la decisión
ateniense jugaran cierto papel unos proyectos de colonización. No cabe duda que
Pericles era responsable, en parte, de la aceptación de la propuesta de
alianza. La flota ateniense cambió el rumbo de Chipre por el de Egipto y
participó en el cerco de la guarnición persa, en el «Muro Blanco» de Menfis.
Inicialmente los atenienses dominaron francamente la situación, incluso su
flota pudo cruzar ante la costa de Fenicia y medir allí sus fuerzas con los
persas.
El imperio
de los Aqueménidas necesitó, como siempre, mucho tiempo para completar sus
preparativos militares. Hasta el 456 no se envió a Egipto un ejército de
socorro bajo el mando de Megabizo. Este logró romper
el sitio de Menfis, y además cercó a su vez a los sitiadores, griegos y
egipcios, en la isla Prosopitis, en el Nilo. Cuando
el nivel del Nilo alcanzó su punto más bajo, se pudo apoderar de ella mandando
excavar un canal con el que dejó en seco el brazo correspondiente del río. Los
persas exterminaron a parte de la guarnición de Prosopitis y el resto de sus componentes fue hecho prisionero; sólo algunos atenienses
lograron salvarse, al parecer por la vía de Cirene. Por regla general, las
pérdidas atenienses suelen exagerarse en las fuentes; por esta vez podrá
prestarse crédito a Ctesias, no conocido normalmente como particularmente
fidedigno, quien alrededor del 400 a. C. vivió en la corte persa; éste habla de
50 naves y 6.000 hombres. A esta calamidad se añadió otra. Una flota ateniense
de socorro, cuya tripulación ignoraba los acontecimientos, fue atacada cerca
del cabo de Mendes y destruida (454). En esta forma,
la empresa egipcia de Atenas había fracasado por completo después de seis años
de duración: Persia había demostrado su superioridad en Egipto y había
compensado la derrota del Eurimedonte.
El mismo año
en que se produjo la catástrofe de los atenienses en la isla del Nilo, fue
llevado el tesoro de la Liga marítima délico-ática de
Delos a Atenas, donde fue situado en el templo de Atenea. Está claro que los
dos acontecimientos no se pueden separar; en efecto, cuando los samios
presentaron la propuesta de llevar el tesoro a Atenas, se encontraban, al igual
que los demás aliados, bajo la impresión de las funestas noticias de Egipto,
aunque, tal vez no conocieran todavía toda la magnitud del desastre. A partir
de este año, del 454/53, existen las llamadas listas de tributo de la Liga
marítima; se trata, en realidad, de listas de las cuotas de los tributos, en
las que está consignada la sexagésima parte del tributo (phoros)
pagado por los confederados, esto es, una mina por cada talento. Llegan, con
algunas lagunas, hasta casi el fin de la guerra del Peloponeso y constituyen
una fuente preciosa no sólo en relación con la historia financiera de Atenas,
sino también en relación con la composición de la Liga, su clasificación y la
capacidad de los diversos miembros. Tampoco en el suelo de Grecia hubo paz en
el año 454. Sin embargo, los atenienses tuvieron poco éxito con sus empresas en
Tesalia y Acarnania, bajo el mandó, esta última, de
Pericles. Las fuentes informan acerca de un armisticio de cinco años entre
Atenas y Esparta que, al parecer, se había concertado por mediación de Cimón.
Si esto fuera así, sólo podría corresponder al año 451, en que terminó el
destierro de diez años de aquél. Pero subsisten dudas justificadas acerca de si
puede creerse a Plutarco. Es sabido, en efecto, que también en otros lugares ha
atribuido a las personas de sus héroes ciertos actos con los que éstos nada
tenían qué ver. Diodoro, en cambio, indica el año 453. Si bien conviene adoptar
cierta reserva frente a la cronología de Diodoro, en el caso que nos ocupa
parece tener razón. En todo caso, el año 453 se compagina bien con el hecho de
que Esparta llegara poco después con Argos a un convenio que duró 30 años.
Es segura,
en cambio, la participación de Cimón en la expedición de la flota ateniense
contra la isla de Chipre en el año 450. Se trataba de una fuerza considerable
de 200 naves, 60 de las cuales fueron destacadas a Egipto para recoger al
rebelde Amirteo, en tanto que las demás ponían sitio
a la ciudad de Cition. Antes de que pudiera lograrse
éxito alguno, Cimón murió víctima de una enfermedad (450). Ya no alcanzó a ver
la victoria por mar y tierra del mismo año junto a la Salamina chipriota. Por
lo demás, no se logró hacer ingresar a Chipre en la Liga, si es que era esto lo
que los atenienses se proponían.
Con la
expedición chipriota y con la muerte de Cimón toca a su fin una época que había
estado bajo el signo de la más fuerte oposición entre Atenas y Persia. Ninguno
de los dos bandos había logrado victorias decisivas. No es pues de extrañar que
ahora se buscaran posibilidades de poner fin a aquella guerra que duraba desde
hacía ya varios decenios. Efectivamente, las fuentes informan que probablemente
en el año ático 449/48 se concertó un convenio entre los beligerantes. Este
tratado es la paz de Calias (la designación de «paz de Cimón», que se encuentra
en algunas fuentes, e inclusive en algunas historias modernas, es totalmente
absurda). Sin embargo, en relación con esta paz no disponemos de fuente
contemporánea alguna; en efecto, Tucídides no la menciona, y la alusión más
temprana figura en el Panegírico de Isócrates, que data del
año 380 a. C, o sea, de unos 70 años más tarde. Propendemos, con todo, a
considerar este convenio como histórico, pese a la negación de los
historiadoras Teopompo y Calístenes,
quienes aquí no pueden ser en modo alguno decisivos.
¿Qué
disposiciones estaban contenidas en el convenio? Probablemente las más
importantes eran las que estipulaban que las ciudades griegas de Asia Menor
habían de ser autónomas. Por otra parte, los persas se comprometían a no
acercarse con su ejército a más de tres días de marcha o una carrera de caballo
de la costa jónica; también en relación con los barcos de guerra persas se
fijaron puntos de demarcación, esto es, al sur las islas Quelidonias,
al norte las rocas Cianeas a la entrada del Bósforo tracio. En cambio, los
atenienses se obligaban a no atacar los términos del Gran Rey. La paz de Calias
probablemente no constituye un tratado de paz en regla, sino más bien un
convenio bilateral, que fue aprobado y jurado por ambos lados, incluyendo
propio Gran Rey Artajerjes I. La paz de Calias es ante todo un éxito de Persia.
Atenas había abandonado la dirección de la guerra contra Persia, después de
llegar a la convicción de que no cabía esperar una victoria decisiva. De ahí
que esta paz se presente como un punto crucial en la política exterior de
Pericles. Probablemente ni todos los atenienses ni todos los aliados hubieron
de celebrar el convenio en cuestión; en efecto, Io que creaba era un estado de guerra fría, susceptible de convertirse nuevamente
en guerra declarada en cualquier momento. Si bien las ciudades griegas de Asia
Menor se veían momentáneamente libres de la opresión persa, esta situación
inestable podía cambiar de un día a otro, sobre todo cuando el Gran Rey no
cumpliera las estipulaciones.
Sin embargo,
el mayor peligro lo presentaba el aspecto ideológico. Hasta entonces la idea de
la guerra defensiva contra Persia había mantenido unida a la Liga marítima délico-ática, pero, después de la paz de Calias, esta idea
ya no existía y, en el fondo, la pretensión de Atenas de estar al frente de la
Liga ya no tenía razón de ser. ¿No podían acaso creer las ciudades griegas de
Jonia y las islas del Egeo que ya no seguían necesitando el apoyo de Atenas?
Habla en favor de Pericles el que propagara ahora una nueva idea, la idea de la
paz, de una paz que comprendía por igual a todos los griegos. Sin embargo, esta
idea sólo podía llevarse a la práctica si el gran adversario de Atenas en
Grecia, Esparta, no se excluía de ella.
Precisamente
en el año 448 habían vuelto a chocar una vez más los intereses de Atenas y
Esparta. Se trata de los acontecimientos de Grecia central que suelen resumirse
bajo el término de la «segunda guerra sagrada». Delfos había quedado bajo el
predominio de los focenses: Esparta había enviado un ejército a Delfos y los
había expulsado. Pero los atenienses enviaron tropas a Delfos y volvieron a
restablecer la situación. Poco después se hundió la hegemonía ateniense en
Beocia. El movimiento, dirigido contra Atenas, tuvo como punto de partida las
ciudades de Orcómeno y Queronea, donde se adueñaron del poder gobiernos
oligárquicos, (en el 447 o, a más tardar, en el 446). Aunque Tólmides, que volvió s ponerse al frente de un ejército de
voluntarios atenienses, logró recuperar Queronea, en el camino de regreso fue
derrotado junto a Coronea y cayó él mismo en el campo
de batalla, en tanto que una gran parte de su ejército fue hecha prisionera por
los beocios. Para obtener la libertad de sus hombres, Atenas hubo de comprometerse
en un tratado a evacuar toda Beocia. También la Fócide y la Lócride se separaron de Atenas, de modo que toda la posición de predominio ateniense en
Grecia central se perdió de una vez.
El año 446
se produjo un levantamiento contra el dominio ateniense en Eubea, y casi al
mismo tiempo se rebeló la Mégara dórica y la guarnición ateniense sólo pudo
conservar allí los dos importantes puertos de Nisea y
Pegas. A ello hay que añadir la incursión del ejército federal peloponesio,
bajo el mando del rey espartano Plistonoacte, al
Ática. En Atenas la Muralla Larga, que unía la ciudad con el puerto, estaba ya
terminada entonces, pero la tierra llana les estaba abierta a los peloponesios.
Sin embargo, para sorpresa de todos, éstos se retiraron. La afirmación según la
cual Plistoniacte y su consejero Cleandrides habrían sido sobornados por Pericles no se deja, por su propia naturaleza,
comprobar. En todo caso, Pericles tenía ahora la espalda libre y pudo dedicarse
con toda energía a la represión del levantamiento de Eubea. Las ciudades de la
isla no podían contar más que consigo mismas y no ofrecieron más resistencia.
Existen dos
decretos de la asamblea ateniense que contienen disposiciones para Eretria y Calcis. Es particularmente ilustrativo el segundo
de estos documentos. Precede a esta inscripción la capitulación de Calcis, que
había previsto condiciones particularmente duras para la ciudad. Ahora las
condiciones de la capitulación se atenúan un poco, pero siguen siendo harto
duras todavía; en el juramento de los calcídeos no
sólo se encuentra el compromiso de no hacer defección a Atenas, sino incluso el
de informar a ésta de cualquier otra defección eventual. A esto se añade, por
supuesto, la obligación de pagar tributo y de poner fuerzas armadas a
disposición de los atenienses. La soberanía en materia de administración de
justicia le fue dejada a la ciudad de Calcis, pero con la limitación, sin
embargo, de que los tribunales locales no podían emitir juicio en las causas de
pena capital, de destierro o de atimía (pérdida
de los derechos de ciudadanía). Esta jurisdicción se la reservaba Atenas para
sí. Si se añade que los atenienses establecieron en Histiea (Oreo) una cleruquía (colonia de
atenienses, como una guarnición residente) en el terreno que le habían quitado
a la ciudad de Eubea, se percibe claramente que aquí adoptó Pericles medidas
absolutamente rigurosas para impedir la defección futura de la importante isla.
La sumisión
de Eubea fue un éxito de Pericles. Pero lo fue también la paz por 30 años
concertada en el año 446/45 entre Esparta y Atenas. Los datos históricos,
aunque extraordinariamente fragmentados, permiten percibir, con todo, que los
dos bandos se hicieron concesiones mutuas: Atenas renunció formalmente a los
dos puertos de Mégara, o sea, a Nisea y Pegas, y,
además, a Trecén y Acaya (estas condiciones han de considerarse probablemente
como concesiones a Corinto): Atenas reconoció asimismo la autonomía de Egina,
lo que constituye una concesión a Esparta, que no podía abandonar la isla
dórica. A las localidades neutrales se les concedió la libertad de coalición,
tal vez porque esperaban ambos bandos obtener algo positivo de ello. Es muy
importante, finalmente, la condición de que para dirimir conflictos se iban a
establecer tribunales de arbitraje. Si más adelante, en ocasión de su conflicto
con Atenas, invocaron los de Mégara que la libertad de comercio se había
estipulado contractualmente, es probable que también esto figurara en el
documento de la paz de los treinta años. Se trata, en conjunto, de un tratado
que ni eliminó las diferencias existentes ni las atenuó considerablemente.
Corinto, en particular, obtuvo el dominio casi ilimitado del golfo de su
nombre, pese a que Atenas seguía en posesión, de Naupacto.
Con la paz
de los treinta años toca a su fin una época que se caracteriza por magníficas
acciones de Atenas, aunque no todas estas realizaciones fueran éxitos, porque
la pérdida en vidas fue especialmente considerable. Poseemos una inscripción
con la lista de los muertos de la tribu de Erecteo,
que revela que ésta hubo de lamentar en un solo año (459 ó 458) 187 caídos. Si tomamos esta cifra como promedio, llegamos en las diez
tribus a una cifra de casi 1.900 muertos en un año (Aristóteles indica la cifra
de 2.000 a 3.000 muertos en un año; es probable que esta última sea exagerada).
¿Estaban estas pérdidas justificadas por los éxitos de la política de Pericles?
Esta pregunta habrá que contestarla negativamente. En efecto, en la lucha con
Persia se había logrado un equilibrio, en tanto que, en la guerra con Esparta y
los demás adversarios en Grecia, Atenas había perdido: de todas las conquistas,
sólo habían permanecido Egina y Naupacto en manos de los atenienses, y Pericles
había debido renunciar a todo lo demás y, en particular, a la hegemonía en
Grecia central. ¿Hay que hablar por tanto de un fracaso de la política de
Pericles? Sería ciertamente exagerado, pero los acontecimientos han demostrado
que las tareas a llevar a cabo rebasaban con mucho las fuerzas de Atenas.
No andaremos
muy equivocados si hacemos a Pericles responsable ante todo del cambio que
halla expresión en el tratado con los persas (la paz de Calias, 449/48) y con
los peloponesios (paz de los treinta años, 446/45).
Se añade a
esto un factor nuevo: la idea de un congreso panhelénico de paz. El programa
nos lo transmitió Plutarco. Según éste, Pericles presentó un proyecto de ley a
la asamblea popular que se dirigía a todos los griegos de Europa y Asia (es
decir, de Asia Menor): todas estas comunidades, grandes y pequeñas, eran
invitadas a mandar delegados a Atenas y participar allí en el congreso. Se
ponen a discusión en el programa los siguientes puntos: restauración de los
santuarios que habían sido destruidos por los persas; los sacrificios que los
griegos prometieron a los dioses mientras luchaban contra los persas; la
seguridad de los mares y, finalmente, la paz general. Plutarco informa que los
atenienses enviaron veinte embajadores que recorrieron en cuatro grupos
distintos las regiones griegas alrededor del mar Egeo para presentar en ellas
las propuestas de Pericles. Al parecer, los lacedemonios se opusieron al
proyecto. No puede dudarse de la existencia de dichos planes para un congreso
general; resulta más difícil, en cambio, establecer exactamente la fecha.
Probablemente habrá que pensar en los años que siguieron a la paz de Calias,
449/48, o bien en los años después de la paz de los treinta años, 446/45. La
fijación exacta de la fecha no es posible.
No cabe la
menor duda que la propuesta de Pericles estaba hecha en serio, y es posible que
éste hubiera deseado realmente alcanzar en Grecia una paz duradera, lo que
habría favorecido mucho sus planes. Pero, ¿se trata aquí verdaderamente de una
admirable acción diplomática y, desde el punto de vista de un derecho
internacional panhelénico, sumamente ejemplar? Esta manera de ver es
ciertamente exagerada, porque lo que le falta al proyecto de Pericles es una
buena dosis de política realista. ¿O acaso no era de prever de antemano que
Esparta se opondría a un plan de esta clase, que habría puesto a Atenas al
frente de toda Grecia? El caracterizar a Pericles «como inventor de la
federación europea, en su época, de la sociedad panhelénica de naciones»,
constituye una ilusión de historiadores e ideólogos modernos, que nada tiene
que ver con la realidad. Sin embargo, en cuanto etapa previa de aquellos cuatro
intentos de establecer en Grecia una paz general, este proyecto de congreso no
carece de interés. El siglo IV a. C., especialmente, registra toda una serie de
intentos enderezados a hacer triunfar en Grecia la idea de la koiné eirene (la «paz general»); empiezan poco después
de la guerra del Peloponeso y terminan en la época de los diádocos.
Los
acontecimientos decisivos, sobre todo la paz de Calias, no podían dejar de
repercutir sobre la Liga marítima délico-ática. El
primer efecto de la paz se muestra en las listas del tributo. Consta, en
efecto, que, en el año de la paz, los pagos de tributo fueron totalmente
suspendidos por parte de los miembros o sólo se efectuaron en un volumen muy
reducido, lo que constituye un signo inequívoco de que al menos una parte de
los confederados consideraba en adelante la federación como superflua. Habrá
que suponer que Pericles hubo de oponerse con decisión a semejante postura. Las
listas de tributo de los años siguientes muestran que su punto de vista se
impuso. En general, la época que siguió a la paz de Calias reviste gran
importancia en conexión con la transformación interna de la Liga marítima, pero
esto no implica que la formación de una arché («jefatura»)
ática se limitara a los años 449/48, ya que los documentos, como p. ej. la
resolución popular ática sobre Mileto, muestran lo contrario.
La
preponderancia ateniense se desplegó sobre todo en dos áreas, la del
sistema jurídico y la del sistema monetario. La jurisdicción de los diversos
tribunales de la Heliea (del nombre de la plaza Heliea, sede del tribunal de los heliastas)
se extendía a numerosos procesos en el ámbito de la Liga marítima.
Constituye un testimonio de ello el decreto ático ya mencionado sobre
Calcis. Cada vez ocurría con mayor frecuencia que los ciudadanos de una ciudad
confederada debieran hacer antesala en Atenas en los tribunales populares. Por
otra parte, la ley de la moneda, promulgada alrededor del 450 a. C., tuvo como
consecuencia que muchas ciudades de la Liga suspendieran sus propias
acuñaciones. Por si esto no fuera bastante, hay pruebas de que los atenienses
intentaron reiteradamente llevar al poder, en las ciudades dependientes, a los
elementos democráticos.
Como
resultado de estos cambios, en muchas de las ciudades de la Liga se iba
acumulando una peligrosa materia explosiva contra Atenas, cuyo dominio se fue
percibiendo como más opresivo cada vez, sobre todo en una época en que ya no
había que seguir temiendo a los persas. Pero la hegemonía marítima de Atenas
tuvo también sus aspectos positivos. Por ejemplo, ya no se puede seguir
hablando de una piratería, en el Egeo, digna de mención; en forma
significativa, ésta solo volvió a animarse cuando el imperio marítimo ateniense
se hubo hundido.
En muchos
casos también concertó Atenas con los estados de la Liga marítima los convenios
de auxilio jurídico usuales, en los que se conservaba la paridad de ambas
partes, como p. ej. en el tratado con la Faselis licia, alrededor del 450 a.C, o con Quíos. Causaba enojo particular entre los
confederados el hecho de que Atenas no se consideraba obligada a dar cuenta del
empleo de los tributos. Los atenienses, dice Plutarco, no estaban obligados a
rendir cuentas a sus aliados acerca del dinero, puesto que, para protección de
los confederados, eran los campeones en la lucha contra los persas y mantenían
a los bárbaros dentro de sus dominios. Sin duda hay en este principio algo de
verdad, pero esta actitud de Pericles fue la tazón de que Tucídides, hijo de Melesias, hiciera suya la causa de los aliados.
Sería
erróneo suponer, como se ha hecho, que la reorganización de la Liga marítima
para convertirla en instrumento de poder ateniense sólo se produjo después de
la paz de Calias (449/48); es suficiente la resolución ateniense sobre Eritras para probar lo contrario, cualquiera que sea la
fecha en que se la sitúe. La refundición de la Liga contribuyó, indudablemente,
a que Atenas tratara de estabilizar su hegemonía no sólo mediante la
introducción de órganos de inspección (epíscopos,
«inspectores») y comandantes de guarnición. Y el establecimiento de
«cleruquías» en los territorios de los estados aliados constituía también para
muchos de los confederados un motivo de irritación. Para Atenas, el envío de
estas «cleruquías» tenía la ventaja de que absorbía una cantidad de ciudadanos
atenienses y, ante todo, a aquellos que en Atenas no tenían lo suficiente para
vivir. Se encuentran cleruquías áticas en Naxos,
Andros, en el Quersoneso tracto (Galípoli), en Brea, junto al Estrimón inferior,
en Oreo (Histiea, en Eubea). Por lo demás, el sistema
de las cleruquías se reveló en el caso de conflictos bélicos y sobre todo, por
supuesto, durante la guerra del Peloponeso, como muy útil para Atenas. Por otra
parte, revisten las cleruquías especial interés por el hecho de que forman
parte del estado ateniense, de modo que sus habitantes siguen siendo ciudadanos
atenienses aun en el extranjero. Sin duda, pata los nativos, la existencia de
una cleruquía ática significaba, en cambio, una
restricción de sus derechos, especialmente en cuanto a la posesión de bienes
raíces se refiere. Pero, en este aspecto, Atenas nunca fue pusilánime, y de las
listas del tributo se desprende que en muchos casos redujo el tributo a las
comunidades afectadas.
Si queremos
formarnos una idea de la capacidad de acción de la Liga marítima y de sus
miembros, las listas del tributo revelan que en el año 446/45 pagaron las
siguientes comunidades el tributo más alto: Tasos, Egina (30 talentos cada
una), Paros (18 talentos), Bizancio (15,7 talentos), Mendes y Abdera (15 talentos cada una), Lámpsaco (12
talentos) y Lindo (10).
De este
resumen se desprende que eran entonces las ciudades de la costa de Tracia y del
sector del Helesponto las que pasaban por ser las más prósperas desde el punto
de vista financiero. Al propio tiempo se encuentran también en esta región las
líneas de comunicación más importantes de Atenas; unen a la ciudad con el mar
Negro y el sur de Rusia, de donde había que importar el trigo, indispensable
para la alimentación de la población.
La Liga
marítima délico-ática había sido inicialmente una
asociación de carácter federal cuyos miembros estaban jurídicamente en pie de
igualdad, pero esta situación fue variando lentamente, aunque en forma cada vez
más clara, en favor de Atenas. No obstante, esta asociación, dirigida por
Atenas, sigue siendo aún hoy acreedora de nuestra plena admiración. Nacida como
alianza contra los persas, la Liga marítima duró casi tres cuartos de siglo,
del 478/77 al 404, y durante este tiempo se reveló como un elemento necesario
en la organización de la política griega. Esta creación de Atenas es tanto más
admirable cuanto que ésta no disponía en modo alguno de medios militares
ilimitados. Cada sublevación sacudía los cimientos de la alianza, y sólo podía
ser reprimida con gran esfuerzo. Constituía un inconveniente particularmente
grave la falta de una burocracia preparada que, por lo demás, no existía
entonces en parte alguna de Grecia, de modo que los atenienses hubieron de
esforzarse por salir del paso con pocos funcionarios, y aún a éstos sólo pudo
recurrirse en caso de apuro. La única autoridad permanente de la Liga eran los
tesoreros, los helenotamías.
Aún no
conocemos con exactitud lo que se refiere a la división de la Liga en
distritos. Había cinco distritos: el tracio, el helespóntico, el jónico, el
cario y el insular. De éstos, el distrito cario se disolvió poco después del
440, siendo incorporadas las ciudades carias al distrito jónico. Esta
organización nada tiene que ver con una división en provincias, sino más bien,
acaso, con la recaudación de los tributos, según la cual figuran las diversas
dudades clasificadas en las listas de aquéllos. Atenas no dominaba la Liga con
auxilio de medidas burocráticas, sino gracias al peso de su prestigio, que
descansaba ante todo en los actos de sus grandes hombres, esto es, de Cimón y
Pericles.
Los quince
años que van del acuerdo de la paz de los treinta años (446/45) hasta el
comienzo de la guerra del Peloponeso (431) están inequívocamente en Atenas bajo
el signo de Pericles. Fue éste quien imprimió a la política exterior ática una
nueva orientación. Por primera vez se introdujo Atenas en la política
occidental mediante la fundación de la colonia pan-helénica de Turios (443).
Tal vez lo que hizo Pericles fue alejarse hacia el oeste frente, a la presión
espartana, con objeto de crear para Atenas nuevas posibilidades de expansión en
terreno neutro. Después que en el año 445 fracasó parcialmente el intento de
los atenienses de volver a fundar la dudad de Síbaris (destruida el año 551/10), Pericles proclamó la idea de fundar, con
participación de todos los pueblos griegos, una colonia panhelénica en el sur
de Italia. Fue ésta la ciudad de Turios, cuyo plan urbano fue proyectado por el
arquitecto y filósofo Hipodamo de Mileto. Entre los
ciudadanos de la colonia figuraban Heródoto de Halicarnaso, el famoso
historiador, y Protágoras de Abdera; también Empédocles de Agrigento
(Acragante) estuvo algún tiempo en Turios. Pericles siguió sustentando aquí la
idea panhelénica aun cuando sus adversarios tomaron el poder en la colonia.
Incluso cuando Turios entró en conflicto con la colonia espartana, más fuerte,
de Tarento, Pericles no intervino; no se sabe si le faltó para ello la voluntad
o la fuerza. Atenas no carecía de aliados en Occidente. Estaba aliada, en
efecto, con la siciliana Segesta y, además, con Regio
y Leontinos, con las que había concertado tratados de alianza en un momento que
desconocemos, pero fueron renovados luego (en 433/32), la víspera de la guerra
del Peloponeso. Fue particularmente importante la amistad con Regio. Esta
permitía a Atenas utilizar sin trabas el estrecho de Mesina, lo que para d
comercio con Italia central, y especialmente con Etruria, era de la mayor
trascendencia.
Pero no era
ésta la única conexión de Atenas con Italia central. En efecto, las magníficas
excavaciones de la necrópolis etrusca de Spina (junto
a Comacchio, en el delta del Po), han revelado la
importancia de la participación ateniense. Desde Spina,
el comercio alcanzaba por tierra a toda Italia septentrional y, tal vez,
incluso a las regiones situadas más allá de los Alpes que, anteriormente,
habían sido el dominio exclusivo del comercio de Masalia.
De esta forma se introdujo Atenas en una esfera que anteriormente se había
reservado para sí la gran ciudad comercial griega del istmo, Corinto; un motivo
más de la encarnizada enemistad entre ambas ciudades, que contribuyó a que
estallara la guerra del Peloponeso. Sin embargo, Corinto no era la única
competidora de Atenas en Occidente, pues tampoco Siracusa, ligada desde su
fundación por múltiples vínculos con la ciudad del istmo, veía con buenos ojos
la expansión del comercio ático, y tanto menos cuanto que Atenas se había
aliado con sus propios rivales, Regio y Leontinos, dos fundaciones calcídicas.
Una grave
crisis de la Liga marítima fue la sublevación de Samos en el invierno de 441.
Esta gran isla, que disponía de una considerable extensión de terreno en Asia
Menor, pertenecía a aquellos miembros de la Liga que, al igual que Quíos y
Lesbos, gozaban del privilegio de contribuir con el servicio de naves. Samos se
encontraba en conflicto con Mileto a causa de la posesión de Priene, en lo que Mileto era apoyada por los atenienses que
le estaban emparentados. El conflicto se complicaba por efecto de las luchas
partidistas intestinas en Samos. Cuando Pericles hubo llevado al poder en la
isla al partido democrático, los oligarcas lo derrocaron de nuevo, en lo que
hizo causa común con ellos Pisutnes, el sátrapa persa. Sin duda, los atenienses
eran superiores por mar, pero tenían el temor permanente de una intervención de
Persia, porque los samios no habían tenido reparo en solicitar la ayuda de los
persas. Pero se vieron defraudados, y su ciudad fue cercada y sitiada. Por
parte de Samos, fue el filósofo Meliso quien se
distinguió en las luchas por mar contra los atenienses, en tanto que del lado
de éstos logró la caída de la ciudad, con sus máquinas de asedio, Artemón de Clazómenas. Samos hubo
de capitular después de un sitio de cierta duración, probablemente en la
primavera del año 439. Fue castigada duramente, como todos los estados de la
Liga marítima que hacían defección: es posible que perdiera la isla de Amorgos, y además hubo de pagar los gastos de la guerra. A
la defección de Samos se había asociado Bizancio que no tardó, sin embargo, en
ser sometida nuevamente. Con ocasión del conflicto entre Samos y Atenas se
había puesto de manifiesto que el estado más débil no temía volverse hacia los
persas, como lo hicieron también las comunidades sicilianas al pedir ayuda a
Cartago.
En el año
443 a. C., Tucídides, hijo de Melesias, yerno de
Cimón y el adversario más importante de Pericles, fue expulsado de Atenas por
medio del ostracismo. Aunque no pudiera compararse con Pericles, contaba sin
embargo, en cuanto jefe de la oposición, con mucha influencia y, en particular,
hizo siempre suya la causa de los aliados. Así fue precisamente este político
quien tomó como pretexto las grandes construcciones suntuosas de Atenas para
atacar la política financiera de Pericles. También bajo otro aspecto constituye
el destierro de Tucídides una fecha importante en la vida de Pericles; en
efecto, a partir del año 443, Pericles fue elegido estratega año tras año,
siendo él, en adelante, el verdadero jefe del estado ático.
En la
antigüedad se consideró el carácter de Pericles como producto de su educación
filosófica naturalista, siendo sobre todo la filosofía de Anaxágoras la que le
habría imprimido sus rasgos. Y efectivamente, Pericles dominaba magistralmente
el difícil arte de dirigir las masas, que desplegó hábilmente en sus discursos,
los cuales, con su gran fuerza de persuasión superaban a los de todos sus
competidores. Aquel que en Atenas quería desempeñar un papel político, había de
estar en condiciones de dirigir en particular, la asamblea popular según su
voluntad, había de poder ganar para sus proyectos, con una intuición
psicológica sutilísima, el ánimo de sus oyentes. De la gran capacidad oratoria
de Pericles tenemos numerosos testimonios: en efecto, Eupolis,
el poeta de la comedia antigua, que había oído a Pericles personalmente, estaba
entusiasmado al respecto, no menos que el propio historiador Tucídides.
En muchos
estudios modernos se ha hecho a Pericles el reproche de que, igual que
Bismarck, no había sabido rodearse de colaboradores capacitados. K. J. Beloch sostiene incluso que alrededor de Pericles sólo
habría encontrado gente de inteligencia nula. Indudablemente hay algo de cierto
en este reproche; pero, para decidir si es totalmente acertado, nos faltan los
materiales que han servido de base a este juicio y, en particular, las fuentes
contemporáneas. Sin embargo, se desprende de la tradición antigua que Pericles
contó con algunos colaboradores competentes, entre los cuales Formión fue el más importante. Este individuo se distinguió
principalmente en lo relacionado con el ejército y la marina, y consiguió
grandes éxitos en los primeros años de la guerra del Peloponeso. Fue también
colaborador de Pericles el poeta Sófocles, pese a que en sus ideas básicas los
dos hombres apenas coincidieran. Sófocles fue el año 443/42 tesorero de la Liga
(helenotamías) y, dos años después, en el
441/40, fue estratego en la guerra contra Samos, en la que cumplió sin
dificultad la tarea que le había sido encomendada. Finalmente, formaba parte
del círculo de Pericles, además, Calias, hijo de Calíades;
éste fue quien presentó el decreto de finanzas que lleva su nombre, del año
434, aunque, por supuesto, de acuerdo con los proyectos de Pericles. Además,
Calias fue el promotor de las resoluciones populares relativas a la renovación
de las alianzas con Regio y Leontinos.
La figura de
Pericles ha sido siempre objeto de numerosos ataques, sobre todo por parte de
los comediógrafos. Las invectivas revisten por regla general un carácter muy
personal, siendo en particular su cabeza en forma de cebolla un objeto favorito
de burlas. Sería erróneo, con todo, querer tomar los ataques de los poetas
cómicos (Cratino, Hermipo, Teleclides y otros) demasiado al pie de la letra, tanto más
cuanto que precisamente la comedía puso por las nubes, después de su muerte
(429), sus grandes cualidades. En la comedia aparecen Pericles y sus
contemporáneos, también Sócrates, tal como el pueblo de Atenas los vio o, al
menos, tal como entonces se deseaba ver a los individuos. El ciudadano se
refocilaba cuando se enteraba por boca del actor cómico de que también el gran
olímpico tenía sus debilidades humanas y, en forma significativa, volvía
siempre a ser blanco de chistes de la comedia el enlace de Pericles con
Aspasia. Nadie comprendió en Atenas que esta libertad de. expresión de la
comedia se viera pasajeramente restringida por alguna prohibición, como lo fue
efectivamente en una ocasión bajo el arconte Moríquides,
440/39.
Pero más
gravedad que la comedia, que no respetaba a ningún político ateniense, revistió
una serie de procesos. En éstos se había acusado no sólo a Aspasia, sino
también a algunos amigos personales de Pericles, entre otros a Anaxágoras y Fidias,
el arquitecto y escultor a quien Atenas debía la estatua de Atenea Partenos. De estos procesos, el de Anaxágoras, a quien se
acusó de ateísmo, corresponde probablemente a una época próxima al año 450 (?),
en tanto que el de Fidias habremos de situarlo en el 438/37 o en el 432/31 a.
C., siendo este último año más probable que d otro. En todo caso, Fidias seguía
todavía trabajando en Olimpia en los primeros años de la guerra del Peloponeso,
de modo, pues, que no pudo haber muerto en una cárcel ateniense; su. vida sólo
tocó a su fin hacia el año 420 a. C. Este es d resultado de las investigaciones
más recientes, en las que el hallazgo del taller de Fidias en Olimpia revistió
importancia decisiva. ¿Y Aspasia? También ella parece haber sido acusada
de asebia («impiedad»), pero fue
absuelta probablemente poco entes, al parecer, de empezar la Gran Guerra.
¿Hay que
suponer acaso que estos procesos minarían la autoridad de Pericles? Semejante
supuesto sería exagerado; por otra parte, es dudoso que el proceso de Fidias
fuera un proceso político. En efecto, se acusó a! artista de sustracción de
oro, acusación cuyo fundamento actualmente no puede: probarse ni refutarse.
Tampoco existen pruebas de que detrás de estas acusaciones estuviera la persona
de Tucídides, hijo de Melesias, que después de un
destierro de diez años había regresado a Atenas.
Más
destructiva que los ataques de sus adversarios fue la política financiera de
Pericles. Sin duda, aunque no sabemos mucho de ello porque la tradición poco
nos informa al respecto, consta, con todo, que para las construcciones
suntuosas de Atenas, Pericles gastó sumas enormes. No se trataba de dinero
ateniense, sino predominantemente del procedente de los tributos de los
miembros de la Liga marítima. Aunque ciertos investigadores invocan que se
trataba, en realidad, de las cantidades que estaban depositadas en el tesoro de
Atenea Políade, pero esto apenas representa
diferencia alguna. Sin duda, la propia Atenas disponía de ingresos
considerables, pero no hay motivo alguno para suponer que los reproches hechos
a Pericles en el sentido de que despilfarró el dinero de los aliados carecían de
fundamento. Desde principios de la expedición egipcia (460), la carga de las
finanzas atenienses se fue haciendo cada vez mayor; el armamento para las
flotas de Egipto y Chipre hubo de absorber cantidades enormes, a lo que se
añadió la sublevación de Samos. Nada tenía de sorprendente, pues, que las
reservas financieras se fueran acabando. No hay que olvidar en este contexto
que los griegos no tenían idea alguna de algo similar a la economía financiera
moderna. Acostumbraban a utilizar el contenido de las diversas cajas hasta que
estaban vacías. Hasta el año 434 no se pensó en crear una reserva financiera
permanente. Presentó el proyecto Calias, hijo de Calíades,
el conocido partidario de Pericles. Según éste, había que destinar a la caja de
Atenea tres mil talentos en concepto de reserva. La medida sólo se comprende si
se tiene presente que en el año 434 la situación política se había ido
agravando cada vez más. Así, pues, se quería tener una provisión en caso de una
guerra que, por entonces, quedaba en el terreno de lo posible. Al empezar la
guerra del Peloponeso había en el tesoro de Atenea seis mil talentos, siendo
así que el nivel máximo había sido de nueve mil setecientos talentos. Con todo,
a Pericles y sus amigos no se les puede eximir del reproche de haber prestado
escasa atención a las finanzas, que constituyen, como todo el mundo sabe, la
columna vertebral de un estado sano; al menos no toda la atención que los
tiempos exigían. Así, pues, Atenas entró con una preparación financiera
insuficiente en una guerra en la que no sólo estaba en juego la existencia de
la Liga marítima, sino también la supervivencia de la propia Atenas.
7. La
vida cultural e intelectual en la época de Pericles
Está ligado
indisolublemente al nombre de Pericles, desde la antigüedad, el concepto de la
«época de Pericles» y la «cultura de Pericles». Efectivamente, el nivel
cultural de Atenas en el siglo V no se concibe sin el gran estadista ateniense,
pues fue él quien mediante sus medidas políticas creó los requisitos externos
del desarrollo cultural. Y no sólo esto, sino que él mismo participó
activamente en el movimiento cultural. Le unía una amistad personal con
numerosos artistas e intelectuales, y gracias a su iniciativa se realizaron en
Atenas construcciones y obras de arte que forman parte de las creaciones más
bellas del género humano.
Atenas debía
en gran parte su jefatura en Grecia a su hegemonía en la Liga marítima délico-ática. Sin embargo, el vertiginoso ascenso de Atenas
no habría sido posible si poco después de las victorias sobre los persas no se
hubiera iniciado en el ámbito griego un desplazamiento extraordinariamente
importante del centro de gravedad económico. En el siglo VI, Jonia y en
particular la ciudad de Mileto habían figurado a la cabeza de la economía, del
comercio y también de la vida cultural. Sin embargo, el auge de Jonia quedó
truncado por el resultado infortunado de la sublevación jónica. El año 494,
Mileto había sido totalmente destruida, y no había de volver a adquirir cierta
importancia hasta la época helenística. Los herederos de Jonia fueron Atenas,
sobre todo, y algunas ciudades como Corinto y Egina. Corinto, que con su flota
y con el auxilio de sus colonias dominaba las comunicaciones marítimas hacia
Occidente, hacia el sur de Italia y hacia Sicilia, y Egina, una competidora
nada despreciable de Atenas en el golfo Sarónico. Sin
embargo, Egina fue humillada en su conflicto con Atenas, y su capitulación en
el 457 señaló prácticamente el fin de su florecimiento. A mediados del siglo V,
las ciudades más importantes y populosas del mundo griego eran Atenas,
Siracusa, Gela, Atragante (Agrigento) y Corinto y,
entre las islas, Tasos, Patos y Corcira.
Las cifras
relativas a la población sólo pueden indicarse muy aproximadamente, porque
faltan los datos estadísticos correspondientes. La población de Atenas se había
calculado en tiempos de Pericles entre 105 y 120.000 habitantes, de los cuales,
sin embargo, sólo 35.000 eran ciudadanos; la población total del Ática se
calcula entre 210 y 230.000 almas (De Sanctis). Así, pues, el Ática era mucho
más populosa, al parecer, que Beoda, la que, en cuantío región principalmente
agrícola, pudo haber contado entre 110 y 125.000 habitantes.
Por lo que
se refiere a Esparta, se ha llegado a calcular su población en más de 200.000
habitantes, pero de ellos sólo de cuatro a cinco mil gozaban de la plena
ciudadanía. A esta pequeña hueste de espartanos se enfrentaban, según los
cálculos los más recientes, unos 40.000 periecos (súbditos) y no mnos de 150.000 ilotas. Sin embargo, todas estas cifras
han de tomarse exclusivamente como valores aproximados.
Para la
alimentación de su población, Grecia dependía ya en la antigüedad de
importaciones exteriores. Ya Solón había prohibido la exportación del trigo
ático, pero permitió, en cambio, la exportación de aceite e incluso la fomentó.
El trigo era importado en barcos del Ponto Euxino (mar Negro), de Sicilia y de Egipto. Este último país, ante todo, era un
gran productor de trigo; para no mencionar más que un detalle, ya en el II
milenio a. C. había ayudado con suministros de trigo a los hititas. Las cifras
de importación son muy elevadas. A mediados del siglo IV se descargaban en el
Pireo 800.000 medimnos (3 millones de quintales) de
trigo. Estas importaciones se hacían tanto más necesarias cuanto que la
agricultura griega seguía adherida a sus ya anticuados. métodos de cultivo. En
el Ática crecían principalmente la cepa y el olivo, cuyo cultivo se practicaba
con un cuidado meticuloso. El vino y el aceite griegos ya habían conquistado en
el siglo VI grandes mercados; constituían las partidas más impetrantes entre
los bienes griegos de exportación. Pese al auge del comercio, en extensas
regiones del mundo griego seguía dominando en parte la economía
natural, sobre todo en las regiones apartadas.
Al lado de
ésta existía, por supuesto, una economía monetaria desarrollada, de la que dan
testimonio las numerosas acuñaciones de monedas de localidades griegas. Las
monedas del siglo V constituyen algo más que una fuente importante para el
estudio del comercio griego; muchas de ellas están adornadas con magníficas
imágenes, especialmente las de Siracusa. La plata para estas acuñaciones se
conseguía en cantidades suficientes; los atenienses tenían sus minas en el
monte Laurión, que estaban arrendadas a empresarios privados. Estos las
explotaban con ayuda de esclavos y a menudo en condiciones de trabajo muy
primitivas. Al lado de las minas del monte Laurión, cuyo rendimiento fue
manifiestamente bajando hacia fines del siglo V, existían las minas del Pangeo, que más adelante quedaron bajo el dominio de los
macedonios. En los grandes santuarios panhelénicos, ante todo en Delfos y en
Olimpia, se acumularon con el correr del tiempo formidables riquezas; constaban
de ofrendas y dinero contante, que particulares o comunidades griegas habían
confiado a los templos para su custodia. Aunque, como se sabe, en Esparta
estaba prohibida la posesión de metales preciosos y sólo circulaba el tosco
dinero de hierro, más de un espartano que había llegado a poseer oro y plata lo
ponía en seguridad más allá de las fronteras del país.
Por lo
demás, los grandes santuarios ejercían en múltiples aspectos la función de
bancos y frecuentemente prestaban dinero, por supuesto, contra el pago de
intereses apropiados. El templo de Delos, por ejemplo, cobraba el diez por
ciento, que en aquella época era un tipo de interés perfectamente corriente,
que por regla general solía ser rebasado y no rebajado. El aumento de la
circulación monetaria hacía que, como siempre ocurre, los precios fueran
subiendo; por una pala de cebada sólo se pagaba en tiempos de Solón
un dracma y el doble, en cambio, unos doscientos años después. Por otra
parte, el precio de un cordero había aumentado, durante el mismo tiempo, diez o
veinte veces. La persona que quería colocar su dinero en forma particularmente
remunerada lo dejaba como préstamo marítimo, donde producía un interés
enormemente alto, que en parte hay que considerar como prima de riesgo. Por lo
demás, la navegación seguía siendo todavía, en su mayor parte, navegación de
cabotaje. Para ir de Grecia a Sicilia se debía tomar un barco corintio, que
hacía escalas en Corcira y Tarento. Apenas había mapas marítimos, faros y
marcaciones, y hasta la época de los emperadores romanos no se introdujo un
cambio en este aspecto.
Los salarios
para la mano de obra eran en el siglo V muy exiguos. Un remero obtenía 3 óbolos
diarios, por los que tenía que trabajar duramente. Por regla general el trabajo
intelectual no era pagado mejor que el corporal; así, por ejemplo, el maestro
de construcción del Erecteo de Atenas sólo cobraba
diariamente un dracma, es decir, lo mismo que un picapedrero. En cambio estaba
bien pagado el trabajo de los médicos y los sofistas, algunos de los cuales
lograron acumular cantidades importantes.
En honor de
los griegos debe decirse que su vida cotidiana era sumamente modesta. Las casas
de los particulares eran de madera, arcilla o entramado, y carecían en absoluto
de cualquier tipo de lujo; en la indumentaria, la túnica larga jónica de
algodón fue pasando de moda, y fue sustituida por la túnica peloponesia de
lana. Los vestidos de lino estaban reservados exclusivamente a las mujeres. Los
«quitones» (las «túnicas») de púrpura eran el distintivo oficial de los
estrategos áticos y de los hoplitas espartanos.
La
alimentación era muy sencilla y consistía principalmente en trigo, en forma de
papilla o torta, y en legumbres y hortalizas. Como complemento se comían
aceitunas, higos, queso y pescado salado; sólo había carne y caza los días
festivos. El porcentaje diario por cabeza se calculaba en una choinix (un «quénice»
= un poco más de un litro) de harina de cebada, que valía un cuarto de óbolo.
Si tenemos en cuenta que el salario global de un trabajador no pasada de unos
tres óbolos, vemos que en las familias numerosas se vivía a menudo con gran
estrechez.
Formaba
parte de los deberes honrosos de los ciudadanos ricos servir al público con
prestaciones especiales. Estas prestaciones (liturgias) se referían ante
todo al equipo de barcos de guerra (trierarquía) y a la decoración y
equipo de los coros en las representaciones de tragedias y comedias en Atenas (coreguía). Una trierarquía constituía un asunto
costoso, y bastaba para arruinar a ciudadanos incluso acomodados. Así, por
ejemplo, el equipo de una sola nave costaba durante la guerra del Peloponeso
casi un talento; ocurría ocasionalmente que habían de unirse dos ciudadanos
para hacerse cargo de la trierarquía. En conjunto, sin embargo, el sentido de
solidaridad pública de los griegos se manifestó en forma ejemplar, y no cabe
duda que muchos centenares de ciudadanos dieron al estado mucho más de lo que
de él recibieron. La actuación al servicio de la colectividad constituye una
característica eminente del helenismo, aun en tiempos de los emperadores
romanos.
Los gastos
del estado ático no eran exiguos. Se dedicaban grandes cantidades a los
ciudadanos y los funcionarios; los pritanos eran
mantenidos en el Pritaneo a cargo del estado, y los
500 consejeros recibían dietas, lo mismo que los jurados; sin embargo el sueldo
del juez se cubría esencialmente con los gastos del juicio. Asimismo eran
grandes los gastos para el culto y las festividades. Por ejemplo, en el año
410, es decir, en plena guerra, no se gastaron menos de seis talentos en el
festival de las Grandes Panateneas. Si se añaden a esto los costos de las
construcciones públicas (en tiempos de Pericles, y sólo en la Acrópolis, no se
construyó por menos de 2.000 talentos) y los gastos, año tras año, de la
guerra, podemos formarnos fácilmente una idea de cuán grandes habían de ser las
cargas que pesaban sobre las finanzas áticas. ¿De dónde venía, pues,
el dinero? No había impuestos directos, y solamente en casos de necesidad se
recaudaba la llamada eisphorá («aportación»);
la imposición directa no era concebible para los griegos, pues habrían visto en
ello el signo de la tiranía. Pero en su lugar había numerosos impuestos
indirectos, como p. ej. los derechos de fondeo (ellimenion),
que se recaudaban de las mercancías importadas y exportadas y solían ser del
dos al cinco por ciento de su valor, aunque en el Piteo eran sólo de uno por
ciento. Para el contrabando no había motivo, puesto que no había fronteras
aduaneras ni se percibía en las fronteras territoriales derecho alguno. En
cambio, se habla a menudo de derechos de paso; así, por ejemplo, se cobraba
para el paso del Bósforo una dekate («una
décima parte»), esto es, unos derechos del diez por ciento. También para la
utilización de los mercados había que pagar derechos. No había impuestos
profesionales, y solamente el oficio de los volatineros, de los adivinos y
algunos otros poco honorables estaban sometidos a un tributo. Atenas obtenía
ingresos considerables del impuesto de los metecos; en efecto, en la dudad y en
el Pireo se habían establecido numerosos ciudadanos de otras localidades, y
éstos estaban obligados a pagar un impuesto de protección. Se añadían a esto
los ingresos provenientes de la confiscación de bienes de las personas
condenadas; aún existen inscripciones en las que está consignado el inventario
de la casa de Alcibíades, que fue condenado y desterrado a causa del sacrilegio
de los hermes. Así, pues, aparte de los tributos, el
estado ático disponía de numerosas fuentes de ingresos; pero ya entonces
resultaba difícil formarse una idea de conjunto, tanto más cuanto que los
griegos siempre ignoraron d arte de establecer un presupuesto estatal.
La época de
Pericles se distingue por una extraordinaria actividad constructora en Atenas.
Los impulsos que emanaban al respecto de Atenas condujeron a una emulación
pacífica en toda Grecia. Tampoco Sicilia se mantiene a la zaga. Aquí fue, sobre
todo, la iniciativa de los tiranos de Siracusa e Hímera la que, después de la
victoria del año 480 sobre Cartago, dio el impulso a un magnifico florecimiento
de las construcciones monumentales en la isla. La construcción de los Muros
Largos entre la ciudad de Atenas y el puerto del Pireo tuvo carácter
estrictamente estratégico. El proyecto se adoptó inmediatamente después de la
ruptura con Esparta, el año 461, pero la ejecución se alargó por algún tiempo,
de modo que los Muros Largos sólo estuvieron terminados después que los
atenienses y los espartanos se hubieron enfrentado, por vez primera con las
armas en las manos, el año 457 en Tanagra. Unos quince años después se añadió
otro muro a los dos ya existentes, que tenía por lo visto el objeto de servir
como segunda línea de defensa. En esta forma, la ciudad de Atenas y su puerto,
el Pireo, se habían convertido en una gran fortaleza única que desde tierra era
prácticamente inexpugnable. En el espacio entre los dos muros largos había de
poder refugiarse en caso de invasión hostil, según era la idea de Pericles, la
población rural del Ática. Así, pues, estaba previsto desde un principio
mantenerse por tierra a la defensiva. Una parte de este plan la formaba la
ampliación del Pireo, cuyo proyecto se debe al arquitecto Hipodamo de Mileto, el mismo que más adelante proyectó la urbanización de Turios en la
Magna Grecia. Por lo demás, en el Pireo se realizó por vez primera la
disposición esquemática de la ciudad con las calles cortándose, en ángulo
recto, que hasta allí no se había dado en Grecia. Por supuesto, los Muros
Largos y las instalaciones del Pireo costaron mucho dinero, que en parte hubo
de ser obtenido de los tributos de los aliados.
La
construcción de nuevos templos en Atenas se había empezado ya en tiempos de
Cimón, pero la época de Pericles representa un nuevo punto de partida. El más
célebre es el templo de Atenea Pártenos, cuya construcción se empezó
inmediatamente después de la paz de Calias. El arquitecto fue Ictino, y la obra duró quince años. El templo, construido
con mármol pentélico brillante, tenía unas proporciones enormes, que en tiempos
posteriores ya nunca volvieron a alcanzarse. Con sus columnas dóricas y su
estatua de oro y marfil de la Atenea virgen, obra de Fidias, el templo se
convirtió en el símbolo de Atenas, la ciudad que bajo Pericles había ascendido
a centro del mundo griego. Como entrada a la Acrópolis se levantó un portal
monumental para las festividades, los Propileos. Esta construcción hubo de
terminarse precipitadamente, y no completamente de acuerdo con el proyecto
primitivo, al iniciarse la Guerra del Peloponeso. Al propio tiempo se levantaba
al pie de la Acrópolis el templo de Teseo (Teseón),
en el que hay que ver probablemente un templo a Hefesto (Vulcano). El Partenón
se conserva actualmente en estado ruinoso (fue alcanzado en 1687 por la bomba
de un aventurero alemán al servicio de Venecia, y luego lo utilizaron los
turcos como depósito de pólvora). Por otra parte, el templo de Teseo
es el único de todos los santuarios griegos que se ha conservado esencialmente
intacto. Con el Odeón, situado en la ladera oriental del fuerte, así como con
otras construcciones que hoy ya no existen, obtenía entonces Atenas un aspecto
totalmente nuevo. La dudad era admirada en el mundo entero y visitada por
numerosos forasteros. Tampoco en el resto del Ática se permanecía inactivo. En
la célebre Eleusis, conocida por sus Misterios, Ictino construyó un nuevo templo, y junto al cabo Sunio se
levantó el templo de Poseidón. Visible desde alta mar, constituía para los
barcos que regresaban el símbolo de la patria.
El más
importante de los escultores es indudablemente Fidias, quien trabajó no sólo en
Atenas, sino también en Olimpia, donde se construyó el gran templo de Zeus
(Júpiter) entre los años 470 y 455. Es probable que Fidias no ejecutase la
estatua del dios hasta el decenio posterior al 430. Entre los contemporáneos
causó una profunda impresión. Dión Crisóstomo escribe de ella hacia el 100 d.
C.: «Cuando se entraba en el templo de Olimpia, uno creía ver al propio
dios-padre, tal como Homero lo ha descrito: sereno, benigno, en majestuosa
grandeza; el visitante se sentía transportado a una esfera superior y podía
olvidar, ante aquella visión, todas las preocupaciones y las penas de la vida».
De esta magnífica estatua nos proporcionan hoy alguna idea, aunque incompleta,
ciertas monedas de Elide.
También para
la pintura empezó con el siglo V una nueva época. Anteriormente había sido
cultivada sobre todo en Jonia. Así, por ejemplo, Mandrocles de Samos, que
construyó para el rey Darío el puente sobre el Bósforo, perpetuó su obra,
juntamente con el paso del ejército persa, en un cuadro que ofrendó al templo
de Hera de su ciudad natal. Sin embargo, el gran maestro del siglo V es
Polignoto de Tasos, quien trabajó no sólo en Atenas, sino también en Beocia y
en Delfos. Se decía de él que era el primero en haber liberado la faz humana de
la rigidez anterior, con lo que se quiere dar a entender, probablemente, que se
salió del estilo arcaico. Además, Polignoto se atrevió a esbozar pinturas
murales enormes, de unos 100 metros cuadrados de superficie, como las pinturas
con que adornó la Stoa Poikile de Atenas: se trataba de escenas de la
batalla de Maratón. En Delfos pintó la caída de Troya y el descenso al Hades de
Ulises. En agradecimiento por sus creaciones, los atenienses le concedieron el
derecho de ciudadanía, lo que en aquellos tiempos constituía una distinción
poco común. Al parecer fue también Polignoto el primero que empleó en el dibujo
un cierto grado de perspectiva.
Las artes
plásticas encontraron en Grecia un campo de actividad propicio. Numerosos
templos se llenaban con figuras que con frecuencia estaban dispuestas en
escenas mitológicas. Así se encontraban en Atenas, en el frontón oriental del
Partenón, la representación del nacimiento de Atenea, en el frontón occidental
la célebre competición entre Poseidón y Atenea, y en las metopas de las
fachadas norte y sur, griegos en lucha con troyanos y escenas de la disputa
entre los lapitas y los centauros; alrededor de la cella, el
sagrario del templo, corría un friso en el que estaba representada la procesión
de los atenienses en las Grandes Panateneas, con varios centenares de figuras y
más de 200 caballos, obra maestra, también ésta, de Fidias.
Entre los
escultores en bronce descuella con mucho Policleto de Argos. Las estatuas por
él vaciadas se distinguen por una belleza, nunca alcanzada anteriormente, de
las proporciones del cuerpo humano, que aún se aprecian claramente en las
reproducciones tardías de sus obras (todos los originales se han perdido sin
excepción). Un célebre ejemplo de ello es el «portador de lanza» (doríforo). Otra estatua muy elogiada es la Nike
(Victoria) de Peonio (de Mendes, en la península de
Calcídica): representa a la diosa de la victoria bajando a la tierra. Esta obra
de arte es una ofrenda de los mesenios de Naupacto a Olimpia, Se trata, por lo
demás, del primer intento, en el arte antiguo, de captar el movimiento del
vuelo en una estatua. Igual éxito consiguió el lanzador del disco (discóbolo)
de Mirón (de Eléuteras, en Atica);
en él el artista ha logrado en forma directamente magistral retener tanto
la idea de la competición deportiva como, incluso, la fracción del instante en
que el joven se encuentra en reposo antes del lanzamiento.
Era
inevitable que el gran arte de los escultores en bronce y en piedra
repercutiera en la pintura de los vasos, la cual ya había rebasado su punto
culminante a mediados del siglo V, aunque aún siguieron creándose entonces
muchas obras magníficas. La famosa crátera de Brigos (ahora en el Museo Martín-von-Wagner, de Wützburgo) es con seguridad de época posterior (del decenio
comprendido entre el 490 y el 480), pero en ella el pincel del pintor ha
ennoblecido de la manera más graciosa una representación sumamente realista.
Los vasos muestran en muchos casos representaciones del mundo de la mitología
griega, pero van introduciéndose también paulatinamente motivos de los dramas;
revelan hasta qué punto la gente se interesó en Ática por la tragedia y los
mitos en ella representados. Es algo totalmente nuevo, en cambio, la
elaboración de los llamados lequitos (‘aceiteras’),
esto es, esbeltos recipientes para ungüentos, de cuello largo, cocidos de
arcilla blanca; se les ponían a los muertos en la tumba y se han encontrado en
grandes cantidades, aunque casi exclusivamente en Ática.
En la
oración fúnebre en honor de los caídos, Tucídides hace decir a Pericles: «Para
recreo del espíritu después del trabajo, hemos adoptado numerosas
disposiciones, en parte las festividades y los sacrificios que celebramos a
todo lo largo del año, y en parte instituciones privadas, en las que
encontramos placer día tras día y que nos ayudan a disipar la melancolía».
Efectivamente, en la Grecia antigua, a la gente siempre le gustó celebrar
fiestas; estaban éstas dedicadas a los dioses y formaban parte inseparable de
la vida política: culto y política van juntos. Muchas de estas festividades
llevaban aparejadas competiciones gimnásticas, otras, en cambio, concursos en
canto y música, y otras, en fin, tenían un contenido dramático, tanto en
tragedia como en comedia. En Atenas, el año empezaba en pleno verano con el mes
llamado hecatombeón, al final del cual se
celebraban las Panateneas, la gran fiesta nacional de Atenas. Las Panataneas se celebraban todos los años, pero con especial
solemnidad cada cuatro años. El punto culminante de la fiesta era la procesión,
que iba del Cerámico, el mercado de los alfareros, a través de Atenas, hasta la
Acrópolis, donde se presentaba a la diosa Atenea con una nueva vestimenta, que
se ponía a su estatua en el interior del templo. En marzo tenían lugar las
llamadas Grandes Dionisíacas. En esta fiesta se representaban tragedias y
comedias en honor del dios, ya que Dioniso es el dios del ditirambo y del
teatro. Participaban en las representaciones numerosos forasteros de todo el
mundo griego y, especialmente, muchas diputaciones de los aliados, que con esta
ocasión entregaban sus tributos en Atenas. También tenían lugar
representaciones en las Leneas, que caían en el mes gamelión (lit. ‘mes de los matrimonios’, entre enero y
febrero). A las representaciones de las Leneas no solían concurrir los
forasteros.
Casi todas
las ciudades griegas disponían de su teatro, y el de Atenas lo encontramos en
la ladera meridional do la Acrópolis, (El teatro de Dioniso, de Atenas,
proviene, en su estado actual, de la época de la Roma imperial).
También en algunos otros demos áticos se
habían construido teatros. La extraordinaria acústica de los teatros
griegos se puede admirar hoy todavía en Epidauro.
Probablemente
no existen mejores testimonios de la vida intelectual en la Atenas del siglo V
a. C. que la tragedia y la comedia áticas. En ellas hay un inconcebible
derroche en el dominio de la actividad intelectual: en Atenas tres autores
componían año tras año, y solamente para las Grandes Dionisiacas, una trilogía
(tres dramas) cada uno y un drama satírico por otra parte, se representaban en
estas fiestas cinco comedias (sólo tres durante la guerra del Peloponeso). Y a
esto se añaden además las representaciones de los festivales en las Leneas.
Pero de todo este tesoro cultural sólo han llegado hasta nosotros algunos
fragmentos. De Esquilo, el poeta más antiguo de la tríada ática, sólo tenemos
siete de las noventa tragedias que escribió en total. La representación de las
obras dramáticas constituía una verdadera competición (agón),
y diez jueces escogidos por el pueblo habían de decidir quién era el poeta, el
corego y el protagonista (actor principal), a los que había que otorgar el
premio.
Hay que
convenir en que el pueblo de Atenas fue un público extraordinariamente amante
del teatro. Tres días, enteros, y por regla general de siete a ocho horas,
permanecía en el teatro una muchedumbre de miles de espectadores
para ver desfilar ante sí la representación de los dramas, a razón de una
trilogía y un drama satírico cada día. Durante las Grandes Dionisiacas, si se
añaden las cinco comedias para cuya representación se había reservado
especialmente un día, resulta que se representaban nada menos que diecisiete
obras teatrales, entre las cuales probablemente figuraban muchas cuya pérdida
no es de lamentar. Cada representación estaba precedida por preparativos
detallados, especialmente el entrenamiento de los coros y la llamada
competición previa (proagón), una especie de
ensayo general, que no tenía lugar en el teatro de Dioniso sino en el Odeón, en
presencia de las autoridades-
Cuando
consideramos que ni las guerras, ni siquiera la gran guerra con los
peloponesios, produjeron ninguna interrupción digna de mención de las
representaciones, y que el estado hizo que fueran representadas también en
aquellos años difíciles tragedias y comedias entre las cuales había piezas que
no coincidían en modo alguno con la política oficial, no podemos menos de
experimentar una gran admiración por el demos ateniense, que
había creado para los espíritus más brillantes de su época una palestra única
en la historia universal.
La gran
tríada de los trágicos áticos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, dominó el
escenario de Atenas durante unos setenta años, es decir, por espacio de más de
dos generaciones; el año 472 se representaron los Persas, de
Esquilo, cuando la mayoría de los que habían participado en la batalla de
Salamina vivían todavía. Incluso Temístocles hubo ciertamente de asistir a la
representación. El punto culminante de la tragedia griega fue alcanzado en la pentecontecia (período de cincuenta años entre la guerra
con Persia y la del Peloponeso); y en ella Esquilo dominó indiscutiblemente
hasta su muerte, el año 456. Va ligada a su nombre una modificación esencial de
la técnica de la representación teatral: puso al lado del primer actor, el
protagonista, otro actor, con lo que la acción de la tragedia ganó gran
vivacidad. Es sorprendente que la inscripción funeraria de Esquilo no mencione
ni con una sola palabra sus grandes obras, aunque sí alude a su participación
en la batalla de Maratón: ejemplo particularmente bello del patriotismo de los
griegos. Esquilo ha levantado en los Persas a Temístocles, el
gran estadista ateniense, un monumento más duradero que el bronce. Pese a que
su nombre no se mencione en la tragedia, Temístocles es evidentemente en este
drama, aunque fuera de escena, el gran contrincante de Jerjes, el rey persa. En
la tercera pieza de la trilogía de la Orestíada, en las Euménides,
se encuentran alusiones a la reducción de poder del Areópago (la obra fue
representada el año 458, o sea, tres años después de las reformas de Efialtes),
y también a la ciudad de Sigeo, en el Helesponto.
Esta había pertenecido a Atenas en tiempos de Pisístrato, y en la época en que
fue escrita la tragedia, a mediados del siglo V, parece haberse unido a la Liga
marítima.
Era unos
veinte años más joven que Esquilo su rival Sófocles (496-4o6), del demo de
Colona. En las Grandes Dionisíacas del año 468 obtuvo por primera vez la
victoria sobre Esquilo, o sea, siendo relativamente joven todavía. Era juez de
la competición Cimón. Casi durante sesenta años las obras de Sófocles dominaron
el escenario en Atenas: la crónica consigna ochenta victorias suyas en las
Dionisíacas y seis más en las Leneas. Los personajes de Esquilo son exaltados
hasta un nivel sobrenatural; Sófocles, en cambio, representó en sus obras a los
hombres tal como eran realmente en su época, aunque les falta todavía
individualidad. Sin embargo, sus personajes logran conmovernos profundamente.
Por ejemplo, la oposición entre el derecho divino y el derecho humano en las
figuras de Creonte y Antígona nunca ha sido representada en la antigüedad de
modo tan impresionante como lo hizo Sófocles. Se puede considerar como un
resumen de su obra el canto del coro: «Hay, ciertamente, mucha violencia por
doquier, pero nada hay tan violento como el hombre». Por lo demás, en tiempos
de Sófocles se añadió un tercer actor a los dos actores de Esquilo.
El más joven
del trío es Eurípides (nacido hacia el 480, fallecido hacia el 407/06). En su
relación con respecto a Sófocles se pone de manifiesto el problema de las
generaciones. En efecto, mientras el mayor se encuentra todavía por completo
bajo la impresión de las guerras persas, que ha vivido con plena conciencia,
Eurípides, en cambio, no se concibe sin la nueva doctrina, la sofística.
También en el hecho de haberse mantenido alejado toda su vida de la política
encama un nuevo tipo. Sin duda, tampoco faltan, por completo, en sus dramas las
alusiones políticas, pero no revisten mayor significado en relación con la
concepción conjunta. Si la tradición está en lo cierto, compuso nada menos que
22 tetralogías, esto es, 22 trilogías dramáticas y otros tantos dramas
satíricos. El año 455 se presentó por primera vez ante el público. Este no le
mimó en modo alguno, porque en su prolongada vida sólo le correspondieron
cuatro victorias. La extraordinaria maestría de Eurípides se muestra en
su Alcestis, representada el año 438, que
es el drama más antiguo que de él se ha conservado. En Alcestis se
ha hecho objeto de la representación escénica, con la mayor sutileza, un
problema puramente humano. Alcestis es la esposa del
rey Admeto, que está condenado por los hados a morir;
al fallar todos los amigos, se dispone a emprender, en lugar de su querido
esposo, el camino de los infiernos. Su sacrificio no resultaba inútil: es
Heracles quien arrebata su presa a la muerte y devuelve la esposa al rey. Este
drama magistral nos muestra toda la dimensión de la obra de Eurípides, y no nos
sorprende que sus tragedias ejercieran una influencia universal. La vida y la
obra del poeta están llenas de enigmas; el mayor de ellos es, sin duda,
representado por Las Bacantes, su último drama, que compuso en
Macedonia a edad avanzada, y en el que se refleja su propensión hacia el
misticismo.
Ya a
principios del siglo IV las tragedias de Eurípides se consideran clásicas, por
lo que no es extraño que se haya encontrado en Egipto una gran cantidad de
papiros con obras de Eurípides. Con razón ha dicho Goethe de Eurípides (en su
diario, 22 de noviembre de 1831): «Me sorprende a mí que la aristocracia de los
filólogos no comprenda sus excelencias (de Eurípides) y que, con su prevención
tradicional, justificada por el bufón Aristófanes, lo subordinen a sus
predecesores. En su época ejerció Eurípides una enorme influencia sobre todos,
de lo que se desprende que era un contemporáneo eminente que es, en definitiva,
lo que cuenta. ¿Y ha tenido acaso alguna nación después de él algún dramaturgo
que fuera digno siquiera de atarle las sandalias»?
La
influencia de Eurípides sobre su época la percibimos en las observaciones sobre
él acumuladas por los poetas cómicos, ante todo Aristófanes. Este individuo,
Aristófanes de Cídateneo, vivió aproximadamente del
445 al 388. El punto culminante de su creación se sitúa en las postrimerías de
la guerra del Peloponeso. Aristófanes es el representante más importante de la
comedia antigua, y eclipsó a su predecesor Cratino.
La comedia ática es una parte de la vida pública, y en sus versos se reflejan
las esperanzas, los temores, la burla y la petulancia de la gran masa. Cuando
Aristófanes llevó, el año 427, su primera obra al escenario (se trata de
los Comensales), se hallaba todavía bajo el influjo de una
tradición en la que se entremezclaban las costumbres rústicas, la petulancia
festiva y la técnica dramática. La tarea de la comedia ha sido entretener y,
con su agudezas, hacer reír al público. Cratino y
Aristófanes lo lograron con éxito, y muchos de sus personajes se han mantenido
vivos en la literatura. Los poetas cómicos la emprendían de preferencia con los
dirigentes políticos, primero Pericles y, más adelante, Cleón; aunque muchos de
sus ataques nos parezcan muy rudos, sus versos jamás dejan de poseer cierta
gracia. El gran número de campesinos, ciudadanos, metecos y esclavos áticos que
aparecen en las comedias proporciona un animado cuadro de todos los estratos de
la población ática y de sus ocupaciones; su trabajo, sus intereses están
representados con una riqueza de detalles que difícilmente se encuentra en las
obras literarias Sin duda, los personajes son a menudo meras caricaturas, y
quién no recuerda la imagen burlesca de Sócrates, buscador de la verdad, que se
esboza en Las Nubes de Aristófanes: «Vago por el aíre y ando
con mi espíritu explorando el cielo». Lo personal y lo político no se dejan
separar en la comedia ática antigua: las Polis y los Demos,
de Eupolis, muestran ya en sus títulos el interés
político del poeta: se trata de las comunidades de la Liga marítima délico-ática, por un lado, y de las comunidades rurales
áticas por el otro; la segunda de las obras citadas fue representada el año
412, cuando, después del fracaso de la expedición a Sicilia, se dibujaba ya
para Atenas el camino de la catástrofe.
Algunos años
antes, en sus Babilonios (426), Aristófanes había dirigido un
violento ataque contra Cleón; en Las Avispas (422) fustiga la
desmedida pasión de jueces de los atenienses, y en la Paz,
representada en las Dionisíacas del año 421 se prefigura la paz de Nicias. Es
muy conocida la comedia que lleva el título de Lisístrata (411),
en la que las mujeres de ambos lados de la frontera ponen fin, al menos en las
tablas y mediante la célebre y eficaz huelga, a la enconada disputa entre
Atenas y Esparta. Jakob Burckhardt ha opinado que esta obra hubo de resultar lo
más inoportuna posible. En efecto, en aquel momento, en el 411, estaban los
enemigos, los espartanos, en medio del territorio ático, en Decelia; eran
aliados de los persas, y no tenían el menor motivo para mostrarse tan deseosos
de la paz como parecen serlo los embajadores espartanos que aparecen en la
comedia. Lo que hoy nos impresiona desde el punto de vista político en
Lisístrata es el hecho de que al autor le esté permitido conferir públicamente
expresión a un sentimiento que indudablemente existía en todo el pueblo
ateniense, Ahora, que fuera políticamente prudente o no dejar representar en
aquellos momentos una pieza pacifista de esta clase, es otra cuestión.
En la época
de Pericles empezó a tomar consistencia en el mundo griego un movimiento
intelectual que ha pasado a la historia occidental de las ideas con el nombre
de los sofistas. Eran éstos unos individuos que se comprometían a enseñar
sabiduría. Recibían de sus alumnos unos honorarios que les permitían vivir
libre e independientemente. Apenas podemos formarnos una idea, hoy, de cuán
profunda y trascendente hubo de ser la impresión causada por estos individuos y
su doctrina. La vida pública y privada de los griegos se vio fundamentalmente
alterada por los sofistas. El reflejo de las enseñanzas de éstos lo encontramos
en casi todas las obras literarias de la segunda mitad del siglo V. Platón, en
el siglo IV, fue quien, en cuanto su enemigo acérrimo, la emprendió con el
problema de la sofística, enfrentando a aquellos individuos la figura ideal de
Sócrates.
De modo
general, se suele equiparar la sofística a la Ilustración. Hay que tener
presente, sin embargo, que los dos conceptos no coinciden en absoluto y que, a
lo sumo, soló es posible establecer un paralelo entre los dos movimientos desde
el punto de vista del carácter universal de sus efectos'. Por lo demás, los
racionalistas modernos del siglo XVIII no fueron en modo alguno maestros de
retórica. Es curioso que entre los sofistas no figure ni un solo ateniense
nativo; en efecto, provienen todos ellos de fuera, pero han vivido casi sin
excepción, durante más o menos tiempo, en Atenas, desde donde propagaron sus
teorías. Así, por ejemplo, Protágoras nació en Abdera, en la costa de Tracia
(vivió, aproximadamente del 485 al 410), y era conocido en toda Grecia. En
Atenas encontró acceso a Pericles, quien le encargó la redacción de Ja
constitución de la colonia panhelénica de Turios. Pero Protágoras tenía también
enemigos en Atenas; fue amenazado con una acusación de impiedad (asebia) y sus libros fueron quemados públicamente.
Otros grandes sofistas son Pródico de Ceos, Hipias de
Elide y Gorgias de Leontinos.
Ahora bien,
¿en qué consiste el carácter de estos individuos y el de la enseñanza que
propagan? Los sofistas se comprometen a proporcionar facultades e instrucción
general. En esta instrucción ocupa la retórica un lugar central. Su
conocimiento ha de capacitar a los alumnos para la actividad en la vida pública
y, concretamente, en forma que superen a los demás. Así, pues, la enseñanza de
la retórica ha de servir para formar una élite intelectual. No puede negarse
que, con sus esfuerzos, los sofistas lograron grandes éxitos, y contribuyeron,
sobre todo, a la difusión en el mundo griego de la cultura formal. Son los
precursores de la formación universitaria y, al propio tiempo, del profesorado,
desde la Antigüedad hasta nuestros días. De modo análogo a como entonces
anunciaban los sofistas sus enseñanzas, así lo hacen actualmente los profesores
en los programas de conferencias y en las revistas de la universidad. De las
obras de los sofistas, aparte de algunos fragmentos y un par de discursos, no
se ha conservado prácticamente nada. El grado en que dominaban la prosa rítmica
lo revela hoy el pomposo discurso de Gorgias que lleva el título de Helena.
La impresión
causada por los sofistas y su nueva doctrina fue enorme. Anteriormente, los
jóvenes habían puesto su ideal en las competiciones atléticas, siendo su mayor
ambición la de conseguir una victoria en los juegos panhelénicos. El
adolescente, el efebo, se pasaba anteriormente la mayor parte del tiempo en el
gimnasio. Pero, desde que surgieron los sofistas, la juventud se sentaba a los
pies de estos individuos, y era inevitable que los problemas intelectuales se
les aparecieran decididamente a los hombres en formación como los más
importantes. Sin duda, el tipo del atleta rudo y sin cultura siempre había sido
objeto de burla; en Eurípides, por ejemplo, se encuentra un fragmento de
Jenófanes de Colofón en que el pensador jónico no se muestra muy amable con los
atletas: «Poco placer obtiene la polis de que uno consiga la victoria en las
orillas del Pisa (esto es, en Olimpia), porque esto no llena las arcas del
estado.» Por supuesto, estas palabras les venían de perilla a los sofistas,
quienes se consideraban muy por encima de la actividad deportiva de los
griegos. Los sofistas se dirigían con su enseñanza a Jos individuos, y estaban
convencidos de que sus normas contribuían decisivamente a la educación. Se
plantea en esta forma el problema de la instrucción, que desde entonces ya
nunca más volvió a desaparecer de la historia griega.
Proviene de
Protágoras el famoso principio del homo-mensura («el
hombre como medida»): «El hombre es la medida de todas las cosas: de las que
son, en cuanto son, y de las que no son, en cuanto no son.» Como quiera que se
interprete este principio, lo cierto es que era algo totalmente nuevo el que se
viera y se midieran las cosas desde el punto de vista del hombre. Las imágenes
de los dioses, ligados a la vida del estado, de la familia y del individuo,
empezaron a perder su brillo. Decía, por ejemplo, Protágoras: «Acerca de los
dioses nada tengo que decir: ni si son, ni si no son, ni cuál sea su
naturaleza, porque es mucho lo que se opone a nuestro conocimiento, entre otras
cosas, la obscuridad del objeto y la brevedad de la vida humana.» Sin duda, hay
un largo trecho todavía de este principio a la negación de la existencia de los
dioses, pero no era el agnosticismo, con todo, menos peligroso, y el hecho de
que los pensadores volvieran siempre a ocuparse de nuevo de dicha existencia,
nos lo revela el tratamiento que da a los dioses Eurípides en la escena. No nos
sorprende, pues, observar que hacia fines del siglo V surge, en la persona de Diágoras de Melos, un negador de
los dioses; lleva en la tradición el apodo de «el ateo». Y no era el único que
sustentaba tal punto de vista, dado que Critias, el tío de Platón, declaró la
religión como invención de hombres inteligentes para mantener a las masas
disciplinadas y obligar a los individuos a observar una conducta moral.
Entre los
sofistas había individuos cuyo interés se ha aplicado a cuestiones marcadamente
científicas. Por ejemplo, Hipias de Elide fue el primero en establecer una
lista de los vencedores en las Olimpíadas, que ha resultado valiosa en relación
con la cronología griega. Pero también se ocuparon los sofistas de cuestiones
lingüísticas, como con la sinonimia (Pródico), con
los nombres de los pueblos (Hipias), y por supuesto, también, con cuestiones
filosóficas básicas. ¿Son, pues, a tal título, los fundadores de las ciencias
modernas? Esto se sostuvo en ocasiones anteriormente, aunque sin razón
convincente. Lo cierto es que los sofistas proporcionaron saber, saber material
y formal, y que pusieron los fundamentos de una ilustración universal. Fue
particularmente importante para la teoría del estado el que los sofistas
opusieran al derecho legislado (nomos, «ley») un derecho natural. Es el caso,
sin embargo, que en la naturaleza rige, como todo el mundo sabe, el derecho del
más fuerte, de modo que no es de extrañar que ya entonces hubiera habido
individuos que predicaran este derecho. Pero solamente los decenios posteriores
presenciaron en este terreno graves abusos (Alcibíades, o la expedición de los
atenienses contra Melos en 416). Por el contrario,
Hipias de Elide señaló que por ley natural todos los hombres son hermanos, y ya
Protágoras hablaba de que hay que tener en cuenta los derechos de los demás,
porque no vivimos en un estado primitivo como los animales salvajes, sino en la
sociedad humana.
En relación
con la enorme influencia de los sofistas conviene no perder de vista que no
hubo en Atenas, lo mismo que en la mayoría de las comunidades griegas una
instrucción pública. Aquel que quería que sus hijos aprendieran algo los
mandaba a la escuela, con el maestro elemental. En contraste con la educación
de los espartanos, todo esto tenía lugar en Atenas sin la menor coacción
estatal, y los modelos de los Siete Sabios, con sus sentencias que se grababan
fácilmente en la memoria, le eran familiares a todo griego desde la infancia. A
estas impresiones de los primeros años, que nunca más se pierden, se añadían
para los atenienses, tan pronto como llegaban a la edad adulta, las
representaciones en el teatro; éstas ejercían una enorme influencia directa.
Los dramas eran representados frente a una masa de 20 a 30.000 espectadores,
número que en los tiempos actuales apenas ha vuelto a alcanzarse alguna voz.
Le
influencia do las representaciones resulta difícil de subestimar. Así, por
ejemplo, cuando Aristófanes hacía discutir con todos los pormenores en Las
Nubes acerca do cómo, mediante artificios de la retórica, podía
convertirse la causa peor en la mejor, trataba obviamente un problema
marcadamente sofístico que constituía algo perfectamente corriente para todo
ateniense. Aquí, en el teatro, el problema era expuesto en el escenario en
forma humorística. Pero manifiestamente constituía un burdo abuso el que el
autor presentara como sofista típico precisamente a Sócrates puesto que éste
fue todo lo contrario de un sofista, aunque en aspectos formales se sirviera del
método de los sofistas.
Asombra
saber que Platón, una de las mentes más preclaras de Grecia, no lograba creer
en una eficacia ética de las representaciones teatrales y que, por el
contrario, condenó la tragedia por inmoral. Por lo demás, el público no siempre
se comportaba en el teatro de modo ejemplar, sino que ocasionalmente bramaba,
armaba escándalo y, en señal de desaprobación, lanzaba al escenario toda clase
de objetos.
Todavía en
otro terreno cuenta el siglo V con una gran realización imperecedera: en dicho
siglo fueron puestas por Hipócrates de Cos y su escuela las bases para el
desarrollo de una ciencia de la medicina. Esto fue un acontecimiento de la
mayor trascendencia, ya que la medicina está necesariamente en relación no sólo
con otras muchas ciencias, sino también con la vida de los individuos en
general. Del propio Hipócrates, sin embargo, ya se sabía poco en su época;
provenía de la ilustre familia de los Asclepíadas, de
Cos. Se dice que habría nacido allí el día 27 del mes agrianio bajo
el epónimo Habríadas. Sin embargo, dado que el
calendario de Cos no nos es conocido, resulta que ni el mes ni el año se pueden
indicar con seguridad. Poseemos de la antigüedad el gran corpus de las obras
hipocráticas; se trata nada menos que de un total de 52 obras, que comprenden
72 libros, escritos, resulta curioso, en dialecto jónico, pese a que la isla de
Cos pertenezca al área dórica. Ya la antigüedad ha creído descubrir en estas
obras hipocráticas, a partir de Aristóteles, muchos elementos apócrifos y, para
el médico griego Galeno (siglo II d, C.) sólo eran auténticas catorce de ellas,
o a lo sumo quince. Hoy hemos llegado a tal punto que apenas parece posible
demostrar positivamente, con razones realmente convincentes, la autenticidad de
una sola de ellas. Sin embargo, la investigación moderna ha señalado con razón
que la presencia de la concepción del individuo enfermo como un todo constituye
un criterio importante, y aún tal vez decisivo, de la autenticidad de las
diversas obras. Se añade a esto además la teoría hipocrática de los cuatro
humores, esto es, la llamada «patología humoral» y, de modo general, todos los
intentos enderezados a ver al individuo en conexión con la naturaleza, tal como
se expresa de la manera más bella y acertada en una obra que trata de los
efectos del medio en el hombre. Esta obra, cuyo título griego es el de Sobre
los aires, aguas y lugares, corresponde muy probablemente a los últimos
decenios del siglo V y proviene con seguridad de la escuela de Hipócrates. El
espíritu del círculo de los médicos hipocráticos está bien expresado en el
llamado Juramento Hipocrático):
«Juro por
Apolo, el médico, y Asclepio e Higiea y Panacea, y
por todos los dioses y las diosas que invoco como testigos, que cumpliré el
siguiente juramento con mi mejor habilidad y capacidad; honraré a aquel que me
ha enseñado este arte como a mis padres y le daré participación en mi vida y,
si llegara a contraer deudas, lo apoyaré y equipararé sus hijos a mis hermanos
y les enseñaré este arte, si tienen el deseo de aprenderlo, sin bonificación ni
compromiso escrito alguno, y permitiré que en mis instrucciones, conferencias y
demás enseñanzas participo en mis hijos y los de mi maestro, así como los demás
discípulos del arte inscritos conmigo, ligados por el juramento médico, y nadie
más.
Y aplicaré
los principios del modo de vida, según mi mejor saber y poder, para
el bien de los enfermos, y nunca, en cambio, para su perjuicio y daño.
Tampoco
administraré a nadie un medicamento que produzca la muerte, ni siquiera si se
me pide, ni daré a nadie un consejo tal sentido. Ni daré tampoco a mujer
alguna un medio para la destrucción de la vida en germen. Conservaré siempre mi
vida y mi arte limpios y puros. Tampoco operaré a pacientes de cálculos,
y eludiré a los individuos que ejercen tales prácticas. En cualquier
casa que penetre, sólo entraré en ella para la salud del enfermo, evitando
toda injusticia y daño conscientes y, en particular, todo acto sexual frente a
personas femeninas, y también frente a hombres, libres o esclavos.
Lo que en mí
consultorio vea y oiga, o aquello de que me entere fuera de éste, en el
comercio con personas, que nunca deba comunicarse a otras personas, acerca de
esto callaré, convencido de que estas cosas deben mantenerse estrictamente
secretas.
Y si ahora
mantengo fielmente este juramento y no lo profano, que tenga yo de mi vida y de
mi arte bendición y sea respetado en todo momento por todos los hombres; pero
si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario.»
De los
grandes pensadores del círculo de Pericles cuentan ante todo dos individuos.
Uno de ellos, Hipódamo de Mileto, fue el primero en
practicar el intento de comprender con categorías intelectuales abstractas el
carácter de la polis griega. El esquematismo que en cuanto arquitecto urbanista
empleó en el Pireo y en Turios lo aplicó también al terreno de la filosofía del
estado. A causa de esto se convirtió en padre de las utopías y de los estados
ideales. Su sucesor más célebre es Platón, en La República y Las
Leyes. Pero, desde Platón, la línea va a través de San Agustín a la Edad
Media, a los comienzos de la época moderna ya la «Utopía», del canciller inglés
Tomás Moro. Hipódamo clasificó a los habitantes de la
polis en tres categorías: en guerreros, campesinos y artesanos; en la polis
distinguió entre propiedad sagrada, pública y privada. En su especulación
desempeñaba el número tres un papel importante.
En el
terreno de las ciencias naturales fue Anaxágoras de Clazómenes (aproximadamente de 500 a 428), prácticamente coetáneo de Pericles, quien llegó
a conocimientos totalmente revolucionarios. Se dice que Anaxágoras regaló su
gran fortuna pata poder dedicarse por completo a la investigación. El jonio es
un partidario jurado de la creencia en el carácter eterno de la materia, y
fue el primero en separar uno de otro substancia y energía, espíritu y materia,
sustituyendo el devenir y el pasar por el principio del movimiento, del que el
alma del universo (nous, «la razón») dio el primer
impulso. Por lo demás, Anaxágoras explicó que el sol era una esfera de metal
candente, mayor que el Peloponeso, y la luna otra tierra, habitada, como ésta,
por individuos. Esta teoría era demasiado nueva y estaba en completa contradicción
con la convicción de la multitud, de modo que no es de extrañar que su autor
fuera perseguido a causa de impiedad frente a los dioses.
La
multiplicidad de la vida griega se refleja en la cronología de los diversos
estados. Cada ciudad-estado tiene su propio calendario, conforme al cual es
rige la vida pública y doméstica. En este dominio se consiguió en Atenas en
tiempos de Pericles un avance considerable. Fue un individuo llamado Metón quien calculó la duración del año en 365 5/19 días.
De acuerdo con este cálculo esbozó un ciclo calendario de diecinueve años, que
dibujó e hizo exponer en el Pnix, probablemente el
año 432 a. C. Es sorprendente que en Atenas, en la vida práctica, no se hubiera
sacado en absoluto provecho de este nuevo conocimiento. Parece haber faltado la
necesidad de servirse de un cómputo tan preciso como éste. Así, pues, este
notable descubrimiento científico (Metón sólo había
calculado el año en media hora más largo de lo que es ) permaneció para Grecia,
en aquel tiempo, en el estado de un conocimiento científico sin provecho
práctico. Lo interesante es que el mismo ciclo de diecinueve años se deja
comprobar también en Babilonia y, exactamente, a partir del año 381 a. C. Si
hay o no alguna conexión entre ambos hechos no ha podido ponerse en claro
todavía.
Es
particularmente importante para la ciencia la posibilidad de adquirir nuevos
conocimientos y de difundirlos por el mundo entero. Únicamente cuando se da
este supuesto puede la ciencia prosperar y contribuir al bien del género
humano. La era de Pericles, en particular los años posteriores a la paz de
Calias (449/48), fue una época en que el mundo volvía a estar abierto para los
griegos. También Persia, que anteriormente se había aislado del mundo exterior,
era nuevamente accesible a los comerciantes griegos. La magnitud de las
posibilidades que se brindaban a un griego podemos apreciarla a través de los
viajes de Heródoto, a quien admiramos como creador de la primera obra de
historia digna realmente de este nombre. Herodoto, oriundo de Halicarnaso,
conoció en detalle la costa de Asia Menor, desde la Tróade hasta Licia, y
también en Grecia visitó todos los lugares que fueron de alguna importancia en
las guerras médicas. Así, pues, estuvo en Salamina, en Platea, en las
Termópilas, en el cabo Artemisio, y visitó también el valle de Tempe en
Tesalia. Otros viajes lo llevaron hasta casi el extremo del mundo de entonces;
estuvo probablemente en la Rusia meridional, en el país de los escitas, en
Tiras (Akerman) y en Olbia, junto al Bug (Dnieper).
Sobre este gran río navegó corriente arriba durante cuarenta etapas diurnas. Es
particularmente conocida su estancia en Egipto, pese a que no hubo de durar más
de tres o, a lo sumo, cuatro meses. Aquí llegó río arriba hasta la isla
Elefantina. Estuvo incluso en Babilonia, pero es dudosa, en cambio, una visita
a Susa. Conoció asimismo la Grecia occidental, participó en la fundación de
Turios y, desde allí, es casi seguro que hubo de pisar tierra siciliana.
Hay que
suponer que el gran médico Hipócrates hizo también lejanos viajes. En efecto,
no sólo había visitado el país de los escitas, sino también la remota Cólquida, en el Mar Negro, y es posible que viajara también
a Cirene, si es que los comentarios acerca de los libios provienen de su propia
observación.
Los viajes
entre Sicilia y la metrópoli griega eran algo perfectamente corriente; entre la
isla y la Hélade circulaban numerosas embajadas en uno y otro sentido, y los
poetas y los sofistas, como el célebre Gorgias de Leontinos, cruzaron
reiteradamente el Adriático en ambos sentidos. Por supuesto, en general sólo se
viajaba por mar durante la buena estación, en tanto que durante el invierno la
navegación solía suspenderse.
A los
griegos los viajes les resultaban fáciles por el hecho de que se servían de un
idioma cuyos diversos dialectos, especialmente los más importantes entre ellos,
el jonio y el ático, que le está emparentado, presentan numerosos rasgos
comunes. Sin duda, no resultaba fácil entender a un lacedemonio, como puede
apreciarse viendo los documentos en dialecto laconio que se encuentran en la
obra de Tucídides. El auge del lenguaje jonio como lengua de la literatura, la
filosofía y la medicina, y poco después también del ático, sobre todo en el
área de la Liga marítima, se tradujo en una influencia unificadora y, a fin de
cuentas, también beneficiosa. Precisamente el ático, en especial en la forma
particular llamada koiné («común»), se convirtió finalmente,
gracias a Filipo II de Macedonia y a su hijo Alejandro, en idioma universal de
los griegos y los macedonios, así como de las personas cultivadas de muchos
países.
La
posibilidad de salvar grandes distancias por mar y tierra hubo de ser
indudablemente muy beneficiosa para la creación de un sentimiento griego de
comunidad. Los griegos empezaron a sentirse en Grecia, frente al mundo, como
algo particular, distinto de los bárbaros, de los pueblos del este y del oeste.
La idea nacional griega celebraba sus triunfos especialmente en los juegos
panhelénicos de Olimpia, donde toda Grecia se reunía cada cuatro años para
presenciar las competiciones deportivas. En las listas de los vencedores
figuran nombres de griegos de la metrópoli, y también una y otra vez de las
numerosas colonias: de Cirene, de las ciudades sicilianas de Mesina y Camarina,
de Locros Epicefiros (la actual Calabria) y de otros
lugares. Se dice que Heródoto leyó su obra en Olimpia, y otros espíritus
creadores, como Píndaro y Baquílides, han celebrado
en sus poemas a los vencedores de las competiciones olímpicas. También
Eurípides compuso para Alcibíades, en ocasión de su victoria en la. carrera de
carros del año 416, un epinicio (un canto de victoria) del que
se nos han conservado algunas líneas.
Una victoria
en Olimpia era considerada como coronación de toda una vida. Esto se comprende
si se tiene presente la importancia central que tenía la idea de lo agonal, de
la competición, en la vida de los helenos. Desde la infancia estaban éstos
acostumbrados a medirse con sus coetáneos. Además, la educación de la juventud
se centraba, en gran parte, en la gimnasia. El gimnasio era en primer término
un lugar de competición física; en tanto que la instrucción científica sólo
figuraba en segundo lugar. La mayoría de las comunidades griegas tuvieron que
poseer un gimnasio. Este debía su existencia, generalmente, a fundaciones
privadas. En él efectuaban los jóvenes griegos sus ejercicios físicos, y en él
se reunían también los mayores para presenciar los ejercicios y discutir con la
juventud. Así, por ejemplo, Sócrates se pasaba la mayor parte del tiempo en las
plazas públicas y en los gimnasios y trataba de entablar discusión con los
presentes. A la agonística se añadía la música, el cantar y tocar un instrumento,
y finalmente, la enseñanza literaria, de la que habremos de ocuparnos todavía.
Precedía al
gimnasio la escuela infantil, que por lo regular se frecuentaría probablemente
hasta los comienzos de la pubertad. No había obligatoriedad escolar. Es
probable que hubiera escuelas para muchachos, al igual que gimnasios, en todas
las ciudades griegas, y si en las fuentes antiguas sólo se hable de ellas
raramente, se debe a que su existencia era tenida por absolutamente natural;
sólo las mencionan en casos especiales, como por ejemplo, cuando el año 494 a.
C. se hundió en Quíos el techo de una escuela y perecieron casi todos los niños
presentes. Es probable que provenga también de la época de las guerras médicas
el llamado «Vaso de Duris», que ilustra acerca de la
actividad escolar. Muestra la clase de música (flauta y cítara) y la de lectura
y escritura. El maestro sostiene con la mano un rollo de papiro en el que hay
escrito un verso de Homero; por lo demás, el verso no está reproducido en forma
totalmente correcta. Es probable que la escuela infantil sólo la frecuentaran
los muchachos, dado que de la instrucción de las muchachas sólo se ocuparon los
griegos a partir del Helenismo. Los honorarios para el maestro habían de
pagarlos los padres. Cuando los atenienses evacuaron su ciudad ante la
acometida de los persas y llevaron a sus mujeres y niños, a la aliada Trecén,
decidieron los habitantes de ésta que los refugiados serían mantenidos a
expensas de su ciudad, y que el dinero para los maestros se recaudaría en la
escuela. Así pues, en Trecén sólo había escuelas particulares, y ninguna
escuela pública. Sin embargo, el griego de las clases cultivadas hubo de saber
leer y escribir. Las excepciones confirman aquí, como de costumbre, la regla.
También había analfabetos, como nos lo revela una anécdota conocida. En ocasión
del ostracismo, un buen hombre de Atenas le pidió a Arístides, sin saberlo, que
escribiera por, él en su tejuela el nombre de Arístides. Y al preguntarle éste
qué era, pues, lo que tenía contra él, repuso el otro: «Bueno, me fastidia que
todos le llamen 'el Justo’».
¿Qué se leía
en la escuela infantil? En primer lugar a Homero, y luego, otra vez a Homero:
este gran poeta ocupaba en la escuela una posición eminente, que siguió
manteniendo hasta el fin del mundo antiguo. El mejor testimonio de esto lo
constituyen los numerosos papiros homéricos procedentes del desierto arenoso de
Egipto. Al lado de Homero se leía a Hesíodo, y de los líricos se prefería ante
todo a Solón. Se trataba, pues, de una lectura predominantemente didáctica, y
no cabe duda que al muchacho griego las sentencias se le grababan en la propia
sangre. Por lo demás, la enseñanza empezaba con la lectura. La palabra griega
que la designa (anagignoskein) significa
originalmente «reconocer». Es lo que conviene recordar, que el proceso de leer
no era en modo alguno tan simple, en la antigüedad, como lo es en nuestros
días. En efecto, sólo se escribía en mayúsculas y, además, sin separar las
palabras. Así, pues, el lector había de tratar de articular él mismo, en
sílabas, palabras y frases enteras, las series ininterrumpidas de letras que se
seguían unas a otras. Por otra parte, en la antigüedad se solía leer en voz
alta. Solamente si se sabe esto se pueden comprender muchas de las alusiones
que aparecen en los escritores antiguos. Dado que la imprenta no había sido
inventada todavía, los libros habían de escribirse a mano y distribuirse por
copias; esto constituía un asunto fatigoso, que absorbía mucho tiempo y
resultaba muy caro. Seguramente había pocas personas que tuvieran toda la obra
de Homero en papiros. En cambio, la memoria, y no sólo la de los escolares, se
ejercitaba mucho mejor que en nuestros días en que, ni siquiera en las escudas,
nada apenas se aprende de memoria. En la antigua Grecia hubo siempre individuos
que se sabían de memoria toda la obra de Homero.
El método de
aprender a leer en Grecia era completamente diferente al nuestro. En efecto,
mientras aquí nos esforzamos actualmente por partir no sólo de la palabra
entera, sino inclusive de la frase entera, en Grecia, en cambio, se empezaba
por aprender los nombres de las diversas letras. De las letras se pasaba a las
sílabas, e inicialmente sólo a las de dos letras, luego a las de tres o más. A
continuación se formaban palabras breves, de sólo pocas letras y aun, las más
de las veces, muy difíciles y raras. Indiquemos a título de ejemplo: aix, bous, gryps, drys, o en español: cabra, buey, grifo, roble.
Finalmente se pasaba a escribir frases enteras. Pero, como suele decirse,
delante de la virtud habían puesto los dioses el sudor, y es obvio que con
semejante método sólo podían conseguirse progresos muy lentos, de modo que los
jóvenes necesitaban por lo regular algunos años antes de saber leer y escribir
moderadamente. La instrucción en el gimnasio, a continuación del aprendizaje en
la escuela infantil, constituía, con sus ejercicios físicos, una escuela
preparatoria para el servicio militar. Los ejercicios tenían lugar en la
escuela de lucha (palestra) y los muchachos hacían sus ejercicios totalmente
desnudos (gymnós, «desnudo»), y de ahí el
concepto del gimnasio. Los objetos más importantes para la gimnasia eran el
aceite y la arena. Con el aceite se untaba el cuerpo, y la arena se esparcía
por la piel antes de los ejercicios. Después de la lucha, la arena, que se había
mezclado con el aceite y el sudor, se raspaba del cuerpo con una almohaza. Los
ejercicios gimnásticos solían efectuarse al son de la música de la doble flauta
(oboe).
En Atenas se
cultivaban ante todo los ejercicios de las cinco pruebas (pentatlón), que
incluían, además de la lucha, la carrera, el salto de longitud, el lanzamiento
de disco y el lanzamiento de la jabalina. En la lucha, las parejas que habían
de enfrentarse se designaban por sorteo. Si el número de los luchadores era
impar, entonces el que sobraba era aparejado con uno de los vencedores de las
luchas anteriores. En la carrera había diversas distancias; la más corta era de
un estadio (aproximadamente 190 metros), pero se efectuaban también carreras en
una distancia doble (unos 380 metros) e incluso cuádruple de aquélla. Además se
practicaba la carrera de fondo, en una distancia de hasta 24 estadios. Sin
embargo, no se corría en una pista redonda, sino de ida y vuelta en una línea
recta de exactamente un estadio de largo. Al final del trayecto había columnas
de meta, a las que el corredor había de dar vuelta tantas veces como el largo
del trayecto lo requería. Resulta fácil concebir que esta forma de carrera implicaba
una técnica especial, sobre todo en la columna de vuelta (terma).
También la
técnica del salto de longitud era totalmente distinta entre los griegos. Los
saltadores tenían en cada mano un peso de salto en forma de una haltera, que
solía pesar hasta 5 kilos. Por lo visto, los griegos creían que estos pesos
reforzaban el impulso y facilitaban el equilibrio, idea que se ha revelado
desde hace ya mucho como errónea. Cuando en las fuentes antiguas se habla de
saltos de longitud de hasta 16 m. (Faílo de Crotona),
constituye una exageración enorme, que nadie se tomará en serio.
El
lanzamiento de disco tenía lugar desde una posición fija: el giro sobre el eje
del cuerpo, que es el que confiere al lanzamiento el impulso correcto, no se
había inventado todavía. Y en el lanzamiento de la jabalina se distinguía entre
el lanzamiento al blanco y el lanzamiento de distancia. En el centro de
gravedad de la jabalina estaba fijado un lazo de cuero. Se introducía en éste
el índice, o también el índice y el dedo del corazón, probablemente para
conferir así mayor ímpetu al lanzamiento.
Aparte de
las modalidades de deporte de las cinco luchas, había el boxeo y la lucha total
(pancracio). Esta última era tenida por particularmente cruel y ruda:
justificadamente, por lo demás. En el boxeo, los púgiles se envolvían los puños
con tiras de cuero, lo que conducía en la lucha a graves lesiones. Pero era
mucho más rudo el pancracio todavía, en el que todos los golpes estaban
permitidos: era una mezcla de boxeo y de lucha. En Esparta, esta clase de lucha
estaba prohibida, lo que habla decididamente en favor del buen gusto de los
espartanos.
No cabe la
menor duda de que los ejercicios deportivos, a los que los jóvenes griegos se
dedicaban con celo, hubieron de contribuir a crear y mantener en la Hélade un
espíritu verdaderamente combativo. Pero ya entonces se producían inevitables
excesos, y fueron precisamente los sofistas los que elevaron su voz contra la
sobrevaloración de los ejercicios físicos. Si se examinan las inscripciones
agonísticas, encontramos en ellas una abundancia de material histórico y
cultural, que hasta el presente sólo ha sido aprovechado en una pequeña parte.
Muchos de los atletas desempeñaron también un papel en la política, como, por
ejemplo, Faílo de Crotona, que fue el único del
Occidente que ayudó a los griegos de la metrópoli a rechazar a los persas. En
la Acrópolis de Atenas se encuentra la dedicatoria de un individuo llamado
Calias (este nombre es corriente en Atenas). Era un luchador del pancracío y enemigo político de Pericles. Este
individuo obtuvo victorias en todas las grandes festividades deportivas
griegas; era, según la forma de expresión posterior, un periodonikes (un «vencedor periódico»), Así es,
en efecto, como se llamaba a aquéllos que podían ufanarse de haber obtenido
victorias en los cuatro grandes juegos nacionales griegos. En política, este
Calias parece haber seguido a Tucídides, hijo de Melesias,
y en virtud de un ostracismo hubo de abandonar Atenas a mediados del siglo V.
Otros atletas llegaron incluso a ser admitidos en el círculo de los héroes. En
esto conviene no olvidar que la concepción de los antiguos sobre los héroes
difería de la nuestra. Hay un célebre boxeador de Epicefiros (Locros), llamado Eutimio, de quien se ha conservado en Olimpia una ofrenda de
alrededor del año 470 a. C. A este individuo se le organizó en Temesa, en Lucarna, un culto de
héroe. El motivo es muy ilustrativo. Leemos, en efecto, en Erwin
Rohde: «En qué forma se presentaban estas fábulas de héroes nos lo
puede mostrar, en lugar de muchos que probablemente en su tiempo circularon, un
solo ejemplo que casualmente se nos ha conservado. En Temesa,
en Lucania, vagaba en su día un héroe y estrangulaba
a todos aquellos de sus habitantes que podía atrapar. Estos, que pensaban ya en
emigrar de Italia, se dirigieron en su apuro al oráculo de Delfos y se
enteraron de que el fantasma era el espíritu de un forastero, muerto en su día
por habitantes del país a causa de la violación de una doncella, y el oráculo
añadía que había que dedicarle un recinto sagrado, construirle un templo y
cederle anualmente, a título de sacrificio, la más bella doncella de Temesa. Así lo hicieron los habitantes de Temesa; el espíritu los dejó en paz, pero cada año le caía
el honroso sacrificio. En esto regresó en la DXXVIII Olimpiada a Italia, de
Olimpia donde había obtenido la victoria, un célebre boxeador, Eutimio, de Epicefiros; éste se enteró en Temesa del sacrificio inminente, penetró en el templo en donde la doncella elegida
esperaba ya al héroe, y se sintió invadido de compasión y de amor. Y cubado se
acercó efectivamente al héroe, aquél que había salido ya victorioso en tantas
pugnas, entabló una lucha con él, lo echó hacia el mar y liberó a la región del
monstruo. Es como en el cuento alemán del muchacho que salió al mundo para
aprender el miedo. Por supuesto, cuando el país quedó liberado, el atleta
griego celebró unas nupcias espléndidas con la bella salvada. Vivió muchos
años, pero luego no murió, sino que partió al otro mundo con vida y es ahora, a
su vez, un héroe.»
En la Grecia
antigua no hubo un ejército permanente. En principio, todos los ciudadanos
estaban obligados al servicio de armas y servían, según sus posibilidades, en
la caballería, en la falange de los de armadura pesada (los hoplitas) o con los
de armadura ligera. Por tierra, los lacedemonios poseían la superioridad
indiscutible. En Esparta, toda la vida de los ciudadanos, desde la más tierna
infancia, estaba ajustada a las tareas militares, de modo que para la vida
privada quedaba poco lugar. La severa disciplina del ejército espartano, cuya
gran masa la constituían los periecos (los «que vivían alrededor»), lo
convertían en un instrumento de guerra temido en el mundo entero, con el que
ningún otro estado de Grecia podía medirse en campo abierto. Los ilotas eran
utilizados como criados y, en casos de necesidad, también como infantería
ligera y como exploradores. Por supuesto, también Esparta tenía sus
preocupaciones. El terremoto del año 464 había causado estragos precisamente
entre la juventud, cuya pérdida no se dejaba reponer rápidamente y, además, la
discrepancia entre los reyes, por una parte, y los éforos por la otra, conducía
siempre a nuevos conflictos. En tiempos anteriores la caballería había
desempeñado en Grecia un papel importante. Pero con la formación de la falange
de hoplitas esto había cambiado, concretamente desde el siglo VII; sólo en
Tesalia y Beocia había todavía una caballería digna de este nombre y, fuera de
Grecia, solamente en Macedonia.
Para la
incorporación de los ciudadanos al servicio militar había en Atenas una lista
en la que estaban inscritos todos los que estaban en condiciones de empuñar las
armas y, en conjunto, nada menos que 42 reemplazos, de los 18 a los 60 años.
Por supuesto, solamente los reemplazos más jóvenes, aproximadamente de los 20 a
los 50 años, estaban en condiciones de ser utilizados plenamente, en tanto que
los de más edad se solían destinar a tareas de guarnición. En el ejército de
los hoplitas servían solamente los miembros de las tres clases tributarias
superiores, pero no los asalariados, en cambio, que sólo fueron incorporados al
mismo en los últimos años de la guerra del Peloponeso, cuando las pérdidas
empezaron a aclarar las filas de los ciudadanos. El ejército ateniense de
hoplitas estaba dividido según las tribus, y ocurría ocasionalmente que, para
fines militares determinados, sólo se movilizaba a ciertas tribus. Por ejemplo,
Pericles fue el año 446-45 a Eubea con siete tribus, en tanto que las otras tres
fueron dirigidas contra Mégara. Los contingentes de las tribus eran llamados
también taxéis («batallones») y
tenían al frente un taxiarca. Eran
subdivisiones los lochoi («compañías»)
bajo el mando de un comandante de compañía. El equipo. habían de
proporcionárselo los propios ciudadanos, y también para los tres primeros días
habían de llevarse las provisiones desde casa. Atenas contaba con una
caballería de 1.000 jinetes en total, que en campaña poseía poca importancia,
con todo, y no podía medirse con los contingentes de los tesalios y los
beocios. El empleo del estribo era tan poco conocido como el de la verdadera
silla de montar. Así pues, no podía hablarse de un asiento firme y,
efectivamente, vemos con frecuencia que los jinetes caen del caballo.
Con
excepción de los espartanos, los griegos consideraban el servicio militar como
una carga; cuanto más se alargaba la guerra del Peloponeso, tantos más
individuos trataban de sustraerse al servicio de las armas. Era muy otra, en
cambio, la actitud de las tropas espartanas. El servicio de la guerra y el
servicio militar constituían aquí una cuestión de honor, y los desertores y
cobardes eran excepciones muy raras. El grueso del ejército espartano constaba
casi exclusivamente de infantería de armamento pesado. Estaba dividido en siete
regimientos; cada uno de los cuales contaba aproximadamente 600 hombres.
A éstos se añadía un octavo regimiento, los esciritas,
que encontraban aplicación como infantería ligera. Una subdivisión era la pentekostys, de 128 individuos; la unidad más
pequeña era la enotomía con 32 hombres.
El poder de mando estaba estrictamente reglamentado. Toda orden iba desde el
rey, a través de los. diversos rangos de servicio, hasta el último de los
hoplitas. En Grecia esto era único, y por esto lo destaca Tucídides
especialmente. En Esparta los hombres estaban sujetos al servicio militar casi
toda su vida, esto es, 40 años. Habida cuenta del pequeño número de los
ciudadanos de ciudadanía plena, de los espartanos, este prolongado período de
servicio resultaba inevitable. Cuando había falta de hombres, se recurría a los
ilotas, aunque solamente a aquellos que habían sido liberados. Estos aparecen
como neodamodas ( «nuevos ciudadanos»), ante todo en
los ejércitos lacedemonios del siglo IV. Esparta no poseyó, en cambio, fuerzas
navales dignas de mención; durante la guerra del Peloponeso sólo con el oro
persa empezó a ser posible la construcción de una flota. Los barcos de guerra
los proporcionaban las ciudades marítimas de la Liga del Peloponeso, primero
Gordito, y luego Mégara y Sición. Con excepción de los corintios, los demás
eran inferiores a los de los atenienses.
En Atenas,
la construcción de la flota programada por Temístocles había creado condiciones
totalmente nuevas. Un gran número de asalariados, cuya fuerza militar había
sido poco aprovechada anteriormente, sirvió desde entonces como remeros en las
trirremes. También para ejercicios y maniobras se movilizaban ocasionalmente al
servicio de la flota. Al estallar la guerra del Peloponeso se contaba al
parecer con 300 barcos de guerra, 100 de ellos destinados a la defensa de
Atenas. El equipo de los barcos de guerra se efectuaba a través de la
trierarquía, y en tiempos de guerra se necesitaban nada menos que 400
ciudadanos capaces de someterse a semejante carga. La primera trierarquía sólo
está comprobada para los años 405 y 404, esto es, para fines de la gran guerra.
Se había hecho necesario en aquel entonces repartir la carga para el equipo de
un barco entre varios ciudadanos, porque la riqueza privada se había reducido
mucho. Juntamente con los barcos de los grandes estados de la Liga marítima
(Quíos y Lesbos) poseía Atenas en su flota un formidable instrumento de poder,
como nunca lo había visto el mundo antiguo, ni antes ni después. Únicamente los
tiranos de Sicilia o los cartagineses podían medirse, pero sólo de lejos, con
ella.
El verdadero
problema del ejército de ciudadanos se situaba en Grecia, como en todo país en
que existía, tal institución, en el plano psicológico. Los hombres habían de
soldarse en el ejército (lo mismo que en la flota, por supuesto) en unidades
tácticas bélicamente activas. Por supuesto, esto sólo era posible mediante un
entrenamiento duro. Pero precisamente frente a esto se arredraban los
ciudadanos en la mayoría de los casos. Por consiguiente, se empezó con los
reemplazos más jóvenes de los ciudadanos que no estaban todavía en condiciones
de empuñar las armas, con los efebos, es decir, con los jóvenes de 18 a 20
años, de los que cabía suponer que no sólo aguantarían ciertas fatigas, sino
también una disciplina estricta. Estos jóvenes se dedicaban, bajo la inspección
de instructores de más edad (pedotríbai, kosmetaí, sofronistai)
a ejercicios físicos que hay que considerar como preparación para el servicio
con las armas. Conocemos, de un documento del siglo IV ático, la fórmula de
juramento de los efebos. Dice así: «No mancharé con deshonra las armas sagradas
que llevo. No abandonaré jamás al camarada, dondequiera que me encuentre
incorporado. Lucharé por los santuarios y por el estado, y no entregaré a las
generaciones venideras una patria más pequeña, sino, por el contrario, mayor y
más poderosa, de acuerdo con mis fuerzas y con la ayuda de todos. Obedeceré a
los superiores, a las leyes promulgadas y a aquéllas que en el futuro se
promulguen legítimamente. Pero si alguien se propusiera derrocarlos, no lo
permitiré, en la medida de mis fuerzas y con el auxilio de todos. Mantendré en
honor los cultos heredados de los antepasados. Son testigos de mi juramento los
dioses Aglauro, Hestia, Belona, Enialio, Ares y Atenea Belicosa, Zeus, Talo, Auxo, Hegemona, y Heracles.
Además los mojones de la patria, los campos de trigo y cebada, las cepas, los
olivos y las higueras.»
Louis
Robert, en un estudio reciente, ha señalado muy acertadamente que este
juramento contiene una serie de elementos más antiguos, que nos inducen a
situarlo en una época temprana, tal vez en la época de Solón. En todo caso, el
juramento de los efebos constituye un documento interesante de la historia de
la cultura ática, y no carece tampoco de importancia en relación con las
creencias de los atenienses; en efecto, invoca dioses que en la época clásica
están ya olvidados y que, como Aglauro, Talo y Auxo, son deidades relacionadas con la prosperidad de los
cultivos del campo. Sin embargo, muchos investigadores opinan, con Ulrich von Wilamowitz, que la efebía ática proviene del último tercio del siglo IV a. C.
Si bien este supuesto ha encontrado cierta aprobación, carece de fundamento y
se ve refutado, además, por el juramento en cuestión. Podemos situar, pues,
tranquilamente la educación militar de los efebos ya en el siglo V era de un
valor inapreciable, porque inculcaba a la juventud el amor a la patria. Despertaba
en aquélla la voluntad de dedicarse con todo el ser al servicio de ésta. Ningún
estado puede subsistir sin la voluntad de sacrificio de sus ciudadanos. Que las
palabras del juramento de los efebos no eran frases huecas, lo demuestran las
hazañas de Atenas durante la pentecontecia, así como
en los días sombríos de la guerra del Peloponeso.
Con la
excepción de Lacedemonia, en Grecia no había estados militares. Sin duda,
Atenas tenía con mucho la mayor flota, pero el fundamento de su prosperidad lo
constituían, con todo, el comercio, la industria y la agricultura, que fueron
siendo cada vez más la columna vertebral de la economía no sólo ateniense, sino
de toda Grecia. Las reformas de Solón habían llevado a crear en Atenas un
campesinado eficiente, basado principalmente en explotaciones medianas y
pequeñas. En cambio, en otras partes de Grecia sólo existía en el siglo V un
extenso latifundismo, como en Tesalia. Los métodos de la agricultura seguían
siendo primitivos; la reja de hierro del arado no se conocía todavía, y en el
hecho, de dejar baldía cada dos años la tierra cultivada tampoco había cambiado
nada. Por lo demás, la sequía creciente del país, consecuencia, en parte, de la
despoblación forestal, creaba a los campesinos graves problemas. Así se ha
supuesto que en conjunto solamente una quinta parte de la tierra del Ática
estaba cultivada, y que de esta quinta parte la mitad estaba en barbecho. Se
cultivaba ante todo el trigo y la cebada. Pero la producción no bastaba ni con
mucho para el sustento de la población, de modo que había que suplir la
deficiencia por medio de importaciones. La situación era considerablemente
mejor en Tesalia y Beocia. Por lo demás, la agricultura era tenida en mucha
estima, al revés de lo que ocurría con el comercio y la artesanía. El que se
dedicaba a estos últimos corría peligro de ser considerado como banausos («obrero manual»), esto es, como
individuo sin intereses intelectuales. Únicamente Sócrates constituía, en esto
una excepción, porque era partidario del trabajo corporal, aunque a condición
de que dejara lugar para el ocio.
El trabajo
industrial se mantenía dentro de límites moderados. Un tal Céfalo empleaba, a
fines del siglo V, 120 esclavos en su fábrica de escudos de Atenas, pero esto
constituía una rara excepción, lo mismo exactamente que el trabajo de
centenares de esclavos en las minas del monte Laurión. La mayoría de las
empresas eran muy pequeñas. Además del propietario, sólo se empleaban dos o
tres trabajadores, esclavos o libres. Los peligros que han resultado de la
fuerte industrialización en el siglo XIX no existían en Grecia, ni existía
tampoco una especialización intensiva susceptible de conducir a un embotamiento
de las facultades intelectuales del trabajador. Por lo regular, y toda vez que
dependían unos de otros, las relaciones entre el propietario y los empleados
eran de tipo patriarcal. Muchas manufacturas eran de carácter doméstico.
En el
comercio, durante el siglo V, cambiaron las perspectivas de modo decisivo.
Atenas había pasado a ocupar el lugar de Mileto y de las demás ciudades de
Jonia, pero también de Calcis y de Eretría, en Eubea,
aunque tenía en Corinto una rival importante. El auge de Egina se vio truncado por
su sumisión a la ciudad de Atenas (457), y, a principios de la guerra del
Peloponeso, la población de la isla fue reemplazada por una cleruquía ática,
lo que supuso el fin provisional en la historia de una ciudad que hasta las
guerras médicas había desempeñado un papel eminente en la historia de! comercio
griego. Mégara estuvo por algún tiempo bajo el control de Atenas, y solamente
mediante la paz de los treinta años (446/45) volvió a recobrar su
independencia. El bloqueo mercantil decretado por Pericles contra Mégara fue
uno de los motivos de la guerra del Peloponeso.
Contribuyó
fundamentalmente al auge del comercio griego a gran distancia el que se
construyeran barcos más grandes que antes y el hecho de que aumentara la
velocidad de éstos por mar. De los primeros años de la guerra del Peloponeso
tenemos un testimonio interesante de la gran extensión del comercio griego con
regiones lejanas. En una comedia de Hermipo figuran
los phormophoros (‘los portadores de
cestos’), que corresponden a los primeros años de la guerra del Peloponeso
(antes del 425). Se explican también a partir de ella algunas alusiones
contemporáneas realistas. Según éstas llegaban por mar a Atenas las siguientes
mercancías: «de Cirene, tallos de silfio y piel de
buey; del Helesponto, caballa y salazón; de Italia, cereales y costillas de
buey; de Sitalces, rey de los tracios, sarna para los lacedemonios; de Pérdicas, macedonio, todo un barco de mentiras; de
Siracusa, puercos y queso; de Egipto, velas y papiro, y de Siria, incienso;
Creta suministra cipreses para los dioses, Libia mucho marfil para la venta,
Rodas pasas e higos secos, que producen dulces sueños; de Eubea provienen peras
y corderos gordos, de Frigia esclavos, y de Arcadia mercenarios; Págasas manda esclavos y bribones marcados a fuego,
Paflagonia castañas y almendras aceitosas, Fenicia dátiles y harina fina de
trigo, y Cartago alfombras y cojines de colores».
Esta
interesante noticia se cita a menudo, y a justo título, porque ilustra como
ninguna otra las relaciones de Atenas con todo el mundo. Resulta confirmada por
la obra apócrifa de Jenofonte, aproximadamente del mismo tiempo, Del
Estado de los Atenienses; en la que se dice: «Los atenienses poseen ellos
solos la riqueza de todo el mundo helénico y bárbaro. Porque, si algún estado
es rico en madera de construcción para barcos, ¿a quién ha de venderla, si no
gana para sí a aquel que domina el mar? O bien, si un estado es rico en hierro,
cobre o cáñamo y cera, ¿a quién ha de venderlos, si no gana para sí a aquel que
domina el mar? De estos materiales precisamente están hechos los barcos. De uno
se toma madera, del otro hierro, del otro cobre, del otro cáñamo y del otro
cera. Por otra parte, no se permitirá que estas cosas sean exportadas a
nuestros rivales, o se les cerrará el mar. Y así recibo yo, sin hacer
nada, de todas partes todas estas cosas por el mar, en tanto que ningún otro
estado tiene al propio tiempo dos cosas distintas, porque donde hay cáñamo,
allí la tierra es llana y pobre en madera, ni se encuentran tampoco hierro y
cobre en la misma ciudad, ni de los demás productos tiene estado alguno dos o
tres, sino uno esto y el otro aquello».
Constituiría
un error fatal representarse el comercio de Grecia durante el siglo V bajo un
aspecto demasiado primitivo. Pese a que no se lo pueda comparar de ningún modo
con las condiciones modernas, poseía, con todo, un volumen considerable. El
punto de vista contrario, que ha sido sustentado por Hasebroek y su escuela, es insostenible.
En la
sociedad griega del siglo V juegan los metecos y los esclavos, al lado de los
ciudadanos, un papel considerable. No conocemos la proporción numérica de los
tres grupos en relación de uno con otro. Pero existe un documento interesante
acerca de la composición de los trabajadores ocupados en la construcción del Erecteo, el año 409/08 a. C. Conocemos en conjunto 71
nombres; de éstos, 20 son de ciudadanos, 35 de metecos, y 16 de esclavos.
¿Acaso nos autoriza este documento conservado por azar a extraer conclusiones
acerca de la composición de toda la población? Sería arriesgado, ya que, por
ejemplo, el número relativamente pequeño de ciudadanos se explica ciertamente
por las necesidades de la guerra, pues muchos estaban bajo las armas o habían
de dedicarse a otras tareas. Por otra parte, el estado de guerra explica
también el número elevado de los metecos, ya que su trabajo era en aquellos
tiempos particularmente importante en Atenas. Los metecos no poseían derechos
políticos o ciudadanos, pero se echaba mano de ellos, con todo, para el
servicio por mar y por tierra. Entre ellos figura un gran número de individuos
acomodados, que se consideran estrechamente unidos a la vida y al destino del
país huésped. Y no sólo se los encontraba en el comercio y la manufactura, sino
que ocupaban también un lugar importante precisamente en el terreno de la
actividad intelectual y artística. De la posición y la vida de un meteco en
Atenas, aún hoy nos proporcionan una imagen viva los discursos de defensa de
Lisias ante los tribunales. La familia de aquél provenía de Siracusa; su padre,
Céfalo, se había mudado de allí a Atenas el año 460; era amigo de Pericles, que
es quien, al parecer, le había invitado a establecerse en Atenas.
Lisias,
nacido probablemente el año 444 en Aleyes, se dirigió
a los 15 años a Turios, donde le fue concedida la ciudadanía. Expulsado de
Turios, volvió a Atenas el año 412-11., Aquí adquirió una fortuna considerable.
Se introdujo, en efecto, en la industria de guerra y se dedicó a la manufactura
de escudos, que practicó además a gran escala. Bajo los 'Treinta' (404/03) hubo
de huir de Atenas a Mégara. Después del restablecimiento de la democracia
regresó, pero en la lucha había participado tan poco como anteriormente en la
guerra del Peloponeso. En su actividad como logógrafo (escritor de discursos)
Lisias se revela como un perfecto rábula, para quien ningún medio es desechable
si favorece su causa. Cualquiera que haya leído los discursos de defensa de Lisias
confirmará esta opinión. Sin embargo, no todo aquello que se reprocha a Lisias
es culpa suya. En efecto, el mundo griego de su época estaba dividido en
innumerables ciudades-estados, todos ellos celosamente independientes. No hay
nada similar a una nación griega única. Entre ciudadanos y no ciudadanos, y de
estos últimos, por supuesto, forman parte los metecos, existía un abismo
infranqueable. Consecuencia de ello fue la existencia de una capa de población
fluctuante cuyo principio reza: Ubi bene ubi patria («Donde me va bien, allí
está mi patria»). Posiblemente no todos los metecos fueron tan codiciosos como
Lisias. Por otra parte, en la guerra del Peloponeso muchos metecos se jugaron
la vida por la polis griega de la que eran huéspedes, y en la expulsión de
Atenas de- los Treinta (404/03) también contribuyeron muchos de ellos con todas
sus fuerzas. La polis griega era muy parca, sobre todo Atenas, en la concesión
de los derechos de ciudadanía; no es, por tanto, sorprendente que los metecos
se dedicaran con celo a la economía, puesto que la actividad política les
estaba vedada.
La
esclavitud en el mundo griego presenta muy diversos aspectos. Hay grupos
enteros de población que han sido reducidos al estado de siervos, las más de
las veces en un momento de la conquista del país. Forman parte de éstos, ante
todo, los ilotas en Lacedemonia. Ocupan, asimismo, un lugar poco envidiable, y
muy semejante, los penestas en Tesalia, los cilirios en Siracusa y otros más. Corre a través de toda la
historia de Esparta el temor de las sublevaciones de ilotas. La pesadilla se
comprende si tenemos en cuenta la superioridad de los oprimidos frente a los
opresores. En esta situación nada cambió durante la época clásica, hasta que Epaminondas creó una Mesenia. Es muy distinto, en cambio,
el problema de los esclavos en Atenas y en la mayoría de las otras
ciudades-estados griegas. En efecto, los esclavos encuentran aquí empleo en las
manufacturas y también, sobre todo, como criados domésticos; se compran y
venden en el mercado de esclavos, a menos que hayan nacido ya en la casa como
siervos. Hubo de haber verdaderas sociedades regulares de mercaderes de
esclavos. Sus enlaces y relaciones comerciales abarcaban más o menos todo el
mundo mediterráneo. ¿Cómo se comprendería de otro modo, que en un solo hogar,
el de Cefisodoro, en Atenas, se encontraran esclavos
de Tracia, Caria, Siria, Iliria, de la Cólquida, del
país de los escitas, de Lidia y Mélite (Malta)? El
número de esclavos era considerable. Así se dice de Nicias, por ejemplo, que
poseía nada menos que mil esclavos, que alquilaba principalmente a las minas,
con lo que obtenía ingresos formidables. Ya en el siglo V hubo de ser posible
para los esclavos adquirir un peculio propio y comprar con él su libertad. Sin
embargo, las manumisiones de esclavos en gran número sólo están atestiguadas
por los documentos del siglo IV, especialmente de Delfos.
En estos
últimos años se ha discutido con frecuencia hasta qué punto se había hecho
participar los esclavos, en Grecia, en el humanismo. Si consultamos las fuentes
antiguas, la respuesta ha de ser forzosamente negativa. Para los griegos la
esclavitud es una institución tan firme que nadie se atreve a atacarla
seriamente. Se necesitan los esclavos, que son para la civilización griega
sencillamente indispensables. Por supuesto, los amos se preocupaban de sus
esclavos y cuidaban, asimismo, de su bienestar físico. De las obras del círculo
hipocrático se desprende claramente que la atención médica se prodigó también a
los esclavos. Pero todo esto es más bien marginal, y comprenderemos mejor a los
griegos si sabemos que incluso espíritus elevados, como Platón y Aristóteles,
consideraban la esclavitud como un fenómeno natural. Sin duda, no constituye
más que un consuelo mediocre si se subraya que numerosos esclavos, en cuanto
pedagogos y, en mayor número aún, las esclavas, en calidad de nodrizas, se
consideraban íntimamente ligados con el destino de los niños que les habían
sido confiados.
Las mujeres
ocupaban en el mundo griego un lugar subordinado parecido. Vivían totalmente
aisladas del mundo exterior en su aposento (el gynaikeion,
«gineceo»), y cuando Pericles proclama que entre las mujeres son las mejores
aquéllas de las que no se habla, ni en sentido de elogio o de reproche, con
ello expresa sin duda la opinión general tanto de los atenienses como de los
griegos. Así, pues, la sociedad de los griegos es una sociedad sin mujeres, en
contraste, por ejemplo, con las condiciones en la época del Renacimiento. Es
obvio que la mujer no participaba en la vida política durante el período
clásico. Por otra parte, permanecía toda su vida bajo tutela. Tenía como tutor
(kyríos, «señor») al padre o a un pariente
varón o bien, en su caso, al marido. Antes de la celebración del matrimonio no
se le consultaba: su inclinación no contaba en lo más mínimo. Había de
dedicarse exclusivamente al hogar, y no tenía participación alguna en la vida
profesional de su marido. Cuando el marido decidía exponer un recién nacido, lo
que en Grecia no era tan raro, no necesitaba siquiera consultar a su mujer. La
posición de la mujer griega apenas se distinguía fundamentalmente de la que
ocupaba en Oriente. La posición de la esposa resultaba agravada aún más por la
existencia de las hetairas, que dominaban a los hombres, así como por la
presencia de esclavas domésticas, de lo que resultaban muchos conflictos
familiares. Añadíase a esto la práctica de la
pederastia, que en Grecia, y no sólo en Esparta, estaba muy generalizada.
Desde el
punto de vista práctico carecía en realidad de importancia el que, en la
literatura y en el mundo del pensamiento contemporáneos, se elevara alguna que
otra voz en favor de la igualdad de derechos de la mujer. Son ante todo
Eurípides, en sus dramas, y Sócrates en sus diálogos los que sustentaron esta
idea revolucionaria. Es cierto, en cambio, que la posición de Aspasia en Atenas
fue absolutamente excepcional. Se ha supuesto que ejerció influencia sobre
Eurípides, especialmente en su Medea (431), pero esto es totalmente inseguro.
En todo caso, Aspasia fue muy admirada después de su muerte. Antístenes, el
fundador de la filosofía cínica, escribió un diálogo que como título llevaba su
nombre, y lo mismo hizo Esquines de Esfeto (alrededor
del 386). Pese a que algunos poetas y pensadores fueran del parecer que hombre
y mujer poseían las mismas facultades, nunca se extrajeron de esta idea las
consecuencias necesarias.
La vida y la
historia del pueblo griego no se pueden comprender si se deja de considerar la
religiosidad de los griegos. Estos creían que toda su vida, tanto la pública
como la privada, era dirigida por los dioses. Su fantasía poblada la naturaleza
de numerosas deidades, que permanecían presentes también en la vida del
individuo. En las guerras médicas, los dioses habían ayudado manifiestamente a
los griegos, que les daban las debidas gracias mediante la erección de
santuarios y la organización de fiestas y sacrificios en los que participaba
toda la población. No existía sacerdocio profesional alguno, sino que los
sacerdotes eran magistrados de las diversas comunidades, a quienes se elegía o
nombraba. A la multitud, que se complacía en las festividades y los
sacrificios, nunca se le habría ocurrido dudar de la existencia de Palas
Atenea, por ejemplo, la gran diosa protectora de Atenas. Esto explica los
procesos por impiedad hacia los dioses incoados a algunos filósofos. La
religión y el estado eran inseparables; aquel que se dirigía contra la religión
atacaba al propio tiempo los fundamentos del estado.
Con razón ha
señalado Nilsson que en la religión griega se mezclaba una buena parte de
egoísmo. Si los griegos hacían ofrendas a los dioses, esperaban de éstos, en
cambio, bienestar y, los campesinos en particular, la prosperidad de los
cultivos y del ganado. Pero no podemos dudar en modo alguno que también
existieran en Grecia individuos piadosos. Sin duda, la gran masa se atenía más
bien a lo externo; estaba convencida de que la hybris,
la «soberbia», provocaba la envidia y la venganza de los dioses, esto es, la
némesis, de modo que era preferible no subir demasiado alto, para no caer muy
bajo. La historia de Polícrates y Amasis, que relata
Heródoto constituye un ejemplo conocido de ello. Hasta qué punto era viva en
Grecia la creencia en lo sobrenatural, lo muestra la actitud general en
relación con los oráculos, ante todo con respecto al de Delfos. A éste, después
de las victorias contra los persas, los griegos lo colmaron de ofrendas, pese a
que su clero había adoptado durante las luchas por la libertad una actitud poco
convincente. Cómo se comportaban los individuos piadosos nos lo muestra Nicias,
persona a quien corresponde una importante parte de responsabilidad por el
fracaso de la expedición siciliana de los atenienses. Nicias hizo grandes
ofrendas a los santuarios de la Acrópolis, de Delos y de Delfos, y su piedad
era absolutamente seria. Nicias sacrificaba diariamente a los dioses, según se
informa de modo convincente. En su casa tenía constantemente cerca de sí a
un vidente, con el que consultaba toda clase de asuntos y también sus negocios.
Como es sabido, fue su creencia en los videntes lo que le precipitó en su
desgracia; en efecto, al producirse un eclipse lunar, le aconsejaron diferir la
salida de Siracusa en tres veces nueve días, esto es, en un mes lunar, y Nicias
siguió el consejo, siendo esto lo que le perdió.
El nivel de
superstición entre la masa nos lo muestra, ante todo, la obra hipocrática Sobre
la enfermedad sagrada (la epilepsia); el primer capítulo expone todo
un catálogo de supersticiones sombrías. Leemos en él que algunos individuos
rechazaban determinados alimentos o consideraban funesto llevar ropa negra;
otros creían que traía desgracia dormir sobre una piel de cabra o llevarla, o
que no podía ponerse un pie delante del otro o una mano sobre la otra, y todo
esto para curar la llamada Enfermedad Sagrada. Había individuos,
dice el autor, que pretendían poder bajar la luna y oscurecer el sol,
desencadenar tempestades o hacer que reinara buen tiempo. Y en términos
generales, el autor critica la idea popular de que el cuerpo humano sea
manchado por la divinidad, así como la creencia que relaciona determinados
fenómenos patológicos con determinados dioses. Las explicaciones de esta obra
muestran con la mayor claridad que sería erróneo pensar que el siglo V a. C.
fue una época sin superstición. Lo cierto es, antes bien, lo contrario, y al
lado de la noble creencia en los dioses, que se nos revela en las obras de los
poetas y los escultores, figura, como en todos los tiempos, una creencia más
materialista. La percibimos en las tablas de maldición, que en el mundo griego
están muy generalizadas.
A los
espíritus profundamente religiosos no podía ya bastarles la religión de la
polis con su panteón heredado de los padres. Nada tiene de extraños, pues, que
los misterios, especialmente los de Eleusis en el Ática, se vieran muy
concurridos. «La religión de Eleusis hablaba al pueblo directamente al corazón,
en tanto que los grandes dioses se habían vuelto ya demasiado pretenciosos para
él» (Nilsson). La fuerza de atracción de los misterios residía en el profundo
secreto de que estaban rodeados. En todas las épocas anhela el hombre la
felicidad imperturbada, la que, como es natural, no
puede realizarse aquí en la tierra, sino sólo en el más allá. No se pensó allí
en la inmortalidad del individuo, sino más bien en la del género, de la especie
y de la familia, tal como se manifiesta en la naturaleza, por ejemplo en la
semilla. Los iniciados esperan poder celebrar también misterios en el más allá.
Era éste un pensamiento que les confería alegría y confianza en la vida terrena
y esperanza para el camino hacia la futura.
Sin embargo,
para la gran masa los misterios no eran lo bastante atractivos. Hubo que
adoptar una actitud que oscilaría entre la deisidaimonía («superstición»)
de Nicias y el frío escepticismo de Pericles. Lo poco que sabemos de la
religión de éste permite suponer que no era ni un devoto exagerado ni un ateo.
La religión estaba para él ligada indisolublemente al estado, y esta conexión
había de respetarla Pericles lo mismo que cualquier otro político griego de su
época. La religiosidad de Pericles era convencional, como cuando en
agradecimiento por la salvación de un trabajador dedicaba una estatua a Atenea Higiea. Al enfermar Pericles de la peste al parecer mostró
a un amigo, según informa Teofrasto, un amuleto que las mujeres le habían
puesto alrededor del cuello. Este relato nada tiene de inverosímil, y es
apropiado para poner de manifiesto la ambigüedad de su actitud religiosa.
|