SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
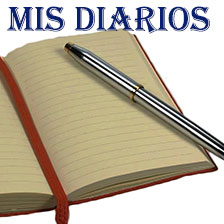 |
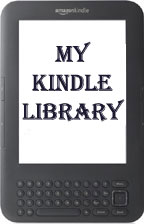 |
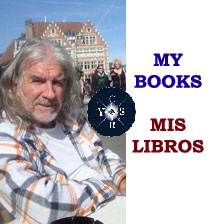 |
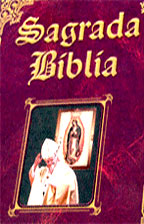 |
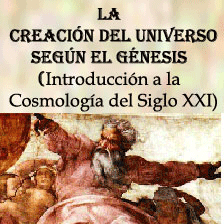 |
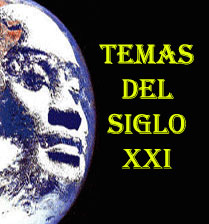 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.PERSAS Y GRIEGOS.PRIMERA PARTE . JERJES Y TEMÍSTOCLES
1. EL IMPERIO PERSA Y LOS GRIEGOS ALREDEDOR DEL 520 A.C.
La historia del mundo antiguo se ve cada
vez más influida, desde la fundación del imperio de los Aqueménidas por Ciro el
Viejo (550 a. C.), por la potencia oriental. Pese al fracaso de Jerjes en
Salamina (480), la presión persa sobre Grecia persiste, y solamente la paz de Calias (449/8) conduce a un equilibrio estable, aunque sólo
por escasos decenios. Con la intervención de Persia como aliado de Esparta en
la guerra del Peloponeso (412) empieza un nuevo período de la hegemonía persa
que culmina en la paz del Rey, tan desfavorable para los griegos, del año 386.
Únicamente con el ascenso de Macedonia bajo el rey Filipo II (359-336) se forma
de este lado del mar Egeo un contrapeso frente al imperio persa.
La Paz de Calias se
estableció alrededor del año 448 a. C. entre la Liga de
Delos (dirigida por Atenas) y el Imperio persa, dando por
finalizadas las guerras médicas. La paz fue negociada por el político
ateniense Calias. Persia seguía perdiendo
territorio en manos de los griegos desde el fin de las invasiones
de Jerjes I en 479 a. C., y para el año 450 estaban listos
para establecer la paz. La paz otorgó autonomía a los Estados jónicos
del Asia Menor, prohibió el asentamiento de gobernadores de
provincias persas en la costa del mar Egeo, y prohibió la navegación de
barcos persas por este mar. Atenas se comprometió a no interferir con las
posesiones persas en Asia Menor, Chipre o Egipto.
Es posible que este tratado jamás haya
existido oficialmente. Tucídides nunca lo mencionó
y Plutarco sostuvo que, o se firmó tras la batalla del Eurimedonte (466 a. C.) o jamás se firmó. De
cualquier manera, parece que hubo algún tipo de acuerdo con el cual se frenaron
las hostilidades con Persia, y que permitió que Atenas lidiara con las nuevas
amenazas emanadas de otros estados griegos como Corinto y Tebas.
Dichos conflictos surgieron cuando los otros griegos comenzaron a sentir que no
había justificación alguna para la Liga de Delos (que se había desarrollado
basándose en la Liga del Peloponeso creada por
los Espartanos para hacer frente a la invasión de Jerjes II; y que
tenía carácter temporal, hasta que los enfrentamientos con los persas
acabasen), ya que Persia no constituía una amenaza. Dado que Atenas demandaba
más y más tributos, y ejercía un mayor control sobre sus aliados, la Liga se
convirtió en un verdadero imperio, y muchos de los antiguos aliados de Atenas
comenzaron a rebelarse. A pesar de que Calias fue
también responsable de la paz con Esparta en el año
445 a. C. aproximadamente, paz que debía durar treinta años, la
creciente amenaza ateniense desembocaría finalmente en la guerra del
Peloponeso. No hubo ninguna batalla directa entre griegos y persas posterior al
450, pero Persia continuó entrometiéndose en cuestiones griegas durante los
siguientes veinte años, y su ayuda fue decisiva en asegurarle a Esparta la
victoria en la guerra del Peloponeso.
La campaña de Alejandro, hijo y heredero
de Filipo, consigue descalabrar finalmente, en pocos años, el imperio de los
Aqueménidas; después de la caída de Darío III Codomano,
Alejandro ocupa su lugar y nace la idea de una fusión de los pueblos iranio y
macedonio, peto su realización se ve frustrada por la muerte temprana de
Alejandro (323). En las luchas de los Diadocos, sus sucesores, triunfa el macedonismo conservador, pero el peso del carácter original
del pueblo iranio se mantiene, con todo, e incluso revive, en el siglo III a.
C., en la lucha con los Seleúcidas; las tradiciones del imperio de los
Aqueménidas son reanimadas por el imperio parto de los Arsácidas, reino que
desde su fundación (247 a. C.?) fue un adversario en ningún modo despreciable
de los Seleúcidas, primero, y luego también del imperio romano (batalla de Carras, 53 a. C.). Se agudiza mucho el antagonismo entre
los pueblos romano e iranio desde la fundación del imperio de los Sasánidas
(226 d. C.). A partir de este momento, la historia de fines de la antigüedad es
un enfrentamiento cara a cara del imperio romano y el neopersa,
hasta sucumbir el dominio de los Sasánidas bajo la expansión de los árabes,
(batalla de Nehavend, 642 d. C.). Por supuesto, esta
evolución de las relaciones iranio-occidentales, de más de mil años, no se
concibe sin una profusión de estímulos recíprocos de carácter intelectual y
artístico. Es bien sabido que los griegos aportaron a la construcción del
imperio aqueménida una contribución sobresaliente: médicos, eruditos y
arquitectos actuaron en la corte persa, y la participación de los mercenarios
griegos en el ejército persa no es menos destacada. Los Arsácidas, todavía,
seguían dándose plena cuenta de la importancia de la cultura griega bajo vestimenta
helenística. Sin embargo, entre el imperio de los Aqueménidas y el de los
Arsácidas se sitúa el imperio de Alejandro y de sus sucesores, el imperio de
los Seleúcidas, bajo los cuales la cultura griega se extendió profundamente por
el Irán y por la India. Sin Alejandro no habría cultura griega universal
alguna, y sin el helenismo no habría habido Imperium Romanum. Para la civilización de la época romana
de los emperadores, el elemento helenístico reviste importancia capital, no
menos que para el triunfo del cristianismo, cuyas comunidades se encuentran a
fines de la antigüedad esparcidas por el vasto espacio comprendido entre
Irlanda y la India.
Hay que plantear, al menos, la pregunta
acerca de si está o no justificado, y si lo está hasta qué punto, considerar la
historia de la antigüedad como una disputa de la cultura greco-romana con la
irania. Ernst Kornemann ha contestado afirmativamente,
pero, por impresionante que sea el edificio que él ha erigido, subsisten dudas.
Y estas dudas no se basan únicamente en la notoria inactividad del imperio
persa en momentos decisivos de la historia antigua, sino que surgen sobre todo
si se compara la cultura griega de los siglos V y IV a. C. con la vida
intelectual de dicho imperio. Pese a todo el respeto que se tenga por las
realizaciones de los persas, no se encuentra nada en materia de construcciones
monumentales, en todo aquel vasto territorio, que en su contenido artístico
pueda compararse ni remotamente con las construcciones de la época de Pericles.
Y mucho menos puede Persia oponer algo equivalente al libre imperio del
espíritu griego en materia de filosofía, teatro e historiografía. Y eso que
durante muchos siglos estuvieron las puertas abiertas, tanto en un lado como en
otro, de par en par. Es significativo que fuera Herodoto quien nos
proporcionara una descripción del imperio persa que no ha sido superada
hasta la fecha; las inscripciones persas antiguas, por importantes que sean
sus datos, forman parte de la serie de antiguos decretos de los soberanos orientales,
creados para la glorificación del Gran Rey. Mientras en Grecia el individuo se
desarrolla en el terreno de la política y de la vida intelectual según su
afición y sus facultades, del imperio de los Aqueménidas, en cambio, sólo
conocemos, aparte de los nombres de los Grandes Reyes, a unos pocos de sus
colaboradores y amigos más íntimos, y aun éstos, en su mayor parte, a través
de la tradición griega. Pese a que el imperio persa constituyó, a partir de
Darío I (522-486), una concentración de poder político como apenas la hubo
nunca antes en el mundo antiguo, no se puede dejar de percibir que la pequeña
Grecia poseyó por lo que se refiere a la vida de la cultura una importancia
incomparablemente mayor. La fisonomía cultural de los siglos V y IV a. C.
estuvo marcada exclusivamente por Grecia. En estos siglos se crearon los
fundamentos de la civilización occidental no sin influencias extragriegas, desde luego, pero esencialmente gracias a las
realizaciones de los propios griegos. El imperio de los persas, que en el
terreno político no podía ignorarse, resultaba en buena medida para los
griegos algo ajeno, pese a los contactos tanto pacíficos como bélicos, y a
través de las guerras médicas la comprensión de aquéllos por sus vecinos más
bien menguó que creció. Si no dispusiéramos de la obra de Herodoto, nos
estaría cerrado el acceso no sólo al fondo político, sino también al fondo
cultural de la gran contienda greco-persa. Además, faltaba entre los griegos,
con contadas excepciones, una comprensión real de la peculiaridad del pueblo
persa y del imperio de los Aqueménidas. Nunca se produjo en ellos un verdadero
esfuerzo por comprender la potencia moral de Persia, que mantenía al imperio y
a sus pueblos unidos. Los persas (o los «medos», como los llamaban en general
los griegos) eran y siguieron siendo bárbaros; en la posición del Gran Rey con
respecto a sus súbditos veían los griegos el despotismo más desolador, y en la
fidelidad de las masas persas para con la casa reinante veían obediencia ciega,
incondicional, negándose a percibir en ello un sentido más profundo. Pese a los
numerosos contactos en el comercio, en la economía y también en la vida
intelectual, los griegos y los persas vivieron unos al lado de los otros sin
contacto interior alguno, y ello por espacio de dos siglos enteros. A este
hecho se debe, en última instancia, el que sepamos de los persas tan
lamentablemente poco. Y dado que este estado de cosas no cambiará esencialmente
en el futuro, hemos de resignarnos a no poder hacer justicia a Persia en forma
parecida a cómo la hacemos a los griegos, que nos han dejado una gran
abundancia de testimonios históricos.
La ruina del imperio asirio a fines del
siglo VII a. C. marca el fin de una época de la historia de Asia Menor.
Todos los pueblos del Próximo Oriente, desde Armenia y Anatolia oriental hasta
Egipto, habían vivido por espacio de siglos bajo el terror de los asirios; su
ejército era tenido por invencible, y no había muralla que fuera capaz de
resistir a sus máquinas de asedio. Hacia fines del siglo VII se mostraron las
primeras grietas en el edificio del imperio, hasta entonces tan orgulloso, y al
caer en ruinas, el año 612, su capital, Nínive, estaban allí los ejércitos de
los neobabilonios (los caldeos) y de los medos, que
en esta ocasión participaron en la historia universal por vez primera. El
soberano medo Ciaxares fue quien puso fin, el año
610, en la batalla de Harran (Mesopotamia
septentrional) al último y efímero reino de los asirios, al reino de Ashshurubalit. A partir de este momento la parte norte de
Mesopotamia perteneció a los medos y constituyó una posesión, muy importante,
ya que les aseguraba, al descender de las alturas del Zagro,
el enlace con las antiquísimas ciudades de la alta cultura mesopotámica. El
avance de los medos a través de Armenia hacia Capadocia puso a los iranios en
conflicto con los lidios; se llegó junto al río Halys, en la Anatolia oriental,
a un choque bélico, y luego a un tratado que fijaba el río como frontera entre
Lidia y Media (585). A partir de dicho año Asia Menor queda bajo el signo de
cuatro grandes potencias: Media, Neobabilonia, Lidia
y Egipto. El mayor de estos imperios es indudablemente el medo, y es el primero
que fue creado por los iranios.
El sucesor de Ciaxares, Ishtuwegu, a quien Herodoto llama Astiages, tiene una
personalidad débil; su prolongado reinado (585-550) muestra pocos rasgos
heroicos. En calidad de príncipe vasallo del rey de los medos gobernaba en
Anshan, una región de Persia, Cambises, de la casa de los Aqueménidas. Sostenía
con el medo Astiages las mejores relaciones y era yerno suyo. Del matrimonio de
Cambises y de la princesa meda Mandane nació Ciro, quien tomó en 559, en Pasargada, la sucesión de su padre. Ciro es el soberano
que por primera vez puso al pueblo persa al frente de la familia de los pueblos
iranios. Con el levantamiento de Ciro contra el dominio de los medos en el año
550 empieza el ascenso del pueblo persa bajo el dominio de los Aqueménidas.
Pero la eliminación de la hegemonía del rey medo no significaba la subyugación
de su pueblo, porque los linajes nobles de los medos participaban plenamente
tanto en los éxitos como en los honores del nuevo soberano. Nada tiene de
casual que se nombre en la tradición griega juntos a persas y a medos y que la
expresión «medo» signifique lo mismo que «persa». La expansión subsiguiente
representa el engrandecimiento de la doble nación bajo la firme dirección de
Ciro. Este rey ha pasado también a la tradición griega como modelo
resplandeciente del soberano persa. Casi dos siglos más tarde describió el
ateniense Jenofonte la figura de Ciro el Joven con bellos colores en la Ciropedia, especie antigua de «espejo de príncipes» muy
leída e imitada tanto en la antigüedad como más tarde.
Al igual que el medo Ciaxares,
también Ciro se volvió primero contra los lidios, pero esta vez con éxito
decisivo: después de una victoria en Pteria, los persas persiguieron al
ejército lidio mandado por Creso hasta el Asia Menor occidental; en el «Campo
de Ciro» volvieron las armas persas a revelarse superiores, y después del
sitio de Sardes que, al parecer, sólo duró quince días, cayó en manos de los
persas la capital del imperio lidio y, juntamente con ella, la ciudadela,
tenida por inexpugnable, siendo hecho prisionero Creso, el rey de los lidios
(547).
La caída de Creso, ligado a Grecia por
muchos vínculos, caracteriza también una nueva época en las relaciones entre
aquélla y Persia. El año 547 empieza el contacto directo entre los helenos y
los persas, que ya no había de interrumpirse más en la historia de los dos
pueblos. Las comunidades griegas de la costa occidental de Asia Menor habían
sido vasallas del rey lidio y habían encontrado el dominio de los lidios poco
opresivo, mayormente por cuanto éstos se habían abierto con afán a la
cultura griega. La casa lidia reinante se había percatado siempre de la
gran importancia de las ciudades griegas y, por su parte, los griegos habían
tomado de los lidios el dinero amonedado, cuya introducción dio a la economía
del ámbito Mediterráneo una nueva base. Ciro no ignoraba la existencia de los
griegos y su importancia en Asia Menor y, antes de la expedición militar
decisiva, les había ofrecido negociaciones, pero solamente Mileto había sido lo
bastante previsora como para ponerse abiertamente de su lado. Mientras que,
después de la caída de Sardes, todos los demás griegos de Asia Menor fueron
sometidos al gobierno directo de los sátrapas persas, Mileto, en cambio, obtuvo
un tratado persa de amistad y alianza: fue éste el primero en la larga serie de
los tratados greco-persas. Por lo demás, una parte de las ciudades griegas
hubo de ser sometida por Harpago, general de Ciro,
porque se negaron a abrir sus puertas a los persas. En vano habían tratado los
espartanos de intervenir por medio de una embajada. Ciro no hizo ningún caso de
su demanda de que no atacara a los jonios. Y cuando la sublevación del lidio Pactolo hubo fracasado, los persas adoptaron otras
medidas: aseguraron el país entero por medio de guarniciones y colonias
militares, y en las ciudades griegas confiaron el gobierno a helenos
partidarios de los persas, apoyados por el poder extranjero. En todo caso, los
jonios no tardaron en percatarse de que el dominio persa, con sus sátrapas y
guarniciones, era mucho más opresivo y desagradable que el de los reyes
lidios, quienes siempre habían tenido una consideración especial con las
ciudades griegas de su reino. Las concepciones griega y persa del estado eran
como el fuego y el agua: irreconciliables.
Después de la conquista del reino de
Lidia, Persia se había convertido en gran potencia, y se convirtió en potencia
mundial cuando Ciro hubo sometido el oriente iranio, hasta las fronteras de la
India, y finalmente también el reino caldeo de Neobabilonia.
El sur de Mesopotamia, rico en ciudades, hubo de ejercer sobre los persas, con
la antiquísima cultura de sus templos, una atracción irresistible, semejante a
la que más adelante había de ejercer la Mesopotamia posterior, bajo los
Seléucidas, sobre los Arsácidas. Babilonia, pese a que se encontrara, bajo su
rey Nabónido, en plena decadencia política, seguía siendo el centro del
comercio y de la economía en Asia Menor y mantenía relaciones comerciales con
todos los países de aquel ámbito, incluida Jonia. Pero el ejército de Babilonia
ya no estaba a la altura necesaria y el rey Nabónido no se había mostrado
acertado en su actitud frente al poderoso sacerdocio del dios Marduk. Así,
pues, al rey persa la empresa le resultaba fácil. La lucha por Babilonia terminó
después de pocos meses con la entrada del gobernador persa de la región de Gutea, Gobrias (en babilonio, Gubatu), al que dieciséis días después, el 29 de octubre
del 539, siguió Ciro. Desde Babilonia desplegó el vencedor una propaganda
masiva, en la que no dejaba de aludir a sus buenas relaciones con los dioses
del país, Bel-Maaduk y Nabu.
Los soberanos de Siria se apresuraron a rendir homenaje al nuevo señor. Poco
tiempo después, el imperio persa había llegado por Siria y Fenicia al mar, y
las flotas de las ciudades marítimas fenicias estaban a disposición de Ciro.
La tolerancia religiosa del Aqueménida se hizo notoria después que, desde
Ecbatana, hubo decretado la reconstrucción del templo de Jerusalén, acto que le
ha granjeado la eterna gratitud del pueblo judío (538).
El imperio neobabilónico junto con sus
países adyacentes quedó unificado bajo la corona de Persia, y Ciro fue en
adelante no sólo rey de los medos y los persas sino también de Babilu u Eber-nari, esto es «rey
de Babilonia, y de la tierra de más allá del río (el Eufrates)». El fundador
del imperio persa halló su fin en lucha con los saka de las gorras puntiagudas, los masagetas, quienes partiendo de la región
esteparia entre el Mar Caspio y el Mar de Aral siempre volvían a atacar el
descubierto flanco norte del reino (530).
Sucedió al gran conquistador su hijo
Cambises (530-522). Vengó la muerte de su padre venciendo a los masagetas y
emprendió luego, el año 525, la conquista de Egipto, última de las grandes
civilizaciones imperiales del Oriente. Una vez más volvemos a encontrar al Gran
Rey en alianza con los griegos. Se dice que Policrates,
tirano de Samos, concertó con él una alianza y puso una parte de su flota a su
disposición para la campaña contra Egipto. Los egipcios no estaban en
condiciones de ofrecer una resistencia seria; el último faraón indígena, Psamético III, quedó primero como príncipe vasallo, pero
luego fue muerto, cuando intentó sublevarse. El intento de Cambises de someter
a los griegos de la Cirenaica tuvo tan poco éxito como una expedición contra
Nubia. En la tradición antigua está dibujada la imagen de Cambises con colores
sombríos; pasa no sólo por ser el autor de la muerte de su hermano menor, Bardiya o Esmerdis, sino también por un tirano sanguinario
e intolerante con respecto a los dioses de la tierra del Nilo. Sea de esto lo
que fuere, es lo cierto que, al regresar Cambises a Siria ante las nuevas del
levantamiento del falso Bardiya (Gaumata), después
de tres años de permanencia en Egipto, le alcanzó la muerte, una muerte, por lo
demás, natural, y no por suicidio, como se había admitido anteriormente.
La sublevación de Gaumata (del ‘falso Bardiya') había sumido el gran imperio persa en el caos.
Aquél, el Mago, había buscado apoyo, ante todo, en la poderosa casta
sacerdotal, que por su mediación esperaba adueñarse del poder. Una serie de
medidas de carácter popular, entre ellas una supresión de impuestos por tres
años, le granjeó el favor de las masas, en tanto que la influencia de la
nobleza se veía reducida en todos los aspectos. Es innegable la importancia de
estos acontecimientos por. lo que se refiere a la estructura interior del
imperio persa, pues significaban indudablemente un alejamiento decisivo de las
tradiciones militares cultivadas desde Ciro.
El levantamiento de Gaumata no tardó en
provocar una reacción: Darío, hijo de Histaspes,
sátrapa de Partia, que descendía de una línea
secundaria de los Aqueménidas, se alió con seis persas distinguidos; el
objetivo de los conjurados, la eliminación de Gaumata, quien al parecer sólo
reinó en total dos meses, se logró en unas pocas semanas: el Mago fue muerto de
una puñalada por Darío en un castillo cerca de Ecbatana. A la coronación de
Darío en Pasargadas y a sus nupcias con Atosa, hija de Ciro, siguieron tiempos difíciles; en
efecto, el reino se vio sacudido por violentos levantamientos que tenían su
origen en Elam y Babilonia, pero que no tardaron en extenderse a las regiones
iranias centrales. En Media fue Frawartish (Fraortes), miembro de la familia Deyócida,
quien, con el nombre de Khathrita, emprendió el
intento de restablecer el imperio de los medos; los territorios de Partía e Hircania se le adhirieron y también Armenia abandonó a
Darío. En la gran inscripción monumental de la pared rocosa de Bagistán, Darío ha proporcionado un informe detallado de
sus luchas y victorias contra los rebeldes; se trataba de una multiplicidad de
adversarios poderosos quienes, en parte, contaban con el apoyo de la población
de sus respectivas regiones. Hoy todavía nos resulta un milagro que en el
breve plazo de un solo año (y algunas semanas) y no hay razón, alguna para
dudar de este testimonio expreso suyo, se hiciera dueño de la situación. A
fines del año 521, después de la derrota de Arakha en
Babilonia, el último de los sublevados (Darío los llama «los falsos reyes»),
las luchas estaban terminadas y el gran imperio persa unido yacía a los pies
del vencedor.
Se ha escrito mucho acerca de la
organización interior que Darío dio al reino. Desde que Eduard Meyer describió
el imperio persa de los Aqueménidas como un país de elevada civilización, la
investigación ha ido llegando a una valoración cada vez más positiva de las
realizaciones de los primeros gobernadores de esta familia. Y estos logros se
presentan como mayores todavía si se tienen en cuenta las grandes distancias de
aquel vasto imperio, que habían de oponer a una administración ordenada los
mayores obstáculos.
La organización del imperio por Darío
hubo de tener lugar entre los años 518 y 514. Fue, indudablemente, el resultado
de un vasto proyecto preparado por el propio Gran Rey Darío y que éste, con el
auxilio de sus colaboradores y hombres de confianza, llevó a cabo punto por
punto. Considerada en su conjunto, la organización del imperio se presenta como
un compromiso elástico entre las concepciones feudal y centralista del estado.
Su fundamento estriba en la relación personal de lealtad del Gran Rey con sus súbditos,
quienes se sienten obligados hacia él a una obediencia incondicional. El papel
principal les está confiado en el imperio a los persas, que son quienes
proporcionan los sátrapas y los comandantes del ejército imperial, en tanto
que los demás pueblos, con excepción de los medos, han de contentarse, en
conjunto, con funciones secundarias. Lo que podemos extraer de las antiguas
inscripciones persas y, ante todo, de las inscripciones reales de Bagistán, Naqsh-i-Rustam,
Persépolis y Susa, y lo que, por otra parte, encontramos en las fuentes
griegas, principalmente en Herodoto, es lo siguiente; Darío procedió por lo
visto a una nueva división interior del gigantesco imperio y, concretamente, de
tal manera que se dividió el enorme conjunto de tierras en satrapías (en las
inscripciones se las llama «países»), Al frente de estos «países» se pusieron
gobernadores que llevaban el nombre oficial de sátrapas. Sátrapa (en antiguo
iranio xshathrapavan) significa más o menos
‘protector de dominio’. Es posible que el título provenga de la esfera del
imperio medo. Por lo demás, sátrapas había habido ya en tiempos de Ciro: eran
éstos los grandes señores feudales, que mandaban probablemente territorios
inmensos. Darío procedió a una reorganización del reino conforme a la cual las
antiguas satrapías quedaron reducidas y, básicamente, en pie de igualdad
jurídica. Todas las satrapías estaban obligadas a pagar tributos al Gran Rey,
ya que sin tributos no se podía reinar en, Oriente, y en esto no hizo Darío más
que proseguir un principio que anteriormente habían aplicado los asirios.
Al considerar ahora la lista de las
satrapías, hay que tener presente que ya en tiempos del propio Darío tuvieron
lugar determinados cambios, que, por supuesto, resultan muy difíciles de
conocer en su detalle. Según la inscripción de Bagistán;
que es la más temprana de las grandes inscripciones reales, había las
siguientes satrapías: 1) Persis, 2) Huza (Elam), 3) Babairu (Babilonia), 4) Athura (Asiria), 5) Arabaya (la Jeziré del norte de
Arabia), 6) Mudraya (Egipto), 7) la Satrapía del
borde del mar (Asia Menor meridional), 8) Sardes, 9) Yauna (Jonia), 10) Mada (Media), 11) Armina (Armenia), 12) Capadocia, 13) Partia, 14) Zranka (Drangiana), 15) Haraiwa (Aria), 16) Huwarazmiya (Corasmia), 17) Bactria, 18) Sogdiana, 19) Gandhara, 20) Saka (el país de los escitas), 21) Tatagus (Sattagidia), 22) Harahuwati (Aracosia) y 23) Maka (de localización dudosa). A
estas provincias de los primeros tiempos de Darío se añadieron más adelante
algunas otras, en particular Putiya (Libia), Kusiya (Nubia) y, después de la campaña de Darío contra los
escitas, también Skudra (Tracia). De los tributos nos
limitaremos a mencionar aquí los de las riquísimas satrapías de Babilonia y
Egipto. Babilonia, que según Herodoto era el país más productivo del imperio
entero, había de pagar un tributo total igual a 1.000 talentos de plata. En el
detalle constaban los tributos de metal noble en forma de recipientes, los de
vestidos finos y los de cebús, que abundaban en el país y estaban destinados al
abastecimiento de la corte del Gran Rey y del ejército. El tributo total de
Egipto lo estima Herodoto en 700 talentos de plata, habiendo de suministrar el
país del Nilo, ante todo, trigo y ganado. Si la pesca del lago Meris estaba o
no comprendida es materia controvertida. También ésta proporcionaba al Gran Rey
ingresos considerables. Por lo demás, numerosas satrapías habían de
proporcionar caballos, que revestían gran importancia de cara al ejército
imperial.
Los tributos confluían en tesoros
centrales en las residencias reales. El imperio sólo se podía administrar
mediante una burocracia instruida en todo hasta en el menor detalle y con
auxilio de un idioma unitario. Al frente de la administración figuraba el hazarapatish, en griego quiliarca,
quien, en calidad de jefe de la guardia del Gran Rey, había ascendido a gran
visir del imperio. Este alto dignatario, el ‘primero después del rey’, era
propiamente, al lado del soberano, el regente del imperio. De los tesoros nos
proporcionan una impresión interesante las excavaciones americanas realizadas
en Persépolis.
Aquí se ha encontrado la casa-tesoro (ganzaka) y, con ella, una gran abundancia (varios millares)
de tablas de arcilla en idioma elamita, con liquidaciones de cuentas de
entregas de suministro, que nos dan una visión directa de la actividad de la
administración local. Por lo demás, el empleo del idioma elamita en Persépolis
constituye un caso particular, que se explica por la situación de Elam y de su
antiquísima cultura en el golfo Pérsico. El idioma de la cancillería real y, en
general, el idioma de la administración del reino era el arameo,
concretamente, en su forma particular de «arameo imperial». Documentos en este
idioma se encuentran aún en los rincones más apartados del imperio de los
Aqueménidas, en Elefantina (Alto Egipto), lo mismo que en Sardes y en la India;
también lo conocemos por la Biblia, donde aparece en algunos capítulos del
Libro de Esdras. Si bien había de ser utilizado exclusivamente por escribas de
quienes no era la lengua materna, esto resultaba compensado, con todo, por el
hecho de que ahora poseía todo el imperio un idioma unitario. Por otra parte,
las letras tomadas de la escritura fenicia eran mucho más fáciles de aplicar a
un material flexible, como el cuero y el papiro, que la escritura cuneiforme
que, en el fondo, era y siguió siendo una escritura monumental. Si Darío
introdujo o no en sus inscripciones monumentales una nueva escritura
cuneiforme, es materia cuestionable, pero es lo cierto, en todo caso, que se
guardó, por buenas razones, de utilizarla también para su empleo, en la
cancillería. Incluso la mejor administración posee escaso valor si no logra
llevar sus disposiciones en el tiempo más breve posible a conocimiento de los
subordinados. Para la transmisión de noticias había en el reino de los
Aqueménidas un sistema de correo organizado de modo excelente, derivado
probablemente de antecedentes similares asirios. A través de Asia Menor se
extendía una serie de carreteras, por medio de las cuales estaban unidas sobre
todo las residencias del Gran Rey (Susa, Persépolis, Ecbatana) con las demás
partes del imperio. La más conocida es la llamada Carretera del Rey, que
Herodoto ha descrito. Por ella se va de Sardes, en Lidia, a través de
Capadocia, al Eufrates superior y, de éste, al Tigris. Superando los pasos del Zagro (el trazado exacto no se conoce) llegaba la
Carretera del Rey a la residencia de Susa. Mediante un cambio frecuente de
caballos y mensajeros, podían recorrerse en un tiempo muy breve grandes
distancias, del orden de hasta 300 kms. en un día, de
modo que un mensaje no tardaba más de siete días en llegar de Susa a Sardes. El
sistema postal de los Aqueménidas lo tomaron más adelante Alejandro y los
Diadocos como modelo, y también el cursus publicus de los romanos deriva, indirectamente, de los
persas.
Sin duda, la administración persa del
imperio presenta también sus lados negros. En todas las satrapías tenía el Gran
Rey su gente de confianza, a quienes el lenguaje popular designaba como los
«ojos» y los «oídos» del Gran Rey y que recuerdan remotamente a los missi dominici de Carlomagno.
Estos individuos habían de informar a su soberano de todo lo notable que
observaran. Dado que estaban directamente bajo las órdenes del Gran Rey, solían
estar en relaciones tensas con los sátrapas y las autoridades locales. En
términos generales, este sistema, típicamente oriental, era el más adecuado
para favorecer la delación y socavar la moral y el celo de los demás
funcionarios.
Desde el punto de vista económico, las regiones del imperio de los Aqueménidas se situaban a diversos niveles de desarrollo. Mientras en Asia Menor y en Babilonia, y en parte también en Egipto, existía la economía del dinero acuñado, otros países del imperio permanecían todavía en gran parte al nivel de la pura economía natural. Constituye un mérito indiscutible de Darío, que poseía para los asuntos de la economía dotes excepcionales, haber producido cierto cambio en este aspecto mediante la introducción de una moneda imperial. Se trata de una moneda de oro, el dárico (dareikós); esta moneda contenía 8,42 gramos de oro y tenía el mismo peso de la estatera de Focea, moneda comercial griega de uso muy común.
Por otra parte, su peso representaba la
sexagésima parte de la mina babilónica. El dárico, en el que el Gran Rey estaba
representado como arquero arrodillado (ésta es la razón de que en el lenguaje
popular se designara esta moneda como toxotes (arquero) estaba, pues, en relación, por su peso, con los dos sistemas
económicos más importantes del imperio; no cabe suponer que esto fuera puro
azar. Al lado de la moneda de oro había otra de plata, de 14,9 gramos, que en
babilonio se llamaba shiklu y, en griego, siglos (siclo). Sin embargo, Darío, al igual que sus sucesores, se quedó en esta
reforma a medio camino. Porque es el caso que los reyes persas atesoraron en
gran parte el metal precioso; lo guardaban en los depósitos de las residencias
reales, sin el menor provecho para nadie. Es probable que se relacionen con
esta política miope del atesoramiento algunas de las dificultades económicas
que sufrió el imperio persa. Para pagar a sus mercenarios extranjeros, y entre
éstos en particular a los griegos, los reyes persas poseyeron siempre, y
precisamente también en el siglo IV, dinero suficiente. El paralelo con
Bizancio, cuya capacidad financiera influyó en no pocas ocasiones sobre el
curso de la historia, se impone aquí espontáneamente.
La suntuosidad y el poderío del imperio
mundial persa encuentran su expresión más visible en las construcciones de los
Aqueménidas. Los primeros soberanos, ante todo Ciro I, habían residido en Pasargadas. Allí existe todavía actualmente la tumba de
Ciro el Viejo, que Alejandro Magno mandó restaurar. Forman un fuerte contraste
con la muy sencilla forma de vida de Ciro el Viejo las construcciones suntuosas
erigidas por Darío y Jerjes en Persépolis, que en realidad se llamaba «Persaii». Si se contempla allí la vasta extensión de
ruinas, se percibe todavía, debajo de éstas, la mano ordenadora del
arquitecto. Persépolis, como la llamaban los griegos, no es propiamente
una ciudad residencial; sino más bien un palacio
Acerca del autor de estas construcciones
y relieves, nada dice la tradición. Pero es lo cierto que fueron maestros en
sus respectivos oficios, especialmente el arquitecto, a quien se debe el plano
del palacio imperial. Tal vez fuera un, maestro griego oriental quien con suma
sensibilidad creó aquí una obra de arte incomparable, adaptada
maravillosamente al espacio y a los alrededores. No lo sabemos, en todo caso concurren en el plano una noble
amplitud de visión, una estructuración rica en
significados y un sentido disciplinado del espacio, puestos totalmente al
servicio, sin exageración alguna, de la obra a construir; de modo que las
construcciones constituyen un reflejo de las mejores tradiciones del espíritu
creador persa, que, aun habiendo absorbido muchos estímulos extranjeros, produjo algo propio y característico.
Del espíritu del gran organizador y estratega Darío nos permiten percibir todavía un aliento sus propias inscripciones. Sin duda, la gran inscripción de Begistún es en primer lugar un documento histórico; pero, en cambio, la inscripción funeraria de Naqsh-i-Rustam da, ante todo, testimonio de la ética de Darío. En ella loa éste la bondad de Ahuramazda: «Por la gracia de Ahuramazda es tal mi naturaleza que soy amigo del derecho y no soy amigo de lo malo. No me place que el desgraciado sufra daño por culpa del poderoso, ni me place que el poderoso sufra daño por causa del humilde. Lo que es justo, eso es mi placer.» «Hasta donde llegan las fuerzas de mi cuerpo, soy en cuanto guerrero un buen guerrero. Cuando aparece dudoso a mi discernimiento a quién deba considerar como amigo y a quién como enemigo, pienso primero en las buenas obras, ya tenga ante mí a un enemigo o a un amigo.» «Soy hábil en cuanto a las manos y los pies. Como jinete, soy un buen jinete; como arquero, soy un buen arquero, tanto a pie como a caballo, y como lanzador de jabalina soy un buen lanzador, tanto a pie como a caballo. Y en cuanto a las facultades con las que Ahuramazda me ha investido y que yo he tenido la fuerza de. emplear, por la gracia de Ahuramazda, aquello que he logrado lo he logrado con estas facultades que Ahuramazda me ha conferido.» No existe motivo alguno para dudar de la fe de Darío: su
confesión, al final de una vida larga y gloriosa, es al propio tiempo
orgullosa y humilde; Darío es un rey que tiene plena conciencia de su alta
dignidad. Lo que ha creado descansa sobre un fundamento firme: es la confianza
en Ahuramazda, que ha tomado al Gran Rey bajo su
protección.
Resulta muy difícil hablar de las
creencias de los antiguos persas. Sabemos demasiado poco de su religión, de
modo que todo comentario al respecto habrá de ser forzosamente más o menos
cuestionable. Sobre la religión de los persas resplandece el gran nombre del
fundador religioso Zaratustra, pero sigue discutiéndose, todavía, en qué época
debe situarse su vida. ¿Vivió a fines del siglo VII o principios del VI, o
corresponden sus obras a una época muy anterior? ¿Fueron los Aqueménidas
siquiera zaratustrianos? La llamada inscripción daiva, de Jerjes, una inscripción fundamental de Persépolis, parece hablar en favor de esta hipótesis, y
se ha aducido ante todo en tal sentido la presencia de la palabra rta-van en la inscripción, relacionándola con el concepto
zaratustriano del rtm, que designa el orden divino de la salvación. Sea esto como fuere, lo cierto es
que el pueblo persa adoraba deidades sin imágenes, a cielo abierto, de las
cuales conocemos dos de tiempos de Heródoto: Mitra y Anahita.
Un papel que nosotros apenas podemos penetrar es el de los magos, con cuya religión está enlazado el
culto del fuego. Los magos ocuparon también un lugar importante en la vida política.
Uno de los grandes arquitectos del imperio mundial persa es Darío; fue él, en efecto, quien imprimió al reino su carácter propio. No puede disimularse que en los colores brillantes se mezclan también sombras oscuras, que, además, cuanto más duraba el imperio tanto más sombrías se fueron haciendo. Indudablemente, la concepción persa del poder y de la relación del Gran Rey con sus súbditos es irreconciliable con la idea occidental y particularmente con la idea griega de la libertad. Para el Gran Rey todos, los súbditos, cualesquiera que sean su condición u origen, son en última instancia esclavos, y no es ciertamente casual que en la tradición sólo uno de los colaboradores de Darío adquiera verdadero relieve. Por otra parte, la vida del Gran Rey transcurre en aislamiento deliberado con respecto al pueblo; solamente los grandes y poderosos pueden verle de lejos en las audiencias. Sin duda ningún soberano del mundo puede renunciar a la fuerza, pero una cosa es hacer uso de la violencia para realizar un ideal, y otra emplearla por pura crueldad. Nos horrorizamos, por ejemplo, al enterarnos de la forma inhumana en que Darío mandó mutilar a los «falsos reyes» y con qué qué perversidad hizo eliminar a Oretes, sátrapa de Sardes. Sin duda, a la muerte de Cambises, Darío se consideró sucesor legítimo de los Aqueménidas, pero el que fuera o no el único que podía pretender tal cosa es cuestionable. Y, en términos generales, Darío procede probablemente con excesiva holgura de criterio, en sus pomposas inscripciones, al encontrar la verdad y el derecho siempre de su lado, y la mentira y la injusticia del lado de sus adversarios. Zaratustra había hecho de la lucha de la Verdad contra la mentira la lucha inexorable de la fe contra su contrincante, lo que constituía un giro muy peligroso. Darío aplicó esta doctrina a la política, la desarrolló y llegó, finalmente, a legitimar el derecho del más fuerte. ¿Qué causas movieron a los Aqueménidas a mostrar una tolerancia inconcebible en aquellos tiempos para con las religiones extranjeras? ¿Querían realmente Ciro y Darío distraer a los súbditos extranjeros de la vida estatal y facilitarles la renuncia al poder político concediéndoles en el terreno de la religión toda la libertad imaginable? ¿Era acaso esto lo que perseguían? No tenemos respuesta. A los griegos, en todo caso, tal libertad no les bastaba, y la prueba está en el levantamiento jónico que conmovió, el imperio persa en una hora crítica (500/499-494). Pese a la multiplicidad de sus pueblos,
el imperio persa es un cuerpo unificado, regido por
la voluntad del Gran Rey. ¡Cuán distinto es en esto ei mundo griego! Hacia 520 a. C., éste da la imagen de una gran dispersión.
Claro que el ámbito griego se extiende del Egeo hasta España, del sur de Rusia
hasta Egipto, pero, aparte de la metrópoli griega, se trata de una expansión
esencialmente puntiforme: en todas las costas del Mediterráneo se encuentran
asentamientos griegos, pero en la mayor parte de los casos estos asentamientos
han de bastarse a sí mismos y les falta cohesión. Adondequiera que miremos,
vemos que las abundantes ciudades-estados griegas, las polis, viven sin
relacionarse unas con otras; no existe siquiera una gran idea común, ni un
sentimiento nacional helénico, que sólo empieza a formarse la víspera de las
grandes guerras médicas. Sin duda, la flor de la juventud griega de la Hélade y
de las colonias sé reúne cada cuatro años en Olimpia para el festival de los
juegos sagrados, y en las listas de los vencedores figuran al lado de los
helenos de la metrópoli muchos nombres de griegos del sur de Italia y de
Sicilia, pero esto en nada cambia el hecho de la dispersión política. Sin duda, aparte de unos antepasados míticos
comunes a todos los helenos, existen otros elementos que constituyen un vínculo
espiritual entre los griegos de los más diversos linajes, y este vínculo
consiste esencialmente en el mundo panhelénico de los
dioses, tal como se despliega en los poemas épicos de Homero; pero, al lado de los dioses de Homero, aparece la multitud de las
figuras divinas locales; cada ciudad y cada pueblo adora sus propios dioses y,
precisamente en la época que nos ocupa, los tiranos se disponen, tanto en
Sicilia como en la metrópoli, a prepararles lugares de residencia apropiados
en grandiosos templos. Falta también, sobre todo, un idioma
literario común: el ático sólo pasa a ser lengua literaria en el curso del siglo V.
El núcleo del helenismo sigue siendo la
metrópoli griega. En ésta ocupa Esparta un lugar principal. Con la conquista de
la tierra fértil de Mesenia y la reducción de los infelices mesenios a esclavos,
Esparta se convierte en el primer estado del Peloponeso, y los jefes
políticos espartanos supieron ampliar todavía esta posición, aproximadamente a
partir de mediados del siglo VI, por medio de una excelente política de
tratados. Desde el año 550 figura Esparta, el estado de los lacedemonios, al
frente de la llamada Alianza Peloponésica,
organización que comprende casi la totalidad del Peloponeso, aunque con la
excepción significativa de Argos. Con Argos está Esparta acérrimamente
enemistada. El motivo de la enemistad es la fértil tierra de Cinuria, por la cual aun en los decenios siguientes
(batalla de Sepea, en 494) se siguió luchando
encarnizadamente. Frente a Esparta y la Alianza del Peloponeso,
capitaneada por ella, todos los otros estados de la metrópoli sólo poseen una
importancia secundaria. Entre los estados marítimos, son Atenas, Corinto y
Egina los más importantes. Gracias a su posición junto al istmo, Corinto
aventaja a los otros dos y posee en el mar Jónico una serie de colonias que se
encuentran en un estado de estrecha dependencia con respecto a su metrópoli;
las más importantes de éstas son la rica isla de Corcira (Corfú) y además las ciudades de Dirraquio (Durazzo) y Apolonia. También Potidea, en la península de
Calcídica, es una colonia de Corinto. Atenas se encuentra entonces bajo la tiranía
de la casa de los Pisistrátidas, esto es, de los dos
hijos de Pisistrato, Hipias e Hiparco. El padre había
puesto los cimientos para la expansión de la potencia marítima
ateniense; durante su gobierno no sólo había pasado la isla de Salamina,
manzana de la discordia durante muchos años entre Atenas y Mégara,
definitivamente a poder ateniense, sino que también en los Dardanelos, el estrecho entre Europa y Asia, que los
barcos trigueros del Ponto habían de pasar en su ruta hacia Atenas, tenía
desde hacía muchos años una base importante, la ciudad de Sigeo,
que se habla hecho ya ateniense en tiempos de Solón. El tirano Pisistrato contaba además con valiosas posesiones en la
región tracia interior de Tasos; se trataba de las minas de oro del Pangeo, cuyo producto necesitaba Pisistrato para pagar la soldada, a los mercenarios extranjeros. Más tarde, cuando los
persas se establecieron en la parte europea del Helesponto y, sobre todo, después de la campaña de Darío contra
los escitas (513-12), estas posesiones quedaron incorporadas al dominio
político persa; es posible que la pérdida de estas ricas fuentes de ingresos
contribuyera a provocar la caída de la tiranía en Atenas.
En la Grecia continental los helenos
vivían según sus propias leyes; todos los estados eran autónomos y no
reconocían soberano extranjero alguno. La situación era muy distinta, en
cambio, por lo que se refiere a los helenos de Asia Menor. Las ciudades griegas,
desde la Propóntide (mar de Mármara) hasta Licia,
estaban allí bajo el dominio de sátrapas persas. Aunque por regla general éstos
no se inmiscuyeran en la vida particular de aquellas ciudades, lo cierto es que
en muchas de ellas habían ayudado a adueñarse del poder a tiranos que solían
apoyarse en las armas de los persas. La vida cultural de Jonia no se vio muy
afectada por el curso de los acontecimientos políticos. En Mileto vivían aún
Anaximandro y Hecateo, el segundo de los cuales se distinguió como geógrafo e
historiador, precursor en este dominio de Herodoto, en tanto que en Efeso encontramos a Heráclito, «el Obscuro», y al poeta de
versos yámbicos Hiponacte, quien, sin embargó, no
pudo permanecer en su ciudad natal y hubo de emigrar a Clazómenas.
De Samos procedía Pitágoras, que encontró en la Italia meridional un nuevo
campo de actividad para su genio polifacético. Sus realizaciones como
matemático figuran en los comienzos de la ciencia matemática griega y, como
político, actuó sobre todo en Crotona. Allí sus partidarios se unieron a su
alrededor para formar una asociación; con sus doctrinas, ante todo con la de la
metempsicosis, y con la prohibición de comer carne, causó entre sus
contemporáneos una impresión profunda. Su ideología está íntimamente enlazada
con la de los órficos, tendencia religiosa que en aquellos días había .ganado
muchos adeptos.
Reviste particular importancia la caída
de la tiranía de Polícrates de Samos (alrededor del año 522). El sátrapa de Sardes, Oretes, había sabido atraer al tirano a
territorio de Asia Menor y lo hizo luego asesinar. Después de que
hubo gobernado en Samos el escriba privado de Polícrates, Meandro, los
persas llevaron a la isla a Silosonte, hermano de Polícrates,
quien en calidad de vasallo de aquéllos tomó en sus manos las riendas del poder. De esta forma también quedaba Samos
incorporada al imperio persa, y se había realizado el primer paso para el dominio del Egeo. Las ciudades
griegas del mar Egeo no habían sido afectadas hasta entonces por la expansión de los
persas. Pero esto cambió cuando, probablemente en el año 513/12 a.C., Darío se armó para su campaña contra los
escitas. El objeto de esta expedición, emprendida con un gran
despliegue de fuerza y medios, resulta difícil de averiguar. Sin duda, los
escitas, partiendo de la región esteparia entre el mar Caspio y el mar de Aral, habían amenazado
reiteradamente el flanco norte, abierto, del imperio. ¿Quería, pues, Darío mediante un ataque desde el oeste, desde el Danubio inferior, atacarlos por la
espalda? ¿Confundió acaso Darío, como supone Eduard Meyer, el Danubio con el
Yaxartes, subestimando así considerablemente las
enormes distancias? No lo sabemos; lo único cierto es que la acción,
cuidadosamente preparada, fue llevada a cabo como una acción combinada, con
participación también de contingentes jónicos. El arquitecto jónico Mandrocles
construyó un puente sobre el Bosforo, con lo que, por
vez primera, Europa y Asia quedaron unidas una con otra; por este puente, el
ejército de tierra de Darío avanzó a través de Tracia hacia el Danubio inferior
y de aquí, después de la construcción de otro puente, hacia la estepa de Besarabia.
Los escitas no se presentaron a la lucha, de modo que, finalmente, los persas se vieron obligados a emprender el camino de
regreso. No es probable que Darío atravesara el Dniéster ni los otros grandes
ríos del sur de Rusia; sin embargo, la empresa no constituyó en modo alguno un
total fracaso, ya que Tracia perteneció en adelante, como una cabeza de puente
europea, al imperio persa, y con ella quedaban
incorporadas a Persia las ciudades griegas del Ponto Euxino.
El coloso petsa habla dado un paso más en dirección a
la metrópoli griega.
También en Occidente surgían oscuras
nubes amenazadoras para los griegos. En efecto, los pueblos de Italia entraton en movimiento y además se acentuó la presión
política, ante todo la de los etruscos, que no sólo dominaban en la Italia superior, sino también en
Campania. La rica ciudad comercial de Cumas se habría perdido si
no hubiera encontrado en la persona de Aristodemo un
general competente que, más adelante, se convirtió en tirano de la ciudad. Sin duda
Cumas es sólo un ejemplo de los apuros en que se encontraban los
griegos del sur de Italia. También las numerosas disensiones interiores creaban
dificultades a los helenos en aquella región. Así, por ejemplo, Crotona y Síbaris estaban en violenta oposición y un tratado
encontrado recientemente muestra que los sibaritas se habían aliado con los serdayos. ¿Puede verse en éstos a los sardos.? En todo
casto, esta alianza no impidió la ruina y la desaparición de Síbaris, porque ya en en el año
511/10 cayó la ciudad, víctima de los ataques de los crotoniatas. Síbaris fue destruida totalmente, y se hizo pasar el
curso del Grates sobre sus ruinas. Algunos investigadores italianos creen
haber encontrado ahora el lugar de la ciudad desaparecida.
También en las ciudades griegas de Sicilia progresa por doquier, a fines del siglo VI, la tiranía. Tal es el caso de Zancle, Hímera, Selinunte, Agrigento, Gela, Leontinos; Siracusa, en cambio, una de las mayores ciudades griegas de Sicilia, está paralizada por las luchas intestinas de los partidos. Con la fundación de la tiranía de Gela bajo Cleandro y, después del asesinato de éste, bajo su hermano Hipócrates, empieza en realidad una nueva era en Sicilia; Hipócrates sometió a los sículos vecinos, así como a las ciudades de Calípolis, Naxos y Leontinos, y venció a las fuerzas de Siracusa, que sólo con gran esfuerzo y mediante la cesión de Camarina, pudo conservar aún su independencia. El helenismo occidental, expuesto a la
doble presión de los cartagineses y los etruscos (batalla naval de Alalia, en
Córcega, alrededor del 540), corría peligro, a consecuencia de su gran
dispersión, de caer bajo dominio extranjero. Sin embargo, pese a las contiendas
bélicas con los etruscos, la importancia del comercio griego fue y siguió
siendo extraordinariamente grande. La calidad de los trabajos de artesanía
griegos no tenía par; esto lo muestran no sólo los abundantes hallazgos de
vasos en las tumbas etruscas, sino también una pieza singular como la enorme y
bella crátera que se ha encontrado en el interior de la actual Francia, en Vix (junto a Chatillon-sur-Séine). Cabe pensar que llegaría allí pasando por Masalia (Marsella), la fundación focea del 600 a. C., aproximadamente, junto a la desembocadura del Ródano. También Spina, cerca de la desembocadura del Po, era un
importante puerto de los etruscos que mantenía relaciones con Grecia. Sin
embargo, su época de mayor florecimiento sólo se sitúa en la segunda mitad del
siglo V.
A la gran expansión de la polis griega
hasta Egipto (Naucratis), el sur de Rusia y España,
responde con igual ritmo la difusión de la civilización y la cultura griegas.
La ciencia y la filosofía griegas se encuentran como en la metrópoli, tanto en
Jonia como en la Italia meridional, e inclusive pequeñas ciudades sin
importancia, como Elea (Velia), cobijan entre sus
muros a pensadores importantes (como Zenón de Elea), y sus enseñanzas constituyen, lo mismo que el panteón panhelénico, un
patrimonio común de todo el helenismo. Dividido políticamente en un gran
número de ciudades-estados (polis) independientes, el mundo griego no éstaba unido, pero forma un macrocosmos intelectual,
gracias al genio de sus pensadores y filósofos, en el que los miembros
individuales despliegan una vigorosa vida propia. A dondequiera que miremos se
manfiesta una vida lozana, en la que se refleja la multiplicidad de la mente
griega.
2. LA CAÍDA DE LA TIRANÍA ÁTICA Y LAS REFORMAS DE CLÌSTENES
Con la tiranía de Pisístrato
(561-528/27) había empezado en Atenas una nueva era. Fue Pisístrato quién
activó la política exterior de Atenas y señaló a los atenienses nuevos
objetivos. Pero la existencia de la tiranía no se dejaba conciliar con el
sentimiento de libertad ateniense; nada tiene de particular, pues, que
Pisístrato fuera expulsado de Atenas nada menos que dos veces; pero regresó
siempre y murió, en el 528/27, de muerte natural. Pisístrato había adornado la
ciudad con magníficas construcciones y su gobierno encama, en general, lo mismo
que el de su casa, una época extraordinariamente creadora desde el punto de
vista artístico. Recordemos simplemente que fue en tiempos de Pisístrato cuando
se dio el paso primero y decisivo para la creación de la tragedia clásica: el
ateniense Tespis de Icaria enfrentó al coro un solo «respóndente» (hypocrites), en el
año 534. Con ello, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta el
drama clásico del siglo siguiente, el proceso se había iniciado, y en forma tan
genial como sencilla.
Los hijos de Pisístrato siguieron a su
muerte la línea por él trazada, tanto en materia de
política
exterior como interior. Aunque el régimen de las tiranías cada vez
se encontraba con mayores dificultades en Grecia: Lígdamis de Naxos, amigo y aliado de la casa de los pisistrátidas, hubo
de ceder ante el poder de los espartanos, y con la caída de Polícrates de
Samos (522) se había hundido otro pilar angular de la sociedad de los
tiranos. Añadíase a esto la expansión del imperio persa que, desde la
campaña de Darío contra los escitas, no sólo había alcanzado a Tracia, sino
también a las posesiones de los pisistrátidas en la costa septentrional del
Egeo. De los dos hijos de Pisístrato que se hicieron cargo de su sucesión,
Hiparco, el más joven, era el que tenia mayor personalidad. Sin embargo,
encontró en su hermano Hipias el apoyo necesario en sus inclinaciones
artísticas y literarias. Por lo demás, ambos se entregaron con fervor a los movimientos religiosos místicos de su
época; seguían las doctrinas secretas del orfismo, y de Hipias se dice que era
un conocedor particularmente experto de los oráculos, bajo cuyas influencias
giraba entonces el mundo. Cuando el intérprete de oráculos ateniense, Onomácrito, fue descubierto habiendo falsificado un
oráculo, Hipias, pese a que le uniera con él una íntima amistad, lo mandó al
exilio. No debe pasarse por alto, al respecto, que los oráculos revestían,
asimismo, gran importancia desde el punto de vista político. Siguiendo sus
consejos se ponían en marcha empresas políticas o se desistía de ellas. Hiparco
era algo amigo de los poetas, a quienes había creado un hogar en su corte de
Atenas. Así vivían en Atenas, entre otros, Laso de Hermione y Prátinas de Fliunte, aunque éste
último sólo más adelante. Del propio Hiparco se encuentran breves sentencias
epigramáticas, en los hermes de los caminos áticos,
de las que la posteridad ha guardado memoria por mucho tiempo.
No todos los ciudadanos atenienses
habían permanecido en el país durante el período de la tiranía; en particular,
la poderosa familia de los Alcmeónidas había preferido comer el pan del exilio,
aunque probablemente sólo después del año 525 puesto que está atestiguado que
el Alcmeónida Clístenes fue arconte durante la tiranía. El testimonio, sin
embargo, se basa en el fragmento de una inscripción susceptible de varias
interpretaciones. El destino que flota sobre todos los tiranos se cumplió
primero en Hiparco. Cayó bajo los puñales de los conjurados Harmodio y Aristogitón cuando estaba organizando una procesión de las
Panateneas. El motivo del atentado no fue político sino personal, puesto que,
en una ocasión anterior, Hiparco había ofendido a Harmodio. Pero, fuera
político o no, el atentado conmovió en sus cimientos el dominio de los
Pisistrátidas. El gobierno de Hipias adoptó en adelante los rasgos de un
despotismo violento; fortificó la colina de Muniquia,
para tener desde ella un libre acceso al mar, y los ciudadanos fueron
desarmados. Un intento de los Alcmeónidas de derrocar la tiranía terminó con un
fracaso en Lipsidrión: el castillo ocupado por los exiliados hubo de ser
abandonado nuevamente. Pero los Alcmeónidas ya no cejaron, y se sirvieron del
oráculo délfico, cuyos sacerdotes les estaban obligados. El oráculo ordenó a
los espartanos disolver los lazos de amistad con Hipias y eliminar la tiranía del
territorio del Ática. El mandato de la Pitia délfica sumergió a los
espartanos en un grave conflicto, pero se impuso finalmente el criterio de que,
en cuanto potencia rectora, Esparta no podía sustraerse a la voluntad del dios
de Delfos. Se probó primero con una incursión, pero la fuerza de ataque
espartano resultó ser demasiado débil frente a las fuerzas reunidas
de Hipias y de los tesalios. Esparta se vio obligada, pues, a movilizar las
fuerzas de la Liga del Peloponeso. Los jinetes tesalios no pudieron resistir
esta vez al ejército de los hoplitas, e Hipias, que se había refugiado
en la Acrópolis, hubo de capitular cuando se le aseguró que saldría libre. Se
dirigió en barco a Sigeo, donde
gobernó en adelante en calidad de príncipe
vasallo de los persas (510). Este fue el fin de la tiranía ateniense, que había
durado más de cincuenta años.
Al igual que el pisistrátida Hipias, también se había hecho súbdito del Gran Rey persa el joven Milcíades.
Después que por cuenta de su hermano Esteságoras se
hubo hecho cargo del gobierno del Quersoneso tracio (la península había sido
colonizada en su día, de acuerdo con Pisístrato, por Milcíades el Viejo),
siguió a Darío, como lo hicieron los demás tiranos helénicos de Asia Menor y de
las ciudades de la Propóntide, en su campaña contra los escitas. Fue Milcíades
quien aconsejó a los tiranos griegos derribar, el puente construido sobre el
Danubio, con el fin de dejar abandonado a su destino al ejército de Darío, en
la estepa de Besarabia. Aunque su consejo no fue seguido, es obvio que fue lo
que le obligó a abandonar el Quersoneso: solamente volvió allí, aunque por pocos
años (499/ 98 a 493), durante el levantamiento jónico.
Después de la expulsión de Hipias
surgieron en Atenas, como salvadores de la ciudad, los Alcmeónidas y, ante
todo, Clístenes, hijo de Megacles, cuyo nombre está enlazado para siempre con
la historia de Atenas. ¿Y qué había de suceder ahora en Atenas, después de la
caída, de la tiranía? ¿Tenía siquiera algún sentido restablecer el predominio
de la nobleza? ¿Y estaba ésta en condiciones, por lo demás, de llevar a cabo,
con carácter exclusivo, las numerosas tareas de la política, de la economía y
de la cultura? Atemorizaba, además, el recuerdo de los tiempos en que las
diversas familias aristocráticas habían sido responsables, con sus numerosos
partidarios respectivos, de las disputas internas de la ciudad; era esta
discordia, en efecto, la que en su día había ayudado a Pisístrato a adueñarse
del poder. Caracterizó la política de Clístenes su renuncia a restablecer el
antiguo orden. Lo que él creó con la aprobación del pueblo ateniense (si en
calidad de arconte, de legislador o en algún otro cargo público, no lo sabemos)
fue la base de un nuevo estado ateniense cuyo principio rector había de ser la isonomía,
esto es, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Aunque hasta entonces la
nobleza (los eupátridas), con sus poderosos seguidores, había decidido la
historia de Atenas, esto cambió ahora por completo. Mediante una nueva división
de la población ática, Clístenes rompió las antiguas alianzas de familias,
despojándolas, en esta forma, de su importancia política; únicamente
subsistieron las antiguas phylai (tribus) como
asociaciones para el culto. Clístenes dividió el territorio ático, incluida la
ciudad de Atenas en tres zonas, esto es, la ciudad (asty),
la costa (paralia) y el interior (mesogeia), y a cada una de estas zonas, a su vez, en
diez unidades, los tercios (trittyes). Un
tercio de cada una de las zonas se agrupaba para formar una nueva tribu (phylé). En esto no jugaba papel alguno la distinta
situación geográfica de los tercios y, al parecer, las nuevas tribus
territoriales se constituyeron echando suertes y recibieron nombres de héroes
áticos. En adelante, el ciudadano ático se nombraba según la tribu a que
pertenecía. La nueva división era tan artificiosa que difícilmente se puede
imaginar un modelo contemporáneo. Sólo pudo haber sido concebida por la mente
de un individuo decidido a alcanzar su objetivo político a cualquier precio, y
este objetivo no era otro que la creación de la nación ática, que en adelante
aparece como un solo cuerpo, dividido en diez tribus, treinta tercios y
aproximadamente cien comunidades (demos). La historia posterior de
Atenas y del Ática no se concibe sin este acto sencillamente revolucionario de
Clístenes: este hombre merece, sin duda alguna, el título honorífico de
fundador de la democracia ática. Enlazada con la reforma de las tribus está la
reorganización del ejército ático. Cada tribu había de proporcionar al ejército
un contingente de infantería; al frente de este contingente había un estratego,
y al frente de todo el ejército un polemarco,
que en, la batalla de Maratón fue aún el jefe del ejército ateniense.
Como órgano ejecutivo creó Clístenes un
consejo de 500 miembros, que pasó a ocupar el lugar del antiguo
consejo de Solón. Cada tribu proporcionaba 50 miembros y, de éstos, cada
comunidad (demo) un número de consejeros correspondiente al número de sus
habitantes. Con objeto de capacitar al consejo (Bulé) para la acción, se dividió en 10
secciones, según las diversas tribus, cada una de las cuales había de dirigir
los asuntos del estado durante una décima parte del año. No cabe
duda que Clístenes hubo de estar muy acertado en la constitución
del consejo. Por vez primera en la historia de Atenas tenemos aquí convertida
en realidad, en un órgano político importante, la idea de la representación del
pueblo ático y en una forma que cabe designar tanto de modélica como de nueva.
Para evitar de una vez por todas el
retorno de la tiranía, Clístenes creó la institución del ostracismo (juicio de
las tejuelas). Cada año en la asamblea popular de ciudadanos (ecclesia) se preguntaba si había que celebrar o no
un ostracismo. Si se reunían 6.000 votos en favor de la celebración, entonces
el ciudadano que había reunido el mayor número de votos había de dejar Atenas y
el Ática durante diez años, pero sin sufrir, por lo demás, daño alguno en sus
bienes. En forma sorprendente, el primer ostracismo sólo tuvo lugar el año 487,
de modo que por espacio de veinte años enteros el pueblo ático no se había
sentido amenazado por tiranía alguna. La opinión sustentada por algunos
investigadores (que el ostracismo sólo fue introducido en esta última fecha y
no 20 años antes) no es probable, y es desvirtuada además por un dato expreso
de Aristóteles en su Constitución de los atenienses (c. 22, 1). Tan
drásticas fueron las reformas de Clístenes que no sorprende que encontraran una
fuerte resistencia, sobre todo por parte de los eupátridas. Su oponente,
Iságoras, decidió a los espartanos a intervenir en Atenas (508). Pero el pueblo
no estaba dispuesto a dejarse arrancar sus conquistas, de modo que los
atenienses recurrieron a las armas y encerrarían a Iságoras y al rey de los
espartanos, Cleomenes, en la Acrópolis. Después que, a cambio de una salida
libre capitularon, Clístenes y sus partidarios regresaron a Atenas. Y al
dibujarse una nueva intervención de los espartanos, los atenienses concertaron
una alianza, probablemente a instigación de Clístenes, con el sátrapa persa
Artafernes de Sardes (407). Sin embargo, esta jugada se reveló innecesaria,
dado que el ejército de la Liga del Peloponeso, que no deseaba luchar contra
los atenienses, se disolvió prácticamente en el 506, y los atenienses
obtuvieron victorias decisivas, al parecer el mismo día, sobre los beocios y
los calcídeos (de Euboea).
En esta forma, el estado de Clístenes había pasado en campaña su prueba de
fuego. Era muy cuestionable y peligrosa, en cambio, la alianza con los persas,
y no nos sorprende que, una vez que se hubieron disipado los nubarrones que se
cernían entonces sobre Atenas, los atenienses desautorizaran a sus propios
embajadores, que habían sido responsables de aquel tratado.
El fin de Clístenes es desconocido. Con
sus reformas se levantó a sí mismo un monumento imperecedero. En el antiguo
consejo aristocrático del Areópago, en el consejo de los 500 creado por
Clístenes (Bulé), en la asamblea popular y, en
particular, en los diversos cargos administrativos, los ciudadanos atenienses
encontraron la posibilidad de realizar una actividad política según sus
aficiones y capacidades. Sin duda, los arcontes seguían extrayéndose de
la clase superior de los contribuyentes, los pentakosiomedimnos,
esto es, los que tenían una renta de más de 500 medimnos de cereales. Al Areópago sólo podían acceder los que habían sido arcontes, y
solamente si habían ejercido su cargo sin objeciones. Pero, ¿qué significaba
esto frente al hecho de que en adelante estuviera abierta a muchos miles de
ciudadanos atenienses la participación en el consejo y en la asamblea popular?
En efecto, si la constitución de Clístenes tenía la oportunidad de afirmarse,
había de formarse necesariamente con el correr de los años una capa de jefes
políticos y, a su lado, una gran masa de ciudadanos políticamente instruidos,
como la que es totalmente imprescindible en todo estado bien gobernado. Y más
aún: el interés general por el estado y su bienestar había de subir en el mismo
grado en que un mayor número de ciudadanos iba participando en su servicio.
Forma un contraste pronunciado con sus
atrevidas innovaciones en el terreno de la política la actitud conservadora de
Clístenes en relación con la tradición sagrada. Clístenes dejó subsistir las
cuatro antiguas tribus jónicas (los hopletas, los argadeos, los geleontes y los egicoreos), que tenían funciones culturales, así como las
antiguas trittyes sagradas (que nada tienen
que ver con las trittyes locales de nueva
creación), las fratrías y el sacerdocio; pero hubiera sido un gravé error
atentar contra estas antiquísimas instituciones, y Clístenes se abstuvo
precavidamente de ello. Sin embargo, como auténtico estadista, Clístenes supo
separar lo propiamente político de lo religioso y ponerlo sobre nuevas bases,
que se revelaron como eficaces, por lo demás, durante todo el tiempo en que
subsistió un estado ático independiente.
La isonomía ateniense creada por
Clístenes se encontraba en Grecia en una situación totalmente aislada; en
ninguna otra parte había estados con una constitución parecida, sino que, por
doquier, la aristocracia dominaba la situación. Añadíase a esto el hecho de que Esparta, en cuanto potencia que presidía la Liga
del Peloponeso, era militarmente muy superior a todos los otros estados
griegos. Ahora bien, el que la Liga estuviera o no en condiciones de
enfrentarse a tareas mayores fuera de Grecia, es una pregunta que quedaba en
suspenso. Hasta allí, Esparta había declinado casi siempre la
responsabilidad de expediciones en ultramar o sólo las había emprendido de mala
gana, como la realizada contra Polícrates de Samos. Las consideraciones
anteriores de la historia de Grecia partían en la mayoría de los casos de las
ideas nacionalistas de! siglo XIX. Los investigadores veían en los griegos una
unidad étnica y cultural y hablaban de una nación griega como solía hablarse de
una nación alemana o una nación italiana. Este enfoque puede considerarse
actualmente superado. Constituye , el mérito de la obra de Hans Erich Stier, Grundlagen und Sinn der griechischen Geschichte (Stuttgart, 1945), ante todo, el haber
señalado las diferencias fundamentales entre la conciencia nacional antigua y
la moderna. En efecto, hacia el año 500 a. C., Grecia sólo era una unidad en el
terreno religioso: la creencia en los dioses olímpicos unía a todos los
helenos, y constituye el mérito histórico de Homero y de sus poemas épicos el
que dichos dioses, en la figura que él Ies dio,
encontraran aceptación y culto en toda la Hélade al lado de las incontables
deidades locales. Pero aparte de este vínculo espiritual, había muy poco de
común entre los griegos. Sin duda los poemas de Homero eran leídos en todas
partes, pero no existía lenguaje literario griego alguno. Cada griego se servía
del dialecto de su ciudad o de su tribu, y no cuesta mucho imaginar que el
entendimiento entre un lacedemonio y un tesalio, por ejemplo, topaba con
dificultades. Únicamente en medio extranjero, en las regiones coloniales del
Asia Menor, en Italia, el sur de Rusia y allí donde los griegos vivieran con
pueblos extranjeros, cobraban conciencia de su peculiaridad étnica y cultural
frente a éstos. No constituye un azar que el concepto de «panhelénico» se
encuentre en Arquíloco; (el contexto es interesante:
el poeta habla de la «miseria de toda Grecia», con lo que se refiere a todas
las existencias dudosas que, al igual que el propio Arquíloco,
habían participado en la colonización de Tasos, acontecimiento que corresponde
aproximadamente a mediados del siglo VII). También en Hesíodo encontramos el
mismo concepto, y en sus catálogos es Heleno el héroe epónimo de los griegos.
No obstante, las duras realidades de la vida política se encontraban en
violento contraste con esta unidad ideal; en efecto, cada polis, aun la más
pequeña, velaba celosamente por su autonomía, y ni una sola estaba dispuesta a
renunciar a ella en favor de otra más poderosa. Por esta razón, toda formación
de una potencia mayor se revelaba de antemano como imposible; cuando una
ciudad-estado concertaba una alianza con otra, no renunciaba por ello en lo más
mínimo a su soberanía. Por otra parte, las diversas localidades con mucha
frecuencia estaban enemistadas unas con otras y se hallaban implicadas en luchas
numerosas y a menudo muy prolongadas. Así, por ejemplo, Atenas luchó por
espacio de varios decenios con Egina por la posesión del golfo Sarónico; Esparta luchó encarnizadamente con Argos por la fértil comarca de Cinuria, y la disputa entre Crotona y Síbaris en el sur de Italia condujo a la aniquilación y la
erradicación completa de ésta.
Presentaba un cierto aspecto panhelénico
el oráculo del Apolo délfico. Las vastas relaciones de los sacerdotes délficos
en todas las regiones pobladas por griegos, y aun mucho más allá, permitían a
la Pitia dar a los que buscaban consejo unas sentencias en forma de oráculo,
que a menudo también se tomaban en cuenta decisivamente en materia política.
Sin duda, el lenguaje del oráculo délfico era, como el de todos los oráculos,
tanto antiguos como modernos, oscuro y no siempre fácil de entender para todo el
mundo. Recuérdese el oráculo que la Pitia le dio al poderoso rey de los lidios,
Creso, al entrar en guerra contra los persas: «Si atraviesas el Halys destruirás
un gran imperio». Sin embargo, la confianza en Apolo permaneció completamente
incólume hasta el momento de acercarse los persas.
Para un extranjero las condiciones
políticas de la Hélade resultaban muy confusas. Lo que veía era un mundo de
ciudades-estados que en parte estaban unidas por tratados y, en parte, estaban
divididas por enemistades. Parecía prácticamente imposible que los griegos
olvidaran lo que les separaba para aplicarse a grandes tareas en cierto modo
nacionales, porque faltaba una potencia hegemónica universalmente reconocida.
Si una potencia extranjera lograba mediante promesas y amenazas atraerse a
parte de los griegos, se creía que los restantes habían de seguirlos
necesariamente, y la libertad del país se perdería. En esto se produjo, al
cambiar el siglo (500/499), un acontecimiento que, a la manera de un relámpago,
puso al descubierto la situación real de los griegos a ambos lados del Egeo: se
trata de la sublevación jónica, preludio de las guerras médicas.
3. LA SUBLEVACIÓN JÓNICA Y LAS GUERRAS MÉDICAS HASTA LA BATALLA DE MARATÓN
La historia de las guerras médicas se
conoce exclusivamente a partir de fuentes griegas y, sobre todo, a partir de la
obra histórica de Heródoto. La tradición persa, si es que alguna vez la hubo,
se ha perdido. Lo que esto signifique sólo podrá apreciarse si se recuerda la
grave desfiguración de los hechos que ha resultado de la falta de la tradición
púnica en relación con la gran disputa entre Roma y Cartago.
Herodoto (nacido antes del 480 y muerto
hacia el 420 a. C.) escribió en tiempos de Pericles, esto es, una generación
después de Maratón y de Salamina. Pero Heródoto se sirvió de buenas fuentes,
ante todo de relatos orales y, por lo regular, no existe motivo alguno para no
fiarse de él. Por otra parte, Herodoto conocía, por haberlo recorrido
personalmente, gran parte del imperio persa. Había estado en Egipto, en
Babilonia y es muy probable, asimismo, que hubiese pasado algún tiempo en el
país de los escitas, en el sur de Rusia. Su propia experiencia, que se combina
con un arte inigualable del relato, ha hecho de Heródoto el primer historiador
de Occidente digno verdaderamente de este nombre. Por supuesto, no puede
pasarse por alto que adolece de ciertas debilidades, que vio las guerras
médicas bajo la impresión del florecimiento de la Atenas de Pericles, con lo
que exagera, como es natural, el papel de ésta en la guerra, y que no siempre
es totalmente imparcial con las personalidades destacadas de los griegos, como
tampoco pasan inadvertidas sus enormes exageraciones en las indicaciones
numéricas que la investigación ha considerado como erróneas, por razones
puramente objetivas, desde hace ya mucho. Resulta más difícil el juicio acerca
del hábito de Heródoto de derivar las decisiones históricas, y precisamente las
de mayor trascendencia, de motivos personales de los personajes actuantes. Aquí
el que juzgue ha de ser crítico, aunque no negará que en algún caso Herodoto
pudo haber estado sobre la pista correcta.
Ya los motivos y el análisis de la
sublevación jónica ( 500/499-494) constituyen un verdadero problema histórico.
Herodoto cuenta que la sublevación jónica se produjo por motivos personales del
tirano Aristágoras; tirano de Mileto, Aristágoras había convencido al sátrapa
persa de Sardes, Artafernes, para realizar una expedición conjunta contra la
isla de Naxos. Pero la empresa fracasó, y como
Aristágoras temía que el Gran Rey le pidiera cuentas, había visto su última
salvación, así nos lo cuenta Heródoto, en una sublevación de los jonios. Histieo, su suegro, le animó a ello desde Susa por medio de
un mensaje secreto. Aristágoras abdicó como tirano de Mileto y otros muchos
tiranos hicieron lo mismo, y la desobediencia a los persas se extendió
rápidamente por toda Jonia. Era ésta, por lo demás, la primera vez que una
sublevación de grandes proporciones en una provincia fronteriza importante
sacudía los fundamentos del imperio persa, y la investigación histórica se ha esforzado
siempre por encontrar razones convincentes de esta sublevación de Jonia. Porque
una cosa está clara: Aristágoras jamás se habría atrevido a sublevarse si no
hubiera estado seguro de que el sentir general de la población estaba de
acuerdo con sus propósitos. Sin embargo, aún queda por saber si hay que
atribuir la causa de la sublevación a motivos nacionales o económicos, o bien a
una combinación de ambos. Por lo que se refiere a la economía, no cabe duda de
que el comercio jónico había sufrido reiteradas pérdidas. La ocupación de
Egipto por los persas bajo Cambises (525) habrá producido el descenso de Naucratis, importante colonia griega en aquel país; además
existía un hecho muy restrictivo para el comercio griego del mar Negro: desde
la expedición de Darío contra los escitas (¿513/12?), los estrechos, los
Dardanelos y el Bósforo se encontraban bajo el control persa. Finalmente, a
causa de la decadencia del comercio focense y el ascenso simultáneo de los
cartagineses y los etruscos, se dibujaba en el Mediterráneo occidental una
situación que los jonios consideraban con preocupación. Y cuando, al fin, Síbaris, que mantenía estrechas relaciones con Milete, se
hundió totalmente v causa de los celos de la vecina Crotona (511/10), parece
que los milesios se pelaron al rape en señal de duelo.
Pero estos cambios, indudablemente
desfavorables para el comercio de los jonios, no bastan para explicar la
sublevación. Nadie se expone a las consecuencias incalculables de una guerra, y
menos contra una potencia mundial, sin tener pata ello un motivo que se sitúe
muy por encima de las meras consideraciones de carácter económico: el amor a la
libertad de los griegos jónicos dio aquí el impulso decisivo.
Únicamente un heleno podía sentir lo que
representaba que la autonomía de su ciudad se encontrara expuesta a las
intervenciones constantes de los sátrapas persas y que, en lugar de los
ciudadanos libres, fueran tiranos puestos y apoyados por los persas quienes decidieran
acerca de los destinos de la comunidad. ¿No es acaso significativo que Aristágoras,
después de haber renunciado a la tiranía, proclame en Mileto la isonomía, la
igualdad de los ciudadanos ante la ley? En Atenas había sido Clístenes el
primero en proclamar esta idea, y ahora vemos su fuerza cautivante también en
Jonia. No hace falta estar inmenso es la ideología del sigilo XIX para comprender
que aquí estaban en juego los intereses elementales de los griegos jónicos, intereses
en favor de los cuales todos, tanto la nobleza como el pueblo, estaban
dispuestos a luchar.
Sin la ayuda de la metrópoli, el
movimiento era demasiado débil para poder afirmarse con alguna probabilidad de
éxito frente a la fuerza, muy superior, del imperio persa. Con tal objeto,
Aristágoras se trasladó, el invierno del año 500/499 (ó 499/498), a Grecia. El éxito de su misión quedó muy por debajo de lo que había esperado;
en afecto, únicamente Atenas y Eretría prometieron
enviar contingentes de la flota para unirse a los hermanos jonios; es posible
que Atenas también tuviera en cuenta al tomar dicha decisión sus deseos de asegurar
sus posesiones junto a los Dardanelos, Lemnos e Imbros.
Atenas dependía ya entonces de la importación del trigo del sur de Rusia y no
podía resignarse con el control persas de los estrechos. Lo crítico era que
Esparta se negara a acceder a los ruegos de Aristágoras. La aversión de los lacedemonios
a las expediciones marítimas era conocida, y a esto se añadía ahora la disputa
inminente con Argos.
Los jonios iniciaron la guerra con un
golpe contra Sardes, la capital de Lidia. La ciudad fue pasada a sangre y fuego,
pero en cambio los jonios no lograron tomar la Acrópolis, a donde el sátrapa y
la guarnición persa se habían replegado. A continuación del incendio de Sardes
no sólo se adhirieron al movimiento las ciudades griegas de Ia Propóntide y del Bósforo, sino también los carios y los licios, e inclusive los
chipriotas se sacudieron el dominio persa; a partir de un comienzo exiguo se
había producido un vasto incendio, cuyas llamas subían desde el Bósforo hasta
Chipre. La sublevación amenazaba importantes arterias de comunicación del
imperio persa; la satrapía de Tracia quedó totalmente aislada.
En las medidas tomadas por los persas no
puede dejar de percibirse un vasto plan de conjunto. Primero lograron recuperar
Chipre, capitulando como última ciudad de la isla, en la primavera del 496, la
de Solos. También junto al Helesponto y en Caria realizaron los persas
progresos y, paulatinamente, la red se fue estrechando cada vez más alrededor
de Mileto, centro de la sublevación. Los jonios acordaron después de un consejo
en el Panjonion (el santuario de la confederación
jonia, que ha sido encontrado gracias a excavaciones alemanas), buscar la
decisión en una batalla naval. Nueve ciudades jonias mandaron sus contingentes
a la escuadra confederada, que se reunió junto a la isla de Lada, frente a
Mileto (esta isla está unida desde hace ya mucho tiempo, a causa de los
sedimentos del Meandro, con el continente). Por desgracia, la disciplina dejaba
que desear entre los jonios: el jefe de la flota confederada, Dionisio de Focea no lograba imponerse y, además, se había hecho ya
odioso anteriormente, en ocasión de los ejercicios de combate, por su
severidad. Durante la batalla naval decisiva los contingentes de Samos y Lesbos
abandonaron las filas de los griegos y, pese a todos los esfuerzos del
contingente de la isla de Quíos y al valor personal de Dionisio, quien capturó
nada menos que tres naves persas, la batalla se perdió (495). Mileto cayó al
año siguiente. La ciudad fue destruida por los persas, y sus habitantes fueron
deportados a la región del curso inferior del Tigris. Entre los artesanos que
participaron en la construcción del palacio imperial de Susa figuran
posteriormente, en la inscripción de Darío, nombres jonios y carios; tal vez
éstos fueran también desterrados entonces al interior de Persia, en conexión
con el lamentable fin de la sublevación.
El fracaso de la sublevación jonia había
demostrado al mundo la superioridad del imperio persa. En una cooperación
planeada entre el ejército y la flota, proporcionada ésta ante todo por las
ciudades marítimas fenicias, la acción bélica persa había acabado aplastando a
los jonios. La resistencia a la potencia persa la habían prestado en primer
lugar aquellas ciudades que desde tiempos antiguos se habían ligado entre sí
alrededor del Panjonion, santuario de la
confederación jónica, en el monte Mícala. Aquí habían
celebrado las ciudades el consejo de guerra, y aquí habían contribuido
individualmente a la causa con barcos, gente armada y probablemente también con
considerables cantidades de dinero. Se había acuñado, por ejemplo, una moneda
común, la llamada «moneda de la sublevación jónica» de electro (aleación de oro
y plata). Por supuesto, el desenlace de la guerra había destruido todos estos
esperanzadores inicios: volvió el dominio de los sátrapas persas y se renovó el
sistema tributario, pero, con todo, los persas evitaron llevar las cosas
excesivamente lejos. A propuesta de Artafernes, las ciudades griegas hubieron
de concertar entre sí tratados de arbitraje de litigios jurídicos, medida que,
habida cuenta de los conflictos incesantes de los griegos, resultaba sumamente
beneficiosa; por otra parte, se procedió a una nueva medición de la tierra y a
su registro en el catastro, probablemente con objeto de imponerle una
tributación más justa.
Aristágoras no había presenciado ya el
desenlace de la sublevación pues había perecido en Tracia, en lucha con los
bandidos edones (496). Tuvo un destino parecido su
suegro Histieo: fue capturado como pirata y
crucificado (493). Este Histieo es un personaje
impenetrable: traicionó la confianza de Darío, sin ganar, por ello, la de sus
compatriotas. En conjunto todos los personajes dirigentes de los jonios
aparecen como entre dos luces. El más simpático de todos parece haber sido
Dionisio de Focea, quien logró escapar en barco hacia
el oeste, a Sicilia.
Los atenienses habían ordenado el
regreso de Jonia de su pequeña expedición de auxilio ya en el 498. Con toda
probabilidad esta medida no se debió a razones militares, sino políticas. El
joven estado ateniense, al que Clístenes acababa de dar nuevos fundamentos, era
una construcción bastante inestable, que reaccionaba de modo
extraordinariamente sensible a todas las influencias. Lo poco que conocemos de
la evolución interior de Atenas al cambiar el siglo sugiere que en la ciudad
hubieron de producirse luchas por la dirección política, sobre todo, entre dos
grupos, el de los Alcmeónidas, con sus partidarios, y el de los amigos de los
tiranos, ninguno de los cuales parece haber tenido una enemistad de principio
contra los persas. Pero proyecta, con todo, cierta luz sobre la situación
política de la ciudad el hecho de que el año 496, al entrar la sublevación
jónica en su etapa decisiva con la contraofensiva de los persas, fuera elegido
arconte un tal Hiparco, hijo de Carmo. Este individuo era allegado o pariente
de los Pisistrátidas. Cuando en el verano del año 494 Mileto hubo caído,
apareció en el escenario ateniense una tragedia de Frínico que tenía como tema el destino de la ciudad jonia. Los atenienses,
profundamente impresionados por la desgracia de Mileto, impusieron al poeta un
castigo. Se ha supuesto que detrás de Frínico estaba
el licomida Temístocles, que el año 493/92 a. C.
había ejercido el cargo de arconte en Atenas. Ya entonces hubo de contar
Temístocles con numerosos partidarios entre sus conciudadanos, aunque el
regreso del filaida Milcíades de sus posesiones del
Quersoneso le desplazó otra vez a segundo término. Sin embargo, con la
fortificación del Pireo había iniciado Temístocles una obra cuya importancia
solamente lograron apreciar las generaciones posteriores. Milcíades, por su
parte, acusado de tiranía en el Quersoneso, fue declarado inocente.
Una vez que la sublevación jónica fue
reprimida, los persas procedieron bajo Mardonio a restablecer el dominio en la
satrapía de Tracia, del otro lado del Helesponto. En lo esencial, Mardonio,
yerno de Darío, llevó esta tarea a buen fin, pero una parte de la flota persa
se perdió a causa de los temporales del monte Atos, en la Calcídica. También el
ejército de tierra se vio en apuros a causa de los ataques de los bandidos briges. Dado que la rica isla de Tasos se había sometido
sin más a los persas (Tasos temía probablemente perder sus minas de oro
situadas en el continente), Persia había restablecido su hegemonía al norte del
Egeo (492). Objetivos más vastos no los había perseguido Darío, y si Herodoto
relata que esta expedición persa en realidad iba dirigida contra la Hélade y
que únicamente las pérdidas de los persas impidieron su realización, está
equivocado, lo mismo que los historiadores modernos (G. Busolt,
E. Meyer) que en esto le siguen.
Herodoto también cuenta que el Gran Rey
persa había enviado en el 491 a. C. embajadores a la Hélade para pedir a los
griegos tierra y agua, los símbolos de la sumisión. Y añade que numerosos
estados, entre ellos la rica isla de Egina, se habían dejado intimidar y habían
cumplido la voluntad de Darío, pero que en Atenas y en Esparta, en cambio, los
embajadores habían sido muertos. Pero esta versión carece de toda verosimilitud
histórica. Basta recordar, en efecto, que, desde su participación en la
sublevación jónica, Atenas se encontraba en guerra con los persas, ¿por qué,
pues, el Gran Rey habría enviado allí embajadores?
En el verano del año 490 la flota persa
de Cilicia se hizo a la mar. Estaba al mando de Datis y del menor de los Artafernes. Llevaba a bordo tropas de desembarco, infantería
y caballería, no más de veinticinco mil hombres en total, pero bien equipados.
También se hallaba presente Hipias, el antiguo tirano de Atenast.
Acerca de las intenciones que inspiraban esta expedición, dice Herodoto que el
Gran Rey la había dispuesto, primero, para castigar a los atenienses a causa de
su participación en la sublevación jonia; en segundo lugar, porque los Pisistrátidas
habían insistido en tal sentido, y, en tercer lugar, para someter a todas las
ciudades griegas que se habían negado a reconocer la soberanía persa. A los
motivos indicados por Heródoto no cabe añadir nada. Para todo observador
advertido resulta claro que, sin la sumisión de la metrópoli griega,
el dominio persa en las Cícladas, en Tracia e incluso en Jonia, habría seguido
siendo inestable.
Por lo demás, a los persas no les corría
en su expedición prisa alguna. Primero atracaron en Naxos en el año 500 y sus habitantes fueron castigados a causa de su anterior
comportamiento: los persas no habían perdonado ni olvidado nada. Además, frente
a Delos y al santuario del Apolo délico, los persas
mostraron el mayor respeto: Datis dedicó a Apolo una
valiosa ofrenda. Los persas se dirigieron luego hacia la isla de Eubea; Caristo fue obligada a anexionarse y, después de un sitio
de seis días, también Eretría, que en su día había
apoyado a sus hermanos jonios con una fuerza auxiliar. Los templos de la ciudad
fueron pasto de las llamas, y sus habitantes fueron deportados al interior de
Persia.
En Atenas se había contado probablemente
con un desembarco persa en la bahía de Falero, al sur de la ciudad. Sin
embargo, los persas eligieron el llano de Maratón, tal vez por consejo de
Hipias. En Maratón había desembarcado también en su día Pisístrato, después de
haber sido expulsado de Atenas. ¿Seguía habiendo amigos de los tiranos todavía?
La asamblea popular ateniense llegó a través de fuertes discusiones a la
decisión, a propuesta de Milcíades de abandonar la ciudad y salir al encuentro
de los persas; esta decisión era extraordinariamente atrevida, porque si
fallaba la ciudad estaba irremisiblemente perdida, puesto que no estaba equipada
para resistir un largo asedio (aún se discute si Atenas estaba o no
amurallada). El mando supremo estaba en manos del polemarca Calímaco, pero este
confiaba sobre todo en Milcíades, el más distinguido entre los diez estrategas
áticos. A los diez mil atenienses se sumaron otros mil hombres de la ciudad
amiga de Platea. Una expedición de auxilio de los espartanos llegó con un día de
retraso. Los espartanos es disculparon con el pretexto de que les estaba
prohibido salir en campaña antes del plenilunio. Es posible que esta razón fuera
cierta.
El curso de la batalla de Maratón (que
tuvo lugar a principios de septiembre del año 490) aún no se puede seguir
por completo. Cabe partir del supuesto, con todo, de que los persas superaban
numéricamente a los atenienses, lo que les induciría a ofrecer a éstos
reiteradamente la batalla. Fue una vez más Milcíades quien decidió al polemarca
a aceptar el reto. Los atacantes fueron los persas y no los atenienses, como
resulta por el hecho de que Milcíades, según Heródoto, dispuso sus tropas en un
frente de igual longitud que el de los persas; en resumen, los persas estaban preparados
cuando los atenienses comenzaban a tomar posiciones. Tiene pocos visos de verosimilitud
la opinión de que el encuentro fue en realidad una acción de repliegue de los
persas. En las alas, los hoplitas atenienses mantuvieron el predominio, sobre
todo a causa de su mejor armamento e instrucción. En cambio, el centro de los
griegos hubo primero de ceder terreno; pero mediante la conversión de las alas
victoriosas se completó el triunfo. El éxito no fue completo porque los persas
lograron volver a embarcar a una gran parte del ejército en sus naves, de las
cuales sólo se perdieron siete. Las pérdidas se calculan en 6.400 persas y 192
atenienses, entre los cuales se encontraba el polemarca Calímaco. La caballería
persa no se menciona en la batalla; no parece haber llegado a intervenir, o tal
vez era demasiado insignificante numéricamente.
Se relaciona con la batalla de Maratón
el relato de la señal del escudo. Al hacerse la flota persa nuevamente a la
mar, los atenienses observaron el centelleo de un escudo tierra adentro, y
supusieron que de esta forma se quería hacer una indicación a los persas. Según
toda probabilidad, la señal del escudo es histórica, y se ha relacionado con
los Alcmeónidas, pero de ello falta, sin embargo, una prueba concluyente. Por
lo demás, Herodoto ha defendido expresamente a los Alcmeónidas de la sospecha
de traición; no se sabe si con fundamento o sin él. Es leyenda, en cambio, el
relato del corredor de Maratón, que había anunciado la victoria a Atenas (nenikékamen) ¡hemos vencido!), para acto seguido
caer muerto
Los persas no habían abandonado, a pesar
de Maratón, su proyecto de castigar a Atenas. La flota dio vuelta a la punta
sur del Ática y apareció en la bahía de Palero. Sin embargo, Milcíades se les
había anticipado: el ejército ateniense había llegado a la ciudad en una marcha
forzada y ya había tomado posición junto al gimnasio del Cinosargos cuando llegó la flota. A continuación, los persas regresaron a Asia.
La victoria de Maratón fue de gran
importancia para los atenienses y para los griegos en general; se había
demostrado, en efecto, que los hoplitas griegos, si se los sabía utilizar apropiadamente,
eran superiores a los persas. Había sido asimismo superior la estrategia
griega, que combinaba el frío cálculo con la acción enérgica al llegar el
momento decisivo. Milcíades conocía a los persas exactamente, entendía su
táctica y había anticipado el ataque persa contra Atenas después de la batalla.
Para los persas las pérdidas no significaban gran cosa, pero el curso de la
campaña les había demostrado, en todo caso, que con pequeñas expediciones nada
decisivo podía conseguirse y que, por consiguiente, se necesitaban un planteamiento
cuidadoso y una mayor preparación si se quería doblegar a los griegos. En
éstos, por su parte, el éxito de Maratón reforzó la voluntad de resistir hasta
lo último a su poderoso adversado.
4. LOS PREPARATIVOS BÉLICOS Y LA EXPEDICIÓN DE JERJES
En la primavera del año 489, Milcíades,
cuyo prestigio había alcanzado el punto- culminante, decidió a sus
conciudadanos a emprender una expedición contra las islas del Egeo. La mayor
parte de éstas se habían sometido a los persas, y no parecía difícil imponerles
un tributo con el pretexto de «medismo». Pero la
empresa se estancó frente a los muros de Paros, donde Milcíades fue herido y la
flota hubo de regresar a su puerto sin haber logrado nada. La consecuencia fue
una acusación contra Milcíades, al cual sus adversarios acusaron de engañar al
pueblo. Fue condenado a una multa de cincuenta talentos y murió, poco
después, de la herida recibida en Paros.
Esta empresa fracasada de Milcíades es
ilustrativa bajo diversos aspectos; revela, en efecto, que, pese a la superioridad
de la flota persa, los atenienses se habían atrevido a dirigirse hacia las Cícladas;
pero el intento, emprendido sin una flota suficientemente poderosa, había
resultado prematuro. El punto de vista de Herodoto de que la empresa se debía a
motivos personales de Milcíades es tan inexacto como el supuesto de que hay que
ver en esta expedición de la flota una empresa privada suya (Berve). ¿Cómo habría podido siquiera pensar Milcíades en
mantenerse en el Egeo contra la fuerza superior del imperio persa?
La caída de Milcíades abrió el camino en
Atenas a un gran personaje, esto es, a Temístocles, del demo de Frearrios, quien a partir de este momento y hasta su destierro
(471) iba a ser la figura dominante de la política ateniense. En los años
siguientes a Maratón hubo de producirse en Atenas una serie de convulsiones
acerca de las cuales, sin embargo, a causa de una tradición fragmentaria, poco
puede decirse. Es notable, sin duda, la introducción de la elección de los
amontes por sorteo. Hasta allí habían sido elegidos los nueve arcontes áticos.
En el año 487 se modificó este procedimiento en el sentido de que se elegían
por sorteo de entre un número de quinientos candidatos que habían sido
seleccionados previamente, según su número de habitantes, por las diversas
comunidades (demos). El nuevo procedimiento facilitaba indudablemente la
democratización del más alto cargo que el estado ateniense podía conferir. Por
otra parte, a partir de dicho momento se admitió también para ocupar el cargo
de arconte a los ciudadanos de la segunda dase fiscal, la de caballeros (hippeis); esto era necesario para conseguir el
número de quinientos candidatos. Hasta qué punto se habían agudizado en Atenas
las luchas políticas intestinas lo muestran los ostracismos que tuvieron lugar
durante el decenio comprendido entre Maratón y la expedición de Jerjes. El
primero que tuvo que ir al destierro, el año 488/87, fue Hiparco, hijo de
Carmo; le siguió Megacles, hijo de Hipócrates, jefe de los Alcmeónidas, y luego
Arístides, el año 483/82. Todos estos individuos estorbaban los planes de Temístocles, y
no es aventurado suponer, por consiguiente, que fue éste quien,
con el apoyo de sus partidarios políticos, les impuso el destierro.
Inmediatamente después de Maratón,
Persia había empezado nuevos preparativos bélicos. Pero, a causa de una sublevación
en Egipto y de disturbios internos en Babilonia, Darío hubo de renunciar a una
nueva empresa. Su sucesor, Jerjes (486-465/64), mandó excavar un canal, el año
483, a través de la península oriental de Calcídica, pues se quería
proporcionar a la flota, que, el año 492 había naufragado al pie del monte
Atos, un nuevo paso más fácil. Incidentalmente, las huellas de esta
construcción han sido halladas por excavaciones modernas. A los griegos, esta
obra les podía pasar tan poco inadvertida como los grandes preparativos bélicos
que tenían lugar en toda Persia. Pero tampoco en Grecia permanecían inactivos.
Por consejo de Temístocles, Atenas procedía a una ampliación considerable de su
flota de guerra. Sin embargo, el número de doscientos trirremes que se había
proyectado y que habría convertido a Atenas en la mayor potencia marítima, con
mucho, de la Hélade, no se alcanzó totalmente: para ello resultó demasiado
breve el tiempo disponible. El dinero necesario lo procuró una moción de Temístocles,
que preveía que los excedentes de los arrendamientos de las minas del Laurión, ya no se repartirían entre los distintos ciudadanos,
sino que se aplicarían a la construcción de la flota. En forma análoga se había
construido Tasos, unos diez años antes, una flota propia; sólo que, en atención
a sus posesiones en la región costera de Tracia, aquella ciudad se había arredrado
ante la posibilidad de una disputa con los persas, que ya se avecinaban, y
había aceptado la soberanía de éstos.
No obstante, todas estas medidas no
bastaban en absoluto para una defensa eficaz frente el ataque inminente de
Persia contra Grecia. Era igualmente importante, cuando no más importante
todavía, la actitud de Esparta, la mayor potencia militar de la Hélade. Esparta
estaba estrechamente aliada con Atenas y, cuando se trató de ayudar a ésta en
su conflicto con la vecina Egina, Esparta puso toda su influencia en favor
suyo.
Pero había toda una serie de estados en
Grecia que no estaban interesados en una lucha defensiva común, ya sea porque
no se sintieran amenazados por los persas, o porque, abiertamente o en secreto,
se habían puesto del lado de éstos. Así, por ejemplo, los Alévadas,
príncipes de Tesalia, eran aliados de los persas, y Argos, enemiga jurada de
Esparta en el Peloponeso y que acaba de ser derrotada por ésta en la batalla de Sepea (494), estaba secretamente en un acuerdo tácito
el con los persas, en tanto otros estados, como el de los aqueos del norte del
Peloponeso, no querían dejar que nada turbase su tranquilidad de pequeños
estados. Fuera de Grecia no cabía esperar gran ayuda. Los griegos de Sicilia estaban
amenazados por la alianza de Jerjes con los cartagineses, y del sur de Italia
sólo fue en ayuda de la metrópoli Failo de Crotona
con una sola trirreme. Los helenos de Jonia, Chipre y Cirene se encontraban
bajo el dominio de los persas y estaban obligados a poner sus contingentes a
disposición del Gran Rey.
Después de unas conversaciones previas
en Esparta, se reunieron en otoño de 481, en el istmo de Corinto, los embajadores
de todos los estados griegos que se habían negado a dar al rey de Persia tierra
y agua, los símbolos de la sumisión. Se unieron, con Esparta y Atenas al
frente, en una confederación. Por supuesto, el núcleo de ésta lo formaban los
miembros de la Liga del Peloponeso. En conjunto contaba ésta unos treinta
miembros, de los que Esparta, Atenas y Corinto eran los más importantes. Se
acordó una paz general en Grecia, con lo que cesaron todas las querellas, y fue
autorizado el retorno de los desterrados. A los griegos que sin verse obligados
a ello se adhirieran a los persas se les amenazaba con la destrucción, y la décima parte
de sus bienes había de entregarse al Apolo délfico. Si
bien la Liga del Istmo sólo comprendía a una parte de los helenos,
resulta muy significativa como primer síntoma de un sentimiento griego de
nacionalidad.
Sin duda, la decisión de no plegarse en
ningún caso ante los persas no era en modo alguno igualmente firme en todos los
helenos. Entre las poesías de Teognis se encuentran,
aunque no hay seguridad que sean realmente suyos, los versos que dicen:
«Protejan Zeus y los demás dioses a la ciudad (Mégara), concédanos Apolo
discurso y pensamientos acertados. Suene la música, bebamos, conversemos y no
temamos la guerra de los medos, vale más así. Con ánimo concorde, sin
preocuparnos, celebremos alegres fiestas y mantengamos alejadas las miserias de
la vejez y de la muerte.» Para quien así hablaba, la guerra médica inminente no
era por supuesto un asunto de la nación griega, sino a lo sumo una interrupción
sumamente desagradable de la vida cotidiana.
Tales voces no eran en modo alguno
aisladas en Grecia. Fue mucho más siniestro, en esta hora decisiva, el papel
del oráculo de Delfos. No cabe ignorar que, desde la ruina de Creso (547), los
sacerdotes délficos estaban firmemente persuadidos del carácter invencible de
los persas, a lo que se añadía, además, la consideración objetiva de que contra
la fuerza innumerable del ejército persa de tierra y contra su flota, muy
superior a la de los griegos, toda resistencia era inútil. De ahí que en los
oráculos emitidos la víspera de la gran guerra se perciba un estado de ánimo
prácticamente desesperado: a los consultantes griegos se les profetiza destruición
y ruina; a los argivos y a los cretenses se les aconseja mantenerse alejados de
la guerra (como si en una contienda de tal magnitud la neutralidad fuera
posible) y a los atenienses, por fin, les aconsejó el oráculo que huyeran al
fin del mundo y les dijo que la sola esperanza consistía en el muro de madera,
con lo que, al parecer, se daba a entender la empalizada de la Acrópolis y no,
cómo lo interpretó Temístocles, la flota.
Frente al desacuerdo entre los griegos,
los preparativos persas producen una impresión mucho más imponente. El imperio
se encontraba en aquellos días en el punto culminante de su capacidad de
acción, estaba excelentemente organizado y el llamamiento del Gran Rey
encontraba eco por doquier. Todas las satrapías, desde la India hasta Egipto,
había enviado sus contingentes al ejercito, y la flota constaba de barcos y
marinos de los fenicios, los egipcios, los jonios y los carios ante todo. El
gigantesco ejército se reunió frente a Sardes y atravesó el Helesponto en la
primavera del 480, por dos puentes de barcazas, obra del griego Hárpalo. Los contingentes de los diversos pueblos del gran
reino ofrecían el espectáculo impresionante que Herodoto ha descrito: los
hindúes con vestimenta de algodón, los caspianos con
las de pieles, los negros etíopes con pieles de leopardo y de león, los árabes
con sus holgadas chilabas, los persas y los medos con chaquetas de anchas mangas
y gorras puntiagudas de fieltro, armados con jabalina, arcos y escudos de
mimbre, llevando ceñido a la cadera derecha el sable corto, el akinakes. En Dorisco,
junto al Estrimón, pasó Jerjes revista a su ejército. Según se dice, se calculó
el número de los guerreros reuniendo diez mil individuos, apretujados, en un
determinado lugar, trazando a su alrededor un círculo y levantando a lo largo
de éste un muro; luego se hacía entrar otros diez mil guerreros en aquel
espacio, y así sucesivamente, de diez mil en diez mil, hasta que todos
estuvieron contados. Sea cierto o no, este relato de Herodoto, las cifras que
él da de los persas son demasiado altas y no parecen verosímiles. ¿Cómo se
habría podido abastecer y pertrechar un ejército de no menos de 1.700.000
combatientes, más 80.000 jinetes y 20.000 en camellos y carros de combate?
También las cifras dadas por escritores posteriores (800.000 hombres, según Eforo y Ctesias, y 700.000 según otros) son todavía
demasiado altas. Eduard Meyer, con su objetivo sentido de lo real, ha calculado
el número de guerreros en 100.000 habitantes a lo sumo, y el general E. von Fischer sólo en 50.000. No cabe duda que estas cifras
se acercan mucho más a la realidad. Según Esquilo, la flota contaba 1.207
embarcaciones, entre las que se contarían probablemente aun las más pequeñas.
¿Qué objetivos perseguía Jerjes con su
expedición? No cabe duda que se trata, en esta empresa, de la ejecución de un
vasto proyecto preparado desde mucho antes. También la alianza con los
cartagineses, a quienes correspondía en esto la misión de ligar las fuerzas de
los griegos occidentales, habla en tal sentido. El objetivo no podía ser otro
que la sumisión de toda Grecia y, tal vez, de todo el occidente habitado por
helenos. La opinión sustentada ocasionalmente por algunos orientalistas (A. T. Olmstead), de que se trataba primeramente de una guerra
fronteriza del Gran Rey, carece de sentido; la perfecta preparación y la
cantidad de medios empleados son suficientes para refutar esta interpretación.
En el Istmo habían decidido los griegos
acceder a la demanda de los tesalios y enviar una fuerza de diez mil hoplitas a
la frontera meridional de Tesalia, con la misión de cerrar el paso de Tempe y
formar así una primera línea defensiva contra el ejército persa que avanzaba
desde Macedonia. La fuerza griega fue transportada por mar a Halos, en Tesalia,
desde donde se trasladó por tierra al valle del Tempe. Sin embargo, la posición
se reveló muy pronto como difícil de sostener, porque podía ser circunvalada
fácilmente por un paso de la comarca de Perrebos, y
había que contar además con desembarcos de los persas a la espalda de los
griegos. Para gran decepción de los tesalios, la posición del paso del Tempe, y
poco después toda Tesalia, fueron evacuadas nuevamente por los helenos.
Es bastante extraño que Jerjes no
supiera aprovechar la retirada por los griegos del paso del Tempe. Pese a que
hubo de tener conocimiento del cambio de la situación, dejó que su ejército
efectuara un rodeo de diez etapas; en efecto, avanzó hacia el oeste alrededor
del macizo del Olimpo y penetró aquí por vez primera en territorio griego. Los
griegos decidieron esperar al ejército persa en el acceso a la Grecia central,
esto es, en las Termópilas. Las angosturas aquí existentes brindaban la
posibilidad de oponerse, aun con pocas fuerzas, a un adversario muy superior y
de contenerlo por algún tiempo. El núcleo de la fuerza de combate griega lo
formaban 4.100 peloponesios, entre los cuales había 300 espartanos y 1.000 lacedemonios;
a éstos
se añadían 700 tespianos, 400
tebanos y algunos contingentes de foceos y locros de Opunte; tenía el mando el rey espartano Leónidas.
Correspondía con la posición de bloqueo de las Termópilas el
despliegue de la flota griega ante la punta norte de la isla de Eubea, frente
al cabo Artemisio. La flota la mandaba, en calidad de comandante supremo, el espartano Euribíades, y del total de 270 trirremes, los
atenienses habían puesto 147. Sin embargo, el alma de la estrategia marítima
era el ateniense Temístocles. Había surgido en su mente, en efecto, el plan que
en las Termópilas y junto al Artemisio iba a convertirse en realidad, y según
el cual Leónidas había de contener el ejército persa de tierra hasta que los
griegos lograran derrotar decisivamente a la flota de los persas. La defensiva
por tierra, y la ofensiva por mar, era el plan que los helenos se habían
trazado.
Las luchas en las Termópilas y, por mar,
junto al Artemisio (a principios de agosto del 480) permiten reconocer claramente
la conexión estratégica interna. A ambos lados se mantenían las comunicaciones
entre las tropas de tierra y las fuerzas marítimas, y las operaciones por
tierra y mar se complementaban como un juego de ajedrez. Las relaciones
estratégicas internas han sido puestas en claro ante todo por los estudios de
August Koester. La vanguardia marítima persa
estableció el primer contacto con barcos de guerra griegos junto a la pequeña
isla de Escíato, donde estaban estacionadas tres
trirremes griegas como posición avanzada; al acercarse los persas, emprendieron
la fuga, pero fueron alcanzadas por el enemigo. Sólo una nave, ateniense por
más señas, logró escapar hacia el norte; su tripulación bajó a tierra en
Tesalia, desde donde volvió a la metrópoli. Con objeto de asegurar el avance
del grueso de las fuerzas, los persas instalaron una señal marítima (una baliza)
en la roca hoy llamada de Leptari, entre Escíato y el cabo Sepia. Por fortuna para los griegos, se
levantó un fuerte temporal procedente del norte, que se mantuvo por espacio de
tres días. Entre la flota persa causó graves daños: numerosas naves fueron
lanzadas contra la costa rocosa de la península de Magnesia y se estrellaron.
Además, quince naves persas se introdujeron por descuido entre las líneas de
los griegos y fueron apresadas.
¿Y qué ocurría en las Termópilas?
Mientras duraba el temporal del norte, Jerjes estuvo acampado con el ejército
de tierra en la llanura Traquinia, totalmente
inactivo. Sin duda, no hubiera tenido objeto iniciar la lucha antes de que la
flota comunicara que estaba en condiciones de emprender la batalla. Por otra
parte, los persas habían mandado una escuadra de 200 naves hacia el este
alrededor de la alargada isla de Euboea. Su tarea
había de consistir en bloquear el canal entre la isla y el continente, al sur,
de modo que la flota griega se hubiera visto aprisionada, como en un saco. Por
un tránsfuga griego de las filas persas (Escilias de Esciona) se enteraron los griegos de aquella maniobra.
Las Termópilas forman en conjunto tres
pasos angostos entre las localidades modernas de Antheli y Molos; las Termópilas propiamente dichas, que deben su nombre a las fuentes
de agua caliente, representan el paso central, situado entre los pasos este y
oeste. En este lugar sólo tienen un ancho de unos quince metros (medio pletro) y resultan fáciles de bloquear, con poco esfuerzo,
por una pequeña tropa bien mandada. (Por supuesto, el paisaje ha cambiado considerablemente
desde entonces, a causa de las sedimentaciones del Esperqueo).
Los estudios anteriores eran del parecer de que la posición griega se había
visto reforzada por el llamado Muro Foceo, que se
concebía como corriendo de norte a sur. Sin embargo, según las investigaciones
de Spyros Marinatos, puede
tenerse casi por seguro que el Muro Foceo se extendía
de oeste a este, o sea paralelamente a los estrechos
Durante tres días trataron los persas de
forzar el paso por medio de ataques frontales, pero en vano, porque los
griegos, dispuestos por Leónidas en una forma de defensa móvil, se revelaron
como superiores, tanto por su armamento como por su instrucción. Pero
entretanto los persas se enteraron de la existencia de un sendero que permitía
un rodeo y, guiados por un guía indigna (Efialtes), fueron conducidos por la
montaña a la espalda de los griegos, después de haber eliminado por sorpresa el
contingente foceo que había sido dispuesto para
cubrir el sendero en cuestión. Una vez perdidas las alturas más importantes al
sur y al oeste de las Termópilas, Leónidas y sus fieles estaban prácticamente
cercados. En esta situación, el rey espartano dio libertad de retirada a la
masa de su tropa, siendo cubierto el movimiento por los espartanos, los tespianos y los tebanos. Aún pudo comunicar Leónidas que su
posición había sido rodeada a los jefes de la flota: su misión consistió
entonces en aguantar hasta tanto que ésta lograra retirarse hacia el sur, por
el canal del Euripo, que en ciertos lugares sólo medía quince metros de ancho.
Pero esto sólo podía tener lugar después de haberse desprendido la flota griega
de la fuerza naval persa y, en todo caso, no antes del anochecer. Leónidas se vio
rechazado con el resto de sus hombres (en conjunto unos mil combatientes) al
reducido espacio de una colina; se trata de la Colina II en la que hoy
permanece el monumento a Leónidas y en donde se encontraron numerosas puntas de
flecha, testimonio de la lucha. Los griegos, entre los cuales sólo los
tebanos depusieron las armas, sucumbieron a la superioridad persa, en tanto que
Leónidas, que había demostrado sus cualidades de jefe militar, cayó en
esforzado combate. Jerjes mandó más adelante separarle la cabeza del tronco y
crucificar el cuerpo. Sin embargo, el objetivo de la defensa se había logrado:
el ejército de tierra de Jerjes había sido contenido todo el tiempo necesario
para que la flota griega pudiera retirarse ordenadamente por el canal de
Euripo.
Esto tuvo lugar al anochecer del tercer
día de la batalla naval junto al cabo Artemisio. Los griegos habían establecido
entre la isla de Argironesos y el cabo Cefala, en Euboea, un bloqueo
marítimo que, pese a toda su presión, los persas no habían logrado romper. Sin
duda, las pérdidas fueron graves en ambos lados. Al llegar la noticia de la
caída de la posición de las Termópilas, la de la flota griega junto al
Artemisio se había hecho insostenible; bajo el manto de la obscuridad se
desprendió del enemigo y emprendió el regreso al golfo Sarónico.
Temístocles había ordenado poner inscripciones en las rocas. En éstas se
exhortaba a los jonios y los carios que luchaban del lado persa a que se
pasasen a los contingentes helénicos o, si esto no era posible, que no
desplegaran un celo especial en la lucha contra los griegos. Esta exhortación
de Temístocles, ejemplo de estrategia psicológica, se hace comprensible si
recordamos que ya en la batalla junto al Artemisio un comandante de flota caria,
Heraclides de Milasa, había contribuido esencialmente,
mediante una nueva forma de la táctica marítima, al éxito de los helenos.
En conjunto, las batallas de las Termópilas
y de Artemisio, no constituían, sin duda, un éxito de los griegos, sino más
bien de los persas, porque éstos, aun habiendo lamentado graves pérdidas, habían
logrado el objetivo de las operaciones combinadas por mar y tierra, es decir,
abrir el acceso hacia el centro de Grecia. Para la apisonadora persa ya no
había aquí resistencia alguna: la mayoría de las localidades de la Grecia
central se sometieron, y también Delfos se adhirió abiertamente a los persas,
con lo que salvó del saqueo los tesoros del santuario. En Atenas se adoptó la
resolución de poner a los no combatientes, esto es, a las mujeres y a los
niños, en seguridad en Trecén, Egina y Salamina, en tanto que todos los hombres
en estado de manejar las armas habían de subir, a los barcos de guerra, único
elemento en que descansaba la salvación no sólo de la ciudad, sino de Grecia
entera.
Según una inscripción griega, encontrada
muy recientemente, proveniente de Trecén, que ha causado entre los investigadores
la mayor sensación, la decisión de abandonar Atenas se habría adoptado ya con
anterioridad y, en todo caso, antes de las batallas de las Termópilas y de Artemisio. Sin embargo, esta tradición es sumamente inverosímil,
no sólo por motivos psicológicos —en efecto, ¿cómo habría podido esperarse de
Leónidas y los suyos que sacrificaran hasta el último hombre en las Termópilas,
si ya en Atenas todo el mundo se disponía a la evacuación?—, sino porque la
inscripción está además en contradicción directa con Herodoto, de quien no hay
aquí razón alguna para desconfiar. Lo que puede leerse en esta inscripción, que
es un presunto decreto ático a propuesta de Temístocles, es una tradición
posterior nada digna de crédito, de origen, todo lo más, de mediados del siglo
IV a. C.
Mientras tanto se había levantado en el
istmo de Corinto un muro destinado a proporcionar a los defensores el apoyo
necesario. La flota griega se había concentrado en el golfo de Salamina, y
descansaban en ella las esperanzas de todos los griegos que no querían
someterse a los persas. Atenas cayó en manos de éstos, quienes sólo hubieron de
reducir una débil resistencia en la Acrópolis. Confiando en el oráculo relativo
al muro de madera emitido por el Apolo de Delfos, un pequeño grupo trató de defenderse
en él detrás de una empalizada; pero los persas prendieron fuego con sus
flechas incendiarias a la trinchera de madera y exterminaron a los defensores.
No cabe duda que los griegos hubieron de
estar divididos en sus opiniones en cuanto al empleo de su valiosa flota, y es
asimismo posible que el almirante espartano Euribíades estuviera decidido a replegarse sobre el istmo, pero queda absolutamente
descartado, en todo caso, que los helenos no hubieran pensado entonces más que
en la fuga. Temístocles hubo de imponerse en aquellos momentos críticos. Al
parecer, amenazó con que los atenienses se trasladarían con sus trirremes al
oeste si los griegos no se decidían por la lucha en el estrecho de Salamina.
También los persas estaban decididos a buscar la solución definitiva en el mar,
sobre todo porque la ruptura de la posición de los griegos en el istmo se
presentaba de antemano como muy difícil y, según la experiencia de las Termópilas,
había de resultar demasiado cara. Sin embargo transcurrieron varias semanas
antes de que la flota persa abandonara la playa de Falero y se dispusiera a
ofrecer a los griegos, en las aguas entre la isla de Salamina y el Ática, la
batalla. Al parecer, había reinado nuevamente entre los griegos una profunda
indecisión, en vista de lo cual Temístocles había mandado un esclavo con un
mensaje secreto a los persas, exhortándole a atacar lo antes posible, dado que
los griegos estaban dispuestos a fugarse. Ahora bien, sea esto verdad o no, lo
cierto es que los persas tomaron acto seguido las disposiciones necesarias.
Desembarcaron un contingente de soldados en la isla Psitalía,
con el encargo de capturar a los náufragos griegos, en tanto que la flota se
introducía, desde el este, en el estrecho de Salamina, cerrando la salida
oriental del golfo; el contingente naval egipcio recibió el encargo de dar la
vuelta a la isla de Salamina, por el sur, y de cerrar también el acceso occidental
del estrecho. Estas operaciones estaban bien concebidas y correspondían en su
disposición a las instrucciones del mando de la flota en la batalla junto al
Artemisio, de modo que no hay motivo alguno para no considerarlas como históricas.
Las trescientas naves de guerra griegas,
aproximadamente, hubieron de enfrentarse sin duda a un adversario superior en
número, aunque la superioridad de los persas no puede haber sido tan grande
como se expresa en las fuentes antiguas. Los persas, con los expertos marineros
fenicios en el ala derecha y los jonios en la izquierda, estaban, con el frente
hacia el sur, entre la actual isla de San Jorge y Psitalía,
en tanto que los griegos, con los atenienses en el ala izquierda y los eginetas
en la derecha, apuntaban con los picos de las naves hacia el norte. Los dos
bandos lucharon con gran denuedo. Del lado de los persas se distinguió sobre todo
la princesa caria Artemisia de Halicarnaso; para escapar a la persecución de una
trirreme ática, hundió una nave amiga, de Calinda,
proeza que llenó de admiración al Gran Rey; desde lo alto del Egáleo, donde le habían levantado
un trono, contemplaba éste el grandioso espectáculo que se desarrollaba a sus
pies. La superioridad numérica de los persas no tardó en
revelarse como inconveniente decisivo; en efecto, sus barcos se obstaculizaban
mutuamente, sobre todo después que, mediante un ataque de flanco, los
atenienses hubieron apretado más todavía a los adversarios unos contra otros.
Las pérdidas de los persas fueron considerables, pero es casi imposible que
subieran a quinientas naves, como dice una fuente posterior (Ctesias). Entre
tanto, una sección de hoplitas griegos desembarcó en la isla de Psitalía y redujo, bajo el mando del ateniense Aristides, a la guarnición persa. La batalla naval duró en
total doce horas, desde la mañana hasta el oscurecer. Por orden del Gran Rey,
el resto de la flota persa regresó, abandonando la rada de Falero, hacia el
Helesponto. El propio Jerjes se dirigió primero con el ejército de tierra hacia
Tesalia, aquí remitió el mando a Mardonio, y llegó finalmente, después de una
marcha por tierra de 45 días, al Helesponto. Pese a sus grandes pérdidas, el
rey no había abandonado en absoluto su proyecto de someter a Grecia.
Las razones de la derrota de los persas
en Salamina no necesitan buscarse muy lejos; de hecho el mandó táctico de los
griegos era mejor y, por otra parte, estaban luchando por su existencia como
nación, ya que si la batalla se perdía, no podían escapar a la esclavitud y a
la deportación. Se añaden a esto graves errores por parte de la estrategia
persa, sobre todo en la disposición de la batalla naval. Nadie parecía haberse
dado cuenta entre los persas de que, en aguas tan reducidas como las del
estrecho de Salamina, había de resultar decisiva, exclusivamente, la calidad de
las naves y de sus tripulaciones, y en ningún caso su cantidad. Finalmente, el
mando persa no estaba prácticamente familiarizado con las condiciones náuticas
en las aguas griegas. No cabe duda de que todos estos aspectos influyeron,
pero, digámoslo una vez más, fue en definitiva la disposición de ánimo de los
griegos la que se reveló como decisiva.
Las medidas que tomaron posteriormente
los jefes de la flota griega no son tan consecuentes. Sin duda, se persiguió a
la armada persa en retirada hasta Andros, pero en cambio el consejo de
Temístocles de completar la labor y de volverse contra el punto neurálgico de
las comunicaciones persas, contra el Helesponto, no se siguió. Herodoto nos
habla de otro mensaje que Temístocles había enviado al rey de Persia y en el
que le decía que el ataque contra el Helesponto no se había producido siguiendo
su consejo. No parece muy verosímil esta noticia porque el primer mensaje de
Temístocles, que había decidido a los persas a librar la batalla, tenía que
constituir todavía un recuerdo reciente y poco grato. De regreso a Salamina,
los griegos hicieron a sus dioses las ofrendas correspondientes. Al dios
délfico le dedicaron una estatua colosal de Apolo con la proa de una trirreme
en la mano. Hasta entonces, el Apolo délfico había sido poco propicio a los
griegos, pero los helenos no le pagaron con la misma moneda.
Para los griegos el peligro aún no
quedaba descartado en modo alguno; el ejército de tierra persa estaba intacto
y, mientras permanecía en suelo griego, la campaña no estaba decidida. Desde su
cuartel general, Mardonio desplegaba una actividad diplomática intensa. Le
interesaba ante todo romper la confederación griega. Así, por ejemplo, el rey
Alejandro I de Macedonia se trasladó por encargo suyo a Atenas para transmitir
amplias ofertas. Como los atenienses se mantuvieron firmes, los persas volvieron a irrumpir en el Ática. Provienen de
esta segunda ocupación las graves destrucciones en la ciudad y el campo, que
dejaron en los atenienses un odio feroz contra los persas. Los habitantes de
Atenas habían sido puestos previamente a salvo en Salamina. Nada tiene de
particular, pues, que se insistiera en Atenas en la movilización del ejército
griego confederado; en Maratón, decían, los hoplitas áticos se habían revelado
superiores a los persas y no había motivo alguno, pues, para suponer que la
fuerza aliada de Esparta y Atenas no se impondría nuevamente contra las huestes
asiáticas. En Atenas se había producido en el invierno del 480/79 un cambio
político: en las elecciones de los estrategos no había triunfado Temístocles;
en su lugar aparecen los nombres de Aristides y de Jantipo, emparentado éste último con la familia de los
Alcmeónidas. La razón de esto no se conoce, pero el cambio de dirección
constituye un hecho muy notable.
En los preparativos, para la contienda
definitiva con los griegos, Mardonio se reveló como un general muy precavido.
Con objeto de poder aprovechar eficazmente su caballería, muy superior a la
griega, evacuó el Ática y se retiró a Beocia. En el llano de Asopo, no lejos de
Platea y frente a la cordillera del Citerón, encontró un terreno ideal para su
caballería, terreno que aún trató de hacer más ventajoso
mediante algunos cambios (tala de árboles). Por otra parte, dominaba
la vía a Tebas, que constituía su línea de comunicación
propia; los tebanos eran los más seguros de sus aliados griegos. Con los focenses,
en cambio, tenía Mardonio dificultades; pero es el caso que este pequeño
contingente (1.000 hombres) apenas entraba en consideración y, a su llegada,
Mardonio había demostrado a los focenses que no permitía que se jugara con él.
Pausanias ejercía el mando supremo entre
los griegos. Era sobrino de Leónidas y regente del joven Plistarco.
El grueso del ejército se reclutaba entre los lacedemonios y los contingentes
de la Liga del Peloponeso, pero también figuraban los atenienses y los plateenses en su ejército, que pudo llegar a reunir unos
30.000 combatientes. En cuanto al número de sus tropas, los persas eran sin
duda superiores, pero en ningún modo en la proporción indicada por Herodoto. En
todo caso, la cifra de 300.000 hombres que da Heródoto es totalmente
inadmisible, ya que Mardonio apenas pudo haber reunido más de 40 ó 50.000 hombres bajo su mando. De la exposición de Herodoto se
infiere que los griegos tuvieron grandes dificultades con la superior caballería de
Mardonio, pero que, por otra parte, éste se daba perfecta cuenta de la
fuerza de los hoplitas griegos y, en particular, de la de los espartanos.
Una vez que la caballería persa hubo
logrado inutilizar la fuente Gargafia a la espalda de
la posición griega, Pausanias se vio obligado a tomar la seria decisión de
retirar su ejército, si no quería exponerse a tener graves dificultades con el
aprovisionamiento de agua. La retirada se reveló como una empresa sumamente
peligrosa, y Pausanias hubo de luchar en sus propias filas, no sólo con la
resistencias sino incluso con la desobediencia declarada. Los griegos no
estaban acostumbrados a que se les dijera lo que podían y lo que no podían
hacer; dado que cada polis era autónoma, les resultaba duro, en tiempo de
guerra, tener que someterse a la voluntad de otro. En el movimiento de
repliegue ordenado por Pausanias, los atenienses se negaron, al parecer, a
tomar parte, y fue llevado a cabo principalmente por los espartanos y los tegeatas; éstos rechazaron todos los ataques de los persas
y además exterminaron una gran parte de sus tropas; el propio Mardonio halló
allí la muerte. El campamento persa, que, según se dice, los soldados habían
fortificado con un muro hecho con sus escudos, fue tomado y los griegos no
concedieron cuartel alguno.
«Resulta difícil», escribe el teniente
coronel austríaco Georg Veith, «imaginar a un general
en una posición más difícil e ingrata que la de Pausanias en el año 479. La
campaña le es directamente impuesta por los atenienses, y él, acostumbrado como
espartano a dirigir un cuerpo espartano de élite, se encuentra al frente de una
milicia territorial allegada.» No hay lugar a duda: los helenos debieron su
victoria única y exclusivamente a las cualidades de mando de Pausanias, quien,
en medio de la confusión general, conservó, con sus espartanos, los nervios.
Estos hombres salvaron a última hora un encuentro que tácticamente estaba
perdido, arrancarían a un enemigo numéricamente superior la iniciativa y no
sólo lograron derrotarlo, sino aniquilarlo totalmente. No sería justo sostener
que la victoria de Platea fue un triunfo de la unidad griega, porque lo cierto
es exactamente todo lo contrario: Platea es la victoria de Pausanias y de sus
espartanos, quienes hicieron aquí historia. Se tributaron honores especiales a
los plateenses y se instituyó en Platea una fiesta de
la victoria, que se celebraba cada cuatro años. En tiempo de los emperadores
romanos se celebraban todavía los festivales de competición, y al vencedor le
era conferido el título de «el mejor de los helenos». No es histórica, en
cambio, la resolución tomada por los griegos después de la batalla de
constituir un ejército común de 10.000 hoplitas, 1.000 jinetes y, además, 100
barcos de guerra; esta leyenda es más bien una anticipación de las condiciones
que sólo se dan en relación con la llamada Liga de Corinto en el año 338 a. C.
Con los tebanos que habían luchado del
lado de los persas (en la batalla habían sido adversarios de los atenienses) no
anduvieron los vencedores con miramientos. Después que la ciudad hubo resistido
un sitio de veinte días, sus habitantes entregaron a los griegos a los jefes
del partido pro-persa que no habían logrado ponerse a
salvo anteriormente. Por orden de Pausanias fueron ejecutados.
Las luchas del año 479 hallaron su fin
con la batalla de Micala (cerca de Priene, en Jonia). La flota persa había sido ya
desmovilizada en gran parte cuando los griegos, bajo el mando del rey espartano Leotíquidas, desembarcaron. El campamento naval de
los persas fue tomado por asalto. Las cifras suministradas por Herodoto en
relación con el ejército persa tampoco merecen crédito en este
caso. El hecho de que la batalla de Micala tuviera
lugar el mismo día que la de Platea es leyenda. Detrás de este
dato se encuentra, la «fábula de la contemporaneidad», de la que se conocen, de
tiempos antiguos y más recientes, numerosos casos. Por lo demás, difícilmente
se habrían atrevido los griegos a emprender una expedición marítima mientras el
ejército de Mardonio se hablaba todavía estacionado intacto en Grecia.
Posiblemente la batalla de Micala se puede situar a fines del otoño del año 479.
Durante los meses siguientes se prosiguieron las operaciones en el Egeo. Micala fue la señal para la defección de numerosas comunidades
jónicas, que a partir de entonces participaron en el aniquilamiento de las
tropas persas.
Con la victoria sobre los persas se les
plantearon a los griegos una serie de problemas totalmente nuevos. ¿Qué actitud
había que adoptar frente a la demandad de los jonios que solicitaban protección
contra los persas? ¿Se contaba siquiera con los medios apropiados para realizar
algunas campañas al otro lado del mar Egeo? No nos sorprende que los espartanos
aconsejaran a los jonios que se trasladaran a Grecia y ocuparan en ésta las ciudades
de los helenos que habían hecho causa común con los persas; pero, ¿hubiera sido posible llevar este
consejo a la práctica? Las grandes islas de la costa de Asia Menor fueron más
afortunadas; en efecto, a propuesta de Atenas, Samos, Quíos y Lesbos fueron
admitidas en la confederación griega. Las islas contaban sin excepción con
grandes flotas, de modo que aportaron al potencial bélico helénico un refuerzo
considerable. Como los espartanos se negaron a conceder a los griegos de Asia
Menor cualquier garantía contra los persas, una serie de ciudades jónicas y del
Helesponto concertaron tratados con Atenas.
Por lo demás, las operaciones al norte
del Egeo seguían su curso; bajo el mando, de Jantipo procedieron los atenienses y sus nuevos aliados al sitio de la ciudad de Sesto.
La ciudad cayó en la primavera del año 478. Con este acontecimiento termina la
obra histórica de Herodoto; si este punto final correspondía o no a la
intención del autor constituye una cuestión que la investigación no ha dejado
de discutir. Por lo demás, este acontecimiento no marcó el fin de la guerra con
Persia y algunas guarniciones persas se mantuvieron todavía en Tracia por más
de un decenio, en tanto que a una conclusión contractual sólo se llegó, según
creemos, en el año 449/48 por medio de la paz de Calias.
En la anfictionía délfica la federación
religiosa de todos los estados griegos continentales, se produjo otro acontecimiento
de este período. Esparta solicitó que todos los estados que se habían unido a
los persas fueran expulsados de la asociación. Si esto se hubiera llevado a
cabo, sólo habrían quedado unos pocos miembros de la anfictionía, y estos pocos
habrían estado bajo la dirección incondicional de Esparta. Corresponde a Temístocles
el mérito de haberse opuesto a esta propuesta y de haber salvado así, en
definitiva, la anfictionía délfica (a fines del 479, o, a más tardar, en el
478).
También en esta disputa se puede,
percibir ya la intención de impedir las tensiones entre los dos estados griegos
más importantes, esto es, entre Esparta y Atenas. Esto se aplica asimismo a la
construcción de la muralla ateniense. Ya en el invierno del 479/78 habían
empezado en Atenas a levantar una muralla alrededor de la ciudad. Los
atenienses trabajaban con gran prisa. Esto se desprende del hecho de que
echaran mano para la construcción de todos los materiales disponibles, incluidas
lápidas funerarias. Los espartanos, que veían, con desagrado la construcción de
la muralla, intervinieron por medio de embajadas. Pero Temístocles, que se
encontraba en Esparta, fue más hábil, y supo retrasar el envío de emisarios
hasta que la muralla estuvo levantada y hubo pasado el primer peligro para
Atenas. En forma totalmente injustificada se ha remitido este episodio al reino
de la leyenda (K. J. Beloch y otros). En efecto,
Atenas había debido ser abandonada por sus habitantes en dos ocasiones, y de la
ocupación por los persas en los años 480 y 479 habían quedado considerables
destrucciones visibles en la ciudad; era comprensible, pues, que los atenienses
trataran de defenderse contra la repetición de hechos semejantes. El ejército
de los espartanos, aliados de Atenas, constituía sin duda una buena protección,
pero, ¿no había sido acaso necesario el mayor esfuerzo para inducir a los
espartanos a entablar la lucha por tierra en las huestes de Mardonio? Además,
los intereses de los espartanos ya no coincidían completamente con los de los
atenienses. Sin duda, la conquista de una parte de la isla de Chipre y de la
ciudad de Bizancio, en el Bósforo, por el espartano Pausanias había sido
celebrada también por los atenienses; pero la conducta de Pausanias a la manera
de un sátrapa persa había constituido un escándalo, de modo que la dirección
espartana hubo de destituirlo. Pausanias, el vencedor de Platea, aparece aquí
como el gran individuo independiente que pasa audazmente por encima de aquellas
convenciones, que para los espartanos hubieran sido obligatorias; sin embargo,
Pausanias se sometió a la destitución, con lo que su actitud se hace
todavía más enigmática. Algunos años más tarde
Pausanias volvió nuevamente a Bizancio, donde se estableció, aunque esta
vez por poco tiempo (477-476). Una expedición marítima del
ateniense Cimón no tardó en volver a poner fin a sus buenos tiempos. De sus
destinos ulteriores habremos de ocuparnos todavía.
Entre tanto se había producido en el
Egeo un cambio decisivo; en efecto, el año 478/77, cuando Timóstenes era arconte en el Ática, se había constituido la primera Liga Marítima Ática,
elemento totalmente nuevo de la confederación griega, cuya dirección llevaban
los atenienses. Esta nueva Liga se convirtió en el portaestandarte propio de la
guerra contra Persia y confirió a los griegos, a ambos lados del Egeo, la
protección necesaria contra los persas.
También para los griegos de Sicilia
constituyó el año 480, en que tuvo lugar la derrota de los cartagineses, un
momento crucial. Aquí no fue el sistema de las ciudades-estados, como en la
metrópoli, el que aseguró a los siciliotas la
libertad frente a la opresión extranjera, sino que fueron los grandes tiranos. La
campaña de los cartagineses, como aliados de los persas, emprendida con la
movilización de poderosos recursos contra los griegos de Sicilia, fracasó en la
batalla junto a Himera. Los grandes líderes de los griegos siciliotas son los tiranos de Siracusa y de Acragante (Agrigento), Gelón y Terón, pero fue Gelón el que
pudo ser designado acertadamente como el auténtico vencedor. Pese a su derrota,
los cartagineses siguieron manteniendo sus bases en la parte occidental de la
isla y, en primer lugar, la importante ciudad de Panormo (Palermo), así como las de Motia y Solunte; el peligro de un nuevo ataque cartaginés seguía
cerniéndose sobre el helenismo siciliano como una espada de Damocles. En un
primer momento el brusco ascenso de Siracusa bajo Gelón y su sucesor Hierón
impidió nuevos abusos de los cartagineses. El año 474, Hierón derrotó junto a
la ciudad de Cime (Cumas), en Campania, las flotas reunidas de los cartagineses
y de los etruscos, lo que constituyó un gran éxito, no sólo para Siracusa, sino
para todo el mundo griego occidental. Sin duda, la libertad se había comprado a
un precio elevado, ya que los griegos sicilianos vivían aún bajo el dominio de
tiranos que dirigían la vida de las ciudades-estados como querían. Hierón tenía
interés y medios para convertir su corte de Siracusa en una verdadera
residencia de las musas. Hay toda una serie de poetas brillantes que vivieron
más o menos tiempo en Siracusa: Simónides y su
sobrino Baquílides, Epicarmo, posiblemente Jenófanes
y, ante todo, Píndaro y Esquilo, quienes con su presencia honraron Siracusa y
propagaron por todo el mundo la gloria de Hierón y de su casa.
Salamina y Platea señalan para los
griegos de la metrópoli los comienzos de una nueva época. El asalto del
formidable ejército persa y de la gran armada había sido rechazado, Esparta y
Atenas habían demostrado su superioridad por tierra y por mar; los días
tranquilos de la vida de las pequeñas ciudades-estados pertenecían al pasado, y
se abrían ahora nuevas perspectivas de política mundial.
Hubo grandes personalidades individuales
que, anticipándose a su tiempo, supieron aprovechar las nuevas posibilidades de
la política, sobre todo, Temístocles y Pausanias. Pero tenían que enfrentarse a
la falange de los que siempre viven en el pasado, quienes, como sucede en la
historia, nada habían aprendido y nada habían olvidado. La Hélade volvía a
estar libre del enemigo, y también del otro lado del Egeo se agitaba el sentido
de libertad de los jonios.
«Las perspectivas de la victoria de los
griegos sobre los persas son casi inconmensurables desde el punto de vista de
la historia universal. Por el hecho de haber dominado el asalto del Oriente,
los helenos imprimieron a la evolución política y cultural del Occidente un
objetivo y una dirección por espacio de un siglo. Solamente mediante la lucha
victoriosa de los griegos por la libertad nació Europa como idea y realidad.
Los bienes por los que en su día expusieron los griegos sus vidas siguen siendo
hoy todavía los valores más altes de la humanidad occidental. Lo que la cultura
griega, al gozar de plena libertad interior y exterior, fue capaz de elevar al
colmo de la perfección en las artes plásticas, el drama y la historiografía,
que aún hoy se consideran en el mundo occidental como modelos insuperables, es
lo que debe Europa a los luchadores de Salamina y Platea, a Temístocles tanto
como a Pausanias.»
No debe empequeñecerse la importancia de
las victorias griegas de los años 480 y 479, sino pensar serena y objetivamente
lo que habría representado la victoria de los persas. Una victoria de Oriente,
así lo dijo hace muchos años Eduard Meyer, habría representado ante todo un
refuerzo de la autoridad jerárquica, esto es, un dominio más o menos extenso de
los sacerdotes. Según lo ha demostrado la historia del judaismo, continuando
con la tesis de Meyer, los persas también habrían utilizado en Grecia la
religión nacional y el dominio de los sacerdotes para mantener al pueblo en
sumisión. Y no cabe duda de que una iglesia y un sistema teológico organizados
habrían impuesto un yugo a todo pensamiento griego y habrían trabado toda ansia
de libertad; con ello la nueva cultura griega habría recibido la misma impronta
teológica que la oriental. Hay que convenir, por supuesto, en que estas
especulaciones van más allá de lo que podamos saber, pero no cabe duda de que
contienen su grano de verdad. En nuestra opinión, la auténtica importancia de
las victorias de los helenos sobre los persas consiste, más bien, en que los
griegos se impusieron brillantemente con sus formas políticas tradicionales,
aun frente a un adversario varias veces superior. Las victorias por mar y
tierra fueron victorias de las ciudades-estados griegas a las que precisamente
en el momento, oportuno les surgieron destacados jefes. Con el triunfo de la
polis triunfó el libre estado de derecho occidental frente al sistema
absolutista del Oriente: los griegos no sólo lucharon por sus lares y penates,
sino también por el ideal de la libertad intelectual y de una moral superior,
en un mundo occidental libre.
Es inconcebible que a un historiador de
la categoría de Arnold J. Toynbee se le haya podido ocurrir que tal vez hubiera
sido preferible para los griegos que en el siglo V a. C. los persas les
hubieran impuesto unidad y paz, porque esto les hubiera evitado, dice Toynbee,
aquellos cuatro siglos y medio de desdicha que, entre las generaciones de Darío
y del emperador Augusto, se habían proporcionado a sí mismos. Quien así juzga
olvida que la cultura occidental actual descansa, en partes importantes, en
aquello que los griegos crearon después de rechazar el peligro persa en el
siglo V.
Con perfecto acierto ha declarado, en
oposición a Toynbee, un erudito como Alexander Rüstow:
«La victoria de los griegos en las guerras médicas fue uno de los grandes
milagros de la historia. El hecho de que, en una situación que según toda perspectiva
humana no tenía posibilidad alguna, se atrevieran contra todo riesgo a intentar
esta lucha por la libertad y que, en forma sorprendente, la ganaran, constituye
un gran ejemplo de cómo el ideal de libertad puede brillar en bellas y
patéticas palabras, y también en los hechos, viéndose confirmado, por el
sacrificio de tantos miles y decenas de miles de individuos, de la manera más
concreta y convincente en que, en las cosas humanas en general, la fidelidad a
los ideales puede demostrarse».
|
PASO DE LAS TERMÓPILAS
|
