SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
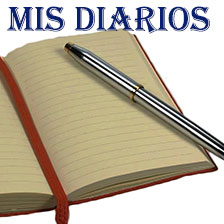 |
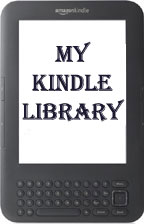 |
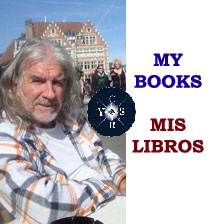 |
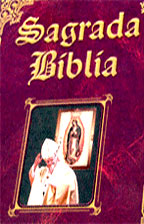 |
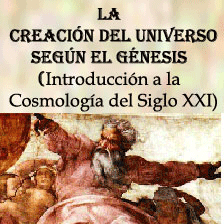 |
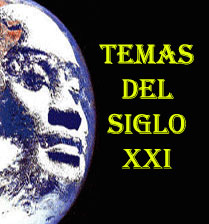 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA.PERSAS Y GRIEGOSCUARTA PARTESÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES
11. La
disgregación del mundo griego y el ideal de la paz (386—362 a. C.)
El cuarto de
siglo que transcurre entre la paz del Rey (386) y la batalla de Mantinea (362)
ha sellado la decadencia del sistema de la ciudad-estado en la Grecia
propiamente dicha. Este sistema dependía para su supervivencia de la capacidad
de los griegos para dejar de ser un cúmulo de unidades militares independientes
y convertirse en una nación cuando recibieran amenazas del exterior. En otras
palabras, dependía de la capacidad de los estados griegos para aceptar la
jefatura de uno de ellos en tiempos de disturbios. En Sicilia aún era posible
tal cosa, en la Hélade no. La evidente necesidad de la unidad nacional, como el
único antídoto contra la interferencia persa en los asuntos griegos, no
producía propiamente una hegemonía nacional en Grecia. Existían estados
dirigentes, pero no movían a los griegos contra los persas sino contra los
propios griegos, incitados a ello por Persia. Esparta, por ejemplo, siguió
ejerciendo hasta el año 371 una especie de predominio hasta más allá del
Peloponeso, pero este predominio sólo era posible porque era tolerado por los
persas, que consideraban a los espartanos como peones de ajedrez. Exactamente
lo propio cabe decir de la muy breve hegemonía de los beocios, del 371 al 362.
No obstante, Atenas logró formar una nueva confederación marítima (378/77),
pero ésta no era más que una sombra de la Liga délico-ática,
y sin el consentimiento de Persia no habría podido crearse. No cabe
duda de que la autonomía de la ciudad-estado proclamada en la paz del Rey
contribuyó de modo decisivo a perpetuar la inestabilidad política; el
paralelo que se ha trazado ocasionalmente con la «libertad» de los estados del
Sacro Imperio, establecida en la paz de Westfalia en la Alemania del siglo
XVII, es obvio. Tal vez más grave todavía que el principio de la autonomía era
la ausencia de destacadas personalidades; en efecto, pese a su glorificación
por Jenofonte, Agesilao no es más que una figura mediocre, y en cuanto al beocio
Epaminondas, cuya personalidad cautiva por la ecuanimidad de su carácter,
fracasó como político por el hecho de que, pese al apoyo de los persas, Beocia
era el menos apropiado de los estados para convertirse en potencia hegemónica.
Sin duda, Grecia poseía en el tirano tesalio Jasón de Feres una personalidad
importante, pero Jasón fue asesinado antes de que pudiera llevar a cabo su
proyectada guerra contra los persas.
Nada tiene
de sorprendente que en este tiempo la idea de una paz general se fuera abriendo
paso en Grecia cada vez con mayor vigor: el país sufría las guerras continuas
en la mayoría de las cuales, a causa del complejo sistema de alianzas, se veían
implicados numerosos estados. Estas guerras llevaban aparejadas desgracia e
inseguridad, paralizaban el comercio y ocasionaban gastos enormes a los
diversos estados, sobre todo para el reclutamiento de mercenarios que, en cuanto
guerreros, llevaban la dirección de los asuntos militares cada vez con mayor
frecuencia. ¡Sin embargo, una paz general sólo era posible si el rey de Persia
ejercía sobre los griegos suficiente presión para que la aceptaran, primero a
través de los lacedemonios y más adelante a través de los beocios. Con todo,
una paz por la gracia de Persia no era más que una paz a medias, y en Grecia
siempre se protestó justamente en contra de tal arreglo. Isócrates, por
ejemplo, señaló el glorioso pasado de Atenas y vio en ello la obligación
especial de que su ciudad natal siguiera desempeñando el papel dirigente. Pero
en un mundo que se iba abriendo cada vez más a la influencia del dinero, se
percibía muy poco entusiasmo nacional. Había demasiados políticos que estaban
en relación con Persia y percibían sin reparo dinero del Gran Rey. Parecía que
Grecia había vendido su alma y que ningún griego sabía cómo recuperarla. Cada
vez se hacía más dato que la polis griega apenas podía extraer de sí misma las
fuerzas necesarias para regenerarse. Por consiguiente, había de venir un salvador
de fuera, si es que iba a existir una nueva época para los griegos.
Los primeros
años después de la paz del Rey están manifiestamente, en Grecia, bajo el signo
de Esparta. Los lacedemonios empezaron por poner orden en el Peloponeso, y no
cabe duda que esta política se debió ante todo a Agesto. El otro rey, Agesipolis, era demasiado joven todavía para poder ejercer
cualquier influencia. Primero se forzó a Mantinea a reingresar en la Liga
espartana. Esparta y Mantinea habían concertado el año 418/17 una paz por
treinta años. Pero Esparta no vaciló en emplear contra Mantinea la fuerza de
las armas (el año 385 o, tal vez, el 384). Los espartanos dirigieron las
aguas del río Ofis hacia las murallas de Mantinea, el adobe se ablandó,
los cimientos fueron excavados por la corriente, y la ciudad
hubo de capitular. Mantinea volvió a ser dividida en cinco comunidades locales,
cada una de las cuales había de proporcionar su propio contingente al ejército
federal peloponesio. De igual forma procedieron los espartanos con la ciudad de
Fliunte. Sin duda, sus habitantes resistieron un sitio de veinte meses dirigido
por Agesilao, pero hubieron de rendirse luego a causa del hambre, En Fliunte
los oligarcas volvieron a hacerse cargo del poder con el apoyo de Esparta
(379).
El último
punto culminante de la historia espartana en el siglo IV lo señala la
intervención de los lacedemonios en la península Calcídica. En ella se había
constituido durante la guerra de Arquidamo, teniendo a Olinto como núcleo, un
estado que cabe considerar como estado federal; en todo caso, sabemos por las
inscripciones que existían órganos federales comunes. No cabe duda de la
importancia de esta federación, y todos los estados vecinos, particularmente Macedonia,
habían de contar con ella. En una inscripción que se conserva en Viena se hallan consignados un pacto de alianza y un
tratado de comercio entre la federación calcídica y
Macedonia. El tratado se concertó probablemente el año 393, y por un período de
cincuenta años. Los firmantes se prometían ayuda mutua en caso de un ataque
enemigo, pero, por desgracia, las demás estipulaciones del pacto se han
perdido. A los calcídeos se les concedía la libre
exportación de brea y madera para la construcción se naves, aunque la valiosa
madera de abeto blanco sólo había de exportarse de Macedonia para fines
federales comunes. Los dos firmantes se comprometían a no concertar alianzas
con varios estados consignados nominalmente sin el acuerdo del otro socio. Los
estados consignados son Anfípolis, Beocia, Acanto y Mendes;
así pues, ninguno de ellos pertenecía entonces a la federación Calcídica. En
aquellos días reinaba el mejor acuerdo entre los macedonios y los calcídeos. Precisamente se conoce una donación de tierra
del año 393 que el rey Amintas III hizo a los calcídeos.
El tratado macedonio-calcídeo también reviste una
considerable importancia desde otros puntos de vista. Muestra, entre otras
cosas, que el rey de Macedonia podía firmar un convenio en nombre de su país,
de modo que las teorías más recientes, según las cuales en Macedonia el rey y
el estado eran instituciones separadas, son totalmente erróneas. La posición
sobresaliente de la federación calcídea halla
expresión en el hecho de que Amintas III hubo de pedirle ayuda cuando los
ilirios invadieron grandes áreas de Macedonia. Las tropas de la federación calcídea ocuparon entonces algunas regiones de Macedonia,
especialmente la baja Macedonia, y la federación parecía no querer evacuar esta
región, una vez alejado el peligro.
Pero algunas
ciudades que no pertenecían a la federación, entre ellas Acanto y Apolonia, se
dirigieron a Esparta con la súplica de intervenir en favor de su autonomía,
amenazada por los calcídeos. Fiel al principio por ella
defendido de la autonomía de los distintos estados, Esparta intervino en
los asuntos del norte. Una gran fuerza armada, no menos de diez mil hombres,
fue enviada por tierra hacia la Grecia septentrional, y el rey de Macedonia
ayudó a los lacedemonios. Las luchas, que se desarrollaron esencialmente
delante de Olinto, capital de la federación calcídea,
duraron cierto tiempo. Finalmente, la ciudad fue cercada y obligada a capitular
(379). La federación fue disuelta, y sus diversas ciudades fueron obligadas a
ingresar en la Liga del Peloponeso. Pese a las pérdidas dolorosas (Teleutias, hermano de Agesilao, había caído frente a
Olinto, y el rey Agesipolis había muerto de
enfermedad), Esparta había impuesto su voluntad con la fuerza de la espada.
Había impuesto una vez más el principio de la autonomía y destruido un
experimento de unidad que para la unión de las fuerzas del helenismo al norte
del Egeo podía haber tenido gran importancia. La victoria sobre los calcídeos muestra a Esparta en la cumbre de su prestigio
político y militar. Pero, ¿acaso los espartanos habían desenvainado la espada
por una causa justa? No se debe olvidar que Esparta defendía un principio que
ofrecía un pretexto para la intervención del de rey de Persia y que fue el
que, a fin de cuentas, acabó sellando la decadencia del sistema de
ciudad-estado en la Hélade.
El año 382 se
hizo Esparta culpable de una agresión que provocó en toda Grecia la más viva indignación.
Al llegar la fuerza armada espartana que se dirigía hacía el norte cerca de
Tebas, el jefe de los oligarcas en ésta, Leontíadas,
se acercó al espartano Fébidas y se ofreció a
facilitarle la conquista de la acrópolis de Tebas, la Cadmea. El espartano
aceptó la oferta gustoso, ocupó la ciudadela e hizo prisionero a Ismenias, jefe de los demócratas. Estos acontecimientos se
explican si se sabe que Tebas se había negado expresamente a acudir al llamamiento de los espartanos para su
expedición contra la Calcídica, pese a que estaba obligada a ello. Incluso en
la propia Esparta estaba dividida la opinión acerca de este golpe de fuerza;
los éforos y la Apela no estaban en absoluto de acuerdo con el proceder de Fébidas, pero Agesilao lo consideraba acertado. Aunque
Esparta se había asegurado en esta forma una prenda, el daño moral que el abuso causó era, de hecho,
irreparable. En efecto, Esparta había obrado de mala fe y los
demócratas
que huyeron a Atenas, varios centenares de ellos, no cesaban de señalar la injusticia que se
había
cometido contra su ciudad natal.
Con todo, el
dominio espartano en el año 379 se extendía desde el extremo sur del Peloponeso
hasta la Calcídica; Esparta tenía amistad con Macedonia, Tesalia y con los
molosos del Epiro, lo mismo que con el gran tirano Dionisio I de Siracusa. El
sistema de alianzas establecido por Esparta comprendía a toda Grecia; casi
todos los estados helénicos estaban obligados a acudir al llamamiento militar
de los espartanos. Y, sin embargo, los fundamentos de la supremacía espartana
eran frágiles. El número de los ciudadanos de pleno derecho seguía en
retroceso, y las simpatías en favor de Esparta se habían convertido exactamente
en lo contrario. Sin duda, seguía habiendo griegos que admiraban en Esparta las
prácticas y la disciplina antiguas; un ejemplo de ello lo tenemos en las obras
de Jenofonte, especialmente en la República de los Lacedemonios escrita
hacia el final de su vida, probablemente el año 360. Pero Jenofonte no podía
volver a Atenas, porque, probablemente por su participación en la batalla de Coronea al lado de Esparta, había sido desterrado. Vivía,
pues, en Escilunte, una pequeña hacienda en la Elide
que Esparta le había asignado.
A finales
del año 379 todo el mundo griega se conmovió vivamente a causa de una acción
atrevida. En efecto, siete demócratas tebanos habían encontrado la manera,
disfrazados de mujeres, de entrar en su ciudad natal. Eliminaron el gobierno
oligárquico de Leontíadas. Otro grupo de tebanos, apoyado por un contingente ático bajo el mando de dos
estrategos, invadió la ciudad. El comandante de la guarnición espartana en la Cadmea
perdió los nervios, concertó con los demócratas un convenio en
virtud del cual evacuaba la Cadmea si se le garantizaba una salida libre. Tebas
quedó liberada, pero los espartanos no estaban dispuestos a dejarse echar, a
tan bajo precio, de una posición de la importancia de aquélla. Los oficiales
que habían mandado en la Cadmea fueron ejecutados o gravemente castigados. El
rey Cleómbroto, que había subido al trono en lugar de Agesipolis, muerto ante Olinto, avanzó con un
ejército de peloponesios hacia Beocia. Sin embargo, no estaba preparado para
sitiar Tebas y, por consiguiente, hubo de retirarse, aunque una parte del
ejército, al mando de Esfodrias, permaneció en el lugar. Indudablemente, Atenas
había apoyado la empresa de los demócratas tebanos no sólo moral, sino también
activamente. Había quedado así, frente a Esparta, en una posición sospechosa, y
el intento de Esfodrias de apoderarse por asalto del Piteo (317/11) se explica a
partir de lo actitud antiateniense de los espartanos.
Por lo demás, la política oficial ateniense no es muy clara en
los años 379/71. Esto nada tiene de particular, porque Atenas no
estaba en condiciones de ofrecer resistencia a las fuerzas unidas
de los peloponesios o y no quería entrar en conflicto con Esparta, pero,
por otra parte, apenas podía disimular los simpatías que sentía por los
tebanos; sin embargo, no es probable que en el 379/71 se concertara uno alianza
formal entre Atenas y Tebas. Con todo, el incidente de Esfodrias hizo caer los
últimos reparos de Atenas. En el año 378/77, probablemente en los primeros
meses del 377, Atenas concertó uno alianza formal con Tebas y se enfrentó así
abiertamente contra Esparta. De esto alianza se ha conservado uno inscripción de
la que falta la parte izquierda, de modo que su interpretación presenta dificultades.
Sin embargo, podemos decir sin temor o equivocarnos que la iniciativa partió de
Tebas y que, a continuación, Estéfano presentó a la
asamblea popular la propuesta de alianza. Por lo visto, anteriormente había ido
una embajada ateniense a Tebos, de la que formaba parte Trasíbulo, hijo de Trasón, de Colito, o quien no hay
que confundir con el célebre Trasíbulo de Estiria. Trasíbulo de Colito tenía relaciones particularmente buenas en Tebos y
gozaba allí, si podemos dar crédito o Esquines, de gran prestigio. En general,
hubieron de establecerse, a causa de la presencia de los demócratas en Atenas,
numerosos relaciones personales entre ambas ciudades, lo que también contribuye
a explicar que se llegara a la alianza.
Al
ratificarse el tratado de alianza entre Atenas y Tebas se estaba operando en el
Egeo uno gran transformación. El impulso paro ello lo había dado átenos. Se trata
de la fundación de la segunda Liga marítima ática de año 378/77, cien años
después de la creación de la primero Liga délico-ática.
La segundo Ligo ática no se constituyó un día determinado, sino que, en parte,
las relaciones de los tiempos de Trasíbulo, como en el coso de Quíos el año 314
y de Bizancio en el año 378, había ido conduciendo a formar distintos tratados
de alianza con Atenas. Esta tuvo para ello la fortuna de poseer a un gran
orador y publicista, Isócrates, quien en sus discursos ditirámbicos proclamaba
a la faz de todo el mundo griego la gloría de su ciudad natal. Así, por ejemplo,
hay que designar el Panegírico, aparecido el año 380, como un elogio del gran
pasado ático. Se evocan en este discurso numerosos ejemplos históricos para
destacar la grandeza de Atenas y las obligaciones que de ella se derivan para
el presente. El orador odiaba particularmente la paz del Rey, del año 386, y no
cesaba de señalar las grandes proezas de Atenas en tiempos de Pericles, cuando
con la paz de Calias (449/48) se imponían límites a los persas. Con razón la
investigación moderna ya no mantiene la opinión de quienes veían en el Panegírico de Isócrates un escrito de propaganda en favor de la segunda Liga marítima.
Pero esta obra preparó el terreno para los fines de Atenas, de modo admirable,
iniciando así una nueva época en la historia ática. Los atenienses se daban
perfecta cuenta de que una nueva alianza había de ser fundamentalmente distinta
de la antigua Liga délico-ática; sobre todo había que
poner especial cuidado en no despertar en los aliados la sospecha de que Atenas
obraba con miras egoístas e imperialistas. En el mes de febrero o marzo del año
377 habían progresado los preparativos tanto que Atenas se vio capacitada para
lanzar un manifiesto en el que exhortaba a los griegos y los bárbaros del
continente o de las islas a ingresar en la nueva alianza.
Este
documento, que desde el punto de vista formal es un decreto de la asamblea
popular a propuesta de Aristóteles y se ha conservado en una plancha de mármol
pentélico que constaba de veinte fragmentos, es uno de los más importantes de la historia de Grecia del siglo IV. A los
griegos y bárbaros que estuvieran dispuestos a entrar en la alianza se les
prometía libertad y autonomía, y además franquicia de guarnición y tributo. Por
otra parte, los atenienses se comprometían a no adquirir tierra o bienes raíces
en el territorio de los nuevos aliados; finalmente, se aseguraba a éstos ayuda
en caso de ataques enemigos. Sin duda, al principio del documento figura un
reto público (o irónico) a Esparta: se exhorta a los lacedemonios para que
respeten a los griegos la paz, la autonomía y la posesión imperturbada de sus respectivos territorios, aludiendo al respecto a la koiné eirene (estas palabras se han
reproducido en el documento) invocada por el Gran Rey y por los espartanos. La
inscripción consigna los nombres de los aliados de los atenienses; en ella
aparecen más de cincuenta y tres, pero (según Diodoro) el número total hubo de
ser setenta. Por supuesto, este número era muy inferior al de los miembros de
la primera Liga marítima. Es particularmente interesante que figure entre los
aliados Jasón de Feres, el gran tirano tesalio (en la inscripción, columna B,
línea 15); el nombre está restaurado: Iason,
pero este complemento parece ser prácticamente seguro. El nombre se borró de la
inscripción más adelante, cuando Jasón se hizo hostil a Atenas.
Las bases de
la alianza eran las disposiciones de la paz del Rey relativas a la autonomía.
Atenas ocupaba en ella la jefatura, y se la reconocía directamente como tal en
los tratados de alianza con los diversos estados. Por lo demás, sin embargo, la
idea federal se subrayaba particularmente en la constitución de la Liga, y los
confederados estaban obligados a prestar ayuda no sólo a Atenas, sino a
prestársela también entre ellos mismos. En contraste con la primera Liga marítima,
se creó un órgano federal permanente, el synedrion (consejo), que celebraba sesiones regularmente. Cada miembro de la Liga tenía
en él, independientemente de su extensión y del número de su población, un solo
representante. Atenas, en cambio, no estaba representada en el sinedrión, sino que quedaba fuera de la Liga, como
aliado. Para que una resolución fuera válida se requería el acuerdo entre el sinedrión y Atenas. O sea, que ésta, o mejor dicho la
asamblea popular ateniense, disponía de un derecho general de veto. Sin
contribuciones financieras tampoco podía subsistir esta organización. Ahora se
les dio el nombre de syntaxeis (contribuciones)
y no, como antes, de foros; este último concepto había caído en descrédito en
la Liga marítima délico-ática. Sólo estaban obligados
a pagar la syntaxis los miembros que no
estaban en condiciones de aportar barcos o soldados. Tebas, por ejemplo, nunca
pagó contribución financiera alguna. Aunque en el momento de la fundación se
tuviera estrictamente presente la idea de la federación, era forzoso, con todo,
que con el correr del tiempo el peso se desplazara en favor de Atenas. Y,
efectivamente, se llegó poco a poco a que no fuera el sinedrión de los confederados, sino los ciudadanos atenienses, en la asamblea popular,
los que decidieran tanto sobre la admisión de nuevos miembros, como sobre la
aplicación del dinero de la Liga, tal como había ocurrido también en tiempos de
la primera de ellas. El poder ejecutivo estaba por completo en manos de Atenas.
Esta ejercía la jefatura, ordenaba la revisión de naves y soldados y llevaba a
cabo las negociaciones diplomáticas necesarias.
La segunda
Liga marítima comprendió en sus mejores días a la mayor parte de las
islas del Egeo, así como a gran número de ciudades de la
costa tracia, las grandes islas del mar Jónico e incluso Acarnania y parte del Epiro. Sin embargo, la unión distaba
mucho de ser un estado federar. No había en ella ni ciudadanía ni ciudadanía
federal ni gobierno federal alguno. Era más bien una alianza militar dirigida
contra Esparta. Es significativo que un amigo de los espartanos, como
Jenofonte, no mencione en absoluto, en sus Helénicas, la fundación de la
Liga marítima.
Atenas tuvo
en aquellos días la fortuna de poseer toda una serie de individuos competentes,
quienes adquirieron renombre como políticos o como estrategas. El primero de
los políticos atenienses era Calístasto de Afidna, que se dio a conocer ante todo como experto en
materia de finanzas; a su lado figura Cabrias, amigo de Platón, que se distinguió reiteradamente como
estratega. Un típico soldado profesional era Ifícrates,
que conquistó grandes honores y gran riqueza. Va ligada a su nombre una
innovación revolucionaria en la técnica griega de la guerra: introdujo,
en lugar de la falange de hoplitas de movimiento pesado, la táctica de los
soldados de infantería ligera (los peltastas), con la que ya en la guerra de Corinto
había obtenido éxitos notables.
Paralelamente
al ascenso de la segunda Liga marítima ática tenía lugar el ascenso de Tebas.
Los dos acontecimientos están entre sí en una conexión causal: Atenas estaba
aliada con Tebas y Tebas era miembro de la Liga marítima. La alianza con Tebas
revestía para Atenas la mayor importancia, pues obligaba a los lacedemonio a dirigir
su atención principalmente a Tebas y a Grecia central, de modo que no podían
volverse con toda su fuerza contra Atenas. Los atenienses no dudaron en prestar
ayuda a los tebeos. Cuando Agesilao apareció, en el verano del año 377, con el ejército de los peloponesios
en Beocia, se le enfrentaron, además de los tebanos, los atenienses bajo el
mando de Cares, el cual, sin embargo, eludió trabar batalla campal con el
experto estratega espartano. Tampoco la incursión de Cleómbroto en el 376 proporcionó a los espartanos el éxito esperado, en tanto que, por
mar, eran derrotados de modo decisivo, el mismo año, en el estrecho entre Naxos y Paros. Lo fuerte que se sentía Atenas lo revela el
envío de Timoteo, hijo de Conón, al mar Jónico, donde persuadió a las islas de
Corcira y Cefalenia, y además a Acarnania y al rey de los melosos, Alcetas, a asociarse a
Atenas. También Macedonia ingresó entonces (año 375 ó 373) en la Liga marítima. A causa de su riqueza en madera para naves, este país
era un aliado importante.
La guerra y
en particular los armamentos navales costaban a los atenienses grandes
cantidades de dinero. Con objeto de crear una nueva base para la imposición
tributaria, se dispuso en Atenas una declaración de la propiedad mueble e
inmueble. Produjo la suma total de 5.750 talentos. Los ciudadanos fueron
distribuidos en cien distritos fiscales, las llamadas simmorías («asociaciones»), de las que cada una estaba en condiciones de aportar
aproximadamente 60 talentos. Esta nueva clasificación reemplazó las clases de
contribuyentes establecidas por Solón, que hacía ya tiempo que resultaban
inservibles, y a las que los atenienses se habían adherido por más de doscientos
años.
Para Tebas,
la gran ciudad de Beocia, el ajuste de sus relaciones con las demás ciudades
beocias constituía una cuestión vital. Este problema se resolvió en los años
setenta de forma extraordinariamente afortunada. La paz del Rey había
significado el fin de las alianzas en Grecia y también el fin de la alianza
beocia; después de la liberación de Tebas (379), ésta resucitó. Los magistrados
más importantes eran los beotarcas, ahora en número de siete. Al lado de éstos
existía una asamblea popular de todos los beocios, en la que se discutían los
asuntos relativos a la alianza. Sin duda, habida cuenta de la gran desunión
política de Grecia, esto constituía un progreso apreciable. Con todo, nunca
hubo un estado beocio unido, pues para ello las diversas ciudades de Beocia
eran demasiado fuertes, pero se subordinaron, de todos modos, a la jefatura de
Tebas, y sobre esta base estuvo la alianza beocia en condiciones de lograr
objetivos más vastos.
Aproximadamente
al mismo tiempo surgió en el norte de Grecia, en Tesalia, una nueva potencia.
Su ascenso está indisolublemente ligado a la persona del tirano Jasón de Feres.
En Tesalia las rivalidades de una nobleza poderosa impidieron durante mucho
tiempo el ascenso político. Hasta que Jasón, hijo (o yerno) de Licofrón de Feres, obligó enérgicamente a las partes
antagónicas del país a unirse no pudo Tesalia asumir en la historia de Grecia
el papel que le correspondía. Igual que Dionisio de Siracusa, Jasón era un
individuo de una gran cultura y de grandes intereses intelectuales. Era alumno
del sofista Gorgias de Leontinos. Por supuesto, el ascenso de Tesalia era visto
con malos ojos por los vecinos y, en particular, por los lacedemonios; sin embargo, éstos
echaban tan absortos en sus propias preocupaciones, que no podían mezclarse en los
asuntos de Tesalia. Coa la conquista de la ciudad de Farsalia coronó Jasón su obra: era el único señor de Tesalia y llevaba el
título
de tagós (jefe absoluto). Tesalia estaba en condiciones de movilizar ocho mil jinetes y
veinte mil soldados de infantería, lo que constituía una fuerza que, en aquella
época, ni siquiera la Liga del Peloponeso podía reunir sin gran esfuerzo.
También en Tesalia se pasó por alto el principio de la autonomía de los
distintos estados, proceso que aquí se debe a la personalidad relevante del tagós tesalio.
Probablemente
a causa del ascenso de Tebas el año 375/74 los atenienses se dispusieron a
concertar la paz. Con la mediación del Gran Rey de Persia y de Dionisio I se
concertó en Esparta el año 374 un tratado de paz en el que también participó
Tebas. Esta paz reviste importancia porque era una koiné eirene,
esto es, había de comprender a todos los griegos. Según los términos del tratado,
Atenas lograba considerables ventajas, ante todo la confirmación de su jefatura
en la segunda Liga marítima ática, que obtuvo ahora reconocimiento oficial como
contrapeso de la jefatura de Esparta en la Liga del Peloponeso. Esparta hubo de
reducir considerablemente sus esperanzas y, ante todo, hubo de retirar sus guarniciones
de las ciudades rurales beocias, disposición que, como es natural, beneficiaba
a Tebas. El que en una fuente (Diodoro) se diga que los tebanos estuvieron
excluidos de esta paz del 375/74 constituye un error basado en la confusión de
este tratado con la paz del 371.
En Atenas se
levantó un altar a la diosa de la paz (Eirene) y, en esta
ocasion el escultor Cefisodoro creó la célebre estatua
de la diosa Irene con el niño Plutón en brazos: paz y bienestar, un símbolo de
ideales de todos los griegos. Es posible, e incluso probable, que a los atenienses
les fuera atribuida en esta paz la posesión de Anfípolis, la importante ciudad
en el Estrimón inferior, y tal vez también el Quersoneso tracio. El que poseía
esta península tenía en sus manos el control del paso a través del Helesponto.
La paz fue
de breve duración. Jenofonte atribuye a Timoteo, hijo de Conón, la reanudación de
la guerra; Timoteo había intervenido en los asuntos internos de Zarinto y había hecho desembarcar allí a ciertos miembros
del partido democrático. Sin duda, ocupada en la construcción de su nueva Liga
marítima, Atenas no podía esperar gran cosa de una guerra, toda vez que una
potencia marítima resulta mucho más afectada por los inconvenientes de la
guerra que una potencia terrestre, siempre que ésta sea lo suficientemente
fuerte para defender sus fronteras. El proceso de Timoteo (373) revela el
nerviosismo de los ciudadanos atenienses; por lo demás, éste no esperó el
resultado, sino que entró al servicio del rey de Persia en calidad de jefe de
mercenarios. Cuán lejos se estaba entonces en Atenas de los gloriosos días de
la primera Liga marítima lo revela el hecho de que los remeros de los barcos de
guerra atenienses tuvieron que ponerse a trabajar como jornaleros del campo, en
la isla de Corcira, para ganarse el sustento. También con Tebas se produjeron
tensiones; los tebanos asaltarían Platea y la arrasaron (374/73 ó 373/72). Tespias fue anexionada y los tebanos reclamaban
también Oropo. La destrucción de Platea, que
constituyó un rudo golpe para Atenas, se refleja en las obras literarias contemporáneas.
Entre otros, por ejemplo, Isócrates hizo campaña contra los tebanos en su Plateico. Sin embargo, la fecha del discurso (373 ó 371) es materia de controversia entre los especialistas.
Con todo,
estos acontecimientos no eran suficientes para provocar la guerra. Los
espartanos, que no estaban en condiciones de enfrentarse a los atenienses por
mar, habían vuelto a recurrir entretanto, por mediación de su negociador Antálcidas, a la intervención del Gran Rey. A instancia de
Persia se reunió en Esparta el año 371 un congreso de la paz, en el que también
estaban representados por embajadores, al lado de los griegos de la metrópoli,
Dionisio I de Siracusa y el rey de Macedonia. Una vez más volvió a concertarse
una paz general, una koiné eirene (verano del
371). Una vez más había vuelto a reconocerse como base de la paz la autonomía
de los distintos estados consagrada en la paz del Rey, de modo, pues, que la
nube persa seguía flotando sobre las cabezas de los griegos, y Esparta se
esforzaba por complacer al Gran Rey.
La cláusula
de la autonomía hizo que les resultara imposible a los tebanos aceptar las condiciones
del tratado; trataron de inducir al congreso para que reconociera a la Liga
Beocia; pero su portavoz, Epaminondas, se topó con la decidida resistencia
de los espartanos, y Atenas no tenía interés alguno, como es natural,
en comprometerse por Tebas. Los espartanos no vacilaron en exigir a los tebanos
que liberaran a las otras comunidades beocias de la Liga y restablecieran su
autonomía. Además se dio orden a Cleombroto, rey de
los lacedemonios, de penetrar desde la Fócide en Beocia, con objeto de reforzar
la exigencia espartana. El ejército lacedemonio era numéricamente superior,
pese a lo cual Epaminondas convenció a su gente para que aceptaran la batalla.
Esta se libró junto a Leuctra, a 11 km. de Tebas, en junio del año 371, y
terminó con la derrota completa de los espartanos, quienes encontraban aquí por
vez primera en campo abierto a un contrincante de su talla. ¿Cómo fue esto
posible? Epaminondas impuso en Leuctra una nueva táctica militar. Había
dispuesto su ala izquierda con una profundidad de no menos de cincuenta individuos,
figurando en las primeras líneas los miembros de la «Hueste Sagrada» de los
tebanos, tropa selecta capitaneada por Pelópidas. El ala derecha de los
espartanos no pudo resistir el empuje del ala izquierda, formidablemente
reforzada; quedó rota y todo el heroísmo de los espartanos fue en vano. De 700
espartanos quedaron más de 400 en el campo de batalla. El ala izquierda de los
espartanos ni siquiera había tenido tiempo de intervenir y tuvo que replegarse
al campamento fortificado de las alturas vecinas, que no fue atacado por los
tebanos. Pero, cuando los espartanos pidieron la entrega de sus muertos, reconocieron
su derrota. Es significativo de la actitud de Jenofonte, amigo de los
espartanos, que el informe de la batalla de Leuctra sea totalmente
insuficiente. Ni siquiera menciona a Epaminondas, y de la derrota de los
lacedemonios no da explicación alguna.
¿Quién era,
pues, este Epaminondas, que en una sola batalla, ante las puertas de su ciudad
natal, asestó al estado militar espartano un golpe mortal? Epaminondas, hijo de Polimnis, descendía de una familia de ciudadanos
tebanos que no contaban con grandes bienes de fortuna pero que dieron a su hijo
una educación esmerada. Al igual que los demás muchachos de su edad fue
instruido en los ejercicios músicos y gimnásticos, y disfrutó de la enseñanza
de Lisis, filósofo pitagórico que había tenido que huir del sur de Italia.
Epaminondas se sentía muy unido a Lisis. Las fuentes antiguas destacan con
razón que Epaminondas no sólo era absolutamente insobornable, sino que, además,
para conservar su independencia, vivía en un estado de pobreza voluntaria.
Nunca contrajo matrimonio, pero tenía gran amistad, en cambio, con muchos
tebanos, y no sólo con Pelópidas. Ya en la antigüedad causaba extrañeza que
Epaminondas no hubiera participado en las luchas partidistas de Tebas y que
incluso en la liberación de su ciudad natal tuviera una participación tan
modesta. Pero debió estar muy activo en los años que van del 377 al 371, porque
durante este tiempo el ejército de los tebanos y los beocios se convirtió en un
instrumento táctico bélico de primer orden, en el que cabe sospechar la
influencia decisiva de Epaminondas. Es obvio que la nueva táctica del ala
izquierda reforzada no se introdujo de la noche a la mañana, ya que presupone,
antes bien, un ejercicio incansable y una disciplina estricta, lo que hasta
entonces sólo se encontraba en los lacedemonios. En la historia bélica de los
helenos había algunos antecedentes; por ejemplo, en la batalla de Delión (424), el ala derecha de los beocios decidió el
encuentro mediante un ataque. ¿Es posible que Epaminondas hubiera seguido aquí
sugerencias pitagóricas y las hubiera transportado al terreno de la táctica
militar? No lo sabemos; en todo caso, sin embargo, Epaminondas con su nueva
táctica asestó al estado militar espartano el golpe de gracia. La batalla de
Leuctra es el modelo de la batalla de Leuthen (1757),
en la que Federico el Grande derrotó totalmente, pese a la inferioridad numérica de su ejército, al adversario austríaco.
En Leuctra
dejó de existir la hegemonía espartana. Un año más tarde: (370) fue asesinado
Jasón de Feres; había proyectado aparecer con un ejército tesalio en Delfos
para hacerse cargo de los Juegos Píticos. Con la muerte de este individuo, que había
considerado seriamente el proyecto de una guerra contra Persia, Tesalia volvió
a sumirse en disturbios intestinos, quedando abierto así el camino para el ascenso
de Tebas.
Entretanto se
habían vuelto a reunir en Atenas, en un congreso para la paz, los enviados de
un gran número de estados griegos. La paz no produjo grandes cambios. Una vez
más juraron los griegos las disposiciones de la paz del Rey relativas a la
autonomía. Esta medida iba dirigida ante todo contra Tebas. Nuevamente se
concertó una koiné eirene, que se puede situar
en el año 371, después de la batalla de Leuctra. A ninguno de los firmantes de
esta paz, entre los que hubo de figurar ciertamente Esparta, pero no Elide, se
le ocurrió rebelarse contra las disposiciones de la paz del Rey; por el contrario
los tratados del Gran Rey sirvieron expresamente como fundamento de esta koiné eirene helénica.
Sin embargo,
ahora se ponen de manifiesto en Grecia nuevos signos esperanzadores de índole
más nacional; se sitúan en los años posteriores a Leuctra
las fundaciones de algunas federaciones de estados griegos. Así nació, por ejemplo, el año 370, la Liga de los
arcadios, y el koinón (la comunidad) de los etolios
aparece por vez primera, en una inscripción ateniense, en el 367/66.
No cabe duda que estas uniones dieron un nuevo carácter a la historia griega.
Aun observando la autonomía de los distintos estados se unieron ahora pueblos enteros;
las polis y las etnes ( pueblos ) habían
reconocido que únicamente estando unidos podían desempeñar un papel en la
historia.
La política
tebana era completamente distinta. Tebas, que se había alzado como potencia
dominante de Beocia, concertó tratados con varios otros estados: con la Fócide,
con la Liga Arcadia, con el tirano Alejandro de Feres y con Acaya. Esta
política de alianzas servía en parte para la preparación de la lucha definitiva
entre Tebas y Esparta, pero también es en parte una consecuencia de la
expansión de los tebanos hacia el Peloponeso y hacia Tesalia.
En el año
370 se inicia, con la primera expedición de los beocios al Peloponeso, la
guerra de agresión de Tebas contra Esparta. Fundamentalmente, Grecia estaba
dividida entonces en tres sistemas de alianzas, a saber, los que estaban
dirigidos por Tebas, por Esparta y por Atenas, respectivamente. Sin embargo,
ninguna de estas sinmaquías hegemónicas era lo
bastante fuerte para crear verdaderamente algo nuevo y duradero. Para ello no
sólo faltaban los medios materiales, sino también, ante todo, ideas
constructivas, susceptibles de poner orden en el caos griego.
La primera
campaña de Epaminondas, de fines del año 370, tuvo lugar en medio de otros
fenómenos de tipo dramático. El origen de la campaña se debió a un llamamiento
de ayuda de los arcadios, que estaban en lucha con Esparta y buscaban aliados.
Al responderles Atenas negativamente, las miradas de Arcadia se dirigieron a
Tebas. Así se concertó entre los dos estados una alianza formal (370). Se trata
aquí, pues, de dos federaciones que unen sus fuerzas contra los lacedemonios
Los beocios encontraron en el Peloponeso muchos partidarios. Los tebanos
irrumpieron con una gran fuerza en Lacedemonia. Pese a que las fuerzas de
Epaminondas pudieron atravesar el Eurotas en Amidas y a que la caballería
beocia logró penetrar hasta en los suburbios de Esparta, no se llegó a decisión
alguna, porque Agesilao tenía ocupadas las partes más altas de la ciudad y no
se dejó retar a una batalla campal. En términos generales, corresponde a este
individuo el mérito de haber salvado a Esparta.
En la ciudad
misma reinaba, en presencia de la amenaza, una confusión total: numerosos
periecos e ilotas habían emprendido la fuga, y las mujeres espartanas, célebres
en otras ocasiones por su valor, llenaban la ciudad de lamentos y agitación. En
aquellos días, si los beocios y sus aliados no se hubieran dedicado al saqueo,
el destino de Esparta habría podido quedar sellado. Pese a que ésta se vio
preservada una vez más de ser tomada por un enemigo forastero, la impresión fue
enorme en Grecia y mucho más allá. Los beocios pasaron a ser la primera
potencia militar en la Hélade, y, con sus aliados en Grecia central y en el
Peloponeso, representaban una formación tan considerable de poder que habrían
estado en condiciones de imprimir a Grecia una nueva faz.
La conmoción
sufrida por el estado espartano explica la defección de los mesenios, los
cuales, bajo la protección de las armas beocias, crearon un nuevo estado (369).
Bajo la dirección de Epaminondas se le dio al recién fundado estado una
capital, que se construyó en la ladera del monte Itome y fue llamada Mesene. El nuevo estado de los mesenios, formado a expensas de
Esparta, fue desde el principio un fiel aliado de los beocios. Desde sus
comienzos reanudó la tradición antiespartana, y es
probable que la plasmación de la historia legendaria de Mesenia tenga su origen
literario en dicho momento.
Esparta
había perdido ahora la importante tierra de labor situada entre el Taigeto y el mar Jónico y, con ella, la mayor parte de las
subsistencias espartanas. El estado militar espartano se había basado en el
paciente trabajo servil de muchos miles de ilotas, que habían estado sometidos,
vigilados y explotados por Esparta sin la menor consideración. Desde la pérdida
de Mesenia, Esparta dejó, de figurar entre las potencias dominantes griegas y
no puede hablarse ya de ninguna influencia decisiva de Esparta en la política
griega. Una evolución de varios cientos de años había acabado revelándose como
un camino falso, pero Esparta había prestado grandes servicios en las guerras
médicas. Los griegos debían la liberación del peligro persa al espartano
Pausanias y a sus esforzados luchadores en Platea. La justicia exige que se
reconozcan tanto estos grandes servicios como muchas pruebas de la disciplina
espartana al servicio del estado, en la paz y en la guerra. Mientras otros
estados griegos emprendían la senda de la formación de federaciones de estados,
Esparta siempre fue fiel a sí misma. Cabe lamentar la decadencia, pero aun en
ésta se muestra algo de la antigua grandeza e intransigencia del verdadero
espíritu espartano.
Iba dirigida
asimismo contra Esparta la fundación de la ciudad de Megalopolis,
con la que la Liga Arcadia se creó una capital y un centro. También esta
ciudad, cuyos habitantes los proporcionaron las treinta y nueve comunidades
circundantes fue construida, al parecer, bajo la protección de las armas beocias.
La situación de Megalopolis había sido escogida de
tal modo que la ciudad, con sus poderosas murallas, cerraba el acceso desde el
valle del Eurotas al del Alfeo. En esta forma quedaba cerrada la principal ruta
de las incursiones a Arcadia.
Acerca de la
segunda expedición de Epaminondas (369) poco puede decirse. Evidentemente tenía
ya desde el principio un objetivo limitado. Los beocios conquistaron las
ciudades de Sición y Pelena. Además se devastaron las
regiones de Trecén y Epidauro.
Entretanto,
Atenas y Esparta habían concertado una alianza, en la que el mando superior
debía alternar cada cinco días, lo que constituye indudablemente una concesión de los espartanos. A
continuación de la expedición espartana, poco lograda
en conjunto, se llegó a un proceso contra Epaminondas y Pelópidas, quienes fueron
destituidos de su cargo de beotarcas. Al intervenir en el norte, en
Tesalia y en Macedonia a, los beocios excedieron el límite de sus fuerzas. Sin
duda, se llegó a un convenio con Tolomeo, administrador del reino macedónico; a
título de garantía del cumplimiento fiel del convenio, fue en aquella ocasión a
Tebas el futuro rey Filipo II, que entonces era un joven príncipe, y allí tuvo
acceso a las familias más distinguidas (368). En Tesalia, en cambio, los
tebanos habían encontrado en la persona del tirano Alejandro de Feres un
adversario considerable. En ocasión de una expedición a Tesalia cayeron los
tebanos Ismenias y Pelópidas en su poder, y sólo en
el 367 logró Epaminondas concertar un convenio con Alejandro y liberar a los
dos aliados.
Nada es más
ilustrativo de la impotencia de toda Grecia que el congreso de la paz que se
celebró el año 368 en Delfos a instancia de diversas potencias extranjeras.
Realizaron las primeras negociaciones los enviados de Dionisio I de Siracusa; el
sátrapa persa Ariozabarnes de Frigia había enviado a la Hélade a su agente Filisco de Abidos y no había sido parco en proporcionar
dinero con fines de soborno. Por supuesto, Persia era la que tenía el principal interés en conservar una paz que
mantenía la dispersión de Grecia en una gran cantidad de ciudades-estados,
autónomos pero impotentes. Sin embargo, como Esparta no podía reconocer una
Mesenia independiente, las negociaciones de Delfos no dieron resultado.
El año
siguiente (367), los embajadores de muchos estados griegos emprendieron un
viaje a la residencia del Gran Rey, en Susa; entre ellos figuraba el tebano
Pelópidas, y también Esparta y Atenas enviaron sus representantes. Mientras
tanto, el rey de Persia había promulgado un edicto en el que reconocía a
Mesenia como independiente, y, además ordenaba a continuación el desarme de la
flota ateniense. Con esto había impuesto Pelópidas su voluntad, pero únicamente
en Persia, porque los griegos se negaron a aceptar el dictado del Gran Rey.
Ya en el año
368 Atenas había tratado de establecer relaciones diplomáticas con el tirano
Dionisio I. En el verano de dicho año, los atenienses habían honrado al
soberano y sus dos hijos mediante la concesión de una corona de oro y
del derecho de ciudadanía, y en marzo del 367 se concertó entre Atenas y Dionisio
una alianza. Los dos firmantes se aseguraban ayuda mutua en el caso de agresión del territorio de
cualquiera de ellos, y añadían además a ello un pacto de no agresión. Dado que también Esparta
estaba aliada con Atenas y con Dionisio, de ahí una triple alianza.
Permaneció ésta sin efecto porque poco después el soberano siracusano (en el
documento se lo designa como «arconte de Sicilia») fue arrebatado por la
muerte.
Tampoco la
tercera expedición de Epaminondas al Peloponeso, el año 367, produjo ningún
cambio esencial en la relación de fuerzas. Los beocios tenían dificultades con
los arcadios e intentaron llevar al poder, en estas ciudades aqueas, a los
oligarcas en lugar de los demócratas, lo que revela una falta de visión
política; tan pronto como se fue el ejército beocio, los oligarcas, ahora
irrevocablemente pro-espartanos regresaron. La
inestabilidad política se generalizó absolutamente en el Peloponeso, y ya anteriormente
había habido actos de violencia (matanza de un gran número de ciudadanos en
Argos, el año 370). También Atenas se vio arrastrada a la agitación política en
el Peloponeso. Concertó una alianza defensiva con los arcadios. Toda vez que
Atenas estaba también aliada con Esparta, resultaba de todo ello que los
atenienses estaban obligados a prestar ayuda a Arcadia contra Esparta, y a
Esparta contra Arcadia, según cual fuera el estado agredido. Cierto
reconocimiento de la hegemonía tebana lo representó el congreso de la paz
celebrado en Tebas (366). Esparta no pudo decidirse a ingresar, de modo que la
paz (si tuvo o no el carácter de una koiné eirene es materia de discusión) fue más bien una especie de armisticio. Esparta se
encontraba entonces en una posición poco envidiable. Sus arcas estaban vacías,
de modo que el anciano rey Agesilao hubo de alquilar sus servicios al sátrapa
persa Ariobazarnes, por algún tiempo, como jefe de
mercenarios.
En Asia
Menor había estallado una rebelión de los sátrapas persas en la que
participaban ante todo Ariobazarnes de Frigia y Datames de Capadocia. Esta sublevación condujo a un
debilitamiento considerable del poder central en Anatolia, y sólo pudo ser
reprimida después de varios años de duras luchas (370-359). Esta situación en
Asia Menor favoreció la expedición de los atenienses a Samos del año 365. Bajo
el mando de Timoteo, éstos arrancaron de Persia la valiosa isla y la aseguraron
por medio de clerucos áticos. Por lo demás, la
conquista de Samos estaba en contradicción flagrante con la promesa ateniense,
realizada con motivo de la invitación a unirse a la segunda Liga marítima, de
no practicar en el ámbito de la Liga conquista alguna. También en el Quersoneso
tracio e incluso en Bizancio habían desembarcado los atenienses. Más notables
son todavía los éxitos atenienses en Tracia. Sin duda, Anfípolis no pudo
tomarse, pero, en cambio, Timoteo conquistó las ciudades de Pidna y Metona, que poseían gran importancia en relación
con el comercio efectuado con el interior de Macedonia. También Torona y Potidea se pusieron del lado de Atenas, y se
enviaron a Potidea clerucos áticos. No podrá
reprocharse a los atenienses que trataran de asegurar sus posiciones de
ultramar con el auxilio de la flota. En relación con el número de la población,
en crecimiento constante, la conquista de nuevos territorios de colonización
resultaba de necesidad vital.
Pero los
atenienses encontraron en el mar un competidor inesperado. Los tebanos habían
empezado a construir una flota, y con tal propósito ocuparon el puerto locrio
de Larimna. Tal vez solicitaron el concurso de un cartaginés para la construcción
de su flota; existe un decreto honorífico beocio en favor de un tal Anóbal [¿Aníbal?], hijo de Asrúbal [¿Asdrúbal?].
Epaminondas
obtuvo en su primera y única expedición naval algunos éxitos sorprendentes: se
separaron de Atenas Bizancio y las grandes islas de Quíos y Rodas, así como
Ceos, frente a la costa ática. Sin embargo, la ganancia sólo fue pasajera,
porque Atenas no tardó en recuperar las comunidades separadas. Durante la
ausencia de Epaminondas, un grupo de ciudadanos de Orcómeno había tratado, en
unión con exiliados tebanos, de cambiar violentamente la constitución
democrática de Tebas. El intento fracasó, y la asamblea de la Liga Beocia
pronunció una sentencia terrible: todos los varones complicados en la
conjuración, unos 300, fueron ejecutados, las mujeres y los niños fueron
vendidos como esclavos, y la Orcómeno beocia fue destruida. Este acontecimiento
muestra hasta qué punto se había agudizado la rivalidad entre los aristócratas
y los demócratas. Pero muestra asimismo la brutalidad de los beocios para con
sus propios conciudadanos.
En el
Peloponeso se había originado una disputa acerca de la comarca de Trifilia, en la que estaban implicadas Arcadia y la Elide.
Esta encontró ayuda en Esparta, en tanto que los arcadios eran apoyados por un
cuerpo de caballería enviado por Atenas. Los elidenses perdieron transitoriamente el dominio de la localidad de Olimpia. Esta fue
ocupada por tropas de la Liga arcadia y la celebración de los Juegos Olímpicos
fue puesta en manos de los písanos (julio del 364). Sin embargo, los elidenses, apoyados por los aqueos, no se dejaron expulsar
sin resistencia, sino que se produjeron encuentros bélicos en el distrito
sagrado de Olimpia. De la lucha salieron vencedores los arcadios, y tomaron el
tesoro del templo, que necesitaban para pagar a sus tropas federales, los 5.000 eparitos. El sacrilegio cometido contra la
propiedad del templo de Olimpia condujo a una división de la Liga Arcadia; en
adelante se enfrentaron dos grupos, bajo la dirección de Tegea y Mantinea
respectivamente. Los mantineos habían desaprobado expresamente
el robo del templo.
Es la
situación de la Liga Arcadia, dividida en dos bandos, la que condujo a la
cuarta y última expedición de Epaminondas al Peloponeso. Se llegó nuevamente a
una incursión de los beocios contra la ciudad de Esparta. Y nuevamente no logró
ésta su objetivo, porque Agesilao todavía pudo lanzar oportunamente tropas en
defensa de la ciudad amenazada. Tampoco en Mantinea obtuvo Epaminondas el éxito
perseguido, porque la caballería ateniense intervino con fortuna en la lucha
contra los beocios. Al sur de esta ciudad se reunieron los dos ejércitos, y los
aliados cerraron a Epaminondas el paso hada Mantinea tomando posición en la
llanura situada entre las colinas. Es probable que los dos ejércitos fueran
aproximadamente iguales en número: de cada lado combatían unos 20.000 hombres.
La afirmación de que Epaminondas aventajaba al adversario en la mitad de las
fuerzas proviene de Eforo y no merece crédito. El
gran general beocio había resuelto una vez más el problema táctico
magistralmente. Pasó al ataque, con el ala izquierda reforzada, directamente de
la posición de marcha, mientras el ala derecha se mantenía atrás. El objetivo del ataque
consistía obviamente en tomar el control del camino de acceso a
Mantinea, a espaldas de la posición enemiga, y cortarle así al adversario la
retirada. El ataque del ala izquierda de los beocios estaba disimulado por la
caballería; le estaban enfrentados los mantineos,
que, obviamente, no habían contado con él en aquel día. Para conferir a su
ataque el mayor ímpetu e impedir al propio tiempo que el adversario pudiera
desplazar tropas del ala izquierda a la derecha, Epaminondas mandó efectuar
simultáneamente un ataque de caballería contra el ala izquierda enemiga, donde
se encontraban los atenienses. Las disposiciones de Epaminondas consiguieron el
éxito deseado; el ataque del ala izquierda beocia se impuso, como en su día en
Leuctra, y los adversarios, los mantineos y los
espartanos no lograron mantenerse. En esto, Epaminondas, que luchaba en las
primeras líneas, fue herido de muerte; la batalla se disolvió en combates
aislados, y se terminó sin que se lograra llegar a una decisión. Los dos
adversarios erigieron un trofeo cada uno y pidieron la entrega de los caídos.
A la batalla
de Mantinea, del 12 del Esciroforion (julio) del año
362, siguió el tratado de paz, que fue una vez más una koiné eirene en la que los espartanos fueron los únicos de
todos los griegos que no participaron. La paz confirmó la división de Arcadia en dos
federaciones separadas, una, meridional, bajo la dirección de Tegea y Megalópolis, y la otra, septentrional,
bajo Mantinea. Los espartanos siguieron tratando de reconquistar Mesenia, para
lo que, sin embargo, sus fuerzas no bastaban. La guerra en pequeño se prosiguió
allí todavía durante varios años.
Con la
batalla de Mantinea termina la obra histórica del ateniense Jenofonte. Figura
al final de ella la consideración resignada de que, después de la batalla,
ninguno de los dos bandos poseía nada más que anteriormente, pero que el desconcierto
y la confusión subsiguiente fueron aún mayores en Grecia. Efectivamente, en
ello acierta Jenofonte. El mundo de las ciudades-estado griegas no desarrolló ninguna
nueva idea que hubiera podido servir de fundamento para un nuevo ascenso de
Grecia. En las luchas de las diversas sinmaquías entre sí se pone de manifiesto un pensamiento político que se mueve por los
caminos trillados: la metrópoli griega se había eliminado como fuerza
independiente, y una renovación desde dentro apenas podía esperarse.
¿Podemos
preguntamos, pues, si la labor de Epaminondas había sido realizada en vano? No
puede haber la menor duda acerca de que hay que juzgar a Epaminondas como un
político beocio y no como un político panhelénico. Si en cuanto general hizo
triunfar una idea totalmente nueva, se aferró en cuanto político a la
tradición, y no hizo más que poner la hegemonía beocia en el lugar de la
espartana, Pero ésta no era viable y excedía las fuerzas de su patria. Tampoco
mostró reparo alguno en solicitar la intervención de Persia cuando le pareció
ventajosa para su causa. Su obra política terminó en la destrucción: las construcciones
hegemónicas de Esparta y Atenas estaban profundamente socavadas y quedaba
abierto el camino a la intervención posterior de potencias extranjeras,
especialmente de Macedonia. Así, pues, el capítulo abierto por la paz del Rey
termina durante la batalla de Mantinea con una disonancia: la dispersión griega
parece perpetuarse irremediablemente, y el predominio de Persia es, pese a la
gran sublevación de los sátrapas occidentales (370-359), indiscutible.
12. Los
griegos occidentales en el siglo IV a. C.
La historia
del helenismo occidental está en el primer tercio del siglo IV bajo la impronta
de la gran personalidad del tirano siracusano Dionisio I (muerto en el367).Proporcionó
éste al helenismo siciliano seguridad y libertad contra la acometida de los
cartagineses, pero al propio tiempo no se limitó a ejercer su influencia sobre
la isla, sino que la extendió a otras zonas del continente italiano, en un
momento en que Roma no jugaba todavía prácticamente papel alguno en la
historia.
Después de
haber llegado al poder, Dionisio tenía planteados dos problemas: el ajuste de
las relaciones con los sículos y la cuestión cartaginesa, la cual, pese al
tratado de paz del año 405, no poda considerarse en modo alguno como resuelta.
Ante todo
Dionisio obligó a someterse a las ciudades griegas de Etna, Catania y Nasos.
También Leontinos fue conquistada, y sus habitantes fueron transportados a Siracusa.
Ya , en aquel entonces se llegó a un primer conflicto con la itálica Regio,
conflicto, sin embargo, que pudo ser arreglado. No cabe duda de que este
movimiento expansivo reforzó considerablemente no sólo la confianza de Dionisio
en sí mismo, sino también la posición de Siracusa. La ciudad era con mucho la
mayor potencia de Sicilia, y de toda la Grecia occidental.
A partir del
año 402/01 a. C., Dionisio empezó la construcción de la fortificación de Siracusa.
Fue protegida especialmente con numerosas obras de defensa la meseta de Epípolas
al noroeste de la ciudad; en su construcción participó un número gigantesco de
trabajadores, que llegó, al parecer, a 60.000. De la fortaleza del Euríalo se
conservan aún restos impresionantes, sobre todo el formidable bastión
principal, desde el cual se goza de una vista panorámica sobre el paisaje
siciliano. El resultado fue que finalmente Siracusa dispuso de una muralla
gigantesca de no menos de 27 kilómetros de perímetro. De hecho, estas fortificaciones
estaban perfectamente adaptadas para una defensa ofensiva. Así pues, su disposición
correspondía a la actitud del soberano, quien no pensaba en limitarse a la mera
defensa. En Siracusa mismo se producía, por un ejército de ingenieros y
técnicos, una gran cantidad de material de guerra; entre otros, aquí se produjeron
las primeras catapultas, esto es, máquinas-honda, que se empleaban en el asalto
de fortalezas. Se aumentó también considerablemente la flota siracusana, que,
con sus 300 naves, era la mayor que poseyera en aquel entonces cualquier otro
estado griego.
Rodeado de
nuevos trabajos y nuevos, planes, Dionisio encontró tiempo todavía de unirse,
en un doble matrimonio, con dos mujeres, con Aristómaca,
hija de su amigo Hiparino de Siracusa, y con Doris,
hija de un conspicuo ciudadano de Locros, en el sur de Italia.
La guerra
que Dionisio empezó contra los cartagineses fue una auténtica guerra de agresión. Los cartagineses no le
habían
proporcionado motivo alguno para ella. En Siracusa y en las demás ciudades griegas de la
isla la población se volvió contra los comerciantes cartagineses: en
una terrible persecución fue muerto un gran número de ellos y sus bienes
fueron saqueados. Dionisio, por su parte, exigió a los cartaginenses que
liberaran las ciudades griegas que entonces ocupaban, lo que, por supuesto,
rechazaron (397). Así, pues, habían de decidir nuevamente las armas. En cuanto
al armamento, el tirano siciliano llevaba una ventaja considerable y había
tomado además numerosos mercenarios a sueldo. Primero cayó en sus manos el
fuerte cartaginés de Motia, a continuación de lo cual
se pasaren los sicanos de su lado. De las grandes ciudades, solamente Egesta
siguió ofreciendo resistencia. Al desembarcar una gran flota cartaginesa en Panormo (Palermo), la situación se agravó para Dionisio,
que finalmente llegó a verse cercado en su capital de Siracusa. Sin embargo,
sus relaciones con los griegos, en particular con los espartanos, le proporcionaron
ayuda, y al estallar en el campamento cartaginés una peligrosa epidemia,
Dionisio había ganado la campaña. Obligó a capitular al general cartaginés
Himilcón. Se concedió a los cartagineses una retirada libre contra el pago de
una elevada cantidad (300 talentos).
Esta
victoria de Dionisio se ha comparado, no sin razón, con las otras grandes
hazañas bélicas de los siracusanos, esto es, con la victoria de Gelón en Hímera
y el éxito sobre las tropas expedicionarias atenienses. La consecuencia fue una
sublevación en África, durante la cual Cartago estuvo pasajeramente en peligro
de ser tomada. Dionisio aprovechó esta oportunidad para reforzar su dominio en
el este y en el norte de la isla. Se sitúa en esta época, la fundación de la
ciudad de Tíndaris, que, como posición de bloqueo,
controlaba la gran vía de comunicación, en la costa norte, entre Mesina y Panormo. A partir del ano 392 volvió a haber un gran
ejército cartaginés en Sicilia, pero no se produjeron éxitos significativos ni
de una parte ni de otra; antes bien, en el mismo año, se llegó a concertar la
paz.
En el
tratado los sículos quedaron bajo el dominio de Dionisio, y también se le
concedió expresamente Tauromenio. Por otra parte,
Cartago conservaba su dominio (epikratía) en
la Sicilia occidental, pero los pueblos indígenas de la isla y las ciudades
griegas pasaron a formar parte del reino de Dionisio.
En la Italia
meridional, los griegos estaban cada vez más expuestos a la amenaza de los
pueblos itálicos y, ante todo, a la de los lucanios.
Con objeto de poder mantenerse mejor, las ciudades griegas formaron una alianza italiota. Figuraban en la misma, entre otras, las
ciudades de Crotona, Síbaris de Traente,
Caulonia, Turios, Elea y tal vez también Posidonia (Paestum).
También Regio, que estaba en violenta oposición con Dionisio, fue admitida en
la alianza. Sin embargo, la base más importante de Dionisio en Italia
meridional era la ciudad de Locros. A orillas del Eléporo tuvo lugar una batalla en la que el soberano siciliano obtuvo la victoria sobre
las tropas de la alianza italiota (388). Pese a que
el resultado fue desastroso para los italiotas (no menos de 10.000 prisioneros
cayeron en sus manos), Dionisio se reveló aquí como maestro de la política. Envió a los prisioneros sin
rescate a su patria y concertó la paz con las ciudades de la alianza. Sin
duda, ésta hubo de ceder la región situada al sur del istmo
de Catanzaro, con lo que las ciudades de Caulonia y Regio quedaban aisladas y
en manos de Dionisio. Primero cayó Caulonia, cuyo territorio fue agregado al de
Locros (389/88) luego Hiponio y, finalmente, después
de un tiempo de sufrimientos terribles, Regio. El sitio de Regio tuvo lugar
(según Polibio) en la misma época que la conquista de Roma por los celtas y la
paz de Antálcidas,
de modo que se sitúa en el ano 387/86 a. C.
Así queda
terminada la primera fase de la expansión de Dionisio, que dominaba ahora la
punta extrema del sur de Italia, desde el estrecho de Escilecio hasta el
estrecho de Mesina. También los celtas, que poco antes habían conquistado Roma,
entraron en relación con él, y desde el 386 se encuentran a su servicio, al
lado de los íberos y los campanianos, mercenarios
celtas. Revistió particular importancia, por otra parte, la aparición de la
flota siracusana en el ámbito del mar Adriático. Aquí colonizó Dionisio la isla
de Isa (actualmente Lissa/Vis); también llegó a
poseer la ciudad de Lisos, en la Iliria meridional. En la región de la
desembocadura del Po se fundó un asentamiento siracusano; se trata de la ciudad
de Adria, que manifiestamente fue fundada entonces por vez primera. El nombre
del «Canal de Filisto» (fossa Philistina) habla de la actividad de Filisto, amigo y agente de confianza de Dionisio, en la
región del delta del Po. En esta región se encuentra la ciudad de Spina, cuya necrópolis ha adquirido celebridad a
consecuencia de las recientes excavaciones. También en Ancona había una colonia
siracusana, y tanto en el Adriático como en el Tirreno los principales enemigos
eran los piratas etruscos. La flota siracusana había emprendido reiteradamente
expediciones contra ellos, en el curso de una de las cuales, en los años
384/93, fue saqueado el templo de Leucotea en Pirgos, puerto de Ceres en la Etruria meridional. También
en Córcega había una base siracusana.
En la
tercera guerra .púnica (383/82-376 ó 374) hubo que
luchar también en suelo itálico, en donde los cartagineses habían encontrado
aliados. Tampoco ahora se consiguió decisión alguna, antes bien, en la paz se
confirmaron nuevamente las fronteras de ambas potencias. En adelante los ríos Halicos e Hímera formaban la frontera de los territorios de
Dionisio y los de la epikratía cartaginesa; al
este de esta línea los cartagineses sólo poseían la ciudad de Heraclea Minoa. Esta frontera subsistió hasta la intervención de los
romanos en Sicilia, En Italia meridional el tirano conquistó la ciudad de Crotona
(379), y en Tarento, que había participado en guerra contra él, parece que se
hizo con cierto número de amigos, entre los cuales figuraba el célebre
matemático Arquitas.
El reino de
Dionisio comprendía cuatro partes. El núcleo lo constituía la ciudad de
Siracusa, que mediante la incorporación de las localidades adyacentes adquirió
una extensión considerable. Una segunda zona la formaban las colonias militares
fundadas por el tirano, en las que los mercenarios encontraron una nueva
patria, y entre las cuales figuraban Catania, Leontinos, Mesina, Tauromenio y Tíndaris. Existía
además cierto número de localidades aliadas, como Locros, que por deseo de
Dionisio ocupaba en Italia meridional una posición dirigente. En Sicilia
figuraban entre las aliadas las ciudades de Acragante, Gela y Camarina. Sin
embargo, la influencia efectiva del tirano se extendía mucho más allá de su
reino y de las bases de su flota. Numerosos pueblos y estados cultivaron su
amistad, y la flota siracusana participó, en la guerra de Corinto, en las
luchas en aguas griegas y obligó a Atenas a aceptar la paz del Rey. En términos
generales, las relaciones, entre Atenas y Dionisio fueron bastante frías, pero
se produjo un cambio poco después de la muerte de éste, cuando los dos estados
concertaron una alianza.
Pese a todos
los éxitos que como campeón del helenismo occidental obtuvo contra la potencia
cartaginesa, Dionisio siguió siendo para los griegos, mientras vivió, un
tirano. Es decir que su gobierno lo consideraban los griegos ilegítimo y basado
en la fuerza, pese a que hubiera ascendido a su posición de soberano utilizando
el pleno poder militar que se le había concedido. Por supuesto, contaba, y no
sólo en Siracusa, con numerosos partidarios y, además, con una serie de amigos
personales y aliados que le ayudarían a construir su imperio, pero era en el
fondo, pese a todo su poder y popularidad, un individuo solitario. El soporte
más firme de su dominio lo constituía el ejército de mercenarios, que habían
sido reclutados en todo el mundo. Pero éstos costaban mucho dinero, de modo que
Dionisio se veía obligado a encontrar continuamente nuevas fuentes de ingresos.
Sencillo y sin pretensiones, personalmente, dedicaba su tiempo libre a
aficiones artísticas; destacó también como autor de tragedias, una de, las
cuales, con el nombre de El rescate de Héctor, llegó a ser premiada. en
Atenas, en las fiestas de las Leneas, el año 367. Para su protección personal
había adoptado todas las precauciones imaginables. Se rodeaba de una guardia de
corps y mantenía una política secreta. Refieren las anécdotas que ni siquiera
confiaba su pelo a las tijeras del barbero, sino que se lo dejaba crecer o se
lo hacía chamuscar por sus hijas con cáscaras de nuez.
Sin embargo,
todo esto no eclipsa su gran realización política, y a justo título lo tuvo en
gran admiración el vencedor de Aníbal, el romano Escipión Africano. El
helenismo siciliano volvió a revivir bajo el cetro de Dionisio un nuevo período
de bienestar y de paz interior y exterior. Sin duda, estos beneficios se habían
pagado a un precio muy caro. Las decisiones en materia política ya no estaban
en manos de los ciudadanos de Siracusa y de las demás localidades sicilianas
griegas, sino que dependían únicamente de la voluntad del tirano, aunque éste
tratara de obtener la aprobación formal de la asamblea popular. En cuanto
individuo y en cuanto soberano, Dionisio se sitúa en un momento de transición.
Surgido de la polis, se propuso nuevos objetivos en política y en el gobierno
del estado, y en su mayor parte logró imponerlos, aun contra el deseo de sus
compatriotas. Con todo, su figura apunta ante todo hacia la época helenística,
en la que la personalidad del soberano absoluto está muy por encima de todas
las demás: la voluntad del soberano es ley, y sus disposiciones obligan también
a las polis del reino. Al morir Dionisio el año 367, de muerte natural, después
de un período de casi cuarenta años de poder absoluto, se encontraba una vez
más en guerra con Cartago, que sólo terminó bajo su hijo Dionisio II,
probablemente el año 366.
Dionisio II
era el mayor de sus seis hijos, y no siempre había vivido en buena armonía con
sus hermanos y hermanas. Pero los oficiales del antiguo tirano, principalmente
los jefes de las tropas de mercenarios, no querían que se dividiera el poder
supremo del estado; así llegó a gobernar Dionisio. La tradición nos ha legado
una imagen del joven soberano, que al hacerse cargo del gobierno contaba sólo
25 años, bastante desfavorable en conjunto. Políticamente fue un juguete en manos
de su pariente Dión, que fue quien llamó a Platón a Siracusa. Un adversario
decidido de Dión era Filisto, que acababa de regresar
del destierro; la influencia de éste y de su círculo alejaron a Platón de
Siracusa. Por lo demás, le faltaba al joven Dionisio la genialidad de su padre,
y su gobierno, que había empezado con algunas concesiones para el pueblo, no
tardó en desembocar en la arbitrariedad. Provisto de ciertas dotes literarias,
tenía amistad con filósofos y artistas, y concedía el mayor prestigio a los
pitagóricos. El año 357, Dión logró imponer su retorno del exilio, y Dionisio
fue cercado en su fortaleza de Siracusa. Al ver que ya no podía contar con
auxilio alguno desde fuera, escapó de la acrópolis, que siguió defendiendo su
hijo Apolócrates. Dionisio II se fue a vivir al sur
de Italia, donde aún conservaba las ciudades de Regio y Locros. Desde ésta
volvió una vez más a Siracusa (347).
Pero a
partir del año 357, la personalidad prominente de Siracusa y Sicilia fue
indiscutiblemente Dión, hijo de Hiparino. Fue él
quien logró liberar a la ciudad de Dionisio II. Pero en muchos aspectos estuvo
Dión poco acertado y desacreditó su labor, sobre todo, con el asesino de su
rival Heraclides. El propio Dión cayó finalmente víctima, el año 354/53, del
atentado del ateniense Calipo, en quien había
confiado imprudentemente.
Dión
mantenía estrechas relaciones con la Academia platónica de Atenas, a la que
pertenecía también Calipo. Platón, que fue un gran
amigo suyo desde los años 366, a 357, cuando Dión vivía la mayor parte del
tiempo en Atenas y en el círculo de la Academia, creyó seriamente poder
realizar por medio de él su constitución política ideal en Siracusa. No cabe
duda alguna de que, en este aspecto, Platón se equivocó completamente. En
efecto, para introducir una constitución soportada por los elementos
aristocráticos, Siracusa y sus ciudadanos no constituían un terreno apropiado,
toda vez que los propios oligarcas hicieron saber reiteradamente y de modo
inequívoco que no estaban dispuestos a realizar ningún sacrificio ni a hacer
concesiones al pueblo. Tal constitución, no sólo habría sido irrealizable, sino
que habría sido fatal para la vida griega de la isla; si en las ciudades
griegas de Sicilia se ponía fin al dominio de los tiranos, hubiese sido
imposible establecer un frente firme contra los cartagineses. Dice H. Berve: «La situación trágica del helenismo en Sicilia la
constituye el que su posición geográfica tan expuesta obligara siempre, por
consideraciones de política exterior, a sacrificar la autonomía de sus
ciudades.» El experimento platónico no podía realizarse porque estaba en
contradicción total con las condiciones políticas existentes.
Tuvo mucho
más éxito que Dión, en Sicilia, otro personaje, Timoleonte. Este individuo
provenía de Corinto y había sido siempre un demócrata convencido y un enemigo
acérrimo de los tiranos. Cuando los ciudadanos más conspicuos de Siracusa
pidieron a la metrópoli, Corinto, ayuda contra el tirano Dionisio II, que había
regresado, Corintio les envió a Timoleonte como estratego. Habían hecho, con
él, una elección excelente, porque en el breve plazo de cincuenta días logró
adueñarse del fuerte Ortigia, de Siracusa. Dionisio
II hubo de capitular a cambio de una salida libre y fue enviado a Corinto
(probablemente el año 344), en donde, mirado con asombro por los ciudadanos, se
dice que vivió hasta los tiempos de Alejandro.
La segunda
tarea de Timoleonte no era menos difícil: se trataba de expulsar a los
cartagineses, que otra vez estaban en movimiento en la mayor parte de Sicilia;
esta vez se habían aliado con el tirano Hicetas de
Leontinos, que había tomado ciertas zonas de Siracusa. Timoleonte logró liberar
la fortaleza de la ciudad; la hizo derribar y mandó destruir las casas y los ,monumentos
del tirano. A orillas del Crimiso los cartagineses
sufrieron una derrota total (341). A partir de entonces ya no se aventuraron a
traspasar los límites de su epikratía. Tambien los tiranos Hicetas de
Leontinos y Mamerco de Catania fueron vencidos por
Timoleonte y, finalmente, fue tomada Mesina.
Pero
conforme iba pasando el tiempo, Timoleonte se vio cada vez más afectado de un
mal de los ojos, de modo que hubo de retirarse de la política, aunque siguió
sirviendo a los ciudadanos con sus consejos.
El helenismo
siciliano debe a Timoleonte no sólo la liberación de los cartagineses, sino
también el equilibro interior de las diversas ciudades y ante todo, por
supuesto, de Siracusa. Timoleonte expulsó y ejecutó a los tiranos, dondequiera
que se encontraran en Sicilia; en este punto era inexorable. La única excepción
la constituye Andrómaco de Tauromenio, el padre del
historiador Timeo, que lo había recibido y ayudado a su llegada a Sicilia. En
la constitución de Siracusa Timoleonte realizó, con el auxilio de otros dos
legisladores (nomothetas) corintios, el ideal
de la constitución mixta, la que guardaba el justo medio entre oligarquía y
democracia. La suprema magistratura la ejercía el sacerdote de Zeus olímpico, y
esta institución se mantuvo, según Diodoro, por más de tres siglos. En la
lápida funeraria de Timoleonte se menciona como mérito especial suyo el que
devolviera sus leyes a los siciliotas. Esto se refiere a la revisión de las
antiguas leyes de Diocles. También fueron grandes sus méritos en relación con
la nueva colonización de la isla; desde Corinto se trasladó a Sicilia un gran
número de griegos, entre ellos muchos anteriormente exiliados. De esta forma
aumentó el elemento griego de la isla considerablemente y el desarrollo de la
cultura helénica se vio favorecido.
No fue culpa
de Timoleonte el que estas medidas no lograran impedir, después de su muerte,
el advenimiento de una nueva dictadura. El autor de ésta fue Agatocles, hijo de
Carcino, que nació alrededor del año 360 a. C. en la ciudad siciliana de Termas
y tomó parte, siendo joven, en la última guerra de Timoleonte. El ascenso de
Agatocles al poder empieza el año 319/18. Fue nombrado entonces comandante de
las fortalezas siracusanas en Sicilia. De aquí extendió su influencia hasta que
llegó a la tiranía, ascenso que recuerda el del primer Dionisio. La trayectoria
de la ciudad de Siracusa en el siglo IV conduce de la tiranía al gobierno constitucional
de Timoleonte y vuelve otra vez a la tiranía, ya que la polis no estaba en
condiciones de resolver por sí misma los grandes problemas de política interior
y exterior que tenía planteados. La tiranía tenía sus propias soluciones; era
indudablemente una etapa previa de la monarquía helenística y pasó lo mismo en
la propia Grecia. Como es sabido, Agatocles tomó más adelante el título de rey.
La situación
era distinta entre los griegos del sur de Italia. Estos acogieron con alegría el
fin de la tiranía en Siracusa, pero perdieron con ella un apoyo importante, que
necesitaban para defenderse contra los pueblos itálicos. Tuvieron que dirigir
sus demandas de auxilio a la metrópoli griega. Se sitúa en este momento el paso
del rey espartano Arquidamo III por el sur de Italia (342). Pero cayó en la
lucha contra las fuerzas combinadas de los lucanios y
de los mesapios, el año 338, junto a Manduria.
También la
expedición del rey de los molosos, Alejandro (334/33), que coincide
probablemente con la partida de su sobrino y cuñado Alejandro Magno para Asia,
tuvo un resultado poco afortunado. Llamado por la ciudad de Tarento, luchó
contra varios pueblos itálicos del sur. Este Alejandro es conocido sobre todo
por su tratado con Roma ( alrededor del 333/31), que probablemente estuvo
motivado por la lucha común contra los samnitas. Es posible, que Alejandro,
como lo hizo más adelante Pirro, se propusiera crearse un reino propio en Italia
meridional. En todo caso, entró en conflicto con las ciudades griegas.
Alejandro fue asesinado el año 330 junto a Pandosia.
Se dice que, al enterarse de su muerte, su cuñado Alejandro Magno ordenó un
duelo del ejército. En dicha época, la ciudad más poderosa del sur de Italia
era Tarento, que a fines del siglo IV tuvo un período relativamente pacífico,
aunque esta paz era ilusoria. Los samnitas y los lucanios estaban empeñados en una guerra a vida o muerte con los romanos, que absorbía
todas sus fuerzas (326/304).
13. La
cultura griega en el siglo IV a. C.
Se proyecta
sobre el siglo IV la sombra de la muerte de Sócrates (399). El hecho de que un
individuo fuera valerosamente a la muerte por sus convicciones, fiel a las
leyes de su ciudad natal, no basta en modo alguno para explicar la profunda y
trascendente influencia de su personalidad. En la muerte de Sócrates hay mucho
más: dio a sus semejantes un ejemplo que no se llegó a olvidar en toda la
antigüedad. Cuando, después del descubrimiento de la conjura de Pisón, Séneca
se dio la muerte por orden de Nerón, se guió deliberadamente
por la muerte de Sócrates y la tomó como modelo de la suya. Por supuesto, hasta
cierto punto la fama de Sócrates descansa en la suerte que tuvo al encontrar un discípulo tan brillante como
Platón. La personalidad de este gran filósofo y teórico del estado fue
influida de modo decisivo por la de su maestro. Aunque vio a Sócrates en términos casi sobrehumanos,
lo comprendió, sin y fue capaz de trasmitir su pensamiento, de modo
incomparable, a sus contemporáneos ya la posteridad. El efecto de esta imagen
de Sócrates reflejada por Platón es tan fuerte y duradero, que hasta el
presente nadie se logra sustraer a él.
¿Quién,
pues, fue Sócrates? De su vida sólo conocemos algunos detalles. Nació el año
470/69. Su padre era el escultor Sofronisco, y su madre la comadrona Fenáreta. En su infancia recibió la instrucción habitual en
Atenas. Cuando contaba cerca de cuarenta años estalló la guerra del Peloponeso.
Sirvió durante la misma como simple hoplita y tomó parte en las luchas de
Potidea (432-429), de Delión (424) y de Anfípolis
(422). Cuando el pueblo condenó a muerte, mediante un procedimiento ilegal, a
los estrategos que habían ejercido el mando durante la batalla de las Arginusas, fue Sócrates quien se atrevió a contradecir a
sus conciudadanos en la asamblea.
Por lo
demás, se interesaba poco por las cosas exteriores y, lo mismo que el filósofo
Kant que apenas salió de Konigsberg, tampoco
experimentó Sócrates afán alguno de ver el mundo, por su propia iniciativa,
fuera de Atenas. Su genio y su grada los desplegó Sócrates exclusivamente en el
trato y la conversación con sus semejantes. Se le podía encontrar
constantemente en los gimnasios o en el mercado, donde, en medio de un corro de
oyentes, discutía e interrogaba. Sócrates no era sofista, aunque se sirviera
del método de los sofistas. Nunca aceptó ni pidió honorarios. Es posible que a
muchas personas se les hiciera incluso molesto, al ponerlos al descubierto por
medio de sus preguntas penetrantes y al hacerles ver una y otra vez cuán poco
sabían, en el fondo, acerca de las cosas esenciales. No nos sorprende del todo,
pues, que hubiese tres individuos, por lo demás perfectamente honorables, que
el año 399 lo denunciaran ante el tribunal, acusándolo de no creer en los
dioses del estado ateniense, de introducir, en lugar de éstos, otros dioses, y
de corromper a la juventud. En esta forma, el reproche era, por supuesto, infundado.
Sin embargo, dado que Sócrates despreciaba provocar la compasión de los
jurados, fue condenado por una pequeña mayoría y ejecutado, treinta días más
tarde, por el procedimiento de la bebida de la cicuta.
La
significación de este individuo único no reside en su notable capacidad para
dirigir una conversación, ya que ésta sólo era para él un medio del que se
servía, y lo que en realidad buscaba era la verdad, que él indagaba con sagacidad
infatigable, aunque también motivado por su convicción de que el hombre, con
tal que sepa lo que es justo, obrará justamente. Era, pues, una especie de
optimismo ético el que Sócrates cultivaba, y esta actitud sólo se hace comprensible
si presuponemos en él, al lado de la creencia en la verdad, la creencia de la
bondad en el hombre. Por desgracia, hoy sabemos demasiado bien que el
conocimiento de la virtud no se deja equiparar a la práctica de la virtud en la
vida corriente, porque no es sólo el conocimiento el que rige al hombre, sino
que intervienen además otros innumerables impulsos en la conducta, impulsos que
con harta frecuencia se oponen a la voluntad y, aun con una apreciación correcta,
impiden la ejecución de lo que se ha apreciado como apropiado.
No se puede
negar que Sócrates fuera uno de los primeros que comprendió en toda su
extensión el problema de la educación. Su labor pedagógica se extendía al alma
del individuo, la que obtiene así, frente a todas las cosas exteriores de la
vida, la posición que le corresponde. Este alejamiento deliberado de los bienes
materiales era, para los griegos de entonces, sencillamente revolucionario:
significaba una ruptura total con las ideologías anteriores. En una canción
báquica anónima se dice:
La salud es para el mortal
el bien supremo.
El segundo está en poseer
una bella presencia.
El tercero es la propiedad
adquirida sin malas artes.
Y el cuarto, el brillo de
la juventud entre amigos.
Sin duda,
existía el peligro de que la ética desarrollada por Sócrates condujera a un
puro individualismo. En tal caso hubiera sido ampliamente inútil para la
comunidad y habría debido llevar a un alejamiento del estado. Pero no fue así,
porque Sócrates puso de manifiesto con su vida y con su muerte que el estado, y
en particular su ciudad natal Atenas, representaba para él una comunidad
sagrada e inolvidable. Obedecer las leyes de la ciudad paterna, incluso cuando
puedan parecer injustas, constituía una actitud que destacaba luminosamente del
escepticismo de tantos miles, para quienes el estado no era más que un
comedero.
En la unión
inseparable entre su personalidad y su doctrina reside el secreto de Sócrates,
que en vida ejerció una atracción fascinante sobre los mejores de los jóvenes
atenienses y, después de muerto, fue venerado por ellos como un santo. No cabe
la menor duda que la ejecución de Sócrates, uno de los mejores ciudadanos que
Atenas haya jamás poseído, hubo de pesar gravemente sobre la restablecida democracia
ateniense y, con ella, sobre toda la vida política de Atenas. En efecto, cuando
en un estado que pretende ser un estado de derecho puede llegarse a un error
judicial tan monstruoso, de modo análogo a como fue monstruosa la sentencia en
el juicio de los Arginusas, entonces se hace patente
a la faz del mundo que se ha perdido el criterio apropiado y que la justicia amenaza
con degenerar en arbitrio.
Sócrates
actuó exclusivamente en la conversación y no ha dejado nada escrito. Fue su
discípulo Platón quien en sus Diálogos plasmó para la eternidad la
imagen de Sócrates. Las Memorables de Jenofonte, compuestas toda una
generación después de la muerte de Sócrates, sólo entran en consideración para
algunos detalles superficiales. Si algo es seguro es que Jenofonte no
comprendió en su ser más íntimo al gran maestro. En cambio, no podemos
renunciar, para la reconstrucción de la figura de Sócrates, a Aristóteles,
sobre todo por lo que se refiere al dominio de la dialéctica socrática. No
obstante, Platón sigue siendo con mucho la fuente más importante, en primer
lugar sus primeros diálogos, entre los que figuran los que llevan los títulos
de Protágoras y Laques.
De la vida
de Platón sabemos bastante, sobre todo gracias a sus propias obras; entre éstas
representan una fuente particularmente valiosa las cartas platónicas, y no sólo
por sus datos biográficos, como en nuestros días han reconocido los
historiadores. La cuestión acerca del grado de autenticidad de dichas cartas no
puede examinarse detalladamente el marco del presente trabajo.
Platón
descendía de una noble y antigua familia ática y nació en Atenas el ano 427. Fue
un típico niño ateniense, según parece, dedicado a los deportes
y cosas semejantes; al llegar a la juventud, encontró el camino hacia Sócrates y durante ocho años, estío es, del año 407 al 399, perteneció al círculo de los discípulos de este último. Quien tenga una
idea ciara acerca de lo que representan precisamente estos años en la vida de un
individuo en vías de formación, comprenderá que Platón hubo de recibir durante
dicho periodo las impresiones decisivas para su vida posterior. Una fecha
importante en su vida fue el año 390, en el que efectuó su primer viaje a
Sicilia. Entró en contacto, durante este viaje, no sólo con los pitagóricos del sur de Italia,
sino también con el gran tirano Dionisio I de Siracusa. Si es cierto o no
que éste lo hizo vender en Egina en el mercado de esclavos, es una
cuestión que aún se debate. Es posible que esta anécdota forme parte de la
leyenda platónica que no tardó en formarse, poco después
de su muerte, en el círculo de sus discípulos. De regreso a Atenas, fundó
Platón en su ciudad natal la llamada Academia, en los jardines del héroe Academo. En ella creó para sus alumnos un centro
intelectual para la enseñanza y para la búsqueda de información en común. Esta
Academia platónica ha sido el modelo de otros muchos centros de estudios, fue
además la escuela de filosofía más antigua de Atenas, y subsistió como tal por
más de 900 años. Cuando el año 529 d. C. el emperador Justiniano I la cerró, cerró
en cieno modo un capítulo de casi mil años de una historia de la cultura, que para
el hombre occidental adquirió una importancia extraordinaria. Dos veces más
volvió Platón a dejar la patria para emprender sendos viajes de cierta
duración. Se sitúan ambos en los años sesenta (367/66,
361/60) y volvieron a conducirle a Sicilia, donde esperaba, en vano, convertir
en realidad sus ideales filosóficos relacionados con la teoría del estado.
Pero el
destino de Platón no le favoreció en la actividad política. Ello lo ha
expresado él mismo, en una forma realmente emocionante, en su Carta
VII: «Cuantos más años fui teniendo, tanto más difícil
se me antojaba la actuación como jefe político en Atenas. Porque sin
amigos y partidarios fieles era imposible, y éstos apenas los había ya, porque
nuestra ciudad no se regía ya por las prácticas y las instituciones de nuestros
padres, y adquirir otras nuevas era impracticable, mayormente por cuanto el
texto de las leyes y la costumbre ceden el paso a una corrupción cada vez
mayor. Así me encontré, pues, finalmente, yo que inicialmente estaba poseído
por completo de! anhelo de actividad pública, en una gran depresión, en vista
de que observaba que todo se hacía sin plan y en un continuo vaivén; sin duda,
no abandonaba la esperanza de que algún día todo mejoraría, pero siempre hube
de esperar a que llegara el momento de poder actuar, hasta que me di cuenta de
que todos los estados actualmente existentes se rigen por una constitución
mala... Así, pues, hube de proclamar, para elogio de la verdadera filosofía,
que solamente mediante ésta se puede apreciar lo que es conveniente tanto para
los estados como para todos los asuntos privados, y que jamás se verá redimido
el linaje humano de su mala situación hasta que llegue a los cargos públicos el
linaje de los verdaderos y apropiados filósofos, o hasta que los gobernantes se
conviertan en sus ciudades, por disposición divina, en verdaderos filósofos.»
El desengañó
que experimentó Platón en el ámbito de la política no era infundado. En Atenas
no fueron precisamente los mejores ciudadanos los que tenían la jefatura en sus
manos, y en el intento de Platón de crear en Sicilia el estado ideal sobre la
tierra estaba guiado por su propio desconocimiento del carácter de los tiranos
griegos occidentales. Así pues, se refugió Platón en el mundo de lo eterno e
imperecedero. Fue un cambio de orientación que, si bien se hallaba
ya esbozado en Sócrates, provocó, con todo, una de las mayores revoluciones
intelectuales que jamás se hayan producido sobre la tierra. Platón opuso al
mundo de los fenómenos el mundo de las ideas. Aquí se percibe claramente la
influencia de la doctrina de los pitagóricos. La esencia de las cosas se le
manifiesta a Platón en las cosas no como son, sino como debieran ser, esto es,
en las ideas (eide), y logra reconocerlas en
las bases del recuerdo, en la anamnesis. «Frente al mundo invisible de
lo verdaderamente real, de las esencias eternamente inmutables, que sólo es
dado captar al pensamiento puro, se sitúa, a medio camino entre ser y no ser,
el mundo visible del fenómeno, del nacer y perecer, en proceso de constante
devenir»
Solamente
aquel que conozca el carácter mundanal del hombre griego podrá medir la
inaudita novedad del pensamiento platónico: Platón descubrió para el hombre de
su época un nuevo mundo, que había de ejercer sobre todo individuo adicto al
pensar una atracción auténticamente fascinante. Sin embargo, esta atracción, no
estaba exenta de peligro, pues podía conducir a estimar en menos la vida de
este mundo y, en particular, a desinteresarse por la actividad política. No
obstante, la auténtica importancia de Platón corresponde a la esfera de la
teoría del estado. Aunque sus obras de teoría política en sentido estricto,
esto es, La República y Las Leyes, apenas recibieron en su tiempo
la atención que merecían, han ejercido, a través de la filosofía de la baja
antigüedad y de la interpretatio christiana, una influencia enorme que, pasando por la
Edad Media (la Utopía del lord canciller inglés Tomás Moro), llega a
nuestros días.
Platón no
fue el primero que se dedicó a esbozar un estado ideal. Ya muchos años antes
que él había proyectado uno Hipódamo de Mileto, el
amigo de Pericles. Su obra estaba influida por la concepción espartana y preveía una estructuración corporativa de los
ciudadanos en guerreros, campesinos y artesanos (Aristóteles, Política). Hacia el 400 a. C.
aproximadamente, un cuarto de siglo antes que Platón, redactó un tal Fáleas de
Calcedonia una obra semejante. En ella se sustentaba el principio de la
igualdad de la propiedad y la instrucción, y que todos los individuos libres
habrían de poseer el mismo derecho de ciudadanía. Así, pues, en cierto modo flotaban
estas ideas en el aire, y no nos sorprende que Platón se ocupara asimismo de
este problema.
La República
apareció en el año 374, esto es, en una época en que el predominio de Persia
sobre Grecia constituía una realidad. La idea central de la obra consiste en
que únicamente es un verdadero estadista aquel que se haya propuesto como
objetivo único la mejora moral duradera de los ciudadanos: constituye esto la paideia, el problema pedagógico, que, de modo
general, desempeña en el pensamiento de Platón el papel principal. La población
de la república ideal de Platón está dividida en tres clases o castas: los
trabajadores (demiurgos), los guardianes (phylakes) y
los gobernantes, seleccionados de las dos clases anteriores. La tarea principal
del estado consiste en la educación de la clase de los guardianes. Sus miembros
no tienen propiedad privada alguna, viven juntos y comen juntos. El modelo
espartano salta aquí a la vista. Como Platón sustenta la idea revolucionaria de
que el hombre y la mujer son hasta cierto punto iguales, también están
admitidas las mujeres en el gremio de los guardianes. Es igualmente revolucionaria
su demanda de la abolición de la propiedad privada, y no existe tampoco el
matrimonio, sino que hay una posesión en común de las mujeres y los hijos.
Mediante un sistema sumamente complicado de «nupcias sagradas», han de
aparejarse los varones y las hembras mejores, y los hijos nacidos de tales
uniones son criados por el estado; en cuanto a los demás niños, nadie se ocupa
de ellos, se los expone. De la clase de los guardianes salen los «gobernantes»,
que son objeto de una educación particularmente esmerada; después de un
prolongado período de prueba al servicio del estado, están finalmente maduros,
una vez alcanzados ya los cincuenta años, para gobernar. Les incumbe cuidar que
los principios del estado se mantengan. Es éste un estado sin riqueza ni
pobreza, con un número de habitantes que ha de permanecer básicamente
constante. Pero es asimismo un estado sin progreso ni evolución: para Platón,
el mejor de todos los estados concebibles.
No cabe la
menor duda que, al escribir su obra, Platón contaba con la posibilidad de
realizar sus ideas. Se encontraba entonces en el punto culminante de la vida y
acababa de dejar tras sí los cincuenta años de edad (obsérvese que Platón había
señalado que los «gobernantes» debían tener cincuenta años cumplidos); por lo
regular, a esta edad no se renuncia todavía. Platón poseía en el estado
espartano un modelo contemporáneo para la realización de sus proyectos. No
resulta difícil, por lo demás, criticar desde nuestro punto de vista el estado
de Platón. El estado ideal de Platón adolecía de un defecto fatal de
construcción. En efecto, Platón pasa por alto que el fundamento de todo estado
viable reside en la fuerza. Si un estado carece de fuerza, será destruido por
otros estados más poderosos y perecerá indefectiblemente, a menos que tenga la
oportunidad de integrarse en un gran sistema de alianzas. Sin duda, constituye
una preocupación propia de todo estado el cuidar de la educación de sus
ciudadanos; pero no es menos importante la tarea de cuidar de su defensa y del
poder de su comunidad. A la subestimación del poder político se añade en
Platón, el total olvido del aspecto económico. La inaudita violentación de la personalidad individual en el estado de Platón, que va mucho más allá
todavía de lo que se acostumbraba entre los espartanos, convierte dicho estado
en una institución directamente coactiva. ¿Cómo puede Platón pensar en serio en
suprimir simplemente el matrimonio y la propiedad privada? Mientras el estado
sea una comunidad de individuos, habrá de haber una propiedad privada. El
sentimiento de la posesión está indisolublemente enlazado con la naturaleza
humana, lo mismo que el afán de adquisición es un instinto humano. El estado no
puede suprimir sencillamente la naturaleza humana, ni en la teoría política.
Hay que
reconocer a Platón, sin embargo, que su estado está al servicio de una idea. Es
éste el ideal de justicia, que en esta obra se lleva a cabo, de modo
inexorable, hasta sus últimas consecuencias lógicas. El estado platónico no es
un fenómeno terrenal pasajero, sino que es algo eterno e imperecedero. A la
idea del estado ha de subordinarse todo, entre otras cosas también el destino
individual y la felicidad personal de cada ciudadano. A nadie se le escapará
que este estado platónico está en la más violenta oposición con la idea liberal
del estado, tal como se ha desarrollado en Europa a partir de la Revolución
Francesa; pero nadie negará tampoco que tenemos en Platón una concepción cuya
unidad e integridad deja en la sombra a todos los demás estados ideales.
Después de
los desengaños que le proporcionó la estancia en Sicilia y, en particular, su
trato con Dión, Platón volvió a tomar la pluma, ya a edad avanzada, para
redactar lo que en cierto modo podríamos llamar su testamento político. Se
trata de la obra que lleva por título Las Leyes. La obra fue concebida
por el propio Platón, pero sólo fue publicada después de su muerte, por su
discípulo Filipo de Opunte. Mientras Platón estaba
dedicado a esta obra, se había producido en el mundo griego un gran cambio,
esto es, el ascenso de Macedonia bajo el gobierno del rey Filipo II, hecho que
era visto, particularmente en Atenas, con comprensible preocupación. En Las
Leyes encontramos a un Platón distinto del de las obras anteriores, y esta
diversidad profunda es uno de los motivos de que se haya discutido su
autenticidad. Pero la autenticidad de la obra es perfectamente obvia para los
que estudian a Platón.
El estado de Las Leyes ya no es el estado ideal, el mejor que cabe imaginar, sino el
mejor que se puede realizar en este mundo y, por tanto, el segundo de los
estados mejores. En él vuelve a situarse el problema pedagógico en el centro.
Platón ha llegado aquí incluso a postular la
escolaridad general obligatoria, con lo que se anticipaba con mucho a su época, ya que la antigüedad nunca llegó a dicha clase de enseñanza. Fue Federico
Guillermo I, rey de Prusia, el primero en introducirla para sus súbditos, después de que
algunos pequeños estados alemanes le precedieron en el siglo XVII. Robert von Póhlmann ha designado este
segundo estado de Platón como un estado coactivo absolutamente insoportable y,
más aún, como un estado policíaco y una institución correccional del tipo más consecuente.
En dicha concepción en efecto, todo absolutamente está sometido a la inspección
del estado, incluso la educación de cada niño. La religión desempeña un papel
central en dicho estado; con razón se ha pretendido que se trata en esto ante
todo de influencias órficas, a las que Platón se habría hecho cada vez más
asequible. Es horroroso observar que este estado no retrocede ante los castigos
más severos, ni siquiera ante la pena de muerte, para aquellos a quienes se les
ocurriera rechazar la religión impuesta por él. ¿Cómo pudo Platón llegar a una
negación tan trascendente de sus propios principios? El que lee Las Leyes se asombra de que se construya un estado ideal en donde la voluntad libre de
los ciudadanos no cuenta prácticamente para nada y en que la coacción lo es
todo. Cuán lejos está aquí el espíritu de Platón del de su maestro Sócrates,
que dedicó su vida a enseñar a los hombres lo que de bueno podrían encontrar en
sí mismos y a llevar una vida mejor por su propia elección libre.
El tercer
gran nombre entre los filósofos es el de Aristóteles, cuya personalidad lleva
la impronta de su trato con Platón. Acerca de su vida estamos relativamente
bien informados, con excepción de algunos años que se sitúan después del 340.
Aristóteles descendía de una familia de médicos y nació el año 384 en Estagira,
en la península Calcídica. Su padre, Nicómaco, fue el médico de cabecera del
rey Amintas III de Macedonia, padre de Filipo II. La medicina era la más empírica
de las ciencias griegas. Por su procedencia, Aristóteles estaba predispuesto
para la investigación empírica, y también su relación con el rey de Macedonia
le estaba en cierto modo señalada desde la cuna.
Su vida es
rica en cambios de fortuna. A los diecisiete años, el año 367, ingresó en el
círculo de influencia de Platón, quien a la sazón era ya un sexagenario.
Durante veinte años, hasta la muerte del maestro, estuvo sentado a los pies de
Platón en la Academia, ante las puertas de Atenas, y recibió en este tiempo los
estímulos decisivos para toda su vida científica. Solamente la muerte de
Platón, el año 347, disolvió la relación entre el maestro y el alumno. El mismo
año aceptó Aristóteles una invitación del tirano Hermias de Atarneo y se trasladó a Aso, en la Tróade. En los tres años de su permanencia en Aso
(347-344) hubo ciertamente de obtener, por su trato con Hermias, una gran
experiencia en materia de política práctica. Hermias, en aquella época,
era capaz de mantener la independencia de su pequeño estado entre las grandes
potencias Persia y Macedonia, hasta que cayó, en el 342/41, victima de
un atentado de Méntor de Rodas.
Por entonces
Aristóteles había llegado ya, tras una estancia en Mitilene (344/43), a Pela
(342/41), donde estaba la corte de Filipo II, el cual le había llamado para que
fuera preceptor de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Alejandro reconocía
reiteradamente, en sus últimos años, la profunda influencia del filósofo griego
sobre su propio espíritu y si el gran rey de Macedonia se entregó con
entusiasmo a la cultura griega, ello se debe, al menos en parte, a su maestro
Aristóteles. Del 340 al 335 se pierde el rastro de Aristóteles. Luego lo encontramos
en Atenas, donde había fundado una escuela propia, en el gimnasio del Liceo,
que no tardó en ponerse a la altura de la Academia de Platón. En el Liceo, o Perípato, como se llamó la escuela a causa de sus galerías
cubiertas, pasó Aristóteles sus años más productivos. Aquí llegó a ser, rodeado
de numerosos alumnos de todo el mundo, el jefe universalmente reconocido de la
vida intelectual. Al conocerse la noticia de la muerte de Alejandro (323),
Aristóteles huyó .de Atenas a Calcis, en Eubea, pues era conocido como amigo de
los macedonios. El año 322 murió en dicha ciudad. Su ejecutor testamentario fue
el macedonio Antípatro, y su sucesor en el Liceo fue
Teofrasto de Ereso.
Werner
Jaeger ha trazado en su extraordinario libro Aristóteles una imagen
acertada, en líneas generales, del desarrollo del genio aristotélico. En la vida de Aristóteles cabe distinguir tres
fases. Durante la primera, que se extiende hasta la muerte de Platón, Aristóteles está bajo la influencia
decisiva de su maestro. Después de la muerte de éste, empiezan los años de viaje, en los que se
va desprendiendo lentamente de dicha influencia. Y en el tercero y último
período, a partir del año 335, Aristóteles es el gran maestro, el soberano en
el reino de la ciencia. Las grandes líneas las ha trazado Jaeger acertadamente.
Pero se sigue discutiendo si el gran paso de Aristóteles a la ciencia
especializada debe atribuirse exclusivamente al último período de su actuación
y creación. En cuanto hijo de un médico, estaba familiarizado desde la infancia
con la investigación empírica.
Sea cual
fuere la causa, los resultados son notables, Aristóteles ha dejado a la
posteridad una riqueza extraordinaria de escritos. Se ha ocupado tanto de
cuestiones lógicas y epistemológicas como de problemas
psicológicos y éticos; el vasto campo de las ciencias naturales, especialmente
de la física, la zoología y la botánica, le era tan familiar
como la investigación histórica y literaria. Por ejemplo, confeccionó una lista completa de los
vencedores en los Juegos Píticos que no habría sido posible sin un
estudio metódico de los archivos. En esta tarea le ayudó su sobrino Calístenes. Además, Aristóteles examinó los documentos
relativos a las representaciones dramáticas en Atenas, creando así el supuesto
para el trabajo crítico de los filólogos alejandrinos, quienes, basándose en la
Didascalia (hoy perdida) de Aristóteles, pudieron establecer la cronología básica
del drama antiguo. En sus investigaciones hizo que participaran muchos de sus
alumnos que, procedentes de toda Grecia, se habían reunido a su alrededor. En
la organización del tratado científico la actividad de Aristóteles marca una
época: reúne el gran erudito la total universitas literarum, que después de su muerte se dividió en
una gran diversidad de ciencias particulares. Así, pues, este genio universal
se sitúa al final de una época, pero también al principio de otra que tiene
como punto de partida su grandiosa obra. Están bajo la sombra de Aristóteles no
sólo el apogeo de las ciencias y la enseñanza en la época helenística, sino
también la ciencia de la Edad Media, a la que las obras de aquél le fueron
transmitidas en parte por los árabes. Solamente la visión moderna del universo,
tal como se ha formado a partir del Renacimiento, se ha liberado paulatinamente
de la influencia de Aristóteles, evolución que no ha sido posible sin
dificultades y sacrificios.
También
Aristóteles, igual que su maestro Platón, se ocupó de cuestiones relacionadas
con la teoría del estado. Pero, a diferencia de éste, jamás efectuó intento
alguno de intervenir activamente en política. Era una naturaleza esencialmente
teórica, para quien la observación importaba más que la acción. Como legado de
su pensamiento en materia de teoría política poseemos ante todo la Política,
obra que siempre ha atraído a historiadores y políticos, entre ellos a Wilhelm Oncken y a Heinrich von Treitschke. Según los estudios de Werner Jaeger puede darse
por descontado que la Política de Aristóteles fue escrita en un período
relativamente largo de tiempo, que las primeras partes corresponden a los años
de Aso, y que la obra fue completada, y en parte revisada, en el último período
de Atenas. Mientras los estratos más antiguos no pueden negar su parentesco
intelectual con Platón, los más recientes, en cambio, están escritos ya bajo la
poderosa influencia de los conocimientos empíricos. Para Aristóteles, el hombre
es un «animal político» (zoon politikón), esto es, el individuo sólo puede realizar
su verdadera función como miembro del estado. Ahora bien, el estado en que
Aristóteles pensaba era la polis, que precisamente en su época estaba sometida
a graves pruebas. En forma mucho más pronunciada que en Platón destacan en
Aristóteles, en los últimos capítulos, los fundamentos reales del estado. En
efecto, a diferencia de aquél, Aristóteles no sólo se ocupó de los problemas
económicos (es partidario, por lo demás, de la propiedad privada), sino que
también prestó atención a la protección del estado mediante la fuerza armada.
Son muy importantes, para él, las formas de la constitución; distingue entre la
monarquía, la aristocracia y la democracia (politeia).
Existen degeneraciones (parekbasis) de cada
una de ellas, a saber: la tiranía, la oligarquía y la demagogia, esto es, la
democracia extrema, que Aristóteles rechaza. Considera éste como solución ideal la politeia, en la que el poder está en manos de la clase
media. La riqueza y la pobreza no se dejan eliminar del estado aristotélico,
así como la esclavitud, a la que Aristóteles no opone el menor reparo.
Constituye
un cierto complemento de las reflexiones relativas a la teoría del estado de la Política, en la que se elabora la suma de una prolongada experiencia, la
colección de las constituciones políticas griegas, que Aristóteles hizo reunir
por sus alumnos. Fueron recopiladas y descritas nada menos que 158 de estas
constituciones, una de las cuales, probablemente la más importante, la
Constitución de los atenienses, se ha conservado en un papiro egipcio que
no ha sido descubierto hasta 1889, y que se conserva en Londres. Esta obra fue
escrita poco después del 330 a. C., pero es posible que sólo fuera publicada
después de la muerte del maestro. Proporciona un resumen de la evolución de la
constitución política ateniense, desde los tiempos más antiguos, y, en una
segunda parte, sistemática, da una relación de los funcionarios políticos y de
sus tareas en Atenas. Las dos partes son igualmente valiosas, pese a que la investigación
histórica, especialmente en la primera parte, deja bastante que desear, para
decepción del historiador actual. Pero nuestro conocimiento de la historia
primitiva de la constitución política ateniense ha sido puesto, gracias a la
obra de Aristóteles, sobre un fundamento nuevo. Se puede perdonar que el autor
incurriera en algunos errores y descuidos en lo que reviste importancia absolutamente
secundaria.
El que las
obras sobre teoría política de Platón y Aristóteles no encontraran en su propia
época y en su ciudad la atención que merecían, se debe a diversas causas. En
primer lugar, no hay que olvidar que las obras aparecieron en un momento en que
la polis había rebasado ya su punto culminante. El ascenso de Macedonia, la
conquista de Persia por Alejandro Magno posteriormente, y luego la formación de
los estados de los diádocos hicieron que la polis griega fuera pasando cada vez
más a segundo plano. Se planteaban problemas totalmente nuevos, que no se
podían ya solucionar con los medios tradicionales. Platón sólo vio aproximarse
esta época de lejos, pero Aristóteles, el maestro de Alejandro, la vivió de
pleno. Pero no hay en toda su obra, ni una sola alusión a los problemas de la
monarquía universal, y en el periodo que siguió a su muerte apenas cambió nada
en este aspecto. Su sucesor como jefe de la escuela del Perípato,
Teofrasto, hizo publicar, por ejemplo, una obra con el título de Cuál es la
mejor manera de administrar la polis (por desgracia, esta obra no se ha
conservado).
Finalmente,
no hay que pasar por alto que se enfrenta a esta literatura sobre teoría
política una tendencia filosófica que se desinteresa por completo de la polis.
Ya Aristipo de Cirene (aproximadamente del 435 al
355), quien en su adolescencia había estado sentado a los pies de Sócrates, no
está dispuesto a aceptar actividad alguna al servicio de la polis: encuentra
semejante actividad sencillamente, molesta e inadecuada al ideal filosófico de
vida del hedonismo. También su antípoda Antístenes, el fundador de la filosofía
cínica (nacido alrededor del 450 y muerto después del 366), que descendía de
una esclava tracia y nunca fue en Atenas ciudadano de pleno derecho, tenía al
estado griego en poca estima; significativamente, en él se encuentra primero el
reproche de que en la polis griega el saber profesional no es suficientemente
considerado. Al parecer, Antístenes habría dicho que lo mismo podían elegirse
asnos y caballos como gente que no entendía nada para ocupar los puestos
oficiales. Apenas hay cambio entre la doctrina de Antístenes y la de Diógenes
de Sínope, su discípulo, quien sostenía que no era
ciudadano de ninguna polis determinada, sino que la polis era, antes bien, el
cosmos. Tenemos aquí las raíces del cosmopolitismo antiguo, idea que ha contribuido
asimismo a la disolución del pensamiento relativo a la polis.
¿Cómo se
veía, pues, la polis en la primera mitad del siglo IV a. C.? Poseemos el
tratado de cierto Eneas Táctico acerca de las medidas que conviene adoptar en
ocasión del sitio de una ciudad. Esta obra, que podemos situar con gran probabilidad
entre los años 357 y 340, traza una interesante imagen de una pequeña polis de
la metrópoli, imagen que resulta mucho más realista que todo lo que puede
extraerse de las demás fuentes literarias de dicha época. Por lo demás, el
autor sigue siendo desconocido para nosotros, porque el intento de algunos
investigadores anteriores de identificar a Eneas con el estratega arcadio Eneas
de Estinfalo mencionado en Jenofonte (Helénicas) no
cuenta con fundamento seguro alguno. Durante los primeros años del siglo IV
volvió a haber siempre sitios de ciudades griegas; baste recordar, por ejemplo,
el de Fliunte por los espartanos bajo el mando de Agesilao entre los años 381 y
379, o el de Mantinea, un poco anterior (385). Se comprende, pues, que en
presencia de semejante situación se proveyeran medidas apropiadas.
Eneas da
toda una serie de consejos concretos. Aconseja, por ejemplo, que al producirse
el peligro de guerra, se proceda a retirar del campo (de la chora) el
ganado y los muebles, así como los esclavos, y confiarlos a una ciudad vecina. El depósito de las propiedades en
territorio neutro era en aquel tiempo algo corriente, como nos lo muestra un
contrato entre el dinasta Hermias de Atameo y la
ciudad Eritras, de Asia Menor, que encontramos en una
inscripción anterior al 342/41. Según Eneas, el campo ha de evacuarse en
la medida de lo posible, la población libre y los frutos han de ponerse bajo la
protección de los muros de la ciudad. Si alguien no siguiera estas
disposiciones, sus bienes en el campo se considerarían como abandonados y
pueden ser saqueados impunemente. Se debe vigilar especialmente que entre la
ciudad y los exiliados que vivan fuera no se establezca enlace alguno. Por esto
se aconseja la introducción de una censura de la correspondencia. En general,
la entrada y la salida han de vigilarse estrictamente; sólo pueden admitirse forasteros
en el recinto con el conocimiento de las autoridades, y hay que tomar nota de dónde se alojan; esto se
aplica asimismo a todos aquellos que moran en la ciudad para instruirse. Aquel
que introduzca en la ciudad aceite o trigo debe ser loado públicamente y distinguido
con una prima cuyo importe variará según el volumen de los bienes
importados. Eneas da por supuesto que la polis no puede sostenerse sin
mercenarios. Propone que los diversos ciudadanos recluten y mantengan mercenarios
según sus
posibilidades financieras; el estado puede más adelante abonar
parcialmente a los particulares una parte de sus gastos. De la reducción o anulación de las deudas espera
Eneas, una voluntad de defensa mayor de aquellos círculos que no están de acuerdo con el régimen imperante en la
polis.
Si se
consideran los consejos de Eneas atentamente, habrá de convenir en que éste se
esfuerza por tener en cuenta las condiciones reales de la ciudad griega del
siglo IV a. C. Eneas especula con la unidad interna de la polis y sus
habitantes, y todos sus consejos tienden en última instancia a realizarla. Es
sabido, en efecto, que precisamente durante el siglo IV la concordia distaba de
ser perfecta en el seno de muchas ciudades griegas: una vez y otra se nos
vuelve a hablar de intentos de subversión, siendo particularmente temido en
este caso el gran número de los desterrados. El temor de la discordia interna en
la ciudad llega a tal extremo en Eneas que aconseja, de modo general, emplear a
forasteros en la defensa de la ciudad: cuando se efectúen ejercicios de alarma,
los forasteros han de trasladarse a un área especial que se les ha asignado o
han de quedarse en casa; Esta desconfianza para con los forasteros, incluidos
los mercenarios, estaba muy justificada. En efecto, con una gran frecuencia
hacían el juego al enemigo.
Pero,
¿quiénes son, en realidad, los enemigos de la polis griega? Eneas piensa aquí
ante todo en las ciudades vecinas, pero también en los grandes jefes de
mercenarios, que se comportan en cierto modo como potencias independientes. Se
añade a esto el elemento de los exiliados, que constituye una fuente de
agitación perpetua. Nos sorprende mucho que en Eneas no se encuentre en lugar
alguno el consejo de concertar sinmaquías: al
contrario, recomienda que se admita siempre en la ciudad sólo a un número
determinado de aliados, de forma que las propias fuerzas resulten superiores. Eneas
combina con los problemas psicológicos una serie de cuestiones técnicas: se
trata de la forma apropiada de cerrar las puertas de la ciudad, del servicio de
guardia, del sistema de señales, etc.
El que lea el
tratado de este táctico experto percibirá algo del espíritu de la polis del
siglo IV. Estaba ésta dispuesta a arriesgarse al máximo para asegurar su
existencia, y podía hacerlo, efectivamente, mientras había de contar con
enemigos procedentes, asimismo, del mundo de las ciudades-estados. No hubo
adversarios más poderosos hasta el 360 a. C, pero ya no faltaba mucho para que
las máquinas de asedio del rey macedonio emprendieran el asalto de las ciudades
griegas.
¿Acaso era
posible e imaginable que una polis como la que se presupone en la obra de Eneas
pudiera ocuparse seriamente del problema fundamental de la educación de los
ciudadanos, tal como propone Platón en su República y en sus Leyes? Entre Eneas
y Platón se abre una brecha, porque es obvio que un estado cuya existencia está
constantemente amenazada se ocupe más de las cuestiones militares que de la
enseñanza de sus ciudadanos. La inestabilidad interior de la polis griega,
agravada además por la violencia de los mercenarios y el espíritu vengativo de
los desterrados, constituye un hecho histórico que forma el trasfondo de vastos
capítulos de la historia de Grecia en el siglo IV a. C.
El sistema
de los mercenarios es un fenómeno que se deja seguir hasta los primeros tiempos
de las relaciones entre Grecia y los imperios antiguos de Oriente Próximo. A
partir de principios del siglo VI a. C. entraron griegos al servicio, como
mercenarios, de los reyes de Egipto y Babilonia, y mercenarios griegos y carios
perpetuaron sus nombres en la estatua colosal de Ramsés II en Abu Simbel, en
Nubia. A causa de su calidad, los mercenarios griegos eran sumamente apreciados,
y en el siglo IV. se les encuentra en todas partes, es decir, con el Gran Rey
persa y con sus sátrapas tanto como en Occidente, con los cartagineses. El
soldado que ganaba dinero y prestigio en el extranjero, volvía a su patria pata
retirarse como individuo acomodado. De los otros, los que en el extranjero sufrían y morían, nada nos dice la
historia.
El Eldorado de
los mercenarios griegos era el Peloponeso. En la Anábasis de Jenofonte leemos
los nombres de varios jefes de mercenarios. Entre éstos figuran Clearco de
Lacedemonia, un desterrado; Aristipo, un tesalio,
expulsado de la patria por sus adversarios políticos; Próxeno,
un beocio y Soféneto de Estinfalo,
Sócrates de Acaya, Jenias de Parrasia,
Pasión de Mégara, Sosis de Siracusa, y otros. Al
mismo tiempo también había mercenarios griegos del lado persa y, concretamente,
no menos de 400 en el ejército de Abrocomas, en
Siria, y el propio Tisafernes tenía un instructor griego, Falino de Zacinto, a quien tenía en mucha estima. Cuando
Atenas y Persia vivían en buenos términos, esto es, en los años entre el 375 y
el 373, Ifícrates y Timoteo, con sus mercenarios griegos,
entraron sucesivamente al servicio del Gran Rey Artajerjes II, en Egipto,
aunque sin conseguir aquí éxito decisivo alguno contra los egipcios sublevados.
En cambio, en la reconquista de Egipto (invierno del 343/42) se distinguieron
especialmente dos jefes de mercenarios griegos: el tebano Lácrates y el tedio Méntor, quien fue nombrado en recompensa
comandante en jefe de las regiones litorales de Asia Menor. Su hermano Memnón
figuraba entre los dinastas de Asia Menor bajo los últimos reyes persas, y fue
el único oficial persa que, en cuanto estratega, estuvo aproximadamente a la
altura de Alejandro. La muerte de Memnón, el año 333, liberó a Alejandro de un
adversario nada despreciable, que había registrado en el Egeo una serie de
éxitos.
También en
los ejércitos de los atenienses y los lacedemonios se encuentra en el siglo IV
un número cada vez mayor de mercenarios. Por ejemplo, Agesilao debe su victoria
en la batalla de, Coronea (394) ante todo a los
mercenarios griegos de Ciro, bajo el mando de Herípidas.
Es probable que también Jenofonte se encontrara entre éstos. Eran
particularmente buscadas ciertas tropas especiales, como los arqueros de Creta,
los lanzadores de jabalina de Tesalia, Acarnania y la Lócride, y los honderos de Rodas. En Grecia había
diversos lugares de reclutamiento, los más conocidos de los cuales eran Corinto
y el cabo Malea, en el extremo sur de Laconia.
La
utilización de mercenarios se había hecho necesaria porque los ciudadanos cada
vez consideraban más el servicio militar como una carga; son bien conocidas las
apasionadas lamentaciones de Demóstenes refiriéndose a ello. El estado salía
del paso, pues, obligando a los ciudadanos a pagar impuestos de exención que
pasaban al bolsillo de los mercenarios, muchos de los cuales llegaron a reunir
verdaderas fortunas. Individuos como Ifícrates,
Timoteo, Caridemo y Cares contaban con grandes
séquitos que los hacían casi independientes del estado ático. Los grandes jefes
de mercenarios tienen una participación considerable en la historia griega del
siglo IV. El punto débil del ejército de mercenarios estaba en su falta de
objetivo nacional, pues los individuos ponían sus vidas en juego por cualquiera
que los pagara.
Corre pareja
con el sistema de los mercenarios la transformación de la técnica militar
griega, sobre todo en el dominio de los métodos de asedio. Había sido usual en
el siglo V tomar las ciudades por el hambre, pero esto cambió alrededor del 400
a. C. Los cartagineses llevaron consigo en su ataque a Sicilia nuevas máquinas
de asedio, ante todo altas torres en las que no sólo había arietes, sino
también catapultas que aquí se utilizaron por vez, primera. Se trataba de las
llamadas catapultas a torsión, en las que se obtenía la tensión necesaria para
lanzar una bola de piedra, o una flecha de metal pesado mediante la torsión de
cuerdas. Si bien se requería cierto tiempo, y en ocasiones incluso horas, para
poner estas máquinas en acción, su efecto moral era enorme: las flechas
lanzadas por ellas atravesaban, a poca y aun a mediana distancia, toda armadura,
y las piedras que arrojaba barrían a los defensores fuera de las murallas. Fue
Dionisio I el primer griego que copió estas máquinas de los cartagineses y aún
las mejoró. No tardó en poseer un parque enorme de máquinas de asedio y de
catapultas. En la metrópoli griega se adoptó la nueva técnica de asedio con
Filipo II de Macedonia. El sitio de Perinto (340)
inicia en este aspecto la nueva época.
Cuando
Nicanor de Estagira mandó leer en los Juegos Olímpicos del año 324 el decreto
de Alejandro sobre el retorno de los desterrados en Grecia, estaban presentes
en Olimpia, al parecer, unos 20.000 refugiados de toda Greda. Los desterrados
fueron siempre un grave peligro para la estabilidad política de los estados
griegos, porque todo su afán y su actividad iban enderezados al retorno a la
patria y a la recuperación de los bienes que les habían sido incautados.
Formaba parte de los acontecimientos elementales de la vida política griega que
los adversarios del grupo dominante en la polis hubieran de expatriarse, siendo
desposeídos no sólo de sus derechos ciudadanos, sino también de sus fortunas.
Aquel que no poseía amigos fuera de su ciudad natal se encontraba en una
situación prácticamente desesperada y había de tratar de salvarse como criado o
como mercenario. Había desterrados en todas las ciudades y cuando regresaban
(las más de las veces como séquito de ejércitos enemigos, como los desterrados
atenienses con Lisandro en la primavera del año 404) se producía la gran
liquidación de cuentas, que volvía a terminar a su vez en destierro y
expropiación. El número de los exiliados aumentó aún más durante el siglo IV
mediante las sentencias en los grandes procesos políticos. Muchos de los
individuos prominentes en la política, entre ellos Timoteo, Calístrato y Cabrias terminaron sus carreras bruscamente. Se hacía cada vez más natural
que los atenienses descargaran los fracasos políticos en los jefes del momento.
Pero la pena capital sólo se decretó en algunos casos y, por otra parte, muchos
políticos sólo hubieron de interrumpir sus carreras por poco tiempo.
Sin embargo,
la vida política había ido adoptando formas que daban lugar a preocupación. La
libertad de expresión, exponente de la democracia, había conducido a fenómenos
concomitantes muy desagradables. Los oradores se cubrían recíprocamente con los
insultos más increíbles, y seguimos horrorizándonos aun hoy cuando pasamos
revista al vocabulario del que Demóstenes se sirvió contra su rival Esquines.
Chupatintas y charlatán son las invectivas más suaves, en tanto que el padre de
Esquines es escarnecido como esclavo y su madre como prostituta. Sin embargo, tampoco
Esquines le quedó a deber nada a su contrincante. Lo apostrofó, en efecto, como
aborto de la humanidad, como asesino y como el mayor canalla de la Hélade. En
los discursos se encuentra siempre la exhortación al empleo de la
violencia bruta contra los adversarios políticos. No constituía rareza alguna el que las
masas se burlaran directamente del orador e incluso lo bajaran de la tribuna.
Los oradores áticos del siglo IV apelaban a menudo a los instintos de la
masa y proporcionaban así ocasión, deliberada o inconscientemente, al terror de la vida política. La masa se dejaba
adular por los demagogos y era con frecuencia un instrumento dócil en manos de políticos ambiciosos. ¿Cómo iba a ser posible una
política
estable si el demos se mostraba voluble, en la asamblea popular, como una veleta?
Por regla general, el pueblo tiene poca memoria, y con esto especulan
precisamente los demagogos de todos los tiempos. Así, pues, en los discursos de
Demóstenes se encuentran mentiras, tergiversaciones y deformaciones de los
hechos que suelen privar de valor a su testimonio. ¿Dónde estaba en Atenas la
concordia interna que Eneas Táctico consideraba como el supuesto más importante
de la voluntad de defensa de la polis?
La igualdad
política de los ciudadanos en la democracia extrema servía de trampolín para la
exigencia mucho más trascendente de la igualdad material; las consignas eran
aquí la abolición de las deudas y la nueva división de la tierra, frases hechas
que encontraban un eco vivo precisamente en las capas más pobres de la
población. El estado se veía obligado constantemente a procurarse nueva tierra
para la colonización; la cuestión del pan y el hambre se había convertido en
palanca importante de la política y en la asamblea popular se mostraba
abiertamente el egoísmo desnudo del demos, el egoísmo de los que se habían
acostumbrado a meter también su cuchara en la sopa pública (Aristófanes, La
asamblea de las mujeres). La frase de Bismarck que se refiere a que, por
regla general, la existencia de los feacios más cómoda que la de los espartanos,
dado que los primeros se dedicaban a comer y beber y estar protegidos sin
aportar por ello ningún sacrificio o aportando el menor posible, describe
también a una gran parte de los atenienses del siglo IV, especialmente a los
más. acomodados de ellos. Había pasado a ocupar el lugar del interés político el afán de dinero; las
cuestiones económicas dominaban los debates de la Asamblea, y todo político, quisiera o no, había de enfrentarse a los
problemas económicos.
Un documento
contemporáneo sobre el pensamiento económico lo tenemos en la obra de Jenofonte De los ingresos (Póroi), escrita
alrededor del año 354. Jenofonte proclama abiertamente, en ella, que el estado está
obligado ante todo a alimentar a los ciudadanos, y la afluencia de éstos al
comedero público la considera como algo perfectamente natural. Dice que “el
florecimiento y la prosperidad de Atenas dependen en primer lugar de sus
finanzas; que un estado que posee dinero está asegurado contra todos los
infortunios, en particular contra las malas cosechas e incluso contra las guerras”.
Se considera aquí al estado como el gran organizador de la vida económica y, en
consecuencia, se exponen una serie de propuestas para la mejora de los
ingresos. No cabe duda que esta obra fue escrita bajo la impresión deprimente
del resultado desafortunado de la guerra social (357-55), en la que los
atenienses habían perdido una gran parte de su imperio. Constituye un documento
valioso sobre el deseo de paz que reinaba entonces en Atenas.
Los griegos aún
no habían descubierto el arte de establecer un presupuesto. Resulta fácil
imaginar que esto había de convertir la administración financiera en un problema
prácticamente insoluble. Tanto más hay que apreciar, pues, el mérito de
individuos cómo Calístrato, Eubulo y Licurgo, que introdujeron orden en las finanzas atenienses. Va ligado a la
aparición del pensamiento económico en el siglo IV el desarrollo de un verdadero
sistema bancario. Muchas de estas instituciones empezaron en forma muy modesta,
pero reunieron luego, como el banco de Pasión, en Atenas, grandes fortunas. Es
muy probable que el origen del negocio
bancario se deba al hecho de que la diversidad de las monedas que circulaban en
Grecia, de valor distinto, hacían imprescindibles las operaciones de cambio. La
ganancia principal la reportaba, por supuesto, el préstamo de dinero, para el
que había que pagar intereses muy altos. El mercado de capital era sumamente
sensible alas crisis exteriores; en tiempos de guerra el tipo de interés subía
regularmente, llegando durante la guerra de Corinto, por ejemplo, al 25 por
100, en tanto que en tiempos normales era del 12 por 100 anual. Aquel que era
entendido en esta clase de negocios podía hacerse sumamente rico.
Así, por
ejemplo, Pasión pudo retirarse, al parecer, después de una actividad de
treinta años, con una fortuna entre 40 y 60 talentos, pese a que había empezado con nada.
En conjunto
se aprecia inequívocamente durante iodo el siglo IV un lento aumento de los precios
y, con ellos, de los jornales. A gran número de los pobres y los paupérrimos se
enfrentaban unos pocos ciudadanos ricos cuyas fortunas alcanzaban alturas de
vértigo. Así se dice de Conón que en el momento de su muerte poseía una fortuna
de cuarenta talentos (1 talento = 60 minas = 6.000 dracmas = 36.000 óbolos), de
los que su hijo Timoteo heredó diecisiete. Era considerado como uno de los
individuos más ricos de Atenas. El año 378/377 se practicó en ésta un censo de
las propiedades privadas. Dio un total de 5.750 talentos en el que, sin
embargo, no estaban incluidas ni las propiedades del estado ni la posesión de
los thetes, esto es, de la clase tributaria
más baja. Es probable que la fortuna total del conjunto de los ciudadanos atenienses
fuera en el siglo IV mucho más alta. Este censo constituyó la base, para la
recaudación de impuestos directos, cuyo importe se regía por las necesidades
del estado en cada caso.
Sin embargo,
a pesar de los impuestos y las liturgias, cuya carga se trató de distribuir en
Atenas en el 357 de modo más equitativo por el sistema de las sinmorías, seguían produciéndose durante las guerras
grandes brechas en las finanzas. Con el objeto de colmarlas, los griegos no
reparaban en tomar de los templos préstamos obligatorios y en
aplicar este dinero a fines políticos. Y en casos de grave urgencia tampoco
vacilaron en fundir las ofrendas votivas de plata. Son significativos los empréstitos de los focenses con
los templos en Delfos, pero lo cierto es que no hicieron más en la tercera
guerra sagrada (356 a 346) que lo que ya habían hecho otros, como los
atenienses y los arcadios, éstos últimos en Olimpia. Mucho más rigurosos que
los gobiernos de las polis griegas eran los tiranos, especialmente Dionisio I.
Trabajaban éstos, para poder subvenir al gran gasto de los mercenarios en las
guerras, con confiscaciones e impuestos directos. El segundo libro del Económico que figura entre las
obras que se atribuyen a Aristóteles, expone una serie de ejemplos de las
prácticas financieras de los tiranos y otros personajes. Aunque esta obra no
revela precisamente una perspicacia profunda, es valiosa, con todo, como
reflejo de la cultura de su tiempo. Proviene probablemente de después de la muerte de Alejandro,
y es posible que fuera escrita antes del año 306/05.
Pese a sus
rasgos materiales inconfundibles, el siglo IV es una época de gran
florecimiento intelectual. En Platón y Aristóteles tuvieron los griegos a dos
individuos cuya obra perdurará mientras haya hombres en la tierra. Adondequiera
que se mire, por todas partes se agita vida nueva: en retórica, en historia, en
las ciencias exactas, en medicina y, no menos, en las artes plásticas. Incluso en el
campo de la técnica se realizan notables inventos, aunque se aplicaron en la
mayoría de casos al arte de la guerra.
La vida de
Isócrates (436-338) transcurre en buena parte en el siglo IV. Se ha hecho
famoso por sus discursos pomposos y, en los últimos años de su vida, por los manifiestos
que dirigió a Filipo II, rey de los macedonios. Isócrates era sin duda un
patriota ateniense, pero esto no limitaba en modo alguno su visión, y había
apreciado claramente que Grecia sólo podría mejorar si se lograba crear espacio
para él excedente de población del país. Pensaba al respecto ante todo en la conquista
de Asia Menor por medio de una guerra contra los persas; el jefe había de ser, según
él, el rey de Macedonia. Isócrates no pudo ver la realización de sus deseos, pero
sus obras prepararon eficazmente el comienzo de una nueva era. Su actitud
frente a la democracia ateniense era totalmente distinta. No le gustaba el
dominio de la masa, y no puede considerarse casual que toda su vida se
abstuviera de presentarse ante la asamblea popular. En Atenas se convirtió en centro de un gran grupo
de alumnos procedentes de todo el mundo griego. También los historiadores
griegos Teopompo de Quíos y Eforo de Cumas figuraron, con muchos otros, entre sus discípulos. Isócrates tenía predilección por las grandes individualidades.
Así, por
ejemplo, dirigió folletos a Nicocles, rey de Salamina en
Chipre, en los que se ha visto una especie de «espejo de príncipes». También con Dionisio I de
Siracusa, con Jasón de Feees y con el macedonio
Filipo II mantuvo relaciones estrechas. La glorificación de los gobernantes era
totalmente contraria a las máximas de la democracia ateniense, pero Isócrates nunca
tuvo en su ciudad natal dificultades graves, lo que constituye un signo del
gran prestigio de que gozaba también entre sus conciudadanos. De temperamento
muy distinto era su contemporáneo más joven, Demóstenes (384-322 a. C.). El que
lee sus discursos se siente profundamente
impresionado, aun hoy, por el alto patetismo y por la gran pasión que vibran en
este individuo Como ningún otro supo conmover al pueblo en la asamblea e inculcarle
su voluntad. En la elección de los medios al respecto no era en lo más mínimo
pusilánime; quien quisiera lograr algo entre los ciudadanos de la gleba y los
artesanos no habría de temer prodigar gruesas capas de pintura, aun a expensas
de la verdad. Acerca de su importancia como orador no puede subsistir duda
alguna; pero la cosa es distinta por lo que se refiere al juicio sobre su
política, que terminó en catástrofe en la derrota de Queronea (338). Para el
clasicismo Demóstenes no fue solamente el mayor orador, sino también un
político eminente, el más importante que Atenas haya poseído desde Pericles.
Por ejemplo, el erudito Arnold Schaefer, a quien la ciencia debe un libro
imprescindible sobre Demóstenes, ha centrado toda la historia del siglo IV
alrededor de este gran héroe. Incluso Werner Jaeger se ha esforzado, en su
libro sobre Demóstenes, en hacer también del gran orador un gran político.
Sin duda,
Demóstenes fue una personalidad fascinante y nada tiene de sorprendente que
precisamente los políticos prácticos desde Niebuhr hasta Clemenceau, se hayan
sentido atraídos por él. Sin embargo, a Demóstenes le faltaba una cualidad que
es absolutamente indispensable para el estadista. En efecto, después que hubo
adoptado posición contra Macedonia y el rey Filipo, ya no fue capaz de
rectificar y de olvidar. Faltaba a su política el elemento de la tolerancia y
la conciliación, sin el cual una política a largo plazo resulta imposible.
Además, al transportar el antagonismo político entre Atenas y Macedonia al
plano de la cultura, ahondó e horas decisivas la brecha entre Macedonia y
Grecia, acabando incluso por hacerla insuperable.
Durante
veinte años Demóstenes tuvo en Atenas un rival con el que estaba en
violentísima pugna. Este rival era Esquines, dotado por la naturaleza con todos
aquellos dones que adornan a un buen orador: tenía una voz agradable, una
presencia simpática, era además valiente y poseía el don de la improvisación,
en la que era superior a Demóstenes. Procedente de un medio humilde y opresivo,
se hizo rico a través del matrimonio, después de una actividad pasajera como
escribano público y actor dramático, con lo que pudo llegar a ser orador. A los
cuarenta y cuatro años (le llevaba a Demóstenes seis años) figuraba en la
embajada que el pueblo de Atenas envió a Filipo II, en Pela, bajo la dirección
de Filócrates. A partir de entonces fue siempre un
partidario convencido del rey Filipo II y un adversario no menos decidido de
Demóstenes. Los discursos de Esquines que se conservan, sólo tres en total,
están formalmente a plena altura, no les falta ni elegancia ni fuerza
persuasiva. Pero sus cualidades no le preservaron de la catástrofe. El año 330
perdió en un «proceso de la corona» frente a su adversario Demóstenes y fue
desterrado. Murió en Samos, casi a los setenta y cinco años, sin haber sido
rehabilitadlo en su patria.
Al lado de Demóstenes
y Esquines vivían y actuaban en Atenas otros muchos oradores; la lista de los
nombres es larga: Hipérides, Hegesipo, Licurgo,
Foción, Démades y, además, Dinarco,
natural de Corinto. El más importante de todos ellos es, sin duda alguna, Hipérides, contemporáneo de Esquines y discípulo de Platón
y de Isócrates. Habiendo hecho fortuna como administrador de bienes, se batió
en política del lado de Demóstenes. Era objeto de todas las conversaciones
tanto por sus brillantes discursos como por sus debilidades frente al sexo
femenino. No es casual que sea de él un discurso de defensa de la cortesana Friné, que había sido acusada de impiedad. El proceso, que
probablemente tuvo lugar después del 350, terminó, al parecer, con la
absolución de Friné.
El siglo V
fue la época del gran florecimiento del drama ático y de la comedia antigua. De
los grandes trágicos, ninguno vivió el principio del siglo IV y, de los
comediógrafos, únicamente Aristófanes. Si del arte dramático del siglo IV
sabemos relativamente poco, se debe a que, poco después de comienzos del siglo,
Eurípides se convirtió en cierto modo en amo y señor del escenario ático. Lo
que su propio tiempo le había negado le fue prodigado después de su muerte con
excepcional abundancia. Por lo demás, la producción dramática del siglo IV
dista mucho de ser exigua. El ateniense Astidamante escribió al parecer unas 240 tragedias y sátiras, y Carcino 160, para no
mencionar más que los dos más fecundos.
Y en los dos
últimos decenios del siglo hizo su aparición en las comedias de
Menandro la «comedia burguesa» que, desprendida por
completo del elemento político, expone problemas puramente humanos, según lo confirma también su Díscolo, descubierto
recientemente en un papiro en Ginebra. Entre Aristófanes y Menandro se sitúa la llamada «comedia media», de la que, aparte de
cierto número de nombres de autores, sabemos poco. Sin embargo, parece
desprenderse, de los títulos y de pequeños fragmentos, que las
alusiones y las piezas políticas no faltan en ella. La «comedia media» fue un
drama de transición y comprende la época que va desde el fin de la guerra del
Peloponeso hasta la aparición de Menandro. El cambio externo más importante es
la supresión de la parábasis («digresión»), así como la de los cantos del coro,
que eran obligatorios todavía en la comedia de Aristófanes.
Precisamente
durante esta época se construyó un gran número de teatros en Grecia. Figura
entre los más bellos el teatro de Epidauro, del que se menciona como arquitecto
a Policleto, que construyó también el célebre edificio circular, Tholos,
en Epidauro. Pero es posible que el teatro de Epidauro no se construyera hasta
el siglo III. El teatro de Dioniso, de Atenas, se inició en el siglo IV, igual que
las construcciones en Pela (Macedonia), Siracusa y Halicarnaso.
En Belfos
quedó destruido por un incendio el año 373/72 el muy famoso Templo de Apolo.
Fue reemplazado por uno nuevo, cuya construcción se prolongó por muchos años.
Vigilaba el progreso de la misma una comisión, la de los naopoioi («constructores de templos»); la lista de los miembros de esta comisión y la de
los estados que representaban nos proporciona una imagen aproximada de las
proporciones y los desplazamientos de poder en la Anfictionía délfica a
mediados del siglo IV. El nuevo templo quedó terminado alrededor del año 320;
levantado sobre los cimientos del antiguo templo preclásico de Apolo,
constituía, entre las construcciones del resto de Grecia, un anacronismo, lo que
se debe indudablemente al sentido conservador del clero de Delfos. Aun después
de las excavaciones del templo, subsisten numerosas interrogantes; en
particular nos gustaría saber en qué lugar distribuía la Pitia sus famosos
oráculos, si se encontraba este lugar en el interior del templo, en qué lugar
esperaban los creyentes y dónde se echaban las suertes mediante las cuales se
daban asimismo oráculos. A todas estas preguntas aún no tenemos respuesta
alguna. Por lo demás, Delfos no había perdido durante el siglo IV nada de su
importancia; numerosos estados se disputaban su amistad, y muchos de ellos
poseían en Delfos el privilegio de la promanteia,
esto es, el derecho de la admisión preferente en la consulta del oráculo. Entre
los estados privilegiados figura también la isla de Esciato con sus colonos.
Entre las
grandes maravillas del mundo figura la tumba que el dinasta de Asia Menor Mausolo de Halicarnaso (muerto en el 353) se hizo
construir. Fue completada después de su muerte por su hermana Artemisia. De
modo general ya nos encontramos aquí en presencia de una
arquitectura que anticipa ciertas manifestaciones de la época helenística. Trabajaron en las
esculturas de la tumba los maestros más importantes, entre
otros, Praxíteles y Escopas. Además del Mausoleo, Asia Menor
occidental poseía también en materia de construcciones destacadas el Templo de la Artémide de Éfeso y el Santuario de Atenea Políade, en la pequeña ciudad, de Priene;
este último fue dedicado por Alejandro el año 334. En cambio el grandioso
Templo de Apolo en Dídima junto, a Mileto, parece que no fue empezado hasta el
año 300.
En general,
los artistas, escultores y pintores, encontraron un vasto campo para su
actividad en el siglo IV. Toda vez que los originales se han perdido en la
mayoría de los casos, sólo podemos formarnos una idea de la capacidad de los
maestros a través de copias tardías. Los mayores escultores son Praxiteles de Atenas, Escopas de Paros y Lisipo de Sición,
que se ha hecho célebre como escultor en bronce. El escultor Lisipo, al igual
que el pintor Apeles de Colofón, hizo varias esculturas de Alejandro Magno.
Tampoco
puede hablarse de que el siglo IV fue una época de retroceso en materia de
arte, siendo más bien cierto lo contrario: las diversas escuelas locales, sobre
todo en el Peloponeso (Argos, Sición, etc.), desarrollaron una rica vida propia
y enriquecieron así el arte de los griegos con muchas obras maestras. Lo que no
cabe negar es que ya no son objeto de representación los dioses, sino los
hombres, especialmente los hombres bellos. Incluso en las imágenes de los
dioses destacan los rasgos humanos. En el arte se reduce la distancia entre lo
divino y lo humano, y no es casual que en esta época el ofrecer honores divinos
a individuos superiores se hiciera cada vez más frecuente.
La ciencia
del siglo IV se desarrolló ante todo por el ímpetu de las grandes escuelas de
filosofía de Atenas, esto es, la Academia y el Perípato.
Sus alumnos
llevaron su influencia a todo el mundo conocido. Se desarrolló
independientemente y siguiendo sus propios derroteros la ciencia de la
medicina, que tuvo sus centros sobre todo en los lugares con grandes escuelas
de médicos, esto es, en Cos y en Cnido. Cos es la sede de la escuela de
Hipócrates, que después de la muerte del maestro fue proseguida por sus hijos y
su yerno. La escuela de Cnido tiene en Eudoxo un gran nombre; sin embargo,
Eudoxo se hizo más famoso como naturalista, astrónomo y matemático que como
médico. Uno de los grandes centros de la medicina fue, en la metrópoli griega,
Epidauro, con el Templo de Asclepio (Esculapio), dios de la salud. Aquí fueron
a buscar curación mediante incubación —procedimiento consistente en dormir en
el templo— enfermos de todo el mundo griego. Poseemos cierto número de
inscripciones relativas a curas milagrosas que poseen gran valor, no sólo como
documentos de la medicina de los siglos IV y III, sino también como testimonios
histórico-culturales. Entre las curaciones milagrosas hay algunas que cabe
designar indudablemente como curas de impresión. He aquí un ejemplo: «Un
muchacho mudo. Vino al Santuario a causa de la voz. Cuando hubo efectuado el
sacrificio previo y cumplirlo las prácticas, el muchacho que lleva el fuego
para el dios, con la mirada en el padre del muchacho le pidió que se
comprometiera, si obtenía aquello para lo cual había venido, a realizar el
sacrificio de gracias en el plazo de un año. En esto exclamó de repente el
muchacho: ‘me comprometo’. El padre se asustó y le pidió que lo repitiera. Lo
repitió. Y en adelante estuvo sano».
Acudía a
Epidauro una gran multitud de enfermos. Entre los pacientes aparecen también
algunos personajes conocidos por la historia, como Andrómaca (o Tróade), esposa
del rey Aribas de Epiro: parece que también el orador
griego Esquines estuvo en Epidauro.
El siglo IV
es la época de las grandes personalidades; Jenofonte e Isócrates glorificaron a
reyes y tiranos, y esperaban de ellos la solución de las dificultades a
las que Grecia se enfrentaba. No nos sorprende que muchos de ellos fueran
objeto de honores divinos o los exigieran de sus súbditos. Así, por ejemplo, Clearco,
tirano de Heraclea, en el Ponto, que en su día había sido discípulo de Platón, se hacía pasar por hijo de Zeus.
Llevaba un manto de púrpura, una corona de oro y en su mano el cetro o el relámpago;
el águila áurea de Zeus era llevada delante de él. Se pintaba la cara de rojo,
lo que constituye un paralelo del triumphator romano, que se pintaba la cara y las manos con minio. Pertenece también al
siglo IV el médico siracusano Menécrates, quien
firmaba sus cartas como «Menécrates-Zeus»; se
disfrazaba de Zeus y tenía en su séquito una serie de personajes prominentes,
quienes añadían a su vez a sus nombres personales nombres de dioses. Menécrates estuvo al parecer en relación tanto con Agesilao
(muerto en el 361) como con Alexarco, hermano de
Casandro, quien pasa por ser el fundador de la ciudad de Uranópolis en la Calcídica (después del 316 a. C.). Por lo demás, no existe la menor duda,
en Menécrates, de que se trata de un caso patológico.
No obstante, acudía a verle mucha gente. Fenómenos como los de Clearco y Menécrates ayudan a comprender la monarquía divina
helenística instituida por Alejandro y los príncipes helenísticos.
El siglo IV
es, en conjunto, una época de transición. La cultura de la época anterior
proyecta todavía su sombra en gran medida durante este siglo, pero se muestran
ya nuevos impulsos que llegaron a abrirse paso más adelante, en el período
helenístico. El punto crítico se encuentra alrededor del año 360 a. C. Con la
batalla de Mantinea (362) la época de las formaciones de hegemonías griegas toca a su fin,
y el año 359 asume el gobierno Filipo II de Macedonia. Sin embargo,
para la cultura griega es característica la formación de nuevos centros. Sin
duda, Atenas sigue siendo el centro intelectual del mundo antiguo, pero hay
también otras metrópolis intelectuales en el ámbito griego que comienzan a
emularla. En un punto, sin embargo, nadie discute el dominio de Atenas: el
dialecto ático es comprendido donde quiera que habiten griegos, y Filipo II lo
declaró idioma de la administración en Macedonia, pese a que políticamente
estaba enemistado con Atenas. Este hecho se nos hace más comprensible desde que
también ya Ctesias de Cnido, que vivió por algún tiempo como médico en la corte
persa, se servía del ático (poco después del 400. a. C.). Sus Persiká («Pérsicas») están escritas. en ático, y no
en jonio. El dominio universal del espíritu griego sería inconcebible sin el
vínculo unificador de un idioma común. Y este idioma universal existía en la Koiné («dialecto común»), surgida del ático. Ha dominado la vida intelectual griega
hasta que, en los primeros tiempos del imperio, surgió, con el advenimiento del
aticismo, una nueva orientación estilística.
|