SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
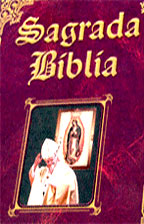 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA. LIBRO TERCERO. LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ROMANOTERCERA PARTE.
DE LA DICADURA
AL PRINCIPADO (49 a. C. - 14 d. C.)
En el mes
de enero del 49, no era la primera vez que un jefe militar volvía contra el
gobierno legal el ejército que se le había confiado, ni la primera tampoco que
las instituciones se mostraban incapaces de enfrentarse con aquel problema.
¿Nunca podría, pues, el régimen republicano mantener dentro de los límites de
la legalidad a aquellos conquistadores a quienes su victoria, desmesurada,
parecía colocar por encima de la condición mortal? Pompeyo había tratado de
aceptar la ley y de regresar pacíficamente a su patria, después de haber
sometido el Oriente. Sin embargo, no había podido evitar tras aquella
demostración pública la reanudación de su lucha por el poder, que él no había
querido por la fuerza, pero que tuvo que asegurarse mediante la alianza clandestina
del triunvirato. Desde Sila, era evidente que la ciudad romana no podía
prescindir de un «protector». ¿Podía tener varios? Cicerón —que, como hemos
dicho, había imaginado una especie de protectorado moral, basado en la
persuasión— no había tardado en tropezar con la rivalidad de Pompeyo. Entre los
dos, era fácil saber quién vencería en la práctica. ¿Qué sucedería cuando los
dos rivales fuesen Pompeyo y César, dos jefes igualmente gloriosos, pero uno de
los cuales ya no estaba cargado más que de laureles un poco ajados por el
tiempo, mientras el otro volvía con una victoria muy reciente? Los oligarcas,
desde luego, habían elegido como protector al menos temible de los dos, al que
sería más fácil eliminar después, y también al que tenía un pensamiento político
menos original, en caso de que tuviese alguno. Así era como, en otro tiempo, el
Senado había recurrido a C. Mario contra Saturnino y Glaucia la gloria de Pompeyo no sería, como la de Mario, más que un instrumento al
servicio de la nobleza.
César era
más comparable a Sila, porque había dado pruebas de su energía y de su
clarividencia política, y su consulado permitía prever lo que sería su acción
si llegaba a tener el poder en su mano. Pero, mientras Sila había alcanzado el
poder en contra de los «populares», César contó con éstos a lo largo de toda su
carrera. El orden nuevo que surgiría de sus reformas, si llegaba a imponerlas,
no se parecería al antiguo. Los aristócratas temían por sus privilegios: lo que
subsistía de las occupationes abusivas, la
posibilidad de exprimir impunemente a los administrados en las provincias (la lex
Iulia de repetundis demostraba que la
administración justa del Imperio era una de las principales preocupaciones de
César), el monopolio de la política general y, en resumen, lo que ellos
llamaban la independencia y la libertad. Los caballeros y, en general, los
hombres de negocios (de los que había un gran número también en los asistentes
del Senado) temían a medidas tales como la anulación de las deudas, a las
confiscaciones dictadas contra los enemigos políticos, a una revolución social
comparable con las que en el pasado habían intentado los demagogos y con la que
había soñado Catilina. Todos tenían miedo de un cambio hacia el poder personal.
Del lado
de César se encontraban los que todo lo esperaban de una revolución: burgueses
arruinados, gentes pobres, incluso aventureros que confiaban en revivir los
tiempos de Sila, las proscripciones y las confiscaciones. Además, las maniobras
de los adversarios de César lanzaban contra él a los hombres menos
recomendables, a los agitadores profesionales. Pero él podía contar con las
masas populares no sólo en Roma, sino en Italia: en la Cisalpina, donde había
multiplicado las colonias de ciudadanos romanos, y también en muchos municipios
de otras partes, en los que, cuando él se presentase, la población le abriría
las puertas espontáneamente. El recuerdo de la guerra de los marsos no se había
extinguido; los corazones iban, sobre todo, hacia aquél a quien se consideraba
como el heredero de los vencidos de la Puerta Colina. La opinión italiana
empieza a ser una fuerza en el juego de la política. Ya Cicerón había podido
oponer a las multitudes de la plebe de la ciudad, sublevadas contra él por
Clodio, el entusiasmo que le testimoniaban las burguesías de las ciudades
italianas. El movimiento es irresistible. Roma se amplía. La escena política ya
no se limita a las asambleas del Campo de Marte, al pequeño espacio del viejo
Foro romano, a las contiones reunidas ante los rostra. Ahora hay que contar también con las
colonias diseminadas, con los ciudadanos de las aldeas y de los campos que
acuden a Roma en los días señalados y cuyo voto tiene un peso relativamente
restringido y se convierte, poco a poco, en un estado. César puede aparecer
como el jefe más indicado de aquel estado, porque espera de él más justicia,
porque sus adversarios son los nobles a los que todos temen a causa de su
orgullo y su rapacidad, porque tiene la aureola de una leyenda, pues ha vencido
a los terribles galos, ha franqueado el Rhin, ha
navegado por el Océano, porque lleva consigo un ejército invencible y porque
sabe recompensar la fidelidad, porque es humano y clemente —al menos, cuando
esto no va contra sus cálculos ni estorba a la realización de sus planes.
I.
EL
TRIUNFO DE CESAR
Pompeyo
había empezado por abandonar Roma para proceder a las concentraciones de tropas
indispensables. Las tropas con que él contaba estaban en el Sur. Dos legiones
fieles se hallaban estacionadas en Capua. Pompeyo confiaba en formar otras
mediante alistamientos en los colonias de veteranos y entre los pueblos del
interior. Pero los resultados no fueron los que él esperaba. Los encargados de
los alistamientos habían actuado con debilidad (por ejemplo, Cicerón, que sólo
hacía unos días que había vuelto de su provincia de Cilicia, en la que había
guerreado con cierto éxito, y que había sido sorprendido por el comienzo de la
guerra civil), y, sobre todo, el rápido avance de César a lo largo de la costa
del Adriático se anticipó a los agentes de Pompeyo.
César
había cruzado el Rubicón, pequeño río que, entre Rávena y Rímini, marcaba la
frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina e Italia, el día 12 de enero
del 49. Aquella misma tarde, había ocupado Ariminum (Rímini), y después,
sin detenerse, había iniciado su avance hacia el Sur. Incluso antes de que
pudiese intervenir el grueso de su ejército, que se hallaba todavía en la Galia
Transalpina, hizo ocupar por algunas cohortes, sucesivamente, Pisaurum (Pesaro), Fanum (Fano) y Ancona, en la ruta costera, y, en el interior, Arretium (Arezzo) y luego Iguvium (Gubbio), en las
puertas de la Umbría. Todas aquellas ciudades acogían a César sin intentar
resistencia alguna. Las tropas que en ellas se encontraban se rendían al
vencedor de las Galias. Sólo una, Corfinio, trató de
resistir, aunque coaccionada, porque en ella había concentrado L. Domicio Ahenobarbo las tropas que acababa de reclutar en los Abrucios. César sitió la plaza, que cayó seis días después
(21 de febrero). Entonces, por primera vez César tuvo a su merced a uno de los
jefes del partido de Pompeyo. Las leyes de la guerra civil le habrían
autorizado a darle muerte, pero se limitó a dejarle ir libre, obligándole a
entregar el tesoro que había depositado en la ciudad. La «clemencia» de César
comenzaba a ganarle la estimación de todos los que, de lejos, observaban el
desarrollo de los acontecimientos. Hacía eco a la de Pompeyo en el tiempo de su
victoria sobre Sertorio, cuando se había negado a perpetuar las represalias y
las matanzas.
Al
comprender que no podía resistir en Italia, Pompeyo, que tal vez incluso había
adoptado aquella estrategia desde el comienzo de la guerra, dio carácter
oficial a su decisión de abandonar Italia con todas las fuerzas de que podía
disponer, y se trasladó a Bríndisi. César se lanzó a su persecución con la
esperanza de capturar, de un solo golpe, a Pompeyo y a los senadores que le
acompañaban. Pero Pompeyo había previsto aquel movimiento. Se encierra en
Bríndisi y opone fortificaciones de campaña a los ataques de César. Finalmente,
a pesar de los esfuerzos de éste, consigue embarcar la totalidad de sus tropas
y llega a Iliria. Pompeyo ponía toda su esperanza en un Oriente en el que todas
las ciudades y todos los reyes eran «clientes» suyos. Dueño de Oriente, lo
sería también del mar, y podría hacer efectivo el bloqueo de Italia e impedir a
los convoyes que llevasen a Roma el trigo indispensable. César, a quien el
pueblo haría responsable de la carestía, no podría hacer frente a la cólera de
la multitud. Así nacía ya el plan que, algunos años después, Sexto Pompeyo,
heredero de la estrategia paterna, aplicaría contra Octavio.
Aquella
decisión tuvo una consecuencia que Pompeyo no había previsto, y fue que los
oligarcas aparecieron más que nunca como enemigos del pueblo de Roma, y, lejos
de excitar a la plebe contra César, la situación así creada la enfrentó con Pompeyo.
Y no solamente la plebe, sino lo que quedaba en Roma de gentes sencillas, los
indecisos y todos los que no se consideraban bastante importantes para tener
que tomar partido a toda costa. Cuando César hizo su entrada en Roma el 3 de
marzo y propuso a los pocos senadores que permanecían en la ciudad el envío de
una delegación a Pompeyo para negociar la paz, todos ellos se negaron, pues
temían caer en manos de unos hombres que habían proclamado que quien no
estuviese con ellos estaría contra ellos. Entre los dos, aquellos senadores
preferían a César. Este tomó inmediatamente las medidas necesarias: hizo traer
trigo «de las islas», es decir, sin duda, de Cerdeña y de Sicilia, mientras la
circulación marítima era libre; para el futuro, decidió ocupar aquellas dos provincias
productoras y ordenó, además, asegurarse África, rica también en cereales.
Cerdeña y Sicilia fueron ocupadas sin lucha, pero el ejército del joven Curión,
al que César había encargado de someter el África a su ley, aunque al principio
obtuvo magníficos éxitos, fue aniquilado por los númidas que Juba I había
enviado en ayuda del gobernador pompeyano. Curión pereció en la batalla (20 de
agosto del 49).
Mientras
tanto, César, abandonando Roma ocho días después de haber entrado en ella, se
dirigía hacia España, donde las tropas fieles a Pompeyo constituían, a sus
espaldas, una clara amenaza. Había allí siete legiones al mando de tres legati de Pompeyo, L. Afranio (en la Citerior), M. Petreyo (en la Lusitania) y M. Terencio Varrón (en la
España Ulterior). Cuando César, de camino hacia España, se presentó ante
Marsella, los magistrados se negaron a acogerle. Oficialmente se abstenían de tomar
partido, pero, en realidad, se alineaban al lado de Pompeyo: tradicionalmente
el gobierno oligárquico de Marsella era aliado del Senado romano. Allí era
donde Milón había encontrado refugio, tras la condena
que le había prohibido residir en Roma. La ciudad resistiría durante mucho
tiempo a los asaltos de los «cesarianos», mientras Domicio Ahenobarbo,
el indultado de Corfinio, entraba en el puerto con la
flotilla que había reunido, a expensas suyas, en Etruria. Finalmente, César
tiene que contentarse con dejar ante Marsella sólo tres legiones, a las órdenes
de su lugarteniente Trebonio, y confía a una flota
mandada por D. Bruto la misión de bloquear el acceso marítimo. Por su parte, él
prosigue a toda prisa su marcha hacia España, donde su vanguardia, a las
órdenes de C. Fabio, con sólo tres legiones también, se encontraba en difícil situación
(mayo del 49) ante Ilerda (Lérida).
La
campaña de César contra los ejércitos pompeyanos ocuparía todo el verano del
49. Comenzó mal. La posición ocupada por las tropas reunidas de Afranio y de Petreyo es muy fuerte, y, además, unas violentas lluvias
transforman todo el país en pantanos y aíslan a César. En Roma corre el rumor
de que se verá obligado a rendirse. Pero poco a poco la fortuna cambia de
campo. César consigue construir puentes ligeros a través de las llanuras
inundadas. Ante la amenaza, los pompeyanos se retiran hacia el Sur, mientras
varios pueblos íberos se pasan al bando de César, cuyo nombre no se ha olvidado
en España. Antes de que el ejército de Afranio haya podido alcanzar la línea en
la que esperaba fortificarse, los soldados, agotados por una larga marcha y
bajo un sol ardiente, tienen hambre. Capitulan en campo abierto (2 de agosto).
Como de costumbre, el vencedor se muestra moderado y se limita a exigir la
desmovilización del ejército pompeyano.
Quedaba
el ejército de Terencio Varrón, que defendía la España Ulterior, la antigua
provincia de César. Este, con una escolta de 600 caballeros, no tuvo más que
presentarse para que las poblaciones indígenas le acogiesen como liberador. Ni
siquiera fue necesario combatir. Una legión se le rindió y se puso a su
servicio. Varrón le llevó la rendición de la segunda. Como vencedor hizo su
entrada en Gades (Cádiz), donde, en otro tiempo, cuando era cuestor, un sueño
le había prometido el imperio del mundo. En el camino de regreso recibió la
rendición de Marsella, que perdió en la aventura su autonomía económica, aunque
conservó su independencia política. Pero César le quitó los territorios que
Roma le había adjudicado en los años precedentes. El papel económico de
Marsella no había terminado, pero, en adelante, ya no podría desempeñarlo más
qué en el seno del Imperio y bajo las formas consentidas por Roma.
En
Marsella, César fue informado de que había sido proclamado dictador por el
pretor Lépido, su propio agente en la ciudad y a quien él había encargado
administrar Roma durante su ausencia. Poco a poco, la rebelión de César va
adoptando formas legales. El dictador —tomando, por algunos días, el título al
que Sila había dado nuevo honor— se dedicó a hacerse elegir para el consulado
por los comitia centuriata, legalmente
convocados por él en virtud de su imperium dictatorial. Con él es elegido, según la norma, un segundo cónsul, P. Servilio Isáurico (era el yerno de Servilia,
la amante de César). En su calidad de cónsul en ejercicio (a partir del 1 de
enero del 48) César proseguiría la lucha contra los pompeyanos, los cuales,
lejos del pueblo romano y del sagrado suelo de la Urbs,
no enarbolan más que fantasmas de magistraturas, títulos caducados, vacíos de
toda sustancia y de toda legalidad. Consecuencia imprevista de la estrategia de
Pompeyo: es el imperator rebelde el que ahora aparece como defensor de las
leyes, y son los senadores que han seguido a su jefe los que se convierten en
desterrados y en hombres sin patria.
En
realidad, el mundo se había dividido en dos. Pompeyo llamaba a los aliados de
Roma, hasta las más lejanas fronteras, y los contingentes afluían a Macedonia,
donde se había instalado el «gobierno provisional», que consistía en unos 200
senadores, todos magistrados o antiguos magistrados, que formaban como el
«consejo» de Pompeyo. Todo el mundo helénico ofrecía sus recursos. La guerra
civil había hecho realidad aquel enfrentamiento de Occidente y de Oriente que
la política de los Padres había temido tan frecuentemente, y los poetas
gustarán de imaginar que aquella lucha fratricida convertía en realidad el
sueño de Aníbal. El centro del dispositivo de Pompeyo era la ciudad de
Dyrrachium (Durazzo), donde podían confluir las líneas de comunicación
terrestres y marítimas,
César,
dispuesto a ir a buscar la decisión allí donde el enemigo se encontraba, hizo
pasar el Adriático a siete legiones en pleno invierno (4-5 de enero del
calendario prejuliano, finales del noviembre
juliano). Las ciudades griegas (Orico, Apolonia,
Bilis, Amancia) abren sus puertas a César, investido
legalmente a sus ojos del poder consular. La navegación tuvo éxito, a pesar de
la presencia en el Adriático de una escuadra, mandada por Bíbulo, el antiguo
colega infortunado de César en la edilidad y en el consulado. La segunda acción
de César, tras aquel primer éxito debido a la sorpresa, fue la de llamar junto
a sí al resto de su ejército, que se encontraba a la expectativa en Bríndisi,
al mando de Antonio. La llegada de Antonio se hizo esperar hasta el comienzo de
la primavera, y, cuando se produjo, los transportes, bajo la amenaza de la
escuadra pompeyana e impulsados por el viento, tuvieron que desviarse hacia el
Norte. Tocaron la costa cerca de Lisos, mucho más allá de Dirraquio. Los
ciudadanos romanos de Lisos, que en otro tiempo habían recibido algunos favores
de César, acogieron a Antonio y le facilitaron el desembarco. A pesar de
Pompeyo, que intentó, aunque en vano, sorprender a Antonio, César y su
lugarteniente establecieron contacto, y Pompeyo tuvo que establecerse en la
costa, al sur de Dirraquio, para mantener, al menos, sus comunicaciones
marítimas con esta ciudad.
En Asia,
mientras tanto, Metelo Escipión, suegro de Pompeyo (que se había casado con su
hija Cornelia después de la muerte de Julia), continuaba reuniendo hombres y
recursos con una energía que, según César, llegaba a la crueldad. Con todas las
fuerzas de que disponía debía volver a Macedonia y, con el ejército de Pompeyo,
atacar a César. Este veía el peligro. Sabía que su propia flota, destruida por
los pompeyanos después del paso de Antonio, cuando los barcos regresaban a
Italia, ya no podría asegurarle una eventual retirada. Para reforzar su
posición, empezó por extender su zona de acción, ganando para su causa algunas
ciudades etolias y tesalias. Las alianzas que así pudiera concertar le
ayudarían a asegurar el abastecimiento de sus tropas. Pero, con lo que le
quedaba de las legiones, comenzó al mismo tiempo a ejecutar una maniobra cuya
idea le había sido sugerida, sin duda, por su victoria de Alesia.
Pompeyo se encontraba ahora en la costa, a algunos kilómetros al sur de
Dirraquio. César, se propuso aislarle, construyendo alrededor de su posición
una gran trinchera que cortaría sus comunicaciones con el continente. La obra
quedó terminada hacia mediados de julio (prejuliano,
es decir, fines de mayo). Pompeyo, incapaz de mantener por más tiempo a su
ejército en una situación que el calor hacía intolerable para la tropa tuvo que
forzar el bloqueo y huir hacia el Sur, puesto que le era imposible conservar
comunicaciones directas con Dirraquio. César había logrado, pues, desbaratar
el dispositivo enemigo, aunque no hubiera podido reducir a la inacción a
Pompeyo.
Este se
había propuesto como objetivo el de reunirse con su suegro, que se encontraba
en Tesalia. Mientras se dirigía hacia el Este por la Vía Egnatia, César tomaba
la misma dirección, más al Sur, por el valle del Aoos,
recibiendo, de camino, la rendición de las pequeñas ciudades que se hallaban en
su ruta. Los dos ejércitos se encontraron frente a frente en Tesalia, en la
llanura de Farsalia, a comienzos del mes de agosto (prejuliano).
La batalla se entabló el 9 de agosto (prejuliano, es
decir, el 28 de junio). Pompeyo contaba con su caballería para ejecutar un
movimiento envolvente por la izquierda. No estaba seguro de su infantería,
heterogénea, menos aguerrida que la de César. Este preparó la maniobra,
destrozó la carga de los caballeros pompeyanos, y luego penetró en las legiones
enemigas. La decisión de la batalla se produjo hacia el mediodía. Cuando las
legiones de César se lanzaron al asalto de su campo, Pompeyo huyó con algunos
caballeros. Después, sin detenerse, llegó a Mitilene, donde se encontraban su
mujer, Cornelia, y su segundo hijo, Sexto. Allí, desalentado, aunque todavía
fingiese mostrarse confiado, deliberó con sus amigos acerca del partido a tomar.
Tenía la intención de pedir asilo al rey de los partos, con el que mantenía
relaciones personales desde sus campañas en Oriente. Pero se le advirtió que
comprometería la dignidad romana yendo a suplicar al vencedor de Craso, y
expondría a mil ultrajes a su joven mujer en aquella corte tan poco respetuosa
del honor femenino. Se adoptó, pues, la decisión de dirigirse a Egipto, donde
el joven rey Ptolomeo XIII (tenía diez años) había sido restablecido en el
trono gracias a Pompeyo, y era su protegido. Cuando se presentó ante Pelusio, donde se encontraba el rey con sus consejeros, los
que rodeaban a Ptolomeo resolvieron asesinar a Pompeyo para ganarse el
reconocimiento de César. El cálculo era, a la vez, odioso y estúpido. Era el de
unos hombres viles: un eunuco, Potino; un maestro de
retórica, Teodoto de Quíos; un soldado, Aquilas, que mandaba las tropas reales. Fue un antiguo
centurión romano al servicio del rey, Septimio, el que asestó el primer golpe.
Después, la cabeza de Pompeyo fue separada del cuerpo para ser presentada a
César cuando llegase, y el cadáver fue abandonado en la costa (28 de septiembre
= 16 de agosto del 48).
Durante
aquel tiempo, César, dueño de todo el continente, ya no podía temer más que a
las flotas de sus adversarios, pero la huida y luego la muerte de Pompeyo
habían desorganizado el partido senatorial. Sin dar tiempo a los supervivientes
de recobrar sus ánimos, César había comenzado un verdadero paseo triunfal a
través de Asia recibiendo por todas partes la sumisión y la ayuda de ciudades y
pueblos, que rivalizaban en ofrecerle los más grandes honores. Por último, el 2
de octubre (19 de agosto) llegó a Egipto al mando de una flota, una parte de la
cual le había sido facilitada por los rodios. Allí, cuando le presentaron la
cabeza de Pompeyo y su anillo, César lloró. Ya en la antigüedad, era un
ejercicio clásico el de preguntarse por la sinceridad de aquellas lágrimas.
Ciertamente, el gesto de Ptolomeo le libraba de un adversario todavía temible.
Pero, hasta entonces, César no había resuelto con asesinatos los problemas
políticos. Los lazos que le unían a Pompeyo eran demasiado estrechos y
entrañables pata que él hubiera podido desear, verdaderamente, romperlos con
tal violencia. Probablemente no había renunciado a reconciliarse con Pompeyo, y
es difícil medir la violencia de las emociones encontradas que debió de
experimentar al ver al más ilustre de los romanos convertido en juguete de unos
orientales degenerados; ante aquello, ¿qué importaba la satisfacción mezquina,
inconfesable, el alivio de saber desaparecido a Pompeyo?
César,
dueño del mundo
Entre la
victoria de Farsalia y la de Munda, que consagró el
17 de marzo del 45 la derrota definitiva de los «pompeyanos» en el último campo
de batalla en que se habían reorganizado sus fuerzas, transcurrieron menos de
tres años, caracterizados por otras tantas campañas. Llegado a Alejandría, César
tuvo que enfrentarse con una sublevación de los egipcios, descontentos de ver
al romano instalarse como vencedor en Alejandría y dictar sus condiciones al
joven rey, que estaba entonces en guerra con su hermana, Cleopatra, siete años
mayor que él, a la que César hizo regresar asegurándole una parte del poder.
Asediado en el palacio, resistió a los ataques del eunuco Ganímedes, que había
tomado el mando de las tropas llegadas de Pelusio,
hasta el día en que pudieran llegarle los refuerzos que había pedido a Asia. En
una sola batalla aplasta a las fuerzas egipcias y obliga a Alejandría a pedir
su perdón (27 de marzo = 6 de febrero del 47). Entonces comenzó para César una
aventura extraordinaria: accediendo a las insinuaciones de la joven Cleopatra
(a la que acaba de casar con Ptolomeo XV, hijo, como ella, de Ptolomeo Auletes, pero que sólo tiene unos diez años), remonta con
ella el Nilo en la galera real. Como los reyes de Egipto, César es un dios vivo
y visita sus dominios: un país par el que se sentía atraído, desde hacía mucho
tiempo y al que siempre había protegido contra la codicia de otros ambiciosos
(entre ellos, Pompeyo). Cuando marchó de Egipto en él mes de junio del 47, lo
dejaba confiado a Cleopatra y, sobre todo, a tres legiones, encargadas de
controlar un país difícil, inquieto, el último reino subsistente en torno al
Mediterráneo.
Abandonó
Egipto para trasladarse a Antioquía obligado por la necesidad de reprimir las
audacias de Farnaces, el hijo de Mitrídates Eupátor,
a quien Pompeyo había instalado en el Reino del Bósforo Cimerio. Farnaces,
aprovechando la guerra civil, había tratado de reconquistar el Reino de su
padre. Bastó una sola batalla para consumar la derrota de Farnaces: fue la
batalla de Zela, en el Ponto. Desembarcado en Antioquía el 13 de julio (= 23 de
mayo) del 47, César consiguió la victoria de Zela el 2 de agosto (= 12 de
junio): Veni, vidi, vici —«llegué, vi, vencí»—, dijo César para anunciar a los
romanos su victoria. Farnaces volvió, casi solo, al Bósforo Cimerio y no tardó
en ser asesinado allí. En cuanto a César, regresó a Roma. Hacía su entrada en
la ciudad a comienzos de octubre (mediados de agosto del 47), tras haber
renovado las hazañas de Pompeyo, sometiendo una vez más el Oriente y añadiendo,
incluso, al Imperio un nuevo territorio, Egipto. Y, más grande que Alejandro,
había llevado sus armas desde los confines del Asia hasta las orillas del
Océano. Además, esta vez, ya no había en la ciudad un Senado deseoso de negar
su grandeza al conquistador.
En Roma
se encontró con un motín militar. La mayoría de las legiones de Farsalia habían
sido devueltas a Italia, pero, a causa de la inactividad y del libertinaje,
habían caído en la indisciplina. Acordándose de los veteranos de Sila y de
Pompeyo, aquellos hombres pensaban que Roma les pertenecía. Pero César no había
luchado pata acabar viéndose obligado a acatar la ley de sus antiguos soldados.
Cuando se enfrentó a los amotinados en el Campo de Marte; les preguntó qué
deseaban, y, como ellos le reclamasen la licencia, César los licenció
inmediatamente y añadió: «Y os daré todo lo que os he prometido, cuando triunfe
con otros soldados». Entonces, se hizo el silencio. La idea de que otros iban a
alcanzar nuevas victorias mandados por su jefe, arrebatándoles tal vez las
recompensas y la gloria, penetraba poco a poco en sus espíritus y los
consternaba. César, entonces, a petición de los amigos que le rodeaban, se
dispuso a decirles adiós, puesto que iban a separarse definitivamente, y les
dirigió una corta arenga en la que les llamó Quirites, «civiles». Era
más de lo que aquellos hombres podían resistir. Comenzaron a gritar, diciendo
que se arrepentían de su conducta y que no querían convertirse en civiles. Al
principio César fingió hallarse indeciso y después, como si cediese a sus
súplicas, aceptó que continuasen siendo soldados. Les prometió que, más
adelante, daría tierras a todos, pero. no «como había hecho Sila, confiscando
las propiedades a sus legítimos poseedores y uniendo a los veteranos con los
antiguos dueños desposeídos en unas colonias en las que llegarían a ser los
unos para los otros enemigos perpetuos, sino detrayendo los lotes del terreno
público y comprando con sus propios fondos lo necesario para satisfacer a
todos.
Recobradas
así las riendas de las legiones, César comenzó la reconquista de África, donde
se habían reagrupado los restos del partido pompeyano. La desaparición de
Pompeyo había planteado a los oligarcas el problema del mando. Los debates que
se produjeron acerca de este tema demostraron que era preciso volver a la
designación de un «leader», y la mayoría propuso a Catón, evidentemente el más
enérgico y el más capaz de asumir aquella misión. Catón poseía la autoridad y
el prestigio que le otorgaban la austeridad de su vida y su fidelidad a los
preceptos de los estoicos. Además, su solo nombre, que recordaba los buenos
tiempos de la República y del gobierno senatorial, era un presagio y un
programa. Pero, precisamente en nombre de la tradición que él representaba,
Catón rehusó: el juego de las instituciones atribuía el mando supremo al consular
más antiguo, es decir, a Cicerón, cónsul del 63. Cicerón, a su vez, se negó, lo
que fue considerado por los más fervorosos republicanos como una traición, y
faltó poco para que Cn. Pompeyo, el hijo mayor del Magno, no le atravesase allí
mismo con su espada. Por último, el antiguo Estado Mayor de Pompeyo se
dispersó, y muchos senadores decidieron abandonar la lucha y entregarse a la
discreción de César. Cicerón era uno de ellos. Volvió a Italia y esperó,
durante más de un año, el regreso del nuevo dueño de Roma. César le escribió,
desde Alejandría, para asegurarle su perdón, pero aquel perdón no se hizo
efectivo hasta finales de septiembre del 47, cuando César, en camino desde
Tarento a Bríndisi, descendió del caballo al ver al viejo consular, y mantuvo
con él una larga y amistosa conversación que borraba el pasado.
África
era la única provincia en la que el partido pompeyano podía reagrupar sus
fuerzas gracias a la ayuda de Juba I, el vencedor de Curión. Se adjudicó el
mando a Metelo Escipión, cuyo poder consular era prorrogado automáticamente por
el hecho de que no podían celebrarse elecciones regulares lejos de Roma. César
desembarcó en África en los últimos días de diciembre del 47 (= comienzos del
noviembre juliano). A pesar de graves dificultades iniciales, consiguió, en el
curso del invierno, afirmar su posición, asegurarse en el país un
abastecimiento casi normal y hacer llegar a Sicilia el grueso de sus legiones.
La batalla decisiva se libró ante Tapso, una ciudad
marítima, situada sobre un cabo (Ras Dimasse), al sur
del golfo de Hadrumeto, y ocupada por una numerosa
colonia de ciudadanos romanos adictos al partido de Pompeyo. César destrozó
totalmente a las fuerzas de Metelo Escipión, a las que se habían unido las de
Juba (6 de abril = 6 de febrero del 46). Catón se encontraba entonces en Utica,
cuyos habitantes, en su conjunto, eran favorables a César. Cuando les pidió que
se aprestaran a la defensa de la ciudad, ellos consintieron tan débilmente y de
tan mala gana que Catón comprendió que la partida estaba perdida, y, durante la
noche, se suicidó. Pero antes había tenido cuidado de organizar la salida de
los navíos en los que se habían embarcado los senadores romanos, que
abandonaban África acompañados de sus familias (noche del 12 al 13 de abril =
12-13 de febrero del 46). La opinión aceptó aquella muerte como el inevitable
destino de un mundo agonizante. Las fórmulas que la ensalzaron serán después
resumidas por Lucano, también estoico, educado en la admiración de aquél a
quien se consideraba como el «sabio» romano por excelencia: «la causa
victoriosa fue adoptada por los dioses; la causa de la derrota, por Catón» —los
dioses no se equivocan acerca del verdadero curso de la historia, pero un
hombre tiene derecho a alinearse con los vencidos, si tiene conciencia de que
su destino personal le liga indisolublemente a ellos. Catón murió para no
exponerse al perdón de César, y porque a su alrededor se derrumbaba todo
aquello en que él creía. Moría también porque era el único medio que le
permitía afirmar su libertad: de continuar viviendo, tendría que agradecérselo
a su vencedor. La oposición anti-César se aglutinó en torno al nombre de Catón
aprovechando la confusión que surgió acerca de la noción de «libertad»: la
libertad de Catón, afirmación metafísica, no tenía casi nada en común con la
«libertad» cívica de cuya defensa alardeaban los «republicanos», Cesar
denunciará aquella explotación de un Catón sobre todo legendario, en su
Anti-Catón, desgraciadamente perdido.
El resto
del ejército pompeyano llegó a España. Pero entre los jefes supervivientes no
se puede citar más que a Sexto Pompeyo, Labieno y Acio Varo. César podía considerar definitivamente rota la resistencia, y entre su
regreso a Roma, el 25 de julio (=25 de mayo del 46), y su salida para España, a
finales de año, permaneció en la ciudad, tratando de resolver los innumerables
problemas que en su ausencia se habían planteado y de poner orden en los
asuntos públicos que sufrían los efectos de una guerra tan larga. En aquel
tiempo fue cuando, gracias a la inclusión de tres meses intercalados, compensó
el adelanto adquirido por el calendario oficial sobre el año real y llevó a
cabo la reforma «juliana», que permanecería vigente hasta el tiempo de Gregorio
XIII (1582).
Al fin,
la situación en España obligó a César a trasladarse allí personalmente. Una
parte de las tropas que, tras la expulsión de los «pompeyanos» en el 49,
ocupaban el país, había abandonado la causa de César y se había puesto a las
órdenes de Cn. Pompeyo, con quien había entablado negociaciones ya antes de la
batalla de Tapso. Después de dos meses de campaña,
César obligó a Pompeyo a librar contra él una batalla formal junto a la pequeña
ciudad de Munda, al sur de Córdoba. La batalla tuvo
lugar el 17 de marzo del 45. Fue muy dura, y César tuvo que intervenir
personalmente en la lucha. Pero, al fin, el valor de las legiones cesarianas,
aguerridas y adiestradas en tantos campos de batalla, dio cuenta del
encarnizamiento de un enemigo que luchaba por su vida. P. Acio Varo y Labieno perecieron en el campo de batalla. Cneo Pompeyo logró huir, pero
se vio obligado a llevar una vida de fugitivo, perseguido y muerto unos meses
después. Esta vez, la victoria de César era definitiva. Sexto Pompeyo, el único
superviviente de los hijos de Pompeyo, no reanudaría la guerra hasta mucho
después, en un tiempo en que el propio César habría perecido también.
César se
había elevado por encima de la condición humana. Pero se sentía espoleado por
el afán de emular a Alejandro. El recuerdo de las legiones de Craso no le
abandonaba. Si había llegado hasta las orillas del Océano, al Oeste del mundo,
confiaba en llegar también hacia el Este, por lo menos tan lejos como el
macedonio, hasta las puertas de la India. A finales del año 45 comenzaba a
concentrar, en Apolonia, un ejército destinado a la nueva campaña de Oriente. Y
los Libros Sibilinos, a los que se había consultado para conocer la voluntad
divina acerca de aquella empresa gigantesca, habían respondido que la victoria
sería de los romanos si eran mandados por un rey. Para César no se trataba de
convertirse en rey de Roma, sino de recibir ese título para las provincias que
se proponía conquistar. Sin duda, la profecía de los Libros sagrados estaba
inspirada por el propio César. El sabía que, para gobernar a ciertos pueblos
—su experiencia de Egipto se lo había enseñado—, era necesario observar las
formas políticas a las que estaban habituados. Recordaba también que su éxito
en las Galias había sido el fruto de una diplomacia lo suficientemente hábil
para preparar la acción militar y prolongar las victorias.
La
oposición a César
Pero la
oposición a César no se daba por vencida. Incluso los jóvenes nobles, a los que
él había confiado en atraerse para continuar su obra y reconstruir una ciudad y
un imperio que estuviesen exentos de las debilidades y de las taras del pasado,
le traicionaron en nombre de la «libertad». El alma —o, mejor, la conciencia—
de los conjurados que entonces se reunieron para matar a César fue M. Junio
Bruto, yerno de Catón, hijo de Servilia, que había
sido durante mucho tiempo la amante «oficial» de César y seguía siendo su
amiga; sus relaciones habían sido tan conocidas que, a veces, se aseguraba
—aunque, sin duda, equivocadamente— que Bruto era hijo natural del dictador.
Bruto, como Catón, era estoico, pero no fue por sus convicciones filosóficas
por lo que aceptó las sugerencias de su cuñado, C. Casio, por su parte,
epicúreo. Uno y otro actuaron como romanos, convencidos de que la realeza era
aborrecible —en otro tiempo, Zenón y sus discípulos se habían hecho, por el
contrario, teóricos de la monarquía y se habían complacido en ser amigos de los
reyes. En la sesión del Senado en que debía votarse el decreto atribuyendo a
César el título de rey «fuera de Roma» —pero la distinción parecía vana a los
«tiranicidas»—, Bruto, C. Casio y otros —entre ellos, hombres que, hasta
entonces, habían seguido a César, pero que se negaban a comprometer a Roma en
la aventura de un imperio universal, como Serv.
Sulpicio Galba, los dos Servilios Casca, C. Trebonio y D. Junio Bruto— rodearon a César
y le hirieron con sus puñales (Idus de marzo — 15 de marzo del 44). Confiaban
en que, desaparecido César, la República renacería por sí sola. El propio
Cicerón compartía sus ilusiones. Pero la evolución, que empujaba desde hacía
tanto tiempo a Roma hacia la monarquía, era irreversible. Los asesinos no
habían hecho más que prolongar los conflictos, las guerras, los derramamientos
de sangre a los que el triunfo de César había puesto fin, y no habían entregado
ni podían entregar el poder a una clase de la que ahora se sabía bien que era incapaz
de ejercerlo.
II.
ROMA A LA
MUERTE DE CÉSAR
Era una
Roma profundamente transformada la que el dictador dejaba al morir: aquella
transformación no era, ciertamente, el fruto de su acción personal, sino el
resultado de una evolución iniciada mucho tiempo antes. Pero la energía
incansable de César y la clarividencia de su genio habían contribuido
notablemente a acelerar, precisar y orientar aquella evolución por sí misma
inevitable.
La vida
literaria
Ya hemos
dicho cuáles habían sido las transformaciones políticas. Pero éstas, en todo lo
que no procedía del azar o de las personalidades actuantes y del juego ciego de
las fuerzas económicas, respondían, más profundamente, a unas modificaciones de
orden espiritual que se habían producido desde la época de Escipión Emiliano y
de Polibio, y cuyo reflejo encontraremos en la historia de las obras
literarias. La literatura que nosotros hemos dejado en el tiempo de los Escipiones estaba sometida a la influencia de los filósofos
y, sobre todo, del estoicismo. El teatro de Terencio procede, directamente de
la comedia «sofística» ateniense. Entonces surge otro género o, por lo menos,
se afirma como una creación romana y sirve precisamente para expresar la
reacción de Roma ante aquella invasión de la filosofía. Sin duda, la «sátira»
(tal es el nombre de ese género, así llamado tal vez porque tenía como carácter
esencial el de mezclar todos los temas y todos los tonos) había sido practicada
por Ennio, que reanudaba así una ya larga tradición de poesía moral y didáctica
(la del viejo Apio Claudio Ceco); las sátiras de
Ennio se han perdido casi totalmente, mientras que las de Lucilio, el amigo de
Escipión Emiliano, su compañero de armas en el sitio de Numancia, nos son mucho
mejor conocidas. Pero lo más importante y significativo es que no hubieran sido
escritas por un poeta de oficio, sino por un caballero de la Campania amigo de
los príncipes de su tiempo, que no desdeñó encerrar en unos versos familiares
sus reflexiones sobre las cosas y las gentes, los problemas del espíritu, los
de la literatura e incluso de la gramática, así como los de la vida pública.
Hasta entonces, no había habido ninguna medida común a los asuntos políticos y
a la composición poética; los dos mundos estaban totalmente separados. En lo
sucesivo se comprende que un espíritu claro, aunque fuese el de un noble
romano, de uno de los personajes que llevaban el peso del Imperio y de los más
importantes intereses no podía ya permanecer indiferente a lo que los viejos
romanos consideraban como juegos de griegos. El propio Escipión Emiliano se
interesaba, desde su juventud, por la vida del espíritu. En la ciudad nueva los
problemas de la cultura empiezan a desempeñar un papel, y las obras literarias
a contar en la idea que se hace dé las cosas y en las decisiones que se adoptan
Desarrollo
de la prosa
Paralelamente
a la poesía —pero con algún retraso—, la prosa adquiere una importancia que muy
pronto será decisiva y sobrepasará a la de los poetas, cuya influencia será
eclipsada durante algún tiempo por la de aquélla. La influencia de la prosa se
ejercerá en dos campos: la historia y la elocuencia. La importancia de la
historia había aparecido, con motivo de la segunda guerra púnica, con la obra
de Fabio Pictor; pero ahora ya no se trata de una
confrontación de Roma con el mundo griego, sino que es preciso reconsiderar su
pasado para llegar a una visión clara de lo que constituye su originalidad,
para determinar sus valores esenciales. Este fue el propósito de Catón, cuando
compuso sus Origines. Nunca se admitirá bastante la clarividencia de
aquel pequeño burgués latino que no se limitó a repetir las leyendas ya
tradicionales sobre los primeros tiempos de Roma, ni a exponer los hechos menos
inciertos, que las habían seguido, sino que se preocupó de las otras ciudades,
de Italia entera (por lo menos, sin duda, de los territorios a los que entonces
se conocía con ese nombre y que forman la Italia central y meridional). Dos
generaciones antes de la guerra de los aliados, se rehusaba disociar a Roma de
los pueblos que la habían acompañado y apoyado en su aventura. Es significativo
también que Catón se abstuviese, en general, de nombrar a los personajes cuyas
acciones exponía. Para él, un comandante de ejército es «el pretor» o «el
cónsul». Poco importa la personalidad del que, a sus ojos, no hace más que ejercer
un poder impersonal, del que sólo es el depositario temporal. Según él, la vida
pública no debe estar dominada por los «héroes». Los Origines aparecen
así como un intento de frenar la corriente de la evolución que va desde el
primer Africano hasta César, pasando por Emiliano, Sila y Pompeyo. El «proceso
de los Escipiones» es el aspecto político de una
actitud cuyo reflejo literario se encuentra en la historiografía de Catón.
Inmediatamente,
los historiadores, menos doctrinarios, encontrarán en los hechos que narran,
quieran o no, las hazañas de algunos grandes hombres. Algunos, incluso, se
dedicarán a exaltar esas hazañas, a magnificarlas, para satisfacer ciertos
orgullos familiares. Valerio de Antio, que escribía a
finales del siglo II a. C., se hizo célebre por esa clase de deformaciones.
Pero de la historia «estoniana» ha quedado una huella indeleble en la
historiografía romana, que más que la griega, ha tendido a prestar su atención
a los fenómenos colectivos por encima de los actos personales. Después, Tito
Livio elegirá como centro de su inmensa síntesis a un personaje abstracto, el
Pueblo Romano, entidad inmortal que se presenta como inmutable (o casi) a
través de las vicisitudes de la ciudad. Bastante curiosamente, aquella marca
estoniana se alió con el espíritu filosófico importado a Roma por Polibio, cuyo
pensamiento experimenta también la influencia de la tradición romana. Polibio,
cuando trataba de comprender las causas de la grandeza romana y, sobre todo,
del milagro por ella realizado (implantar un poder estable y fuerte, fundado,
en el interior, sobre la justicia —un resultado que no habían podido alcanzar
los reyes helenísticos en dos siglos, a pesar de todo su poderío), tenía que
buscar la explicación en factores colectivos, en un estado de espíritu general
y no en el genio de unos pocos hombres. Roma jamás había tenido su Alejandro y,
sin embargo, su Imperio era más grande, más sólido, mejor que el del macedonio.
Las razones de este éxito estaban en todas partes y en ninguna, en el aire que
se respiraba en Roma, en las virtudes que en Roma se practicaban.
Aquella
inclinación al análisis histórico, especialmente desarrollada en la escuela
estoica, inspiró a un rodio, Posidonio, que integró también la historia de Roma
en su historia universal, considerándola como un momento especialmente
importante de la evolución cósmica. Posidonio fue amigo de todos los romanos
relevantes a finales de la República (murió, quizás, hacia el 57), y él fue
quien, discípulo de Panecio, transmitió el
pensamiento de su maestro a la nueva generación romana, amplificándolo.
Posidonio se había dedicado a investigar las causas de los acontecimientos
dentro de un período determinado, a descubrir los lazos mismos del Destino.
Tendrá discípulos entre los historiadores de Roma. De su propio tiempo, se cita
a Celio Antípatro o a Sempronio Aselión (a los que
sus fechas, desde luego, impiden considerar, propiamente hablando, como
discípulos suyos, pero que se inspiran, en sus monografías, en el mismo
espíritu que él, el espíritu polibiano si se quiere),
y, sobre todo en el tiempo de César, a Salustio. Pero, antes de Salustio, que
no escribió sus obras hasta después de la muerte de César, un nuevo aspecto de
la historiografía había venido a insertarse en la evolución del género. Muchos
hombres políticos, que habían dirigido la vida pública durante los primeros
años del siglo, escribieron sus memorias: L. Cornelio Sisenna,
amigo y compañero de armas de Sila, aportaba así su testimonio sobre la guerra
civil contra los seguidores de Mario; Q. Lutacio Cátulo, el colega de Mario, M. Emilio Escauro y Rutilio
Rufo habían escrito también sus memorias, y en esta tradición se inscribe de un
modo perfectamente natural la obra histórica del propio César, el Corpus que
comprende la Guerra de las Galias, la Guerra Civil y, bajo su
padrinazgo, la Guerra de áfrica, la Guerra de Alejandría y la Guerra
de España, que ha sido redactado por testigos, por oficiales de los
ejércitos que habían hecho todas las campañas. Este desarrollo de las memorias
(entre ellas se contaban las del propio Sila) dio una gran vitalidad al género
histórico, ligándolo más que nunca a los debates políticos, haciendo de ellos una
sátira o una apología, y siempre, por lo menos en el propósito, un medio de
acción, directo o indirecto.
Es en la
confluencia de estas dos corrientes —la corriente de Posidonio y la de las
memorias— donde hay que situar a Salustio, escritor «cesariano», que resume sus
propias preocupaciones al comienzo de sus dos grandes monografías (la Conjuración
de Catilina y la Guerra de Yugurta; su obra principal, las Historias,
se ha perdido en gran parte) y que analiza la importancia, en la sucesión de
causas, de los dos episodios de la historia reciente que, a sus ojos, han
desviado la evolución de la República. No se comprende la posición de Salustio,
si no se une a estas obras mayores, por lo menos, la primera de las dos Cartas
a César, cuya autenticidad sigue siendo discutida, pero que no debe ofrecer
duda alguna. Lo que en el enunciado de las causas en el Catilina y en el
Yugurta resulta un poco abstracto se concreta en estas cartas, donde se trata
de facilitar un programa de gobierno y de reforma al dictador. Salustio cree
que las desgracias sufridas por Roma, la inestabilidad de su régimen, tienen
causas esencialmente morales y, sobre todas, el amor al dinero; y Salustio ve
muy claro que este amor no es un vicio «primero», sino consecuencia de la
organización tradicional. Sociedad censitaria, Roma no puede ser transformada
más que por la avaricia: el ejemplo de la guerra de Yugurta y el de la
conjuración de Catilina lo han demostrado, a su parecer, suficientemente. La
primera carta a César, que contiene los consejos más precisos, demuestra que la
reflexión histórica desemboca en la acción.
La
elocuencia
Esta
misma tendencia se hace más evidente aún cuando se considera la historia de la
elocuencia, puesto que en ella todo el género tiene por finalidad y por única
justificación, desde luego, la voluntad de actuar. Catón también aquí aparece
como precursor. Es uno de los primeros —tal vez el primero— que quiso que sus
discursos fuesen publicados, más que por vanidad de autor, sin duda con él
propósito de prolongar su acción. En tiempo de Cicerón circulaban 150 discursos
de Catón, todavía vivo; presentaban la imagen de un pensamiento político en el
que los hombres de Estado más recientes iban a buscar argumentos, precedentes,
toda una doctrina, que era la de la República tradicional, la del régimen que
estaba desmoronándose, como hemos visto, bajo la presión de la nobleza y los
efectos de una riqueza acrecentada.
A medida
que la acción iba haciéndose más violenta y que las decisiones de las asambleas
populares adquirían un peso mayor, la elocuencia se convertía en una arma cada
vez más poderosa. Así, los grandes personajes que dominaron la vida pública en
el curso del siglo II fueron todos notables oradores, y se perfilan ya
escuelas, que discrepan entre sí acerca de los medios más adecuados para
persuadir. Por su propia inclinación y por su formación familiar, Escipión
Emiliano prefería el estilo más sobrio de los áticos. Sus cuñados, Tiberio y
Cayo Graco, esperaban más de los efectos patéticos; y no eran ellos los únicos;
la misma tendencia se atribuye, por ejemplo, a Serv.
Sulpicio Galba, que por este medio consigue salvarse
en el asunto de los lusitanos, en el que, sin embargo, había merecido ser
condenado mil veces. Pero en la mayoría de los casos aquella elocuencia sigue
siendo espontánea, casi instintiva, sin haberse formado en la escuela de los
retóricos, ni en el estudio de los modelos. Sobre todo, los personajes cuya
elocuencia natural elogia Cicerón son nobles, senadores importantes, hombres de
Estado. Aparentemente, no hay elocuencia «plebeya». Este rasgo persistirá
durante mucho tiempo aún bajo el Imperio. El arte oratoria será considerada
como una cualidad indispensable a todo romano llamado, por su nacimiento, a la
vida política. Tácito se indigna ante la idea de que Nerón necesite, un día,
consejos o discursos escritos de Séneca. Y no será extraño que, en tiempo de
Sila, los primeros retóricos que pretendieron abrir una escuela de elocuencia
fuesen expulsados de Roma (en el 92): hasta ese punto se temía que el terrible
poder de persuadir pudiera ser adquirido por unos hombres que lo utilizaran
para la desgracia de la ciudad. No todos tienen el derecho de arengar al pueblo
—el ius agendi cum populo o el ius contionem habendi. Sólo los
magistrados pueden hacerlo, y, ante un tribunal, aunque teóricamente cualquiera
puede defender una causa, es de toda evidencia que un hombre ilustre tendrá más
peso. Por todas estas razones, la elocuencia es como propiedad de los nobles, y
la actividad intelectual y literaria se sitúa en Roma, simultáneamente, en dos
planos: el de los grandes, para quienes la cultura es una forma de acción, un
medio de conquistar o de acrecentar su dignitas, y el de los libertos,
el de los técnicos griegos o, más generalmente, orientales, que vienen a
ejercer a Roma su oficio de filósofos, de retóricos e incluso de poetas, en el
ambiente de las casas nobles, como lo habrían ejercido, en otro tiempo, en
Alejandría, en la corte de los Ptolomeos, o en
Antioquía, o en Pérgamo. Mientras subsista esta distinción, habrá una cultura
romana autónoma; cuando la barrera desaparezca, cuando la cultura abra el
acceso a los honores (lo que ocurrirá en el siglo II de nuestra era), se
asistirá a un nuevo florecimiento —y luego al triunfo— del helenismo. Pero, en
el tiempo de Cicerón, si los oradores aceptan asistir a la escuela de los
retóricos griegos y declamar en las dos lenguas, no consideran esto aún más que
como ejercicios, muy por debajo de lo que exige la realidad romana.
Cicerón
Cicerón
es para nosotros el prototipo de esta cultura romana, equilibrada, tan lejos de
los excesos de la escuela como de la incultura y de la rudeza de los tiempos
pasados. Sus tratados de retórica, como sus libros de filosofía, definen lo que
es, a su parecer, el hombre digno de este nombre: el que no hace de la cultura
un fin en sí misma, que no consagra toda su vida y todas sus fuerzas a saber
cualquier cosa —el número de los remeros de Ulises, el nombre de la abuela de
Príamo, todo lo que apasiona a los «filólogos» helenísticos—, sino el que se
afana por ser, ante el pueblo y en el Senado, un «buen consejero»; por
consiguiente, el que es capaz de descubrir o, al menos, de reconocer la verdad
acerca de cada problema. Será, pues, filósofo, pero tampoco en este campo se
abandonará a las delicias de la eurística, a las
disputas estériles en que se complacen las escuelas. Conocerá las leyes de su
país, pero no será uno de esos repertorios jurídicos vivientes, capaces de
citar al punto tres o cuatro precedentes para las situaciones más extrañas;
estos tenebrosos jurisconsultos inspiran especial horror a Cicerón, que les
reprocha el no haber permitido que el derecho romano se constituyese en ciencia
coherente, deducible por la tazón. Así censura a Sócrates por haber establecido
distinciones nefastas entre las actividades del espíritu, abandonando a unos
técnicos oscuros las artes que él consideraba como indignas de la filosofía,
cuando, según Cicerón, la verdadera dignidad de la filosofía consiste,
precisamente, en esclarecer todas las actividades humanas, en regularlas, en
preservarlas de la rutina y de todo lo que las hace estériles.
Cicerón
gustó mucho de la lectura de los filósofos y, siempre que le fue posible, de su
compañía: en Atenas, y también en Roma, en casa de Lúculo, a donde entre su
consulado y su destierro,acudía con mucha frecuencia.
No eligió una doctrina para adaptar su vida a ella, como Catón había hecho unos
años antes. Si hubiera tenido que hacerlo, habría preferido, sin duda, el
estoicismo, a causa de la grandeza de una moral en la que los romanos encontraban
lo que, en el pasado, había constituido su razón de vivir. Pero Cicerón
desconfiaba también del dogmatismo de una doctrina que tendía a apartar la vida
moral de las realidades políticas, sociales, haciéndole olvidar las necesidades
más vitales de Roma. Prefería la flexibilidad de la Nueva Academia, cuyo
probabilismo respondía mejor a su temperamento de abogado.
Ya hemos
dicho que el ideal ciceroniano —el que él definió en el De Oratore— había podido, al menos en su espíritu, parecer
que por un momento equilibraba los valores más tradicionales encarnados por
Pompeyo o César. En realidad, Cicerón es la cumbre de la elocuencia latina, no
sólo por su talento oratorio inimitable, sino también y sobre todo porque
encama toda una cultura, todo un momento de Roma, en el que se equilibran el
espíritu de libertad, el sentido de la grandeza, los valores de la sabiduría,
un ideal digno de inspirar —como, en efecto, ocurrió— a siglos enteros de
civilización.
El
pensamiento de Cicerón preparó el advenimiento del principado. Por lo que en él
había del estoicismo ambiente, estaba acorde con las aspiraciones de la «élite»
romana dispuesta a acoger la idea de una República en que la dirección general
estuviese confiada a un hombre solo, como en el ser humano la Razón tiene la
misión de regular las otras actividades, y en la que el valor de la gloria
fuese sustituido por el de la dignidad (tal es, sin duda, el sentido de la
famosa fórmula otium cum dignitate, con la que él definía el programa de una
vida). El senador, el caballero no abandonará los asuntos públicos, pero no
hará de ellos el centro de su vida. La exaltación de la persona no se buscará
ya sólo en el poder sino también en la cultura y, en no menor medida, en la
vida interior. Es a esta parte creciente del otium,
el «ocio», el cultivo del yo, a lo que responde la composición de los tratados
filosóficos de Cicerón: De finibus bonorum et malorum («De los
límites del bien y del mal») y las Tusculanae Disputationes.
El poema
de Lucrecio
Invitaciones
a la sabiduría: tal es también la finalidad del gran poema Sobre la
Naturaleza que entonces compone Lucrecio, y cuya edición asegurará Cicerón
tras la muerte del poeta. Aunque la doctrina expuesta por Lucrecio fuese el epicureísmo
y aunque esta doctrina hubiera sido considerada siempre por Cicerón como
peligrosa y disolvente para el alma y como basada en principios discutibles,
Cicerón no creyó poder negarse a aquel deber de amistad. Lucrecio, por otra
parte no insiste sobre la doctrina del placer, que era principalmente la parte
del epicureísmo que provocaba las reservas de Cicerón. Se interesaba más por la
física del sistema, por su explicación del universo, ese mecanismo que admite,
en la base de las cosas, la existencia de átomos de materia, todos idénticos,
entregados a un movimiento eterno y produciendo así, mediante sus
combinaciones, todo lo que vemos en el mundo. Lucrecio pintaba en su poema como
un inmenso fresco en el que se veía la formación de los astros, el cielo, la
tierra, y, en ésta, el nacimiento de las plantas, de los animales, la aparición
de la especie humana, cuya triste condición (menos favorable en el estado de
naturaleza pura que la de los animales, mejor defendidos por su velocidad o por
las armas —dientes o garras— de que los ha dotado el azar) va mejorando
lentamente, a medida que la necesidad de vivir sugiere a su inteligencia
soluciones cada vez más hábiles pata los innumerables problemas que se le
plantean.
El poema
de Lucrecio es una epopeya de la humanidad accesoriamente, tal vez, y sólo en
la medida en que el desarrollo de ésta pertenece al del universo entero, pero
esta reconstrucción del proceso cósmico no ha sido abordada por el poeta sin un
propósito determinado; su finalidad es la de devolver a nuestras almas la
serenidad perturbada por unas opiniones erróneas sobre la naturaleza del mundo:
por ejemplo, el miedo a la muerte y la ilusión de que los dioses intervienen en
nuestra vida. Una vez desgarrado este velo de la ilusión y revelada la
realidad, ya nada viene a amenazar la ataraxia (ausencia de inquietud), que
constituye lo esencial de la felicidad humana, ni a impedir a nadie la
conquista de la felicidad de existir en su totalidad. Conviene señalar que este
poema del retiro, del desprendimiento (no esperar nada, no tercer nada, era una
máxima de Epicuro), estaba dedicado a Memmio, uno de
los innumerables políticos que perseguían, en la República del triunvirato, su
carrera personal mediante el juego de las alianzas temporales y de las
intrigas. Anticesariano, y luego aliado de César, Memmio es, a la vez, de los que parecían menos capaces de
escuchar la sabiduría de Lucrecio y de los que más necesidad tenían de oír sus
lecciones. Ciertamente, si Memmio y muchos otros
hubieran descubierto de pronto la vanidad de los valores que perseguían —no se
trata de los «grandes», que, incluso sin saberlo, luchaban menos por su propia
gloria que por la continuación de Roma— (ambiciones mezquinas, deseo de obtener
la magistratura que les valdría un mando o un gobierno provincial, codicia que
les empuja a reunir, por todos los medios, una riqueza cuya adquisición y
administración ulterior llena su alma de inquietud y les aleja más que nunca de
la ataraxia); si los aristócratas romanos, convertidos de pronto al epicureísmo
por Lucrecio, se hubieran contentado, como Epicuro quería, con dejar a los
«buenos reyes» el cuidado de regir los asuntos del Estado, se habrían evitado
al mundo los horrores de la guerra civil. Lucrecio escribía, tal vez, entre el
60 y el 53. Y es entonces cuando otro epicúreo, que era también, poeta pero que
no filosofaba más que en prosa, Filodemo de Gadara, componía (en griego), entre otros tratados, el que
tituló El buen rey según Homero. El pensamiento epicúreo se unía a su gran
rival, el estoicismo, en la vía del principado, si no en la de la monarquía.
Nuevo
florecimiento del alejandrinismo
Lucrecio
había querido volver a la gran tradición de la epopeya romana, y su estilo, su
lengua, deben mucho a los Annales, de Ennio. Pero, en
su tiempo, e incluso en el ambiente en que vivía, Lucrecio era considerado como
un poeta pasado de moda. Junto a Memmio, conoció a
Catulo, el joven cisalpino que para nosotros personifica (bastante
inexactamente, desde luego, y porque las obras de sus amigos han desaparecido)
el movimiento que se llama de los «poetas nuevos». Mientras Ennio había querido
unir en una síntesis original la grandeza romana y las formas de la epopeya
helenística, los «poetas nuevos» concedían más valor a la estética dé los
alejandrinos, los cuales habían contribuido precisamente a derrotar a los
aficionados a los «largos poemas». Probablemente, Calimaco no había provocado,
en su tiempo, tanto entusiasmo ni encontrado tantos imitadores como tuvo en
Roma en los últimos años de la República. Cabe preguntarse por las razones de
aquella extremada admiración. Tal vez se debió a alguna inspiración individual,
a la acción ejercida por el poeta Partenio de Nicea,
que, hecho prisionero durante la guerra de Mitrídates, llegó a Roma, donde fue
liberado y se convirtió en amigo de todo un grupo de jóvenes a quienes dio a
conocer la obra de Calímaco y la de Euforión de
Calcis, discípulo de éste. Pero era necesario que aquella inspiración
respondiese a un anhelo, a una necesidad colectiva. Puede señalarse,
ante todo, que el grupo de los «poetas nuevos», a los que
Cicerón calificó despectivamente de «recitadores de Euforión» (cantores Euphorionis)
oponiendo a su maneta refinada la épica solidez de Ennio, está constituido
casi exclusivamente por cisalpinos —C. Helvio Cinna, de Brescia, o Valerio Catón, o Furio Bibáculo. Allí, evidentemente, la tradición nacional,
surgida del tiempo de las guerras púnicas, estaba menos sólidamente arraigada.
Aquellos jóvenes, que pertenecían a la aristocracia de las colonias
establecidas en los países galos, tenían la convicción especialmente viva de su
superioridad cultural y social. Era natural que aquella convicción les llevase
a una expresión más rebuscada, hasta el amaneramiento. Menos inclinados a la
acción que los jóvenes nobles cuya vida estaba dedicada a la carrera de los
honores, no podían menos de sentir la tentación del «dilettantismo»,
de los refinamientos del Oriente helenizado, que ellos descubrieron, como
consecuencia de las conquistas de Pompeyo, cuando se intensificaron las
relaciones de todas clases entre Italia y los países griegos. No se olvide
tampoco que en la propia Roma, a comienzos del siglo I a. de C., un aristócrata
refinado como Q. Lutado Catulo, el vencedor de Verceil,
había escrito también epigramas amorosos y agrupado a su alrededor a poetas
como Valerio Edituo, Porcio Licino,
de los que, desgraciadamente, conocemos muy poco. El propio Cicerón había
intentado el género poético y, además de su traducción de los Fenómenos, de
Arato, y de su poema Sobre su consulado (De consulatu suo), había compuesto también epigramas al modo
alejandrino. El ejemplo de un Arquias, de un Filodemo, sobre todo, con quienes mantenía relaciones de
amistad, tuvieron gran importancia en aquella entusiasta admiración por los
géneros ligeros. Los «poetas nuevos» podían esperar, fácilmente, un público,
incluso entre los senadores más graves.
El lugar
reconocido a los poetas en aquella sociedad ya no es el que, en otro tiempo, se
concedía al «padre» Ennio. Estos ya no son solamente los intérpretes de la
ciudad ante los dioses en los juegos escénicos (por otra parte, el teatro está
en plena decadencia, y el mimo sustituye a las tragedias y comedias normales),
sino que constituyen, sobre todo, los interpretes de sus propios sentimientos,
los «historiadores» de la vida cotidiana en todos sus aspectos, notables o
triviales. Así, Catulo compondrá epigramas sobre los escándalos de Verona, su
ciudad natal, pero también cantará los momentos de sus amores con Clodia, la hermana del inquieto tribuno P. Clodio, esposa
del cónsul Metelo. Compondrá también poemas más complejos, difíciles de
interpretar, quizá cargados (aunque esto sea discutible), hacia el final de su
vida, de un misticismo latente. También aquí, come en el campo de la filosofía,
no puede menos de señalarse cómo la cultura acompaña a la ruptura de los lazos
sociales y a la transformación de los valores, que se hacen más profundos y más
directamente personales.
La
religión
Las
formas tradicionales de la religión subsisten, los ritos son observados, y,
cuando se trata de impedir alguna empresa política o de entregarse a alguna
maniobra, los senadores hacen abrir los Libros Sibilinos, en los que,
milagrosamente, siempre encuentran lo que buscan. Así, los dioses prohibieron
la anexión de Egipto en el momento en que se manifestaban demasiadas ambiciones
y codicias a propósito del Reino de Ptolomeo Auletes.
Pero sería erróneo pensar que, en aquella manipulación de presagios y factores
divinos, todo era hipocresía y un puro y simple medio de gobierno. Los
presagios existían; la masa del pueblo, por lo menos, los tomaba en serio —los
senadores no siempre— y no era fácil menospreciarlos. Cicerón experimentó mil
dificultades para el reconocimiento del suelo de su casa, consagrado por Clodio
a la diosa Libertad: los senadores, los colegios de los sacerdotes habían
permitido la «desacralización» del suelo discutido, pero fue necesario que se
escuchasen ruidos subterráneos en el territorio del Lacio para que todo fuese
sometido a reconsideración. De igual modo, la colonización de Cartago, en el
tiempo de los Gracos, se había visto comprometida por
el anuncio, fantástico, de que unos lobos habían desenterrado los mojones de centuriación. Los más escépticos no se resignaban a
abandonar los presagios y la adivinación; los filósofos se ingeniaban para
justificarlos, y, por lo general, esto no les era difícil, pues hay un aspecto
racional e incluso científico de la causalidad «mágica». Los estoicos evocaban
la «simpatía» universal, y los epicúreos, el mecanismo de las causas y la
interdependencia de los efectos. La astrología, favorecida por la doctrina
estoica que consideraba los astros como «cuerpos divinos», fragmentos del fuego
plasmador, que, para ellos, era un aspecto del Dios supremo, tendía a suplantar
las formas más primitivas de adivinación. Las relaciones con el Oriente y, en
especial, el mundo sirio y, por otra parte, el mundo persa no podían menos de
ampliar aquellas creencias. En aquel momento, sin duda, fue cuando comenzó a
extenderse la religión de Mitra, que representaría tan importante papel bajo el
Imperio: la «colonización» impuesta por Pompeyo a los piratas cilicianos fue, probablemente, su vehículo. Pero la
religión de Mitra, evidentemente, todavía no es practicada más que por muy
pocos fieles. Por el contrario, la de Isis se difunde hasta el punto de que los
magistrados se creen en la necesidad de tomar medidas contra ella.
La
primera prohibición de introducir el culto de Isis en Roma data del 58, pero
hubo que renovarla en el 53, y luego en el 50 y en el 48. Aquella religión,
implantada desde hacía mucho tiempo en la Campania, no podía menos de imponerse
también en Roma. Había muchas razones para ello: en primer lugar, era
inevitable que una religión y unas creencias extendidas por todo el mundo
mediterráneo penetrasen también en Roma, que tendía a ser la capital del mundo
y en donde confluían todas las razas; además, los ritos de Isis eran más
emotivos que los de la religión nacional romana; los fieles participaban en
ellos, unían sus plegarias a las de los sacerdotes, sentían la presencia de la
diosa protectora; las mujeres, en especial, amaban a Isis, que era una de ellas
y había sufrido en su amor. Para los más filósofos de los romanos, aquella
religión ofrecía el atractivo suplementario de estar basada en una verdad
revelada y de reunir, por consiguiente, las especulaciones sobre lo divino que
entonces eran inseparables de toda filosofía.
Parece,
desde luego, que César fue personalmente sensible a aquellos cultos
«orientales». Por su parte, era, sin duda, de creencias epicúreas, y creía poco
—se nos dice— en la intervención de los dioses en los asuntos humanos; pero
sabía cuál es el poder de la idea (verdadera o falsa) que de los dioses se
forma en el espíritu de los hombres. Así, es verosímil que, deseando rodear su
propia persona de una aura divina (lo que era un primer paso hacia la realeza),
se mostró favorable al nuevo florecimiento de la religión dionisíaca. El texto
de Servio, único testimonio que nos habla de ello, ha sido frecuentemente
discutido. Nosotros no sabemos en qué momento se concedió a las bacantes
dionisíacas la autorización para reanudar en Roma una actividad que seguía aún
bajo la prescripción del senatus-consultum del
184. A pesar de las razones a veces alegadas para una fecha más alta, es
difícil creer que César se permitiese tal audacia, incluso en virtud de tus
poderes de gran pontífice, antes de Farsalia. F. Cumont pensaba que el ejemplo de la religión real egipcia fue determinante. Es
verosímil también que César intentase ganarse el apoyo de las bacantes
dionisíacas, cuya importancia ha sido dilucidada respecto al Oriente,
abriéndoles las puertas de la capital.
Tal vez
no haya en la historia de Roma período en que la religión conociese tanto
favor. Sin duda, la religión tradicional está considerada, sobre todo, como una
fuerza política que es preciso mantener por razones totalmente prácticas, y
nadie cree ya en la verdad absoluta de los relatos sagrados tradicionales.
Cicerón exagera Cuando dice que ya no hay ninguna vieja que se imagine que los
infiernos son como los describe la fábula. Pero él cree en la inmortalidad del
alma, y, a la muerte de su hija, piensa muy seriamente en elevarle un templo,
como a una divinidad. Por otra parte, el pitagorismo vuelve a despertar
entusiasmos que pueden conducir a sus fieles hasta el martirio —como ocurrió en
el caso del más grande «neopitagórico» de aquel
tiempo, F. Nigidio Fígulo Puede considerarse que la vida religiosa se desarrolla simultáneamente en tres
planos distintos: el de la vida política, donde se mantienen, no sin artificio,
las tradiciones; el de la poesía, donde se utilizan, para expresar lo que de
otro modo no podría ser expresado, los conceptos divinos y las leyendas (así,
el epicúreo Lucrecio comienza su poema con una invocación a Venus, que para él
representa la Voluptas, la verdadera alma del mundo y
la fuente de toda vida, tanto material como espiritual), y, por último, en el
plano de la filosofía, en el que el pensamiento, muy libremente, sin ninguna de
las coacciones que en otros tiempos paralizaban la especulación, pasa por el
crisol las creencias heredadas, se esfuerza por descubrir en ellas una parte de
verdad, relacionando a las unas con las otras, y, a veces, considera la
posibilidad de actuar sobre lo divino o de penetrar directamente en sus
misterios. No hay verdaderos ateos: los epicúreos, que se dicen tales, no
suprimen a los dioses, sino que los sitúan, simplemente, muy lejos de nuestro
mundo sublunar, en los espacios entre los diferentes mundos, desde donde nos
envían, para nuestra edificación, la imagen de su felicidad.
III.
DE CÉSAR
A AUGUSTO
Apenas
acababa de morir César, cuando nacía ya la idea de su divinidad. Se repetía por
todas partes que presagios sin número habían anunciado lo que ahora aparecía
como una catástrofe; la naturaleza entera se había conmovido, y la amplitud de
los presagios aumentaba, a medida que se iba creyendo, cada vez más, en su
realidad. Antonio, que entonces era cónsul, no hizo nada por reducir las cosas
a sus justas proporciones; por el contrario, se las ingenió para hacer de los
funerales de su amigo la ocasión de una inmensa manifestación que demostraría
la profundidad del sentimiento inspirado por César al pueblo de Roma. Mientras
los asesinos querían arrastrar el cadáver hasta el Tíber y condenar la memoria
de aquél a quien consideraban como un tirano y un traidor a Roma, Antonio
ordenó que se le hicieran funerales solemnes, con juegos fúnebres, en el curso
de los cuales se recitaron versos tomados de las viejas tragedias y
cuidadosamente elegido para despertar la indignación y la piedad de los
oyentes. En el momento de quemar el cadáver, se produjo una escena de frenesí
colectivo. Dos hombres armados prendieron fuego al lecho fúnebre, que se había
depositado en el Foro, no lejos de los rostra,
y los asistentes rivalizaron en arrojar al brasero todo lo que teñían a mano;
nada parecía demasiado valioso para aquella ofrenda: los actores se despojaban
de sus trajes de escena; los veteranos, de los pertrechos de que se habían
revestido para los funerales, y las mujeres romanas lanzaban a las llamas las
togas pretextas, las bulas de oro de sus hijos y sus propias joyas. Con el
mismo impulso, la multitud, encendiendo antorchas en la hoguera, se dispersó
por la ciudad para tomar venganza de los asesinos. Un inocente pereció por
tener el mismo nombre que uno de los conjurados. Había pasado ya el primer
momento en que los «liberadores» habrían podido aniquilar el espíritu
cesariano. Algunos habían propuesto matar también a Antonio, y, sin duda, medio
siglo antes, ninguno de los vencedores habría dudado en hacerlo. Pero el espíritu
de clemencia, colocado por los filósofos entre las virtudes de todo hombre
digno de ese nombre, se impuso gracias a Bruto.
Ciertamente,
César no había tenido tiempo de consolidar el régimen que estaba creando, ni
mucho menos de asegurar su sucesión. Pero había pensado en ello, como romano
fiel al precepto del viejo Catón que afirmaba no haber estado nunca más de un
día sin testamento válido. Y en el que había depositado en poder de las
Vestales, había designado como hijo adoptivo a su resobrino Octavio, el nieto
de Julia, su hermana, cuyas cualidades había podido apreciar en el curso de la
última campaña, después de Munda. A diferencia de
Sila, que había abdicado, César pretendía continuar su obra más allá de la
muerte. Así como uno de sus primeros actos, en su ascensión, había sido la
conquista del gran pontificado, de igual modo había obtenido del Senado, en el
45, que aquella función se atribuyese automáticamente, después de su muerte, a
su hijo, cualquiera que fuese. Aquélla era una gran novedad, una de las que
pueden, con razón, valer al régimen cesariano el nombre de monarquía: sólo las
monarquías se transmiten hereditariamente. César pretendía trasladar a Roma el
principio que regía los reinos orientales, la idea de que la familia real posee
un carisma propio, una misión de gobierno. A su parecer, la gens Iulia estaba
designada así por el Destino, y es posible que esto pesase en su decisión de
elegir como heredero al joven Octavio. Quizá también César había sido sensible
a las predicciones que comenzaban a rodear a aquel joven —tras la que
espontáneamente había formulado Nigidio Fígulo, en el nacimiento mismo del futuro Augusto, el 23 de
septiembre del 63.
Intervención
de Octavio
Cuando
murió César, Octavio se encontraba en Apolonia, donde se reunía el ejército de
Oriente. Al conocer la noticia del asesinato, dudó un momento en volver a Roma
y reclamar la herencia del que se había convertido, por su mismo testamento, en
su padre adoptivo. Los suyos le disuadían; chocaría con Antonio, el cónsul, y
con M. Emilio Lépido, jefe de la caballería de César, que poseían, entre los
dos, las únicas fuerzas disponibles. Y parecía, además, que Antonio y Lépido se
entendían para adueñarse del poder y detener la revolución —o, más bien, la
restauración— deseada por los «tiranicidas». Lépido recibió el gran
pontificado, por la gracia de Antonio, y esta decisión impediría a Augusto,
durante mucho tiempo, ocuparlo él mismo. Ante aquella situación, Octavio
recurrirá a la astucia.
En el
Senado, muchos Padres están descontentos del giro que toman los
acontecimientos. La preponderancia de Antonio y de Lépido les parece el único
obstáculo para la restauración de la libertad. Aceptan las ofertas de Octavio,
que, a su vez, tiene necesidad de la ayuda de ellos para derribar a Antonio.
Cicerón, el más respetado de los antiguos cónsules, entabla amistad con
Octavio, y le halaga; y, muy pronto, los halagos son recíprocos entre el viejo
orador y el joven ambicioso, que pretende aprovecharse de la hostilidad que
Cicerón ha manifestado contra Antonio desde el discurso que había pronunciado
en el senado (el 2 de septiembre) para explicar su conducta (la primera Filípica).
Mientras Antonio se ha trasladado a la Galia Cisalpina con el propósito de
quitar la provincia a D. Bruto, uno de los conjurados de los Idus de marzo, que
era su gobernador legal, Cicerón organiza la resistencia al nuevo «tirano».
Persuade al Senado para que autorice a Octavio a reclutar unas legiones y
preparar abiertamente la guerra civil. Cuando los dos cónsules regularmente
elegidos, Hircio y Pansa, ocupan el cargo (1 de enero del 43), Cicerón trata de
obtener que el Senado decrete el estado de alerta. Fue necesario un mes para
que los senadores se adhiriesen a aquella proposición, y cerca de tres para que
se entablasen, realmente, las operaciones militares. Antonio fue vencido ante
Módena, el 27 de abril, pero los dos cónsules murieron en el campo de batalla,
y, de los jefes del ejército senatorial, no sobrevivía más que Octavio, que
había tenido tiempo, durante las negociaciones y las tergiversaciones que
habían precedido a la guerra, de asegurar su prestigio ante los veteranos de
César. Como el Senado se niega a concederle el consulado, vacante por la muerte
de los dos titulares, Octavio vuelve sus tropas contra él, marcha sobre Roma,
penetra en la ciudad y se hace elegir cónsul. Entonces, ya puede dictar su ley
a Antonio. El Senado, humillado, desprovisto de medios militares, tiene que aceptar
las condiciones de Octavio. Pero, antes, éste constituye un tribunal para
juzgar a los asesinos de César, y obtiene fácilmente su condena. En su mayoría,
desde luego, estaban ausentes de Roma. Bruto y Casio se habían marchado a
Oriente, donde ponían en práctica la estrategia de Pompeyo y reunían un
ejército para batir, esta vez definitivamente, al «cesarismo». Al hacer
condenar a los asesinos de su padre, Octavio dispone de un motivo legítimo de
guerra contra ellos y complace a la opinión que, en general, es sensible a tan
ostensibles manifestaciones de pietas. Ya no
es un ambicioso que aspira al poder, sino un hijo piadoso que cumple un sagrado
deber. Conseguido este propósito, Octavio se reconcilia con Antonio. En
realidad, le era imposible afrontar con sus solas fuerzas una guerra contra las
veinte legiones que Bruto y Casio habían reclutado ya en Oriente. En estas
condiciones, concierta con Antonio, que se había adjudicado el mando de todos
los ejércitos estacionados en la Galia, contra D. Bruto, el pacto que los
historiadores llaman el «segundo triunvirato» —el tercer copartícipe era
Lépido.
El
segundo triunvirato
Esta vez
ya no se trata de un acuerdo secreto, sino de una magistratura oficial,
conferida por la asamblea de la plebe a propuesta de un tribuno —pero en una
ciudad ocupada militarmente, y bajo coacción. El título oficial que ostentaba
cada uno de los tres era triumvir Reí Publicae Constituendae, lo
que significaba que estaba planteado el problema de las instituciones. Como en
el tiempo de los decenviros, unos magistrados extraordinarios tenían la misión
de redactar unas nuevas leyes y, mientras tanto, se hallaban investidos de todos
los poderes. Los triunviros recibían el imperium para cinco años, y el derecho de designar a quienes querían para ejercer las
magistraturas; además, cada uno de ellos recibía una parte de las provincias
occidentales, las únicas que no estaban en posesión de Bruto y de Casio.
Volviendo
a los procedimientos condenados por César, Octavio, Antonio y Lépido empezaron
por extender listas de proscritos, y la sangre corrió en Roma: trescientos
senadores y tres mil caballeros fueron asesinados (y, entre los primeros,
Cicerón, a quien Antonio no perdonaba las Filípicas), siendo confiscados
sus bienes, que sirvieron para financiar la guerra contra los tiranicidas y
también para hacer la fortuna de los triunviros. Cuando pasaron el Adriático,
al año siguiente, y, una vez terminados sus preparativos, Antonio y Octavio se
enfrentaron con el ejército de Casio y de Bruto y lo vencieron, en dos batallas
sucesivas, en la llanura de Filipos (segunda batalla, el 23 de octubre), Casio
y Bruto se suicidaron. Era el fin de la República. Sólo quedaba un republicano
irreductible, Sexto Pompeyo, el hijo más joven del Gran Pompeyo, que, tras los
Idus de marzo, había recibido del Senado el mando de la flota y, desde
entonces, dominaba el mar. En el momento de Filipos, ocupaba Sicilia y tenía a
sus órdenes un ejército en que se habían reunido desterrados, hombres libres y
esclavos, violentamente hostiles a los triunviros. Sobre todo, tenía de su
parte a los ciudadanos de las ciudades italianas cuyo territorio estaba
destinado a ser repartido entre los soldados de los vencedores y que no tenían
más esperanza que la prolongación de la guerra civil. Aunque la flota y el
ejército de Sexto Pompeyo habían de causar muchas dificultades a los
triunviros, y, sobre todo a Octavio, comprometiendo durante dos años el
abastecimiento de Roma, nadie creyó nunca seriamente que pudieran restaurar la
República.
Después
de la batalla de Filipos tuvo lugar un nuevo reparto del Occidente en el que se
atribuyeron la mejor parte los dos triunviros que habían estado presentes en la
acción. Antonio obtuvo la Galia con la Narbonense (la Cisalpina, considerada
como parte integrante de Italia, quedaba fuera del reparto); Octavio recibió
las Españas, y Lépido, el África. Además, Antonio se quedó en Oriente para
reconquistar los países que se habían unido a Bruto y a Casio. Octavio se
encargó de la misión de administrar Italia. Los términos de aquel reparto
estaban cuidadosamente calculados. Antonio recibía la parte del león; su
imaginación se complacía con la idea de que, en los países griegos, él sería el
sucesor de Pompeyo, y, sobre todo, el de César, de quien se consideraba como el
auténtico heredero. Octavio desempeñaba, en apariencia, un papel más oscuro,
pero él no ignoraba que la fuente del poder, en definitiva, estaba en la ciudad
y que el dueño de Roma era también el del Imperio. En cuanto a Lépido, la
atribución del África (decidida sin la aprobación del interesado) equivalía a
una eliminación, puesto que, como gran pontífice, no podía abandonar el suelo
italiano. Antonio había dejado Italia a Octavio de muy buen grado, porque una
de las tareas que allí le esperaban era la de adjudicar a los veteranos las
tierras a que tenían derecho, lo que haría especialmente impopular y expondría
a mil peligros al hombre encargado de tal misión.
Octavio
aceptó aquella tarea con una aparente indiferencia, dispuesto a vencer todos
los obstáculos. Sabía que podía contar con la gente que le rodeaba, y, sobre
todo, con tres hombres que aparecen a su lado en este momento: Q. Salvidieno Rufo y M. Vipsanio Agripa, que eran sus
compañeros y quizá un poco sus mentores desde el tiempo de Apolonia, y, llegado
sin duda un poco después, C. Mecenas, cuyo nombre no se cita más que en el
momento de la guerra de Perusa. Mecenas era el de mayor edad del grupo: había nacido
probablemente hada el 72, y, en cualquier caso, antes del 70; Salvidieno era el más joven; Agripa, por su parte, tenía
casi exactamente la edad de Octavio. La familia de Mecenas era etrusca,
entroncada con los «reyes» de Arretium (Arezzo) En
cuanto a los otros dos, su origen es totalmente oscuro, y nadie ha sabido nunca
nada del padre de Agripa, cuyo gentilicio, Vipsanio, es muy poco romano. Salvidieno era un soldado; Agripa, un administrador y
también un soldado, y Mecenas, un diplomático nato. Octavio iba a tener
necesidad de los talentos de los tres.
El
problema de los veteranos
El primer
problema era el de la distribución de las tierras. Entre los soldados y los
propietarios de las 18 ciudades que debían facilitar los lotes previstos,
Octavio prefirió satisfacer a los primeros, lo que creó algo más que agitación
en las ciudades italianas. L. Antonio, hermano del triunviro, a instigación de
Fulvia, la mujer de Antonio, quiso aprovechar aquella situación para eliminar a
Octavio. Prometiendo a los veteranos que M. Antonio sabría darles satisfacción,
prometía lo mismo a los burgueses italianos. Al mando de un ejército de 100.000
hombres trató de tomar Roma, entró en ella y se mantuvo allí algún tiempo, pero
después tuvo que retirarse. La cuestión se zanjó en Perusa, que fue asediada
por Octavo, mientras L. Antonio defendía la plaza. Los aliados de Antonio
(Asinio Polión, que conservaba aún la Cisalpina, a pesar de las decisiones
adoptadas después de Filipos, Caleño y Ventidio, los legati de Antonio en las diferentes Galias Transalpinas) actuaron muy débilmente en
ayuda de Perusa, que fue tomada y entregada al pillaje. En el resultado había
intervenido, más que la voluntad de los jefes, la negativa de los soldados a
combatir contra el hijo de César.
La
sublevación de Perusa había sido un episodio de la lucha por la libertad.
Octavio lo comprendió, y procedió a una represión implacable. No podía
permitirse la clemencia en una Italia asediada por las flotas de Sexto Pompeyo
y a la que se acercaba Marco Antonio, que, muy pronto, ponía sitio a Bríndisi,
y a cuyo favor se declaraban los supervivientes de la resistencia pompeyana,
Sexto Pompeyo y Domicio Ahenobarbo. Pero Octavio se
salvó, tal vez por una serie de afortunadas coincidencias, tal vez, sobre todo,
por la habilidad de Mecenas, que intermedió para obtener una paz de compromiso
entre los dos triunviros; pero también es cierto que, una vez más, los soldados
de los dos ejércitos mostraron muy poco entusiasmo por llegar a una
confrontación de fuerzas. Incluso los soldados profesionales comenzaban a estar
cansados de la guerra civil.
La paz de
Bríndisi
Todos los
esfuerzos de los negociadores (Asinio Polión por Antonio, Mecenas por Octavio)
dieron como resultado, en el mes de octubre del 40, la paz de Bríndisi: Lépido
conservaba el África (donde se desarrollaban confusas luchas, entre ejércitos
de los que no se sabía con exactitud por quién combatían), pero el resto del
mundo quedaba dividido entre Antonio, que conservaba la mitad helénica, y
Octavio, que obtenía todo el Occidente —reparto inevitable; mientras la
victoria de uno de los dos hombres no reuniese el Imperio. Podía parecer que
comenzaba ya la disgregación del mundo romano, como una masa demasiado pesada
que se resquebraja y se hunde bajo su propio peso. Así, el anuncio de la paz de
Bríndisi fue acogido con gran satisfacción por la opinión italiana, muy
desorientada desde que el conflicto no enfrentaba ya a dos partidos, sino a dos
hombres, de los cuales ninguno poseía evidente legitimidad. Virgilio, en su Egloga dedicada a Polión, la cuarta de la colección
que se publicará a finales del año siguiente, cantó aquel acontecimiento como
la aurora de un nuevo siglo. Aprovechando el nacimiento muy reciente de un hijo
de Asinio Polión, cónsul de aquel año nefasto, Virgilio compuso un poema, medio
en broma, medio en serio, en el que se escuchaba el eco de las aspiraciones de
aquel tiempo: la época de las guerras va a terminar, y volverá a florecer la
Edad de Oro, pero Virgilio tiene buen cuidado de no decir a quién deberá el
mundo esa felicidad, y, de momento, se abstiene de elegir entre Antonio y Octavio.
El tratado de Bríndisi preveía la unión de Antonio y de Octavia, la hermana de
Octavio. Fulvia, la primera mujer de Antonio, había muerto el año anterior en
Grecia. Así se borraba su recuerdo, unido al de la guerra de Perusa. Apenas
acababa de concertarse el pacto, cuando Octavio fue informado por el propio
Antonio de que Salvidieno, el compañero de los
primeros tiempos, había entablado negociaciones secretas con él, durante los
últimos meses, traicionando a su amigo. Inmediatamente, Octavio llevó a cabo una
venganza ejemplar. Salvidieno, condenado a muerte por
el Senado, fue ejecutado.
Pero
quedaba una última dificultad: Sexto Pompeyo, descontento por el acuerdo de los
dos triunviros, había recuperado el dominio del mar y reanudado sus
actividades. El pueblo de Roma tenía hambre. Octavio y Antonio se vieron
obligados a entablar negociaciones con él, que terminaron en la paz de Miseno
(sin duda, julio del 39). Esta vez, todo parecía resuelto: los desterrados
serían amnistiados (regresaron, efectivamente), Pompeyo obtendría el gobierno
de Sicilia y de Cerdeña, más el Peloponeso. Las promesas de Bríndisi parecían
mantenerse. Virgilio, sin duda hacia el mes de diciembre, publicó sus Eglogas, cuyo primer poema optaba, decididamente,
por la exaltación de Octavio, el «joven dios» que había devuelto la paz a
Italia.
Pero a
comienzos del año 38 todo volvió a ser sombrío: Sexto Pompeyo reanuda sus
actividades hostiles, y entre él y Octavio se reanuda la guerra, mientras que,
en Oriente, los partos amenazan a Siria, y Antonio, que había pasado
tranquilamente el invierno en Atenas con Octavia, tiene que acudir a toda
prisa. Un joven poeta, llamado Horacio, que había combatido en Filipos en las
filas de los tiranicidas, y que desde entonces vivía pobremente en Roma,
descontento de sí mismo y del mundo, proclama, en un arrebato de desesperanza,
que el tiempo de la guerra civil no terminará jamás (es la contrapartida de la Egloga a Polión, cuyos términos invierte), que Roma está
maldita: la sangre de Remo cae sobre los descendientes de Rómulo. Es necesario
trasladar Roma a otra parte, a las Islas Afortunadas, como en otro tiempo había
querido hacer Sertorio en circunstancias bastante parecidas. Y los
acontecimientos confirmaban el pesimismo del poeta. Sin duda, la invasión de
los partos no se producía, pero el bloqueo de Italia por Sexto Pompeyo era cada
vez más grave. Un primer intento de romperlo terminó en un desastre, y Octavio
tuvo que llamar a Antonio en su ayuda. El estrechamiento de su alianza tuvo
lugar en Tarento, en la primavera del año 37: Antonio, abandonando definitivamente
a Sexto Pompeyo, cedía a Octavio 120 barcos. Después, dejando a Octavia en
Corfú, desde donde ella volvió a Italia, Antonio partió para el Asia, donde
esperaba poder realizar, al fin, su sueño (que era el gran designio de César):
conquistar el Imperio de los partos.
Del
tratado de Tarento a la batalla de Accio
Después
de Filipos, Antonio se había trasladado a Éfeso, que, si no era la capital
política, era, al menos, la ciudad más importante y la capital religiosa del
Asia. Allí había exigido que, en dos años, se abonasen nueve anualidades de
tributos. Era el precio que debían pagar los asiáticos por su «traición» y por
los servicios que habían prestado (coaccionados y forzados) a los
«tiranicidas». Durante aquella permanencia en Oriente, Antonio había pedido
cuentas a la reina de Egipto, sospechosa de haber favorecido al partido
republicano. La reina hizo el viaje hasta Tarso, donde entonces se encontraba
Antonio, para justificarse. Su entrevista, en el año 41, fue motivo de una
ceremonia extraordinaria: la reina se presentó como una nueva Isis, en una
galera sagrada, con un cortejo de sirvientes y de jóvenes esclavos vestidos de
nereidas y de amores. Antonio, que tal vez había sido ya el amante de la reina
durante la residencia de ésta en Roma, reanudó sus relaciones con ella, pero,
lo que es más importante, se unió a ella por una verdadera hierogamia, que
hacía de él un nuevo Dioniso al lado de la nueva Isis. Y la siguió a
Alejandría, donde, como antes había hecho César, pasó largos meses junto a
ella. Era el momento en que Fulvia, torpemente, provocaba la guerra de Perusa,
lo que acabó obligando a Antonio a interrumpir una estancia deliciosa, pero,
más seguramente, de gran provecho, en la medida en que constituía la
insinuación de una política real, continuando el proyecto de César.
Entre el
40 y el 38, los partos, fingiendo apoyar al partido pompeyano, se habían
mostrado amenazadores. Un ejército mandado por Labieno (el hijo del
lugarteniente de César) y otro por Pacoro, el hijo
del rey parto, penetraron en territorio romano, mientras Antonio no se atrevía
a alejarse mucho de Occidente, donde las maniobras de Octavio le inquietaban.
Su lugarteniente Ventidio Baso logró, sin embargo, expulsar al invasor. Pero,
tras la paz de Tarento, Antonio tomaría personalmente el mando y pasaría a la
ofensiva. Su plan estaba de acuerdo con los anteriores de Lúculo y de Pompeyo:
invadir Armenia, lo que hizo en la primavera del 36, y, desde allí, marchar
hacia el Sur. Pero sus comunicaciones no tardaron en ser cortadas y tuvo que
retirarse, a comienzos del invierno, en condiciones difíciles. Se vio obligado
a evacuar incluso Armenia y volver a Siria. Aquel fracaso no podía disgustar a
Octavio, que sacó de él, además, una lección duradera, y se convenció, más que
nunca, de la imprudencia que suponía lanzar las fuerzas romanas a una conquista
del mundo parto. Por su parte, y gracias a las dotes de Agripa, él acababa de
ganar a Sexto Pompeyo una batalla decisiva, en Náuloco,
el 3 de septiembre del 36, y de reconquistar Sicilia. Sexto Pompeyo se había
refugiado en Asia, pero, negándose a las ofertas de paz que se le hacían, se
obstinó en una lucha desesperada, que acabó en su captura y ejecución. El
fracaso de Antonio contra los partos se producía oportunamente para disminuir
el prestigio de un rival todavía peligroso y en torno al cual se habían reunido
muchos nobles personajes, supervivientes del fenecido régimen. Así, a pesar de
las promesas hechas en Tarento, Octavio se negó a enviar a Antonio los 20.000
hombres que éste reclamaba. Octavia, leal a su marido, le ofreció 2.000 hombres
de «élite», que ella había, conseguido de su hermano a fuerza de súplicas. Era
una pobre compensación; sin embargo, Antonio la aceptó, pero prohibió a Octavia
que pasase de Atenas, a donde había ido para reunirse con él, y le ordenó que
volviese a Roma. Si Antonio adoptó esta decisión, no fue, evidentemente, tanto
porque amaba a Cleopatra, como para manifestar claramente su desconfianza
respecto a Octavio.
Aleccionado
por su experiencia del año anterior, Antonio, en el curso del año 34, ocupó,
efectivamente, Armenia y se dedicó a pacificarla, sin duda con la intención de
convertirla en una base de partida contra el Imperio parto. Octavio, mientras
tanto, anunciaba muy ostentosamente que iba a conquistar la Bretaña pero la
Fortuna le ofreció otras ocasiones más inmediatamente útiles de confirmar su
gloria militar. Una rebelión en Dalmacia le obligó a intervenir en Panonia,
donde aseguró la plaza avanzada de Siscia (Siszak), en la orilla derecha del Save.
Pacificó también la región costera del Adriático hasta la barrera de los Alpes
Dináricos; la campaña fue muy dura, y Octavio tuvo que llevarla a cabo
personalmente; pero los resultados conseguidos garantizaban la seguridad de
Italia en una región en la que César, antes, había pensado llevar las armas
romanas y donde la presencia de Roma debía ser reafirmada sin tardanza. A
medida que se consolidaba el prestigio de Octavio, iba siendo evidente que
entre él y Antonio tenía que estallar un conflicto armado. Lépido, que en el
momento en que Octavio reconquistaba Sicilia había intentado oponerse a él,
había sido privado de su título de triunviro y desterrado a Circeos,
donde se le dejaba vivir. El debate ya no se planteaba más que entre dos
hombres; los contemporáneos no se engañaban acerca de ello, y lamentaban la
fatalidad que parecía arrojar a Roma a una interminable sucesión de guerras, en
las que ella utilizaba sus propias fuerzas contra sí misma.
1.
Antonio en Oriente.
Por otra
parte, Antonio se comportaba en Oriente cada vez más como un rey. Disponía
según su voluntad de las provincias, para añadirlas al Reino de Cleopatra.
Esto, en realidad, no se oponía a la política tradicional de Roma, que disponía
a su arbitrio de los estados vasallos. Pero a la propaganda de Octavio le fue
fácil presentar aquellas medidas como una traición, como la actitud de un
hombre hechizado por la reina de Egipto, con la cual vivía: propaganda hábil,
cuya finalidad era no sólo la de ganar para Octavio las buenas disposiciones de
los italianos, haciéndoles comprender que él era el único heredero de la
tradición nacional, frente a un Oriente monstruo, del que Antonio era un
esclavo, sino también, lo que era más importante aún, transformar la guerra
civil que amenazaba en un conflicto en que Roma defendía su existencia misma
contra el imperialismo de la última de los Lágidas.
Sería
erróneo, sin embargo, pensar —aunque resulte ridículo atribuir tales propósitos
a Cleopatra— que aquello era una pura mentira, y que Virgilio y Horacio, al
recoger el tema de un Oriente empeñado en la ruina de los «valores»
occidentales, fueron cómplices o víctimas del maquiavelismo de Octavio y, sobre
todo, de Mecenas. Parece innegable que Antonio —al principio, quizá,
sinceramente «cesariano» y patriota romano— fue, poco a poco, dejándose
arrastrar y captar por el espíritu real y por el espejismo de su propia
divinidad. De no ser así, ¿le habrían abandonado, uno tras otro, los romanos
que le rodeaban e incluso los que se le habían unido en el 32? Estaba fundando
ya una dinastía. Había tenido tres hijos de Cleopatra y les adjudicaba unos
reinos: Alejandro Helios obtenía la Armenia y la Media (donde Antonio había
proseguido sus intrigas después de su retirada del 35); Ptolomeo Filadelfo
(cuyo nombre reanudaba la más alta tradición de los Lágidas),
Siria y una gran parte de Cilicia, y Cleopatra Selene, la Cirenaica.
Según
todas las apariencias, el Egipto más grande se reconstituía bajo la égida de
Antonio, sin duda; pero, ¿cuánto tiempo seguiría siendo romano el heredero de
César? ¿Podía asegurarse que, si se convertía en dueño del mundo, no
transformaría a éste en un reino? Naturalmente, hoy podemos comprobar que, en
la otra hipótesis —la que daba el poder a Octavio, y que fue la que se hizo
realidad—, el riesgo era el mismo, pues lo que surgió de la prueba fue, desde
luego, una monarquía. Pero, entre los dos, subsistía una diferencia importante:
en el caso de Antonio, aquella monarquía se apoyaría en el derecho divino y, en
último análisis, reduciría a los ciudadanos romanos a la condición de súbditos;
en el caso de Octavio, cabía esperar aún que el joven «hijo de dios», aunque
aparecía como un salvador providencial, no sería más que el «príncipe», cuya
idea no había dejado de hacer progresos desde que había sido enunciada, y en
parte realizada, a lo largo de los años precedentes
2. La
ruptura entre Antonio y Octavio.
La
ruptura fue manifiesta a comienzos del año 33. De una parte y otra se
formularon los agravios que habían permanecido silenciados durante mucho
tiempo, y se produjo una guerra de diatribas, de la que algunos ecos han
llegado hasta nosotros. A comienzos de enero del 32, cuando los cónsules C. Sosio y Cn. Domicio Ahenobarbo,
designados hacía mucho tiempo, ocuparon el cargo, la crisis estalló. C. Sosio pronunció en el Senado un violento discurso contra
Octavio, pero éste ya había abandonado Roma, reuniéndose con sus veteranos para
hacer frente a cualquier eventualidad; cuando regresó, algunos días después, lo
hizo con una sólida escolta. Reconoció que sus poderes de triunviro habían
llegado a su término, pero añadió que, dentro de unos días, podría demostrar la
traición de Antonio. Los dos cónsules, considerando que el ejercicio de sus
poderes era ya imposible en Roma, abandonaron la ciudad seguidos por un número
bastante grande de senadores, y todos se reunieron con Antonio, sin que Octavio
hiciese nada para impedírselo.
La
situación de Octavio había llegado a ser totalmente ilegal. En teoría, ya no
era más que un simple particular. Los dos cónsules que él nombró, M. Valerio y
L. Cornelio Cinna, no debían sus poderes más que a
una designación ilegal también. Como las leyes no podían legitimar su autoridad
de hecho, Octavio recurrió a una innovación inspirada en precedentes notables y
que se atenía a los hechos; pidió a los ciudadanos de las ciudades italianas
que le prestasen un juramento personal. Así, Octavio parecía encontrarse a la
cabeza de una verdadera nación, Italia (que adquiría, de pronto, aquella
dignidad), en lucha contra las fuerzas malditas del Oriente. Cabe preguntarse
sobre los medios empleados por Octavio y sus amigos para obtener aquel
juramento, y se llega a la conclusión de que fueron muchos, desde la simple
intimidación hasta complejas maniobras, a las que los políticos locales podían
entregarse por cuenta de sus amos de Roma; estaban los nuevos colonos, adictos
a Octavio, y también los caballeros, cuyas actividades se encontraban
comprometidas por las medidas de reorganización territorial tomadas por Antonio
en Oriente; en toda la antigua Galia Cisalpina existía un sentimiento de reconocimiento
personal a César, y su hijo adoptivo era el beneficiario. Finalmente, el
movimiento fue más fuerte que todas las resistencias, y el asentimiento de
Italia, al que se añadió el de las provincias del Oeste, invistió a Octavio de
un poder superior al que habrían podido conferirle las leyes. Los precedentes
que inspiraron a Octavio han sido frecuentemente mencionados: el juramento
prestado por los italianos al tribuno Livio Druso; las manifestaciones
organizadas en honor de Cicerón, en el momento en que P. Clodio hacía votar sus
leyes de destierro; la idea misma de crear un lazo personal entre los
ciudadanos y su jefe, de formar una coniuratio,
no era, en absoluto, extraña al espíritu romano, y menos aún al de los
provinciales, españoles, galos o númidas. La concepción del «princeps», como guía, no es muy ajena a la del patrono,
como protector y consejero de sus clientes; todo ocurre como si se hubiera ido
a buscar en la prehistoria política de los pueblos de Occidente, y de los
itálicos en particular, formas medio desaparecidas, que sobrevivían sólo como
costumbres instintivas y no ya como instituciones.
De todos
modos, Octavio pudo comenzar las operaciones militares a comienzos del año
siguiente (el 31), después de haber declarado solemnemente la guerra a la reina
de Egipto, de la que Antonio sólo era considerado como aliado. Los dos
ejércitos se concentraron en Grecia, que, decididamente, se convertía en el
campo de batalla obligado de las guerras civiles. Octavio y Antonio disponían
de poderosas flotas, y el conflicto acaba resolviéndose en un combate naval,
ante Accio, el 2 de septiembre del 31, aunque la guerra duraría todavía un año.
Antonio y Cleopatra se habían refugiado en Alejandría, donde era posible
resistir. Pero una hábil maniobra realizada por Cornelio Galo, el praefectus fabrum de Octavio, que atacó por la Cirenaica mientras el grueso de las fuerzas de
Octavio se presentaba por el Este, desbarató la estrategia de Antonio. Vencido,
éste se suicidó. Cleopatra, después de haber esperado quizá por un momento que
conservaría su Reino, se hizo picar por las mismas serpientes cuya imagen
figuraba en las insignias de los reyes de Egipto.
Octavio,
dueño del mundo
En tiempo
de Adriano, Suetonio trazó un retrato del hombre que, tras la toma de
Alejandría (1 de agosto del 30) y la muerte de Antonio, queda como único dueño
del mundo, y los historiadores, desde la Antigüedad, se han ingeniado para
comprender la personalidad del que para unos fue un feroz ambicioso,
admirablemente servido por la Fortuna con una longevidad increíble y la
devoción de amigos que valían más que él, y, para otros, un profundo filósofo
cuya sabiduría aseguró para varios siglos la estabilidad y la paz, tanto en el
interior como en el exterior. ¿No es Octavio más que un decadente heredero de
su padre adoptivo, un «César aburguesado», incapaz de comprender lo que tenía
de sublime el ideal del conquistador de las Galias? ¿O, por el contrario, ha tenido
el valor de no ceder a las seducciones de la omnipotencia, de medir las
dificultades, de resistir a una opinión pública ávida de lo sublime y, a la
vez, de beneficios cada vez mayores?
La
reorganización del poder
En el
momento en que murió Antonio, ya no había otra legalidad que el poder personal
de Octavio; pero ocurría, que, aquel año, éste era cónsul, como lo había sido
también el año anterior, en virtud de los nombramientos realizados como
triunviro, y no era oportuno suprimir el consulado. A la muerte de César,
Antonio había abolido solemnemente el título de dictador, y no había que volver
sobre aquella promesa. Y menos posible era todavía el resucitar abiertamente la
realeza, no tanto, quizá, porque aquella palabra había provocado la muerte de
César, como a causa del reciente y último episodio de la guerra civil en la que
Italia había combatido para aniquilar a la única superviviente de las
monarquías helenísticas. Después de haber abatido a Antonio, no podía ser
conveniente hacer lo mismo que él. Tampoco podía serlo el restablecer pura y
simplemente la República, que muchos romanos (a excepción, tal vez, de una
parte de la vieja nobleza tradicional, cada vez menos numerosa) y todavía más
italianos y provinciales no querían. La necesidad de un «primer ciudadano», de
un verdadero «patrono» dado al Estado no podía ser negada por nadie. El
carácter esencial de la Republica oligárquica, tal como ella había funcionado,
mal que bien, desde hacía un siglo, era la interposición entre el leader de
hecho (Escipión Emiliano, Pompeyo, incluso Cicerón) y los órganos efectivos del
poder (las magistraturas urbanas y provinciales, los mandos militares) de un concilium civitatis formado por el Senado. Así, las decisiones en todos los asuntos eran el
resultado de una deliberación análoga a las que precedían los juicios y las
acciones importantes, públicas o privadas, de un magistrado o de un simple pater familias. La existencia de aquel
«consejo» bastaba para establecer una diferencia considerable con las
monarquías. Sin duda, los reyes de Oriente tenían consejeros a su alrededor,
pero entre el rey y su «chambelán» o sus cortesanos no existe ninguna medida
común. En Roma, por el contrario, el líder ha sido siempre, en el
pasado, jurídicamente, el igual de los otros consejeros de la ciudad, y sus
poderes son puramente morales; cuando ejerce una magistratura, lo hace dentro
de las condiciones legales, con el mismo título que los otros ciudadanos. Su
autoridad la debe a su persona, a su prestigio (su dignitas), a su
sabiduría, pero también —porque estamos en un tiempo en que el sentimiento de
lo divino está presente en todas las sensibilidades— a una especie de aura
divina, a un carisma de que son buena prueba su pasado glorioso y su autoridad
presente. En esta noción compleja de auctoritas (es la palabra que resume la posición privilegiada de un Escipión Emiliano o de
un Pompeyo) confluyen unas tradiciones muy antiguas que, sin estar totalmente
codificadas en instituciones, sobreviven en las conciencias y no son menos
importantes que las leyes. Así, el sentimiento de carácter sagrado poseído por
el imperator, no del general regularmente investido por una ley, sino del
vencedor aclamado en el campo de batalla por sus soldados con un grito unánime.
Este grito de los soldados que saludan a su jefe con el título de imperator tiene un valor ritual, es como una investidura mística, situada más allá de las
leyes, más alta que ellas. Octavio había sido saludado imperator en el
campo de batalla de Módena, y, finalmente, este título será llevado como un
nombre por los emperadores —y de él se deriva el nombre mismo de la
institución.
Existía
también otro «carisma», emanado, no ya de los soldados reunidos, sino del
pueblo de los Quirites, y la historia reciente de Roma demostraba que había que
contar con él. Tan eficaz como la auctoritas de un Escipión o de un Pompeyo, el poder de los tribunos de la plebe había dado
origen a trastornos y también a algunas de las grandes realizaciones surgidas
del programa de los Gracos. Nadie negaba seriamente
que el pueblo fuese el señor soberano y último de la vida pública; los
tribunos, precisamente, encarnaban aquella «majestad» del pueblo; ella los
hacía invulnerables, los rodeaba de una especie de prestigio sagrado, que se
sentía confusamente sancionada por los dioses. Se solía repetir que quien
obligaba a un tribuno a dimitir de su cargo —provocando, por ejemplo, un voto
del pueblo— perecía de mala muerte antes de fin de año; y se citaban
precedentes. En la época de P. Clodio no se dudaba en invocar sobre un enemigo
político la maldición de Ceres, protectora de la plebe romana. No es
sorprendente que uno do los primeros actos de Octavio después de su victoria
fuese el de hacerse atribuir no el tribunado, que, en su forma tradicional, era
una magistratura anual y colegial, sino el poder tribunicio, que le convertía
en el representante, político y religioso, del pueblo entero. Desde el 36
poseía la inviolabilidad de los tribunos; en el 30 se arroga otro gran
privilegio tribunicio, el derecho de ayuda (ius auxilii),
que le da los poderes de juez supremo, puesto que es él quien podrá decidir si
concede o no protección a cualquier ciudadano en peligro.
Octavio,
sin embargo, seguía ejerciendo el consulado año tras año, desde el 31, y se
limitaba a multiplicar, a guisa de colegas, los cónsules sustitutos (cónsules suffecti), lo que suprimía, de hecho, la
colegialidad. Tal situación, esencialmente revolucionaria, no podía durar; era
contradictoria; si el consulado era una magistratura republicana, no podía
acumularse a las prerrogativas del tribunado sin negarse a sí misma. O habría
que reconocer que aquel consulado no era más que una ficción y que el vencedor
de Accio, investido por el consentimiento universal de la totalidad de los
poderes, pretendía conservarlos y convertirse en rey —lo que implicaba muchos
peligros—, o habría que restaurar, de una manera o de otra, la res publica,
permitir el juego de instituciones que no dependerían ya tan estrechamente de
su persona.
Evidentemente,
el Senado ya no era idéntico al que, en otro tiempo, se había alzado en dos
ocasiones contra César, pero, a pesar de la sangría de las guerras civiles,
algunos representantes de las grandes familias se sentaban todavía en él y,
sobre todo, en él se conservaba la tradición republicana: seguía siendo entre
los senadores donde se reclutaban los gobernadores de las provincias, y los
Padres continuaban reuniéndose para conocer, bajo la presidencia del
imperator-cónsul, acerca de los asuntos que él tenía a bien someterles. Todo el
problema consistía en asociar aquella oligarquía, indisolublemente ligada a la
idea misma de Roma, con el poder efectivo.
El 13 de
enero del 27, Octavio anunció al Senado que dimitía de su omnipotencia y
entregaba el Estado «al Senado y al pueblo» de Roma. Los senadores suplicaron a
Octavio que no lo hiciese, pero él fue inflexible y sólo accedió a aceptar una
misión temporal, para un período de diez años; sería gobernador proconsular de
las provincias que parecían necesitar más directamente su autoridad, es decir,
España, la Galia y Siria —la primera, porque allí persistía la revuelta en
estado endémico; la Galia, quizá porque allí podían temerse también
sublevaciones, pero, sobre todo, porque debía constituir la base de partida con
vistas a reconquistar la Bretaña —herencia sagrada de César—, y Siria, en fin,
clave de la política oriental, ostensiblemente asumida por el príncipe.
El nombre
de Augusto
Tres días
después, y mientras el Tíber, desbordándose, inundaba los barrios bajos de la
ciudad con gran espanto del pueblo que veía en ello un siniestro presagio, el
Senado ideaba conceder a Octavio un título nuevo, el de Augustus.
La iniciativa de aquel título perteneció a Munacio Planeo, hábil en formular en
una sola palabra afortunada la posición ambigua y la naturaleza compleja de la auctoritas reconocida al César victorioso y ahora
inclinado a no ejercer por sí mismo la totalidad de los poderes. Se ha demostrado
que este adjetivo, por su etimología, que lo enlaza con términos de la lengua
religiosa (especialmente, augur), expresaba la naturaleza sagrada del
príncipe, su carácter religiosamente «feliz» (el nombre de Félix había sido
comprometido definitivamente por el recuerdo de Sila), y hacía de él como un
nuevo fundador de la ciudad. Se pensará también que la misma palabra indicaba
suficientemente que aquellos privilegios eran excepcionales, que elevaban
bastante a Augusto por encima de la ciudad, para que ésta pudiera proseguir su
vida propia bajo la protección un tanto lejana de aquél que comenzaba el
aprendizaje progresivo de la divinización. En la misma sesión, el Senado otorgó
al príncipe otros honores: el mes de agosto, llamado hasta entonces Sextilis, se convertiría en Augustus,
como Quintilis se había convertido poco antes en
Iulius; Augusto tendría el derecho de plantar delante de la puerta de su casa
un laurel, que recordaría su carácter de «triunfador perpetuo»; y, per último,
se le concedió un escudo de oro, destinado a estar colgado en la curia,
celebrando las cuatro virtudes «cardinales» reconocidas a Augusto: la virtus, la iustitia,
la clementia y la pietas.
La
dinastía
En
realidad, Augusto continuó ejerciendo una verdadera «presidencia» efectiva.
Sigue siendo el imperator por excelencia. Posee el imperium proconsular, que le eleva por encima de todos los demás magistrados fuera de
Roma. Solamente tres de las provincias que él no gobernaba y que, por tanto,
dependían directamente del Senado, tenían ejército: el Ilírico, Macedonia y África.
En Roma, Augusto es cónsul todos los años y, aunque sus poderes son iguales, en
derecho, a los de sus colegas, su propia permanencia en la más alta
magistratura le eleva sobre ellos. Y el príncipe cuida de no tener como colegas
en el consulado más que a hombres de los que está seguro, a los que puede
considerar en realidad como a sus lugartenientes: así, Agripa, que comparte con
él aquella magistratura en el 28 y en el 27, y luego T. Statilio Tauro, un compañero de todas las guerras civiles, y, a continuación, en el 25,
M. Junio Silano, cuya carrera pasada no parecía presagiar que pudiera
convertirse en un leal servidor por el contrario, en el 24, C. Norbano Flaco, cuyo padre había sido uno de los compañeros
de Octavio y que era yerno del célebre agente cesariano Cornelio Balbo. Estos
son los amigos del príncipe, que con él comparten, de hecho, el poder consular
hasta el año 23, en que se produce una crisis de la que, una vez más, el
sistema de gobierno sale modificado.
Tras las
medidas del 27, Augusto había abandonado Roma —según un procedimiento muy
antiguo, los reformadores, desde Solón, se alejan de la ciudad mientras se
establecen las instituciones— y se había trasladado a Occidente, de donde
podría volver muy rápidamente, si fuese necesario. Allí había pasado dos años
enteros guerreando contra tíos cántabros. En realidad, su salud le había
impedido participar en todas las campañas, y, finalmente, tuvo que volver a
Roma, enfermo, en el año 24. Durante la guerra de los cántabros ya se había
preocupado de su sucesión; había llamado a su lado a su sobrino el hijo de
Octavia, el joven M. Claudio Marcelo, y le había convertido en yerno suyo
dándole a su única hija, Julia, nacida de un matrimonio concertado por razones
políticas en la época del triunvirato y terminado, menos de un año después, en
el mes de diciembre del 39. En efecto, Octavio se había enamorado de la joven
Livia Drusila, que ya estaba casada con Ti. Claudio Nerón, un partidario de L.
Antonio que había buscado refugio, tras la guerra de Perusa, cerca de Sexto
Pompeyo. Cuando, en virtud del tratado de Miseno, los desterrados habían
vuelto, Livia y Caudio Nerón habían regresado a Roma.
Fue entonces cuando Octavio había visto a Livia y decidido casarse con ella,
costase lo que costase. Livia tenía ya un hijo, y esperaba otro. Octavio había
exigido que se divorciase inmediatamente, y se casó con ella el 17 de enero del
38, incluso antes de que naciese su segundo hijo, varón también. En la casa de
Augusto se encontraban, pues, tres niños: Julia, nacida en los últimos meses
del 39, y dos hijastros, Tiberio Claudio Nerón (el futuro Tiberio, nacido el
16 de noviembre del 42) y Nerón Claudio Druso (llamado después Druso el
Primogénito), que había nacido en casa de Octavio en los primeros meses del 38.
Marcelo, nacido a comienzos del 42, era un poco mayor que el futuro Tiberio,
que se convertía en su cuñado.
La crisis
del 23 a.C.
En
aquellas circunstancias se produjo la crisis del año 23, que reveló crudamente
la fragilidad del sistema político tal como había empezado a funcionar desde el
27. A comienzos del año se supo, de pronto, que el segundo cónsul, A. Terencio
Varrón Murena, había conspirado contra Augusto y proyectado su muerte. Como
cómplice, tenía a un republicano probado, Fanio Cepio. Los conjurados fueron denunciados en unas
condiciones que nosotros no conocemos bien y, condenados por contumacia, fueron
muertos en el momento de su detención. Aquello demostraba que un amigo de
Augusto, cuñado de uno de sus más íntimos consejeros, Mecenas, podía, en
realidad, odiar el nuevo régimen y hacer todo lo posible por derribarlo.
Al mismo
tiempo la salud de Augusto empeoró. Hubo un momento en que se creyó próximo su
fin; él lo creyó también. Tendido sobre su lecho, hizo acudir al otro cónsul, Calpurnio Pisón, nombrado para sustituir a Murena, y, sin
una palabra, le entregó los asuntos secretos de la administración; con Pisón,
ha convocado también a Agripa, y es a éste a quien entrega su anillo, que sirve
para sellar todos los actos personales del príncipe. Sorprendido por la
necesidad, pretende, pues, mantener el principio del sistema, la división del
Estado en dos partes: las cuestiones públicas, que dependen del consulado, y
todo lo que pertenece exclusivamente a la «casa» del príncipe, incluido, sin
duda, el imperium proconsular en que se funda
en último análisis, su autoridad. Agripa había sido elegido para desempeñar el
papel del príncipe porque no había ningún otro que pudiese aceptar aquella
misión y soportar el peso del Imperio. Marcelo era todavía demasiado joven e
inexperto para que pudiera pensarse en él.
En contra
de lo que se esperaba, Augusto se restableció. Creyó que lo debía a las
prescripciones de un médico griego, Antonio Musa, que le recetó unos baños
fríos y que, por aquella cura milagrosa, se puso de moda y ganó una gran
fortuna. Augusto sacó las lecciones de aquella alarma: era urgente separar la
casa del príncipe y las magistraturas, no ligar la autoridad suprema a una
persona mortal, al menos mientras no se hubiera asegurado sólidamente una
sucesión indiscutible. En consecuencia, el 1 de julio del 23, Augusto renunció
al consulado y nombró en su lugar a L. Sestio, un
adversario del tiempo de Filipos, un compañero de armas de Horacio. Puesto que
los «amigos» se mostraban inseguros, ¿por qué no probar la fidelidad de los
nuevos aliados? En adelante, la fuerza de Augusto descansa sobre su poder
tribunicio (que ya poseía, sin duda, pero que no había tenido ocasión de usar
mientras el poder consular le daba un derecho de veto sobre los actos de los
otros magistrados); por otra parte, se revistió del imperium consular no ya sólo en las provincias llamadas «imperiales», que le habían sido
concedidas en el 27, sino sobre todo el territorio del Imperio, comprendido el
de la Urbs, lo que era un privilegio contrario a toda
la tradición republicana, que limitaba el poder militar al exterior de Roma —el pomoerium constituía una frontera dentro de la
cual sólo eran válidos los auspicios urbanos. Con aquel título, Augusto pudo
establecer en la ciudad su guardia personal, las cohortes pretorianas. Sin
duda, los primeros «prefectos del pretorio» oficiales fueron los del año 2 a.
C. pero lo cierto es que Augusto mantuvo a su alrededor fuerzas armadas, como
guardia personal y como agentes de ejecución, desde el principio. Como en
muchos aspectos del nuevo régimen, también en éste la realidad se anticipó a
las instituciones.
Pero
todas aquellas medidas no resolvían el problema principal planteado en el 23,
el de la permanencia del poder, que bien merece ya ser llamado «imperial». En
aquel año, Augusto hizo participar en su imperium proconsular al hombre que él había elegido, en un momento de crisis, para
sucederle, y así fue como Agripa se encargó de representar a Augusto en los
territorios «más allá del mar Jónico», sin haber sido, tal vez, explícitamente
investido de un imperium diferente del de
Augusto.
El rumor
público aseguró que la misión de Agripa no era más que un pretexto, que el
amigo de siempre, el lugarteniente de poco tiempo antes, se había alejado
voluntariamente para no ser testigo del favor de que gozaba Marcelo. En
realidad, éste no sobreviviría a los juegos que dio, como edil, en el mes de
septiembre del 23. Poco tiempo después murió en Baya, a donde había ido a
reponerse. Así se desbarataba el plan de Augusto de fundar su sucesión sobre la
unión de los Iulii con los Claudii Marcelli, una de las familias más antiguas y más
cargadas de gloria del pasado romano. Este era, quizás, el fondo del problema:
llevar a cabo la reconciliación de la oligarquía y de la gens elegida.
El año 23
tiene, en la historia del principado de Augusto, una especial importancia, no
tanto, quizá, por los cambios constitucionales que en él se produjeron como por
la súbita toma de conciencia suscitada en la «élite» por la aparición de dos de
las más grandes obras poéticas de aquel tiempo: los tres libros de Odas,
de Horacio (I a III), y, poco después (sin duda, a comienzos del 22), el tercer
libro de las Elegías, de Propercio, que cierra
el ciclo de los amores con Cintia. Es también el momento en que Virgilio
trabaja en la redacción del libro VI de la Eneida (del que ofrece una
lectura a Augusto, en presencia de Octavia, poco después de la muerte de
Marcelo). Por una curiosa coincidencia, este florecimiento poético se produjo
en un momento en que el pueblo romano, de pronto, tuvo miedo y, ante la amenaza
de una grave carestía, pidió ayuda a Augusto. Este, a principios del año 22,
había partido para el Oriente, como después del reajuste del 27 había ido a
Occidente; antes de su marcha, había tenido buen cuidado de designar a dos
censores, acercando así más aún el principado a las formas republicanas. Pero
el pueblo, creyendo que la causa de todos los males presentes era el
alejamiento (relativo) de Augusto, reprochándole como un abandono el haber
interrumpido la sucesión de sus consulados, se agitó de tal modo, que el
príncipe se vio obligado a volver a la ciudad, donde el pueblo le ofreció la
dictadura o, en su defecto, el consulado vitalicio. El «dios Augusto» no tenía
ya derecho a establecer ni siquiera un esbozo de República. Augusto rechazó
aquellos cargos revolucionarios, que recordaban demasiado la época de las
guerras civiles, y se limitó a ejercer, prácticamente y con una eficacia casi
inmediata, su papel de «protector». Se encargó del abastecimiento, y a sus
expensas, en unos días, restableció la abundancia en los mercados de la ciudad.
Posteriormente Augusto creará una «prefectura» especial (praejectura annonae), quitando a los ediles, y, por lo tanto,
a los senadores, esta importante función. Cada vez más, y a medida que pasen
los años del reinado, Augusto creará así una administración paralela a la del
Senado, confiando a «funcionarios» nombrados por él, y elegidos, en principio,
entre el orden ecuestre, el cuidado de atender a tal o cual servicio, cuyo
funcionamiento financia él con sus recursos personales, el fiscus.
La tarea
de Augusto era inmensa. Necesitaba no sólo reconciliar a la aristocracia,
elemento esencial de la ciudad, con el régimen del «protectorado», sino también
integrar los otros órdenes de un sistema nuevo. Augusto conocía muy bien (como
lo conocía César) el papel desempeñado por los caballeros en la decadencia del
régimen republicano para dejarles su poder financiero. Los arrendamientos
públicos no están totalmente suprimidos, pero se utilizan ya sólo para
impuestos de poca importancia. Las finanzas del Imperio son divididas en dos:
de una parte, la caja pública, el aerarium Saturni (porque el dinero que se encuentra en ella está
depositado en el templo de Saturno, al pie del Capitolio, de acuerdo con la
tradición republicana), y, de otra parte, el fisco (de fiscus,
cesta), que es la tesorería particular del príncipe. El aerarium Saturni es administrado desde el 23 a.C. por dos
pretores designados especialmente para tal misión. Sus ingresos proceden de las
provincias senatoriales. El fisco recibe, por intermedio de los procuradores,
las sumas procedentes de las provincias imperiales, o, en las provincias
senatoriales, de los dominios imperiales o de los monopolios fiscales que le
pertenecen. En la mayoría de los casos, los procuradores son caballeros y su
orden encuentra en ello una carrera donde ejercer sus talentos tradicionales,
para bien del príncipe y ya no para desgracia del Estado. Los caballeros, hasta
entonces dedicados a no tener más interés que el deseo de enriquecerse, ven que
se les ofrecen ambiciones más nobles. Poco a poco se forma un cursas de
procuradores, que va desde las funciones más humildes hasta las más elevadas.
Este cursus es análogo al de los «honores» que
normalmente recorren los senadores. El sentimiento de la dignitas personal, de cuya importancia para los nobles ya hemos hablado, es compartido
ahora por el orden ecuestre, cuyos miembros tienen además la posibilidad de
entrar en el Senado o de ver entrar en él a sus hijos. Augusto realizaba así la
reforma por la que antes había abogado Salustio cerca de César.
Uno de
los más graves obstáculos para la aceptación total y sin reservas del
principado era el convencimiento de que su institución surgía de una decisión
de renegar del pasado romano, de una ruptura con la tradición nacional. Era
necesario demostrar que, en realidad, dentro del régimen de Augusto, Roma
recuperaba su verdadero aspecto. Esta es la significación de las más
importantes Odas, de Horacio, y la del libro VI puesto por Virgilio en
el centro de su epopeya. Distinguir en la historia de Roma una lenta ascensión
de los Destinos, que culmina en la misión de Augusto: la Edad de Oro, tan
esperada, va a llegar. Ya en la época de la paz de Bríndisi se hablaba de ella.
Se habla también mucho en el 23, y quizás Augusto habría celebrado aquel año, o
poco después, el comienzo de un nuevo ciclo, si la crisis a que nos hemos
referido y la muerte de Marcelo no hubieran venido a demostrar el engaño de un
optimismo prematuro. El nuevo ciclo, caracterizado por la celebración de los
Juegos Seculares, no comenzará oficialmente hasta el año 17 a.C. Esto se debe
a que, entre el 23 y el 17, Augusto cree haber resuelto el problema de su
propia sucesión y asegurado el régimen definitivamente. Tras la muerte de
Marcelo elige por yerno a Agripa, que, para casarse con Julia, tiene que dejar
a su segunda mujer, Marcela. El matrimonio tuvo lugar en el 22. Al año
siguiente, Julia daba a luz un hijo, Gayo; dos años después, nacía Lucio, el
último. Los dioses parecían haber respondido a los deseos de Augusto; y, aunque
antes se había resistido a adoptar a Marcelo, desmintiendo los rumores que
habían corrido a este respecto, en el año 17 adoptó oficialmente a sus dos
nietos. Agripa, ya sin esperanza de suceder un día a Augusto, era como el
guardián de los «príncipes de la sangre». Pero, por una especie de
compensación, Augusto le considera cada vez más como su asociado; en el 18
aumenta su imperium consular y le confiere el
poder tribunicio para cinco años.
La
legislación moral
El año 18
se caracterizó también por el comienzo de la «legislación moral». El pueblo
habría deseado verle asumir la censura, o, más exactamente, una «curatela de
las costumbres y de las leyes», que él desempeñaría solo, pero Augusto se negó
a aceptar ninguna otra magistratura que no estuviese conforme con la tradición
(contra morem maiorum);
pero tomó las medidas que tal magistratura habría implicado, usando simplemente
de sus poderes tribunicios. Las leyes comprendidas en este marco son, para el
año 18, la Lex Iulia demaritandiss ordinibus («Ley julia sobre el matrimonio de los
órdenes») y la Lex Iulia de adulteriis («Ley
julia sobre los adulterios»), que no son en realidad leyes «morales», sino
reglamentos que tienen por finalidad la de evitar la disminución catastrófica
del número de familias de rango senatorial y también la mezcla de sangres. Una
oda de Horacio, muy anterior a estas leyes (data sin duda de los días que
precedieron a Accio), deplora, como uno de los más graves peligros que amenazan
a Roma, la degeneración de la raza. Los maridos —dice— se muestran
complacientes, cierran los ojos, mientras sus mujeres se entregan a los ricos
negociantes llegados de las provincias. Esta preocupación, pues, no parece
haber sido exclusiva de Augusto; la noción de «raza elegida» no es extraña al
espíritu romano. Y por raza elegida no hay que entender tanto una oligarquía
propiamente romana como la población italiana, aquella Itálica pubes cuya gloria cantaba Virgilio en las Geórgicas.
La «Ley
sobre el matrimonio de los órdenes» tendía a consolidar el lazo conyugal, que
la práctica generalizada del divorcio hacía leve y frágil. Era preciso, a toda
costa, estabilizar a la clase dirigente, devolverle la posibilidad de mantener
por sí misma las tradiciones, de encarnar la perpetuidad de Roma. Esto se hacía
imposible desde el momento en que los hijos de los senadores, o los senadores
mismos, en lugar de casarse con una «hija de familia» y de tener hijos
susceptibles de sucederles algún día, se contentaban con vivir una vida
despreocupada en la complaciente compañía de alguna liberta y rehuían las
responsabilidades de la paternidad. Se dice que Augusto había pensado al
principio (quizás hacia el 27) en hacer obligatorio el matrimonio, al menos para
los senadores. Se le había hecho ver que la coacción en aquel terreno era
imposible e incluso inmoral. Mediante la lex Iulia, se limitó a
estimular el matrimonio, creando privilegios legales para los padres (y para
las madres) de tres hijos por lo menos, y señalando castigos para los solteros
«pertinaces» o para las relaciones sin descendencia. La carrera de los padres
de familia en las filas del Senado sería más rápida, y los ciudadanos sin hijos
serían sancionados con ciertas incapacidades en materia de herencia.
Estas
medidas para proteger en lo posible la estabilidad o la integridad de los
órdenes dirigentes se completaron con otras que se referían a las manumisiones
de esclavos. La consecuencias de tales manumisiones serían en el futuro
limitadas, si no se respetaban las formas solemnes. En cuanto a la sociedad,
como a todo el Imperio, el factor director de la política de Augusto es una
especie de inmovilismo, como si el equilibrio alcanzado al precio de tan largos
sufrimientos hubiera de ser conservado a toda costa.
En su
momento, Octavio, Antonio y Lépido habían recibido la misión de reorganizar el
Estado. Al final, aquella tarea correspondía sólo a Octavio, y fue Augusto
quien la llevó a cabo —tras la investidura solemne del 27, que había reconocido
la auctoritas eminente del legislador. Pero
aquella reorganización no se realizó de una vez, ni fue concebida, sin duda, en
su totalidad desde el principio. Augusto no tiene nada de doctrinario; no es un
Licurgo, ni un Platón, ni un Cicerón siquiera. Improvisa, en cada caso, según
la situación que se presenta, y de su improvisación conserva lo que, en la
práctica, ha demostrado ser útil y duradero. Ensaya, se inspira en ideas que se
elaboran a su alrededor; experimenta la influencia de sus consejeros, de sus
lecturas (la de Cicerón, y, especialmente, la de Sobre la República), de
los filósofos que han contribuido a formar su espíritu, como Atenodoro de Tarso o Areo de
Alejandría, el primero un estoico discípulo de Panecio,
y el segundo un estoico también, pero más ecléctico y, según se cree, influido
por Antíoco de Ascalón, que fue uno de los maestros
de Cicerón y contribuyó a asegurar, a finales de la República, la influencia de
la Academia. A medida que va adquiriendo la experiencia del poder, no duda en
contradecirse, en desmentir sus acciones pasadas. Llegado al principio como
vengador de César, no hace luego nada por continuar la política del que ha sido
el primero en abatir el régimen oligárquico. Por el contrario, parece
preocupado por silenciar incluso su nombre. El silencio casi total de los
poetas «oficiales», los que componen el círculo de Mecenas, sobre las hazañas y
la memoria de Divus Iulius es muy
significativo. Los historiadores modernos se hallan quizá demasiado inclinados
a analizar la política de Augusto a la luz de lo que ellos consideran el
maquiavelismo eterno de los hombres de Estado; repiten que el príncipe se
esforzó por establecer un régimen hipócrita, monárquico de hecho y republicano
en apariencia, y que disimuló bajo las formas tradicionales una tiranía que
desmentía hasta el recuerdo de la antigua libertad. Tal vez sea conceder
demasiado a las denigraciones de un Tácito. ¿Podía Augusto hacer otra cosa de
una Roma entregada, desde hacía más de un siglo, al poder de uno solo, e
incapaz de aceptarlo francamente? ¿No debía utilizar a Roma tal como ella era,
con sus contradicciones, con su historia, con su personalidad, todo lo que la
Historia de Tito Livio analizaba en aquel tiempo y lo que la visión de Eneas en
los Infiernos abarcaba en una sola mirada? Consiguió ser el mediador, escuchado
mal que bien, entre un pueblo ávido de justicia y de prosperidad y una
aristocracia que había llegado a ser infiel a su misión varias veces
centenaria. No solamente salvó, sino que, con sus más próximos colaboradores,
contribuyó a formular más claramente la idea romana. Augusto logró permanecer,
cuando los gérmenes de muerte lo invadían todo.
CUARTA PARTE
EL
IMPERIO DE ROMA
|