SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
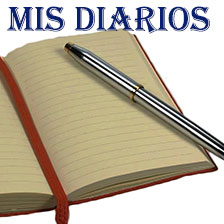 |
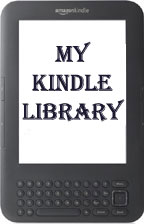 |
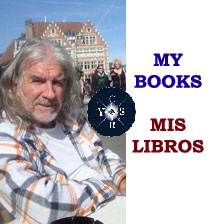 |
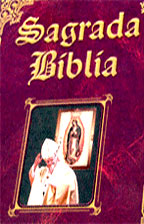 |
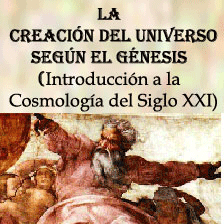 |
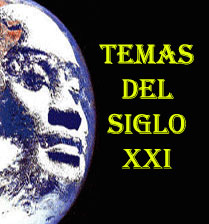 |
ARISTÓTELES
384
– 322 A.C.
Se ha visto
en Aristóteles al Andador del espíritu científico moderno, al creador de la
teología universal, al sistematizador de las ciencias; se lo ha llamado
platónico, antiplatónico, empirista. Lo cierto es que
Aristóteles se ha convertido en un protagonista de nuestra época, execrado y
exaltado como pocos otros filósofos del pasado.
En efecto,
quizá haya sido más un protagonista de nuestra tradición que de su tiempo,
aunque haya estimulado la crítica acerba de los “humanistas" de sus días,
la airada de los epicúreos y haya suscitado el entusiasmo de los primeros
filósofos de escuela de la antigüedad.
Tal vez
narrar su biografía, mostrar la parte que le correspondiera en las vicisitudes
de su época signifique justamente hallar la raíz común de todos estos rostros
suyos, de estos usos simbólicos múltiples de su figura, porque él mismo tuvo
una relación difícil y ambigua en un momento histórico difícil y ambiguo,
cuando terminaba un modo de vida, se perfilaba otro, y todo estaba teñido de un
futuro incierto.
En esa
circunstancia Aristóteles fue el filósofo que intentó reunir en un orden lo que
el saber de su tiempo parecía transmitirle, pero trabajó con instrumentos que
presuponían una realidad social y política que estaba desapareciendo. La
continua mutación de sus perspectivas es la continua persecución de una
realidad que cambia y la desesperada tentativa de llevarse consigo la que ya ha
cambiado.
384 a.C.
Aristóteles
nace en la segunda mitad del año en Estagira, pequeña ciudad de la península
Calcídica.
367 a.C.
Aristóteles
se traslada a Atenas e ingresa en la Academia, la escuela que Platón había
fundado en el 387. Platón había partido hacia Siracusa ante la noticia de la
muerte de Dionisio I, poco antes de la llegada de Aristóteles, y había dejado
la Academia en manos de Eudoxo. Platón volverá a Atenas dos años más tarde.
362 a. C.
En la
batalla de Mantinea muere Grillos, hijo de Jenofonte; en este año, o poco
después, Aristóteles se inicia como autor, publicando una obra sobre la
retórica titulada, justamente, Grillos.
361 a.C.
Platón se
traslada por tercera vez a Siracusa con Espeusipo, Jenócrates y Eudoxo, dejando la Academia a Heráclides Póntico.
347 a.C.
Muere
Platón. Espeusipo, su sobrino, lo sucede en la dirección de la Academia. Atenas
asume una marcada posición antimacedónica.
Aristóteles deja Atenas y funda una escuela en Aso, en la costa de la Tróade.
Allí Hermias, señor de Atarneo, había fundado un
círculo de estudiantes de la Academia.
345 a.C.
Aristóteles
se traslada a Mitilene, en la isla de Lesbos.
343 a. C.
En Mieza, Aristóteles es preceptor de Alejandro, hijo de
Filipo de Macedonia. Entre la partida de Mitilene y su traslado a Mieza, Aristóteles se detiene en Estagira.
340 a.C.
Aristóteles
se casa con Pitias, hermana o sobrina de Hermias, muerto por los persas, y vive
en Estagira.
338 a. C.
Luego de la
muerte de Espeusipo, Jenócrates ocupa su lugar al
frente de la Academia; Filipo es vencedor en Queronea; aniquila completamente
al ejercito federado griego, compuesto por tebanos y atenienses, en las
márgenes del Cefiso; se apodera de Grecia y se
prepara para la guerra contra los persas.
336 a. C.
Con el
asesinato de Filipo, Alejandro pasa a ser regente del reino macedónico y asume
las primeras responsabilidades políticas. La permanencia de Aristóteles en la
corte macedónica es muy importante porque determina sus ideas políticas, de las
que queda como monumento su Política, y porque en este período atenúa
las discusiones filosóficas e inicia las investigaciones biológicas. Pertenecen
a estos años la Historia de los animales, Partes de los animales,
Generación de los animales, y los escritos psicológicos reunidos bajo el
título de Parva naturalia.
335 a.C.
Tebas es
destruida por Alejandro, quien sofoca la reacción antimacedónica en Grecia. Aristóteles vuelve a Atenas luego de haber realizado investigaciones
en Delfos, y comienza a dar lecciones en el Liceo, el bosque sagrado de Apolo.
En este
último período ateniense Aristóteles compone probablemente los que constituyen
ahora los últimos libros de la Metafísica, El alma, y la Ética Nicomaquea.
323 a.C.
Muere
Alejandro, comienza la guerra lamíaca; Aristóteles
abandona Atenas y se marcha a Calcis, en Eubea.
322 a.C.
Muere
Aristóteles.
1
1. El
valle al pie del monte Parnaso (Tomsich).
2. Detalle
de la estatua de Apolo, del frontón del templo de Zeus en Olimpia. Siglo V a.C.
(Scala).
Un
personaje enigmático
De los dos
grandes filósofos que cierran la época clásica griega —Platón y Aristóteles— es
habitual considerar a Platón como una figura enigmática de filósofo, utopista,
conservador o revolucionario, sensible a misteriosas inspiraciones religiosas,
mientras se ve en Aristóteles al filósofo de la claridad, de la racionalidad,
el representante típico de la mentalidad científica, si no el padre de la
ciencia, aquél que fundara la primera universidad en el sentido moderno,
organizada según el modelo de la enciclopedia del saber, con cursos y seminarios
regulares. Al Platón de los muchos rostros, también cargado de contradicciones,
del que siempre se sospechara que era otro quien escribía y otro quien enseñaba
secretamente a los propios alumnos, se contrapone entonces un Aristóteles todo
orden y claridad, tal vez menos representativo de los contrastes de su tiempo
o, si se desea, de la problemática que es del hombre en cuanto tal, pero
iniciador de una tradición del saber sistemático y ordenado de la que aún
nuestra época es deudora.
Sin embargo,
si observamos apenas más allá de las tradiciones estereotipadas, comprendemos
fácilmente que las cosas son exactamente al revés. Si no se desea construir
novelas o hacer caso de las novelas que la tradición antigua ha construido,
sosteniendo sin ningún motivo hipótesis aventuradas, es preciso reconocer que
acerca de Platón sabemos mucho, si no todo, y probablemente todo lo esencial.
Podemos perder el significado completo de las alusiones sutiles de sus
diálogos, pero en ellos nos ha dicho lo esencial de su filosofía y de su
programa político y de educador: ni tenemos necesidad de hipótesis complicadas,
ni de postular su enseñanza secreta para comprender y encuadrar históricamente
lo que él ha escrito, y que es seguramente suyo. La herencia intelectual de
Platón fue confiada a una escuela, que gozó de prestigio y de continuidad y que
se hizo cargo de sus escritos, de modo que hoy poseemos fuentes amplias y atendibles
para el conocimiento de su pensamiento.
No podemos
decir lo mismo de Aristóteles. Su vida, mucho menos agitada y complicada que la
de Platón, nos resulta menos conocida. Todas las noticias acerca de sus
relaciones con aquellos que pueden ser considerados los puntos de referencia de
su existencia y de su época, son ambiguas y contradictorias. Sabemos que fue
discípulo de Platón, o mejor, de la Academia; pero sus relaciones con Platón y
la Academia son difíciles y oscuras. Desde la antigüedad, hay quien pinta a un
Aristóteles fiel discípulo de Platón hasta la muerte de este último, luego su
crítico y enemigo; hay quien habla de Aristóteles como discípulo independiente
de Platón, tal vez mirado por éste aun con ironía y sospecha, o bien como
opositor importante; hay quien intenta presentar a Platón y a Aristóteles como
diferentes encarnaciones de las mismas ideas.
El otro gran
personaje con quien Aristóteles tuvo relaciones es Alejandro Magno. También las
noticias sobre esta relación están signadas por la ambigüedad. Ciertamente, la
familia paterna de Aristóteles tenía estrechas relaciones con la corte macedónica
y con Filipo, y Filipo eligió a Aristóteles como preceptor de Alejandro. Pero,
¿en qué medida y en qué modo pesó la sombra de la potencia macedónica en la
vida de Aristóteles? Según una tradición, Aristóteles siempre estuvo ligado a Filipo
y a Alejandro. Este poderoso vínculo le permitió convertirse en el benefactor
de ciudades amenazadas por los reyes macedónicos; los reyes macedónicos
financiaron sus investigaciones científicas; en virtud de mediaciones
macedónicas llegó a ser amigo de Hermias, en quien halló hospitalidad a la
muerte de Platón. Alejandro tuvo siempre en gran consideración a las enseñanzas
filosóficas recibidas directamente de Aristóteles, al punto de mostrarse celoso
de la enseñanza pública del filósofo: por otra parte, la protección de
Alejandro v de Antípater fue el sostén de la
floreciente enseñanza ateniense en el último período de su vida.
Estos mismos
vínculos macedónicos dificultaron siempre su vida en Atenas. El abandono de
Atenas luego de la muerte de Platón se habría debido a la pesada atmósfera antimacedónica que se creara en la ciudad; Hermias era un
buen amigo de Filipo, y junto a él Aristóteles habría estado seguro. Y la
muerte de Alejandro es una nueva alarma para Aristóteles, quien por segunda vez
abandona Atenas. Pero de estas vicisitudes, otra tradición brinda una
interpretación diferente. A la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas
por disentimientos internos en la Academia, y porque para la dirección de la
escuela se había preferido a Espeusipo, sobrino de Platón. Hermias era un amigo
de la Academia, y por esta razón Aristóteles habría abierto, junto a aquél, una
especie de sucursal disidente de la escuela ateniense. Aristóteles fue, por
cierto, el preceptor de Alejandro, pero Alejandro no se guió por la enseñanza de su maestro, y la muerte de Calístenes fue, antes bien, un acto de ruptura con Aristóteles. Por otra parte,
Aristóteles permaneció ligado a la cultura y a la política de Atenas y no
comprendió el nuevo tipo de vida política que su discípulo estaba instaurando.
Aristóteles
y Atenas, Aristóteles y Platón, Aristóteles y Alejandro, Aristóteles y su
época, en suma: una relación difícil y ambigua, que la tradición pintara en los
modos más diversos, proyectando a menudo problemas y símbolos que no pertenecen
a la misma. Por otra parte, no es más fácil ni más clara la relación de
Aristóteles con los que lo sucedieron, con la historia, en la que tuviera una
parte de protagonista, con nosotros. De Platón poseemos las obras más
importantes, y sólo si aceptamos cierta interpretación de su figura debemos
suponer que no todo su pensamiento está contenido en ellas. La producción de
Aristóteles, en cambio, sufrió un auténtico y grave naufragio. Las obras
destinadas a la publicación, aquellas literariamente más cuidadas, aquellas
creadas para ilustrar y defender los propios programas, se han perdido. La
distinción entre escritos esotéricos y exotéricos, entre obras destinadas al
gran público y aquellas utilizadas internamente en la escuela para dar
lecciones, se impone de por sí, aunque no se atribuya ningún carácter
misterioso a la enseñanza aristotélica. Las obras esotéricas nos han llegado
casi por entero, pero su lectura e interpretación son difíciles, porque presuponen
justamente la actividad de la enseñanza. Ligadas a la actividad didáctica, las
mismas contienen puntos oscuros, alusiones no explicadas, aparentes contradicciones
que no es fácil aclarar. ¿En qué medida, además, fueron organizadas y reordenadas
por redactores más o menos tardíos que se ocuparon de la edición y la
transmisión, y que a veces directamente las confeccionaron?
Ya en la
antigüedad circulaban relatos por lo menos extraños acerca de las obras de
Aristóteles. Estrabón y Plutarco narraban el hallazgo de los manuscritos de
Aristóteles en una cueva de Escepsis, en Asia Menor,
en los tiempos de Sila. Ello hacía pensar que hasta entonces la enseñanza
técnica de Aristóteles había sido casi desconocida y que su recuerdo estaba confiado
exclusivamente, o casi, a las obras destinadas al público. Pero, ¿el feliz hallazgo
de Escepsis es verdadero o es un relato de tipo
helenístico, destinado a favorecer la gran edición de las obras de Aristóteles
a cargo de Andrónico de Rodas en el siglo I a. C.? Las fuentes antiguas no
permiten dar una respuesta segura, y la filología contemporánea más atendible
se halla aún dividida en cuanto a este punto. No se trata de una cuestión marginal:
la incertidumbre acerca de este punto significa que sabemos muy poco del modo
en que se constituyeron los actuales tratados atribuidos a Aristóteles. Ciertamente,
algunos redactores posteriores habrán puesto sus manos en ellos; pero, ¿en qué
medida? ¿Se trata de discípulos inmediatos de Aristóteles, como Eudemo de
Rodas, que podían conocer los proyectos del maestro y dar a sus escritos un ordenamiento
que los tuviera en cuenta? ¿O se trata de redactores posteriores, como
Andrónico de Rodas, quienes dieron al cuerpo aristotélico un ordenamiento que
refleja preocupaciones sistemáticas ausentes en Aristóteles? Si es cierta la
primera alternativa, el ordenamiento actual es más atendible, pero es menos
atendible el texto que ha pasado de mano en mano en la escuela y se ha
enriquecido con las glosas de los discípulos. Si la segunda alternativa es
cierta, el ordenamiento es menos atendible, pero el texto conservado en las
cuevas de Escepsis es casi integralmente
aristotélico. Esta disputa erudita arroja una sombra sobre la obra más conocida
de Aristóteles, o sea la Metafísica, ¿es un cuerpo de escritos ordenados
por Eudemo inmediatamente después de la muerte del maestro y según un plan que
éste ideara, con un título sugerido por el mismo Aristóteles, o es una
construcción artificial de Andrónico, quien eligió aquel título para indicar
una serie de escritos que seguían a la Física en su edición?
¿Y por qué,
luego, la divulgación de los escritos escolásticos de Aristóteles, a la que
contribuyera por cierto no poco la edición de Andrónico, hizo olvidar a los
otros? Se puede sostener que ambas series de escritos contenían las mismas
cosas: los escritos escolares, en una época de escuelas institucionalizadas
como la helenística, debían tener mayor fortuna que la que obtuvieran los
escritos que correspondían a otro gusto y a otra actitud filosófica. O bien se
puede decir lo contrario: los escritos exotéricos eran diferentes de los
escolares, presentaban una filosofía aún platónica, por lo que debieron dejar
de suscitar la curiosidad cuando se descubrió al Aristóteles inédito. También
se puede sostener que Aristóteles no era muy leído hasta que Andrónico lanzó la
gran edición completa, en la cual, sin embargo, la tradición escolar halló material
más rico en los tratados sistemáticos que en las obras destinadas al gran
público.
Cuestiones
eruditas, por cierto; pero mediante las mismas los nudos complicados que
ligaron a Aristóteles con su tiempo pasan a ser los nudos complicados que ligan
a Aristóteles con nosotros y nuestra tradición. Aristóteles joven, en la
Academia, ¿fue platónico y defendió el platonismo en las obras publicadas en el
estilo de Platón, a menudo en forma de diálogo? Si esto es cierto, entonces el
Aristóteles que escribiera las obras de escuela es diferente del joven
Aristóteles, y representa el resultado de un largo proceso que lo lleva a alejarse
del platonismo juvenil hacia la ciencia de la naturaleza y de las costumbres
humanas. ¿O Aristóteles nunca fue platónico, es decir, no aceptó nunca del maestro
la doctrina de las ideas, que constituía el centro de gravedad de la filosofía
de Platón? Pero entonces el pensamiento de Aristóteles no conoce evolución y
permanece siempre dedicado a hallar lo inteligible en la realidad natural y
humana, lo divino en la naturaleza y en el hombre. ¿O bien Aristóteles fue
siempre platónico, aun cuando criticara la doctrina de las ideas y el utopismo
político de Platón? Pero entonces Platón y Aristóteles sostuvieron las mismas
tesis, si bien en forma diferente; la teoría de las ideas y el utopismo
político de uno, la teoría de la naturaleza del otro, no deben ser tomados en
serio, ya que el interés fundamental de los mismos fue la religión y la
teología, la preeminencia del espíritu humano, la defensa de la presencia en la
realidad de un orden que culmina justamente con el espíritu humano.
Precisar las
relaciones que ligan a Aristóteles con Platón, decidir acerca de la naturaleza
y el contenido de sus obras, significa dar una respuesta a los problemas, por
los que pasa la relación entre Aristóteles y nosotros, nuestra tradición y
nuestra cultura. ¿Qué es Aristóteles para nosotros? ¿El teorizador y el
codificador de la mentalidad científica moderna, el primer científico empírico,
que practica y tiene en cuenta la observación? ¿O bien el filósofo que sigue la
crisis de la cultura variada y viva de la polis, sobre todo de Atenas, y da
comienzo a la cultura helenística y alejandrina, con su ciencia dudosa, siempre
incierta entre la minucia rigurosa y la invención novelesca? ¿O es el fundador
de la teología escolar, que sirviera de modelo a las escuelas neoplatónicas, a
la teología árabe y a la cristiana? ¿O el teórico de las leyes férreas de la
razón y de la naturaleza, a las que trató de someter todo aspecto de la
experiencia? ¿O bien, por el contrario, vio en la naturaleza una escala de
fines, que culmina en el hombre y en aquello que el hombre tiene de divino, el
espíritu? Alternativamente, nuestra tradición ha visto uno de estos rostros de
Aristóteles, exaltado como filósofo que permite conciliar la razón con la fe,
sospechado como filósofo de la naturaleza contra la misma divinidad, tomado
como modelo para liberar la concepción del orden natural de toda superstición
religiosa, violentamente criticado por haber impedido durante siglos que se
observara la naturaleza con los ojos agudos de los instrumentos antes que por
medio de las palabras de los libros, revalorizado como precursor de las pías
filosofías espiritualistas del ochocientos, o de la desprejuiciada mentalidad
del científico experimentador, o de nuevo como padre, con Platón, de la philosophia perennis,
que conciba la tradición, la ciencia y la religión.
¿Quién es
Aristóteles? Aristóteles se ha convertido en verdad en un protagonista de
nuestra tradición, execrado y exaltado como pocos otros filósofos del pasado.
Tal vez ha sido más un protagonista de nuestra tradición que de su tiempo,
aunque muy pronto haya estimulado la crítica acerba de la cultura “humanista”
de su tiempo y la airada de los epicúreos, y haya suscitado el entusiasmo de
los primeros filósofos escolásticos de A antigüedad. Tal vez narrar su
biografía, mostrar la parte que le correspondiera en las vicisitudes de su
época, significa justamente hallar la raíz común de todos estos rostros suyos,
de estos usos simbólicos múltiples de su figura: porque él mismo tuvo
relaciones difíciles y ambiguas con un momento histórico difícil y ambiguo,
cuando terminaba un modo de vida, se perfilaba otro, y todo estaba teñido de un
futuro incierto.
En
la escuela de Platón
Aristóteles
nació en el 384 a. C. en Estagira. en la península calcídica.
Su patria era una colonia jónica fundada por Calcis, ciudad de la isla de
Eubea, y por Antro. Estagira se hallaba en lo que debía convertirse en un punto
de confín y de fricción del imperio ateniense y del reino macedónico y de
encuentro entre la civilización griega y la macedónica. Por parte de padre y de
madre Aristóteles descendía de familias de médicos; su padre, Nicómaco, era
médico de Amintas III de Macedonia, abuelo de Alejandro Magno. Parece ser que
muy pronto quedó huérfano y fue confiado al tío Materno Proxeno de Atarneo. En esta tradición, la vida de Aristóteles
lleva desde el comienzo los signos de su desarrollo futuro: una rica familia de
médicos, de la cual ya en la antigüedad se hacía derivar el interés de
Aristóteles por la biología, la amistad también familiar con la corte
macedónica, el padre de Estagira, la madre de Calcis, en Eubea, el tío-tutor de Atarneo, los lugares adonde Aristóteles se marchará
en los intervalos de su precaria e insegura permanencia en Atenas.
Es enviado a
Atenas a los diecisiete años, para ingresar en la Academia de Platón. Estamos
en el 367: en la primavera ha muerto Dionisio I, tirano de Siracusa, y ante las
perspectivas políticas que se abren en Sicilia, Platón parte hacia Siracusa en
mayo o junio de aquel año, dejando la Academia en manos de Eudoxo de Cnido.
Ciertamente, Platón ya ha escrito los grandes diálogos del período central y
expuesto en la República el programa pedagógico de la propia escuela. En
aquel año también florece en Atenas la escuela de Isócrates, fundada en el 393,
alrededor de seis años antes que la Academia, y de la cual su fundador
enseguida expuso el programa pedagógico en Contra los Sofistas (391-390); diez años más tarde, en el 380, con el Panegírico, Isócrates
expone el propio programa político. En el año anterior a la llegada de
Aristóteles a Atenas, justamente, Isócrates ha publicado el Nicocles,
que es el segundo documento del género exhortativo inaugurado hacia el 370 con A
Nicocles, es decir, con una primera exhortación a este soberano chipriota
ligado a la escuela de Isócrates.
¿Por qué
Aristóteles ha sido enviado a la Academia? Entre las muchas noticias que nos ha
transmitido la Antigüedad parece verosímil, aun cuando no es documentable,
aquélla según la cual había influido la cultura médico-científica tradicional
en la familia de Aristóteles. Tal vez no fueron ajenas a la decisión las
relaciones del su tutor Proxeno con Atarneo, puesta bajo el poder de Hermias, amigo de la
Academia. Tal vez no fueron ajenas las relaciones entre la Academia y la corte
macedónica, si es cierto que el académico Eufreo desarrollaba actividad política junto a Pérdicas III
de Macedonia. Tal vez en aquel momento la Academia podía parecer la escuela
políticamente más abierta a las novedades del mundo griego. Resueltamente
crítico para con la democracia ateniente contemporánea y las formas
tradicionales de la política griega, Platón había mostrado vivo interés por las
formas monárquicas que se habían desarrollado en los confines del mundo griego,
la tiranía de Dionisio, el reino macedónico, los potentados de Asia Menor.
Hasta entonces, Isócrates había continuado sosteniendo, en cambio, los viejos
ideales de la democracia, del primado ateniense o del panhelenismo en función antipersa.
Según el
programa de estudios expuesto en la República, los alumnos de la Academia
habrían debido estudiar durante los diez primeros años disciplinas matemáticas,
o sea aritmética, geometría plana, geometría sólida, astronomía y armonía;
luego, pasarían al estudio de la dialéctica. Aristóteles, llegado a la Academia
en el momento de la partida de Platón hacia Sicilia, realiza su noviciado
matemático bajo la dirección de uno de los mayores matemáticos y astrónomos de
la época, o sea Eudoxo, quien había asumido la dirección general de la escuela.
Platón permaneció en Sicilia por dos años; luego de otra temporada en la
Academia, en el 361 se marchó nuevamente a Siracusa, seguido por los más
ilustres de sus alumnos, pero en el 360 ya estaba de regreso.
Según los
programas oficiales, Aristóteles habría debido terminar el aprendizaje matemático
en el 357. Pero probablemente antes de esa fecha se inicia como escritor con
una obra, hoy perdida, que no concierne a la matemática ni a la dialéctica, el Grillos.
En el 362, en la batalla de Mantinea, en la que espartanos y atenienses habían
intentado oponerse a los tebanos de Epaminondas, había muerto Grillos, hijo de
Jenofonte. Parece ser que muchos retóricos habían competido en la composición
de elogios a Grillos, también para complacer al padre, exponente importante del
partido filo-espartano; y entre aquellos retóricos también debía hallarse
Isócrates. No sabemos casi nada .de la obra juvenil de Aristóteles; pero en
ella Aristóteles interpretaba los elogios a Grillos como lisonjas para
Jenofonte, y sostenía que la retórica no es un arte autónomo, una verdadera
técnica. El joven Aristóteles debía reflejar los pensamientos que acerca de la
retórica había expuesto Platón en Gorgias, en Eutidemo,
y en tiempos recientes en el Fedro, retomando la discusión, ora
polémica, ora más moderada, con la escuela rival de Isócrates. Probablemente,
en el momento de pasar a los estudios de dialéctica, Aristóteles escribía una
especie de declamación en la que retomaba el motivo académico de la
superioridad de la dialéctica frente a la retórica, repitiendo en términos muy
netos aquel rechazo de la tradición sofística que hasta Isócrates compartía. Y
tal vez insistía sobre todo en criticar el carácter encomiástico que la
retórica socrática había asumido, después de que Isócrates había intentado
mostrarse como inspirador político de grandes personajes, como Nicocles o
Dionisio de Siracusa, poniendo en claro la diferencia entre la política
filosófica de Platón, que no se demoraba en el elogio de los príncipes sino que
trataba de educarlos, y la retórica encomiástica de Isócrates. El Grillos debía ser, entonces, el documento ortodoxo de un joven académico que estaba por
emprender los altos estudios de dialéctica, luego de un severo aprendizaje
científico de matemática y de astronomía; el repudio de la sofística, de la
cual Isócrates no lograba liberarse. Tal vez era también la profesión de fe en
una política firme y precisa, alejada de las oscilaciones de Isócrates,
inseguro, en nombre del pan-helenismo, entre la aceptación vaga de una
democracia imprecisa, las nostalgias oligárquicas, el anhelo de un nuevo
imperio ateniense y la esperanza de la intervención de un príncipe apoyado por
una fuerza militar.
Después del Grillos,
Aristóteles debía comenzar el estudio de la dialéctica. La iniciación
dialéctica de Aristóteles ocurría en un momento delicado. Entre el segundo y el
tercer viaje a Siracusa, y luego del regreso definitivo de Sicilia, Platón estaba
escribiendo los diálogos del último período de su producción, aquellos que
testimonian el fervor de las discusiones sobre la dialéctica que debían
desarrollarse en la Academia. En cuanto a la necesidad de la dialéctica y su
interpretación, debían existir, en el interior de la Academia, la más amplia
libertad y el más grande disentimiento. La doctrina de las ideas, que era una
interpretación de la naturaleza y de la misión de la dialéctica, era discutida,
criticada, a menudo rechazada; y en éste proceso tomaba parte desprejuiciadamente el mismo Platón con sus diálogos
tardíos.
Aristóteles
se hallaba en el centro de la discusión sobre la dialéctica y sobre la doctrina
de las ideas. Ciertamente aprendía la técnica de la dialéctica, el arte de
discutir por preguntas y respuestas, la técnica del análisis o resolución, o
sea, de reconducir una cuestión a sus presuposiciones para probar su validez.
Los frutos de este aprendizaje deben ser aquellas colecciones de tesis, de
divisiones, de términos contrarios, de las que se encuentra huella es las
listas antiguas de las obras de Aristóteles, y el vasto material con el que
debía construir, él mismo o un redactor tardío, los Tópicos y las Listas
Sofísticas. Pero los maestros de los que aprendía el arte de dividir, de
definir, de reconducir una tesis a una hipótesis, de plantear un problema o una
pregunta, no estaban de acuerdo acerca del significado de aquellos términos,
acerca de la naturaleza y el alcance de aquel método, acerca de su aplicación.
Platón sostenía haber aprendido aquel método de Sócrates; pero los Sofistas no
lo habían ignorado. Luego, Platón parecía haber hallado en la matemática la
realización más adecuada de ello; pero en la República a la matemática
se le había asignado una función propedéutica con respecto a la dialéctica, la
que parecía ir mucho más allá del campo de los números y de las magnitudes. Las
ideas eran el objeto adecuado de la dialéctica, y las ideas permitían
comprender el mundo humano, el de la historia y de la política, el de la
naturaleza.
Pero no
todos los matemáticos que gravitaban en torno a la Academia estaban de acuerdo
con Platón. Eudoxo y los jóvenes matemáticos como Teeteto no se contentaban ya
con los métodos resolutivos que servían para resolver problemas de construcción;
ellos utilizaban seguros métodos de demostración, y no admitían que la matemática
tuviera una posición intermedia y que debiera recibir cierto aval de la
dialéctica de las ideas. Platón debía combatir el peligro del dogmatismo de una
matemática cerrada en sí misma, y por otra parte no podía permitir que se confundiera
la matemática científica con la simple técnica de resolución de problemas de
construcción, que adormece el intelecto y obstruye el camino de las ideas, es
decir, a la comprensión de lo que va más allá de la técnica y de la matemática.
El mismo sobrino de Platón, Espeusipo, afirmaba que los métodos dialécticos de
división sólo sirven para los números y las magnitudes, que éstas son las
únicas entidades definibles, y que la matemática está compuesta por teoremas y
no por problemas. De este modo, la matemática está dogmáticamente cerrada
dentro de sus propias certezas, y las técnicas son abandonadas a los empíricos. Jenócrates, por otra parte, sostenía que junto a los
números y a las magnitudes de los matemáticos existen números y magnitudes
ideales, a los que reducía las ideas mismas de Platón. Platón había visto el
peligro de que los matemáticos se limitaran a ser técnicos empíricos demasiado
volcados a las “cosas que se ven”; pero también los matemáticos científicos
corrían el mismo riesgo al estar demasiado ligados a las entidades que ellos
mismos hipotetizaban: ya Jenócrates admitía además de
las entidades matemáticas otras entidades que poseían la naturaleza de las
ideas, pero tales que podían ser tratadas con los nuevos métodos demostrativos
de la matemática.
Cuando se
desarrolla esta vivaz discusión sobre la dialéctica, llegaba el joven
Aristóteles. Las listas de sus obras testimonian que en alguna medida él debe
haber tomado parte en ella. En una obra Sobre el bien Aristóteles, como
los otros adeptos eminentes de Platón, expondría las enseñanzas aprendidas de
la viva voz del viejo maestro quien, según Aristoseno,
había sorprendido al público exponiendo la propia moral “matemática”, es decir,
probablemente la teoría del Filebo de que el bien es
uno y medida. En otra obra, Sobre las ideas, Aristóteles se apoderaría
de todos los argumentos que habían sido presentados en favor de la doctrina de
las ideas, de todas sus formulaciones, de la de Platón a la de sus alumnos
hasta la de Eudoxo, de todas las objeciones que podían hacerse a la misma. En
tanto Aristóteles, como sus colegas más destacados de la Academia, publicaría
diálogos de tipo platónico, como el Político, el Banquete, el Sofista,
sobre los que casi nada sabemos. Antiguas tradiciones afirman que Platón
llamaba a su joven discípulo “el intelecto” o también “el lector”. Es cierto
que Aristóteles debía ser un gran lector y un cuidadoso compendiador de los
libros que leía: él mismo nos dice acerca de su método de estudiar que
consistía en reunir pasajes de las obras que estudiaba. En efecto, en los
catálogos antiguos se conservan los títulos de sus obras dedicadas a la
colección de las doctrinas de los filósofos, de los físicos, de los médicos; al
resumen del contenido de los tratados técnicos de retórica, de dialéctica, de
economía, de ética; a la colección de proverbios; al estudio de poetas.
Su
permanencia en la Academia se vio sembrada de disputas filosóficas vivaces, en
el curso de las cuales se practicaba la libertad de discusión que Platón había
deseado establecer como fundamento de su escuela; pero era también un período
de trabajo tenaz y preciso, una acumulación paciente y estimulante de noticias,
la penetración en la tradición cultural griega. Por otra parte, la crisis de la
teoría de las ideas y la discusión sobre la dialéctica no eran un hecho aislado
o solamente de escuela: había madurado en el período culminante de la crisis
siciliana, con la caída de los ambiciosos proyectos políticos de Platón, con el
fin de la esperanza de una renovación radical a corto plazo de la vida política
griega, mientras también se desvanecían los grandes proyectos imperialistas de
la democracia ateniense y Esparta estaba cada vez más encerrada y carente de
toda fuerza. Las experiencias más estimulantes eran, justamente, los
descubrimientos intelectuales: la matemática pitagórica u la de Eudoxo, la
filosofía naturalista jónica, la escuela médica de Hipócrates, la escuela
médica siciliana, eran los componentes del vivaz mundo intelectual que Platón
había creado en la Academia.
En este
ambiente de cuidadosa preparación, en el cual, luego del fin de las esperanzas
sicilianas de Platón, luego de la caída contemporánea de Tebas, Esparta y
Atenas en Mantinea en el 362, Platón estaba preparando las Leyes, las
discusiones sobre las ideas y sobre la dialéctica tenían vastas implicaciones
que trascendían el dominio de la ciencia pura. Eudoxo es un franco sostenedor
del placer; Espeusipo une a la neta separación entre lo sensible y lo
inteligible una moral austera y cerrada; Jenócrates trata de conciliar la filosofía con la cultura literaria tradicional y con la
retórica; el mismo Platón se convierte en sostenedor de una moral que reconoce
un puesto importante al placer y a los bienes no sólo intelectuales y, en las Leyes,
atenúa el propio rigor para con la cultura literaria. Al estudio de la técnica
dialéctica y a la precisa exploración del patrimonio filosófico y científico
griego, Aristóteles unía la participación en las discusiones de moral y de
política y las investigaciones literarias. Una antigua tradición nos presenta
al joven Aristóteles como el adversario de Isócrates, como aquel que sostuvo la
necesidad de que también la Academia instaurase cursos de retórica, para no
dejarle a Isócrates el monopolio de esta enseñanza: al mismo Aristóteles le habría
sido confiado un curso público de retórica, que debía realizarse por las tardes.
Es difícil evaluar la exacta referencia cronológica de esta noticia. Es
probable que Aristóteles dictara cursos en la Academia, y es cierto que compiló
colecciones de tratados técnicos o de extractos de tratados técnicos de arte
retórico, sin descuidar los preceptos de Isócrates, fijados por Teodecto. Por otra parte, en la Academia no faltaba quien,
como Jenócrates, tenía posiciones no demasiado
intransigentes para con la retórica.
Aproximadamente
diez años después de su primera obra, el Grillos, Aristóteles publicaba
el Protréptico, que en cierto sentido signa la
conclusión de su aprendizaje en la Academia y la solemne declaración de fe en
aquellos que le parecen los ideales de la escuela platónica. Una vez más, el
término de referencia polémica es Isócrates. Entre el 365 y el 362 Isócrates
había completado con Evaporas el ciclo de los discursos a los príncipes de
Chipre, y entre el 354 y el 353, con el Antidosis,
retomaba la formulación del propio programa pedagógico. Respondía, de esta
manera, a los ataques que había recibido de parte de la Academia, teniendo en
cuenta probablemente al Grillos, y tal vez también a la actividad
retórica de la Academia a la cual Aristóteles no era ajeno. Al manifiesto isocrático constituido por el Antidosis responde el manifiesto académico constituido por el Protréptico.
También este escrito está dirigido a un príncipe chipriota, Temisón,
y casi parece constituir un ensayo de retórica filosófica, no encomiástica,
contrapuesta a la retórica laudatoria de Isócrates. En aquellos años Chipre
está en revuelta contra Persia, y bajo Filipo, los macedónicos ya se han
asomado a las Termópilas. Dirigirse a un príncipe chipriota significa sostener
los ideales helénicos contra los bárbaros persas, ya que éstos son los enemigos
de siempre de los griegos. Está cerca el momento en que la política macedónica
se apropiará de los ideales panhelénicos, que desde hace tiempo defiende
Isócrates y que periódicamente ha tratado de vincular con algún príncipe
poderoso. Tal vez detrás del Protréptico se
halle no sólo una disputa de escuela, sino también un más complejo juego
político, en el cual entran las relaciones de Aristóteles con la corte
macedónica; en la tentativa académica de no quedar relegado a Isócrates al
jugar la carta del panhelenismo macedónico tal vez la aspiración a volver a intentar
con Filipo lo que Platón no había logrado con Dionisio. En tanto, Atenas se
había encontrado con Filipo de Macedonia justamente en Olinto, en la península
Calcídica, cerca de la patria de Aristóteles. En el verano del 348 Filipo
conquista y destruye Olinto, aliada de Atenas; en el otoño de aquel año,
Demóstenes y el partido antimacedónico toman el poder
en Atenas y la ciudad está en tumulto contra el rey de Macedonia. En la
primavera del 347, tal vez en mayo, muere Platón; en la primavera de aquel año
Aristóteles está en Atarneo, en el territorio de Hermias,
buen amigo de Filipo y de la Academia. Desaparecido Platón, Atenas se veía
recorrida por fermentos antimacedónicos y no debía
ser lugar seguro para un hombre relacionado con Filipo; en la tradición antigua
se habló también del despecho de Aristóteles, por cuanto Espeusipo, sobrino de
Platón, había sido preferido para dirigir la Academia. El primer gran período
de la vida de Aristóteles, entonces ha concluido.
Un
ideal de vida y de ciencia
Las fuentes
antiguas hablan de una escuela que Aristóteles habría abierto en Aso, en los
territorios de Hermias. Probablemente no habría ido solo: Erasto, Coriseo, tal vez Jenócrates,
habían partido con él o se habían reunido luego. ¿Quién era Aristóteles en el
momento en que Hermias le ofrecía hospitalidad? Con Hermias, Aristóteles tal
vez tenía relaciones de amistad personal a través de su tío Proxeno;
y luego de la muerte de Hermias, se casará con Pitias, hermana o sobrina de
éste. Por otra parte, Hermias estaba ligado a la Academia, como lo atestigua
una de las cartas de Platón y el hecho de que con Aristóteles otros académicos
se hayan marchado a Aso. En fin, el tirano de Atarneo y Aso era aliado de Filipo de Macedonia. Todas buenas razones para que
Aristóteles recurriera a Hermias; pero en ninguna de estas circunstancias se
vislumbraban indicios de la personalidad de Aristóteles a la muerte de Platón.
Sabemos por
las fuentes antiguas, muchas de las cuales subestiman o callan su permanencia
en Aso, que ahí Aristóteles desarrolló actividad filosófica, tal vez con los
colegas académicos que lo habían seguido. Durante mucho tiempo Aristóteles fue
sobre todo un símbolo, y las vicisitudes de su vida han sido descuidadas. Alumno
de Platón, luego él mismo se había convertido en un gran maestro, sea que
enseñara lo contrario de lo que enseñaba Platón, sea que continuara enseñando
las cosas que había aprendido en la Academia. Pero, ¿cuándo se convirtió en
maestro? Ciertamente cuando, vuelto a Atenas, abriera su escuela. Los años
intermedios no cuentan: Aristóteles no es un escolarca, no entra en el esquema
de las dinastías de los filósofos. Los estudiosos modernos, en cambio,
dirigieron su interés a estos años intermedios. Cuando llegaba a Atarneo, Aristóteles había sido discípulo de Platón, y por
cierto ya había publicado algunas cosas, justamente dos escritos-manifiestos de
polémica contra la poderosa escuela de Isócrates: el Grillos y el Protréptico. Entonces, ya era un miembro destacado de la
Academia, una especie de vocero autorizado de la escuela; entonces era un platónico
convencido y observante. La muerte de Platón, la elección de Espeusipo como
director, lo inducen a abandonar Atenas y a abrir una especie de sucursal en
Aso. Pero Aristóteles se siente todavía platónico y miembro de la Academia, aun
cuando ahora, luego de la muerte del maestro, comienza a demoler la doctrina de
las ideas en la que había creído.
Pero, ¿qué
significaba ser académico y sobre todo ser platónico, aún antes de la muerte de
Platón? Platón siempre había puesto en guardia a sus amigos contra el peligro
de convertirse en “platónicos”; en la Academia descollaban los estudiosos independientes,
que conservaban su propia libertad. Por otra parte, como hemos visto, en el
momento en que Aristóteles se acercaba a la dialéctica, en la Academia
recrudecía la discusión acerca de las ideas, y Eudoxo, Espeusipo y Jenócrates enunciaban doctrinas y adelantaban objeciones
sin preocuparse por la ortodoxia platónica. Si nos atenemos a los datos
relativamente seguros, sabemos que en el Protréptico Aristóteles había expuesto un definido ideal de vida y de saber. En el Grillos,
siguiendo las indicaciones del Gorgias y del Fedro, había sostenido que la
retórica no es una técnica; en el Protréptico ya se había procurado un cuadro preciso del saber. Están las actividades
prácticas, las técnicas, pero por encima de todas están las ciencias
contemplativas. La filosofía es ciencia contemplativa, y a ella hay que
referirse de todos modos, porque aun quien quiera negarla debe hacerlo mediante
la filosofía. La filosofía, entonces, es la suprema ciencia que condiciona todo
el saber y toda la organización de la vida humana, pero no porque los filósofos
deban gobernar directamente el estado, o legislar las leyes que los políticos
deben aplicar, sino porque ella es la más alta actividad del hombre, el
ejercicio de la mejor parte del alma, la que contempla directamente al ser y
está en condiciones de decir cómo son verdaderamente el mundo y las actividades
humanas en lo que tienen de esencial. En este sentido, toda consideración
global sobre el orden del mundo pertenece a la filosofía. El ejercicio de la
actividad contemplativa es, entonces, el fin para el cual toda la naturaleza y
toda la sociedad están ordenadas.
Argumentos
que tienen sabor de escuela (como el razonamiento sobre la imprescindibilidad
de la filosofía) se mezclan con temas platónicos, como la necesidad de la
sabiduría (phrónesis) para gobernar bien, la
necesidad de que las técnicas sean dirigidas y encuadradas por un saber
superior, la polémica contra la cultura retórica que acepta la vida política
sin intentar corregirla. Pero también había temas que no eran platónicos, como
la interpretación de la phrónesis como saber
contemplativo puro; la consideración del saber como fin último de la
organización humana y del orden cósmico; la figura del filósofo, no como aquel
que se compromete con la política, sino como aquel que encarna el ideal, el
modelo en función del cual debe constituirse el Estado; la relación técnicas-saber
que se configura como una relación finalizada, en cuanto las primeras deben posibilitar
lo segundo, y que tiende a proyectarse en el tiempo como esquema de progreso de
la comunidad humana.
¿Cómo se
debe interpretar este ambiguo platonismo? En el fin de las Leyes, Platón
nos dice cuáles son los puntos irrenunciables de los verdaderos filósofos. Él
sigue creyendo que la dialéctica es el verdadero camino para llevar a la
auténtica filosofía; pero no impone este método, aun cuando lo aconseja. Los
puntos irrenunciables son, en cambio, la creencia de que el alma precede a
todas las cosas cuyo movimiento tuvo un origen y cuyo ser es temporal, y es más
divina que ellas, y la creencia de que los movimientos astrales siguen un orden
y son guiados por una inteligencia. Si estos dos puntos eran los que fundamentaban
la Academia y calificaban a un platónico. Aristóteles podía entonces ser
considerado un platónico a la muerte del maestro. En un diálogo, el Eudemo,
debía haber sostenido la superioridad del alma sobre el cuerpo, y en una obra,
Sobre la plegaria, había sostenido el carácter divino de la inteligencia.
Aristóteles no tenía dudas acerca del carácter divino de los cielos. Las
esferas celestes están hechas de un cuerpo especial que se distingue de los
cuatro elementos que constituyen los cuerpos de las cosas que están bajo el
cielo de la Luna. Ellas se mueven solamente en movimiento circular, el que
permite la mayor constancia en el movimiento, y son eternas. No sólo, sino que
las esferas concéntricas, que giran en torno a la Tierra, llevando cada una a
la Luna, o a un planeta, o al Sol, o a las estrellas fijas, son movidas por un
motor inmóvil, que es una inteligencia divina. El carácter divino de los
cielos, eternos y ordenados, y la naturaleza intelectual de la divinidad eran
dos tesis ampliamente compartidas por Aristóteles. El libro XII de la Metafísica y la obra perdida Sobre la filosofía, justamente debían contener esta
filosofía astronómica. Es difícil aventurar fechas relativas de las obras o de
partes de obras de Aristóteles y es aún más difícil intentar fechas absolutas:
por ello es imposible decir si el libro XII de la Metafísica según su forma
actual y Sobre la filosofía, fueron escritos en la Academia o inmediatamente
después.
Por cierto,
los mismos reflejan la que debía ser la atmósfera de la Academia, luego de
abrirse la discusión sobre la teoría de las ideas.
Por otra
parte, el primer maestro de Aristóteles había sido Eudoxo, quien debe haberlo
dirigido hacia el estudio y el culto de la astronomía, y justamente a Eudoxo
tenía en cuenta Aristóteles en la filosofía astronómica del libro XII de la Metafísica y de Sobre la filosofía, basada en el sistemático egocentrismo eudoxiano. Y ciertos escritos lógicos probablemente
antiguos, como la Interpretación y el segundo libro de los Segundos
Analíticos, revelan huellas del entusiasmo aristotélico por la astronomía.
Por ejemplo, en el libro segundo de los Segundos Analíticos Aristóteles
parece oponer a la preeminencia platónica de la matemática la preeminencia de
la astronomía: ésta es la ciencia que une el rigor de la matemática al poder
sobre el ser. En esta posición existe una profunda fractura con respecto a la
filosofía de Platón, no obstante las creencias que pueden ligar a Aristóteles
con la Academia. También Platón había advertido el peligro connatural a la
matemática, o sea, que su rigor significara un alejamiento del ser, y había tratado
de reaccionar al mismo formulando la doctrina de las ideas. La ontología de los
matemáticos debe ser encuadrada en una ontología más amplia, que permite
también la comprensión de la naturaleza física; los procedimientos matemáticos
deben ser sometidos al tamiz de la dialéctica. Aristóteles se movía en otra
dirección: el enlace de la matemática con el ser sólo podía asegurarse mediante
la astronomía, porque sólo el objeto de la astronomía ofrece la posibilidad de
unir la existencia concreta al orden matemático.
El segundo
libro de los Segundos Analíticos contiene una crítica radical a los
métodos dialécticos utilizados por Platón, en particular a la dicotomía. Tal
vez en el último periodo de su permanencia en la Academia, con el madurar de la
filosofía artronómica, Aristóteles había terminado
por abandonar también la dialéctica y la teoría de las ideas. En los escritos
reunidos actualmente en los Tópicos, se refleja tal vez la evolución de
la posición de Aristóteles con respecto a la dialéctica. En los más antiguos,
él parece aplicar la dicotomía platónica, teorizada en el Fedro, en el Sofista,
en el Político, en el Filebo, como
procedimiento para demostrar la definición. Pero luego la definición se
convierte en presuposición indemostrable de la demostración, que concierne a
las propiedades necesarias de objetos cuya existencia se asume con la definición.
La dialéctica se preocupa siempre por encuadrar los objetos y las asunciones de
las ciencias en cuadros lógico-ontológicos más vastos, reconduciéndolos a
conceptos que pueden presentarse también en combinaciones diferentes de
aquéllas presupuestas por cada ciencia. En los Segundos Analíticos,
Aristóteles ya contrapone a la dialéctica el ideal de una ciencia demostrativa
o de más ciencias demostrativas, cada una encerrada en su propio género,
delimitado por los principios propios. Aristóteles había olvidado, tal vez, el
ideal de la ciencia que le había enseñado Eudoxo, y que Eudoxo había tratado de
realizar mediante las primeras tentativas de axiomatización de la geometría
antigua. Por vía analítica, es decir, no dialéctica y constructiva
(constructiva en el sentido técnico de la geometría) Aristóteles, en los Primeros
Analíticos, reconduce al procedimiento fundamental de la ciencia demostrativa,
el silogismo universal afirmativo de primera figura, a todos los otros procedimientos
que tuvieran alguna validez.
La
dialéctica ya no era la lógica de la ciencia: podía continuar como procedimiento
auxiliar, en condiciones de guiar las discusiones preliminares al inicio de la
demostración científica; capaz de clarificar, en los límites de lo clarificable, los principios indemostrables; creada para
moverse entre los hechos que no presentan la constancia necesaria para
convertirse en objeto de la ciencia. Porque la ciencia sólo tiene por objeto lo
que es necesario, o sea, que no puede ser diferente de lo que es: y la
realización más adecuada de este ideal son, justamente, los cielos. Así. la
dialéctica termina por coincidir casi con la retórica: ninguna de las dos tiene
un campo propio, ni es una técnica o ciencia definida; son capacidades
genéricas de discutir y de persuadir, que giran fuera del ámbito de las
ciencias, y son aceptables en la medida en que no pretendan perturbar el orden
que hallan las ciencias.
El derrumbe
de una de las tesis más caras a Platón se había completado; la retórica no era
reducida a la dialéctica, que era el programa del Fedro, sino que sustancialmente,
la dialéctica era reducida a la retórica. Es difícil determinar cuándo se llevó
a término este programa, cuándo fueron redactados en la forma actual los Analíticos,
las partes más recientes de los Tópicos, la Retórica. Lo cierto
es que las Leyes ya atestiguan cierta recesión de la dialéctica y de la
doctrina de las ideas en la Academia, la filosofía astronómica de Aristóteles
postula una ruptura con la dialéctica y la doctrina platónica de las ideas, y
la retórica del Protréptico permite ver en
acción una retórica que ha hallado un modus vivendi con la ciencia
demostrativa del cielo. En aquellos años, en los que iba madurando su nueva
filosofía, Aristóteles probablemente intervenía personalmente en los debates
sobre la doctrina de las ideas. En los Analíticos, donde su ideal de
ciencia axiomática es teorizado con el máximo rigor, Aristóteles se muestra
decidido y desdeñoso: "¡Ideas, adiós!”, exclama casi con un sentimiento de
liberación; las ideas ya no le sirven. Los libros I, XIII y XIV de la Metafísica contienen una crítica completa y sistemática de todo el conjunto de teorías que
constituye la “doctrina de las ideas”, tanto en la formulación de Platón como
en la de los otros académicos. Es probable que algunos de estos tratados, o
parte de ellos (como el libro I, la segunda parte del XIII y el XIV) se
remonten, por lo menos en su núcleo central, a un período muy antiguo, tal vez
a los últimos años de su estada en la Academia. Aristóteles critica la doctrina
de las ideas, aquella que propone una idea para cada nombre que se refiera a
más cosas, porque las ideas son los objetos constantes de las ciencias; pero
una doctrina de este tipo es inútil porque no se puede entender cómo las
ciencias pueden explicar las cosas teniendo por objeto las ideas, y además todos
los razonamientos que se hacen para sostener la necesidad de admitir las ideas
crean dificultades lógicas muy graves. Aristóteles también critica todos los
intentos de Platón, de Espeusipo, de Jenócrates, de
reformar la doctrina de las ideas. Es evidente que la axiomatización de la
matemática, iniciada por Eudoxo y Tecteto, debía
haber influido sobre la doctrina de las ideas: mientras Platón trataba de
recuperar un nivel dialéctico por encima del axiomático, para evitar su fin,
mientras Espeusipo identificaba filosofía y matemática en una especie de nuevo
pitagorismo, mientras Jenócrates parecía en algún
modo desear axiomatizar la misma dialéctica, Aristóteles trataba de demostrar
que el orden férreo de la geometría apodíctica se halla no sólo en los entes
matemáticos, sino también en la realidad sensible, por ejemplo en los cielos.
La ruptura con la filosofía de Platón amenazaba ir mucho más allá del rechazo
de la dialéctica y de la doctrina de las ideas. En las Leyes Platón
había alertado en cuanto al peligro de malentender los resultados de la
astronomía científica y de considerar el orden de los cielos como un orden
sostenido por la dura y ciega necesidad y no por un propósito finalista: Esto
era justamente lo que Aristóteles estaba haciendo. La astronomía es la ciencia
más perfecta y rigurosa, y la ciencia es el descubrimiento de un orden necesario.
La necesidad, para Platón, tiene una connotación negativa; significa falta,
carencia de un propósito inteligente; para Aristóteles significa constancia,
presencia de un propósito que no cambia y que siempre está adecuadamente
realizado. También Aristóteles interpreta el orden de los cielos en términos de
finalismo, porque los motores inmóviles divinos actúan justamente como fines;
pero para él, el fin último es más perfecto e inmutable, por lo que los medios
que al mismo se adecúan constituyen un orden necesario e inmutable. Si Platón
interpretaba el orden en términos de finalismo, Aristóteles interpretaba el orden
y el mismo finalismo en términos de necesidad.
En el
interior de la Academia, en forma paralela a los temas de la dialéctica y de la
doctrina de las ideas, se discutían graves problemas de política y de ética, y
las conexiones entre los segundos y los primeros eran profundas. Después de la República Platón no había dejado de ocuparse del problema político, y su última obra, las Leyes, también era una obra política siracusana, después del derrumbe de
constituir el patrimonio de la Academia estaban fijados justamente en las Leyes,
en vista de una reforma radical de la vida política. Después de la República,
después del fracaso de las experiencias políticas siracusanas, después del derrumbe
de Esparta, frente a las crisis continuas y a la sin embargo pertinaz vitalidad
de la democracia ateniense, ¿qué debe hacer el filósofo? Platón nunca había
abandonado la posición que estableciera en la República, en el sentido de que
el filósofo no debe convertirse en cómplice de la mayoría en el perseguimiento
de la riqueza, del dominio, del placer: la crítica a la democracia
imperialista, fundada en la concepción de la ciudad como instrumento de
florecimiento económico, es una presuposición común a la Academia. Pero, establecida
esta presuposición, muchas alternativas son posibles. Es posible la proyección
utopista de la República, es posible el retiro desdeñoso y desconfiado del Teeteto,
es posible la esperanza en el rey que posee la ciencia política y arquitectónica
del Político, es posible el minucioso compromiso de las Leyes con
la realidad. Rechazada la posición del filósofo, que en el aislamiento y en el
desprecio de los cínicos halla la satisfacción del ideal de vida del sabio, y
la posición del sofista, que acepta los ideales de la mayoría, la discusión
estaba abierta. En la Academia, la misma debía haber tomado la forma de una
discusión en torno a la evaluación de los diversos bienes, los bienes externos,
como las riquezas, la fortuna, los honores sociales, los bienes del cuerpo, los
del alma, los inherentes a las diversas partes del alma. Que estos bienes
debían ser realizados en la ciudad, de acuerdo, pero ¿cómo debían ser
jerarquizados? Espeusipo parecía inclinado a un férreo rigorismo moral, Eudoxo
le daba preeminencia al placer, Jenócrates parecía
más abierto que Espeusipo. Sobre este trasfondo debe encuadrarle también el Filebo de Platón; y justamente Platón, en las Leyes, en conformidad con las soluciones delineadas en el Filebo, había tratado de proyectar un Estado en el
cual todos los géneros de bienes pudieran hallar su realización en el grado
justo.
También
Aristóteles debía haber participado en esta discusión académica. La sección de
la Política que comprende los últimos dos libros esta dedicada a la discusión
de la mejor constitución. Al comienzo de esta sección Aristóteles alude a obras
exotéricas en las cuales debatió el problema de las relaciones entre los bienes
externos, los bienes del alma y los del cuerpo. Este tema es retomado en el
libro VII de la Política y en la Ética a Eudemo, donde
Aristóteles subordina los bienes externos y del cuerpo a la virtud, siguiendo
el viejo concepto socrático-platónico, pero entre las virtudes les da
preeminencia a aquéllas de la parte intelectual del alma. El planteamiento es
el que hemos hallado en el Protréptico, el
verdadero político debe seguir los fines naturales que consisten en la
posibilidad de ejercitar la actividad más noble, que es el ejercicio de la
inteligencia que contempla el orden del mundo. Y la filosofía astronómica es un
saber de aquel tipo. En obras como el Protréptico,
Sobre la riqueza, Sobre la nobleza, Sobre el placer, Sobre la educación,
haría prevalecer en el interior de la Academia una tesis que luego la tradición
siempre le atribuirá: que todos los bienes deben ser subordinados a aquellos
del alma, pero que todos los bienes, aun los externos, son necesarios para una
vida feliz. En este sentido, Aristóteles compartiría la dirección que afloraba
en las Leyes de Platón, y en el espíritu de éstas están concebidos los
libros VII y VIII de la Política, que pertenecen tal vez al último
período académico. En nombre de la preeminencia del alma, Aristóteles puede
criticar tanto la constitución de Esparta, orientada sólo hacia la guerra, como
la constitución democrática de Atenas, preocupada sólo por el bienestar
económico. Es necesario fundar un Estado en el que tengan preeminencia los
bienes del alma, sobre todo del saber. En cuanto a darle al alma un puesto central,
Aristóteles está muy cerca del Platón de las Leyes, aun cuando su planteo de la
mejor Constitución parece mucho menos audaz e innovador que el Estado ideal de
las Leyes. Pero no se trata de temperamento o de grados diferentes de
audacia del pensamiento: la inteligencia que Platón ubica en el centro de su
ciudad ideal es una mente que se mueve por sí misma, es decir, que puede crear
muchos órdenes posibles. La mente divina ha creado en los cielos el mejor orden
posible; la mente humana debe observar el orden de los cielos para modelar
según un orden a la comunidad humana. En cambio, para Aristóteles el orden de
los cielos es obra de una divinidad que mueve sin moverse, que genera orden non
sólo dejarse contemplar el único orden posible, y la mente que en la ciudad
ocupa el puesto de honor es la mente que contempla, no la que ordena. Por ello,
los otros bienes tienen en la ciudad todo el reconocimiento posible, cuando se
garantiza la posibilidad del saber. En el Político y en la Justicia,
Aristóteles debía haber presentado la tesis de que los regentes no deben ser
filósofos y deben poseer las virtudes del carácter, que requieren sobre todo
dominio y capacidad de uso de las emociones, en suma, aquellas virtudes éticas
que se diferencian de las virtudes intelectuales o dianoéticas del filósofo. Los bienes instrumentales y las técnicas que los producen son
indispensables y deben gozar de un espacio autónomo; lo importante es que no se
conviertan en el fin de la sociedad, y que estén subordinados al ejercicio de
la virtud. La filosofía debe ser el fin de la vida política, pero no debe dar
normas a la vida política. Platón tenía razón cuando sospechaba que ciertas
formas de filosofía astronómica, ciertos tipos de finalismo, ciertas
preeminencias del alma fueran incompatibles con el tipo de filosofía que él
había propugnado.
Los
años de viaje y la ciencia de la naturaleza
El
patrimonio intelectual que Aristóteles llevaba consigo a Asia Menor estaba aún profundamente
inspirado en el platonismo; pero su platonismo estaba ya seriamente deteriorado.
En él se había formado un nuevo ideal lógico de la ciencia, una nueva filosofía
astronómica, una nueva filosofía del alma, una nueva ética de la vida,
contemplativa. Ahora estos nuevos fermentos estaban madurando. Una de las
críticas principales que Aristóteles dirige a la teoría de las ideas está
fundada en la ineficacia causal de las ideas: ellas son, a lo sumo,
repeticiones de las cosas, pero no explican las cosas, no dicen por qué las
cosas son de un modo y no de otro. Aun cuando la doctrina de las ideas ha intentado
darse la elaborada apariencia de los últimos diálogos platónicos o de las
teorías de Espeusipo y de Jenócrates, no pudo
remediar el mal. Una vez más la construcción ideal resultaba, se podía decir,
más amplia que la realidad a explicar. En cierto sentido, este margen era
considerado esencial por Platón: señalaba la diferencia efectiva entre el ser
ideal auténtico y el mundo sensible, que es mezcla de ser y no-ser, pero
indicaba el carácter normativo de las ideas, es decir, su condición de modelos
a imitar con la transformación de la realidad sensible, sobre todo de la
realidad humana y política. Para Aristóteles, en cambio, la diferencia entre
las ideas y las cosas era una condición negativa, el signo de que las mismas
carecen de fuerza causal. La misión del saber auténtico, justamente, es la de
proporcionar las causas de las cosas. El método demostrativo, aplicado con tanto
éxito a la matemática y a la astronomía, tenía esta ventaja, que indicaba cómo
necesariamente de ciertos principios derivan ciertas consecuencias. Aquellos
principios son las causas de las cosas de las cuales son principios. Porque las
causas deben ser entendidas como principios de un procedimiento demostrativo, y
no, a la manera de Platón, como modelos normativos, ya que de tal modo las
causas dejarán siempre un margen de indeterminación respecto de las cosas.
Aristóteles
se hallaba entonces frente a una grave dificultad. La ciencia suprema, la que
constituye la culminación de la vida contemplativa, si es verdadera ciencia
debe ser ciencia de las causas supremas. Esta condición satisface la filosofía
astronómica, que tiene como objeto último el orden de los cielos debido a la
acción de los motores inmóviles, causas últimas y divinas de los movimientos
celestes. ¿Pero una filosofía de este tipo se limita sólo a la esfera celeste?
Ya Platón había intentado de algún modo introducir el cambio en la esfera de
las ideas, o sea de reformar la propia doctrina de las ideas de modo de tornar
comprensible el cambio; pero Platón tenía la ventaja de admitir una diferencia
entre mundo de las ideas y mundo de las cosas, por lo que no había hallado
dificultad de principio en el Timeo al atribuirle a la teoría de la
naturaleza un carácter de simple probabilidad. Para Aristóteles, las cosas eran
diferentes. Si bien limitaba la ciencia suprema a la esfera celeste, separaba
los principios y las causas del mundo celeste de los principios y las causas
del mundo terrestre (o “sublunar”, como decía Aristóteles), y reabría entre
uno y otro la fractura admitida por Platón, reintroduciendo en el segundo aquella
indeterminación que consideraba una consecuencia negativa de la doctrina de las
ideas. Era preciso, entonces, tratar de construir una ciencia suprema que fuera
una ciencia de todo el ser, en todos sus aspectos, en la cual el movimiento de
los cuerpos celestes estuviera de algún modo relacionado con el movimiento de
los cuerpos sublunares, y la causa de aquél fuera también la causa de éste. Por
otra parte, si se reconducía toda la realidad bajo un único principio, como el
motor inmóvil de la filosofía astronómica de Metafísica XII y de Sobre
la filosofía, se corría el riesgo de caer en las dificultades del platonismo
que, según Aristóteles, consistía justamente en el intento de llevar toda la
realidad bajo un único principio ideal. Tanto más que ni siquiera había
seguridad de que los motores inmóviles fueran muchos o que bastara uno solo.
La filosofía
astronómica, surgida tal vez en los últimos años de la estancia de Aristóteles
en la Academia, estaba en crisis y requería una revisión. A esta revisión debió
dedicarse Aristóteles durante su permanencia en Aso. Era preciso examinar lo
que era el punto crucial de la cuestión y, según Aristóteles, la herencia abierta
del platonismo: era necesario analizar directamente la naturaleza del movimiento.
En cuanto al movimiento, era necesario hacer lo que Eudoxo había hecho con la
matemática, hallar sus principios y sus causas, construir una ciencia
demostrativa del mismo. Lo que hoy aparecen como los libros I y II de la Física constituyen justamente el primer esbozo de este intento. Aristóteles encaraba
el problema tratando de destacar lo que permanece constante en el movimiento.
El primer camino para lograrlo era el lógico, en el cual Aristóteles podía
aprovechar la sistematización axiomática de Eudoxo. El movimiento es reducible
a una transformación de predicados en un sujeto, que permanece constante;
tampoco la transformación es casual, sino que obedece a la sustancia de la
cosa. La sustancia es justamente la que determina cuáles predicados pueden o no
pertenecer a una cosa, es decir, cuál es su forma, aun cuando ésta no se presenta
del todo realizada, en acto, como dice Aristóteles, sino que está sólo en potencia.
Sobre esta base Aristóteles elabora también la teoría que ha quedado como
característica de su filosofía y que se llama de las “cuatro causas”. Cuatro
son las causas del movimiento: la formal, que es la forma; la material, que es
todo lo que pertenece a la sustancia pero que no es su forma; la final, que es
lo que está en acto como término al cual tiende lo que está en potencia; la
eficiente, que es una sustancia ya en acto, que pone en movimiento lo que aún
está en potencia. Si el análisis lógico tendía a reconducir el movimiento a la
sustancia de cada cosa, o sea a hallar su sede y su regla en el interior de las
cosas en las cuales ocurría, la teoría de las cuatro causas permitía ligar el
movimiento de cada cosa al todo, hallar la causa de una cosa en movimiento en
su motor. Si cada cosa se mueve según su propia sustancia, la causa del movimiento
de cada una reside en una cosa diversa, cuya naturaleza está determinada por la
sustancia de la cosa sobre la cual debe actuar. En el libro VII de la Física, Aristóteles
podía retomar la teoría del motor, en particular del motor móvil, e intentar la
primera unión entre la filosofía astronómica y la nueva ciencia general del
movimiento. Los libros centrales de la Física, el III, IV, X y XI,
contienen la elaboración de los conceptos generales fundamentales de la teoría
del movimiento, los conceptos de tiempo, espacio, vacío y lleno, continuo,
infinito, velocidad, y el intento de resolver, en base al nuevo planteamiento,
las aporías clásicas del movimiento.
Sin embargo,
cuando la física como ciencia especial del movimiento estaba convirtiéndose en
ciencia especial demostrativa ¿era aún posible hablar de una sabiduría suprema,
que tomara en consideración los principios y las causas generales de toda la
realidad? En la Física, Aristóteles proponía una consideración de la forma
asumida en su pura inteligibilidad, que debía ser pertinente a la sabiduría
suprema. Aquellos que hoy aparecen como los libros I y II de la Metafísica contienen la elaboración del programa de construcción de una ciencia suprema
como ciencia de los principios supremos y de las causas más generales. El libro
I de la Metafísica presupone los libros I y II de la Física,
porque da por conocida la teoría de las cuatro causas. Pero ahora la sabiduría
suprema es presentada como una ciencia que debe hacerse aún, que es preciso buscar,
y que se presenta como una problemática extensión de aquellos que son los
principios propios y específicos de la física, de la ciencia del movimiento.
Por otra
parte, la ciencia física se estaba completando en sus detalles. En el De coelo, que podría traducirse por Universo, Aristóteles
elaboraba una astronomía relativamente independiente del recurso al motor
inmóvil, en la que se aprovechaba el principio de reciente instauración de que
la naturaleza del movimiento se explica a partir de la sustancia de las cosas
en movimiento. En esta obra Aristóteles buscaba también un pasaje del mundo
celeste al sublunar, a través de la teoría de los elementos. Empédocles era
considerado el padre de la doctrina de los cuatro elementos, que se había
convertido en patrimonio de la medicina siciliana, la cual había penetrado
profundamente en la Academia. Aristóteles retomaba y reformulaba aquella teoría,
caracterizando los cuatro elementos tradicionales (tierra, agua, aire y fuego)
en base a sus lugares, y aceptando el agregado de un quinto elemento etéreo,
propio de las esferas y que se mueve con movimiento circular. Resulta claro que
aquí Aristóteles deja en la sombra al motor inmóvil y hace valer la tesis de
que el movimiento depende de la sustancia en movimiento, en la cual es
necesario hallar los predicados esenciales, que permiten dar su definición: en
este caso los predicados esenciales, en base a los cuales los elementos son
definidos, son justamente los lugares y los movimientos naturales. En la obra El
nacimiento y la muerte (De generatione et corruptione) Aristóteles examinaba el mundo sublunar,
directamente en su aspecto más desconcertante: en efecto, en el nacimiento y en
la muerte parece ser que disminuye hasta el permanecer de la sustancia, que
había permitido aplicar a la naturaleza el método de la definición y demostración
de los geómetras. Aristóteles desarrolla ulteriormente la teoría de los cuatro
elementos, y halla un elemento de constancia, si no en el permanecer de la
sustancia individual, en el de la sustancia específica y en el carácter cíclico
del cambio, que depende del movimiento del sol. Así, en algún modo, la unión de
mundo celeste y mundo sublunar está asegurada. Y la teoría de los elementos
sirve también como guía a Aristóteles en la Meteorología, sobre todo en
el libro IV de esta obra.
Entretanto,
en la vida de Aristóteles se producían cambios, que también influirían sobre su
pensamiento. Tal vez en Aso comienza la colaboración con Teofrasto de Ereso, que sería el amigo, el colaborador fiel y el
heredero de Aristóteles. Aristóteles conoció a Teofrasto cuando se trasladó, tras
dos años de estancia, de Aso a Mitilene, en la isla de Lesbos, patria de
Teofrasto. En cierto momento, pero no sabemos la fecha, Aristóteles abandonó Mitilene
y, con Teofrasto, llegó a Estagira. En el 343-42 fue a Mieza,
por comisión de Filipo, para tomar a su cargo la educación del joven Alejandro.
Parece ser que aspiraban a desarrollar esta función tanto la Academia como la
escuela de Isócrates. Es imprudente hacer especulaciones acerca de la elección
de Aristóteles: su familia tenía relaciones con la corte macedónica, Hermias
estaba ligado políticamente a Filipo. Ciertamente, Aristóteles no se convirtió
en el inspirador de la política de Alejandro. En el 341-40 los persas capturan
y matan a Hermias; Aristóteles desposa a Pitias, y se establece en Estagira,
mientras Alejandro, como regente del reino macedónico, asume las primeras
responsabilidades políticas. En el 338 Filipo triunfa en Queronea, pasa a ser
el señor de Grecia, y se prepara para la guerra contra los persas, o sea, para
hacer valer los ideales panhelénicos que parecen ser el patrimonio común de las
escuelas culturales atenienses más aristocráticas.
Con el
encuentro con Teofrasto y los viajes a Militene, a
Estagira, en Macedonia debió comenzar para Aristóteles un nuevo período, el de
la atenuación de las discusiones filosóficas, el de la tarea de elaboración de
su propia posición personal con respecto a Platón y a la Academia. Es el
período de las investigaciones biológicas, de las observaciones personales, de
la preparación de las grandes obras biológicas desde la Historia de los
animales a las Partes de los animales, la Generación de los
animales, los escritos psicológicos reunidos bajo el título colectivo de Parva naturalia, que comprenden estudios sobre la sensación,
sobre la memoria, sobre los sueños. A menudo se ha hablado del Aristóteles
empirista, observador agudo, modelo del científico experimentador moderno; también
se habló de un Aristóteles que aborda la ciencia experimental al término de su
carrera de filósofo, cuando vuelve a Atenas para pasar el último período de la
vida, antagonista ideal de Platón. En esta representación hay mucho de
ficticio. Aristóteles dio inicio a las denominadas investigaciones empíricas no
en el último período de su vida, sino en el período central, luego del
encuentro con Teofrasto y el traslado a Mitilene. Y acerca del carácter
“empírico” de estas investigaciones, es preciso ser cautos: Aristóteles recoge
material, mucho material, en parte directamente observado, en parte tomado de
observaciones ajenas, en parte transmitido oralmente, por tradiciones, que
Aristóteles acoge, y no siente la necesidad de tamizar y criticar. Todo ello
tampoco es explicable por la vía negativa, como escasa capacidad por parte de
Aristóteles de realizar observaciones, experiencias, o de recoger observaciones
ajenas. El procedimiento aristotélico es comprensible sobre la base de la
concepción de la ciencia de Aristóteles, para quien la certeza está dada por
los principios que son también las causas. Un vínculo causal no es una relación
que liga dos hechos, pero hace depender un hecho de un principio, por lo que
cualquier hecho puede ser acogido en el material de partida, porque su realidad
es establecida en base a la posibilidad de incluirlo en el orden conceptual que
desciende de los principios.
El aspecto
importante del trabajo científico, al cual Aristóteles se dedica en el período
de las investigaciones biológicas, está constituido sobre todo por la
organización del material recogido y por la elaboración de principios que
posibilitaran aquella organización. Alguno ha deseado ver en esta posición de
Aristóteles un persistente platonismo. Aristóteles continuaría buscando la
forma inteligible de la realidad, aun cuando ésta es la forma inmanente y no
más la idea trascendente. Pero lo que diferencia a Aristóteles de Platón es. en
cambio, justamente el intento de elaborar una ciencia de la naturaleza que
realice el modelo demostrativo teorizado en los Analíticos, muy alejada
de aquella ciencia probable de la naturaleza que Platón había intentado en el Timeo.
En cierto sentido, las obras biológicas están aún en la estela de las obras
astronómicas y físicas, es decir, continúan el intento de construir una ciencia
física que sea verdaderamente tal, autónoma y demostrativa. El cambio que se ha
producido consiste en el hecho de que la teoría de los elementos, que había
constituido el centro de organización de obras como el Universo, El
nacimiento y la muerte, la Meteorología, tiende a desaparecer,
mientras surge en primer plano el concepto del organismo biológico y de su
estructura interna.
En Partes
de los animales Aristóteles llegaba a consideraciones de método que tal vez
representan el estadio final de su evolución científica y que fueron escritas
en la última parte de su vida, pero que indican muy bien el curso que entonces
tomara su pensamiento. El mundo sublunar, el del organismo viviente, no es el
mundo de la eternidad y de la necesidad. La filosofía habla de necesidad, la
filosofía astronómica o también de la física que tiende a reconducir al
nacimiento y a la muerte al movimiento cíclico, eterno y regular del sol. Pero
una vez más estas teorías son demasiado generales como para concernir a la
realidad biológica, el funcionamiento y las formas de los seres vivientes. Sin
embargo, no deben ser descuidados los seres vivientes, aun cuando parezcan
menos nobles que los seres celestes. Cuando escribe el libro I de las Partes
de los animales, Aristóteles da por concluida su filosofía astronómica, y
se plantea como tarea rastrear el orden que la naturaleza ha instaurado también
en el mundo cambiable de las plantas y de los animales. Para quien posee
verdadero espíritu filosófico, es un placer rastrear el orden natural aun en el
animal más repugnante. Ciertos temas del platonismo parecen ya lejanísimos: la
dicotomía es considerada un instrumento basto, la teoría de los elementos es
considerada insuficiente. Por otra parte, ciertos acentos platónicos parecen resonar:
el mundo natural no posee el orden simple y divino de los cielos; la necesidad
no es orden, sino carencia; el alma tiene una parte insustituible en el
organismo viviente. Sin embargo, es necesario no dejarse engañar. El orden de
los cielos es aún, para Aristóteles, “necesidad absoluta”, y la necesidad, que
es elemento de orden del mundo natural, no es carencia sino sumisión de la
materia como medio para la realización del fin. La ciencia de la naturaleza ha
hallado finalmente su orden definitivo en el finalismo biológico, y el alma es
un ingrediente fundamental del finalismo, por cuanto representa el ejercicio de
las actividades por las cuales el organismo es finalizado. La antigua clasificación
platónica en género y especies, que constituía el armazón del método dicotómico,
debe ser sustituida por el hallazgo del fin y de los medios que sirven a su
realización: este fin es la verdadera sustancia de los seres vivientes, su
forma. Y como la materia es sólo medio, que no califica al fin en modo
esencial, se pueden establecer clasificaciones que van más allá de las
semejanzas materiales, y se pueden hallar afinidades entre partes que cumplen la
misma función aun cuando estén hechas de diferente materia. Los principios de
la geometría, los elementos de la antigua física y de la medicina siciliana,
las mismas cuatro causas de la física aristotélica originaria son reemplazados
ahora por el hallazgo del fin de cada tipo de organismo: éste constituye la
verdadera sustancia de las cosas que pertenecen a ese tipo, él actuará como
principio, y a partir del mismo se podrán deducir con rigor las partes que
constituyen el organismo.
Entre el 336
y el 335 habían ocurrido graves acontecimientos. Filipo había sido asesinado,
mientras estaba por emprender la campaña contra los persas; Alejandro, veinteañero,
se había convertido en rey y en octubre del 335 había destruido Tebas. En
Grecia había paz, y en Atenas el partido antimacedónico recibió un golpe definitivo. Aristóteles volvió a Atenas. En el 339 había
muerto Espeusipo, y una antigua tradición afirma que la Academia pensó en
llamar a Aristóteles para asumir la dirección. Pero entonces Aristóteles no estaba
en Atenas, y en la primavera del 338 se eligió a Jenócrates.
Cuando, en el 335, volvió a Atenas, Aristóteles retomó sus lecciones y se
estableció en el Liceo. La tradición se muestra discordante en cuanto a este
punto. Según un cliché clásico, Aristóteles fundó una escuela propia, el Liceo
o Peripato, en oposición simétrica a la Academia; según otra tradición, compartió
el campo con Jenócrates, pero no estuvo en oposición
con la Academia, ya que, por el contrario, aquí y en el Liceo se enseñaban dos
doctrinas afines e hijas de la misma matriz. Los modernos han afirmado con
frecuencia que Aristóteles fundó su propia escuela en el Liceo, mientras que
parece que la fundación de la escuela propiamente dicha le correspondió sólo a
Teofrasto.
Al volver a
Atenas, Aristóteles llevaba consigo nuevas experiencias, que determinaban su
separación total de la herencia platónica. Cuando había partido de Atenas, era
un adepto de la filosofía astronómica y de la nueva matemática demostrativa:
luego había construido la física ‘‘axiomática” sobre la base de la teoría de
los elementos y de las causas. Después, el estudio de la biología le había
hecho aún más difícil mantener alguna relación entre el mundo ordenado de los
cielos y aquello que tienen de variable los seres que viven bajo la Luna. La
antigua clasificación platónica en géneros y especies demostraba una vez más
sus carencias; pero tampoco la axiomática astronómica y física era ya
suficiente. El finalismo biológico, el alma entendida no más como la que tiene
la capacidad de moverse de por sí, sino como la que constituye el fin del organismo,
la necesidad de tener en cuenta a la materia como medio en el que se realiza el
fin, la culminación en la creencia en procesos universales que realizan con
continuidad un fin cósmico, la necesidad de fijar de tanto en tanto algunos
fines respecto de los cuales explicar el devenir: éstos eran problemas con los
que Aristóteles volvía a Atenas. ¿Era aún posible construir la sabiduría
suprema, para cuya búsqueda lo había adiestrado la Academia y en cuya búsqueda
había partido hacia Aso?
De
la sabiduría suprema a la teoría general del ser
Una
tradición antigua, seguida por muchos modernos, está dominada por la comprobación
de que Aristóteles volvía a Atenas luego de haber sido amigo de Filipo de
Macedonia y preceptor del nuevo rey Alejandro. Se pensó que Aristóteles era en
realidad el inspirador de la política de Alejandro, y que el rey macedónico, el
verdadero protector de la escuela aristotélica propulsaba y en algún modo financiaba
las investigaciones, y ponía a su disposición las observaciones que las expediciones
a Oriente permitían realizar. Alguna noticia más precisa del mundo oriental le
fue enviada a Aristóteles, ciertamente, por su sobrino Calístenes,
que seguía la expedición de Alejandro. Pero Aristóteles no fue el inspirador de
la política del rey macedonio, ni Alejandro fue el protector del Liceo. Calístenes pasó a ser uno de los representantes de los
círculos hostiles a la política orientalizadora de
Alejandro, y éste lo condenó a muerte: todo vínculo directo con Aristóteles
había desaparecido. Aristóteles debió mantener buenas relaciones con Antípater, el lugarteniente que Alejandro dejara en Grecia
para que se ocupara de la madre patria y por lo tanto también él ligado a la
antigua civilización helénica y no directamente partícipe de la nueva política
universalista de Alejandro. En el 338, luego de la victoria de Filipo en
Queronea, Aristóteles y Calístenes se habían
establecido en Delfos, donde habían realizado investigaciones en los archivos
del santuario acerca de los vencedores de las competencias griegas, sobre los
juegos panhelénicos, sobre las composiciones literarias presentadas. El objeto
de las investigaciones de Aristóteles y Calístenes eran las grandes instituciones culturales de Grecia, en particular su historia
literaria y teatral. El interés histórico-erudito de Aristóteles no era cosa
nueva, y ahora se completaba con la intensa investigación histórica, o sea de
recolección de material y a menudo de tradiciones orales, desarrollada sobre la
naturaleza en Lesbos y en Macedonia.
Pero tal vez
el interés histórico-erudito no era el único motivo de las investigaciones
délficas. Filipo, vencedor de Queronea, se presentaba como el pacificador de
Grecia y el realizador del programa panhelénico, que de las escuelas desde los
sofistas a Isócrates siempre había hallado su salida en la guerra contra los
persas. Filipo mostraba interés por las instituciones culturales griegas, las
únicas que podía absorber fácilmente sin ligarse a la estructura política de
las ciudades griegas, y aquéllas más caras a los círculos culturales que con
tanta prontitud habían reconocido en él al realizador de las aspiraciones
panhelénicas. Tal vez en este período Aristóteles inició las investigaciones
sobre la política de las ciudades griegas, sobre sus constituciones, sobre su
jurisprudencia política. También estas investigaciones podían formar parte del
programa político de Filipo. Luego ocurrió la muerte de Filipo, el ascenso al
trono de Alejandro, la vuelta a Atenas, la partida de Calístenes con la expedición macedónica, hasta la muerte de Calístenes y la definitiva ruptura entre los programas panhelénicos y la política de
Alejandro.
Ciertamente,
Aristóteles debía volver a Atenas con una nueva visión de las cosas políticas.
Ya con Filipo nuevas formas de poder se habían mostrado. Pero ni siquiera se
trataba de fenómenos políticos muy insólitos: desde hacía tiempo en Atenas se
había comenzado a mirar con interés a las formas monárquicas que se
desarrollaban en la periferia del mundo griego clásico, y las grandes escuelas
atenienses habían visto en ellas las formas que tomaría el futuro de Grecia.
Frente a esta perspectiva la misma división entre oligarquías y democracias —en
la que parecía haberse fosilizado, por lo menos formalmente, el juego político
griego hasta que Atenas y Esparta, con las relativas ligas, se habían
convertido en las protagonistas del juego político— perdía parte de su significado.
Lo que ahora
constituye el libro III de la Política refleja muy bien esta posición.
Probablemente, Aristóteles ya se ha liberado en el libro II de los proyectos
utopistas de ciudad, de los de Platón, así como de los de Falea y los de Hipódamo; se ha liberado también del lugar
obligado de gran parte de las discusiones políticas griegas, sobre todo de las
académicas, que era la referencia a los grandes modelos de constitución, las de
Creta, de Esparta y de Cartago. Tal vez ya ha escrito también el libro I, en el
que ha delineado una especie de “génesis natural” de la ciudad, aplicando casi
el método biológico de reciente elaboración. El intento de Aristóteles parece
ser justamente el de individualizar un plan objetivo de investigación política,
diferente de aquél constituido por la búsqueda de la mejor forma posible de
organización política. No es necesario partir de un concepto ideal de ciudad
para definir quién es o quién no es ciudadano, o sea, no es necesario
establecer un criterio de pertenencia a la ciudad dictado por proyectos de
reforma absoluta y total de la ciudad: no se dice que las virtudes del hombre
en absoluto y las virtudes de los ciudadanos puedan coincidir. Los requisitos
de los ciudadanos pueden cambiar según la constitución de la ciudad tomada en
consideración, aun cuando existe un mínimo de estructuras que deben garantizar
los fines esenciales de la ciudad, que es una comunidad que tiene por propósito
posibilitar el ‘vivir bien” de los ciudadanos, de donde “vivir bien” significa
“vivir según virtud” con todos los bienes y ventajas que ello reporta. Las
constituciones pueden ser monárquicas, aristocráticas o fundadas en el
predominio de los más sin por ello ser malas, siempre que el poder sea ejercido
en interés de los gobernados, mientras cada una de las tres formas clásicas de
constitución puede ser mala si el poder es ejercido en interés de quien
gobierna.
Resulta
claro que Aristóteles trata de elaborar un punto general respecto al cual
la alternativa oligarquía-democracia, que parecía el pasaje obligado de la
política griega, se torna relativamente irrelevante. Lo importante es que en el
conflicto político quede algo inmutable, alguna estructura fija, las que
Aristóteles considera naturales, que garantizan el cumplimiento de las funciones
de la ciudad.
Sobre este
trasfondo, Aristóteles colocaba sus propias elecciones y preferencias. Mejor es
la democracia en la cual cierto número de personas hace valer su propia
capacidad de juicio, y la ley funciona como moderadora de la mayoría popular
que detenta el poder. Junto a estas formas se delinea el ideal de una
monarquía, que sanciona los poderes del monarca entendido como el hombre mejor.
Resulta bastante claro el fundamento político de esta posición, que corresponde
en algún modo al programa político de Filipo. El reconocimiento de las
estructuras políticas griegas preexistentes, que sin embargo deben ser llevadas
a una estructura tan estable como sea posible y que funcione por encima de las
perturbaciones políticas, cierta preferencia por una forma de democracia
moderada y legal, que significa el intento de acuerdo con Atenas y el
aislamiento de Esparta, pueden convivir con el poder excepcional del monarca.
El monarca es descrito ahora como el hombre regio de la tradición platónica,
aun cuando Aristóteles se preocupa por no confundir el poder del rey con el del
padre de familia, porque el poder regio debe tener en cuenta estructuras como
las ciudadanas, que son muy diferentes de las familiares. Esta distinción del
poder despótico o patriarcal del político, que constituye también uno de los
temas principales del libro I de la Política, es no sólo uno de los
puntos de más evidente diferenciación de la política aristotélica de la
platónica, una ruptura evidente con los planes de renovación integral de la
vida política que tiene estructuras permanentes no disponibles para
palingenesias políticas sino que es también un intento de interpretar en algún
modo el poder macedónico y su función para con Grecia. La tradición nos ha
transmitido que una de las enseñanzas de Aristóteles a Alejandro fue la de
tratar a los griegos como hegemónico y a los bárbaros como patrón. Sabemos que
la política de Alejandro se movió con un espíritu opuesto a esto. Pero esta
advertencia responde mucho más a la política de Filipo y también le da razón a
los intentos teóricos de Aristóteles de distinguir entre poder político y poder
despótico, de individualizar estructuras permanentes de la comunidad política,
de tener en cuenta el problema tradicional de las ciudades griegas.
Sin embargo,
el comienzo de la segunda permanencia de Aristóteles en Atenas había estado
signado por la destrucción de Tebas, que podía constituir el fin de la política
helenística de Filipo, aun cuando bajo el gobierno de Antipater las antiguas instituciones de la polis continuaban funcionando. Tal vez
justamente entonces el antiguo esquema constitucionalista, que había
constituido el hilo conductor de una larga discusión, se rompió. Aristóteles se
ve cada vez más atraído por la aceptación de los que han sido los polos en
torno a los cuales giró la política griega: la oligarquía y la democracia. Pero
tampoco estos dos términos son aceptados ya en la que es su calificación formal
y legal; Aristóteles prefiere realizar una investigación que descubra los
aspectos sociales de los mismos. En lugar de las antiguas categorías, la mayoría
y la minoría, los mejores y la fuerza del número, los nobles y el pueblo, Aristóteles
prefiere calificaciones más concretas y que dan mejor el sentido de los términos
a los que es reconducible la vida política en la segunda mitad del siglo IV:
ricos y pobres. Estos son ya los términos de los contrastes sociales y
políticos, luego de la desaparición del antiguo demos de Pericles, el pueblo de
artesanos y propietarios a los cuales se dirigirá Sócrates, la Atenas de Platón
abierta a las más vastas perspectivas políticas. Ahora el juego político es más
simple: los pobres, cada vez más empobrecidos y siempre disponibles, arruinados
por guerras y crisis; los ricos, cada vez más temerosos de los pobres, cada vez
más dispuestos a las violencias, aún ligados a la política de las asociaciones
familiares. En el centro, verdadera esperanza de Aristóteles, la constitución
de una clase media, verdadero sostén de instituciones que no sean el
instrumento con el cual los pobres saquean a los ricos, o el instrumento con el
cual los ricos tratan de poner reparo a su propio temor de los pobres.
La que
Aristóteles presentaba en los libros IV, V y VI de la Política era
exactamente la ciudad griega tal como se estaba constituyendo en el imperio de
Alejandro bajo el poder de Antípater. Una ciudad
donde los contrastes sociales tenían un peso mucho mayor que las grandes
alternativas políticas sobre las que se había desarrollado el debate del
pasado, porque aquellos contrastes no podían ser ligados a una política
internacional de vasto alcance, ya negada a las ciudades griegas. El gran
debate sobre las constituciones y sobre el mejor tipo de constitución, sobre el
modo de vida espartano y el ateniense, que había interesado a los Sofistas, a
Jenofonte, a Platón, a Isócrates, a Demóstenes, tenía como trasfondo la
política comercial e imperialista de Atenas, la militar y agraria espartana, el
valor de la cultura, de la riqueza, de las técnicas productivas, etcétera. Cada
una de estas alternativas era el símbolo de una política de gran aliento. Ahora
estas alternativas habían disminuido para la ciudad, cuyo problema era el
mantenimiento del orden fundado en el respeto de las leyes y sostenido por el
interés de una clase media, ya no tan rica ni tan dueña de las instituciones
como para determinar la política de la ciudad, ni tan pobre que estuviera
dispuesta a cualquier subversión. En el estudio de las constituciones y de la
jurisprudencia de las ciudades griegas, Aristóteles había alcanzado un profundo
conocimiento de la vida política griega, y el problema que encaraba en los
libros centrales de la Política era la determinación de las condiciones de
equilibrio interno de una ciudad, dada su constitución social y el tipo de
ordenamiento constitucional. También aquí ocurría algo análogo a lo que había
ocurrido con la biología. Aristóteles reemplazaba la búsqueda del orden
político universal por la búsqueda del orden mejor y más duradero, dadas
ciertas condiciones. Los grandes imperios surgen y desaparecen, su suerte no
está en las manos de los hombres; pero los hombres son siempre ricos y pobres,
libres y esclavos, aptos a la especulación y al trabajo, y los grandes imperios
siempre tienen necesidad de las células ciudadanas. Y a éstas se dirigía la
mirada de Aristóteles.
El intento
de elaborar una ciencia demostrativa de la naturaleza había abierto un surco
profundo entre las posiciones de Aristóteles y la filosofía de Platón. ¿Era aún
posible construir una teoría general del ser, alcanzar una sabiduría suprema,
que no fuera inferior a las ciencias particulares? ¿Era posible, entonces,
evitar al menos la inversión completa de la posición platónica, construyendo
una filosofía general puramente dialéctica junto a ciencias particulares
demostrativas? En este caso, desde el punto de vista aristotélico, la filosofía
general difícilmente se habría distinguido de la sofística. Una de las primeras
soluciones intentadas por Aristóteles, quien desarrolló un filón platónico y
académico, estaba constituida por la filosofía astronómica. El motor inmóvil,
el principio supremo del orden celeste y de toda la realidad en movimiento es
el objeto de la ciencia suprema que presenta en grado más elevado los
requisitos de una ciencia demostrativa, porque su objeto está tomado del
movimiento, está siempre en acción, es absolutamente necesario. La teoría del
movimiento fundada en la relación motor-movimiento, si bien podía funcionar
sobre todo para el movimiento local, no se prestaba al análisis de la mutación
típica del mundo biológico, el nacimiento y la muerte, o sea los dos términos
del desarrollo de un organismo. Aquí Aristóteles, bajo la guía de los
principios de la medicina siciliana que habían penetrado en la Academia pero
que también estaban ejerciendo su influencia en la escuela hipocrática, se
había remitido a la teoría de los elementos, que se prestaba más a la construcción
de una astronomía de la hipótesis de muchos motores inmóviles. En esta perspectiva
se profundizaba la brecha entre la filosofía astronómica y la ciencia física o
de la naturaleza. El vínculo estaba constituido por el movimiento del sol, que
regulaba el devenir cíclico del nacimiento y de la muerte en el interior de una
misma especie.
En este
punto, Aristóteles probablemente había elaborado la concepción de la filosofía
como teoría del ser en cuanto ser, que tiene su base en el actual libro IV de
la Metafísica. Las ciencias particulares estudian aspectos particulares
del ser, abstraídos de los otros aspectos: por ejemplo, la matemática estudia
al ser en cuanto es cantidad, la física estudia al ser en cuanto está en
movimiento. La filosofía primera estudia al ser en general, simplemente en
cuanto ser. Ello significa que los principios y los teoremas de la filosofía
primera son presuposiciones de las otras ciencias que estudian aspectos
parciales del ser humano. Los principios generales, comunes a todas las
ciencias y sobre los cuales se fundan los razonamientos que las ciencias
emplean, son los principios y el objeto de la filosofía primera. Aristóteles
considera que el más general de estos principios es el principio de
no-contradicción, en base al cual es posible que una propiedad sea inherente y
no sea inherente al mismo tiempo y en el mismo respecto a la misma cosa, o que
una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo respecto la misma cosa.
Todas las ciencias estudian sustancias, aun cuando se las considera desde el
punto de vista de una clase particular de propiedad: el principio de
contradicción garantiza que las sustancias nunca tienen predicados o
propiedades incompatibles.
Mediante
esta concepción de la filosofía primera como ciencia del ser en cuanto ser,
Aristóteles lograba ligar la idea de un saber supremo a la misma estructura
axiomática de las ciencias particulares. En la sistematización axiomática el
centro de gravedad del sistema tiende a trasladarse hacia los principios, y
justamente a través de los principios Aristóteles ligaba la filosofía primera a
las ciencias particulares, y en los principios veía su objeto. La física axiomática,
entonces, sobre todo al retomarse la teoría de los elementos, tendía a aclarar
cada vez más el concepto de sustancia, que por otra parte era también el
concepto fundamental de la lógica aristotélica. La filosofía primera como
ciencia del ser en cuanto ser hallaba en la sustancia el propio centro de
organización. En el libro IV de la Metafísica, principio de
no-contradicción, organización de las propiedades como predicados de una
sustancia unitaria, ser en cuanto ser, son la misma cosa. Queda abierto el
problema de la relación de la filosofía primera así entendida con la sabiduría
suprema como conocimiento del motor inmóvil y como filosofía astronómica. Es un
problema que aflora aquí y allá en el libro IV, y que halla un explícito
intento de solución en el VI. Aquí Aristóteles intenta una clasificación
sistemática de las ciencias especulativas y una conexión explícita de la
filosofía primera con la sabiduría suprema de tipo astronómico. En El nacimiento
y la muerte había tratado de reconducir el movimiento de los cuatro
elementos sublunares, aparentemente desordenado y discontinuo, al movimiento
circular de los cielos: en algún modo el movimiento circular de los cielos se
refleja en el ritmo cíclico del desarrollo en el interior de la misma especie.
También el movimiento sublunar tiene un ritmo ordenado y constante; dado que
vuelve a recorrer siempre las mismas formas, tiene algo de necesario,
justamente lo que se necesita para que pueda ser objeto de una ciencia
demostrativa. La filosofía primera, dado que tiene por objeto la sustancia, que
permanece en el devenir, que es el sujeto de las propiedades cuantitativas,
aclara justamente los principios en base a los cuales la física puede luego, en
su sector definido, hallar las permanencias que le dan a la mutación su ritmo
cíclico. Y cuando el ritmo cíclico, o mejor la constancia y la necesidad, que
son los méritos del ritmo cíclico, son hallables no en el ámbito de la especie
sino en un individuo, que ni siquiera deviene, sino que sigue siendo lo que es,
y que además no es obtenido como resultado de una abstracción, entonces este
individuo es objeto no de una ciencia particular, sino de la misma filosofía
primera, porque es el ser mismo en su totalidad. Pero este individuo es el
motor inmóvil. En algún modo, Aristóteles intentaba así recuperar las dos interpretaciones
de la sabiduría suprema.
Pero las
dificultades de vincular las diversas concepciones de la filosofía no eran sólo
de orden especulativo. En las investigaciones biológicas de las Historias de
los animales, Aristóteles se ve llevado a utilizar conceptos más generales
que aquéllos de género y especie. Los seres vivientes pueden ser ordenados en
géneros y especies, pero existen relaciones internas al organismo, partes,
funciones de partes, que permiten hallar constantes respecto de los géneros y
de las especies, que permiten formular generalizaciones que cortan
transversalmente los géneros y las especies. Al interpretarla naturaleza en
términos de elementos, Aristóteles había tratado de reconducir la mutación
natural a aquélla ordenada de los astros a través de la constancia de la
especie en el ciclo del nacimiento y de la muerte. La especie y el ritmo
cíclico de las vicisitudes en el interior de la misma perdían importancia,
mientras la adquiría el organismo como complejo de funciones ordenadas y de
partes que colaboran en el cumplimiento de aquellas funciones. El orden era
interno en el organismo y el vínculo con el movimiento circular de los cielos
se tornaba superfluo.
A su vez,
este obstáculo relativo a la construcción de la biología hallaba su equivalente
en el plano filosófico. El actual libro de la Metafísica es un
libro problemático, aporético, que plantea cuestiones
sin dar respuestas. Se ha llegado a suponer que era el plan mismo de la
Metafísica, y probablemente el redactor de la obra haya tenido presente al
componerla. Pero es más probable que el mismo refleje realmente un recodo
problemático en la filosofía de Aristóteles, e indique el paso de la filosofía
primera como ciencia del ser en cuanto ser a la teoría de la sustancia,
elaborada en el último período ateniense. Los polos opuestos entre los que
oscila la duda aristotélica son estos: ¿los principios de las cosas son
sustancias eternas e inmutables o se hallan en las cosas mismas? Y ¿están las
cosas en su forma completa o son los elementos de las cosas? Poner los
principios en las sustancias eternas e inmóviles y al mismo tiempo en los
elementos, había sido la respuesta que Aristóteles había intentado cuando
trataba de ligar la filosofía astronómica con la física de los elementos.
Ahora, luego de la nueva dirección tomada por las investigaciones biológicas,
esta solución debía ser correcta.
Probablemente
tras el regreso a Atenas Aristóteles escribió el libro I de las Partes de
los animales, donde mejor que en ninguna otra parte expresa su propia
concepción de la biología. La física se ha convertido ahora en una ciencia
especial, que Aristóteles distingue directamente de las ciencias teóricas para
acercarla a las ciencias prácticas. Existe una brecha profunda entre la física,
que se ocupa de animales, y la astronomía: aquí las grandes teorías cosmológicas
pueden dar razón hasta de los hechos individuales, porque todo es absolutamente
necesario, es decir, no puede ser distinto de como es, mientras que en el mundo
de la vida lo que es necesario lo es respecto de un fin. Para explicar a los
seres vivientes, es preciso fijar su fin, es preciso hallar la forma final de
su proceso de desarrollo, y a partir de aquí recabar la necesidad de los
procesos y de las formas que llevan a la misma, y que son necesarios sólo en
relación a aquel fin a alcanzar. En biología, como en las ciencias prácticas,
es preciso fijar un fin, para deducir de él los medios que conducen al mismo.
El fin del que la biología parte es una función o un complejo de funciones, es
decir, es la presencia del alma en la materia, porque para Aristóteles el alma
es el principio que preside las funciones vitales.
En el libro
I de las Partes de los animales la ciencia astronómica, la filosofía
astronómica y la ciencia del ser en cuanto tales no son negadas. Probablemente
durante la última permanencia ateniense Aristóteles retomó y revisó muchos
escritos del período precedente, y se planteó también el problema de armonizar
las diversas fases de su pensamiento: un problema que, como hemos visto, se
halla reflejado en el libro II de la Metafísica y en su carácter aporético. Aristóteles no niega siquiera que sea posible
exponer la ciencia como un complejo completo vinculándola nuevamente con el
orden astronómico y divino, pero sostiene que es posible hacer biología sin
recurrir a aquel orden, y más aún, a partir de aquel orden no es posible
aprehender la realidad viviente y explicarla en sus verdaderos términos. ¿Ha
renunciado Aristóteles a la ciencia suprema del ser, se ha convertido en un
empirista outré? Ciertamente, la teoría del
ser en cuanto ser sufre un eclipse, y Aristóteles habla positivamente de las
competencias de aquellos que son prácticos en cada rama individual; pero no ha
abandonado la filosofía general, ni se ha convertido en empirista.
La unión de
la nueva biología, la filosofía general y la física astronómica es el objeto de
obras que probablemente han sido compuestas en el último período ateniense: la
teoría de la sustancia (o sea los actuales libros VII, VIII y IX de la
Metafísica), El alma (por lo menos en su libro III) y la Ética Nicomaquea (por lo menos en su versión actual). El alma
tiene una posición de relieve en las Partes de los animales, como fin último
que controla todo el desarrollo biológico y permite la utilización del
organismo por la acción. Y las Partes de los animales indican justamente
en el alma la sede en la que se debe realizar la mediación entre las ciencias
biológicas y la filosofía general. La física no estudia el alma en su
totalidad, porque a ella el alma le interesa sólo en la medida en que actúa en
la materia y dirige y controla los procesos biológicos. Por otra parte, si la
física completa el estudio del alma, no habría lugar para la filosofía.
Entonces el verdadero objeto de la filosofía sería el estudio del alma no en
cuanto principio de procesos biológicos, sino en cuanto ejercita el pensamiento
puro. En cuanto puede ejercer la intelección pura, el alma tiene capacidad para
hacer dos cosas: contemplar el orden divino del cielo y del universo y
practicar la abstracción, o sea, considerar las formas sin tomar en
consideración su materia. A través de esta tesis pasa la sistematización final
de la filosofía aristotélica. En la teoría de la sustancia, contenida en los
actuales libros VII, VIII y IX de la Metafísica, la teoría del ser en
cuanto ser, luego del infeliz intento de sistematización del libro VI,
desaparece. Aristóteles retoma en cambio la teoría de las categorías y de la
sustancia, que es el punto de referencia constante de toda la filosofía
aristotélica. El ser tiene muchos significados, que se distribuyen en las
categorías (como sustancia, calidad, cantidad, dónde, cuándo), que se presentan
como materia, como forma, como potencia, como acto; pero todos estos
significados se especifican y se precisan en relación a la sustancia, que es el
significado primario del ser. Por ello, el ser tiene muchos significados sólo
en vía secundaria, porque en vía primaria sólo es sustancia. La sustancia, en
sentido primario, es sujeto de predicación o, mejor, complejo de predicados que
se refieren a un único sujeto y forman un todo sistemático. Algunos de estos
predicados constituyen la forma, otros la materia, algunos están en potencia,
otros en acto; y la sustancia puede ser considerada como pura forma, como
conjunto de materia y forma, como acto puro, como proceso que va de la potencia
al acto. Toda forma de saber tiene por objeto sustancias, aun cuando algunas
ciencias consideran a las sustancias como pura forma, y otras toman en consideración,
junto con la firma, también a la materia. Una vez más, para comprender la
teoría de la sustancia, es necesario tener presente el libro I de las Partes
de los animales. Aquí Aristóteles sostiene que, aun cuando la física es una
ciencia más práctica que especulativa, sin embargo el orden que está en la
naturaleza es tan divino como el orden que está en los cielos. Los libros VII,
VIII y IX de la Metafísica tratan justamente de elaborar en modo sistemático
este concepto. El ser, todo el ser y cada ser, aquél incorruptible y divino de
los cielos o del mismo motor inmóvil y aquél precario del más repugnante de los
gusanos es siempre el mismo ser: es sustancia, y por ello Aristóteles repite
con Heráclito que el mundo está lleno de dioses. Que el motor inmóvil carezca
de materia y sea pensamiento puro, o sea que piensa formas inmateriales, que la
materia de los cielos sea una materia incorruptible, que los entes matemáticos
sean formas sin materia, pero incapaces de existir de por sí, que los seres
vivientes sean formas en la materia, parte en acto y parte en potencia, todo
esto no importa: siempre se trata de alternativas pertenecientes al interior de
la sustancia, porque siempre se trata de complejos de predicados que se
refieren a un único sujeto. Por otra parte, un punto es constante para todos
los modos de ser: siempre es la forma la que norma la sistematización de los
predicados en la sustancia, aunque la forma es a veces pura y a veces tiene
necesidad de la materia. Ello significa que las diferencias en las formas de
abordaje a las varias formas de ser dependen sobre todo de nosotros, y aun en
los casos en los que la forma está inmersa en la materia, el intelecto humano
está en condiciones de extraerla, de abstraerla. Justamente aquí, en esta
capacidad de abstracción de la forma pura está el ejercicio de la inteligencia
pura que las Partes de los animales reservaban a la filosofía.
En la Ética Nicomaquea, al hablar de las virtudes
intelectuales o dianoéticas, Aristóteles distingue
inteligencia, ciencia y sabiduría. La ciencia es la capacidad de deducir el
cuerpo de las ciencias. La sabiduría es la capacidad de captar los principios y
deducir el cuerpo de las ciencias. En Partes de los animales Aristóteles
decía que el físico tiene necesidad de partir de la forma del organismo ya
desarrollado para reconstruir el desarrollo; bien, la capacidad de captar la
forma de los organismos ya desarrollados, de entender su status de principios,
de comprender que aquellas formas son inteligibles así como es inteligible el
motor inmóvil y como lo son las esferas celestes, esto es sabiduría suprema.
Tal vez la construcción del gran sistema deductivo, que parte de los cielos y
de los elementos para reconstruir los detalles de mundo, no es posible, como se
engañaban los fisiólogos jónicos; pero es posible entender, con la ayuda de la
teoría de la sustancia, que en cada nivel del mundo se encuentra siempre el
mismo tipo de ser. La teoría de la sustancia no permite construir un sistema
único del mundo, pero garantiza que toda forma de orden del cual el hombre
llega a tener conocimiento es siempre una parte del mismo orden, y no perturba
ni el orden cósmico ni los otros órdenes parciales ya verificados. El libro III del Alma constituye el lado por así decirlo “subjetivo” correspondiente
a los libros VII, VIII y IX de la Metafísica. En el Alma III
Aristóteles sostiene que en toda sensación existe ya la forma pronta a ser
abstraída por el intelecto y contemplada como forma pura. Esta es la garantía
de la compatibilidad de los órdenes parciales, que son el testimonio del carácter
divino del universo, como es divina la inteligencia que actúa en nosotros
“desde afuera”.
Aristóteles
no se ha convertido en empirista. En las Historias de los animales, en
las Partes de los animales reconoce que es preciso escuchar a los émpoiroi, a los prácticos, a los artesanos, a los
cazadores, a los pescadores, que entienden de ellos; pero del empirista, de un
Galileo, de un Boyle, de un Newton, le falta el interés por convertirse él
mismo en artesano, por rehacer las observaciones de aquéllos y por repetir o
corregir sus prácticas; del empirista también le falta la convicción de que una
observación bien hecha puede comprometer el orden de los cielos. Para él todo
está siempre en orden ya, todo listo para la satisfecha contemplación del
sabio. La jerarquía de las virtudes, que permanece sustancialmente idéntica de
la Ética a Eudemo a la Ética Nicomaquea,
es significativa: existen virtudes prácticas que consisten en el justo medio o
sea en el uso de la parte racional del alma para atemperar los excesos de las
emociones, y existen las virtudes intelectuales, que consisten en el ejercicio
directo de la razón, que contempla los órdenes del ser, todos compatibles en el
gran orden del ser. Y las virtudes intelectuales son superiores a las
prácticas, porque son el ejercicio directo de la razón.
Aristóteles
y aristotelismo
En junio del
323 muere Alejandro y Atenas bajo la guía de Hipérides se rebela a Antípater; estalla la guerra lamíaca, vuelve también Demóstenes a darle voz al partido antimacedónico. Aristóteles permanece en la ciudad, pero la
atmósfera se torna pesada para él. Se le reprocha su amistad con Hermias, el
culto casi divino que tributara a su memoria; se perfila un proceso de
impiedad. Aristóteles teme que la ciudad se manche, procediendo contra él, con
el mismo delito que cometiera al condenar a Sócrates, y abandona la ciudad y se
traslada a Calcis, en la isla de Eubea, donde su madre le había dejado una
casa. Parte entre fines del 323 y el comienzo del 322, va hacia tierra segura,
bajo el dominio macedónico. Son momentos de soledad, mientras se disipa
definitivamente toda ilusión sobre el nuevo mundo nacido en Grecia. Atenas y
sus aliados sucumben, Antípater envía una guarnición
a Muniquia, Hipérides es condenado a muerte,
Demóstenes huye y se mata, Aristóteles muere poco antes que él, a comienzos del
otoño del 322, a los sesenta y tres años. ¿Qué conocieron sus sucesores de las
obras de Aristóteles? ¿Cuál fue su presencia en la cultura inmediatamente
posterior? Son preguntas a las que aún hoy es difícil responder. En su
testamento Aristóteles se ocupó de sus alumnos, y hubo quien tomó su herencia,
no sólo material. Teofrasto, que había sido su fiel colaborador, prosiguió con
los intereses científicos del maestro, con investigaciones sobre la naturaleza,
con investigaciones doxográficas. Tal vez Eudemo
llevó consigo a Rodas los textos de las lecciones de Aristóteles sobre la
filosofía primera. Pero es cierto que el Liceo no tuvo vida floreciente. Fuera
de la escuela se conocían los escritos exotéricos de Aristóteles, aquellos
publicados, y no sólo aquéllos; pero fácilmente se relacionaba a Aristóteles
con Platón, por una parte, o se lo consideraba como un representante de la
cultura de la época clásica, de la paideia tradicional, ligado al imperio de Atenas, a los ideales públicos de la polis,
ahora fácilmente utilizados y suavizados en las cortes de los diádocos de
Alejandro. ¿Fue Aristóteles olvidado, o casi? ¿Se leyeron sólo las obras
publicadas que tuvieran algún mérito literario, tomadas como literatura moralizadora
y para-religiosa? ¿O bien sus obras más importante
fueron conocidas en las escuelas aristotélicas, en Rodas, por ejemplo, donde no
se había desvanecido la herencia de Eudemo, quien había llevado los manuscritos
de la Metafísica y había compuesto él mismo esta obra, siguiendo las
indicaciones que afloran en las mismas páginas del maestro? Hoy, Moraux diría que sí. Por el lado opuesto, Dühring diría que es cierto que los escritos esotéricos de
Aristóteles fueron reencontrados en la época de Sila, y que sólo Andrónico de
Rodas volvió a poner en circulación las obras de Aristóteles en el siglo I a.
C. La cuestión es importante, pero se puede no decidirla aquí. Conocido en los
círculos restringidos o casi del todo ignorado, vivido en una tradición
esotérica o vuelto a emerger a la luz mediante el novelesco hallazgo de los
manuscritos de Escepsis, Aristóteles sufrió un
eclipse luego de su muerte. Sus obras literarias se confundieron en una
tradición un tanto edificante, un tanto inclinada al compromiso, en la que
entran placeres y virtudes, retiro desdeñoso del sabio y juicioso aprecio de
los ‘'bienes externos”. Aristóteles perdió en parte los rasgos de su fisonomía,
la mirada aguda en los ojos pequeños, el pliegue irónico de la boca, pronta a
la salida incisiva. Basta leer a Cicerón para tener la impresión, en la época
de Andrónico, de esta imagen desvaída. La lógica estoica probablemente lo tuvo
presente, pero prefirió remitirse a la tradición elástica de las escuelas
socráticas. La geometría de Euclides, se dice, está modelada en base a su
lógica; pero en Euclides hay mucha tradición estoica y mucha herencia directa
de la tradición matemática. La ciencia alejandrina fue en gran parte la
continuación de la tradición científica, geográfica, astronómica, histórico-erudita
de la cultura jónica. Cuando Andrónico presentó la edición completa de
Aristóteles, Aristóteles estaba pronto a convertirse en texto de escuela, y
pronto se convertirá en santón de la tradición neoplatónica.
En realidad
Aristóteles, el fundador del espíritu científico moderno, el platónico, el antiplatónico, el fundador de la teología universal ni
mitológica ni antropomórfica, el empirista, el sistematizador racional del
saber científico, no había sido nada de todo esto. Había visto a cada ciencia,
de la matemática a la biología, adquirir autonomía, y había intentado elaborar
un concepto de orden universal que tuviera en cuenta estos hechos y los
englobara. Pero también había visto caer las presuposiciones reales, objetivos
que habían dado sentido a este mismo intento de Platón. Las grandes
alternativas que se abrían todavía frente a la pólis de Platón, ya se habían cerrado. Entonces Aristóteles teorizó un orden
policéntrico, que no se capta jamás de un vistazo pero que está formado por
subórdenes perfectamente compatibles entre sí. Terminó así por teorizar la
conciliación de la tradición, una tradición madurada en la escuela, con el
saber presente en mutación del intelecto con el sentido, de la ciencia con las
nociones de los empíricos, de las virtudes del individuo con las de la ciudad.
Pitagóricos y fisiólogos jónicos, Empédocles y Anaxágoras, Demócrito y Platón,
se convirtieron en los predecesores, que habían dicho alguna cosa aceptable y
que se podían conciliar en una gran tradición en la que entraba también el
saber moderno. Filosofía astronómica, teoría de los elementos, geometría
axiomática, biología, eran todos aspectos diversos del mismo orden que va del
último gusano a todo lo que es divino. La ciudad es el municipio griego del
imperio de Alejandro, y los mejores son aquellos que tienen las virtudes de la
burguesía helenística, el sentido del honor, el culto de los valores sociales,
el amor por los amigos.
Pronto, esto
ya no significará nada. El mundo es más grande que la pólis de fines del siglo IV a. C., Atenas nos decide más nada frente a las cortes de
los diádocos y pronto frente a Roma. El hombre tiene necesidad de otras
mediaciones frente al universo, que no sean las virtudes caseras de Atenas
desclasada: estoicismo, epicureismo, responderán
mucho mejor a la necesidad de consolidación y de lucha contra el aislamiento
que la acompasa filosofía moral de Aristóteles. Los jónicos demostrarán ser
diferentes de los filósofos teóricos que en ellos había visto Aristóteles, y
pasarán a ser historiadores, explotadores con interés por lo nuevo y lo
exótico, a menudo por lo novelesco, que Aristóteles nunca sintiera. El filósofo
que tal vez más que ningún otro fuera considerado el filósofo sistemático, de
la claridad, el fundador de la enciclopedia de la antigüedad, de una ambigüedad
objetiva de la época en que viviera. La Metafísica, su obra más conocida
y celebrada, nunca fue escrita por él, y es un conjunto de escritos que resulta
difícil hacer concordar. Aristóteles fue el filósofo que intentó reunir en un
orden lo que el saber de su tiempo parecía trasmitirle; pero trabajó con
instrumentos que presuponían una realidad social y política que estaba
desapareciendo. La continua mutación de sus perspectivas es el continuo
perseguimiento de una realidad que cambia y la desesperada tentativa de
llevarse consigo la que haya cambiado.
Tal vez por
esto, cuando su fama resurgió en el siglo I a. C., Aristóteles era un libro del
todo desconocido, susceptible de muchas lecturas, ya alejado de aquel mundo ambiguo
y difícil que lo había ligado a sí. Y fue leído en muchos modos: como platónico
y antiplatónico, precursor de Mahoma y de Cristo y
padre de todos los heréticos, gran científico y maestro de aquellos que saben y
enemigo encarnizado de todos progreso científico, naturalista y espiritualista.
Aristóteles fue, sobre todo, un hijo difícil, convencido de que el hombre, la
ciudad y el mundo estaban hechos uno para el otro, y atormentado por el intento
nunca completado de poner de acuerdo a un hombre que se tornaba cada vez más
privado con una ciudad que se tornaba cada vez más una unidad administrativa,
con un mundo cuyos confines se ampliaban cada vez más y que dejaba al hombre
cada vez más solo.
|

