SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
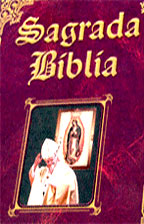 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA. LIBRO TERCERO. LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ROMANO
SEGUNDA PARTE .
LA AGONÍA DE LA REPÚBLICA (133-49 a. de G.)
I. LOS
FACTORES DE LA CRISIS
Cuando
Cicerón escriba su libro Sobre la República, a mediados del siglo I a. C.,
evocará con nostalgia el tiempo en que Escipión Emiliano, vencedor de Cartago y
de Numancia, era el primer ciudadano de Roma. Para él, aquel período, ya
lejano, aunque sólo separado por la duración de una vida humana, era como la
edad de oro de la República, un estado de equilibrio que había que esforzarse
en recuperar, dándole nueva vida. Los historiadores modernos son menos
optimistas: a sus ojos, los nuevos trastornos que surgieron con el tribunado de
los Gracos no fueron el resultado de una acción
subversiva emprendida gratuitamente por algunos ciudadanos facciosos, sino el
efecto ineluctable de causas profundas, de un malestar social y espiritual,
que, a su vez, brotaba de las «contradicciones» políticas de la ciudad.
Así como las
horas dramáticas de la segunda guerra púnica habían estrechado la solidaridad
de los romanos, agrupados en tomo al Senado, así las conquistas incesantes de
Roma en el curso de los setenta primeros años del siglo habían tenido como
consecuencia la aparición, en el seno de la sociedad, de ciertas fuerzas que
tendían a disociarla. Ya hemos dicho que la influencia del helenismo daba más
importancia al papel de la personalidad, en detrimento de la colectividad.
Escipión Emiliano, ante Cartago, tuvo que desempeñar un papel en el que nadie
habría podido reemplazarle. El propio Catón, en sus últimos días, se ve
obligado a rendir homenaje al «carisma» del joven jefe. Pero no se detiene ahí
la transformación del espíritu romano, una transformación irresistible, pues ni
el propio Catón fue indemne a ella, cuando tanto había combatido las mismas
tendencias en el primer Africano.
Importancia
del dinero en la sociedad romana.
Los romanos
tendían a hacer responsable del cambio de sus costumbres al desarrollo de la
riqueza, y los historiadores modernos, aunque suelen considerar como un simple
lugar común las diatribas de los moralistas antiguos acerca de este tema, se
ven obligados a registrar, a pesar de todo, que la evolución de Roma está
determinada, en buena parte, por las transformaciones de su economía. Roma,
durante el siglo II, se enriqueció prodigiosamente, y este enriquecimiento, al
estar desigualmente repartido y también al no poder menos que modificar las
formas de vida tradicional, tenía que ejercer una acción profunda, provocando
la discordia y revelando la caducidad de las antiguas disciplinas. Nosotros no
nos sentimos inclinados a atribuir a la riqueza directamente un poder deletéreo
sobre los espíritus. Acaso veamos mejor el mecanismo que ella viene a
trastornar. Pero, en resumen, y con una mayor claridad en el análisis, las
conclusiones a las que hoy podemos llegar no desmienten, en absoluto, la
opinión de los antiguos.
Roma es una
colectividad: sus asuntos constituyen una res publica, y, en derecho,
cada ciudadano participa igualmente de las cargas y de los beneficios del
Estado. Así, el beneficio de las conquistas debe, en teoría, ser compartido de
un modo igual por todos. Las ganancias procedentes de los países conquistados
pertenecen a la colectividad, al populus.
Mientras Roma no poseyó más que territorios mediocres, estas ganancias no
llegaban para cubrir los gastos del Estado, que se completaban por medio de
impuestos, de los que los más importantes eran: un impuesto indirecto sobre las
manumisiones (5% del valor atribuido por estimación al esclavo manumiso), y un
impuesto directo, el tributo (tributum),
calculado según la renta de cada uno. El tributum estaba considerado como una contribución extraordinaria, aun cuando se
recaudaba regularmente. Fue suprimido, cuando, en el 167, el producto de la
victoria en Macedonia aseguró al tesoro los recursos suficientes. En las
provincias, el tributo continuó siendo percibido: según una doctrina que tenía
su origen en el Oriente helenístico, era la señal de la «servidumbre» o, si se
prefiere, el estigma de la conquistada, pero significaba también el precio con
que los habitantes de las provincias, exentos de servicio militar, pagaban la
protección armada de su vencedor. Además, el Estado conservaba, en el momento
de la conquista, una parte (a menudo, importante) de las tierras pertenecientes
al vencido, y las integraba en el «campo del pueblo» (ager publicus). Este campo se administraba a la manera
del «buen padre de familia». Por ejemplo (parece que ésta fue la más antigua
forma de explotación), se arrendaba a unos particulares el derecho de pastos (scriptura); cuando la tierra era cultivada, el
arrendatario debía un diezmo. Además, los bosques, las minas, las pesquerías,
las salinas eran objeto de una explotación sistemática en nombre del Estado. Su
producto se arrendaba a unos «publicanos», de acuerdo con un sistema semejante
al que había funcionado en Oriente, y, más cerca de Roma, en Sicilia, desde la
terminación de la primera guerra púnica. A partir del comienzo del siglo II por
lo menos, se habían establecido unos derechos sobre la circulación de las
mercancías (portoria) —tal vez se tratase, al
principio, de derechos de arbitrios propios de las ciudades (que tenían también
necesidad de recursos fiscales) y, en ciertos casos, confiscados o
generalizados por Roma. La censura del 179 los multiplicó.
En el cuadro
del Estado romano que Polibio traza a mediados del siglo II, escribe que «los
censores habían establecido un gran número de contratos en toda Italia para la
ejecución de trabajos, mantenimiento, restauración y equipo de edificios públicos;
muchos ríos, puertos, jardines, minas, tierras cultivables, en resumen, todo lo
que cae bajo el poder de los romanos es administrado por cuenta del pueblo, y
todo el mundo, o poco menos, está interesado en esos contratos y en los
beneficios que producen; porque unas personas firman los contratos con los
censores, otras forman sociedad con ellos para su ejecución, otras facilitan
las fianzas, y otras confían su fortuna al Estado para aquellos negocios». Se
ve que el sistema de los publicanos no se refiere más que a la percepción de
impuestos, pero recuerda, en ciertos aspectos, los arrendamientos de
explotación característicos del Estado lágida.
En el tiempo
de la guerra de Aníbal, este género de actividad se hallaba tan extendido que
se sintió la necesidad de prohibírselo a los senadores mediante una ley. Aproximadamente
hacia la misma época, encontramos por primera vez la mención de sociedades
formadas para la ejecución de contratos con el Estado. A medida que el Imperio
se extendía, aumentaba también el volumen de los negocios contratados, así como
el beneficio de los arrendatarios. Una parte cada vez mayor de las ganancias
del pueblo romano dejaba de llegar al Estado y era interceptada por una
categoría de particulares, que no eran aristócratas ni pertenecían al Senado,
pero que, por sus riquezas, se distinguían del resto de la comunidad. Desde el
178 aproximadamente, las minas de España estaban arrendadas a los publicanos.
Después del 148, cuando Macedonia fue transformada en provincia, se arrendaron
las antiguas rentas reales. En las nuevas provincias, el Senado, sin duda,
sustraía a los publicanos una parte notable de los ingresos fiscales, pero lo
que quedaba era suficiente, con mucho, para enriquecer a todos los romanos que
tenían legalmente el derecho de participar en las sociedades de arriendos.
Los
contratos públicos no eran las únicas fuentes de enriquecimiento. El comercio
italiano se había desarrollado considerablemente a lo largo del siglo. La
desaparición sucesiva de Corinto y de Cartago lo había favorecido. El gran
depósito, el centro de las líneas mediterráneas está entonces en Delos, donde
millares de negociadores italianos (a menudo, de la Campania) trabajan para
canalizar las riquezas del Oriente. Roma percibe una parte importante de los
beneficios producidos en sus provincias, y la deja ya en pago de sus
importaciones. Porque los romanos, y, más generalmente, los italianos (sobre
todo, los de la Campania) andan ávidos de lujo. Y los objetos de lujo vienen
del Oriente: muebles preciosos, telas ligeras, de lino, y en seguida de seda,
teñidas de púrpura o fabricadas en los talleres sirios, joyas, perfumes,
esclavos en número cada vez mayor. En Pompeya encontramos los vestigios de
aquel tiempo, en las casas más antiguas, algunas de las cuales figuran entre
las de mayor magnificencia de la ciudad, como la Casa del Fauno y la de Pansa.
Es el gran período «helenístico» de la ciudad. El estilo decorativo para
nosotros típico de Déeos, con las pinturas
representando incrustaciones de mármol, aparece en aquellas mansiones de
mercaderes enriquecidos, que tienen allí una lujosa residencia, mientras sus
agentes recorren los mares.
Las
transformaciones materiales de la Urbs
Al hacer de
Roma la capital efectiva del mundo mediterráneo, la conquista había tenido como
efecto el de otorgar a una ciudad que, en muchos sentidos, se había hecho
arcaica, un prestigio político no respaldado por su aspecto material. El
retraso sufrido por el urbanismo romano durante la segunda guerra púnica había
sido cubierto, sólo en parte, por la febril actividad que los censores
desplegaron en el 179. No se trataba tanto de rivalizar con las grandes
ciudades helenísticas como de dar a Roma unas comodidades de las que no
carecían en Pompeya ni en las ciudades de la Campania. Roma no tenía teatro. El
censor Lépido hizo construir uno, cerca del templo de Apolo, en el Campo, de
Marte. Como el viejo templo de Júpiter Capitalino parecía muy anticuado y
sobrecargado, con sus exvotos colgados de las columnas, Lépido lo hizo limpiar,
pulir y blanquear las columnas, quitar las estatuas superfluas, las armas y las
insignias militares que, en el pasado, se habían ofrecido di dios protector de
los imperatores. Fulvio, por su parte, se consagraba a grandes obras de
utilidad pública: él fue quien empezó la basílica llamada después Aemilia, en el Foro, en la parte nordeste de la plaza. No
era el primer edificio de aquella clase, pues Catón, durante su censura, había
hecho construir la basílica Porcia, de la que nada queda hoy, mientras que la
basílica Aemilia, gracias a varias restauraciones
(especialmente, en la época de Augusto), ha dejado, por lo menos, unas ruinas.
Las basílicas, cuyo nombre significa «pórtico real», vienen de Oriente; son
grandes salas hipóstilas de pórticos cubiertos, destinados a acoger a los
grupos de mercaderes, de armadores, de hombres de negocios que,
tradicionalmente, frecuentaban las agorai.
Ahora que en Roma se imponían las mismas costumbres, había que importar los
mismos edificios. Y se puede seguir el aumenta del volumen de los negocios,
observando que, nueve años después de la basílica Aemilia,
se construyó la basílica Sempronia (a la que se
superpuso, en el tiempo de César, la basílica Julia, en la parte suroeste del
Foro). La cronología de las basílicas confirma la que las fuentes escritas
sugieren con relación al desarrollo del comercio, de la banca, y, en general, a
la creciente importancia de la riqueza mobiliaria.
Sin embargo,
lo que ofrece más interés todavía es la aparición, tímida aún, pero evidente,
de un plan de urbanismo. No se construye ya donde se quiere ni cuando se
quiere, según la voluntad de los censores que se suceden a intervalos regulares
y que no se preocupan de continuar la obra de sus predecesores. El Foro, a
comienzos del siglo II, es todavía un espacio irregular, cuya arbitraria forma
está dictada por el propio terreno. Con las dos grandes basílicas (Aemilia y Sempronia), es evidente
que se trata de imponer una alineación, una «fachada» a los dos lados largos de
la plaza. Y para ello se tenía en cuenta el más monumental de los templos
levantados en las inmediaciones, el de Cástor. Los censores imitaban,
visiblemente, las grandes agorai helenísticas,
o, más bien, adaptan su principio a las necesidades y a la historia de Roma.
Las excavaciones recientemente llevadas a cabo alrededor del Foro confirman lo
que los textos nos dicen: para implantar las basílicas, fue necesario comprar
casas particulares, cuyos vestigios se encuentran bajo los cimientos. Y
aquellas casas tenían distintas orientaciones; crear un espacio más amplio,
modelarlo, tratar de dar a la vida pública un marco majestuoso, o, por lo
menos, más digno que el de las filas de tiendas que hasta entonces bordeaban la
plaza; éstas son las preocupaciones de los romanos en el momento en que los
reyes y las ciudades de Oriente envían a las orillas del Tíber frecuentísimas
embajadas.
La actividad
de los censores del 179 es también instructiva en otro aspecto. Para sustituir
el terreno utilizado para la ampliación del nuevo Foro, crearon, más al Norte,
un nuevo mercado de pescado y, en el resto de la ciudad, multiplicaron las
plazas públicas, especialmente alrededor de los templos. Con el pretexto de
despejar los accesos de los santuarios y de protegerlos contra las usurpaciones
de los particulares, se señalan unos temene semejantes a los de las ciudades helenísticas. Pero esto implica que el cuadro
de la vida social ya no es sólo el Foro, y que una especie de ocio (todo lo que
no es el negotium) puede integrarse ya,
legítimamente, a la vida urbana.
Lépido y
Fulvio habían comenzado también la realización de un nuevo acueducto. La ciudad
aún no tenía más que dos conducciones de agua: la Appia,
obra del censor del 312, Apio Claudio, y la Anio Vetus, construida en el 272 por Manio Curio Dentatu y L. Papirio Cursor, con el botín tomado a Pirro.
Los censores del 179 quisieron establecer una tercera, pero su proyecto fue
obstaculizado por la oposición de M. Licinio Craso, que no dejó atravesar sus
posesiones. Hubo que esperar al año 144 para que la Mareta, el primer acueducto
«moderno» de Roma, suministrase a la ciudad un agua menos escasa y más sana.
La
modernización de Roma se manifiesta, a todo lo largo del siglo, en la
multiplicación de los pórticos —una forma arquitectónica tomada de Oriente, que
encuentra en Italia terreno propicio. Durante la censura del 179, se habían
edificado tres simultáneamente: uno detrás de los navalia (el astillero de construcción naval instalado a orillas del Tíber), y dos en la
parte sur del Campo de Marte (uno, cerca del mercado de legumbres, el Forum Olitorium, y
otro no lejos del teatro nuevo, y situado post Spei,
detrás del templo de la Esperanza). De estos arreglos, se benefician entonces
los barrios cosmopolitas próximos al río. A lo largo de los años siguientes,
encontramos, por orden cronológico, la mención del Pórtico de Octavio, que conmemoraba
una victoria naval sobre Perseo, en el 168, y, después, un pórtico alrededor
del Area Capitolina, el espacio sagrado que se
extendía ante el templo de Júpiter Optimo Máximo. Por último, en el 147, Q.
Cecilio Macedónico rodeó con un pórtico los templos de Júpiter Stator y de Juno, para conmemorar su triunfo. Estos dos
templos y el pórtico de sus temene, próximos
al Circo Flaminio, eran célebres por las obras de arte que encerraban. Metelo,
que acababa de reducir a provincia a Macedonia, había reunido en su pórtico las
estatuas ecuestres, obras de Lisipo, que representaban a los generales de
Alejandro. La antigua gloria del conquistador se encontraba así como cautiva al
pie del Capitolio. Aquellos templos eran totalmente de mármol, lo que jamás se
había visto en Roma. Un arquitecto griego, Hermodoro de Salamina, había dirigido, según se dice, la construcción del templo de
Júpiter. Vittuvio nos informa de que este templo era
períptero (totalmente rodeado de columnas) y tenía seis columnas de fachada y
once en los lados largos. ¿Estaba, como los templos itálicos, soportado por un podium? Lo ignoramos, pero es probable, si se
considera que esta forma arquitectónica responde a una concepción religiosa típicamente
itálica: la super elevación del santuario estaba ligada a la idea del poder y
de la eficacia divinos. De todos modos, en el curso del siglo II a. C. es
cuando se forma el estilo «republicano» de edificios religiosos, un estilo que
nosotros conocemos bastante mal y en el que se funden (hasta donde podemos
vislumbrar) las tradiciones italianas y las formas helenísticas, a su vez
evolucionadas a partir del helenismo clásico.
La mayoría
de los monumentos construidos por aquel tiempo —templos y pórticos— se sitúa al sur del Campo de
Marte. Esto se explica por el hecho de que los arquitectos disponían allí de terrenos
pertenecientes al Estado, generalmente desocupados, mientras que el espacio
comprendido en el interior del recinto serviano empieza a resultar demasiado estrecho para la población urbana. Acerca de la
cifra de ésta no poseemos datos directos, y tenemos que limitarnos a las
hipótesis
y a las posibilidades “. Lo cierto es que las condiciones generales a lo largo del
siglo favorecieron el crecimiento de la población, pero, lo que es más
importante, las incesantes guerras (poco costosas en hombres, y cuya carga
soportaban, en gran parte, los aliados) tenían como consecuencia la
canalización hacia la ciudad de una inmensa población servil. Los textos mencionan
cifras extremadamente elevadas: 150.000 esclavos vendidos por Emilio Paulo, en
el 167; 50.000 por Escipión Emiliano después de la toma de Cartago. Cada
campaña, incluso las apenas mencionadas por nuestras fuentes, aumentaba el
número de esclavos vendidos en Italia. Naturalmente, no toda aquella
muchedumbre se quedaba en Roma; un gran número se repartía en los municipios y
vivía en los dominios rurales, pero cada ciudadano, cada familia, adquiría la
costumbre de reunir en su servicio a un número de personas cada vez mayor, lo
que tenía como consecuencia la de multiplicar sensiblemente el crecimiento
natural del número de ciudadanos. Evidentemente, Roma no es todavía la ciudad
superpoblada que llegará a ser a comienzos del siglo I a. C., pero empieza a
sentir la necesidad de saltar un cinturón de murallas que cien o ciento
cincuenta años antes era todavía demasiado amplio.
Además de
los ciudadanos y de los esclavos, afluían a Roma viajeros procedentes de todas
las partes del mundo. El desarrollo del comercio y, en general, de la
circulación marítima, el número cada vez mayor de asuntos políticos relativos a
ciudades lejanas dan origen a la presencia en la ciudad de una población
flotante cuyo número importa quizá menos que su naturaleza. Todos aquéllos son
los «extranjeros», a cuyo contacto las costumbres antiguas parecen más caducas
que nunca. Hay las embajadas de los reyes, que llegan con un fausto calculado
y, al estrechar lazos personales con los ciudadanos principales, difunden
ampliamente regalos de los que no se puede decir si no son más que testimonios
de amistad y de gratitud personal o medios de corrupción. Igualmente
desmoralizadora es la multiplicación de mercaderes de esclavos que importan
cada vez más muchachas, músicos y bailarinas, sin otro mérito que su docilidad.
Estas muchachas son, para los jóvenes, una tentación incesante, en la que a
veces derrochan sus patrimonios. La «vida griega» tan temida por los Padres en
los tiempos de Plauto, una vida de placeres y de facilidad, está a punto de
sustituir, para muchos, a las severas costumbres de antaño. Pero no aporta sólo
placeres vulgares. La llegada de artistas griegos y, más aún, la incesante
afluencia de obras de arte, que constituyen gran parte del botín, después de la
conquista, transforman profundamente el aspecto de la vida cotidiana. La
belleza aparece corno la consecuencia y el complemento necesario de la gloria.
Los dioses ya no son los únicos beneficiarios del arte. Al principio, las
estatuas y los valiosos cuadros procedentes de los países orientales habían
sido exvotos que decoraban los templos —como los juegos escénicos, en el siglo
anterior, tenían como espectadores a las estatuas divinas instaladas en el pulvinar.
Después, toda aquella belleza se hace «laica», se integra en la existencia de
cada uno y, durante mucho tiempo, por un fenómeno cuya importancia no podría
ser exagerada, los grandes personajes, los conquistadores, los triunfadores, no
tuvieron el monopolio de los botines de guerra que sus victorias habían
arrancado a los países griegos. El principal beneficiario de aquellos tesoros
que se acumulan en los santuarios, en las plazas, ante los templos, bajo los
pórticos, es el pueblo en su conjunto. La época de los grandes coleccionistas
no ha llegado aún.
La vida
intelectual
A medida que
las costumbres antiguas se degradan y que nuevas aspiraciones surgen en la
misma masa del pueblo, que fue siempre la más inmediatamente helenizada, era
inevitable que la «élite», al menos, sin contentarse con ceder a las fáciles
tentaciones llegadas de Oriente, se preocupase de justificar acuellas
transformaciones que ella sabía fatales. Así, el siglo II antes de Cristo es,
por excelencia, el tiempo de los filósofos.
Sería
demasiado simple creer que Roma tardó tanto en conocer la filosofía a causa del
relativo aislamiento en que había permanecido, al margen del mundo helenístico,
y que debió su inclinación a algunos «misioneros», especialmente a los tres embajadores
de Atenas llegados en el 155 para defender ante el Senado la causa de su
ciudad. Sin duda, aquellos tres filósofos, que representaban a las tres escudas
principales —Diógenes a los estoicos, Critolao a los
peripatéticos, Carneades a la Academia— hicieron (sobre todo, Carneades) una
exhibición de sus talentos ante los romanos, jugando con las ideas, invocando,
en favor de los contrarios, los argumentos más seductores y más convincentes;
pero no eran los primeros en llevar a la ciudad los ecos de los debates que se
prolongaban en Grecia desde hacía más de cuatro siglos. El pensamiento de los
filósofos había entrado con el teatro. Había seguido también su camino hasta
Roma desde la pitagórica Tarento. Parece evidente que, en un pasado menos
lejano, filósofos profesionales llegaron a probar fortuna entre el público de
Roma, hasta el punto de que se había considerado necesario expulsarles. Así fue
como, en el 161, un senatus-consultum prohibía la
residencia en la ciudad a los retóricos y a los filósofos de lengua latina. Si
ya en aquella fecha se encontraban filósofos para enseñar en latín, parece
evidente que existía un público capaz de entenderles, y se creerá más
fácilmente que los dos epicúreos, Alcio y Filisco, de los que Ateneo nos dice que fueron expulsados
de Roma «bajo el consulado de L. Postumio» habían ido a difundir la doctrina de
su maestro una generación antes. Pero no era indispensable la presencia de
filósofos en Roma para que el pensamiento filosófico fuese conocido allí.
Ciertamente, las ciudades griegas o profundamente helenizadas de la Campania, y
desde luego Nápoles, no dejaban de estar informadas, desde hacía mucho tiempo,
de una actividad que ocupaba un lugar tan importante en la vida intelectual de
los helenos. La embajada del 155, por el escándalo que causó, y la reacción de
Catón (que consiguió la rápida salida de los tres filósofos, culpables de haber
dado pruebas de una excesiva desenvoltura en relación con los valores morales
tradicionales; de haber demostrado, por ejemplo, que la justicia era, sin duda,
la mayor de las virtudes, pero podía ser considerada también, especialmente por
los conquistadores, como la mayor de las tonterías) son significativas, sobre
todo porque obligaron al Senado a adoptar una posición oficial respecto a un
problema que es, por excelencia, el del siglo.
Se puede
considerar que las dificultades espirituales en que se debatió la adolescencia
de Escipión Emiliano, entre las costumbres tradicionales y el ideal nuevo que
él vislumbra gracias a su compañero y a su maestro, el griego Polibio, fueron
las de todo aquel período. El problema de su conciliación no se resolvería
hasta dos o tres generaciones después, en virtud del esfuerzo de un Cicerón.
Sin embargo,
tal conciliación comienza a entreverse en aquella época gracias al estoicismo,
que aparece como susceptible de responder a los imperativos más esenciales de
la conciencia romana. El estoicismo insistía, por ejemplo, sobre la necesidad
de la ascesis para resistir a las tendencias que llevan a todos los seres hacia
el placer; entre las virtudes cardinales, situaba el valor (especialmente
honrado por los romanos, para quienes el servicio del soldado es el más alto en
dignidad, dentro del Estado), la justicia (todo magistrado romano es, desde
luego, un juez) y el dominio de sí mismo. Sin duda, en esta relación figuraba
también la «sabiduría», que era conocimiento del bien y, por consiguiente,
suponía la conquista previa de un método susceptible de conducir a la verdad.
Pero los primeros estoicos que se dirigieron a un público romano y, sobre todo,
el más grande de ellos, Panecio, un rodio, tuvieron
buen cuidado de subrayar la interdependencia de las cuatro virtudes fundamentales:
quien poseyese —decía— una de ellas, las poseía todas. Y mientras en el
espíritu del antiguo Pórtico la ciencia de la verdad constituía una condición
primera de toda virtud, desde entonces se admitió que la práctica podía bastar
para elevarse hasta la perfección moral, es decir, que una acción recta posee,
en sí misma, un valor semejante, al de un pensamiento verdadero. Al mismo
tiempo, Panecio quitaba al estoicismo algunas de sus
más sorprendentes paradojas, las que repugnaban al buen sentido romano.
Enseñaba que el sabio debe disponer de un mínimo de ventajas materiales, que su
virtud es compatible con la salud y con unos recursos razonables, y que tal
virtud tiene necesidad, incluso, de un cierto vigor físico para no debilitarse.
Más aún: el antiguo Pórtico reservaba al sabio perfecto la posesión de la
virtud, añadiendo que nadie, excepto el Sabio, podía ser considerado como
poseedor del menor valor —el resto de los hombres no constituía, a sus ojos,
más que un vil rebaño. Panecio explicó a sus oyentes
romanos que aquella doctrina no debía ser tomada al pie de la letra. Sin duda,
la acción perfecta supone una virtud total, pero sería absurdo negar que, en la
conquista de ésta, podía haber grados. A la acción perfecta se opondrá el
cumplimiento de los «deberes medios», aquéllos cuya práctica, si no hace al
hombre sabio, lo hace honesto.
Se comprende
que tales proposiciones pudieran ser ávidamente recogidas por unos hombres que,
si bien no se preocupaban de alcanzar toda la ciencia de los filósofos
tradicionales y de plegarse a todas las sutilezas de la dialéctica, no por eso
dejaban de tener el vivo deseo de que su vida y sus actos, tanto públicos como
privados, estuvieran conformes con unas reglas justificadas por la razón. No
podían aceptar doctrinas como la de los cínicos, que rechazaba en bloque todo
lo que un romano consideraba sagrado (la vida familiar y cívica, la dignidad
personal, el honor), y como el epicureísmo, para el que el origen de toda moral
era la búsqueda del placer (un valor del que los romanos sabían muy bien que,
en la práctica, es destructor del ser). Circunstancias accidentales —al menos,
en parte— acabaron de aumentar el prestigio del estoicismo en Roma: el hecho de
que su principal representante fuese rodio, que perteneciese a la República que
—caso único entre todas las ciudades griegas— jamás había sido integrada en un
reino y había salvaguardado hasta el fin su libertad. Los rodios, por los que
Catón sentía una simpatía evidente, a pesar de los errores que podían sufrir
respecto a Roma, sirvieron, en cierto modo, como valedores de los filósofos
estoicos que tenían escuela en la ciudad. Así vemos cómo dos generaciones de
estoicos, por lo menos, llegaron y encontraron en Roma un público favorable.
Después de Panecio, que fue el compañero favorito de
Escipión Emiliano, estuvo Posidonio, cuyo pensamiento y, quizá más aún, su poderosa
personalidad ejercieron tan considerable influencia sobre Cicerón y sus
contemporáneos.
La larga
serie de pensadores estoicos, desde Crates, el maestro
de Panecio, hasta el discípulo de éste, Atenodoro, hijo de Sandón,
maestro, a su vez, de Octavio y consejero suyo después de la toma de poder,
domina ininterrumpidamente la evolución espiritual de Roma, desde la juventud
de Escipión Emiliano hasta la edad madura del primer Emperador. Cada uno de
ellos matiza su enseñanza según sus propias tendencias, y la huella de su
acción se encuentra en todos los campos del pensamiento romano. A Crates corresponde, sin duda (principalmente), el mérito de
haber llamado la atención de sus oyentes acerca de los problemas de la crítica
literaria y los del lenguaje. Porque este filósofo era también un teórico de la
expresión y, más especialmente, de la poesía. Se interesaba por Homero, al que
dedicaba sabios comentarios. Y era también como filósofo como estudiaba el
lenguaje. Buen estoico, consideraba que la expresión humana brota del instinto
natural de sociabilidad, y se interesaba, sobre todo, por su eficacia, por todo
lo que le asegurase claridad y concisión. Los ecos de esta enseñanza se
encuentran en la estética literaria de los romanos de aquel tiempo, entre los
amigos de Escipión Emiliano, que gustan de ser puristas de estilo «ático».
Ya hemos
dicho cuál había sido la aportación de Panecio a la
formación del pensamiento filosófico romano. Parece que Posidonio actuó, sobre
todo, insistiendo sobre la significación de la historia y esforzándose por
descubrir las leyes que rigen las sociedades. Profundizó en las especulaciones
a que el pensamiento griego se había entregado siempre desde Herodoto; trató,
como antes Polibio, pero de una manera más sistemática, de discernir las líneas
de la acción providencial, de la «realización de Dios» en el universo. Y éste
era un punto singularmente importante para un público de romanos que sentían
pesar sobre sus hombros la responsabilidad de su Imperio. Parece que algunos
espíritus sufrían la obsesión del desafío que Carneades les había lanzado:
¿cómo pueden los conquistadores llamarse «justos»? Posidonio, presentando el
cuadro del mundo, sugiere los elementos de una respuesta: unas formas sociales
son superiores a otras, y la violencia, opuesta a la violencia, se hace
legítima si tiene como fin el de elevar a un estado mejor a aquéllos a quienes
obliga.
La
evolución del Derecho.
Era
inevitable que aquel siglo de filósofos, o, al menos, seducido por el
pensamiento especulativo, tratase de actuar sobre la expresión por excelencia
de la justicia en el seno de la ciudad. El viejo derecho romano no responde ya
a las nuevas condiciones, ni materiales ni espirituales. Es preciso adaptarlo a
una sociedad en que los conflictos no surgen ya sólo entre ciudadanos, sino
entre ciudadanos y «peregrinos» (extranjeros llegados a Roma). Como podía
esperarse, la designación de un magistrado especial, encargado de los procesos
de esta clase, es contemporánea de la gran apertura comercial de Roma que
siguió a la primera victoria sobre Cartago: data del 242. Pero aquella innovación
tuvo consecuencias incalculables, que repercutieron sobre toda la práctica del derecho
y contribuyeron a romper los marcos, demasiado estrechos y formales, de la costumbre
y de la legislación nacional.
Tradicionalmente,
el pretor, en su aspecto judicial, tenía como función la de «decir el derecho»,
es decir, autorizar el comienzo de una acción entre dos litigantes. Lo hacía
refiriéndose a las leyes existentes: el caso que se le sometía, ¿estaba
previsto en ellas? En caso afirmativo, podía designar a un árbitro (iudex) que decidiría sobre el fondo. Si no,
desestimaba la demanda. Las fórmulas rituales a que debía recurrirse para obtener
una acción tenían un número limitado, y sus términos eran inmutables. A veces,
eran conservadas en secreto por los pontífices, a quienes, en cierto modo,
correspondía su custodia. Se sabe que, desde finales del siglo IV, aquellas
fórmulas habían sido publicadas, pero seguían siendo obligatorias, y se citan
casos (extremos, sin duda) como el del campesino que, al presentar una demanda
porque un vecino le había cortado, indebidamente, unos pies de vides, perdió su
proceso por haber utilizado, en la fórmula, la palabra «vides» en lugar de la
palabra «árboles», prevista en la ley. Hacia mediados de siglo II a. C. se autorizó
al pretor a aceptar fórmulas no tradicionales. Desde entonces, el demandante
presenta una fórmula escrita, redactada con la ayuda de un jurisconsulto y que
resume el motivo de su queja. Esta fórmula diferirá, en algún detalle, de la
fórmula oral tradicional, obligatoria antes de la reforma, pero, en la mayoría
de los casos, se inspirará en ella. Los cuadros de la vieja práctica jurídica
se han ampliado, no suprimido.
Esta
innovación comportó una grave consecuencia: en el antiguo derecho, la ley
fijaba la pena, lo que era comprensible porque preveía las circunstancias de la
causa. Ahora era necesario adaptar la pena o la reparación a la naturaleza del
daño o del perjuicio. El juez recibirá del pretor la misión de evaluarles o de
hacerlos estimar «en buena fe», por un árbitro. Además, se presentan casos
nuevos, y es el pretor el que decidirá si deben ser objeto de una acción o si
no merecen la atención de un juez. La persona del magistrado, pues, interviene,
mientras que, en la antigua Roma, la tradición, la costumbre, las fórmulas
rituales no le dejaban ningún margen.
Sin embargo,
no creamos que el derecho fue abandonado a la arbitrariedad de un magistrado
anual, que haría o desharía las leyes según su simple voluntad. Los costumbres
políticas romanas excluían por sí solas tal riesgo. Los magistrados son conscientes
de sus deberes. Están asistidos por un «consejo» de amigos, de parientes, de
aliados, sin cuyo parecer no adoptan decisión alguna. En ese consejo figuran
jurisconsultos profesionales —el conocimiento profundo del derecho está
considerado como necesario a un miembro de la aristocracia. Un pretor demasiado
revolucionario corría el peligro de perder su crédito en el Senado y de
comprometer definitivamente su carrera. Por todas estas razones, el derecho,
incluso en las condiciones a que nos hemos referido, evoluciona lentamente, y
con la máxima prudencia.
Él
crecimiento del Imperio tenía, por último, otra consecuencia: el derecho romano
se confrontaba con el de los pueblos conquistados o aliados. No era ya un
conjunto de costumbres, vigentes sólo para los miembros de una ciudad de usos
arcaicos. Un número cada vez mayor de hombres de todos los orígenes aspiraban a
beneficiarse de aquel derecho, que parecía más justo y, sobre todo, más
sólidamente garantizado (por el poderío mismo de Roma) que los derechos
locales. Esto daba a las leyes romanas un carácter de universalidad que las preparaba
para regir, un día, la totalidad del mundo. En resumen, ocurría con el derecho
aproximadamente lo mismo que había ocurrido en Oriente tras la conquista de
Alejandro con la «cultura» intelectual helénica. La ciudad, poco a poco, atraía
hacia sí al resto de los hombres, se extendía a medida que la cualidad de
«ciudadano romano» se convertía en el símbolo de la más alta condición humana.
La noción de derecho era progresivamente sustituida por la de equidad, y, en
nombre de la equidad, los pretores y sus consejeros se ingeniaban para encontrar
subterfugios en los casos en que las reglas antiguas conducían a soluciones
escandalosas. Pero, mientras el derecho o la ley son propios de una ciudad, la
equidad es un valor reconocido por todos y aplicable a todos. La evolución del
derecho revela así un doble movimiento, una «dialéctica de intercambio» entre
Roma y el mundo.
Uno de los
caracteres más importantes del derecho romano es que existe y se ejerce,
prácticamente, sin referencia al poder político: el magistrado no hace más que
controlar la introducción de las instancias, y no juzga. Esta es una segura
garantía de libertad para el ciudadano. Los particulares son, a la vez,
litigantes y árbitros, y el debate se mantiene próximo a lo humano. El Estado
no hace más que garantizar la ejecución del juicio, y no se ha montado ninguna
maquinaria legal para sustituir la conciencia del hombre honrado (vir bonus) que juzga. De ello resulta que lo
esencial del derecho concierne a las relaciones individuales de los ciudadanos
entre sí. El derecho romano es, esencialmente, un derecho «civil» (es decir, el ius civile, el que concierne a los cives, a los ciudadanos). El derecho penal,
represivo, difícilmente se desliga de él, por motivos propios de la historia de
la sociedad romana, nunca totalmente apartada de sus orígenes patriarcales: el
grupo fundamental (la familia) funciona de un modo autónomo, con sus propias
represiones contra aquéllos de sus miembros que están bajo la total autoridad
del padre. El derecho no interviene contra el tribunal de familia, para
castigar al hijo o a la esposa culpables. En cuanto a los esclavos, al no tener
existencia legal alguna, no podrían ser considerados como responsables: las
consecuencias civiles de sus delitos son sufridas por el dueño, que actúa sobre
ellos según su voluntad. En este caso, la ley no podría intervenir más que para
limitar la omnipotencia del señor de la familia, y acabará haciéndolo, pero con
mil precauciones, y precedida, en mucho tiempo, por la opinión pública, enemiga
de las crueldades gratuitas.
Queda el
caso en que el culpable de algún crimen contra la ciudad es un «padre». En
derecho —y, sin duda, también de hecho, durante mucho tiempo—, los magistrados
tienen todo el poder para decidir su pena. El censor, por ejemplo, impondrá la
multa que considere justa, y cada magistrado tendrá las mismas facultades en
los asuntos de su competencia. No habrá juicio propiamente dicho, sino decreto
(dictado de acuerdo con el consilium del
magistrado, consejero a título privado). Este poder de los magistrados no está
limitado, como hemos visto, más que por el derecho de apelación al pueblo (ius provocationis). Entonces, es la asamblea popular
la que juzga, decidiendo contra el magistrado y el presunto culpable. El pueblo
se pronuncia sobre la sentencia, mediante una votación regular, a menos que un
tribuno detenga el procedimiento en virtud de su derecho de veto (ius intercessionis), Y, en cualquier caso, el acusado
siempre tiene la facultad, si ve que los debates le son desfavorables, de
prevenir la sentencia exilándose voluntariamente. No será perseguido, y los
magistrados no pedirán a la ciudad aliada en la que haya buscado refugio que se
lo entregue: al que se ha apartado así de la comunidad de los ciudadanos se le
considera como suficientemente castigado. Ir más allá parecería una crueldad
intolerable.
El
procedimiento del iudicium populi (juicio pronunciado por el pueblo) era muy incómodo; recargaba el orden del día
de las asambleas y daba origen a debates en los que la razón y la justicia eran
difíciles de reconocer. Esto sucedía, especialmente, en las cuestiones de pecuniis repetundis,
entabladas contra un gobernador a quien se acusaba, a su regreso, de haber
oprimido a sus administrados. Tales procesos exigían la intervención de
demasiados elementos técnicos, y existía el peligro de que la decisión se
adoptase en virtud de consideraciones de popularidad o de impopularidad y no
por la sola verdad de los hechos. Así en el 149, un tal L. Calpurnio Pisón, tribuno de la plebe, hizo votar una ley (plebiscito) diciendo que los
procesos de repetundis serían, en el futuro,
llevados ante una comisión permanente (quaestio perpetua), formada por senadores. Como los gobernadores eran senadores
siempre, podría sospecharse que el tribuno (senador él también) había actuado
al servicio de los intereses de su corporación. Sin embargo, sería injusto
atribuir móviles interesados a aquella ley. El Senado podía considerarse el
guardián legítimo (más que el pueblo en su conjunto) de los compromisos
contraídos con los aliados, puesto que, en la práctica, según hemos visto, los
Padres eran los principales, los únicos responsables de la política «exterior»
El
procedimiento de la quaestiones perpetuas se generalizó de un modo bastante rápido. Demostró que era cómodo, pero se
descubrió también que planteaba enormes problemas políticos. La composición de
aquellos tribunales revistió muy pronto una extremada importancia, y en torno a
ellos se entablaron luchas enconadísimas que
contribuyeron a quebrantar todo el sistema.
II.—LA
CRISIS DE LOS GRACOS
En aquella
Roma en evolución, donde los espíritus se transformaban más de prisa que las
instituciones, donde las costumbres se quedan retrasadas en relación con las
realidades económicas, era inevitable que, en cualquier momento, se produjese
una crisis grave, que pondría en evidencia algunas de las contradicciones que
sufría la ciudad. Es significativo que esta crisis fuese provocada, no por un
demagogo surgido de la multitud anónima, ni por un representante de los
aliados, de los pueblos conquistados, sino por dos hermanos, Tiberio y Cayo
Graco, que contaban entre sus antepasados a Escipión, el primer Africano. Su
padre, Ti. Sempronio Graco, había ejercido dos veces el consulado, había sido
censor y había triunfado en varias ocasiones. Su madre, Cornelia, era hija del
Africano. Su hermana, Sempronia, será la mujer de
Escipión Emiliano. Aunque la gens Sempronta fuese
plebeya, hacía mucho tiempo, que había conquistado un puesto de primer rango en
la nobilitas. Tiberio y Cayo Graco habrían
podido contentarse con los beneficios que sus nacimientos les conferían,
añadiéndoles los que ellos alcanzasen por sus méritos, pero prefirieron
introducir la inquietud en la vida política y desencadenar una crisis de
incalculables consecuencias.
Tiberio
Graco. El hombre y la doctrina política
Tiberio era
el mayor de los dos hermanos (de una familia que contó con doce hijos, de los
que tres llegaron a la edad adulta). En efecto, había nacido hacia el 163. Cayo
era nueve años más joven que él (nacido en el 154; al parecer, poco tiempo
después de la muerte de su padre). Su carrera fue la de todo noble romano;
sirvió en África, a las órdenes de su cuñado, Escipión Emiliano, y se destacó
por su valor y por el ascendiente. que alcanzó sobre los soldados, así como por
la lealtad a su jefe. En España, donde era cuestor, salvó, gracias al prestigio
que su nombre le confería entre los numantinos, a un ejército romano que un
comandante inhábil había colocado en una situación difícil. Totalmente decidido
a mantener el honor de su casa, era estimulado por las palabras de su madre,
que se quejaba ante él de no ser «todavía conocida más que como la suegra de
Escipión Emiliano, pero no como la madre de los Gracos».
El ardor que impulsa a Tiberio y que acabará causando su pérdida parece no
haber sido, al principio, más que la ambición corriente de un romano deseoso de
servir a su patria y de conquistarse el prestigio y el honor que recompensan al
hombre de Estado en la ciudad.
Algunos
testimonios antiguos, aportados por Plutarco, permiten sospechar que sobre el
joven se ejercieron otras influencias: la del retórico Diófanes de Mitilene y la del filósofo estoico Blosio de
Cumas, discípulo, a su vez, de Antípatro de Tarso. Podría pensarse que la
política de Tiberio le fue inspirada por sus amigos, que le habrían facilitado
argumentaciones —sobre todo Blosio, pues también nos
es presentado como filósofo. Pero, tal como se ha hecho observar muy justamente,
el estoicismo no parece haber sido sistemáticamente favorable al gobierno
democrático. Lejos de eso, en el tiempo de Gonatas,
se adaptaba muy bien a la monarquía. Panecio y luego
Posidonio se convertirían en los teóricos de la moral aristocrática. Posidonio
parecerá partidario de la oligarquía contra los demagogos. En todo caso, el
estoicismo podía apoyar a una monarquía «ilustrada», en la que el soberano
desempeñase el papel que en el espíritu humano desempeña la razón «directora».
¿Cómo podría imaginar que se entregase el poder a aquellos «locos» que son, a
los ojos del sabio, los hombres a los que no ilumina la filosofía?
El problema
es muy distinto si se considera el pensamiento estoico en las exigencias
fundamentales de su moral y no ya en sus aplicaciones políticas. Una de las
virtudes del sabio es su «justicia», que la Escuela define: «la ciencia que da
a cada uno lo que le pertenece». Y el criterio para determinar lo «debido» es,
evidentemente, el mismo que sirve para descubrir el supremo bien, el fin último
de toda acción humana: la conformidad con la naturaleza. Se comprende que, en
tales condiciones, podía nacer la idea de una política de la justicia —que no
consistía en llamar al poder a las masas populares, sino, por el contrario, en
dirigirlas, en aportarles lo que es indispensable para una vida «según la
naturaleza». Una política que se fijaría como finalidad la de enderezar las
«perversiones» que desfiguraban la «naturaleza».
Así es,
probablemente, como hay que interpretar el célebre relato de Cayo Graco en que
cuenta que su hermano, al atravesar el país etrusco (la Toscana) para dirigirse
hacia España, había advertido la pobreza de aquella tierra en otro tiempo tan
fértil, y notado que en los campos no se veían más que esclavos de origen
bárbaro en lugar de los campesinos italianos de antaño. Y ante aquel
espectáculo se habría formado Tiberio la primera idea de su política. De ser
así, aquel viaje, que data del 137 y es anterior en cuatro años a su tribunado,
cristalizó, de pronto, si no en una doctrina precisa, al menos en una actitud
en parte instintiva, en una reacción del corazón tanto como de la inteligencia.
Lejos de ser
un idealista apasionado de un «socialismo» teórico, Tiberio parece haber sido
un reformador realista, consciente, de pronto, del peligro mortal que a la
ciudad romana hace correr la política desastrosa y «perversa» (contra la naturaleza
de las cosas) del Senado, o, por lo menos, de una fracción importante de la
institución. Una política cuyo resultado es el de quitar al poderío romano lo
que hasta entonces ha constituido su esencial apoyo: el campesinado italiano.
El recuerdo de la segunda guerra púnica (un recuerdo de familia para los nietos
del gran Escipión) está vivo aún: ¿no fue la ayuda, la fidelidad inquebrantable
de las ciudades aliadas, muy especialmente de las ciudades de Etruria, cuyo
ocaso es tan cruel, lo que impidió que Aníbal tomase Roma? Ahora, cuando la
tierra está en poder de los grandes propietarios romanos, que indebidamente
ocupan los mejores campos del ager publicus, Roma está como aislada en medio de un pueblo
de esclavos. Pero, precisamente en el curso de aquellos mismos años, en
Sicilia, donde son una realidad desde hace mucho tiempo las mismas condiciones
que Tiberio lamenta en Italia, se revelan las terribles consecuencias del
sistema.
El conflicto
había estallado en el 135, en Enna, cuando los servidores de dos dueños
crueles, Damófilo y su mujer, se habían rebelado y
tomado posesión de la ciudad. Los otros esclavos de la isla no habían tardado
en tomar también las armas, y, bajo la dirección de un sirio, un pastor llamado Euno, se constituyeron en ejército. Euno se hizo proclamar rey, con el nombre de Antíoco; otro
jefe, procedente de la región de Agrigento, un ciliciano llamado Cleón, fue a integrarse bajo la autoridad de Euno..
Los habitantes tenían que encerrarse en las ciudades, y el campo era arrasado a
sangre y fuego, pero llegó un momento en que ni las murallas podían ya detener
a los rebeldes. Un ejército romano, enviado para restablecer el orden en el
134, no obtuvo resultado alguno. Fueron necesarias tres campañas sucesivas para
poner fin a la sublevación.
La rebelión
de Euno estimuló a los esclavos a sublevarse, un poco
en todas partes, en Grecia y en Italia. Los movimientos que se produjeron, por
ejemplo, en Delos, el gran puerto por donde pasaban cada año inmensas
multitudes de esclavos, no alcanzaron las dimensiones de la verdadera guerra
que Roma tuvo que mantener en Sicilia, pero constituían una seria advertencia:
en la economía que se organizaba, una economía «a la oriental», el papel
esencial que correspondía al trabajo de los esclavos no podía menos de
inquietar a los espíritus clarividentes. De un modo más general aún, el gran cambio que Roma experimentaba y
que le daba como una nueva forma, al hacer que su economía y su estructura
social fuesen cada vez más semejantes a las de los reinos helenísticos, se
parecía demasiado a una repulsa de la tradición nacional para que una gran
parte de la nobleza romana no tratase de ponerle un dique.
El
tribunado de Tiberio
La
legislación propuesta por Tiberio durante su tribunado (que se inició el 10 de
diciembre del 134) no tenía nada de revolucionaria. Había sido preparada de
acuerdo con varios personajes que no eran, ciertamente, demagogos: el gran
pontífice Licinio Craso, el jurisconsulto Mucio Escévola y Apio Claudio Pulcro,
el propio suegro de Tiberio. Recogía lo esencial de otras leyes anteriores que
habían sido abandonadas por sus propios autores o que no habían sido aplicadas.
La ley Sempronia tenía presente el principio jurídico
en que se fundaba el estatuto del ager publicus, denunciaba las usurpaciones, decidía que
todos los ocupantes sin títulos fuesen expulsados de las parcelas de que se
habían adueñado indebidamente, pero reconocía a los ocupantes «de buena fe» el derecho
a explotar una extensión de 500 jugera (es
decir, 125 hectáreas), a los que se añadían 250 jugera suplementarios por hijo. Por último, el derecho de ocupación reconocido según
la ley se transformaría en derecho de propiedad pura y simple, exento de todo
impuesto.
Por otra
parte, las tierras recuperadas serían repartidas entre los ciudadanos pobres,
de lo que se encargarían tres comisarios, verdaderos magistrados elegidos por
el pueblo, los triumviri iudicandis adsignandis agris. Los lotes serían de 30 jugera (7,50 hectáreas) y los beneficiarios no tendrían derecho a venderlas. Los
objetivos de aquella ley estaban claros. Tiberio los expuso en un gran discurso
que precedió a la rogatio, y subrayó de un
modo muy especial la injusticia del régimen vigente, que privaba de sus
tradicionales medios de existencia a las poblaciones italianas, emparentadas
(decía expresamente Tiberio) con los romanos. En realidad, no se comprende muy
bien cómo la ley, que preveía la distribución del ager publicus entre los ciudadanos pobres, ayudaba
directamente a los italianos; sólo cabe pensar que Tiberio pretendía dar nueva
vida a la agricultura en su conjunto, aumentando la población rural, devolver a
las pequeñas ciudades su prosperidad de otro tiempo, y también, sin duda, crear
colonias nuevas.
Ante la
votación de la ley, la mayor parte de los senadores se asustó. Las leyes
anteriores sobre el ager publicus habían podido ser fácilmente ahogadas. La
institución de los triumviri impedía que
sucediese lo mismo con la rogatio Sempronia, una vez adoptada. Prácticamente, la gestión
del ager publicus,
confiada desde tiempo inmemorial a los Padres, dejaría de pertenecerles y
pasaría a aquellos tres «dictadores» cuya autoridad era inapelable. Los
senadores iniciaron una violenta campaña contra la ley, repitiendo a quien
quería escucharles que las medidas previstas eran inicuas, que se trataba de
arrancarles el producto de su trabajo, las vides que habían plantado, el techo
que ellos mismos habían construido; decían que en aquellas tierras que les iban
a quitar estaban las tumbas de sus antepasados, que aquellos campos les habían
sido transmitidos, en la mayoría de los casos, por herencia, o que ellos los
habían comprado a otros, y que aquella redistribución sería la ruina de todo el
Estado. La ciudad se dividió en dos bandos, y, con la ciudad, toda Italia,
porque el problema se planteaba en los mismos términos en las pequeñas ciudades
del Lacio o de Etruria, hasta el punto de que, de una ley que, en su principio,
debía devolver al Estado romano su equilibrio de otro tiempo, surgía una
situación casi revolucionaria, en la medida en que, entre la masa del pueblo y
el Senado, se perfilaba una total oposición de puntos de vista. Muchedumbre de
campesinos privados de sus tierras por las usurpaciones de los nobles y todo el
proletariado rural acudieron a Roma para apoyar la ley, y el día en que se
reunieron los comitia tributa (con toda
seguridad, hacia finales de abril) no hubo duda de que la rogatio sería adoptada.
Los
senadores opuestos a la ley recurrieron entonces a una maniobra desesperada:
provocaron contra ella el veto de un tribuno, Octavio, colega de Tiberio. La
sesión de los comicios fue dramática. Apenas el actuario había comenzado a leer
el texto de la rogatio, Octavio, en uso de sus
derechos de tribuno, le prohibió continuar. Tiberio se indignó, pero Octavio
persistió en su prohibición. El Senado, al que se trató de tomar como árbitro,
se limitó a insultar a Tiberio, que se retiró sin haber conseguido nada. Si
Tiberio, con un poco de paciencia, se hubiera resignado a esperar hasta la
elección de nuevos tribunos, la dificultad habría podido ser superada, sin duda
alguna. Pero entonces tampoco sería tribuno ya el propio Tiberio, que tendría
que dejar a otro la misión de hacer triunfar la rogatio,
con lo que su dignitas sufriría. Intentó lograr la decisión por otro
medio. Pidió a los comitia tributa que
votasen la destitución de Octavio. La medida no tenía precedente, pero Tiberio,
a pesar de eso, lo consiguió. Octavio fue destituido de su magistratura y se
retiró. Inmediatamente se designó un nuevo tribuno, y el colegio, ya unánime,
permitió el paso de la ley, que al fin fue votada.
La
«constitución» romana no estaba entonces, ni lo estuvo nunca, a pesar de
algunas tentativas, codificada en un texto. Cualquier innovación adquiría el
carácter de precedente, y, por esa razón, producía inquietud. El equilibrio
laboriosamente obtenido entre el poder del pueblo y la administración de los senadores
(cuyos magistrados eran, en la mayoría de los casos, mandatarios investidos por
un año) quedaba comprometido por la deposición de Octavio, tanto como por la
designación de los triunviros encargados de la ejecución de la ley, y que eran
el propio Tiberio, su suegro, Apio Claudio, y el hermano de Tiberio, el joven
Cayo. Pero tal vez los Padres se habrían inquietado menos sólo con que hubieran
pensado que se había dado al pueblo una parte mayor del poder efectivo, y si no
tuviesen la impresión de que el principal beneficiario de la nueva situación
era, no el pueblo, sino su líder, el tribuno aristócrata. En resumen, se empezó
a asegurar (unas veces, sinceramente, pero, en la mayoría de los casos, tal
vez, hipócritamente) que Tiberio tenía la intención de hacerse proclamar rey.
No faltaban los paralelismos con los tiranos de la Grecia arcaica, o, más
recientemente, con los de Sicilia, e incluso —comparación más temible— con los
demagogos subversivos que habían conducido a su ruina a Corinto y a Esparta
unos años ates. Así, uno tras otro, los senadores que hasta entonces habían
sido amigos de Tiberio se apartan de él. Y se espera al mes de diciembre, que
devolverá al tribuno su condición de simple particular, para poder entonces
acusarle y arruinar su carrera.
Ante aquella
amenaza, Tiberio decide pedir al pueblo un segundo tribunado. Aquello era
inaudito: las leyes no lo prohíben, pero tampoco lo prevén. Es una flagrante
violación del sistema tradicional: el poder popular no podía ponerse así en
manos de un tribuno que se perpetuaría en su magistratura y que tendría la
facultad de obligar al Senado a aceptar las medidas más absurdas. Roma, al
emprender aquel camino, renegaría de toda su tradición. Los Padres no podían
consentirlo. Por otra parte, el pueblo mismo, reducido, el día de la elección
(en julio), sólo a la plebe urbana, ya no estaba animado por el entusiasmo que,
unos meses antes, había impuesto la votación de la ley. Cuando se abre el
escrutinio, Tiberio comprende que está casi solo. Incluso los otros tribunos le
abandonan. El gran pontífice, Escipión Nasica,
considera llegado el momento de satisfacer su odio personal contra Tiberio, y,
abandonando precipitadamente la sala en que se, reunía el Senado, arrastra consigo
a todos los enemigos del tribuno, con lo que forma una pequeña tropa de
senadores y caballeros que acomete a Tiberio y a los suyos en medio de una
asamblea popular esquelética. Los asaltantes rompen los bancos, se apoderan de
garrotes y persiguen a los partidarios del tribuno, que ni siquiera tiene
tiempo ni sangre fría para reagruparse y resistir. Nasica y sus gentes matan a golpes a todos los que pueden alcanzar. Tiberio, que ha
tropezado al huir, es muerto por el propio Nasica
De
Tiberio a Cayo
La muerte de
un tributo era cosa grave. En el Senado, una vez restablecida la calma, hasta
los «ultras» parecen estupefactos ante el crimen que habían cometido con la
excusa de haber restablecido así la legalidad. No se habló de abolir la ley Sempronia, ni se intentó siquiera entorpecer su funcionamiento.
Por un acuerdo tácito, se convino que la desaparición de Tiberio bastaría para
devolver la concordia a la ciudad, y fue al partido «moderado» —el que había
apoyado los proyectos de Tiberio, al principio, antes de los excesos cometidos
por el tribuno— al que correspondió la tarea de borrar el recuerdo del motín.
Las circunstancias se prestaban a aquella política de apaciguamiento. Atalo III
acababa de morir, y su testamento abría a los romanos las puertas del Asia y de
sus tesoros. Numancia caía bajo el asedio de Escipión Emiliano, y las revueltas
de los esclavos eran aplastadas. La opinión pública no podía menos de felicitar
al Senado por las felices consecuencias de su política y devolverle su
confianza. Para «expiar» el monstruoso homicidio del tribuno, se decidió,
después de consultar los Libros Sibilinos, rendir excepcionales honores a
Ceres, lo que estaba conforme con la tradición, pues Ceres, patrona de la
plebe, garantizaba la inviolabilidad de los tribunos, pero era también un
homenaje de los Padres a la pleble entera. Nasica, el homicida, fue alejado de Roma, para lo cual se
le incluyó en la comisión encargada de concertar en Asia la sucesión de Atalo.
Mientras
tanto, la ejecución de la ley agraria proseguía. En el colegio de los
triunviros, el lugar de Tiberio fue ocupado por P. Licinio Craso, el suegro de
Cayo. El propio Cayo volvió de España al mismo tiempo que Emiliano, pero
enemistado con él, porque Emiliano se había declarado públicamente contra Tiberio
y había justificado su asesinato. Cayo, por su parte, no tiene más que un
propósito: continuar la obra de su hermano y vengarle. Durante los años que le
separan de su tribunado (iniciado el 1 de diciembre de 124) se prepara a actuar
y trabaja por asegurar su influencia en el Senado y ante el pueblo. Deberá esta
influencia, en primer lugar, a su elocuencia, a la que el propio Cicerón
rendirá homenaje a pesar de la total divergencia de sus políticas, y también a
las amistades de que se rodea. Convencido de que Tiberio había fracasado porque
se había lanzado, a la ligera, a una aventura cuya dirección no había podido
controlar nunca, Cayo no libró sus luchas más que después de una larga
preparación. Finalmente, cuando sea tribuno, propondrá, no una sola ley, sino
un coherente sistema de reformas, de las que, si hubieran sido aplicadas, la
República tendría que salir transformada y como renovada. Las consecuencias de
su rogatio se habían impuesto a Tiberio. Cayo
ha meditado el tiempo suficiente para haber previsto las condiciones necesarias
para su triunfo: su fracaso final no es el de un demagogo abandonado por sus
seguidores, sino el de un político batido en su propio terreno por unos
adversarios más afortunados.
Cayo
Graco
Cayo, al
aceptar sin reservas la herencia de su hermano, emprende la enérgica aplicación
de la ley agraria. Pero a medida que se ampliaba la acción de los triunviros,
aumentaba el número de los descontentos: la ley de Tiberio excluía del reparto
a los italianos y, más aún, recuperaba tierras concedidas a las ciudades
aliadas y perjudicaba tanto a los propietarios locales como a los grandes
possessores romanos. Poco a poco resultó evidente que la ley agraria levantaba
contra Roma a todo el conjunto de sus aliados. Era el principio mismo de la
Confederación el que se encontraba en entredicho. Lógicamente, los italianos se
dirigieron al hombre que, en el Estado romano, gozaba del mayor prestigio, y
cuya autoridad era la única que podía protegerles, el hombre también cuyo
abuelo había sido, en otro tiempo, el campeón de aquellas mismas poblaciones
durante la segunda guerra púnica. Se dirigieron, pues, a Escipión Emiliano, y
éste consiguió una importante modificación de la ley: en adelante, los procesos
originados por su aplicación no serían planteados ante los triunviros, sino
ante los cónsules. Y, yendo aún más lejos, propuso que los efectos de la ley no
pudiesen prevalecer contra el foedus de cada
ciudad italiana. Iba a iniciarse el debate. Se esperaba el gran discurso que
Emiliano debía pronunciar al día siguiente, y él se había retirado a su
habitación, por la noche, con sus tablillas, para prepararlo. Pero, al día
siguiente por la mañana, se le encontró muerto. Había sucumbido probablemente,
a una crisis cardíaca repentina, pero, por un momento, corrió el rumor de que
había sido asesinado. Sin embargo, ni siquiera sus amigos hicieron nada por
desautorizar aquella calumnia, y cuando, después, algunos adversarios políticos
de los Gracos se atrevieron a acusar a la propia
mujer de Escipión, Sempronia, y a su madre, Cornelia,
de haber asesinado a Emiliano, no se trataba más que de infames designios
desprovistos de todo fundamento
La muerte de
Emiliano paralizó la ejecución de la ley agraria. Cayo fue enviado a Cerdeña
como cuestor, y permaneció allí durante dos años (127-126), lo que interrumpió
su acción. Aquel tiempo de reflexión le fue útil. Las circunstancias habían
cambiado desde la primera rogatio de Tiberio.
Los hombres de negocios, los que muy pronto llevarán el nombre de «caballeros
romanos», toman cada vez más conciencia de su fuerza. Un plebiscito, fechado en
el 129, les distingue explícitamente de los senadores, retirando a éstos la
condición de «caballeros» (equo publico,
según la vieja fórmula). En adelante, los senadores no figurarían ya en las
centurias ecuestres, y la mayor fuerza de votación en los comida centuriata
pasa a los nuevos «caballeros». Al mismo tiempo, el ajuste de los asuntos de
Asia subraya la oposición larvada que separa ya a caballeros y senadores.
Los asuntos
de Asia
Tras la
muerte de Atalo III, un hijo de Eumenes, el rey precedente, y de una concubina
de Éfeso, se había negado a aceptar el testamento que legaba el Reino al pueblo
romano, reclamando la sucesión para sí mismo. Este pretendiente, llamado Aristónico, se apoyó en la masa popular y, especialmente,
en los esclavos. Se atrajo también a un buen número de mercenarios y una parte
de la flota. Para Roma, no era un enemigo despreciable, y menos aún, porque el
movimiento de Aristónico, por su carácter popular,
parecía un eco de la revuelta de esclavos de Enna y de los diversos movimientos
que entonces se producen. Aristónico había dado a sus
partidarios el nombre de Heliopolitanos, o
«Ciudadanos del Sol», y este nombre dio origen a muchas especulaciones, sin que
a nosotros nos resulte muy claro. ¿Quería Aristónico crear una ciudad universal, cuyos miembros serían todos iguales «bajo el Sol»,
o se hallaba a la cabeza de un movimiento esencialmente asiático, colocado bajo
la invocación de la «colega» de la Diosa Siria, la Señora de Baalbeck a la que rendía culto Euno,
el jefe de la rebelión siciliana? Tal vez un poco de todo esto. Que Blosio de Cumas, tras la muerte de Ti. Graco, buscase asilo
cerca de Aristónico no demuestra que éste fuese un
adepto de aquel estoicismo «social» cuya realidad se comprende mal. Un enemigo
de Roma no tenía ya muchos asilos posibles en el mundo. En cualquier caso, los
reyes vecinos de Pérgamo prestaron su ayuda a los romanos contra Aristónico, lo que no impidió que Licinio Craso, el aliado
de los Gracos, que había sido enviado al Asia con un
ejército consular, fuese vencido y muerto. M. Perpenna,
el cónsul del 130, le sucedió y alcanzó una victoria decisiva. Entonces, se
planteó el problema de la organización que recibiría la nueva provincia. M. Aquilio, el cónsul que había sucedido a Perpenna (muerto antes de regresar a Roma), decidió no cambiar nada en las instituciones
fiscales de los Atálidas, lo que causó gran disgusto
entre los caballeros, decepcionados al no ver las riquezas del reino canalizadas
por los publicanos. Pero, además, Aquilio redujo la
extensión de la nueva provincia, al ceder a los reyes aliados partes
importantes del dominio legado por Atalo. Se pretendió que el cónsul había sido
comprado por los beneficiarios de aquellas generosidades, y, aunque una
acusación de repetundis, ante el jurado
senatorial, terminó en absolución, la opinión creyó firmemente en su
culpabilidad.
La
política de Cayo
En tales
circunstancias, C. Graco volvió de Cerdeña, donde los Padres habrían preferido
verle permanecer más tiempo aún, como simple cuestor. Pero volvió, y nadie se
atrevió a reprocharle un regreso para el que no se había apresurado mucho. Inmediatamente,
encaró, con su amigo M. Fulvio Flaco, triumvir agris iudicandis desde
130 y cónsul para el 125, la mayor dificultad que había bloqueado la aplicación
de la ley agraria. Flaco presentó un proyecto que preveía para los italianos
que lo deseasen la obtención del derecho de ciudadanía romana. El Senado,
unánime, se opuso a la rogatio, que no fue
llevada ante el pueblo. Se sospecha, sin embargo, que los censores del 125
aumentaron notablemente, por su propia autoridad, el número de los ciudadanos,
dando así oficialmente a los aliados la satisfacción que oficialmente les había
sido negada. Una segunda precaución fue el depósito (y la votación) de una ley
autorizando la elección de un tribuno para un segundo año de magistratura. Después
de esto, Flaco, terminado su consulado, partió para la Galia Transalpina a la
cabeza de un ejército y comenzó una campaña contra las poblaciones indígenas.
En el mes de julio del 124 Cayo era elegido tribuno en medio de una gran
asistencia del pueblo, que ponía su esperanza en él.
Cayo se
presenta entonces, al comienzo de su tribunado, con todo un programa de leyes.
En su primer discurso enumera sus artículos: una ley agraria, otra relativa al
ejército, destinada a aliviar las cargas del servicio para la tropa, una
tercera concediendo el derecho de ciudadanía a los aliados, la cuarta sobre la annona, asegurando trigo a los pobres a bajo precio,
y, en fin, la última modificando la composición de las quaestiones perpetuae y previendo la presencia de 300
caballeros en los jurados al lado de 300 senadores. Más que el pueblo bajo, de
aquellas leyes debía beneficiarse, sobre todo, la burguesía. Por ejemplo, las
asignaciones previstas por las nuevas disposiciones serán de 200 jugera, y no de 30 como en la primera ley Sempronia. Y, al mismo tiempo quedan explícitamente exentas
de la recuperación las partes más ricas del ager publicus: el territorio de Capua, el de Tarento y
algunas partes del Lacio, que eran los feudos por excelencia de los Padres.
Todo se reduciría a instalar una colonia de ciudadanos romanos en Tarento y
otra en Capua, tocando lo menos posible a los intereses adquiridos.
Este
programa fue realizado, punto por punto, con algunas adiciones, como la lex Sempronia acerca de las provincias, que obligó al Senado,
en adelante, a proceder a la designación de las provincias antes de las
elecciones consulares, lo que, a la vez, impedía a los senadores elegir las
provincias en función de los que tendrían que administrarlas y confería a la
asamblea popular la facultad de dar sus votos a los hombres que ella deseaba enviar
a tal gobierno. Esta ley presentaba, además, otra ventaja, le la que eran
beneficiarios los caballeros: los senadores ya no dispondrían de una arma
temible contra ellos, puesto que ya no podrían enviar a donde quisieran, y
según las necesidades momentáneas de su política, un gobierno encargado de oponerse
a los intereses de los publicanos. Para demostrar toda la importancia que daba
a los caballeros, Cayo hace revisar el estatuto de la provincia de Asia,
establecido por Aquilio, y, suprimiendo la
fiscalización de los Atálidas, instituye un sistema
análogo al que regía en Sicilia desde hacía un siglo. Los habitantes pagarán un
diezmo, que sería arrendado, y las adjudicaciones tendrán lugar en Roma bajo la
supervisión de los censores. Los adjudicatarios no podrán ser más que
caballeros romanos. Así, éstos se encuentran constituyendo una verdadera clase,
oficialmente reconocida. En el teatro, Cayo hace que se les reserven, mediante
una ley, sitios separados, al lado de los ocupados por los senadores.
A finales
del 123 podía parecer que Graco había ganado la partida. Reelegido tribuno,
tenía a su lado a su amigo Flaco, que había regresado de la Galia como
triunfador. El movimiento de colonización se extendía. Una ley presentada por
otro tribuno, Rubrio, encargó incluso a los
triunviros la fundación de una colonia en África, al lado del sitio maldito de
Cartago. Cayo y Flaco aceptaron, felices, sin duda, por la posibilidad que se
les ofrecía de dar tierras a millares de ciudadanos romanos y también a
italianos. Pero aquél fue el comienzo de su caída. Aprovechándose de su
ausencia (Flaco y después Cayo tuvieron que trasladarse a África para organizar
su colonia de Cartago), sus adversarios levantaron contra ellos a uno de sus
colegas, Livio Druso, a quien confiaron la misión de poner en práctica una política
de mayores ofertas, destinada a quitar a unos tribunos demasiado populares el
afecto y el apoyo de sus partidarios. Así, cuando en mayo del 122
(aproximadamente), Cayo propuso medidas que tendrían como efecto el de conceder
a los italianos al derecho de ciudadanía romana, fracasó. El egoísmo de la
plebe urbana se negó a acoger a los aliados y compartir con ellos el premio de
la conquista común. Y, en las elecciones siguientes, ni Flaco ni Cayo fueron
reelegidos tribunos.
Los
oligarcas apuraron su ventaja, desencadenando contra la ley agraria una campaña
de calumnias, con la ayuda de Papirio Carbón, el tercero de los triunviros, que
había partido para Cartago y que desde allí enviaba las noticias más
alarmantes, especialmente, la de que los lobos habían arrancado las columnas
que delimitaban las parcelas. Cuando se consideró suficiente la preocupación
popular, un tribuno, Minucio Rufo, propuso anular
todas las fundaciones de Cayo. La rogatio fue
llevada ante el pueblo. Cayo se defendió y pronunció un discurso patético, cuyos
ecos nos han sido conservados por Cicerón. La votación se aplazó hasta el día
siguiente. Por la mañana, Cayo fue al Capitolio, acompañado de sus amigos. Un
hombre parece amenazar a Graco, y cae inmediatamente muerto por los asistentes.
L. Opimio, el cónsul, que se había jurado acabar con
Graco, tiene ya su pretexto. El cadáver es llevado a la curia, y los Padres
votan una moción pidiendo al cónsul «que tome las medidas necesarias para
salvar al Estado». Era la declaración de guerra entre los oligarcas y el
partido de Cayo.
Toda la
jornada se hicieron preparativos propios de una ciudad en estado de sitio.
Graco pensaba que podría contar con los caballeros, pero éstos le abandonaron y
siguieron al cónsul que los había movilizado. Cayo y Flaco se habían refugiado
en el Aventino, atrincherándose en el templo de Diana. Las columnas de Opimio se lanzan al asalto y se apoderan del templo. Sólo
Cayo consigue huir, y alcanza la orilla derecha del Tíber, en el bosque sagrado
de la ninfa Purina, con un solo esclavo. Y allí sucumbió, muerto, sin duda, a
petición propia, por su esclavo, que se suicidó sobre su cuerpo. Opimio prosiguió la represión. La matanza alcanzó a más de
tres mil ciudadanos, de los que fueron profanados hasta los cadáveres. La casa
del tribuno fue arrasada, y toda su fortuna fue confiscada, incluida la dote de
su mujer.
La victoria
de la facción irreductible del Senado marca una etapa en el declinar de la
República. Por primera vez, se hace evidente que unos intereses de clase han
prevalecido sobre el bien del Estado. El Senado ya no es el consejo moderador
de la ciudad que su vocación le llamaba a ser en la República equilibrada que
había salido de la segunda guerra púnica. Ya no es más que el instrumento de
que se sirven algunos hombres, algunas familias ávidas de sacar del poder todos
los beneficios posibles, y totalmente decididas a hacer las mínimas concesiones
inevitables pata apaciguar a la plebe, pero también a impedir que ésta pudiera
recuperar, gracias a nuevos jefes, la fuerza irresistible que había puesto al
servicio de los Gracos. Así, los oligarcas
levantaron, en el curso de los años siguientes, falsos «leaders»
populares, cuyas concesiones y audacias dosificarán y calcularán. Pero saben
también que no pueden gobernar solos: tienen que contar con los caballeros.
Así, mientras un cierto número de medidas minimizan el alcance de las reformas
y de las leyes de Cayo Graco, el de las leyes que habían beneficiado a los
caballeros se mantiene intacto. Cada vez es más evidente que la ciudad romana
está dividida en dos grupos: el de los que concentran la riqueza en sus manos,
y el de los que no poseen nada. Era fatal que en estas condiciones se produjese
un incesante enfrentamiento, una discordia latente, cuya realidad desmentía el
cínico optimismo de Opimio que, inmediatamente después
de la sangrienta represión en que se había complacido su crueldad, hizo
edificar en el Foro, al pie del Capitolio, un templo a la Concordia.
III. DE LOS
GRACOS A SILA
La guerra
era tradicionalmente la justificación y la coartada de la nobleza: su primacía
se había instaurado en medio de las angustias de la segunda guerra púnica. Y
fue por medio de la guerra, esta vez abiertamente imperialista, como trató de
distraer la atención de la plebe y, al mismo tiempo, de despertar sus
esperanzas. Flaco había comenzado la conquista de una banda de territorio en el
límite de la Galia Cisalpina. Su sucesor, C. Sextio Calvino, completó su victoria, expulsó de su oppidum de Entremont a los salios,
vecinos turbulentos de Marsella, y fundó, en la llanura, la ciudad de Aquae Sextiae (hoy, Aix-en-Provence).
Esta fundación no era más que una etapa en el avance romano. En el 122, el
cónsul Cn. Domicio Ahenobarbo lo reanudaba con
mayores medios. Al año siguiente, en plena reacción contra el partido de los Gracos, un segundo ejército consular, mandado por Fabio
Máximo, unía sus fuerzas al de Domicio. Los dos juntos alcanzaron, el 8 de
agosto del 121, una gran victoria sobre los arvernos y los alóbroges, que se
habían unido contra el invasor. Y, mientras Fabio regresaba a Roma, Domicio
proseguía su marcha, bordeando el pie de Las Cevenas,
manteniendo a raya a las poblaciones celtas, que se retiraron a las montañas, y
jalonando así la frontera de una nueva provincia.
Esta nueva
provincia, en el 118, iba a tener una capital en el marco de lo que aún
subsistía de la ley agraria. La colonia de Narbón Marcio se estableció en el lugar de la actual Narbona. Allí se instalaron,
especialmente, veteranos de Domicio, pero es evidente que toda la plebe podía
encontrar en aquella extensión del dominio romano como una compensación a la
pérdida de las porciones del ager publiuas divididas en lotes en Italia por Cayo Graco, y
que los grandes propietarios se dedicaban activamente a recuperar por todos los
medios, legales e ilegales. Si la primera idea de una intervención romana en la
Galia había partido —como es probable— de los griegos de Marsella, a quienes
hostigaban los salios del interior, la instalación de
la colonia de Narbona constituía para la vieja ciudad focense una amenaza mucho
más grave. Roma era ya dueña de la ruta terrestre que unía a Italia con España;
sus colonos cultivarían las ricas llanuras del interior del país, y sus
comerciantes asegurarían el tráfico comercial con las poblaciones indígenas. A
la Galia en vías de helenización (por otra parte, bastante lenta) sucedía el
comienzo de una Galia romanizada.
La primera empresa
del imperialismo senatorial, apoyado por el imperialismo económico de los
caballeros, termina de un modo totalmente favorable a la nobleza. Pero, muy
pronto, de la guerra misma iba a surgir la crisis en que se hundiría el
prestigio de los grandes.
La guerra
de Yugurta
En el
momento de escribir el relato de la guerra que enfrentó a los romanos y al rey
númida Yugurta, Salustio daba las razones que le habían inducido a elegir aquel
tema: «en primer lugar —decía—, porque esta guerra fue larga y encarnizada, con
alternativas de triunfos y de reveses, y también porque entonces se tuvo, por
primera vez, la audacia de oponerse directamente al orgullo de los nobles». Por
primera vez, en efecto, el derecho de los senadores a dirigir una guerra fue
negado por el pueblo, y, con razón o sin ella, resultó que un hombre «nuevo»,
el rudo C. Mario, cuya carrera había sido enteramente militar, salido de una
pequeña ciudad del Lacio, se imponía contra un enemigo del que no habían podido
dar cuenta los imperatores precedentes, nobles.
El conflicto
se desencadenó por la muerte del rey Micipsa, el
último de los hijos de Masinisa y uno de aquellos a quienes Escipión Emiliano
había atribuido la sucesión en Numidia. Micipsa había
sido un aliado fiel para Roma, suministrándole, según los casos, trigo,
elefantes o contingentes de tropas. Pacífico, había intentado atraer a su
Reino, y especialmente a su capital, Cirta (Constantina), una colonia griega que pudiera civilizar un poco a sus rudos
súbditos. Pero, a su muerte, comenzaron las dificultades, cuando se trató de
disponer su sucesión. El rey dejaba dos hijos legítimos, todavía muy jóvenes, Aderbal y Hiempsal; mas, junto a
ellos, había que tener en cuenta a los sobrinos del rey, Masiva, hijo de Gulusa, Gauda y Yugurta, hijos de Mastanabal. Todos tenían algunos derechos a la
corona, porque la realeza había sido declarada indivisa anteriormente por Escipión.
El más brillante de todos aquellos posibles pretendientes era, con gran
diferencia, Yugurta, pero era hijo de una concubina, no de una esposa, lo que
hacía insegura su posición. Enviado por Micipsa con
el contingente númida ante Numancia, se ganó la estimación de Escipión
Emiliano, y éste recomendó a Micipsa que no dejase de
utilizar las cualidades del joven, no sin dar a entender a Yugurta que, con el
apoyo de Roma, podría ceñir la corona algún día. Fiel a las promesas de
Emiliano, el cónsul M. Porcio Catón, llegado, a la muerte de Micipsa, a disponer la sucesión real, que éste había dejado
indivisa entre Aderbal, Hiempsal y Yugurta, legitimado desde hacía algunos años, dividió la Numidia en tres
reinos distintos, dando uno a cada heredero.
La ambición
de Yugurta y su hipócrita crueldad iban a desbaratar muy pronto aquella
combinación. Empezó por hacer asesinar a Hiempsal. Aderbal, atemorizado, busca refugio en la provincia romana,
tras un vano intento de invadir por las armas el Reino de Yugurta. Desde la
provincia, se traslada a Roma, para pedir justicia al Senado. Al mismo tiempo
que él, se presentan ante los Padres unos embajadores de Yugurta. El Senado
está dividido. El crédito de Yugurta es grande, y el recuerdo de Emiliano crea
a su alrededor un prejuicio favorable. Algunos senadores, siguiendo al cónsul
designado, Emilio Escauro, sospechan, sin embargo, de su crimen y, deseosos de
extender el dominio romano en África, proponen intervenir contra él. Pero son
los oligarcas, con L. Opimio, los que hacen triunfar
otra solución. Una comisión senatorial se trasladaría al escenario del
conflicto para un nuevo reparto entre los dos príncipes supervivientes. La
comisión, presidida por L. Opimio, llevó a cabo su
tarea en el año 116. Aderbal obtuvo la parte oriental
de la Numidia, entre la provincia y la región de Cirta.
Yugurta recibió todo el resto, hasta el río Muluca (confines argelino-marroquíes).
Pero el rey,
considerando insatisfactorio aquel resultado, se lanza a comienzos del año 113
sobre el Reino de Aderbal y pone sitio a Cirta. Aderbal se apresura a
llamar en su ayuda al Senado. El momento es malo: un ejército romano acaba de
ser aniquilado en los Alpes de Estiria por unos invasores teutones. Felizmente
para Roma, los bárbaros, tras sus victorias, desviaron su marcha hacia la Galia,
pero la alarma había sido grande, e incluso Emilio Escauro consideró que habría
sido inoportuno inmovilizar fuerzas importantes en África. Todo se redujo a
enviar una nueva comisión (primavera del 112), que exigió que el rey levantase
el sitio de Cirta. Yugurta no lo hizo, y, como Aderbal ofreciese la rendición, él fingió que le perdonaría
la vida, pero, cuando hubo entrado en la ciudad, le dio muerte e hizo víctima
de una matanza a la población, así como a los comerciantes italianos que en
gran número se encontraban establecidos allí.
En contra de
su voluntad, los Padres, cediendo a la presión popular, declararon la guerra al
rey traidor. Las operaciones comenzaron bajo a dirección del cónsul Calpurnio Bestia, a principios del año 111. La campaña,
dirigida hacia la parte oriental del Reino númida (en el sur de Tunicia), fue
afortunada. Yugurta pidió condiciones de paz, que el cónsul hizo leves, en
contra de los evidentes deseos de la opinión romana. El tribuno C. Memmio, que había sido uno de los primeros en reclamar una
guerra de castigo contra el rey, protestó violentamente, y consiguió que
Yugurta tuviese que ir a Roma a justificarse, si quería que la paz acordada con
Bestia fuese ratificada. Esta vez, Yugurta fue personalmente, y compareció, no
ante el Senado, sino ante la asamblea de la plebe, presidida por Memmio. Este le atacó, y le apremió a declarar, por último,
la verdad acerca de sus acuerdos con Bestia. Pero otro tribuno, a las órdenes
de los Padres, impuso silencio al rey, antes de que hubiera podido abrir la
boca. Yugurta no había dejado de comprender que, ante una Roma dividida, era
posible, e incluso fácil, no hacer más que su voluntad. Sin embargo, demasiado
convencido de esta verdad, no dudó en ordenar el asesinato, en la propia Roma,
del joven Masiva, a quien se guardaba como rehén a todo evento. No obstante,
aquel asesinato fue mal organizado. Masiva fue degollado, ciertamente, pero uno
de los asesinos fue preso, y la complicidad de Yugurta quedó demostrada. El
Senado tuvo que expulsar de Italia al rey númida.
El cónsul Sp. Albino fue el encargado de reanudar la guerra. Pero,
aplazada por Yugurta, que fingía negociar, la verdadera campaña no pudo
entablarse antes de fin de año. Sp. Albino, a quien
empujaba hacia Roma su deseo de presidir los comicios, había dejado en aquel
momento su provincia. Le reemplazaba en el mando su hermano Aulo Postumio Albino, de quien había hecho su legatus.
Y Aulo, general incapaz, se dejó llevar lejos de sus
bases por Yugurta, y tuvo que capitular en campo abierto. Esta vez, ante tal
deshonor, la opinión popular reclama el castigo de los culpables, que son,
precisamente, los nobles de la facción de los oligarcas. Una comisión investigadora
acusa y condena a Calpurnio Bestia, a Sp. Postumio Albino y a L. Opimio.
Se elige para dirigir la guerra a un aristócrata «moderado», Q. Cecilio Metelo,
«que siempre había gozado —dice Salustio— de una reputación sin tacha».
Metelo se
puso seriamente a la obra, totalmente decidido a ponerle fin. La campaña
duraría aún cinco años, y, en ese tiempo, se le quitaría el mando a Metelo. Este
obtuvo, desde luego, sobre Yugurta, en batalla en regla, un triunfo bastante
evidente para que el rey cambiase de táctica y recurriese a la
guerrilla. Una ciudad númida, Vaga, a la que se creía sumisa, aniquiló, en el curso de la fiesta
de las Cerealia, a la guarnición romana que la ocupaba.
Esta catástrofe, aunque muy pronto fue vengada con sangre, hizo
murmurar al pueblo, tanto más cuanto que, por aquel mismo tiempo, el otro
cónsul, M. Junio Silano, sufría en la Galia una dura derrota de parte de los
cimbrios, a los que había atacado sin provocación. Plebe y caballeros se unieron
entonces para reprochar al Senado aquellos reveses. Se impuso una reforma de
las quaestiones, mediante una rogatio de un tribuno, C. Servilio Glaucia. En adelante, los jurados para los procesos
seguidos contra gobernadores deshonestos o incapaces estarían compuestos sólo de caballeros.
La situación
de Metelo, por otra parte, se había hecho más difícil a causa de la campaña que
contra él mantenía su propio legatus, C.
Mario, a quien había tratado de negar el derecho de presentarse a los comicios
consulares del 108 (para el año 107). Mario fue elegido, de todos modos, y, al
mismo tiempo, un plebiscito retiró su mando a Metelo y confió la dirección de
la guerra a Mario para una duración ilimitada. La admiración del pueblo por
Mario se tradujo inmediatamente en una gran afluencia de alistamientos
voluntarios, y Mario, en lugar de proceder como los imperatores anteriores y tomar como soldados a los reclutas pertenecientes a las primeras
clases (las más ricas), aceptó preferentemente a los ciudadanos sin fortuna que
encontraban en la guerra una posibilidad de enriquecimiento. Era, pues, un
ejército popular el que Mario llevó consigo al África. Todos aquellos soldados,
que no tenían los medios necesarios para armarse a expensas propias,
recibieron el mismo armamento, que comprendía, especialmente, el largo
escudo cilindro y el pilum. Se les entrenó en
una táctica nueva, que daba a la legión mayor flexibilidad y, al mismo tiempo,
más cohesión, gracias a la articulación en cohortes. Mario acabó de forjar el
instrumento de la conquista con la ayuda de unos hombres que de ella lo
esperaban todo y no vivían más que para el día en que, reintegrados a la vida
civil, llevarían, en el pequeño terreno que les habría asignado el general, o,
más frecuentemente, en la ciudad más próxima, una existencia sin preocupaciones.
Los legionarios no son ya los defensores de Roma y de sus propios bienes, sino
los servidores de un general, con cuya generosidad cuentan de antemano.
Mario, en África,
reanudó vigorosamente la ofensiva. Como Metelo al comienzo de la guerra,
alcanzó, desde luego, grandes éxitos, y, después, las operaciones se atascaron
nuevamente. Fue necesario recorrer en todos los sentidos el inmenso Reino de
Yugurta, tomar sus ciudadelas, una tras otra, obligar, en fin, al rey a
refugiarse en Mauritania cerca del rey Boco, hasta el día en que el cuestor de
Mario, Cornelio Sila, consiguió de éste que le entregase a Yugurta.
Mario
triunfó, el 1 de enero del 104, llevando tras su carro al jefe enemigo
encadenado, antes de hacerle ejecutar en el Tullianum.
Primacía
y fracaso de C. Mario
Aún no había
celebrado Mario su triunfo, cuando, en ausencia suya, había sido ya reelegido
cónsul por el pueblo, que le había asignado por anticipado la provincia de la
Galia, y —añade Salustio—, en aquel momento, en él se encontraban todas las
esperanzas y todos los recursos de Roma. Las amenazas de los bárbaros en la
Galia se concretaban; dos ejércitos romanos acababan de ser aniquilados cerca
de Arausio (Orange), el 6 de octubre precedente; el
Senado, que había tenido miedo de Ti. Graco, unos años antes, tenía que aceptar
ahora que el pueblo le impusiese la autoridad de un hombre que no se limitaba a
hablar como tribuno, sino que disponía, como dueño y señor, de un ejército
victorioso, que no era ya el de la República, sino el suyo propio.
Mario se
trasladó a la Galia Narbonense para esperar allí a los cimbrios y a los
teutones, cuyo regreso se preveía. Cuando los teutones se presentaron en la
Alta Provenza, en el otoño del 102, Mario los aniquiló ante Aix.
Después fue a Italia, para enfrentarse, junto a su colega Q. Lutacio Catulo, con los cimbrios, a los que derrotó en Verceil el 30 de julio del 101. Como consecuencia de estas
victorias, 150.000 esclavos fueron vendidos en Roma y en Italia. Y, durante
todos aquellos años, Mario había sido elegido cónsul sin interrupción, lo que
no sólo era contrario a las leyes, sino que tampoco tenía precedentes.
Es cierto
que otros generales, en aquel tiempo, alcanzaron otras victorias sobre otros
enemigos (contra los esclavos de Sicilia, de nuevo sublevados, contra los
piratas de Cilicia, a los que la desaparición de las grandes potencias navales
helenísticas habían librado de todo temor, contra los escórdiscos,
siempre al acecho sobre las fronteras de Macedonia), pero aquellas victorias no
podían compararse con la que adornaba el orgullo de Mario. Sin embargo, y a
pesar de su inmenso prestigio, éste no fue, tras su regreso a Roma, más que un
instrumento en manos de dos «leaders» populares, C.
Servilio Glaucia y L. Apuleyo Saturnino; halagando su
vanidad, facilitándole mediante una ley agraria tierras para sus veteranos,
consiguiendo para él ininterrumpidamente el consulado durante diez años, se
aseguraron el apoyo de Mario en su lucha contra los oligarcas. A lo largo de
dos años, Saturnino y Glaucia hicieron reinar el
terror en Roma; hasta el día en que, imprudentemente, creyeron que podían
prescindir de Mario. Este, a invitación del Senado, que había puesto fuera de
la ley a los dos agitadores a consecuencia de una tropelía de la que ellos se
habían declarado culpables en el curso de una elección, se apoderó de ellos y
permitió a sus adversarios que les dieran muerte. Un soldado había sido el
árbitro de la interminable querella entre «populares» y nobles. Pero al saber
que aquel cambio de última hora le había enajenado la opinión de todos, Mario
se volvió al Asia, a donde le llamaba —dijo— un voto hecho en otro tiempo a la
Gran Madre.
La guerra
de los aliados
El terrible
fin de los dos agitadores, Saturnino y Glaucia, y la
partida de Mario habían devuelto al Senado la apariencia del poder. Pero el
juego de la constitución equilibrada, que antes había causado la admiración de
Polibio, estaba irremediablemente quebrantado. Pudo comprobarse cuando dos senadores
idealistas, el jurista Q. Mucio Escévola y su amigo P. Rutilio Rufo,
pretendieron oponerse a los abusos cometidos por los publicanos en Asia.
Escévola gobernaba la provincia y Rutilio Rufo era su legatus.
Juntos, llevaron a cabo una excelente labor, pero a su regreso los caballeros,
no atreviéndose a atacar a Escévola, acusaron a Rufo, y, aunque era inocente,
el jurado ecuestre le condenó. Rufo se desterró y buscó refugio en la misma
provincia de cuyo saqueo se le acusaba y en la que fue acogido con entusiasmo.
Los problemas que los Gracos habían intentado
resolver seguían sin solución; los remedios contradictorios aplicados hasta
entonces, en lugar de mejorar el estado del enfermo, lo habían envenenado.
La
experiencia de los treinta años pasados había demostrado que toda acción, para
ser eficaz, debía ser emprendida, si no contra las leyes, por lo menos al
margen de ellas, y que en la plebe existía una fuerza irresistible, a condición
de liberarla y, sobre todo, de controlarla. M. Livio Druso, que pertenecía,
como los Gracos (cuya caída había provocado su padre),
a las más nobles familias de Roma y que, como ellos, poseía todos los dones del
espíritu y de la cultura, trató de utilizar aquella fuerza popular para
devolver al Senado su puesto y su función en la ciudad. Animado por una energía
indomable (sus enemigos hablaban de una ambición solapada), confiaba en vencer
él solo todas las dificultades. Finalmente, sus combinaciones políticas, sus
audacias y, muy pronto, sus violencias reavivaron todos los males de que
adolecía el Estado, exacerbándolos y provocando no sólo su propia pérdida, sino
una crisis que amenazó con hundir a la misma Roma.
Druso centró
su atención, en primer lugar, en los caballeros; su principal objetivo era el
de arrancarles el monopolio de las quaestiones. Para ello, necesitaba atraerse el
reconocimiento de la plebe. Elegido tribuno en el 92, hizo votar una ley
frumentaria más demagógica que las precedentes, y después, muy hábilmente,
proceder a una devaluación de la moneda (introduciendo en el sestercio, hasta
entonces de plata fina, un octavo de su peso en cobre), lo que enriqueció el
tesoro y alivió las deudas. Sólo los caballeros, acreedores universales,
soportaron los gastos de aquella inmensa largitio,
que aumentó la popularidad del tribuno. Por último, una nueva ley agraria, más
radical todavía que las de los Gracos, cuya ejecución
habían paralizado los oligarcas, replanteó el problema del ager publicus italiano. Los senadores, sin embargo,
permitieron su votación, porque deseaban la de la ley judicial que acabaría para
mucho tiempo con la institución ecuestre. Ya habría tiempo, después, de
reconsiderar las concesiones que la necesidad les arrancaba ahora.
Druso
obtuvo, no sin dificultades, la votación de su ley judicial. Y, fingiendo dar
una compensación a los que él así despojaba, hizo incluir entre los senadores a
un número de caballeros igual al de los Padres (que ascendía a 300), lo que dio
como resultado el descontento de todos: los «ultras» entre los senadores,
heridos en su orgullo de clase, los caballeros, que veían con dolor su
institución decapitada, y, más aún, entre éstos, los que no tenían la esperanza
de verse incluidos en la promoción. La ley no pudo ser votada más que gracias a
la intervención masiva de los ciudadanos llegados del campo, que todo lo
esperaban de la ley agraria.
Entonces fue
cuando se reveló la contradicción profunda que viciaba el sistema político.
Como en los tiempos de Ti. Graco, la amenaza de una nueva distribución de
tierras, cuyos gastos pagarían los aliados, planteó también ahora la cuestión
italiana. Druso, naturalmente, lo había comprendido. Había concertado con los
aliados un acuerdo secreto, prometiéndoles el derecho de ciudadanía: para
obtener las reformas que él consideraba indispensables, no vacilaba en recurrir
a una verdadera revolución. Desde hacía mucho tiempo, a la casa del tribuno, en
el Palatino, acudían los notables llegados de la montaña, del país de los
marsos, que mantenían con él largas conversaciones. El pacto entre Druso y el
jefe marso, Pompedio Silo, preveía que los marsos
prestarían su ayuda al tribuno y contribuirían —en caso necesario, incluso
mediante la fuerza— a hacer votar la rogatio de Druso extendiendo el derecho de ciudadanía romana a todos los italianos.
Tales alianzas comprometían a Druso a los ojos de todos. Y esto fue más
evidente aún cuando los marsos proyectaron asesinar al cónsul Filipo, principal
adversario de la rogatio. Además, la entrada
de los hombres de la montaña en el escenario político despertaba antiguas
rivalidades. A los marsos se opusieron los grandes propietarios etruscos, que
temían ver a sus campesinos convertirse en ciudadanos romanos y, por consiguiente,
en iguales suyos. En aquella atmósfera de guerra civil, Druso, desaprobado
oficialmente por el Senado, fue asesinado por un desconocido que se introdujo
en su casa, le apuñaló con una cuchilla de zapatero y desapareció.
La muerte de
Druso desencadenó la guerra. Las hostilidades comenzaron en el Picenum,
en Asculum (Ascoli Piceno), en el otoño del
91. En unos días, las colonias romanas quedaron aisladas en todas partes, al
ser cortadas las comunicaciones por los insurgentes. Después del Piceno, se
unen a los rebeldes los marsos, y luego el Samnio, Apulia y Lucania.
La finalidad de la guerra no era tanto la conquista del derecho de ciudadanía
como el deseo de alcanzar una total independencia, la posibilidad de mantener
la vida tradicional de los pueblos de la montaña, basada en el pastoreo de los rebaños
trashumantes. La instalación de colonos romanos en las tierras del recorrido
era, para aquellos pueblos, una catástrofe, que ellos trataban de evitar a toda
costa
Como en los
tiempos de Aníbal, el Senado, en torno al cual se congregan todos, va a dar
muestras de una energía sin concesiones. Podía contar con las partes más ricas
y más pobladas de Italia, Etruria y el país galo. Se recurrió a los jefes más
prestigiosos, especialmente C. Mario, pero subordinándoles a cónsules oscuros.
Así, apareció, entre los generales encargados de las operaciones, un antiguo
pretor, Cn. Pompeyo Estrabón, a quien señalaba para aquella misión su autoridad
personal en el Piceno, donde poseía inmensos terrenos. Bastaron diez meses para
que las armas romanas afirmasen su poderío sobre un enemigo decidido, bien
organizado, pero que no disponía de los inagotables recursos que el imperio
facilitaba a Roma. Y, con la esperanza de una victoria próxima, volvió Roma a
dar muestras de una generosidad que parecía haber olvidado en la paz. Una lex
lidia, presentada por L. Julio César, uno de los vencedores de la guerra,
concedió el derecho de ciudadanía romana a los soldados (incluso a los de
origen bárbaro, como los de los contingentes españoles) que se habían
distinguido en la lucha y en las poblaciones que habían permanecido fieles a
Roma. Era abrir el camino hacia la reconciliación. Sin embargo, la lucha
prosiguió durante un año todavía. Uno tras otro, los pueblos sublevados tuvieron
que rendirse, aplastados por el número. Y, cuando todo estuvo ya a punto de
acabar, a finales del año 89, dos leyes sucesivas vinieron a conceder la
asimilación total a los insurgentes que se sometiesen al pretor en un plazo de
60 días. Algunos días después caía Asculo y la
rebelión quedaba definitivamente sofocada.
La guerra
civil.
La guerra de
los aliados había demostrado que Roma conservaba intactos sus reflejos frente
al peligro exterior, y que las virtudes militares, tanto de sus soldados como
de su generales, no eran indignas del pasado nacional. Pero, con la vuelta de
la paz, también resultó evidente que las instituciones no podían servir ya para
administrar un Estado en el que el juego de fuerzas contradictorias sólo
permitía elegir entre la parálisis y la revolución. No se puede acusar a una
«decadencia de los espíritus», sino, más bien, a la insuficiencia de los
valores tradicionales, e incluso al peligro que representaban frente a los nuevos
problemas. La cuestión italiana estaba resuelta y, hasta cierto punto, también
la cuestión agraria, en la medida en que su solución no era imposibilitada por
las dificultades que, en otro tiempo, provocaba la primera. Pero se mantenía en
toda su integridad un problema más profundo, más grave: ¿cómo conciliar, dentro
del Estado, el papel de la nobilitas y la
función de los caballeros? ¿Cómo lograr que los intereses contradictorios de
los gobernadores provinciales y de los publicanos no diesen origen a perpetuos
conflictos en los que se debilitaba el prestigio de Roma y en los que,
finalmente, se malgastaban las riquezas del Imperio?
Los
senadores tenían como móviles, de acuerdo con la tradición, el deseo de gloria,
el orgullo de alcanzar en la ciudad una dignitas, una auctoritas eminentes. Esto se obtenía mediante los
cargos (honores), los triunfos militares, las misiones de todas clases, y
también mediante la elocuencia, en el Senado y ante el pueblo, el conocimiento
del derecho civil, que permite ayudar a quienes piden ayuda y que luego se
convierten en adictos, en electores, en clientes. Esta concepción arcaica de la
influencia suponía unas relaciones personales entre los ciudadanos; eficaz en
una pequeña ciudad (se prolongará, durante mucho tiempo, en las ciudades
provinciales, bajo el Imperio), resulta peligrosa en una Roma a la que afluyen
masas cada vez más numerosas (especialmente, durante la guerra de los aliados)
y en la que el cuerpo de ciudadanos se ha ampliado desmesuradamente, dispersándose
en colonias cada vez más lejanas. Es difícil conquistar la dignitas por
la estimación personal que se inspira; a pesar de las leyes que lo prohíben, va
haciéndose habitual el logro de la popularidad mediante unas generosidades que
agotan hasta las fortunas más sólidas. Se tolera la magnificencia de los
juegos, y las distribuciones de dinero a los electores sólo se permiten, en
principio, cuando tienen por beneficiarios a los miembros de la tribu a que
pertenece el candidato. En realidad, el dinero lo domina todo, y la corrupción
es, el medio más frecuente de alcanzar los cargos.
En varias
ocasiones había parecido que los conflictos surgidos entre el Senado, los
caballeros y la plebe habían sido provocados por personajes que trataban de
conseguir, por todos los medios, aquella influencia, aquella potentia, que constituía el fin supremo. Los
intereses materiales ocupaban sólo un segundo término; para los senadores, el
dinero no era más que un medio de consolidar su dignitas, y por ello
sería demasiado simple interpretar la larga sucesión de conflictos que agitaron
la República como los episodios de una rivalidad en torno a los beneficios de
la conquista. Sin duda, el lujo es cada vez más codiciado, y el nivel de vida
se eleva en Roma y en el Lacio o en la Campania; pero este lujo —de la vida
cotidiana, del vestido (los tejidos más delicados y los más costosos sustituyen
a las telas de lana hiladas en el hogar), de la vivienda, de la mesa, y también
el lujo femenino, que se desarrolla notablemente— no se persigue, en la
realidad, más que en la medida en que constituye la manifestación de un triunfo
social.
La
revolución sangrienta. que siguió, casi inmediatamente, a la vuelta de la paz a
Italia es una de las más próximas consecuencias de este espíritu de ambición.
Surgió a propósito de la guerra que provocaron las usurpaciones del rey del
Ponto, Mitrídates VI Eupátor, y Roma acabará siendo
asediada y tomada por sus propios ejércitos, a las órdenes de un general a
quien un rival quitaba el honor de ser el comandante en jefe de las operaciones
de Oriente.
Mitrídates
y la crisis de Oriente
La caída del
Reino de Pérgamo había roto, en Asia Menor, el equilibrio que acabara por
establecerse entre las potencias principales que se repartían la península, es
decir, entre Pérgamo, el Reino de Bitinia y el del Ponto. Con motivo del
arreglo de la sucesión de Pérgamo por M. Aquilio ,
Nicomedes II de Bitinia y Mitrídates V Evérgetes, rey
del Ponto, habían obtenido una parte de las provincias pertenecientes a los Atálidas. Pero la reacción popular, bajo la influencia de
C. Graco, había impedido que aquellas adquisiciones fuesen ratificadas por
Roma. En tales circunstancias, uno de los hijos de Mitrídates V, el que iba a
convertirse en Mitrídates VI Eupátor, obtuvo la
herencia de su padre, a la edad de 12 años aproximadamente (en el 120). De
todos modos, hubo de conquistar el poder contra la oposición de su madre,
coheredera del Reino, y, por esta causa, llevó durante unos siete años una vida
errante en la montaña, que endureció su cuerpo. Se dice que fue también en este
período cuando se habituó a soportar dosis cada vez más fuertes de veneno,
sabia precaución contra los complots, muy numerosos en las cortes orientales.
Finalmente, hacia la época en que comenzaba la lucha de Roma contra Yugurta,
Mitrídates se propuso ampliar las fronteras de su Reino y construir un
verdadero imperio a orillas del mar Negro. Para ello, ataca al reino de Crimea
y establece una especie de protectorado sobre las ciudades griegas del litoral.
Al mismo tiempo, Mitrídates restablecía su soberanía efectiva sobre la Armenia
Menor y se apoderaba de Trebisonda, así como del Reino de Cólquide.
El Ponto Euxino estaba como cercado por los dominios
de Mitrídates, pero esto no era bastante todavía para el rey, que aspiraba a
dominar toda el Asia Menor. Con la ayuda de Nicomedes, y luego contra él, trata
de anexionarse todos los territorios de los que podía adueñarse. Centra su
interés especialmente en la Capadocia, lo que, en el 101, provoca la reacción
de Roma. Los «populares», que entonces se hallan en el poder, hacen aprobar una
ley previendo una intervención armada en Asia, pero la caída de Saturnino y Glaucia impidió su realización, y Mitrídates pudo
establecer su protectorado sobre el codiciado territorio. Sin embargo, cuando
volvió la calma, el Senado ordenó al rey que evacuase la Capadocia, y, al mismo
tiempo, a Nicomedes que abandonase la Paflagonia de la que se había apoderado.
Cuando los armenios intentaron, instigados por Mitrídates y por cuenta de él,
invadir a su vez la Capadocia, L. Sila, que gobernaba la Cilicia, fue encargado
(en el 92) de reintegrar el país al rey aliado de los romanos, expulsado por el
invasor. Sila estableció con el rey parto, Mitrídates II el Grande (homónimo de
Mitrídates Eupátor), un convenio que fijaba el
Eufrates como frontera entre los partos y Roma. Esta pretendía establecer su
influencia, de un modo indiscutible, sobre toda el Asia Menor e incluso más
allá de las estrechas fronteras de su provincia.
Durante la
guerra de los aliados, Mitrídates continuó fomentando conflictos, especialmente
en Bitinia, donde a Nicomedes II había sucedido su hijo Nicomedes III, cuya
autoridad no era unánimemente reconocida. Se envió un ejército romano, al mando
de M. Aquilio. Mitrídates, tal vez considerando a los
rebeldes italianos más fuertes de lo que eran, inició las hostilidades en el
momento mismo en que terminaban en Italia (comienzos del 88). Roma tenía por
aliado contra él al rey de Bitinia, pero Mitrídates supo maniobrar de un modo
bastante hábil para derrotar, sucesiva y separadamente, a Nicomedes III y a M. Aquilio. Al mismo tiempo, las flotas del rey conseguían sin
lucha el dominio del mar. En unos días, todas las fuerzas romanas en Asia, en
Cilicia y en el mar fueron aisladas y reducidas a la impotencia. Las ciudades
griegas acogían al rey con manifestaciones de alegría, afectando ver en él al
nuevo Dioniso, triunfador y tutelar que las liberaba de la tiranía romana. Además,
a una orden de Mitrídates, todos los «italianos» residentes en Asia, en todas
las ciudades, en todos los pueblos, fueron simultáneamente ejecutados, tanto
esclavos como ciudadanos o aliados, niños, hombres y mujeres. Sus fortunas
fueron confiscadas y repartidas por mitad entre los asesinos y el tesoro real.
En aquella matanza perecieron, quizás, unas 80.000 personas. Los agentes de
Mitrídates extendieron más allá del Asia y de las islas la revuelta antirromana y, una vez más, el pueblo de Atenas, aunque
favorecido de mil maneras por Roma, se sublevó, incitado por un curioso
personaje, llamado, quizás Aristión, y quizás Atenión, filósofo y demagogo, que restableció la
democracia, se hizo elegir estratego e, inmediatamente, amenazó a Delos. Gracias
a la flota de Mitrídates, la isla fue tomada y muertos todos sus habitantes
«italianos». Atenas recuperaba la soberanía de la isla, que ahora ya no era más
que una roca desierta.
Aquel año,
en Roma eran cónsules Q. Pompeyo (un pariente de Pompeyo Estrabón) y L.
Cornelio Sila. El Senado había otorgado su confianza a Sila, entonces de
cincuenta años de edad, aristócrata desdeñoso y que hasta entonces parecía
haber tenido siempre ambiciones legítimas. Con el fin de paralizar la oposición
popular, Sila había hecho entrar en el colegio de los tribunos a P. Sulpicio
Rufo, a quien él creía adicto a la nobleza. En realidad, Sulpicio Rufo esperaba
su momento, y, pagado por los caballeros, preparaba el retorno político de
Mario. El año anterior, de acuerdo con la lex Sempronia,
el Senado había declarado consular la provincia de Asia, donde se preveía que,
una vez más, sería necesario hacer entrar en razón a Mitrídates. Y uno de los
motivos de la elección de Sila como cónsul había sido, precisamente, el deseo
de los Padres de confiarle la dirección de las operaciones en un país que él
conocía bien tras su gobierno de Cilicia y su campaña diplomática con los
partos. Sulpicio, empujado por los caballeros, pretendía dar a Mario la posibilidad
de llevar a cabo una guerra imperialista fructuosa, una guerra que ampliaría la
ocupación romana en Oriente y, en consecuencia, los beneficios de los
publicanos.
Así,
mientras Sila, a finales de afio, se encontraba en Capua, donde presidía la
concentración de su ejército, Sulpicio presentó, de pronto, tres proyectos
revolucionarios, que, si se aprobaban, transformarían la composición del Senado
y, entre otras cosas, excluirían de él a Sila, con el pretexto de sus fuertes
deudas. Sila corre a la ciudad y trata de impedir que se pangan a votación los
proyectos de Sulpicio, pero el motín se adueña del Foro. Sila busca refugio en
casa de Mario, y los dos celebran entonces una entrevista secreta, en la que
trataron de engañarse mutuamente. Sila prometió a Mario que le dejaría el campo
libre en Roma a condición de que él siguiera siendo el jefe de la expedición de
Oriente. Mario aceptó, y los dos tenían la firme decisión de volver sobre aquel
acuerdo en cuanto pudiesen. Sila volvió sin dificultades a Capua, mientras
Sulpicio, en Roma, hacía que el pueblo votase la destitución de Sila como
comandante del ejército de Oriente y nombraba a Mario en su lugar. Sila había
previsto esta maniobra. Cuando le llega un mensaje oficial, reúne a sus
soldados, les comunica la decisión popular y les habla de tal modo que los
hambres, pensando que iban a perder los tesoros de Oriente, lapidan a los
enviados de Sulpicio y apremian a Sila a marchar sobre Roma para aplastar a los
«facciosos». Habiendo conseguido lo que deseaba, Sila levanta el campo y se
dirige hacia la ciudad, en la que entra en seguida, por la Puerta Colina, y,
como algunos elementos populares trataban de oponerse a su avance a través de Suburra, él mismo arroja la primera antorcha e incendia
Roma.
Sila, dueño
de la ciudad, impone por la fuerza la abolición de todas las medidas propuestas
por Sulpicio y declara fuera de la ley al tribuno y sus amigos más próximos. A
continuación, una vez confirmado en su mando y designados para el 87 los
cónsules de su elección, L. Cornelio Cinna y Cn.
Octavio, parte hacia Oriente.
La situación
política era extraña: Sila estaba comprometido en una guerra que él tenía la
misión de dirigir según sus deseos durante todo el tiempo que pudiese. Pero el
poder legal pertenecía a dos cónsules cuya fidelidad a Sila era dudosa, y el
pueblo, insuficientemente dominado, podía reanudar, de un día a otro, las
sediciones y la promulgación de leyes facciosas. Los únicos que habían sido
verdaderamente humillados y reducidos a la impotencia eran los Padres, a pesar
de que, aparentemente, Sila había actuado en su nombre. Mario había formado
parte de los desterrados y, con su hijo, había buscado refugio en África, de
donde le expulsó el gobernador. De todos modos, pudo reunir algunas tropas,
entre las que había conservado su prestigio, y, cuando la guerra estalló en
Roma entre los dos cónsules —por deseo del Senado, Octavio había intentado
eliminar a Cinna, que, por un súbito cambio de
opinión, proponía el regreso de los desterrados—, volvió a Italia, llamado por
el cónsul faccioso. Recurriendo a sus veteranos y a todos los miserables, muy
pronto reunió, con la ayuda de Cinna, un ejército en
toda Italia. La ciudad es incomunicada, cercada. Una primera batalla, en el Janículo,
da la ventaja a Mario. Algunos días después, el Senado se rendía a Cinna y a Mario. Y, una vez más, la sangre corrió en Roma. Cinna y Mario se repartieron el consulado para el año 86.
La intención del segundo era la de partir, lo más pronto posible para Oriente a
desposeer de su mando a Sila, pero murió el 17 de enero, de una pleuresía,
dejando el poder a Cinna solo.
La vuelta
de Sila y la dictadura; las reformas
La posición
de Sila no tenía precedente: declarado fuera de la ley por el gobierno de Cinna —que representaba la legalidad desde que el Senado se
había sometido al cónsul y a Mario y desde que los dos habían sido elegidos
cónsules—, defendía la autoridad de Roma en Oriente y obligaba a Grecia a
volver al buen camino. Mediante una rápida campaña, se apoderaba de Atenas (el
1 de marzo del 86) tras un sitio cruel, y, después, del Pireo, antes de que
Mitrídates hubiera podido reaccionar eficazmente. El encuentro con el ejército
del rey se produjo en Beocia, y Sila alcanzó una victoria total a finales de la
primavera. Era dueño de la situación, cuando, a su espalda, desembarcaron en el
Epiro las dos legiones enviadas por el «gobierno legal» y mandadas por L.
Valerio Flaco (su segundo cónsul, en sustitución de Mario) y por C. Flavio
Fimbria. Pero estas tropas se negaron a entablar la lucha con Sila, y los
generales partidarios de Mario tuvieron que retirarse hacia el Helesponto. Algunos
meses después, Sila alcanzaba, en Orcómenos, en
Beocia, una nueva victoria sobre el cuerpo expedicionario enviado por
Mitrídates. Las armas romanas recobraban su superioridad en todas partes. En
Asia, no sólo el partido aristocrático, generalmente favorable a Roma,
lamentaba el entusiasmo que había arrojado a las ciudades en brazos de
Mitrídates, sino que el ejército de los seguidores de Mario, para ganar a Sila
por velocidad, había comenzado a invadir el Asia. Fimbria, convertido en comandante
único (había asesinado a Flaco), llega hasta Pérgamo y la ocupa, pero con sus
solas fuerzas no podía imponer una decisión final. Fue Sila, a quien Mitrídates
se rindió en el mes de agosto del 85, el que provocó el fin de Fimbria: éste,
sin esperanzas de escapar al castigo de Sila hecho dueño de la situación, se
suicidó, y su ejército se rindió al vencedor. A Sila ya no le quedaba más que
emprender la conquista del poder en Roma, utilizando para ello aquel ejército
cuya adhesión se había ganado por su prestigio y por el rico botín que había
acertado a procurarle.
Sila
desembarcó en Bríndisi en la primavera del 83. Desde el momento de su victoria,
dos años antes, había manifestado su intención de poner fin al régimen de
violencia y de crueldad implantado por Cinna, régimen
que para él ni siquiera tenía la apariencia de la legalidad, puesto que su jefe
se mantenía en el consulado, año tras año, sin proceder ni a un simulacro de
elección. Cuando supo que Sila se acercaba y que tendría que rendir cuentas, Cinna trató de hacer una movilización. Los hombres que él
quiere reunir no le siguen y le lapidan. El Senado negocia abiertamente con
Sila y, con grandes dificultades, el partido popular pone en pie una
organización política y militar para enfrentarse con el peligro inminente. Pero
todo se hunde a su alrededor. Las tropas desertan y los grandes señores
arrastran a sus vasallos al partido de Sila, como hizo Cn. Pompeyo, el hijo de
Pompeyo Estrabón, que entregó a Sila, como un regalo, todo el Piceno. Tienen
que resignarse a pedir ayuda a lo que aún quedaba de los rebeldes en las
montañas, reanudando así la guerra de los aliados. Sila avanzaba, lentamente,
pero de un modo inexorable. La batalla decisiva tuvo lugar junto a las murallas
de Roma, en la Puerta Colina, el 1 de noviembre del 82.
Con la
victoria de Sila, de la constitución republicana ya sólo quedaba el nombre de
las magistraturas y el recuerdo de los años de anarquía y de impotencia que
acababan de desembocar en la sangrienta catástrofe en que se había hundido el
régimen. Sila empezó por resucitar un título casi olvidado, el de dictador, que
le fue conferido por el pueblo: un pueblo que se mostraba ahora dócil, a
consecuencia de las terribles ejecuciones y, sobre todo, de las
«proscripciones» que habían puesto fuera de la ley, de un solo golpe, a
cuarenta senadores culpables de haber pactado con Cinna y a 1.600 caballeros. Por todas partes, los delatores disponían de la vida y de
la fortuna de los ciudadanos: la libertad de que Roma había estado tan
orgullosa en otro tiempo no existía ya.
Sila había
tomado las armas contra los «populares», y podía presentarse como el defensor
del Senado. En realidad, no trabajaba para ningún partido, ni parecía animado
por otro deseo que no fuese el de dar al Estado una organización que no
acarrease como consecuencias la impotencia y la anarquía. Incluso es dudoso que
su fin último fuese el de instalarse duraderamente en el poder personal, pues
lo cierto es que dimitió voluntariamente de todas sus funciones y terminó su
vida en el retiro. Lanzado a su extraordinaria aventura por el deseo de
mantener su dignitas y, en consecuencia, la de toda la institución
senatorial, impuso las reformas susceptibles de devolver toda su autonomía a
los responsables de la política general, quienesquiera que fuesen en el futuro.
Indudablemente, fue por esto, más que por concentrar las atribuciones sólo en
sus manos, por lo que quitó toda posibilidad de intervenir tanto a los
caballeros como a las masas populares.
Entre las
leyes Corneliae figuran, en efecto, medidas
adoptadas contra el orden ecuestre (supresión de las plazas reservadas en el
teatro, transferencia a los senadores de las funciones judiciales) y también
contra el papel político de la plebe. Aleccionado por los pasados trastornos,
Sila desmembró el tribunado; les dejó el derecho de veto, pero sólo para
socorrer a los ciudadanos individualmente, no para oponerse a una ley o a la
autoridad de un magistrado que actuase dentro de sus atribuciones legítimas;
les prohibió también presentar proyectos de ley, a menos que antes hubieran
obtenido la autorización del Senado. Y, lo que era más grave aún, prohibió a
los antiguos tribunos pretender, en el porvenir, ninguna otra magistratura. El
tribunado, en la medida en que así cerraba la carrera de los honores, no
dejaría de caer en desuso.
La
institución senatorial no fue menos profundamente transformada. En principio,
el Senado se elevó de 300 a 600 miembros, por la adlectio de caballeros, elegidos por el propio Sila. Para el futuro, aseguró su
reclutamiento aumentando el número de los magistrados anuales (ocho pretores en
lugar de seis, veinte cuestores en lugar de ocho) y dando a los cuestores el
derecho (que hasta entonces no tenían) de tomar parte en las deliberaciones de
la curia. Así se eliminaban las banderías de los oligarcas que habían
contribuido a envenenar las dificultades del Estado. Por otra parte, las
magistraturas mismas se articularon de acuerdo con un sistema diferente. Tal
vez la censura no fue explícitamente suprimida, pero no recibió a ningún
titular durante todo el tiempo que Sila permaneció en el poder. El ejercía las
funciones sin ostentar su título. Pero, sobre todo, el dictador modificó los
límites de las edades para la obtención de las magistraturas: a partir de
entonces, había que tener 29 años para ser cuestor, 39 para ser pretor, 42 para
ser cónsul. Por último, la reelección para el consulado no se permitía más que
una sola vez, y diez años después de la primera.
También se
decidió que los gobiernos provinciales ya no se confiarían a los magistrados en
ejercicio, sino a los antiguos magistrados, después de su año de cargo, y para
un año solamente.
De igual
modo, Sila previó leyes represivas para poner fin a los abusos inveterados,
especialmente a la intriga y a la corrupción electoral. Su lex Cornelia de ambitu condenaba a la incapacidad política a cualquier
convicto de maniobras electorales fraudulentas. Con la lex de repetundis, concerniente a los delitos de los
gobernantes provinciales, la lex de maiestate reafirmó la supremacía absoluta (la maiestas)
del Estado, defendiéndolo contra las tentativas sediciosas, de hecho e incluso
de palabra, impidiendo a los magistrados y a los gobernadores excederse en sus
atribuciones —por ejemplo, franquear los límites de sus provincias, emprender
operaciones militares sin autorización—, así como a los oradores, en la
asamblea o en el Senado, lanzar contra cualquiera acusaciones injuriosas. Todas
las infracciones eran perseguidas ante los tribunales permanentes (quaestiones perpetuae),
que fueron elevados a seis. Los delitos sin carácter político —asesinatos,
envenenamientos, falsificaciones, incendio intencionado, agresión contra las
personas o los domicilios— entraron en la jurisdicción de los mismos
tribunales, y, por primera vez, se esbozó en Roma un derecho penal
independiente del derecho civil.
Tal como
nosotros la vemos, la obra política de Sila desconcierta: todas las clases,
todas las instituciones salieron de la crisis disminuidas, con su fuerza
mermada. Exceptuando el propio Sila, la realidad del poder ya no pertenecía a
nadie: magistrados, senadores, caballeros, simples ciudadanos no eran más que
los engranajes de una máquina que tenía que recibir su impulso de fuerzas
exteriores a ella. El cuidado puesto por el dictador en impedir que cualquiera
adquiriese preeminencia en el Estado —salvo él mismo— estaba de acuerdo con el
viejo espíritu republicano, pero en contra de la situación de hecho que se
había desarrollado desde hacía más de un siglo y que tendía a coronar el
edificio, en cada generación, con una personalidad eminente en torno a la cual
se agrupaba la aristocracia y a la que el pueblo respetaba. La contradicción se
resolvía si se aceptaba considerar la magistratura extraordinaria de Sila no
como un expediente destinado a solucionar una crisis momentánea, sino como un
órgano indispensable y clave del sistema. En otros términos, Roma, convertida
en una monarquía de hecho, ¿iba a serlo de derecho? Todo el futuro está, como
en suspenso, en manos de Sila. Dos soluciones siguen siendo igualmente
posibles, o, por lo menos, concebibles: una realeza apoyada por la fuerza (y
ésta es la de Sila) o una preeminencia basada en el prestigio, en la gloria, en
la sabiduría —ese «principado» esbozado en tiempos de Escipión Emiliano y cuya
concepción irá precisándose en el curso del período siguiente.
En este
aspecto, la obra de Sila fue, a la vez —y sobre todo—, represiva (impedir la
vuelta de los desórdenes) y, en menor medida, constructiva. Preludio o ensayo
del drama que muy pronto va a desarrollarse, no sólo no logró prevenirlo, sino
que lo preparó.
El final
de la dictadura
A pesar de
las precauciones del dictador, una fracción de los oligarcas —la dominada por
los Metelos, y cuya influencia había sobrevivido a
todas las crisis desde hacía dos generaciones— comenzó a organizar una maniobra
contra aquél que, después de haber sido el salvador, se convertía en un tirano.
Un desgraciado asunto —el proceso intentado contra Sex. Roscio de Ameria a instigación de un liberto de Sila, Cornelio Crisógono, que era su secretario de confianza— reveló los
escándalos de un régimen basado en la violencia y en la arbitrariedad. Cicerón
—que en esta ocasión aparece, por primera vez, a la luz de la historia— aceptó
la defensa de Roscio, a quien se acusaba de haber matado a su padre, cuando
éste, en realidad, había sido asesinado por dos primos que pretendían
heredarle. Crisógono había intervenido, mediante una
buena parte de la fortuna codiciada, para disimular el crimen y proteger a los
asesinos. La última maniobra, la más descarada, sirvió de pretexto a los
enemigos de Sila para hacer estallar el escándalo. Además, otro personaje
comenzaba a presentarse en el escenario político, hasta el punto de provocar la
inquietud del dictador.
El joven
Pompeyo había ayudado a Sila en el momento de la revolución contra los
seguidores de Mario. Después, sin haber sido todavía magistrado, se le había
confiado la misión de proseguir las operaciones contra los ejércitos y los
jefes «populares» instalados aún en las provincias. Así había pacificado
Sicilia y luego África, y merecido de sus soldados el sobrenombre de Magnus (el
Grande), que llevará hasta el fin de su vida. La adhesión de aquellos hombres,
que estaban enteramente entregados a su joven general, pareció peligrosa a
Sila. Y si Pompeyo no fue obligado a licenciarlos en África ya, como Sila
habría querido, tampoco obtuvo el triunfo, ni —lo que deseaba más aún— la
misión de reducir, en España, la sublevación del seguidor de Mario, Sertorio.
Pero el
regreso de Pompeyo con sus soldados constituía un elemento nuevo en la
situación política: aquel ejército, incluso desmovilizado, no por eso dejaba de
ser una posible garantía contra las fuerzas de que disponía el dictador. Y esto
explica por qué los nobles «adoptaron» a Pompeyo, que, sin embargo, en otro
tiempo se había rebelado contra la autoridad del Senado para unirse a Sila, y
le otorgaron el triunfo a pesar de éste (12 de marzo del 79). Al mismo tiempo,
los Metelos (a los que Pompeyo se hallaba más
estrechamente unido, a causa de su reciente matrimonio con Mucia)
patrocinaban la candidatura al consulado, para el 78, de un partidario de Sila,
M. Emilio Lépido, que, en cuanto estuvo seguro de su apoyo, se declaró violentamente
hostil a su antiguo amigo y trató de cristalizar a su alrededor todas las
oposiciones al régimen. Sorprendentemente, Sila no reaccionó, y no recurrió a
su acostumbrada brutalidad. Y, cuando el Senado le ofreció el gobierno de la
Cisalpina —lo que le colocaba en la obligación, para respetar sus propias
leyes, de abdicar la dictadura—, prefirió retirarse totalmente, el mismo día en
que fue elegido Lépido (probablemente, en julio del 79).
Retirado a
la Campania, a su villa de Cumas, entre las colonias que él había poblado con
sus veteranos, llevó durante un año una vida de inactividad, tal vez esperando
que fuesen a buscarle cuando la situación política de Roma hubiera empeorado lo
suficiente. Pero la muerte le sorprendió, en la primavera del 78, sin que
aquella esperanza (si la tenía) se hubiera realizado.
IV.
LA
REPUBLICA, EMPLAZADA
Lépido y
Sertorio
La dictadura
de Sila no había resuelto ninguno de los problemas esenciales, ni en el
interior —pues dejaba una ciudad abierta a todas las ambiciones, personales o
colectivas—, ni en el exterior —donde las victorias del dictador no habían
supuesto más que un respiro.
Los que
habían provocado su retirada, los oligarcas irreductibles, tuvieron que luchar
con dificultades en todos los frentes. En primer lugar, les fue necesario
«liquidar» a su inquietante aliado, Lépido, que, una vez en posesión de su
cargo y mediante un nuevo cambio, se alineó del lado de los «populares» contra
el otro cónsul, Q. Lutacio Catulo. Una revolución de
las gentes de Fiésole (Faesulae)
contra los antiguos soldados de Sila que habían recibido tierras en el valle
del Arno le dio ocasión de conseguir un ejército, que él utilizó para desafiar
abiertamente al Senado. Por último, éste tuvo que armar contra él al joven
Pompeyo, que reunió a sus propios veteranos y, atacando a Lépido por la
espalda, con ayuda de Catulo, le obligó a abandonar Italia y a refugiarse en
Cerdeña, donde murió muy pronto (otoño del 77).
Los pocos
partidarios de Lépido que no habían perecido abandonaron Cerdeña y se fueron a
España, donde, desde el año 83 y desde la toma del poder por Sila, un seguidor
de Mario, Sertorio, vivía la aventura más novelesca del mundo. Aquel caballero
de la Umbría, a quien Plutarco no dudó en consagrarle una Vida, había hecho su
aprendizaje de armas durante la guerra de los aliados, y, en el 83, los
gobernantes del partido de Mario le habían confiado la provincia de España
Citerior, mientras Sila nombraba, por su parte, para la misma provincia, a un
gobernador que no pudo ocupar su puesto. En el 81, sin embargo, Sertorio
abandonó España y, con unos compañeros fieles (tres mil, aproximadamente), se
embarcó en busca de asilo. Tras diversas peripecias, llegaron a la región de
Gades, donde unos piratas cilicianos, errantes por
aquellos lejanos parajes, les hablaron de un país misterioso, situado a diez
días de navegación (sin duda, las Canarias), y cuyo clima siempre igual así
como la fertilidad del suelo justificaban su nombre de Islas Afortunadas.
Sertorio se sintió tentado por la aventura, pero, tras reflexionar, renunció a
ella, y, dirigiendo sus barcos no hacia el Sur-Oeste sino hacia el Sur, llegó a
la Mauritania Tingitana. Allí, durante un año aproximadamente, Sertorio se crea
un Reino, alrededor de Tánger. Después, considerando favorable la situación en
España, partió para la Lusitania, desde donde le llamaban los indígenas sublevados
contra Roma. Durante siete años mantendrá a raya a los ejércitos enviados
contra él, primero por Sila y luego por el Senado, mandado aquél por Metelo Pío
y este por Pompeyo.
Sertorio
acertó a organizar entre las poblaciones indígenas un Imperio hispano-romano
que contribuyó poderosamente a la romanización de la península. Poco a poco, en
el Occidente mediterráneo crecía una nueva potencia. No era ya simplemente la
disidencia de un gobernador, sino un verdadero Estado independiente, que
comenzaba a tener una política exterior autónoma y amenazadora para Roma.
Sertorio contaba, como aliados, con los piratas —que habían llegado a ser
numerosos en el Mediterráneo, a pesar de las repetidas expediciones que contra
ellos organizaron, primero, P. Servilio Vatia (entre
el 77 y el 75), y luego, M. Antonio, que fracasó en una operación contra los
cretenses (en el 71)— y muy pronto con el propio Mitrídates, cuando decidió
volver a tomar las armas contra Roma.
Las
guerras contra Mitrídates
Sila, en su
prisa por volver a Roma para «restablecer el orden», había concertado con
Mitrídates, en Dardania, en agosto del 85, una paz
prematura. Había dejado en Italia a L. Licinio Murena con la misión de mantener
la paz. Pero Murena, en el 83, había iniciado las hostilidades contra el rey e
invadido el Ponto, comenzando así la segunda guerra contra Mitrídates. Sila
había cortado rápidamente aquellas ambiciones y enviado a Oriente a A. Gabinio para restablecer la paz, y Murena, de regreso en
Roma, había tenido que contentarse (en el 81) con un triunfo que enmascaraba
una desgracia.
Mientras
tanto, las intrigas de Mitrídates continuaban sosteniendo la agitación en Asia.
Instigado por él, su yerno, Tigranes, rey de Armenia había extendido sus
estados a expensas del Imperio parto y de algunos territorios en que se
mantenían, mal que bien, los últimos Seleúcidas. Después, a la manera de los
soberanos helenísticos, había trasladado su capital a una ciudad nueva, que él
fundó con el nombre de Tigranocerta. A continuación, había invadido la
Capadocia, a pesar de ser protegida de Roma.
Además,
Mitrídates se dedicaba a estimular a los enemigos de Roma en todos los sitios
en que le era posible: en Cilicia, en las fronteras de Macedonia y también en
España, donde entró en relación con Sertorio. La guerra tenía que estallar. La
ocasión se presentó con motivo de la sucesión de Bitinia: el rey Nicomedes III,
a su muerte, había legado aquel Reino al pueblo romano (finales de! 75 o
comienzos del 74), y el Senado señaló al gobernador de Asia, M. Junio, la
misión de recoger la herencia. Mitrídates decidió entonces adelantársele y
ocupó efectivamente el país, salvo la península de Calcedonia, que se convirtió
en el refugio de todos los «italianos» que huían ante el ejército real.
Dos
ejércitos romanos se encargaron de resolver una situación tan comprometida: uno
de los cónsules, L. Licinio Lúculo, recibió la provincia de Cilicia; el otro,
M. Aurelio Cota, la de Bitinia. Peto, en el primer choque, Cota fue derrotado y
obligado a refugiarse en Calcedonia, lo que tuvo, por lo menos, como consecuencia,
la inmovilización de Mitrídates por algún tiempo en el asedio de la ciudad.
Así, Lúculo pudo llevar a cabo la reunión de las tropas estacionadas en Asia
(entre ellas, las dos legiones del seguidor de Mario, Fimbria, que esperaban
que se decidiera su suerte), y, mediante su rápido avance en dirección a
Cícico, obligó al rey a levantar el sitio de Calcedonia. Mitrídates, cogido
entre Cícico, cuya inquebrantable resistencia valió a sus habitantes el
reconocimiento de Roma, y el ejército de Lúculo, tuvo que acabar retirándose,
perseguido por el romano, que le mató, según se dice, 10.000 hombres. Durante
el verano del 73, Lúculo ocupó Bitinia y emprendió, a través de Galacia, una
marcha que le llevó hasta las fronteras del Ponto, mientras que, en el mar, la
flota de Mitrídates era aniquilada ante Tenedo. La
ofensiva, paralizada algún tiempo por el invierno, se reanuda en la primavera
del 72, y Mitrídates, impotente para detener al romano, se ve obligado,
finalmente, a abandonar sus estados y a refugiarse en Armenia, junto a
Tigranes. Durante dos años, Lúculo se ocupa de organizar sus conquistas,
refrena enérgicamente la codicia de los publicanos, lo que le vale la profunda
enemistad de todos los caballeros. Después, a comienzos del 69, quiere llevar
aún más allá la conquista romana. ¿Mitrídates está en Armenia? ¿Tirídates se niega a entregarlo? Lúculo se apoderará de
Mitrídates y del Reino. Al principio, las operaciones se desarrollan con
ventaja de los romanos. En el otoño, cae la ciudad de Tigranocerta, pero esto
no es aún suficiente para el general, que se señala como próximo objetivo la
ciudad de Artaxata, en la montaña, sobre el Araxes, en la Gran Armenia. Esta audacia insensata marcó para
Lúculo el comienzo de los fracasos. Las tropas romanas, sometidas a un avance
sin fin, sufrieron un invierno precoz y acabaron negándose a ir más allá.
Mientras tanto, se le comunicó a Lúculo que ya no es gobernador de Cicilia: Q. Marcio Rege le sucede
por orden del Senado. Por último, recibe otra noticia: Mitrídates ha atacado de
nuevo, está a punto de recuperar el Reino del Ponto, y Tigranes, por su parte,
invade Capadocia. Abandonado por sus soldados, que ya no reconocen como jefe a
aquel imperator caído, Lúculo tiene que retirarse. Muy pronto se verá
obligado a transmitir sus poderes a Pompeyo, a quien la ley Manilia,
del 66, tras sus victorias decisivas sobre los piratas obtenidas el año
anterior, investirá con el mando supremo y el único de las operaciones contra
Mitrídates.
En la
dirección de la guerra, Pompeyo desplegó unas cualidades que le habían faltado
a Lúculo. Empezó por renovar con Fraates III, que reinaba ahora sobre los
partos, la alianza concertada anteriormente por Sila. Después, sabiéndose
protegido por su flanco derecho, invade la Pequeña Armenia, mientras Mitrídates,
incapaz de obstaculizar su avance, empleaba sus tropas en una guerrilla estéril
y, finalmente, se dejaba encerrar en un desfiladero en el que perdió 10.000
hombres y él mismo estuvo en peligro de ser capturado. Por segunda vez, el
Reino del Ponto era ocupado por los romanos. Pero Mitrídates ya no podía buscar
refugio en una Armenia donde Tigranes se hallaba en la necesidad de ganarse el
apoyo de los romanos para acabar con las dificultades que le producía la
rebelión de su propio hijo. Mitrídates huyó a Cólquide.
Pompeyo,
siguiendo los planes de Lúculo, pero con mayor prudencia, invadió entonces
Armenia, desde donde le llamaba el hijo rebelde de Tigranes. Este se sometió a
Pompeyo antes de la batalla decisiva, y, a ese precio, pudo conservar su trono,
pero como rey vasallo (otoño del 66).
Mas
Mitrídates no se declaraba vencido. Desde Cólquide había logrado, forzando el bloqueo naval romano, llegar hasta Crimea y poner en
pie un nuevo ejército, al que equipó a la romana. Acariciaba el proyecto de
remontar el valle del Danubio e invadir Italia por el Norte. A comienzos del
año 63 estalló una revuelta en el ejército del rey, y Farnaces, el hijo de
Mitrídates, obligó a éste a suicidarse, en Panticapeón.
Pero, en aquel momento, Pompeyo, vencedor de todo el Oriente, no se preocupaba
ya del viejo enemigo abatido.
Sertorio
Antes de
vencer a Mitrídates y de emprender la liquidación definitiva de los reinos de
Oriente, Pompeyo había sido encargado de pacificar España. Designado para aquel
mando por un Senado inquieto ante los progresos de Sertorio había cumplido
aquella tarea, a partir del 77, a pesar de que no ejercía ninguna magistratura.
El nombramiento era ilegal, pero venía impuesto por la lógica de las
instituciones de Sila y por el peso, cada vez mayor, de los precedentes.
Pompeyo, de todos modos, consiguió triunfar allí donde Metelo no llegaba a
obtener un resultado decisivo. Y, en el 74, puede considerarse que el poderío
de Sertorio está abatido definitivamente. La liquidación no era ya más que
cuestión de tiempo. En el 72, Sertorio, durante una orgía, es asesinado por su
lugarteniente Perpenna. Este, derrotado en una
batalla formal poco tiempo después, muere, y los archivos del «gobierno» de
Sertorio, seguidor de Mario, son inmediatamente quemados por Pompeyo, que,
mediante aquel gesto de apaciguamiento, pretende hacer olvidar definitivamente
el pasado y las intrigas subversivas cuyas pruebas constaban en ellos. Este
gesto contrastaba con el encarnizamiento de Sila en la persecución y
desenmascaramiento de sus adversarios, y sus consecuencias serán importantes: a
partir de entonces, la guerra civil irá acompañada, bastante extrañamente, de
clemencia. César llorará (sin demasiada hipocresía) por el desgraciado fin de
su rival. La clementia de César estará de
acuerdo con aquel clima nuevo, iniciado por Pompeyo en España. El princeps sustituye al tirano.
La victoria
de Pompeyo le dio, en la propia España, un gran ascendiente personal sobre unas
poblaciones profundamente disgustadas por la política brutal y cruel seguida
por Sertorio en sus últimos tiempos. Como los grandes pacificadores del pasado,
dispone la suerte de los pueblos y funda nuevas ciudades: Pompaelo (Pamplona), y, en la vertiente norte de los Pirineos, Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand de Comminges).
Espartaco
Pompeyo
volvía de España, en el 71, cuando le fue dado alcanzar otra victoria, o,
mejor, terminar una guerra a la que otro había estado a punto de poner,
felizmente, fin. En el 73 se había producido en la Campania una sublevación de
esclavos, acaudillada por un antiguo pastor tracio, que se había convertido en
gladiador, llamado Espartaco. La sublevación, iniciada por unos cuantos hombres
en una escuela de gladiadores de Capua, tomó en seguida una amplitud
extraordinaria. Las tropas enviadas contra los rebeldes fueron derrotadas, unas
tras otras, a medida que otros esclavos, rompiendo sus cadenas, se unían a
Espartaco. Este, a la cabeza de un enorme ejército, al que no podía abastecer
ni siquiera armar enteramente, había hecho el proyecto de subir hacia el Norte,
abandonar Italia e ir a establecerse en los países bárbaros, donde ya no
tendría dueños. Al final de verano del 72 había llegado hasta Módena, donde
venció a un ejército romano. Pero, interrumpiendo su marcha, había vuelto a
bajar, a lo largo del Adriático, tal vez para asegurar a sus hombres un
abastecimiento que no habría encontrado tan fácilmente en la Cisalpina. Roma,
ante aquella vuelta ofensiva, tomó medidas excepcionales, y el Senado designó
como único jefe contra los esclavos a M. Licinio Craso, el más rico de los
romanos, uno de los que no podían consolarse de los éxitos de Pompeyo, cuyos talento
y cualidades personales no igualaba. Por un momento, Espartaco, ante la amenaza,
quiso pasar a Sicilia, que era por excelencia el país de las sublevaciones de
esclavos. Pero los piratas con quienes había contado para el transporte no
cumplieron su palabra, y, además, el gobernador de la isla, Verres,
se hallaba vigilante. Espartaco tuvo que permanecer en Lucania.
Entre él y Craso se libró una guerra sin cuartel. Craso trató de encerrarle en
la península de Aspromonte, pero Espartaco se le
escapó, y Craso, dudando de su propia capacidad militar (que no era grande),
llamó a Pompeyo. Sin embargo, un súbito cambio de la situación, debido a la
llegada del procónsul de Macedonia, Terencio Varrón Lúculo, permitió a las
legiones aplastar definitivamente a las fuerzas de Espartaco, antes de que
Pompeyo hubiera vuelto de España. Por desgracia para Craso, una de las bandas
de Espartaco había logrado escapar, y fue Pompeyo el que en Etruria alcanzó
sobre ella la última victoria, la que ponía fin a la guerra. La gloria de haber
acabado con la pesadilla correspondió a Pompeyo. Para recompensar a uno y a
otro, el Senado les ofreció compartir el consulado para el año 70 —magistratura
que ni el uno ni el otro tenían derecho a pretender, legalmente, pero que los
dos aceptaron. Y aquellos dos hombres, a los que la Fortuna había heoho rivales y que se odiaban, fueron llevados juntos al
poder por un Senado que esperaba así neutralizar al uno con el otro, y que no
consiguió más que hacerlos cómplices.
Poco a poco,
las leyes de Sila iban siendo derogadas, bajo la presión popular y también ante
la fuerza, de los hechos. La agitación tribunicia se había reanudado, y se
dibujaba un movimiento cada vez más fuerte en favor de la restauración del
tribunado. Se comenzó por devolverle su lugar en la carrera de los honores, y
luego se le arrancó a Pompeyo, unos días antes de su elección al consulado, la
promesa de restablecer el derecho de veto, tal como existía antes de Sila, lo
que Pompeyo hizo en cuanto ocupó el cargo. El mismo Pompeyo y su colega Craso
restablecieron la censura: esto era una gran satisfacción dada a los
caballeros, porque, al no existir censores para determinar la lista de los
ciudadanos y su distribución en las clases censitarias, el orden ecuestre no
tenía ya base legal, y, sobre todo, aquel restablecimiento facilitaba el medio
de devolver a los publicanos la percepción de los impuestos abolidos por Sila y
que los censores resucitaban: como el diezmo de Asia, de donde procedían, en
gran parte, los beneficios de la institución ecuestre.
El
proceso de Verres.
Durante
aquel mismo consulado de Pompeyo y de Craso se llevó a cabo una reforma
judicial, impuesta por el escándalo de Verres, pero
tan de acuerdo con la política de los cónsules que no puede dudarse que se
trata de un artículo de un programa sabiamente calculado. El asunto de Verres sigue siendo célebre gracias a los libelos (no se
puede decir alegatos) de Cicerón. Verres, antiguo
propretor de Sicilia, seguidor arrepentido de Mario y partidario de Sila, había
gobernado su provincia desde el 73 al 71 y, allí, con la complicidad de la gran
burguesía local y de innumerables agentes, siempre al acecho de una operación
turbia, había acumulado no solamente grandes sumas de dinero sino colecciones
de obras de arte, estatuas, plata labrada, que le facilitaban ojeadores sin
escrúpulos. Había especulado con todo, pero, especialmente, con el trigo —en lo
que no hacía más que atenerse a una tradición que no murió con él. Cicerón le
acusa también de crueldades contra las personas, de sicilianos notables y de
ciudadanos romanos. Pero, en este punto, las pruebas de la acusación tal vez no
sean tan sólidas como pretende hacerlo creer la elocuencia de Cicerón. Las
circunstancias que acompañaron la pretura de Verres (la guerra de los esclavos, la amenaza constituida por los piratas, que
encontraban simpatías y alianzas un poco en todas partes, la actividad antirromana de los agentes de Mitrídates en los países
griegos) acaso expliquen la severidad de que dio muestras el gobernador y
también la tranquilidad de la isla durante aquel período turbulento.
Como quiera
que sea, C. Verres había sido un gobernador de
indudable falta de honestidad, y la opinión pública de Sicilia le maldecía
(aunque los siracusanos le hubieran levantado una estatua). Los sicilianos
rogaron que los defendiese a Cicerón, que había sido cuestor en Lilibeo algunos
años antes (en el 75) y había dejado un excelente recuerdo entre sus administrados.
La defensa de Verres corría a cargo de Hortensio Hortalo, el más grande orador de la nobleza. En aquel
asunto, Cicerón era menos el abogado de los sicilianos que el de los
publicanos, que facilitaron su información en el lugar de los hechos, y,
naturalmente, daban por descontada una condena de Verres que desacreditaría a la nobleza y permitiría dar paso a la ley de reforma de
los tribunales, abriendo, de nuevo, las quaestiones a los caballeros. Su cálculo resultó exacto. Verres,
abrumado desde el primer día del proceso por los testimonios reunidos por
Cicerón, no esperó la continuación de los debates y se desterró
voluntariamente. Cicerón no había pronunciado más que el primero y menos
importante de los discursos que había preparado. Publicó los otros, y la
impresión producida sobre la opinión fue tan fuerte que dio lugar, a finales
del mismo año 70, al voto de la lex Aurelia que prescribía, en adelante,
el reclutamiento de los jurados de la siguiente forma: un tercio entre los
senadores, otro tercio entre las centurias ecuestres y el otro entre los
«tribunos del tesoro», categoría de ciudadanos que poseían el censo ecuestre
sin tener el título de caballeros. Así, el poder judicial volvía, casi
exclusivamente, a los ciudadanos que detentaban la mayor parte de la fortuna
pública, y no ya a los que tenían el poder político, lo que equivalía a volver
al Estado tripartito anterior a las leyes Cornelias.
La consecuencia fue extraída, tres años después, por L. Roscio Otón, que
devolvió a los caballeros el privilegio, anulado por Sila, de disponer de
asientos especiales en el teatro.
La «rogatio» de Gabinio.
En el mismo
año, una rogatio presentada por el tribuno A.
Gabinio pedía la institución de un mando único contra los piratas —aquel azote
que paralizaba completamente la vida comercial en todo el Mediterráneo. Gabinio
no había pronunciado nombre alguno, pero todos pensaban en Pompeyo. Los poderes
extraordinarios que se otorgarían al general encargado de aquella misión le
convertirían en el verdadero dueño del Estado: era la consecuencia lógica de
aquella evolución cuyo carácter fatal no puede menos de señalarse. Esta vez, el
Senado se mostró hostil a la rogatio, y
Gabinio tuvo que hacerla votar por una asamblea popular (enero del 67).
Es muy
probable que la ley de Gabinio hubiera sido preparada no sólo con la
conformidad de Pompeyo, sino con la de los caballeros, que necesitaban
restablecer la seguridad para las exigencias del comercio. No puede, por tanto,
sorprender que la cotización del trigo, que había subido antes de la entrega de
la moción, disminuyese bruscamente después de haber sido votada.
Las
operaciones de Pompeyo contra los piratas se desarrollaron con la mayor
rapidez, y el éxito fue total. En tres meses se apoderó de 846 barcos, hizo
20.000 prisioneros, mató a 10.000 hombres y ocupó 12o plazas fuertes. La paz
había vuelto al mar.
También la
ley propuesta por Manilio, uno de los tribunos que
ocuparon el cargo el 10 de diciembre del 67, y que confería a Pompeyo el mando
de la guerra contra Mitrídates y el gobierno de todas las provincias asiáticas,
planteó, con más urgencia que nunca, el problema constitucional. Pompeyo era,
para todos, el «salvador» del Imperio. Cicerón, en el discurso que pronunció
«Sobre el imperium de Cn. Pompeyo, en favor de la
rogado de Manilio», se atrevió a decir lo que todos
pensaban: que los intereses económicos vitales de Roma dependían de la pronta
conclusión de la guerra contra Mitrídates. Si, en los años precedentes, el
Senado había puesto fin al mando de Lúculo, los generales que le habían
sucedido, Q. Marcio Rege y M. Acilio Glabrión, no parecían capaces de forzar la victoria. El tiempo apremiaba. La
solución que el Senado no había sabido encontrar dentro dejas formas
constitucionales tenía que ser impuesta desde fuera, mediante un plebiscito. No
dejaba de haber Padres que comprendiesen aquel lenguaje. Muchos de ellos
estaban interesados indirectamente en las sociedades de publicanos, y si, como
oligarcas, protestaban contra la rogatio, como
hombres de negocios no podían menos de aprobarla. Por otra parte, Pompeyo había
demostrado que no sería un nuevo Sila, y ya las palabras de Cicerón permitían
adivinar la alianza que se establecía entre los caballeros y una parte, por lo
menos, de los senadores en torno a aquel princeps benévolo que la Fortuna enviaba a Roma. Por su parte, César defendió también la
moción de Manilio, ganándose el reconocimiento de Pompeyo,
nueve años mayor que él. Se votó la ley, y Pompeyo partió para el Asia, donde,
como hemos visto, consumó la derrota de Mitrídates antes de resolver la suerte
de los países asiáticos. No volvería hasta enero del 61, y, durante aquel
tiempo, dos hombres se habían impuesto a la atención de Roma: uno, Cicerón, que
ocupaba el primer plano, y el otro, César, haciendo ya que se hablase de él,
pero, sobre todo, preparándose para desempeñar, en un próximo futuro, el papel
de protagonista.
La
conjuración de Cadlina.
Cicerón, un
pequeño burgués de Arpinio (la patria de C. Mario),
fue el primero de su linaje que entró en el Senado. No pertenecía, pues, a la nobilitas, sino a la institución ecuestre, lo que es
significativo si se piensa que uno de los más graves problemas de aquel tiempo
fue, precisamente, el reparto del poder entre los «nobles» y los caballeros.
Formado desde su juventud en las disciplinas que conducían a la vida pública,
había frecuentado a los supervivientes del siglo pasado, del tiempo anterior a
los Gracos, que fue siempre, a sus ojos, el «siglo de
oro» de la República. Pero, sobre todo, se había dedicado a la elocuencia con
una pasión casi exclusiva. Sin duda, llega a considerar el arte oratoria como
un medio de acción que permite ayudar a sus amigos y, de un modo más general, a
los ciudadanos en peligro ante los jueces, y que asegura autoridad y prestigio
ante el pueblo y en el Senado. Pero la elocuencia, para él, es más aún: es un
medio de expresión personal. Su temperamento es el de un artista para quien los
valores más altos son los de la belleza. Cicerón, será poeta tanto como orador,
y se esforzará por formular, en los tratados que compondrá sobre el arte
oratoria (especialmente, el De Oratore), las
condiciones necesarias para alcanzar esa emoción de la belleza que, mediante la
palabra, arrastra a los espíritus: «ser útil» está bien, pero el verdadero fin
(la condición misma de la utilidad) es el de «agradar» (delectare) en el
sentido más amplio, hacer que el discurso sea no ya sólo grato sino delicioso.
Cicerón
aporta otra cosa más a aquella Roma cuyos valores tradicionales están como
pervertidos, donde el deseo de gloria se ha convertido en vulgar ambición,
donde el prestigio pertenece al que ha matado, en batalla formal, el mayor
número posible de enemigos y arrastra, detrás del carro de su triunfo, el botín
del mayor número de saqueos. Un verso del poema que consagró a su consulado
resume, torpemente, aquella transposición ideal: «que las armas desaparezcan
ante la toga, y el laurel ante la estimación». Quiere decir que el mérito
supremo no es el del conquistador, sino el del prudente magistrado, previsor,
preocupado por salvar la paz, por mantener el equilibrio de la ciudad, y que lo
consigue por la fuerza de la palabra, por su poder persuasivo. Se comprenderá
mejor la importancia de esta máxima, si se recuerda la experiencia, muy
cercana, de Sila, las proscripciones y las matanzas, y también todas las
cobardías y las intrigas cometidas en torno al poder y al dinero. Es un ideal
nuevo que ilumina el final de la República. La figura del orador —es decir, del
verdadero hombre de Estado, en oposición al imperator, que no tiene más
armas que las de sus tropas— se levanta como la imagen de la esperanza. Se
comprende también por qué Cierón se sentía tan
próximo a Pompeyo —que no era un orador, ciertamente, sino un hombre de
guerra—: porque, en sus conquistas y en las expediciones que dirigía, se
mostraba infinitamente más humano y más respetuoso de los seres que los otros
generales. La forma en que había establecido a los piratas en territorios en
los que no se verían reducidos a la miseria, así como la reputación de clemencia
que se había conquistado, atraían la simpatía de Cicerón y correspondían al
nuevo ideal que éste proponía a los romanos.
Por una
ironía de la Fortuna, Cicerón iba a tener que hacer el experimento de su propio
ideal en el curso de una crisis bastante grave, la conjuración de Catilina. En
ausencia de Pompeyo, la vida política proseguía con sus habituales peripecias.
Todos los años, con las elecciones, se renovaban las maniobras y la intriga. La
elección de los cónsules para el 65 había sido anulada, con gran indignación
por parte de Craso, entonces censor, que decidió imponerla mediante un golpe de
fuerza y organizó en torno a él una conjuración en la que participaban C.
Antonio Híbrida (futuro colega de Cicerón en el consulado, en el 63), C. Julio
César, a quien sus deudas ponían a merced de Craso, acreedor suyo por enormes
sumas, P. Sitio, un caballero de la Campania que, más adelante, gracias al
favor de César, haría una extraordinaria carrera en África, un joven atolondrado,
Cn. Calpurnio Pisón, y, por último, un noble arruinado,
L. Sergio Catilina, figura siniestra, que había torturado personalmente, en
condiciones abominables, a Mario Gratidiano, seguidor
de C. Mario, en el tiempo de las proscripciones, y cuya vida privada estaba
manchada por los más graves crímenes. Craso proyectó con aquellos amigos el
plan de asesinar, el 1.° de enero del 65, a los nuevos cónsules; después, él
sería proclamado dictador, y la aventura de Sila volvería a empezar, esta vez
con César como señor de la caballería. Craso no había tenido en cuenta a
Pompeyo en su plan, de estrechos horizontes. Pero Pompeyo ni siquiera tuvo que
intervenir, porque el complot fue descubierto incluso antes de haber tenido un
comienzo de ejecución. Los cónsules tomaron precauciones y no pasó nada. Y
tampoco pasó nada el 5 de febrero, que era el segundo día elegido por los
conjurados, tras el fracaso del 1.° de enero. Catilina, decepcionado, preparó,
por su parte, la toma del poder, y, para empezar, se presentó como candidato a
las elecciones del 64 para el 63, en las que fracasó; candidato de nuevo en el
64, esta vez tenía como competidor a M. Tulio Cicerón. Este, que había
comenzado su carrera prestando a los Metelos el
servicio de defender a Sex. Roscio de Ameria, se
había separado de la nobilitas al tomar
partido por Pompeyo. Era considerado como el portavoz de los caballeros, a
favor de los cuales había sido elaborada la lev Manilia.
Los «populares», por su parte, recordaban que Cicerón se había atrevido a
desafiar a Sila en la época de su omnipotencia, y algunos seguían profesándole
sus simpatías. Tenía en contra la facción de Craso, que apoyaba, un poco obligadamente,
a César. Craso bacía campaña en favor de Antonio Hibrida y de Catilina, sus
«amigos» de la conjuración precedente. Cicerón, en un discurso que pronunció
«in toga candida» (con la toga blanqueada de tiza que
el candidato vestía durante el período electoral), denunció las intrigas
ilegales de los dos hombres, y aquel discurso le valió, sin duda, el apoyo de
algunos optimates, hasta el punto de que Cicerón y C. Antonio fueron elegidos,
el primero con una mayoría muy amplia, y el segundo obteniendo sólo una ventaja
de algunos votos sobre Catilina.
Este no se
declaraba vencido. En los comicios de julio del 63 era, de nuevo, candidato.
Tenía en contra al jurisconsulto Servio Sulpicio Rufo, así como a un noble sin
gran relieve personal, D. Junio Silano, y, sobre todo, a L. Licinio Murena,
antiguo legado de Lúculo en Oriente. Entre ellos, Catilina se presentaba como
el defensor de los humildes, a los que Cicerón acababa de defraudar al obtener
mediante la fuerza de su elocuencia que fuese rechazada la ley agraria
propuesta por el tribuno Rufo. Prometía la revisión de las deudas, una nueva
ley agraria, en resumen, una revolución social, tanto como política. Pero, en
el curso de las elecciones, que aquel año tuvieron lugar en septiembre,
Catilina fue derrotado otra vez. Los dos cónsules del 62 serían Silano y
Murena. La perspectiva de un proceso de ambitu (que fue, efectivamente, intentado contra Murena, pero en el que Cicerón,
defendiendo a éste, obtuvo la absolución —finales de noviembre del 63) no
bastaba pata consolar a Catilina, que decidió ya alcanzar la satisfacción mediante
la violencia, puesto que el acceso legal al poder le estaba cerrado.
Empezó por
reunir a su alrededor a un cierto número de cómplices: todos los nobles
defraudados en sus ambiciones por cualquier motivo, algunos que se habían
arruinado, inútilmente, por satisfacerlas o por su incapacidad para administrar
sus fortunas, y muchos otros, entre los caballeros y la burguesía de las
pequeñas ciudades italianas, que padecían dificultades económicas. Las
condiciones de la economía y, especialmente, de la agricultura italiana habían
multiplicado el número de los deudores insolventes. La concurrencia del trabajo
servil, la concentración de la producción en unas pocas manos hacían difícil la
vida de los pequeños propietarios. Aquellas dificultades pesaban fuertemente
sobre los colonos establecidos por Sila en tierras que no alcanzaban a
cultivar. Tales colonos, antiguos soldados, se acostumbraban mal a la escasez.
Entre ellos reclutará Catilina, especialmente en Etruria, la gran masa de su
ejército.
La
conjuración se organizó en septiembre. En aquel mismo mes, Cicerón había sido
informado de ella, gracias a la indiscreción de un cómplice, el cual, para
calmar a su amante que se mostraba impaciente por recibir el dinero, le
descubrió todo el asunto y le dijo que, gracias a Catilina, ella y él serían
ricos muy pronto. La dama, inquieta y deseando hacerse pagar el secreto que le
había sido revelado, fue a reunirse con el cónsul y, durante toda la crisis,
ella le venderá así valiosas informaciones. Pero Cicerón no tenía las pruebas
necesarias para justificar una acción, por lo cual se limitó, el 23 de
septiembre (el mismo día en que nacía el futuro Augusto), a informar al Senado
acerca de lo que él sabía, pero nadie tomó la cosa en serio. Sólo un mes
después, en la noche del 20 al 21 de octubre, se produjo un hecho nuevo: Craso,
M. Marcelo y Metelo Escipión se presentaron en casa de Cicerón y le entregaron
unas cartas que habían sido depositadas en sus domicilios por un desconocido.
Aquellas cartas, sin firma, les invitaban, a ellos y a algunos otros, a
abandonar la ciudad lo más pronto posible y a ponerse a salvo. Al día siguiente
por la mañana, Cicerón reunió al Senado e hizo dar lectura a aquellas cartas.
Añadió algunas precisiones, diciendo que, según sus informaciones, Manlio, un
lugarteniente de Catilina, se rebelaría el 27 de octubre; el propio Cicerón
sería asesinado el 28, y Preneste ocupada el 1.° de
noviembre. Tras una noche de reflexión, los senadores votaron el senatus-consultum ultimum.
De todos
modos, Cicerón prefería prevenir que curar y confió en intimidar a los
conjurados con la amplitud de las medidas que hizo adoptar inmediatamente:
levas de soldados, ocupación militar de la Campania, donde los conjurados
pensaban provocar la rebelión de los gladiadores de Capua. Pero Catilina no se
deja intimidar. El 8 de noviembre, intenta matar a Cicerón. Unos asesinos se
presentan en casa de éste, al alba, con el pretexto de saludarle, como la
costumbre ordenaba. Cicerón había sido avisado del peligro, y los enviados de
Catilina no pudieron entrar. Algunas horas después, el cónsul pronunciaba en el
senado la primera Catilinaria. Quería obligar a Catilina a descubrir su juego,
a declararse por sí mismo enemigo de Roma. Aquella misma noche, Catilina
abandonaba la ciudad y se reunía, en Etruria, con el ejército de Manlio. Y, al
día siguiente, Cicerón explicaba al pueblo la verdadera situación. El sabía que
la mayoría de los conjurados había quedado en Roma, y que éstos intentarían
provocar un movimiento popular. Cicerón pronunciaba aquel discurso para
impedirlo, y también porque, respetuoso de las leyes y del espíritu de las instituciones,
no ignoraba que el pueblo era el juez supremo y el último depositario del
poder. Aquel pueblo debía integrarse, a toda costa, en el «partido del orden».
Catilina y los suyos pretendían que su acción no tenía otro objetivo que el de
defender a los humildes y a los desgraciados.
Cuando
Catilina hubo alcanzado el campamento de Manlio, el Senado le declaró enemigo
público. El otro cónsul, Antonio, fue invitado a emprender operaciones contra
él. Pero la conjuración no había sido destruida. La víspera de las Saturnales,
uno de los nuevos tribunos, M. Calpurnio Bestia, que
era también uno de los conjurados, debía acusar a Cicerón ante la asamblea de
la plebe y, a la noche siguiente, comenzaría el incendio de la ciudad y la
matanza de senadores. Catilina entraría a la cabeza de su ejército en una
ciudad tomada ya por sus agentes del interior. Mientras tanto, el principal
agente de Catilina, Léntulo, consideraba útil
concertar con unos diputados alóbroges, que se encontraban en la ciudad, una
alianza en buena y debida forma. Pero los alóbroges, en principio dispuestos,
hablan del asunto con su «patrono» romano, Q. Fabio Sanga. Cicerón fue
informado, de modo que, en la noche del 2 al 3 de diciembre, una operación de
policía permitió detener, en el puente Milvio, a los
alóbroges, debidamente advertidos, y encontrar en sus equipajes el propio texto
del contrato firmado por los conjurados. Inmediatamente, los culpables son
detenidos y, por la tarde, Cicerón informa de la situación al pueblo en la
tercera Catilinaria. Quedaba por decidir qué conducta seguir con los
conjurados. Los que estaban en Etruria, con las armas en la mano, eran enemigos
del Estado, «extranjeros» con los que se estaba en guerra. Pero, ¿y los otros,
los que habían sido confiados a la custodia de particulares? Cicerón plantea la
cuestión en el Senado el día 5. Es el tema de la cuarta y última Catilinaria.
La sesión
del Senado fue larga, y las opiniones, encontradas. Los «aristócratas» pidieron
la muerte. César, a quien se consideraba desde hacía mucho tiempo como el jefe
de los «populares», se inclinó por la clemencia. Bastaría con relegar a los
culpables a los municipios o a las colonias. La decisión fue provocada por el
discurso de Catón (el futuro «Catón de Utica»), el mismo que acababa de ser el
acusador de Murena y se mostraba como el más intransigente de los doctrinarios:
el Senado votó la pena de muerte. Y Cicerón, unas horas después, la hizo
ejecutar. Los cinco conjurados más notables —Léntulo. Cetego, Estatilio, Gabinio
y Cepario— fueron estrangulados en el calabozo del Tullianum. Un poco más de un mes después, a finales de
enero, Catilina, que se había puesto a la cabeza de su ejército, se veía
obligado a entablar una batalla formal contra las fuerzas del Senado. El choque
tuvo lugar en Pistoia. Los rebeldes fueron aplastados. Manlio y Catilina
perecieron combatiendo. El consulado de Cicerón había terminado el 29 de
diciembre. Era Antonio, su colega, el que, con una prórroga como procónsul,
mandaba el ejército que venció a Catilina. Antonio, ciertamente, no asistió al
combate, y se evitó la violencia de tener que enviar directamente a la muerte
al que había sido su amigo.
De aquella
aventura, que la elocuencia de Cicerón y también el genio de Salustio han
magnificado para nosotros hasta convertirla en un acontecimiento mayor de aquel
tiempo, el régimen oligárquico salía, aparentemente, fortalecido, puesto que,
esta vez, no había sido necesario recurrir a un «salvador», y el Senado se negó
a llamar a Pompeyo, a pesar de que así lo había propuesto una rogado del
tribuno Q. Metelo Nepote, antiguo legado de Pompeyo, vuelto de Oriente para
hacerse elegir tribuno y totalmente decidido a trastornar el juego de las instituciones
aristocráticas. Pero Nepote, que había apoyado su rogado con una demostración
de violencia en el Foro, tuvo que huir sin haber obtenido nada. Ya el 29 de
diciembre, cuando Cicerón se proponía pronunciar un discurso celebrando su acción
contra Catilina, Nepote se había opuesto, y Cicerón había tenido que
conformarse con el breve juramento habitual cuando un cónsul cesaba en su
cargo.
La vuelta
de Pompeyo.
Antes de su
partida para Oriente, Pompeyo era el personaje más prestigioso del Estado, pero
los inmensos servicios que había prestado después tal vez no habían aumentado
aquel prestigio tanto como habría merecido la importancia de las conquistas y
de las anexiones llevadas a cabo por él en Asia: Siria (en el 64), pacificación
de Palestina y toma de Jerusalén (durante el verano del 63), creación de las
provincias de Bitinia y de Siria, influencia romana extendida sobre Armenia, y
consolidada en la Capadocia y en la Comagene. Cicerón, a pesar de los títulos
de Pompeyo para merecer el reconocimiento de Roma, había conquistado, por otros
métodos, el derecho de oírse proclamar «padre de la patria» y devuelto alguna
esperanza a los que, entre los Padres, no creían que el establecimiento de una
dictadura militar fuese una fatalidad ineluctable. A esto se debía,
probablemente, la maniobra de Nepote, y también el despecho manifestado por
Pompeyo respecto a Cicerón, quien, en cierto modo, si no le había arrebatado su
victoria, se la había, por lo menos, disminuido. Catilina no era más que un
aventurero sin relieve, desde luego, pero la importancia real de su intentona
no es tan digna de ser tenida en cuenta como la forma en que reaccionaron ante
ella las diferentes clases de la ciudad. Las campañas de Pompeyo se habían
desarrollado lejos; el combate, secreto o manifiesto, entre Catilina y Cicerón
se había desarrollado a los ojos de todos. No es sorprendente que los Padres
exagerasen (desmedidamente, dicen algunos) el mérito de Cicerón, en atención a
que el orador les había restituido la República y a muchos incluso les había
salvado la vida. Así, cuando Pompeyo, a comienzos del año 61, regresó a Roma,
ni siquiera intentó conservar su ejército y lo desmovilizó, de acuerdo con la
ley, en espera del día del triunfo. La aventura de Sila no volvería a empezar.
Y a Pompeyo cupo el honor de haber comprendido que la situación era, tras el
consulado de Cicerón, muy diferente de lo que había sido bajo la «tiranía»
popular de Cinna.
El primer
triunvirato.
En realidad,
ni la derrota de Catilina ni las victorias de Pompeyo habían resuelto los
problemas romanos. Parecía haberse alcanzado un equilibrio momentáneo, pero sin
reformas profundas no podía resolverse nada: «enjambrazón» de la plebe en unas
colonias que, esta vez, se fundarían efectivamente, y reorganización de los
gobiernos provinciales, a fin de poner término a la descarada explotación de
los territorios del Imperio por algunos senadores y por el conjunto de los
publicanos. Estas reformas no podían abordarse realmente sin comprometer aquel
precario equilibrio que Cicerón llamaba, con un nombre tradicional pero
renovado por él, concordia ordinum (el acuerdo
o la concordia de los órdenes). Concordia que sería muy difícil mantener cuando
los intereses vitales de esta o de la otra clase se viesen amenazados. Cicerón
estaba persuadido de que la fuerza de la palabra y la claridad de las razones
bastarían para mostrar la Verdad —opinión de filósofo, dependiente, en último
análisis, del optimismo «socrático» (aunque las reservas de Cicerón respecto a
Sócrates no le permitían aceptar dócilmente las lecciones del socratismo),
reconsiderado según las necesidades de la acción.
Pero en
torno a Cicerón, la acción imponía necesidades cada vez más urgentes. No sólo
persistían los problemas profundos, sino que se planteaban otros nuevos, que se
referían más a las personas que a los principios y que era preciso resolver lo
más rápidamente posible. Pompeyo, a su regreso de Oriente, había tenido que
repudiar a su mujer, Mucia, que era medio hermana de
los Metelos, lo que había alejado a Pompeyo del clan
de los oligarcas, obligándole a buscar en otra parte los apoyos que le
permitiesen alcanzar lo que para él era absolutamente indispensable: hacer
ratificar sus actos por el Senado y obtener tierras para dotar a sus veteranos.
Por otro lado, el jefe, por lo menos nominal, de los «populares», Craso,
después de su consulado común, estaba tan indispuesto con él que no había dudado
en huir a Macedonia cuando Pompeyo desembarcó en Italia. Cuando regresó, seguro
ya de que Pompeyo no sería un nuevo Sila, se dedicó a entorpecerle en todo lo
que hacía. Quedaba un hombre que no estaba irremediablemente comprometido con
nadie, pero que pasaba por ser un «demócrata» convencido a causa de sus lazos
familiares y de la resistencia que en otro tiempo había opuesto a Sila, así
como a juzgar por su actitud en el momento de la conjuración de Catilina. César
aún no se había hecho tan notable que pudiera ser considerado como un rival
para Pompeyo. En relación con aquel hombre prestigioso, de más edad que él,
César se había mostrado siempre respetuoso, y su propia carrera se desenvolvía
en unas condiciones que le permitían conservar, en el juego de las ambiciones,
una total independencia —si se exceptúa la aparente dependencia en que sus
deudas le colocaban respecto a Craso, y si se admite, desde luego, que éste,
con la esperanza de cobrar lo que había adelantado, no podía menos de servir a
César en lugar de ser servido por él.
César
ejerció la pretura en el 62. Desde el 63 era pontífice máximo, y había obtenido
aquella distinción, generalmente concedida a un anciano, cuando aún no había
cumplido los cuarenta años. Como pretor, se había comprometido, desde luego, en
el asunto de la rogatio de Metelo Nepote, pero
mientras éste huía cerca de Pompeyo, César permanecía en Roma y obedecía las
órdenes del Senado, hasta el punto de merecer, unos días después, elogios
oficiales. Y sabía ganarse amigos en todas partes. Así, al final de su pretura,
había contribuido a sacar de un mal paso a P. Clodio Pulcro —un cuñado de Metelo Célor—, mientras Cicerón, que hasta entonces había
tenido en Clodio a un amigo, había hecho de él un enemigo mortal. Clodio, que
era, según se cree, el amante de Pompeya, la mujer de César, había aprovechado
la fiesta de la Buena Diosa, que se celebraba aquel año (en los primeros días
de diciembre) en la casa de César, para introducirse clandestinamente junto a
su amante. Pero había sido sorprendido, y el escándalo había sido tanto mayor
cuanto que, durante la ceremonia, no había sido admitido ningún hombre. Era un
sacrilegio. Los oligarcas ordenaron una investigación. Clodio: fue llevado a
juicio. César se limitó a repudiar a Pompeya, pero no declaró en el proceso contra
el culpable. Cicerón, por el contrario, destruyó, mediante un testimonio del
que habría podido prescindir, la coartada presentada por Clodio. Este no fue
condenado porque compró a los jueces, pero no perdonó a Cicerón aquel acto
inamistoso. Desde entonces, se ensañó contra el orador, lanzándole en el Senado
frases hirientes, a las que Cicerón no dejaba de responder. Clodio preparaba su
venganza. Y César, que lo sabía, mantenía en reserva aquella arma contra el
vencedor de Catilina.
Mientras
tanto, César, después de su pretura, se fue a gobernar la España Ulterior como
propretor y, en el momento en que Pompeyo celebraba en Roma un triunfo que duró
dos días (28-29 de septiembre del 61), él se iniciaba en la administración de
una provincia, se ganaba el afecto y el reconocimiento de la burguesía y de la
nobleza indígenas, y también hacía el aprendizaje de la guerra «colonial»
contra los hombres de las montañas de Lusitania, llevando a cabo incluso
operaciones «anfibias», de las que se acordará durante su conquista de las Galias.
Al volver de su provincia en el mes de julio del 60, tras haber rehecho sus
finanzas mediante el botín arrebatado a los «bandidos» lusitanos, presentó su
candidatura al consulado. Pero es lícito pensar que no lo hizo sin antes haber
concertado con Pompeyo y Craso aquel acuerdo secreto qué en la historia se
conoce con el nombre de «triunvirato», y cuya finalidad era la de poner a
disposición de cada uno de los tres partícipes, para los designios que él
pudiera proponerse, los medios de todos. A partir de entonces, intervendrán en
la vida pública no ya tres «órdenes», como antes, sino una facción, la de los
triunviros, y los pocos aristócratas que permanecen agrupados en torno a Catón.
Los publicanos, la gran masa de los caballeros, seguirán las consignas de
Craso. La muchedumbre romana obedecerá a César o a su agente, el demagogo
Clodio. Pompeyo, por algún tiempo aún, dispone de los veteranos de su ejército
y de su prestigio en toda Italia, así como de su «clientela» provincial. Pero
en el seno del triunvirato, los tres cómplices no son iguales. Pompeyo y Craso
desconfían el uno del otro; su reconciliación ha sido obra de César y sólo
gracias a él subsiste. César es realmente el centro de la combinación, y
también el que más espera de ella, por ser el que menos aporta. Para empezar,
aquello le valió el consulado, una elección triunfal, obtenida a una edad
mínima, y también —pero esto Roma no lo comprendió más que poco a poco— la
seguridad de poder realizar sin obstáculos las reformas indispensables.
El consulado
de César (59 a. de C ) se caracterizó por una intensa actividad legislativa,
sólo comparable a la de Sila. En primer lugar, hizo votar una ley de repetundis, que regulaba el funcionamiento general de
la administración pública, tanto en Roma como en las provincias, ponía a los
provinciales a salvo de la arbitrariedad de los gobernadores y preveía fuertes
multas contra los culpables. Después presentó una ley agraria que, votada en
dos tiempos, a pesar de la oposición de Catón y del segundo cónsul, Bíbulo,
obligaba a los senadores a prestar el juramento de aplicarla e incluyó (en su
segunda versión) el reparto del ager Campanas,
que los aristócratas habían conseguido evitar hasta entonces. Pero César no se
hacía ilusiones: una vez que su consulado terminase, los senadores se ingeniarían
para anular aquellas saludables leyes, y todo volvería a empezar. Así, como
medida de precaución y para evitar una posible coalición contra él,
yugulándola, obtuvo dos decisiones: de una parte, tras un plebiscito depositado
por el tribuno Vatinio, amigo suyo, César consiguió
que se le confiase, para cinco años, el gobierno de la Galia Cisalpina y del
Ilírico, con tres legiones —el Senado no se atreve a oponerse a aquella designación,
sino que, por el contrario, a las dos provincias se añade la Galia Narbonense,
y una cuarta legión, a las tres primeras. De otra parte, permite la adopción de
P. Clodio por un plebeyo —adopción totalmente ficticia, que no tenía otra
finalidad que la de abrir a Clodio, nacido en la gens patricia de los Claudii, el acceso al tribunado de la plebe. Así, cubierto
personalmente por su imperium proconsular, dejaría en
Roma un aliado turbulento, capaz de inquietar a cualquiera que proyectase
alguna maquinación contra él, y, en especial, a Cicerón y a Catón. Por último,
para establecer entre Pompeyo y él unos lazos más personales, da a éste la mano
de su hija Julia. Así, mientras él estuviese ausente de Roma, tendría en la
ciudad un aliado fiel.
Antes de
partir, César hizo eliminar o reducir al silencio a los dos únicos adversarios
a los que aún podía temer. P. Clodio, elegido tribuno el año anterior y que
entró en posesión de su cargo el 10 de diciembre del 59, fue el instrumento de
que se sirvió. En aquel momento, la isla de Chipre estaba ocupada por un
hermano del rey de Egipto, Ptolomeo Auletes. Después
de muchas peripecias, este último acababa de ser reconocido por los romanos,
oficialmente, como rey de Egipto. La anexión de Chipre sería como el precio que
pagaría por aquel servicio. Clodio hizo que la anexión se decidiese mediante un
plebiscito, y Catón, en contra de su voluntad, fue el encargado de hacerla
efectiva. Al mismo tiempo, tenía que restablecer la concordia y la paz interior
en la ciudad de Bizancio.
En cuanto a
Cicerón, sería eliminado por otro procedimiento. César, que sentía por él
estimación e incluso amistad, habría querido atraérselo. Hasta trató de
incluirle en el pacto con Pompeyo y Craso; después, le ofreció ser su legatus. Pero Cicerón se negó obstinadamente, pues no
quería hacer nada que pudiese desmentir su pasada política y contribuir a
comprometer el equilibrio de las instituciones. César tuvo que resignarse,
entonces, a lanzar contra él al tribuno que había jurado su ruina. En el mes de
febrero, Clodio presentó dos leyes, una decretando que se persiguiese a todo
magistrado que hubiera hecho ejecutar sin juicio a un ciudadano romano, y otra
atribuyendo a los cónsules del año, a la salida de su cargo, las provincias de
Cilicia y de Macedonia. Aquellas dos medidas, aparentemente sin relación, eran,
sin embargo, complementarias. Los dos cónsules del 58 —uno, A. Gabinio, fiel
lugarteniente de César, y otro, L. Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de César desde el año anterior— deseaban
vivamente aquellas importantes provincias, de las que pensaban sacar gloria y
provecho. Era el precio que Clodio pagaba por la ayuda que ellos podrían
prestarle contra Cicerón. Efectivamente, la lex de capite civis romani fue votada
por el pueblo a principios del mes de marzo del 58, a pesar de los esfuerzos de
algunos senadores amigos de Cicerón y de los caballeros que, en su conjunto, le
permanecieron fieles. Pero toda veleidad de resistencia fue destruida por los
cónsules, y especialmente por Gabinio, y, la víspera del día en que la ley
debía ser adoptada de un modo definitivo, Cicerón se desterró voluntariamente.
César se había quedado en Roma, con algunos elementos de su ejército, hasta la
celebración de los comicios, para prestar ayuda a Clodio en caso necesario. Una
vez conseguido el resultado, partió para la Galia, aquel inmenso territorio,
todavía en gran parte misterioso, en el que iba a buscar una gloria que pudiese
igualar a la que Pompeyo había alcanzado en Oriente.
La
conquista de la Galia
Es indudable
que, desde comienzos del siglo VI, los países a los que los romanos darían
después el nombre de Galias habían sido inundados por sucesivas oleadas de
poblaciones célticas. Pero los celtas no habían expulsado a los antiguos habitantes,
sino que habían formado con ellos verdaderas naciones, e incluso es lícito
pensar que aquel «substrato» humano había contribuido en gran medida a fijar a
aquellos nómadas que recorrían Europa desde la Bohemia hasta los extremos
límites de España. Las naciones surgidas de aquellos mestizajes eran muy
diversas, en primer lugar, a causa de la misma diversidad del substrato que las
había originado, y también de su mayor o menor grado de «celtización».
Se añadía, asimismo, su nivel de helenización, porque, como hemos visto, la difusión
del mundo griego se había dado sobre la civilización céltica en una fecha muy
antigua, penetrando en ella por varios caminos: las rutas de los Balcanes, y,
en especial, el valle del Danubio, las de los Alpes, a partir de Spina, y, en fin, las rutas del Ródano. Aquella influencia
del helenismo había actuado más o menos profundamente, según las condiciones locales,
según que las rutas comerciales que la transmitían pasasen más o menos lejos de
la región considerada.
César, al
comienzo de sus Comentarios sobre la guerra de las Galias, distingue
tres grandes partes en el conjunto del territorio galo: la Aquitania, la
Céltica y la Bélgica. Cada una de ellas comprende un gran número de naciones (civitates), que forman la Galia libre (lo que
después se llamará la Galia «melenuda»). A aquellas tres partes se añade una
cuarta, la Narbonense, de la que César no habla porque es provincia romana
desde hace mucho tiempo. De allí es donde partirá la conquista, y también la
romanización.
La
Narbonense había sido preparada, en cierta medida, para acoger la civilización
romana por la influencia de Marsella. Es indudable, por ejemplo, y las
excavaciones de Saint-Rémy de Provence (antigua Glanon) y de Cavaillon lo
demuestran, que el valle del río Durance estaba en
vías de helenización a finales del siglo III a. C. Pero tal helenización es
bastante limitada. Marsella no se preocupa mucho del interior del país;
prefiere establecer factorías costeras que canalicen las mercancías hacia sus
barcos. La influencia del helenismo es, sobre todo, indirecta, y el ejemplo de
las ciudades griegas origina la modificación de los «habitats»
indígenas, tal como se ve en Ensérune.
Uno de los
vehículos de la civilización helénica fue la moneda, que circuló hasta en los
cantones más remotos en el siglo III. Monedas de Marsella, derivadas de tipos
siracusanos o de otros, pero también monedas macedónicas, los célebres «filipos» de oro, cuya acuñación se prosiguió, durante mucho
tiempo, a la muerte de Filipo II. Es posible que las monedas de oro de esta
clase, que han sido encontradas en gran abundancia, llegasen al mundo céltico
durante el siglo III, a consecuencia de las relaciones constantemente
establecidas, pacíficas o violentas, con los reinos helenísticos: botín de
pillaje, tributo impuesto a los reyes para comprar la paz, sueldo de los
mercenarios, todo esto iba a acumularse en el interior del país celta y en los
tesoros de sus reyes. Después, a medida que se desarrollaban recursos propios
en la ciudades galas que se habían hecho más decididamente sedentarias,
nacieron monedas locales que imitaron los tipos griegos y dieron lugar a
representaciones en las que se percibe la libre imaginación de los grabadores
indígenas. Los intercambios comerciales se convertían así en la base de la que
surgía una expresión plástica nacional (en el sentido más vago).
Es también a
los griegos a quienes los galos debían el uso de la escritura, puesto que,
según César nos dice, los registros públicos de los helvecios estaban
redactados en caracteres griegos; pero, al lado de las inscripciones grabadas
en aquel alfabeto, se han encontrado otras, anteriores a la conquista romana,
que utilizaban el alfabeto latino, lo que parece indicar que el empleo de la
escritura era, si no reciente, por lo menos bastante excepcional y adaptado a
las condiciones locales.
La Galia
Narbonense, en el tiempo de César, se extendía desde la región de Toulouse,
ocupada por los volcas, hasta los Alpes, a lo largo
de territorio de los helvios, subiendo hacia el norte
hasta la confluencia del Saona y del Ródano, y, desde allí, hasta Ginebra. Las
principales ciudades galas englobadas en aquel vasto territorio eran las
alóbrogas (valle del Isére), las voconcias (entre Valence y Briangon),
las tricastinas (entre Orange, Vaison y Carpentras), las cavaras (región de Aviñón) y las
salías (Aix-en-Provence). Las más indóciles habían sido las alóbrogas,
revueltas aún en el 61, y sometidas no sin dificultad por el gobernador C. Pomptino.
La Galia
Aquitania se extiende al oeste de la Narbonense, entre los Pirineos, el Garona
y el Océano. Está relacionada, sobre todo, con los países «celtizados»
de España, y Estrabón, al describir la Galia, insiste sobre la diferencia
existente entre los aquitanos y los demás pueblos galos. Según él, los
aquitanos no hablan la misma lengua y, físicamente, se parecen más a los íberos
que a los galos. Hoy es difícil comprobar las afirmaciones de Estrabón. La
toponimia demuestra, sin embargo, que la lengua «íbera» se habló en algún
momento en las dos vertientes de los Pirineos. La extensión de la nación vasca,
cuyas relaciones con la civilización de los íberos siguen siendo muy oscuras,
da una idea del estado de la Aquitania antes de la llegada de los romanos. La
cadena pirenaica no constituye una frontera, sino que implica, más bien, una
división política, valle por valle, sin impedir —mejor, favoreciendo— las
comunicaciones de una vertiente con la otra. Pero, por grande que haya podido
ser el particularismo de los pueblos aquitanos (sotiates,
en el valle del Garona, en la confluencia de Lot; vocales y vasates,
sus vecinos hacia el Sudoeste; tarusates, cocosates y tarbelos, que ocupaban
la cuenca del Adour y las llanuras de las Landas; elusates y auscos, en el país de Armagnac; bigerriones, de Bigorre; bituriges-vibiscos, en
la región de Burdeos; boyos en las orillas de la
cuenca de Arcachón), habían experimentado, sin
embargo, la influencia de los celtas. Algunos de ellos, como los boyanos y los bituriges-vibiscos,
son naciones celtas instaladas en una fecha próxima a la llegada de César. Pero
oleadas mucho más antiguas han dejado huellas de su paso (los tumuli característicos de la civilización de Hallstatt) en
toda la región.
Según César,
la Galia Céltica es la más extensa puesto que va desde el Garona hasta el Sena
y el Marne. Difiere de la Galia Bélgica, porque sus habitantes de origen celta
han llegado al país hace mucho tiempo. La Galia Bélgica, por el contrario, es
la que ha sido recubierta por la más reciente ola de invasores celtas. Esta
diferencia, que puede considerarse como enteramente accidental, no por eso deja
de ser importante, puesto que da origen a la creación, entre las dos regiones,
de un contraste cultural muy claro, que el propio César subraya cuando nos dice
que los belgas son los «más valientes» y los más belicosos de los galos. En la
Céltica, aparentemente, a lo largo de los dos siglos, aproximadamente, que
separan las dos oleadas, la influencia del clima, del género de vida y también
del ejemplo de los habitantes ha dulcificado la rudeza de los celtas, es decir,
ha comenzado a civilizarles.
Nosotros no
podríamos medir la importancia de las aportaciones célticas según las
diferentes regiones. Sin duda, cabe suponer (pero esto no es más que una
hipótesis) que hayan sido más considerables en los países fértiles., que eran
más deseables, y más escasas en los países más áridos y también en aquellos en
los que el género de vida tradicional de los habitantes era menos fácilmente
imitable. Así ocurre, al parecer, en las costas del Océano y, sobre todo, en la
península armoricana, donde la explotación del mar constituía, según se cree,
el recurso principal, mucho más que la agricultura. Aquellas poblaciones armoricanas
no habían conocido la primera invasión celta, la de la época de Hallstatt;
puede pensarse que las invasiones ulteriores fueron, en aquella región, menos
intensas que en el resto de la Galia Céltica. En el tiempo de César, se
distinguen en la Armórica algunas naciones
ciertamente celtas o claramente «celtizadas», como
los namnetes, los redones,
los vénetos y los osismianos.
El mismo
argumento permite creer que la «celtización» ha
debido de ser menos fuerte en las regiones más difíciles del Macizo Central, y
que los arvernos, por ejemplo, o los velavios, de la
cadena de los «Puys» y del Velay, son, esencialmente,
«viejos» habitantes y bastante poco celtas. La toponimia nos demuestra allí, en
efecto, la escasez de los nombres de lugar y de ciudad entroncados en una
etimología céltica. Ni Gergovia, ni la ciudad santa
de Alesia, en los confines del Morván y de la Borgoña, tienen nombres celtas. Pero, de todos modos, la estructura
social de aquellas poblaciones, en la medida en que nosotros podemos conocerla,
es impuesta por el elemento celta, aunque éste fuese poco numeroso en la masa.
Los nombres de los aristócratas arvernos que conocemos —los que han contado en
la historia— son nombres celtas, y puede decirse que en la Galia Céltica (y,
más aún, en la Galia Bélgica) una minoría céltica domina, social y
políticamente, a una población cuya mayoría pertenece al substrato local.
En el
momento en que va a producirse la conquista romana, aquellas poblaciones han
alcanzado una especie de equilibrio; las migraciones son ya excepcionales, se hacen
cada vez más difíciles y no se realizan al azar, sino en virtud de acuerdos
previos: una nación que dispone de un territorio demasiado vasto para ella,
puede llamar a un pueblo menos favorecido para que vaya a trabajar el suelo
que, sin eso, quedaría yermo. El territorio ocupado por cada «nación» suele
estar determinado por las condiciones naturales, es decir, en último término,
por un género de vida, un estilo de explotación agrícola. No podría decirse si
el accidente humano ha representado, en la partición del suelo galo, un papel
más importante que la infraestructura geológica o las formaciones vegetales.
Las dos series de factores han influido la una sobre la otra. La superestructura
social se ha apoyado en las condiciones naturales. Es probable que esto haya
sido más fácil, porque las poblaciones precélticas eran bastante poco numerosas y formaban núcleos separados entre sí por grandes
distancias. Los invasores no encuentran dificultad alguna en llenar los vacíos.
Con el aumento de la población, a que ellos dan origen, los lazos económicos
entre los distintos asentamientos se complican, las «células» autárquicas
crecen y diversifican sus elementos; así nacen verdaderos estados ligados al
suelo. En la terminología romana, aquellas células llevan el nombre de pagi, palabra que nosotros traducimos por cantón y
que significa menos una subdivisión política de toda la sociedad céltica que el resultado
territorial de la «celtización».
Los
factores de unidad
La Galia se
había convertido así en un mosaico de naciones cuyos nombres nos son conocidos,
sobre todo, por César. Entre estas naciones, algunas ocupaban vastos
territorios, y otras eran muy reducidas y dependían, económicamente y a menudo políticamente,
de las primeras. Pero no existía ninguna organización común a todas las
poblaciones galas. Por eso, se dirá durante mucho tiempo «las Galias» y no «la
Galia». Sólo en el seno del Imperio romano se llevará a cabo la unidad del
país, pero esta unidad jamás hubiera podido formarse si sus condiciones no
hubieran existido con anterioridad a la conquista.
Los primeros
perfiles de la unidad gala son de carácter esencialmente espiritual: en primer
lugar, el hecho de que todas las poblaciones hablan una misma lengua (con
dialectos, sin duda, numerosos y diversos, pero no parece que los galos de los
diferentes pueblos hayan tenido necesidad de intérpretes para entenderse), de
modo que tienen en común una misma literatura, oral, que comprendía, según se cree,
largas epopeyas que narraban las aventuras de los dioses y de pueblos legendarios.
Aquellas epopeyas, al no haber sido jamás escritas todavía en el período
prerromano, no nos son asequibles más que de un modo muy indirecto, por los
vestigios que de ellas pueden subsistir en la literatura de Irlanda, del País
de Gales, de Cornualles, de Escocia, es decir, en los dominios de los celtas
insulares. Pero esta literatura insular no ha sido recogida hasta muchos siglos
después del tiempo de César y, mientras tanto, ha experimentado numerosas
influencias, incorporando, en ocasiones, recuerdos históricos muy posteriores,
relacionados, por ejemplo, con las invasiones sajonas. De todos modos, existía
una mitología céltica «común», cuyos restos son a veces perceptibles, sobre
todo mediante la comparación con los otros dominios indoeuropeos.
Cualquiera
que fuese el carácter de la literatura sagrada, la unidad espiritual del mundo
galo tendía a afirmarse en el «druidismo», que parece haber sido, en la época
de César, una institución reciente. Entonces, tenía su centro en la Bretaña
insular; tal vez, incluso, tuviera su origen allí, si es verdad, como se ha
supuesto, que procede de un antiguo sacerdocio precéltico existente en Bretaña. Es difícil creer que los druidas fuesen los
representantes en el mundo celta de la clase sacerdotal, bien comprobada en
otras civilizaciones indoeuropeas. Lo que nosotros sabemos de ellos es
demasiado inconsistente para que nos resulte posible alcanzar ninguna
certidumbre. Por lo que puede conjeturarse, los druidas son los depositarios de
una doctrina relativa a los dioses, pero también a la naturaleza del mundo. Creen
en la inmortalidad del alma, admiten que ésta, después de la muerte individual,
no sólo no vuelve a la nada, sino que va a animar otro cuerpo. Según César,
esto contribuía a fortalecer el valor: los soldados, en la batalla, no temían
la muerte, puesto, que para ellos no era más que una transición.
Los druidas
presentan, por lo menos, un carácter que impide considerarles como los
representantes de una clase sacerdotal propia de cada nación: constituyen una
casta exterior a los diferentes pueblos, y por ello son los artífices de la
unidad gala. Formados, en la época de César, en «colegios» situados en Bretaña,
consagran muchos años a estudiar las tradiciones de que son depositarios sus
maestros, aprenden de memoria poemas interminables, sin que les esté permitido
utilizar la escritura para ayudar a la memoria; después, cada uno vuelve a la
ciudad de donde ha salido; así se llega a ser druida sin que se necesite
ninguna condición de nacimiento. Es muy probable que el druida haya acabado por
asumir ciertas funciones de la sociedad céltica y que, en cierta medida,
sustituyese al «sacerdote» primitivo. Pero la vida espiritual de la Galia
obedece a consignas exteriores a cada ciudad. Los druidas celebran asambleas
«internacionales», y la creación, en Lyon, a comienzos del Imperio, de un culto
celebrado por sacerdotes llegados de todas las ciudades respondía a una
costumbre y a una exigencia de la Galia libre, transferidas a la nueva
organización.
Había
también en la Galia una asamblea de «jefes» de los diferentes pueblos, que se
reunía para tomar las decisiones que interesaban al conjunto de la «comunidad»
gala. Ignoramos en qué medida aquel embrión de consejo federal fuese desarrollado,
o tal vez incluso creado por el druidismo. Sólo adivinamos que existe una
relación entre los dos hechos. Es posible que la idea misma de tales asambleas
fuese reciente en el tiempo de César y que se viese reforzada por la amenaza
exterior. Percibimos algunas tentativas más antiguas de constituir un «imperio»
y someter por la fuerza a las ciudades, en beneficio de una de ellas. Así,
había existido, en el curso del siglo II antes de nuestra era, un «Imperio
arverno», quizá formado en los últimos años del siglo III y del que Estrabón
nos dice había comprendido a todas las naciones galas hasta los alrededores de
Marsella, hasta Narbona y los Pirineos. La tradición nos ha transmitido los
nombres de algunos reyes: el primero de ellos, Luemio,
aparece como un rey de leyenda, acompañado de sus bardos, a los que mantiene
para que canten sus alabanzas, y viviendo con un fausto bárbaro. El rey Bituito, su hijo y sucesor, había sido el primero en
establecer contacto con los romanos y, arrastrado por los alóbroges a un
conflicto en el que los arvernos sólo intervenían como «soberanos» y protectores
de los pueblos que eran atacados por Roma, fue víctima de su confianza en
éstos, que le hicieron prisionero y le llevaron a Roma, donde figuró en el
triunfo de Domicio Ahenobarbo y de Fabio. De todos
modos, la constitución de la provincia romana Narbonense no podía menos que
poner fin al Imperio arverno. El hijo de Bituito, Congenato, fue reclamado por los romanos, que le enviaron a
vivir al lado de su padre porque, como dice el compilador de Tito Livio, «esto
parecía importar a la paz».
Hasta
aquella época, la realeza parece haber sido el régimen político más habitual en
las ciudades galas. Pero, poco a poco, la monarquía va siendo sustituida por el
gobierno de los «nobles». Los reyes no subsisten más que en ciertas naciones,
cada vez más raras, y, a juzgar por el caso de los nitiobriges de Agen, que conservaron el suyo, sólo donde
aceptaban ser el instrumento de la política romana. A pesar de lo que asegure
C. Jullian, no es cierto, en absoluto, que Roma haya
sido sistemáticamente hostil a los reyes en la Galia, cuando los toleraba e
incluso se servía de ellos en el resto del mundo. El hijo de Bituito fue alejado de su país, como lo fue, unas decenas
de años después, Tigranes el Joven, cuando Pompeyo consideró que no era
prudente dejarle en Asia, y también como los hijos de los proscritos por Sila
fueron privados de sus derechos políticos, a causa del resentimiento que se
sospechaba que tendrían que abrigar contra el régimen nacido en la dictadura.
La evolución de la monarquía a la aristocracia es —como se ha repetido tan
frecuentemente— un fenómeno general en el mundo antiguo. Responde a una
verdadera ley política, y la diplomacia romana no es responsable de tal
evolución en modo alguno —aunque se advierta una evidente simpatía de los
romanos (de los que tenían a su cargo la política exterior) por las clases
ricas, y aunque desconfíen menos de los reyes que de los demócratas.
Estado
político y social
De todos
modos, en el momento de la conquista, el Imperio arverno, decapitado, ya no es
más que un recuerdo, cuya nostalgia conservaba, sobre todo, el pueblo. Esto
explicará, sin duda, tanto la tentativa de restauración monárquica llevada a
cabo, entre los mismos arvernos, por Celtilo, el
padre de Vercingétorix, como el éxito alcanzado por éste entre el pueblo cuando
se propuso organizar la resistencia contra Roma.
La
transición de la monarquía a la aristocracia se había visto favorecida por la
designación anual, en cada ciudad, de un magistrado supremo único, que era como
el rey del año. Al menos en algunas ciudades, llevaba el nombre de «vergobret» (entre los santónicos, los eduos,
etc.). Y se adivina la existencia de magistrados secundarios que le asistían.
En otro tiempo, el rey era el más poderoso de los jefes de clan. La revolución
ha consistido en hacer de modo que los jefes de clan se repartan el poder por
turno. Porque la nación se compone de «clanes» yuxtapuestos, comprendiendo cada
uno de ellos un gran número de «clientes», que cuentan con el jefe para
subsistir. Entre aquellos innumerables clientes, es fácil reclutar un verdadero
ejército; así se ve en el relato de César que tal o tal noble realiza política
particular, concertando alianzas familiares (e, indirectamente, políticas) con
otras grandes familias, tanto en el interior de la nación como fuera de ella.
El prototipo de aquellos grandes señores es el eduo Dumnórix, que, muy rico, verdadero tirano, situado por
encima de las leyes, tenía parientes entre los bituriges,
entre los helvecios y en algunos otros pueblos Es, por lo tanto, como si en la
Galia se superpusiesen dos organizaciones políticas diferentes: una
aristocracia «sin fronteras», evidentemente de origen céltico, que continuaba
en lo posible las tradiciones de magnificencia tan caras a su casta, y, por
otra parte, el cuadro de la «ciudad», con sus magistrados, la justicia (en
principio) igual para todos, y una administración que tenía por objeto limitar
las usurpaciones de los nobles. Pero no es cierto que el corazón de la masa
popular haya sido siempre adicto a las instituciones de la ciudad. La conquista
romana las desarrolló y las hizo triunfar, eliminando todo lo que procedía de
los tiempos anteriores.
En la
organización familiar se advierten transformaciones recientes y profundas.
Según el testimonio de César, el padre es dueño absoluto, tiene derecho de vida
y de muerte sobre sus hijos e incluso sobre su mujer. Pero no siempre había
sido igual. Algunos indicios permiten suponer que, antes de aquella época, las
mujeres habían desempeñado un papel más importante en la ciudad y que incluso
habían decidido, en asamblea, las más graves cuestiones: por ejemplo, los
tratados y las relaciones con el exterior. Lo que Plutarco nos dice de las mujeres
de la Galia Cisalpina en tiempos de Aníbal fue probablemente cierto en fecha
más reciente respecto a las mujeres de la Galia libre; así se comprenderían las
palabras de Estrabón, tan misteriosas, de que las «tareas de los hombres y de
las mujeres son, entre ellos, intercambiables en relación a lo que ocurre entre
nosotros» y Estrabón añade que esto se halla de acuerdo con una costumbre
frecuente entre los bárbaros. Estrabón no quiere decir, sin duda, que las
mujeres aren y siembren, sino que, en la ciudad, participan en la vida pública.
Desgraciadamente, no podemos saber de qué modo ni en qué medida se conservó
esta costumbre antigua hasta el siglo I a. C. En todo caso, la suerte
«económica» de las mujeres está protegida por un uso del que César nos informa:
en el momento de la boda, se constituye una «masa» común, compuesta por la dote
y por una suma igual aportada por el marido. A la muerte de uno de los
cónyuges, el superviviente hereda el capital y los intereses.
La mayor
parte de la población está diseminada en los campos y vive de la agricultura.
Las ciudades son raras, por lo general, y constituyen, sobre todo, lugares de
refugio. César las llama oppida, con un nombre
que las asimila a las aldeas asentadas sobre las colinas de la Italia central.
Se supone que, antes de la invasión de los teutones y de los cimbrios, que habían
causado enormes devastaciones en la Galia en los últimos años del siglo II a. C.,
las oppida no servían de «habitat»
permanente. Las invasiones habían obligado a la población a refugiarse tras sus
murallas. Pero, en aquella época, el desarrollo del comercio y de la riqueza
mobiliaria, así como el ejemplo llegado del Mediterráneo, incitaron a los galos
a permanecer en sus oppida más tiempo del que
habría sido necesario. El nacimiento de verdaderas ciudades está relacionado,
sin duda, con los progresos de la industria artesanal, a cuyo desarrolló
asistirá el comienzo del Imperio: tejidos entre los remenses y los cadurcos, fabricación de instrumentos agrícolas, de
vehículos (eran famosos los carreteros galos), establecimientos metalúrgicos
(armas y cuchillería). Aquellas ciudades parecían, sobre todo, etapas en las
rutas del comercio: están al lado de los ríos (Genabum, Lutecia, etc.), y en los sitios de paso importantes
de las pistas prehistóricas (Alesia, Bibracte, etc.).
Pero él
verdadero «paisaje» galo es el de los campos, con sus granjas diseminadas o
agrupadas en pequeñas aldeas donde se practicaban diversas actividades:
naturalmente, el cultivo de los cereales, pero también la ganadería, mayor o
menor, caballos, bovinos, ovejas, cuya lana abastecía a la industria de los
tejedores, y la cría de aves que, al parecer, suministraba lo esencial de la
alimentación doméstica. Los gansos, especialmente, se estimaban por su hígado. Todas
las técnicas, muy evolucionadas, que caracterizan la industria y la agricultura
de la Galia bajo el Imperio se habían formado en la Galia libre; su existencia
es para nosotros una prueba de la prosperidad y de la estabilidad de aquel
país, en el que las numerosas rivalidades entre las naciones y las guerras, por
las que, en otro tiempo, los galos habían experimentado un placer tan vivo, no
habían logrado quebrantar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Sin
duda alguna, en aquella confrontación entre los invasores celtas y las
poblaciones indígenas, la placidez de los agricultores sedentarios se había
impuesto al ardor guerrero que animaba a los conquistadores.
La
complejidad que descubrimos en la Galia es particularmente notable en el campo
de la religión. En realidad, la conocemos muy mal, a pesar del gran número de
documentos ilustrados de que disponemos. ¿Es seguro que las innumerables
«diosas-madres», cuyas imágenes se encuentran un poco en todas partes y que han
recibido tantas dedicaciones en la época galorromana, son variantes de la
Tierra-Madre, esa divinidad que los historiadores encuentran en todas las
civilizaciones y a la que consideran una de las más primitivas de la humanidad?
Al lado de aquella Madre universal (y un poco hipotética) había un Padre, cuya
existencia está bien demostrada por César (que nos ha dejado de la religión
gala una exposición que, sin duda, la deforma al imponerle categorías tomadas
del paganismo grecorromano). Dios de los Muertos (César le llama Dios Pater) sería el antepasado de la humanidad entera. Todo
sale de la noche y de la muerte: la vida y el día han salido de ellas.
Concepción optimista, que suprime del universo todo lo que es «negativo», y que
se halla bastante de acuerdo con lo que se nos dice de la doctrina de los
druidas, fundada en la metempsícosis.
El Júpiter
galo —el que los romanos llamaron así— era, naturalmente, el dios del cielo. Se
le adoraba en las montañas, los puntos más próximos a él. ¿Era idéntico al Sol?
En ese caso, sería más semejante a Apolo, a no ser que se prefiera reservar
este nombre para los dioses bienhechores que se manifestaban favoreciendo a las
regiones. Y, entre esas personalidades inconcretas, ¿cuál es la parte de la
religión más antigua, y cuál la de la interpretación céltica? Acaso sean los
dioses de los celtas los que han valido a la religión gala su reputación de
ferocidad: sacrificios humanos ofrecidos a Júpiter (con el nombre de Taranis, dios de la tormenta), a Esus-Marte,
a Mercurio-Teutates, y que eran consumados de
distintos modos, según el dios a que estaban dedicados (mediante el fuego, o el
ahogamiento, o la degollación).
Estos eran
los pueblos a cuya conquista partía César en los primeros días de marzo del 58,
tras haber confiado a Pompeyo y a P. Clodio el cuidado de velar por que sus
actos del año anterior no fuesen revisados por los oligarcas.
Las
campañas de César
¿Qué
finalidad perseguía César al emprender la primera de las guerras que iban a
entregar la Galia a Roma y, por último, a desembocar en la romanización de todo
el Occidente? Si es cierto que al principio su proyecto había sido el de
guerrear en el Ilírico y llevar las fronteras del Imperio hasta el Danubio, se
pensará que buscaba una guerra de objetivos limitados, tal vez sólo una ocasión
de rehacer su fortuna y de servir los intereses de los caballeros, siempre
deseosos de nuevo mercado. Pero no es seguro que César, ya desde el comienzo,
no hubiera puesto sus ojos en la Galia y que la primera redacción del
plebiscito de Vatinio, que le confiaba el Ilírico, no
fuese una maniobra cuyo objetivo final era el de obtener la provincia de la
Galia Transalpina. Toda su carrera pasada le predestinaba a mirar hacia el
Occidente y a alcanzar las orillas del Océano. Sólo allí podría emular a
Alejandro y encontrar una gloria capaz de equilibrar la que Pompeyo había
conquistado en Asia Menor y en Siria.
1. La
guerra de los helvecios. El motivo fue la migración emprendida por los helvecios, a
quienes la presión del rey suevo Ariovisto obligaba a abandonar su país. Los
helvecios ocupaban, aproximadamente, la Suiza actual. Su intención era la de
llegar al oeste galo, donde los santónicos les acogerían. Para ello, lo más
cómodo era reunirse en Ginebra y remontar el Ródano por la orilla izquierda.
Pero este itinerario pasaba por el país de los alóbroges, que estaba incluido
en la Provincia romana. César tenía así un pretexto para su intervención. Engañando
a los helvecios mediante un simulacro de negociaciones, prepara a la Provincia
para la defensa, y acaba prohibiéndoles formalmente el paso. Y como los
helvecios, dóciles, cambian su itinerario por la incómoda ruta de la orilla
derecha, no por eso deja de perseguirlos y los aplasta en el mes de junio, en
la batalla de Montmort, en el territorio de los eduos. César debía a los eduos,
declarados desde finales del siglo anterior «hermanos del pueblo romano», el
haber podido intervenir en su territorio. Había sido llamado por el nuevo «vergobret», el druida Diviciaco,
en otro tiempo refugiado en Roma, donde había frecuentado a César y a Cicerón.
Uno de los principales instrumentos que César utilizará para conquistar las
Galias será siempre la política interna de las mismas ciudades. En esta primera
campaña, César aparece como un árbitro inevitable en los asuntos galos. Dispone
la suerte de los helvecios, establece tal tributo aquí y tal otro allá. Los
galos, reunidos en Bibracte, le piden que intervenga
contra Ariovisto, que amenaza a los países situados en la orilla izquierda del Rhin. La suerte de Ariovisto se decidió tras una breve
campaña (victoria de César en la Alta Alsacia, en septiembre del 53). Y las
tropas de César, al mando de Labieno, pasaron el invierno entre los secuanos.
Los grandes
beneficiarios de aquella guerra eran los eduos, y es
lícito pensar, con un historiador moderno que César esperaría establecer
alrededor de la Narbonense un «glacis de Estados vasallos», como Pompeyo había
hecho en Armenia. Pero quizá también se tratase sólo de una satisfacción
provisional dada a la opinión de la mayoría senatorial, que condenaba una
guerra de conquista y conservaba el respeto de la palabra dada. ¿No eran los eduos los «hermanos» del pueblo romano?
2. Las
campañas del 57 al 52. César no podía ignorar que la hegemonía de los eduos no sería fácilmente aceptada por los otros pueblos.
Quizás hubiera contado, incluso, con esta reacción, que le forzaría la mano.
Como podía esperarse, las naciones de la Galia Bélgica se agruparon pata
declarar la guerra a César. Este, en la primavera del 57, tras haber recibido
la seguridad de que los remenses le serían favorables y de que le abastecerían
y le ayudarían los eduos, los carnutes y los lingones (todos pueblos de la Galia Céltica),
invade el país de los belovaros, franquea el Aisne y,
en una rápida campaña, llega hasta situarse ante la capital de los suesiones, que eran el alma de la coalición, y la toma por
la fuerza. Algunas semanas después, la coalición se hundía. No le quedaba más
que proseguir la ofensiva contra algunas naciones aisladas, que persistían en
la guerra: los nervianos, los atrebates, los viromanduos y, por último, los aduatucos y los eburones. La campaña terminó en la toma de
Namur (septiembre del 57). «Al mismo tiempo —dice César—, P. Craso, enviado con
una legión solo contra los vénetos, los únelos, los osismianos,
los coriosolites, los esubios,
los aulercios, los redones,
que son ciudades marítimas a orillas del Océano, anuncia a César que todas
aquellas naciones han sido sometidas al pueblo romano». Las consecuencias del
hundimiento de los belgas llegaban hasta los confines de la Armórica,
y —¿por azar o ex profeso?— era el hijo más joven del triunvirato que
representaba los intereses económicos de la República el encargado de aquel
paseo militar al extremo del mundo.
En realidad,
todos aquellos éxitos, que valieron a César reconocimientos oficiales en el
Senado, no eran duraderos. El año 56 estuvo caracterizado por combates contra
los mismos pueblos que se habían «sometido» el año anterior. Hubo que reducir a
los eburovices (de Evreux),
a los lexovios y a los únelos. Mientras tanto, P.
Craso penetraba profundamente en Aquitania, ayudado por ciudades adictas a
Roma, como los santónicos, los pictavos (Poitiers) y
los nitiobroges, que desde hacía mucho tiempo
formaban un Estado vasallo. Craso sometió el país de Bazas, el de Sos y la región de Tartas. El esfuerzo personal de César se
centró contra los vénetos, y el imperator, para luchar contra aquel pueblo de
marinos, tuvo que improvisar una táctica nueva, recurriendo a las experiencias
que había hecho en otro tiempo, durante su gobierno de la España Ulterior, al
combatir a los insulares de Lusitania.
Fue en la
primavera de aquel año 56 cuando César comprendió la necesidad de fortalecer el
triunvirato, convocando a Luca (en la frontera de su provincia) a Pompeyo, a
Craso y a muchos magistrados y antiguos magistrados. Allí, los tres cómplices
dieron nuevo impulso a su política común, procediendo a un verdadero reparto
del mundo: Pompeyo y Craso serían cónsules, los dos, en el 55, y luego Pompeyo
obtendría las dos provincias de España, y Craso recibiría Siria, lo que le
permitiría emprender la conquista del Imperio parto, apoderarse de las grandes
rutas de las caravanas del Oriente e igualar en prestigio a Pompeyo. César, por
su parte, vería prorrogado su mando en las Galias. Es difícil creer que en
aquel momento el móvil principal de César no fuese la idea de una anexión total
de la Galia. Pero todas aquellas combinaciones no tenían fuerza de ley. Sólo
eran acuerdos privados. Mas en Roma la situación no era ya la que César había
dejado a su marcha, en el 58. Catón había vuelto de Oriente. Cicerón había sido
llamado del destierro, en el verano del 57 (con el consentimiento de César y no
sin dar garantías de moderación). P. Clodio se había mostrado intratable, había
ofendido gravemente a Pompeyo, molestándole de mil maneras, y en la ciudad
había una permanente atmósfera de revueltas. El Senado, respondiendo con la
misma táctica a los excesos de las bandas de Clodio, lanzaba contra ellas a los
gladiadores de Milón. Por este motivo, César había
considerado necesario estrechar la alianza con sus colegas. En realidad, a
Pompeyo no le resultó difícil, en absoluto, sofocar las veleidades de oposición
que se manifestaron en el Senado. Cicerón pronunció un discurso en el que
elogió la acción de César en la Galia (Discurso sobre las provincias
consulares), las elecciones consulares para el 55 dieron el poder a Pompeyo y a
Craso, y un plebiscito presentado por el tribuno Trebonio atribuyó un imperium proconsular de cinco años a
Pompeyo en las dos Españas, y a Craso en Siria (marzo del 55). Una ley, presentada
por Craso y Pompeyo (lex Licinia Pompeia),
prorrogó por una duración igual el mando de César en la Galia.
Mientras
estas combinaciones políticas se desarrollaban en la ciudad, César continuaba
en la Cisalpina. Las operaciones se reanudaron cuando ya la primavera estaba
avanzada. Empezaron por una campaña contra unos emigrantes germanos, los usípetos y los tencteros, que
trataban de cruzar el Rhin no lejos de su
desembocadura, obligados a emigrar a causa del continuo hostigamiento a que los
sometían los suevos. Usípetos y tencteros fueron salvajemente exterminados sin que pueda encontrarse para aquella matanza
otra excusa que el trastorno causado (tal vez) por aquellos infortunados en la
ejecución de los planes formados por el imperator, que preveía un desembarco en
Bretaña. Antes de emprender este desembarco, César tuvo que llevar a cabo un
paseo militar, como demostración de fuerza, sobre la orilla derecha del Rhin, después de haber hecho cruzar el río con un puente
gigantesco, monumento de la técnica romana. La estación se hallaba ya muy
avanzada, cuando la flota que César había reunido en el puerto de Morins (Boulogne o los alrededores) se hizo a la mar. César
no pudo permanecer más que algunos días en Bretaña, pero había comenzado el
reconocimiento que le permitiría, al año siguiente, una operación de mayor
envergadura.
La primera
parte del año 54 estuvo, en efecto, consagrada a una expedición a Bretaña. ¿Qué
iba a buscar César en el extremo del mundo? Unos dicen que pensaba encontrar
allí perlas de un tamaño increíble; otros, metales preciosos; se habla también
de minas de estaño; César, por su parte, sugiere que la isla era, para los
galos, rebeldes al yugo romano, un refugio siempre abierto. Acaso él comprendía
ya que la Bretaña era como el reducto espiritual de la independencia céltica,
una reserva de la que los nobles y los druidas sacaban la idea de la unidad
celta, rival de la otra unidad que César proponía. César, a su vez, podría
aparecer como el héroe conquistador, susceptible de reunir a su alrededor la
gloria e incluso la leyenda: protector contra los germanos, invencible, audaz,
ya casi divino.
Pero aquella
esperanza se frustró. César no pudo afrontar una ocupación permanente de la
isla, y tuvo que retirarse después de haber sometido los reinos de la Bretaña
meridional (aunque, ¿sería duradera una sumisión sin contar con las. fuerzas
militares que la garantizasen?). Además, cuando regresó a la Galia, en el otoño
del 54, comenzaban a producirse numerosas y graves sublevaciones: entre los carnutes, entre los eburones,
sobre todo, donde quince cohortes fueron destruidas, y en otras partes más, a
donde habían llegado las noticias de los reveses romanos. César tuvo que
decidirse a operaciones inmediatas. Algunas acciones locales bien organizadas
contuvieron, por cierto tiempo, las defecciones, pero el invierno transcurre en
armas, y, en la primavera, César prosigue en el conjunto del país una política
de terror muy distinta de la que él había confiado en poder aplicar. A finales
del verano obliga a una asamblea general de la nobleza gala a condenar a muerte
a los principales promotores de las rebeliones, los cuales siguen siendo
hostiles a Roma. La calma que reina ha sido impuesta por el terror. Y basta la
noticia, que se extiende por la Galia a comienzos de enero del 52, de que en
Roma acaban de producirse disturbios y César es retenido allí, para que la
revuelta estalle. Una asamblea secreta de las ciudades, celebrada en el bosque
de los carnutes, ha decidido la guerra. Los
conjurados son casi todos los pueblos de la Céltica: aulercios, andecavos, turones, parisienses, senones,
arvernos, rutenos, cadurcos y lemóvicos.
El conflicto empezó por la matanza de ciudadanos romanos en Orléans (Genabum). Un joven noble arverno, Vercingétorix, fue
encargado del mando supremo, después de que él se había hecho proclamar rey por
el pueblo de su nación contra la voluntad de los otros nobles.
3. La
rebelión del 52. César, al comienzo de la sublevación, se encontraba en la Cisalpina, donde
vigilaba la evolución de la situación creada por el asesinato de P. Clodio.
Vercingétorix había confiado en bloquear los diversos cuerpos del ejército
romano en los acantonamientos donde pasaban el invierno e impedir a César que
se reuniese con ellos. Al mismo tiempo, un ataque dirigido por el cadurco Lucterio amenazaría
directamente a Narbona, por el valle del Hérault. César desbarató aquel plan,
poniendo la Provincia romana en estado de defensa, y, sin detenerse, llegando a
través de las Cevenas nevadas al territorio de los
arvernos, que él comienza a devastar. Vercingétorix, bajo la presión de los
suyos, le sale al encuentro, pero César vuelve al valle del Ródano y, gracias a
una escolta de caballeros que había reunido en la región de Viena, puede
atravesar el país de los eduos antes de que éstos
hayan podido unirse a la rebelión. Concentrando sus esparcidas legiones, ataca Agedincum (Sens) y se apodera de
ella. Después toma Genabtim (Orléans),
donde había comenzado la rebelión, y lleva a cabo una acción de escarmiento.
Vercingétorix tiene que recurrir a otra estrategia: hacer el vacío ante César,
acosar por el hambre a sus legiones, hostigar a sus forrajeadores, a sus
convoyes, y hacer imposible toda acción masiva. Pero esta estrategia no fue
aplicada en todo su rigor. Se decidió conservar Avárico,
en lugar de abandonarla y destruirla. Este fue un primer error. César, tras un
largo y penoso asedio, se apoderó de la ciudad, sin que Vercingétorix hubiese
podido intentar nada por salvarla.
César,
creyendo que había recuperado una ventaja definitiva, divide sus tropas y, para
ganar tiempo (calcula que su mando va a terminar y busca una victoria rápida),
encarga a Labieno que reduzca a los rebeldes del valle del Sena, mientras él
ataca el país arverno. Labieno logra muy pronto éxitos decisivos contra los aulercios eburovices, lo que le
permite apoyar la retirada de César cuando éste tiene que replegarse sobre Agedinco tras su derrota ante Gergovia.
El de Gergovia fue para César el episodio más sombrío
de todas las campañas de la Galia. Allí, en el curso de un enfrentamiento
parcial, pero mal dirigido, César, algunos de cuyos elementos aislados habían
puesto ya pie en la muralla de la ciudad, no pudo evitar un contraataque masivo
de Vercingétorix, y perdió en unos instantes 700 hombres y 46 centuriones. Para
evitar un desastre, tuvo que retirarse hacia el Norte. La resonancia de aquella
derrota fue considerable en toda la Galia y decidió a casi todos los pueblos a
abandonar el partido de los romanos. En la asamblea general celebrada en Bibracte y convocada por los eduos,
que traicionaban a Roma, se niegan a entregarse los trevirenses,
los remenses y los lingones.
César se
encuentra entonces entre Agedinco (donde se ha
reunido con Labieno) y la llanura de Langres, el país
de los lingones, aliados suyos. Inmediatamente,
inicia la marcha hacia el Sur con sus diez (u once) legiones. ¿Tiene el
propósito de volver a la Provincia, de abandonar su conquista? Es poco probable.
Maniobra y, sin duda intencionadamente, atrae a Vercingétorix a una celada:. a
tentación es fuerte para el galo, que no sabe renunciar a la ocasión que
pérfidamente le ofrece César, y lanza a su caballería contra el ejército
romano, aparentemente en retirada, en la llanura de Dijon. Pero César dispone
de muchos caballeros germanos y, como el empeño es largo y difícil, los galos
acaban por abandonar el campo con grandes pérdidas. Vercingétorix, entonces,
por razones bastante oscuras, se encierra en la fortaleza de Alesia. Quizá se acuerde de Gergovia y espere repetir la hazaña. Pero Alesia se cierra
como una trampa sobre las fuerzas galas. Muy rápidamente, César, sabiendo que
el grueso del ejército rebelde estaba concentrándose y no tardaría en acudir,
ordena que sus legiones realicen trabajos inmensos: una línea compleja de
fortificaciones impide a Vercingétorix abandonar la ciudad; otra, concéntrica,
envuelve las posiciones romanas y las protege contra un ataque procedente del
exterior. Estas disposiciones surten el efecto que César deseaba. Con ocasión
del ataque lanzado por el ejército de socorro, ni los sitiados ni las tropas
exteriores consiguen destruir las defensas romanas. Las pérdidas experimentadas
por los contingentes venidos en ayuda de Alesia fueron tales que los sublevados abandonaron el campo inmediatamente y huyeron
en derrota. A Vercingétorix ya no le quedaba más que entregarse, lo que hizo en
los últimos días de septiembre del 52.
V.
HACIA LA GUERRA CIVIL
La victoria
de Alesia llegaba muy oportunamente para César. El
triunvirato estaba a punto de deshacerse. Craso había perecido, hacía más de un
año, en el campo de batalla de Carres, en Siria, víctima de la imprevisión y de
su incapacidad militar. Con él había sido anulado un gran ejército romano,
cuyos supervivientes cultivaban ahora los campos de los partos y cuyas banderas
estaban cautivas en las orillas del Eufrates. Quedaban, pues, solos en escena
Pompeyo y César. El lazo que durante mucho tiempo les había unido, la persona
de Julia, tan querida a su padre como a su marido —hasta el punto de que éste
había descuidado por ella, a veces, la atención a los asuntos políticos—, se
había deshecho, dos años antes, en el mes de septiembre del 54, con la muerte
de la joven.
Desde
entonces, Pompeyo permanecía en Roma —negándose a abandonarla, como habría sido
su deber, para ir a gobernar sus provincias de España—, entregado a las
tentaciones que los oligarcas no le escatimaban. La muerte de P. Clodio le dio
ocasión para alardear de una aparente imparcialidad: cónsul único, aseguró la
condena de Milón y la disolución de las bandas
facciosas (que estaban, en realidad, al servicio de los oligarcas); pero, aunque
fingía vengar al agente de César, no le sustituía con otro y, de hecho, fue él
quien siguió siendo el dueño de la situación.
El problema
que ahora se planteaba era el de la liquidación del triunvirato y, en especial,
de los poderes de César. Mientras éste proseguía a toda prisa la pacificación
de la Galia, demostrando con su brutalidad (especialmente, con los compañeros
del cadurco Lucterio,
defensores de Uxeloduno, a quienes hizo cortar la
mano derecha) la impaciencia que le producía todo lo que retardaba el momento
de la victoria definitiva, las maniobras se sucedían en Roma para saber si se
permitiría o no a César pasar, sin interrupción, de su gobierno provincial a un
segundo consulado. Era indispensable qué no hubiera ningún intervalo entre las
dos magistraturas, para que los enemigos del procónsul no pudiesen intentar
contra él un proceso de repetundis, que oscurecería
su carrera y su gloria. Una ley tribunicia decidió que César, por un privilegio
especial, podría optar al consulado in absentia.
Algún tiempo después, los oligarcas reconsideraron esta decisión y, mediante
varias propuestas insidiosas, trataron de poner un sucesor a César, ofreciendo
a éste la posibilidad de ser elegido cónsul en los comicios del 50. Pero César
aún necesitaba tiempo para acabar la pacificación, y se negó. Cuando el Senado
quiso ir más allá, uno de los tribunos, Curión, que secretamente estaba a
sueldo de César, opuso su intercessio. El
conflicto se agudizó en el curso del mes de diciembre, y los oligarcas difundieron
el rumor de que César iba a intervenir en Italia con su ejército. Pidieron a
Pompeyo que les protegiese y se colocase a la cabeza de las fuerzas
gubernamentales. En aquel momento aún era posible, sin duda, un arreglo, y
Pompeyo, probablemente, así lo creía. Pero Hircio, lugarteniente y amigo de
César, llegó a Roma mientras tanto y volvió a marchar, dos días después, sin
haber tratado de ver a Pompeyo. Era una última esperanza que se desvanecía (7
de diciembre).
César está
entonces en Rávena, rodeado de un ejército del que es dueño absoluto y al que
va a pedir que defienda su «honor», su dignitas, amenazada por los
oligarcas. Multiplica las proposiciones de paz; quiere conservar una parte, al
menos, de su poder preconsular antes de ser reelegido
cónsul para el año 50. Dirige al Senado una carta oficial, una protesta contra
la sospecha de que es objeto. La carta es leída el 1 de enero del 49, pero los
senadores, pasando a la votación, decretan la llamada de César, que sea
sustituido por su peor enemigo, L. Domicio Ahenobarbo,
y ordenan, además, que César deberá presentar por sí mismo su candidatura al
consulado. Como los tribunos adictos a César, Antonio y Q. Casio, oponían su
veto, los Padres votaron el senatus-consultum ultimum —el que en otro tiempo había esgrimido Cicerón
contra Catilina—, y los dos tribunos corrieron cerca de César, asegurando que
se violaba el carácter sacrosanto de su magistratura y los derechos del pueblo.
Ya no había más salida que la guerra civil, para la que los dos partidos —tanto
el de César como el de Pompeyo, éste por cuenta de los aristócratas— habían
comenzado a prepararse espiritual y materialmente.
De la
dictadura al principado (49 a. de C. - 14 d. de C.)
En el mes de
enero del 49, no era la primera vez que un jefe militar volvía contra el
gobierno legal el ejército que se le había confiado, ni la primera tampoco que
las instituciones se mostraban incapaces de enfrentarse con aquel problema.
¿Nunca podría, pues, el régimen republicano mantener dentro de los límites de
la legalidad a aquellos conquistadores a quienes su victoria, desmesurada,
parecía colocar por encima de la condición mortal? Pompeyo había tratado de
aceptar la ley y de regresar pacíficamente a su patria, después de haber
sometido el Oriente. Sin embargo, no había podido evitar tras aquella
demostración pública la reanudación de su lucha por el poder, que él no había
querido por la fuerza, pero que tuvo que asegurarse mediante la alianza
clandestina del triunvirato. Desde Sila, era evidente que la ciudad romana no
podía prescindir de un «protector». ¿Podía tener varios? Cicerón —que, como hemos
dicho, había imaginado una especie de protectorado moral, basado en la
persuasión— no había tardado en tropezar con la rivalidad de Pompeyo. Entre los
dos, era fácil saber quién vencería en la práctica. ¿Qué sucedería cuando los
dos rivales fuesen Pompeyo y César, dos jefes igualmente gloriosos, pero uno de
los cuales ya no estaba cargado más que de laureles un poco ajados por el
tiempo, mientras el otro volvía con una victoria muy reciente? Los oligarcas,
desde luego, habían elegido como protector al menos temible de los dos, al que
sería más fácil eliminar después, y también al que tenía un pensamiento
político menos original, en caso de que tuviese alguno. Así era como, en otro
tiempo, el Senado había recurrido a C. Mario contra Saturnino y Glauciala gloria de Pompeyo no sería, como la de Mario, más
que un instrumento al servicio de la nobleza.
César era
más comparable a Sila, porque había dado pruebas de su energía y de su
clarividencia política, y su consulado permitía prever lo que sería su acción
si llegaba a tener el poder en su mano. Pero, mientras Sila había alcanzado el
poder en contra de los «populares», César contó con éstos a lo largo de toda su
carrera. El orden nuevo que surgiría de sus reformas, haber tratado de ver a Pompeyo. Era una última
esperanza que se desvanecía (7 de diciembre).
César está
entonces en Rávena, rodeado de un ejército del que es dueño absoluto y al que
va a pedir que defienda su «honor», su dignitas, amenazada por los
oligarcas. Multiplica las proposiciones de paz; quiere conservar una parte, al
menos, de su poder preconsular antes de ser reelegido
cónsul para el año 50. Dirige al Senado una carta oficial, una protesta contra
la sospecha de que es objeto. La carta es leída el 1° de enero del 49, pero los
senadores, pasando a la votación, decretan la llamada de César, que sea
sustituido por su peor enemigo, L. Domicio Ahenobarbo,
y ordenan, además, que César deberá presentar por sí mismo su candidatura al
consulado. Como los tribunos adictos a César, Antonio y Q. Casio, oponían su
veto, los Padres votaron el senatus-consultum ultimum —el que en otro tiempo había esgrimido Cicerón
contra Catilina—, y los dos tribunos corrieron cerca de César, asegurando que
se violaba el carácter sacrosanto de su magistratura y los derechos del pueblo.
Ya no había más salida que la guerra civil, para la que los dos partidos —tanto
el de César como el de Pompeyo, éste por cuenta de los aristócratas— habían
comenzado a prepararse espiritual y materialmente.
|