SALA DE LECTURA BIBLIOTECA TERCER MILENIO |
 |
 |
 |
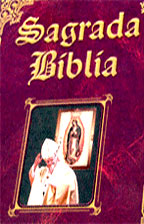 |
 |
 |
EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA EDAD ANTIGUA. LIBRO TERCERO. LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ROMANO
PRIMERA PARTE.LA ÉPOCA DE LAS GRADES CONQUISTAS DE ROMA (202-129 a.C)
La derrota
de Cartago en Zama no sólo marcaba el fin del Imperio de los Barcas en el
Mediterráneo occidental, sino el colapso general del poderío púnico. Las
escasas tentativas que, con objeto de reformar el gobierno de Cartago y
devolverle alguna firmeza, realizara Aníbal, no prosperaron, y aun él tuvo que
refugiarse en Oriente. Roma permitirá a su vieja enemiga subsistir medio siglo
más, pero con la expresa condición de que renuncie a recobrarse. Semejante
abatimiento de Cartago dejaba por todo Occidente un gran vacío que el helenismo
no se hallaba ya en disposición de ocupar: una de las consecuencias de la
segunda guerra púnica había sido precisamente el aniquilamiento político de todo
vestigio de poder griego en Sicilia. Siracusa había cometido el error de
abandonar la política de Hierón II, y se había situado a destiempo de parte de
Cartago; también Tarento se había comprometido en forma irreparable. Lo que
quedaba del helenismo occidental tendrá en adelante que integrarse en la
potencia romana. Roma es la capital indiscutida de Occidente; es a ella a quien
ha de incumbir la responsabilidad de rematar su pacificación frente a la
totalidad de los bárbaros: ligures, celtas de Italia septentrional y de las
Galias, iberos de España e, inmediatamente, númidas de África. Y a su alrededor
se agruparán, animados con diferentes propósitos, los pueblos «civilizados»,
que habrán de reconocer su hegemonía efectiva.
Pero la
política de Aníbal presentaba además otra consecuencia. Las intrigas del
cartaginés habían precipitado el enfrentamiento —inevitable, desde luego, a un
plazo más o menos corto— entre Roma y el reino de Macedonia, y enseñado a los
romanos que sus miras hacia Oriente no podían limitarse a las orillas italianas
de los mares Jónico y Adriático. La desaparición de Cartago como potencia
económica dejaba a Roma, y en general a los «italianos», directamente en
presencia del mundo oriental; era como si una pantalla protectora, la que
formaba el comercio cartaginés, se hubiera desvanecido en forma repentina. En
Oriente, Roma tendría que habérselas con aliados, «clientes» y enemigos
propios; aun antes de que sus armas hubiesen hallado ocasión real de intervenir,
su solo nombre ya comenzaba a suscitar opciones y reagrupamientos políticos
diferentes Y precisamente porque en Oriente el mundo griego se encontraba ya
profundamente dividido —sin que ésta o aquélla de las anteriores monarquías
hubiese logrado imponer su hegemonía— es por lo que, también en este campo,
Roma se verá llamada a desempeñar el papel de árbitro y, a continuación, de
amo. La decadencia de Cartago no fue, sin duda, la única ni, quizás, la
principal de las causas de la evolución que condujo a que Roma extendiese su
imperio por Oriente; pero sí uno de sus factores determinantes, y, en cualquier
caso, lo que la hizo posible al comenzar este siglo II anterior a nuestra era.
I. ROMA AL
FINALIZAR LA SEGUNDA GUERRA PUNICA
La larga
crisis por la que Roma había atravesado a lo largo de más de quince años —en
cuyo transcurso su existencia misma se había visto gravemente amenazada—, no
había dejado de provocar profundas transformaciones materiales, políticas y
espirituales, tanto en el seno de la ciudad como en sus relaciones con los
aliados de la Confederación. Es una Roma nueva la que después de Zama aborda su
nueva misión, que probablemente aún no entrevé: la conquista del mundo. Sería
demasiado simplista aducir que la máquina bélica aprestada contra Aníbal se
encontraba a partir de este momento sin empleo, y que los romanos, por el
ímpetu adquirido, quisieron llevar cada vez más lejos sus victorias. Porque
aquella terrible máquina había sido concebida y organizada con vistas a la
defensa frente a un agresor que llevaba la guerra a Italia; contra un ejército
formado de auxiliares, mercenarios y aventureros de todo origen, Roma había
alzado en armas al pueblo romano junto con sus aliados, y no es fácil que una
fuerza semejante pueda ser desviada de su primitiva misión al concluir su
tarea. Sin embargo, es cierto que, en el curso de la lucha contra Aníbal, Roma
había adquirido a un mismo tiempo el hábito terrible de guerrear y el no menos
peligroso de vencer. Resulta fácil imaginar la exaltación que se apoderó de los
ánimos, la fe de Roma en su destino, en su invulnerabilidad, sentimientos todos
que habrían de animar durante siglos la política de Roma, y que, en gran
medida, permiten explicarla.
a) La
literatura nacional.
a) Nevio
No se trata,
ciertamente, de un azar si Roma vio surgir, una tras otra, dos epopeyas
nacionales: el Bellum Punicum de Nevio y los Anales de Ennio. Nevio, oriundo de Campania, pertenecía a
la primera generación de poetas romanos y había producido sus primeras obras
poco después que Livio Andrónico; pero es probable que la redacción de su
epopeya date de finales de su vida y sea contemporánea de la guerra de Aníbal
Los Anales de Ennio son muy poco posteriores a la obra de Nevio, al menos por
lo que se refiere a su comienzo, pues el poeta continuó su redacción a manera
de crónica hasta su muerte, acaecida en el 169. Si Ennio es el testigo de los
primeros éxitos de Oriente, Nevio, por su parte, afirma su fe en los momentos
sombríos de la guerra y por ello resulta mucho más precioso su testimonio sobre
el estado de ánimo contemporáneo de Metauro y anterior a Zama.
Aunque el Bellum Punicum no
se nos ha conservado y tan sólo poseemos escasos fragmentos (de los que ninguno
supera jamás los tres versos), el ingenio de los filólogos nos permite entrever
el espíritu que lo animaba. En primer lugar, una intensa fe religiosa; no
tanto, quizá, en la verdad material de los mitos tradicionales —que en Roma
son, a pesar de todo, «superestructuras» importadas— como en lo eficaz del rito
y, con mayor generalidad, en la realidad de lo divino. Antes que Virgilio,
vinculaba Nevio el destino de Roma a la voluntad de los dioses; antes que
aquél, también, trataba de explicar en un vasto episodio etiológico el
antagonismo profundo de Cartago y Roma, situando en presencia el uno del otro a
Eneas y Dido, fundadores ambos, él de Roma y ella de Cartago. A esta primera
parte del poema, consagrada al aspecto divino y mítico de los acontecimientos
que habían jalonado la más reciente historia de Roma, sucedía una «crónica» de
la primera guerra púnica, en la que Nevio había participado personalmente como
soldado. El relato que nos deja parece hacerse a propósito seco y desnudo,
semejante a los elogia que se grababan en una o dos líneas sobre las tumbas de
los jefes romanos. Contemplamos ya el nacimiento de un estilo «romano», hecho
de sobriedad, de un vigor casi brutal, opuesto a la opulencia y pintorescos
adornos de la epopeya helenística de la época, que Nevio conocía sin lugar a
dudas. Roma se enfrenta a Oriente para afirmar su originalidad propia, con
aquella disposición para la gloria que hemos dicho era uno de los móviles
profundos que animaban a los espíritus contemporáneos. En esta forma, la acción
se sitúa por entero en un doble registro: en lo alto, dioses y héroes cuyas
aventuras determinan simbólicamente la historia humana; debajo, ésta desenvuelve
su drama con sus episodios heroicos, pero también con su rutina prosaica, con
sus reveses y sus éxitos, que sólo adquieren sentido en relación con el
registro divino.
El Bellum Punicum fue
compuesto sin duda poco antes de la batalla de Metauro. Señala el instante en
que la esperanza comienza a renacer en el ánimo romano. Quizás contribuyera a
ello el mostrar que nada podía interrumpir el «contacto» entre Roma y sus
dioses; que el pasado constituía la firme garantía del presente y del inmediato
futuro. Y tal testimonio resultaba inapreciable a una ciudad que comenzaba a
inquietarse por la persistencia de sus reveses y se preguntaba si no tendría
que revisar sus relaciones con la divinidad El poeta acudía a tranquilizarla.
P) Ennio
y Terencio
Una
generación después, Ennio representa una actitud espiritual muy distinta. Roma
ya no se encuentra cercada, hostigada por un enemigo temible; se ha convertido
en la primera potencia de Occidente. No experimenta ya la misma necesidad de
recogerse en su intimidad y encontrar su salvación en la fe en las tradiciones
propias; puede acoger más generosamente a un helenismo del que en parte
provenía y del que se había visto aislada un momento por la guerra de Aníbal.
Un hecho nos lo demuestra. Cuando, a su vez, Ennio se decide a escribir una
epopeya nacional, no recurre ya al viejo metro «saturnio», utilizado por Livio
y Nevio, sino que adapta, mejor o peor, el hexámetro homérico a la lengua
latina. Más aún, se pretende reencarnación de Homero asegurando, al iniciar sus Anales, que el viejo poeta se había metamorfoseado primeramente en pavo
real para posteriormente convertirse en Ennio mismo. Este extraño prólogo
sugiere que el poeta —como por otras fuentes conocemos— era un adepto del
pitagorismo, que admitía la transmigración de las almas; pero asimismo nos
demuestra que Ennio se inspiraba en Calimaco, quien parece que en este caso sí
fue su modelo. Con Ennio, vuelve de nuevo a ser Roma una «colonia» del
alejandrinismo. Es probable que el origen de Ennio (había nacido en Rudias, no lejos de Tarento) sea lo que explique, al menos
en parte, tanto el pitagorismo del poeta —ya que Tarento se había mantenido
durante largo tiempo como el centro desde el que dicha doctrina se había
proyectado sobre. Italia—, como la singular sensibilidad que manifiesta para la
influencia griega. Pero ese origen no explica que Roma entera se reconociese en
su obra hasta el punto de considerar posteriormente a Ennio como «padre» de la
poesía nacional.
Idéntica
oposición a la que advertimos entre el espíritu de Nevio y el de Ennio, se
patentiza al comparar el teatro de Plauto con el de Terencio. Plauto es
sensiblemente contemporáneo de Nevio (ciertamente unos años más joven); en
cuanto a Terencio, es más joven que Ennio. Sus comedias, en número únicamente
de seis, se compusieron tras de la muerte de éste M, pero a su vez testimonian
un claro retorno al helenismo. Plauto nos deja de la vida griega —como se sabe,
adopta intrigas y personajes de la nueva comedia— un carácter de inmoralidad al
que opone, al menos implícitamente, la austeridad y sentido moral de los
romanos. Por el contrario, Terencio parece no sólo haber observado más de cerca
a sus modelos griegos y sacrificado menos que su predecesor a las tradiciones
populares de la «farsa» italiana, sino mostrar interés por el significado
filosófico de las obras imitadas, en lugar de obtener de ellas exclusivamente
una trama y algunas situaciones bufas. En él, por ejemplo, es donde se aprecia
con mayor claridad el conflicto de generaciones que no podía dejar de
producirse entre unos padres que seguían siendo «romanos a la antigua» y sus
hijos, a quienes la evolución económica de la ciudad, en que la conquista
acumulaba riquezas cada día más considerables, y el conocimiento, además, cada
vez más exacto de la «paideia» helénica difícilmente
preparaban para aceptar el ideario tradicional. El sacrificio absoluto del
individuo al Estado, indispensable en la crisis que Roma acababa de atravesar,
podía, con razón, parecer una exigencia monstruosa en la nueva Roma, victoriosa
y conquistadora.
Por el
contrario, el helenismo en su forma «moderna», es decir, el ejemplo
contemporáneo ofrecido por el pensamiento y la civilización del mundo
helenístico, tenía como efecto exaltar el valor y los derechos del individuo.
Como hemos visto, hacía largo tiempo que las presiones ejercidas por la ciudad
se habían aflojado; y se ha afirmado repetidas veces, con razón, que el mundo
helenístico contempló el triunfo del individuo tanto en las aventuras políticas
como en las doctrinas filosóficas —si puede decirse que las grandes escuelas
helenísticas, les de mayor número de adeptos, hayan mostrado a los hombres el
camino para conseguir, cada uno para sí y por el propio esfuerzo, la «vida
feliz». El «pitagorismo» de Ennio es una muestra de ese valor vinculado a la
persona que ni la muerte misma consigue aniquilar: el alma de excepción perdura
y se impone.
En esta
época se difunden por Italia y Roma ideas cuyo portavoz resulta ser Ennio en
dos poemas de los que apenas conocemos sino el nombre, pero cuyo sentido
adivinamos: son Epicarmo y Evémero. Exponía el primero, en forma de
«revelación» análoga a la que inauguraba los Anales, una doctrina física que el
poeta coloca en boca de Pitágoras, pero que en realidad parece más bien una
síntesis bastante heteróclita, en que se mezclaban elementos pitagorizantes a otros estoicos y platónicos. Ennio enseña
aquí a los romanos que el alma humana no es sino una partícula ígnea que
proviene del sol, y que Júpiter no es otro que un elemento, el aire, cuyas
transformaciones explican la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Evémero
completaba esta doctrina que tendía a liberar al individuo de la «tiranía» de
la religión oficial: las divinidades son presentadas como simples mortales a
los que la gratitud de sus contemporáneos habría divinizado. En esta forma, el
universo se explica sin necesidad de recurrir a las categorías tradicionales;
la teología «racional» efectúa su aparición en Roma ignorando la teología
«política», que mantiene las viejas creencias por su utilidad práctica, pero a
la que los espíritus cultivados no conceden mayor justificación.
b) La
crisis religiosa
Es así como
se perfila en Roma lo que se acostumbra a denominar la crisis de la religión
tradicional, y su ocaso. Pero conviene establecer ciertas consideraciones: el
tan desacreditado panteón tradicional, ¿agota en realidad el sentir y la
actividad religiosos de la ciudad? No se puede olvidar que la personalidad de
tales divinidades es en gran parte extraña a Roma; que encierran dentro de sí
elementos heterogéneos, y que parece cierto que tuvieron como objeto sobre todo
servir de base a los ritos. Cuando a lo largo del siglo II la ciudad necesita
aumentar la eficacia de su religión, no es tanto a nuevas personas divinas a lo
que se acude, como a prácticas inéditas (sacrificios excepcionales,
lectisternios, etc.). Los Libros Sibilinos consultados en tales ocasiones no
son sino recopilaciones de fórmulas afines y asimismo se instala a las
divinidades extranjeras, como Cibeles y la Gran Madre de Pesinunte,
con el clero y las ceremonias originarias. Y lo que se aplica a la religión
oficial, se aplica igualmente a la devoción privada. El comienzo del siglo II
es la época en que se desarrolla, con una rapidez inquietante para las
autoridades, la religión de Líber Pater, o con
mayor exactitud, una forma mística de dicha religión. Hay que señalar que este
cultivo va dirigido a uno de los dioses oficiales del panteón romano, el
asociado a Ceres y Libera en el vecino templo del Aventino; pero el dios de
estas Bacanales —tal es la denominación de las ceremonias e igualmente la de
los fieles de la nueva religión— no posee de hecho sino escasos rasgos comunes
con aquél. Líber Páter, viejo demonio de la fecundidad masculina honrado en el
Lacio desde tiempos inmemoriales —con un culto fálico—, proporcionaba una
referencia cómoda a la que vincular las prácticas orgiásticas, originarias sin
duda de la Italia meridional (o quizás, según otros, del mundo etrusco).
El texto de
un senadoconsulto llegado hasta nosotros es lo que nos permite conjeturar lo
que este asunto representó. En el 186, una denuncia reveló a los magistrados
que los devotos de Baco tenían por costumbre reunirse en todas las ciudades
italianas, y en la misma Roma, con motivo de ceremonias en que se entregaban a
prácticas inmorales, y aun criminales; se decía que los sacrificios humanos
eran, en tal ocasión, frecuentes. Los magistrados, alertados por esta denuncia,
intervinieron, y el Senado decretó que las asociaciones de bacantes quedaban
prohibidas bajo pena de muerte. No obstante, la celebración misma del culto
seguía siendo permitida con la condición de que ello no diese lugar a reuniones
nocturnas ni a la constitución de asociaciones (collegia).
Sean cuales fueran los fines reales de la represión —que parece fue
despiadada—, deseo de poner fin a prácticas escandalosas, de conservar el
control de los cultos y, en general, de la vida religiosa o, quizás, también de
prevenir la formación de una vasta organización cuyas actividades podían
adquirir carácter político, el asunto patentiza una tendencia profunda de la
sensibilidad romana a una participación de lo divino más directa para cada uno
de los fieles; es decir, en este aspecto, como en los anteriores, la afirmación
de la persona. Las prohibiciones formuladas por el Senado, las persecuciones
policíacas no impidieron por mucho tiempo que la religión dionisíaca continuara
sus progresos, y, tras sus pasos, llegarán a Roma nuevas religiones que
acabarán por adquirir una importancia superior a la de los cultos oficiales;
pero para ello habrá que esperar aún un siglo.
c) Organización
del Estado
La guerra de
Aníbal ha modificado sensiblemente si no las instituciones mismas de Roma, sí
al menos su función y los usos políticos, cuya importancia ha sido siempre tan
grande como las leyes escritas. La sociedad ya no se ordena según planos
idénticos a los anteriores; son abolidas diferencias en trance de desaparecer,
mientras que comienzan a formarse otras que anuncian ya el estadio social y
político de los últimos tiempos de la República.
a) La
nueva aristocracia
A comienzos
del siglo III, hacía mucho tiempo que la oposición entre la plebe y los
patricios había dejado de constituir uno de los problemas esenciales del
Estado. Las dos clases siguen subsistiendo, separadas por la ley, pero sus
diferencias son menos jurídicas que sociales y sobre todo religiosas. La plebe
tiene acceso a cualquier magistratura: se trata de una conquista consolidada, y
nadie pensaría ponerla a prueba. Pero una diferencia más sutil ha sustituido a
la antigua oposición: la «plebe», que comparte el poder con las viejas familias
patricias, no es una masa inorgánica comparable en absoluto al «demos» de las
democracias helénicas; en realidad, la parte de la plebe que puede beneficiarse
del acceso a las magistraturas tiende a asemejarse al patriciado. Gentes
plebeyas se asocian con rancias gentes patricias, y el juego político queda en
sus manos sin que puedan intervenir personalidades aisladas. Observamos, por
ejemplo, que los consulados (únicas magistraturas de las que nos hallamos
bastante bien informados gracias a los Fastos que se nos han conservado), se
mantienen en el círculo de unas pocas familias.
A lo largo
de siglo IV, es decir, en el curso del siglo en que los romanos prosiguieron la
conquista de país samnita y del sur de Italia, se había visto, en esta forma,
ingresar en el rango de gentes consulares a los Junii,
los Fulvii, los Decii y los Curii, familias de las que algunas sólo habían
llegado a ser romanas en fecha reciente; por ejemplo, los Decii,
con toda probabilidad oriundos de Campania, o los Fulvii,
que, a su vez, provenían seguramente de Túsculo, lo
mismo que los Curii (lo que ya no es tan seguro). La
nueva aristocracia romana se hallaba abierta, en consecuencia, no sólo a los
más ilustres de los plebeyos de Roma, sino también a los más afectos y leales
de los aliados provinciales, cuyos servicios se veían así recompensados. Parece
incluso que los senadores acogían en su seno más fácilmente a los nobles
provincianos que a los plebeyos de rancio origen romano: las tradiciones
aristocráticas de las naciones conquistadas se asemejaban con mayor facilidad a
aquellas que eran del gusto de los patricios romanos.
Los
patricios tan sólo conservaban ciertos privilegios religiosos: el de
suministrar los sacerdotes de algunos colegios. En realidad, la principal
diferencia establecida entre las clases sociales era la de la riqueza,
tendencia apreciable ya en la clasificación «serviana»:
los más ricos de los ciudadanos eran quienes poseían el poder. Pero sería
erróneo pensar que la riqueza constituía una calificación incondicional.
Sabemos que la fortuna de los senadores debía consistir en bienes raíces y que
el orden senatorial se había visto obligado a prohibir cualquier actividad
comercial (desde le ley Claudia, en 218). Los traficantes, banqueros,
comerciantes empeñados en operaciones de ultramar, prestamistas de toda laya,
podían, al contrario, poseer una fortuna igual al census senatorial; no por ello dejaban de estar excluidos de las magistraturas
formando la clase de los caballeros. La constitución romana (si se puede sin
cierto anacronismo utilizar tal término) no se reduce a la aplicación de unos
simples principios: la tradición, la práctica, limitan os derechos teóricos de
los ciudadanos, y no es exacto calificar esta organización de «plutocrática», ya que se establecen distinciones
entre las distintas formas de riqueza; no es más legítimo considerarla como una
«aristocracia», ya que, en la ley y a menudo en los hechos, elementos extraños
a la aristocracia existente (a su vez, heterogénea) se ven llamados a
integrarse.
B) Los
poderes del pueblo; los Comicios
Además, el
principio aristocrático se ve amenazado, de he cho, en una nueva forma. Las
asambleas del pueblo, numerosas, variadas, conservan, también ellas, una
fracción considerable de poder, y en numerosos conflictos entre el Senado y el
pueblo es el último el que prevalece, incluso por los cauces legales. La
situación exacta del simple ciudadano (el que no pertenece al orden senatorial,
bien porque no posea el censo requerido, bien porque carezca de parentesco
alguno con las familias nobles, o bien, finalmente, porque ningún mérito
personal le permita salir de semejante aislamiento) resulta difícil de
precisar, y los testimonios de los historiadores antiguos no siempre son de
fiar. Puede admitirse que el principio fundamental sobre el que reposa, la «libertad»
es el «derecho de apelación» (ius provocationis),
que autoriza a cualquier ciudadano romano a apelar ante una asamblea cívica (en
la práctica, un tribunal con jurado) de toda decisión capital (que le
concierna) tomada por un magistrado. Este derecho, suspendido en un tiempo por
los decenviros a mediados del siglo V. a. C. había sido restablecido al
finalizar el régimen decenviral, en el curso del célebre consulado de Valerio y
Horacio (445-444 a. C.), y no se había vuelto a tocar desde entonces; pero los
demás derechos en posesión del ciudadano romano están mucho menos claros.
No es tan
seguro, por ejemplo, que la segunda, ley atribuida a estos mismos cónsules
(cuyo nombre no deja de inquietar a los paladines de la hipercrítica por lo
mucho que recuerda el de los primeros cónsules de la República) se remonte
efectivamente a esta fecha, por lo audaz que nos parece. Si creemos a Tito
Livio, fue, en efecto, presentada ante los comicios centuriados en el 444 una
ley con objeto de hacer preceptivas para el cuerpo entero de los ciudadanos las
decisiones tomadas por la plebe en la asamblea de tribus. Se concibe con
dificultad que semejante autoridad haya podido reconocérsele a la plebe cuando
las prerrogativas de los patricios permanecían casi intactas. Por otra parte,
nos encontramos una ley análoga en otras dos ocasiones: primero, en el 339, en
que la misma disposición va provista de una cláusula que no figuraba en la ley
del 444 (obligatoriedad, para cualquier medida presentada a los comicios por
tribus, de la aprobación previa del Senado); más tarde, en el 287, una última
«secesión» de la plebe, reunida en el Janículo, ocasionó la votación de la lex
Hortensia, que repite los términos de la lex Valeria Horatia del 339. Gayo subraya que tan sólo a partir de la lex Valeria Horatia puede hablarse de igualdad total entre los
patricios y la plebe. Es, pues, probable, o que la lex Valeria Horatia es un «doblete» apócrifo por completo; o que sólo
concedía validez a los plebiscitos en algunos casos; o, también, que las
decisiones quedaban pendientes, tras la votación, de la aprobación del Senado,
lo que confería a los Padres derecho de veto absoluto.
Las
asambleas «populares» constituyen un complejo sistema, que no se vio
establecido en una ocasión única, sino que, sobre aquél, fueron superponiéndose
sucesivas creaciones, de las que cada una responde a una situación social
diferente. Los antiguos comicios curiados se
mantienen, pero sólo poseen ya unas pocas atribuciones, siendo la principal la
de votar una lex de imperio a beneficio de los cónsules y pretores del año en
curso, y también la de registrar las adopciones. Pero estos comicios sólo se
componen ya de treinta lictores, cada uno de los cuales representa a una curia,
y de tres augures. Los comicios centuriados forman una asamblea de carácter
esencialmente militar. Aunque gran parte de sus tradicionales atribuciones se
hayan trasladado a los comicios por tribus, conservan algunas de importancia,
como la elección de los más altos magistrados (cónsules, pretores y censores) y
la votación de las decisiones relativas a las relaciones exteriores
(declaración de guerra, firma de tratados); también conservan los comicios
centuriados competencia jurídica para el caso de que sea el mismo pueblo quien
ejerza el «derecho de apelación»; es el caso principalmente en las acusaciones
de «alta traición» (perduellion). Los comicios
centuriados celebran sesión en el Campo de Marte, es decir extra pomoerium, lo que resulta natural al tratarse de una
asamblea de naturaleza militar. En tales comicios, la influencia preponderante
está garantizada para las primeras centurias, es decir las que reunían a los
ciudadanos más ricos y a la vez de más edad, puesto que las centurias de
caballeros, que votaban en primer lugar, se hallaban compuestas de séniores y
de iuniores, y los séniores disfrutaban en
ellas de una autoridad indiscutida.
Los comicios
por tribus tenían distinto origen; son una ampliación del Concilium plebis, la asamblea plebeya, de la que naturalmente
quedaban excluidos los patricios. Pero estos últimos obtuvieron que se les
integrase en esta asamblea plebeya, que desde entonces abarcó a todos los
ciudadanos, pero dentro del marco de las tribus. Existían, a comienzos del
siglo II, treinta y cinco tribus (desde 241, fecha en que se crearon las dos
últimas, la Quirina y la Velina), entre las que se
distribuían los ciudadanos de cualquier condición social o religiosa. Tales
tribus no eran sino divisiones territoriales, en las que, en principio, se
inscribían los ciudadanos por su lugar de residencia. Había cuatro tribus
urbanas (que respondían a las cuatro regiones de la ciudad), y lo eran rústicas
las demás, cuyo número y extensión variaron a medida que crecía el territorio
romano. Observamos que la influencia dominante correspondía a las tribus
rústicas, es decir, en la práctica, a los propietarios de tierras, que podían contar
con su propia «clientela» local. Se planteaba un delicado problema con la
inscripción de los nuevos ciudadanos, y, en particular, con los libertos:
¿había que repartirlos entre las tribus rústicas según el lugar de residencia
de su antiguo amo, o agruparlos en las tribus urbanas? Exceptuados algunos
raros momentos, la segunda solución prevaleció con mayor frecuencia. Cuando los
libertos (o sus hijos) son distribuidos por tribus rurales, ello significa que
los grandes propietarios tratan de incrementar su influencia. Pero la medida
presentaba algunos inconvenientes al aumentar al mismo tiempo el peso del voto
de los ciudadanos nuevos. Por este motivo es por lo que la mayoría de las veces
se les apiña dentro de las tribus urbanas, y, a veces, dentro de una sola.
Tales manipulaciones eran atribución de los censores, quienes a este respecto
disponían de una potestad casi discrecional.
En efecto,
en los comicios por tribus, lo mismo que en los centuriados, la decisión se
obtenía por mayoría de tribus; es decir, que cada tribu representaba tan sólo
un voto, cualquiera que fuese el número de electores inscritos. En esta forma,
resultaba sencillo disminuir o aumentar el peso electoral de esta o aquella
categoría de ciudadanos que interesaba, mediante el reparto entre varias tribus
o, al contrario, agrupándolos dentro de un pequeño número. Aquí tampoco bastan
las instituciones para definir un «régimen» político: todo depende de su
empleo, y, según la época, Roma tendió a convertirse en auténtica democracia, o
se apartó de ella para asemejarse mucho más a una aristocracia oligárquica.
Las
Magistraturas
A medida que
estas diferentes asambleas se yuxtaponían dentro del Estado, se repartían sus
atribuciones, sin que semejante reparto nos sea conocido aún con claridad los
comicios por tribus se vieron atribuir, en esta forma, la elección de los
cuestores y la de los ediles curules, mientras que los centuriados conservaban
la elección de los magistrados con imperium (y,
además, de los censores); el Concilium plebis, por su parte, conservaba la designación de los tribunos y ediles de la plebe,
como en la época de su creación. Se observa, pues, que los plebeyos eligen en
total, bien por sí mismos o asociados a los patricios, un número de magistrados
superior al elegido por estos últimos. Pero, de hecho, como hemos señalado ya,
la costumbre viene a frenar lo que podríamos llegar a considerar tendencias
democráticas. Y, además, la costumbre se vio reforzada y codificada desde un
principio en las leyes. La elección de magistrados se hallaba sujeta a una
reglamentación cuyos pormenores no conocemos con precisión, pero cuya
existencia parece segura en la época inmediatamente anterior al plebiscito
votado en el 180 a. C., a iniciativa del tribuno L. Vilio. Esta ley
determinaba, según nos cuenta Tito Livio, «la edad en que se podría pretender y
desempeñar cada magistratura»; también hacía obligatorio el desempeño de la
pretura antes del consulado (con lo que no venía sino a reforzar una práctica
anterior), e imponía un intervalo de un par de años íntegros entre cada dos
magistraturas consecutivas. Asimismo, se fijaban límites de edad: no se podía
llegar a cónsul sin haber alcanzado la edad de cuarenta y dos años y, en
consecuencia, un pretor no podía tener menos de 39 años, y un edil curul, menos
de 36. No parece, al menos por los ejemplares de carreras públicas que se han
podido reconstruir, que la cuestura haya sido condición indispensable para ser
elegido edil. De ello se deduce que eran los jóvenes que apenas terminaban su
servicio militar (con una duración de 10 años, premisa necesaria para ingresar
en la carrera honorífica) quienes asumían dicha magistratura. Esta codificación
tenía como resultado reglamentar y limitar el acceso a las magistraturas, y
constituir un auténtico cuerpo de magistrados o, si se prefiere, de
administradores, militares y civiles, en que difícilmente podían introducirse
intrusos. Se comprende cómo esta nueva nobleza (nobilitas)
se definía y se constituía dentro del Estado: elegida por el pueblo, en la
práctica no proviene de él; constituye una auténtica casta, de gran
estabilidad, cuyos miembros deben todos rendir cuentas, según la ley, ante las
asambleas que les han delegado, más, de hecho, ante el conjunto de sus iguales,
es decir, el Senado.
El Senado
El Senado,
considerado el «concilium» del Estado, y por tanto,
su cerebro, su junta rectora, había dirigido la República en la guerra contra
Aníbal; al acabar la guerra, los ciudadanos conservaron el hábito de
encomendarse a él en la dirección de la política Se encontró así, durante la
mayor parte del siglo II, realizada en la práctica la armonía entre los órdenes
(«concordia ordinum»), que se mostrará a las
generaciones sucesivas como un ideal inaccesible. Las únicas luchas políticas
de alguna gravedad no se produjeron sino dentro del Senado, entre facciones
rivales; la masa del pueblo apenas se preocupa de intervenir, aunque
teóricamente esté en su derecho. Finalmente, cuando se planteen problemas de
mayor gravedad, no será por iniciativa directa del pueblo, sino de las clases
acomodadas, especialmente de los caballeros, que habían comenado a afirmarse a mediados de siglo, y cuyas querellas con el Senado provocarían
una crisis de una gravedad sin precedentes a finales del siglo y del régimen
republicano.
II. LOS
ASUNTOS DEL ORIENTE
La
situación de los reinos
En este
momento, cuando la segunda guerra púnica termina, se plantean urgentes
problemas. Hay que liquidar las secuelas exteriores de la guerra contra Cartago
y de su «anexo», la primera guerra de Macedonia. En el mismo Oriente, la
situación política alrededor del Egeo obligará muy pronto a Roma a intervenir.
El
equilibrio entre las tres grandes potencias helenísticas (Macedonia, Reino
seléucida y Egipto), realizado en la práctica y mantenido, mal que bien, en el
curso del siglo, estaba a punto de romperse. La decadencia de Egipto, el
restablecimiento imprevisto de un gran Imperio seléucida, la ambición del rey
de Macedonia, Filipo V, eran tres causas cuyos efectos tendían a confundirse en
detrimento de la paz.
La batalla
de Rafia, en el 217, parecía haber terminado, definitivamente, la larga
querella entre Seléucidas y Lágidas, consolidada la
seguridad de Egipto contra las empresas de los primeros y confirmado el dominio
de los Ptolomeos sobre Celesiria. Pero lo que puede
llamarse el «milagro de Rafia», alcanzado gracias a la energía de Sosibio, había sido pagado a muy caro precio por la
dinastía. La convicción de las poblaciones indígenas de haber salvado a sus
reyes contra los invasores dio origen a una situación nueva. El poder real
perdió prestigio, lo que implicó un entusiasmo nacionalista, que terminó en la
secesión de la Tebaida, donde se instaló, por algún tiempo, un reino
independiente; mientras que, más arriba, también en el curso del Nilo, la
región de Filas caía en manos del etíope Hergámenes.
Ptolomeo Filópator era incapaz de hacer frente a aquellas crisis renovadas, y Sosibio tenía que contar con otro favorito del rey, un tal
Agatocles, que dominaba al rey con la complicidad de su hermana, Agatoclea, que era la amante de Filópator.
Cuando éste
murió, Agatocles y Sosibio consiguieron ocultar su
desaparición durante el tiempo necesario para hacer asesinar a la reina
Arsínoe, que era muy popular, y falsificar el testamento del rey. Mientras
tanto, muerto Sosibio, se hizo cargo de la regencia
Agatocles, en nombre del hijo de Filópator, todavía menor de edad. Pero esta
regencia no duró mucho tiempo. El gobernador de Pelusa, Tlepólemo,
muy querido de sus soldados, logró, con el concurso de éstos, derribar a
Agatocles y tomar el poder. En tales condiciones, en un reino donde todo
dependía directamente del soberano, no era posible mantener una política firme
y, sobre todo, defender las posesiones lejanas, como Lisimaquia, en la Tracia,
Tera, Samos, las ciudades aliadas del Asia Menor o de Caria. El desino de la
propia Celesiria podía ser replanteado.
Frente a un
Egipto tan debilitado, el seléucida Antíoco III se había propuesto restaurar el
poder que por herencia le correspondía. En primer lugar, se dirigió contra su
primo Aqueo que, tras haber sido fiel a la dinastía y reconquistado, al
servicio del rey, los territorios indebidamente ocupados por Atalo de Pérgamo,
había ceñido la diadema por su propia decisión. A comienzos del año 216,
Antíoco inició las operaciones contra él. Ayudado por Atalo, pudo encerrarlo en
Sardes, su capital, y, después de un asedio de dos años, le hizo prisionero y
le dio muerte entre suplicios. Era un primer fracaso para Egipto, que apoyaba
oficialmente a Aqueo, aunque no había podido enviarle ayuda a tiempo. La muerte
de Aqueo implicó el final del Reino seléucida disidente de Asia Menor, donde no
quedan ya, frente a Antíoco, más que el reino de Pérgamo y, más al norte, el de
Bitinia, donde reina Prusias. Pero, mientras Pérgamo
se mantiene en la amistad de Antíoco, Prusias es
tradicionalmente hostil a los Atálidas y dirige sus miradas
hacia Macedonia.
Liquidado
Aqueo, Antíoco, a finales del 212, organiza una expedición contra la satrapía
de Armenia, que actuaba como potencia independiente y sé negaba a pagar el
tributo. Una campaña bastó para hacerle entrar en razón, y Antíoco prosiguió
después su marcha hacia el Oriente. Atacando, en primer términos, el Reino de
los partos, obligó, en el 209, a Arsaces III a reconocer su soberanía. Al año
siguiente, penetra por la fuerza en Bactriana. Pero las condiciones de la
guerra eran duras en aquellos lejanos países, y, dos años después, el rey
aceptó un compromiso: Eutidemo, que reinaba sobre el
país, conservaría su título de rey y concertaría con él una alianza perpetua.
Durante su
viaje de regreso, Antíoco, imitando, en cierto modo, a Alejandro, tomó la ruta
del Sur, atravesó pacíficamente la Arabia y, de nuevo ya en su Reino, tomó el
nombre de Grande —que sus súbditos no le prodigaron—. Era el año en que
Escipión abandonaba Sicilia paira llevar la guerra al África y en que el Senado
ratificaba la paz de Fénice con el rey de Macedonia
(204 a.C.). En aquel momento iba a estallar en Oriente una guerra general,
preludio de la segunda guerra de Macedonia.
La
segunda guerra de Macedonia. Sus causas
Sin embargo,
no fue Antíoco, a pesar de sus éxitos, el que desencadenó la guerra. La
iniciativa partió de Filipo V, y eso fue lo que provocó, finalmente, la
intervención de Roma.
Si las
hostilidades se hubieran desencadenado sólo entre Antíoco y Egipto, en torno al
problema sirio, el Senado no habría tenido motivo alguno para intervenir.
Cartago Pero, después de la primera guerra de Macedonia, el Senado desconfiaba
de! aliado de Aníbal, del rey que había enviado, en ayuda de, un contingente a
Zama. Tal vez la perspectiva romana es entonces mezquina, falseada por el
recuerdo del peligro que la segunda guerra púnica hizo correr a su poderío,
pero no por eso dejaba de ser muy natural. El Senado podía preguntarse si
Filipo V no estaba destinado a convertirse en un nuevo Pirro.
Pero había
más. La primera guerra de Macedonia había comprometido a Roma, mucho antes, en
los asuntos orientales. El pueblo romano estaba aliado al rey de Pérgamo, y,
ante el peligro, Atalo estaba autorizado a apelar a la fides de Roma. El origen
de esta alianza entre Pérgamo y Roma permanece bastante oscuro. Sólo sabemos
que, desde el 220, Atalo mantenía relaciones amistosas con los etolios y que,
en el 211, éstos fueron incluidos, bajo tal concepto, en el tratado que unió a
Roma con los etolios contra Filipo V. Cuando Egina fue tomada por los aliados,
Atalo compró, por 30 talentos, a los etolios el territorio de que formaba
parte, e hizo de ella una base para su flota. Y fue, precisamente, en Egina
donde se encontró, en él 208, con el general romano P. Sulpicio Galba, encargado de las operaciones contra Filipo.
Finalmente, la paz de Fénice había restablecido para
Atalo el statu quo en Asia, liberándole, por un momento, de la amenaza que
constituía Prusias.
Mientras se
concertaba la paz de Fénice, el Senado había enviado
al rey de Pérgamo una embajada solemne, con un singular requerimiento: que se
entregase a sus enviados una «piedra sagrada» que, en Pesinunte,
se creía que representaba a la diosa Cibeles, llamada también la Gran Madre y
asimilada a la antigua y oscura Rea, «madre de los dioses». El Senado actuaba
por consejo del oráculo de Delfos y también de acuerdo con una respuesta dada
por los Libros Sibilinos. Nos es difícil penetrar el sentido exacto de tal
solicitud. La diosa tenía por adoradores a los galos (los gálatas),
establecidos en el país de Pesinunte. ¿Se trata de
una evocado dirigida contra los galos de la Cisalpina, que habían hecho causa
común con Aníbal y seguían siendo temibles? Es posible, pero se adivinan
razones más profundas. Para Roma, Frigia sigue siendo como una metrópoli
religiosa. La leyenda de los orígenes troyanos es más fuerte que nunca, y, de
otro lado, se puede sospechar que una parte, al menos, de los senadores, los
que consideran que los intereses de Roma y de sus aliados italianos eran
suficientemente poderosos en la cuenca del Egeo para que la diplomacia de Roma
tuviera que asegurarse apoyos en ella, habían encontrado aquel medio de
estrechar unos lazos ya establecidos en el curso de la guerra. Atalo no quiso
negarse, y la piedra sagrada fue transportada, con gran pompa, desde Pesinunte (en territorio galo, pero, sin duda, con el
acuerdo de los gálatas) hasta el mar, y, desde allí, a Roma, donde fue
instalada sobre el Palatino, en el propio interior del pomoerium,
indicio seguro de que la diosa no era considerada como una extranjera.
Lo que
permite pensar que los intereses económicos de los itali desempeñaron un papel en aquel estrechamiento de la alianza con Pérgamo, ante
el peligro presentado por Filipo V, es que la República rodia, que se
encontraba también en el campo opuesto a Filipo, recurrió a Pérgamo, a pesar de
sus pasadas dificultades con Atalo, una vez que el rey de Macedonia descubrió
su intención de dominar la cuenca del Egeo lodo ocurrió como si Rodas, Pérgamo,
y después, con algún retraso, Roma, se unieran para mantener la libertad de
tráfico sobre las rutas marítimas de Oriente.
Después de Fénice, la posición de Macedonia era mejor que nunca, desde
el tiempo de Gonatas. En la propia Grecia, Atenas,
sin duda, era independiente desde el 229, pero tan debilitada que ya no tenía
importancia militar alguna. En cambio, Filipo mantenía guarniciones en la Acrocorinto y en Calcis. Los etolios estaban humillados y
débiles. Ciertamente, los aqueos, enorgullecidos por el éxito que les había
valido, en Mantinea, la habilidad táctica del megalopolitano Filopemen, parecían menos dispuestos que poco tiempo
antes a aceptar el patrocinio del rey, pero siguieron siendo, oficialmente, sus
aliados, y, sobre todo, su atención se centraba en Esparta, donde Nabis, habiendo usurpado el poder, proseguía la realización
de una revolución social. Todas las ciudades, en todas las regiones, sufrían la
repercusión de las dificultades económicas en que habían acabado hundiéndolas
tantas guerras, una política incoherente y unos conflictos de clases, de todo
lo cual se aprovechaba, hábilmente, Filipo, presentándose, aquí y allá, como
defensor de los pobres. El Egeo, al fin, tras el ocaso de los Ptolomeos, permanecía sin «protector».
Fig. 1.
Italia y el mundo griego
Esta
función, que en otro tiempo había desempeñado Gonatas,
al menos por un momento, Filipo la ambicionaba para él. Desde antes de Fénice, había comenzado a construir una flota y, al mismo
tiempo, alentaba las actividades de los piratas cretenses contra los rodios,
que garantizaban la policía del mar. Rodas era para Filipo el primer obstáculo,
el primer adversario que debía abatir. Encargó a dos de sus lugartenientes que
hicieran a Rodas una guerra solapada: Dicearco, un
aventurero etolio, hacía la visita sanitaria, por cuenta de Filipo, a los
navíos en el mar Egeo, mientras que Heráclides, un
desterrado tarentino, recibía la misión de incendiar la flota rodia en el
puerto mismo —misión en la que fracasó.
A la muerte
de Filópator, Egipto, muy pronto privado de Sosibio,
se convertía en una presa fácil, que codiciaban simultáneamente Antíoco y
Filipo. Agatocles, durante su regencia, enviaba una embajada al Seleúcida para
recordarle los tratados existentes entre sus países. Al mismo tiempo, hacía
pedir, a Filipo la mano de su hija para desposarla con el joven Ptolomeo V.
Pero estas precauciones eran muy insuficientes. Un tratado secreto, concertado
entre Filipo y Antíoco, repartía de antemano, los despojos de Egipto. Al
parecer, Antíoco obtenía, además de la Celesiria, el propio Egipto; Filipo se
hacía prometer las posesiones exteriores en el Egeo, así como Cirene,
considerada tradicionalmente una extensión de la Grecia insular hacia el
Occidente.
Se puede
pensar, con M. Holleaux que Filipo, al proyectar aquel
reparto, no era más sincero que Antíoco, poco deseoso, sin duda, de entregar al
macedonio los territorios egipcios de Caria y las ciudades de Asia Menor,
clientes de los Ptolomeos; tal vez, por su parte,
Filipo deseaba mantener la integridad del Reino lágida,
cuyo dueño era su futuro yerno. Es lícito pensar también que las tropas
enviadas por Macedonia a Cartago aquel año tenían, en caso de victoria, una
misión muy concreta: la de tomar la Cirenaica por la espalda. Es muy difícil
determinar las intenciones reales de un príncipe que ciertamente, como en otro
tiempo Pirro, modificaba su estrategia según las circunstancias y tenía,
probablemente, varias políticas «de recambio».
De todos
modos, Filipo tenía necesidad, en aquellos finales del año 203, de asegurarse,
por lo menos, la neutralidad de Antíoco, mientras trataba de alcanzar sus
primeros objetivos. La ofensiva que desencadenó en la primavera del 202 (el
mismo año de Zama) no se dirigió contra las posesiones egipcias, sino contra
ciudades libres o aliadas a potencias con las que él estaba en paz. Tomó,
sucesivamente, Lisimaquia ,Calcedonia, sobre el Bósforo, Cios,
que había resistido durante mucho tiempo a Prusias de
Bitinia —Filipo entregó la ciudad a su aliado, pero después de haberla saqueado
e incendiado—. A continuación, se apoderó de Tasos, mediante una traición, y
vendió a sus habitantes como esclavos.
Esta
conducta provocó una viva indignación en el mundo griego. A finales del verano,
se formó contra él una coalición que agrupaba, en torno a Rodas, a Bizancio,
Cícico, Quíos y Cos. En la primavera del año 201, comenzaron las operaciones
navales. Filipo se propuso someter las islas una tras otra. En Samos, que era
egipcia, se hallaba fondeada una flota pesada, de la que se apoderó. Es, sin
duda, en este momento, cuando Atalo I se alió con los rodios, por temor a las
consecuencias de una victoria de Filipo, que no habría dejado de lanzar contra
él a Prusias. La flota de Pérgamo, unida a la de
Rodas, libró batalla contra Filipo ante Quíos, con un resultado indeciso.
Atalo se
volvió a Pérgamo, y la flota rodia continuó sola su estadía ante Mileto. Un
éxito local de Filipo contra ella la obligó a romper contacto, pero se rehízo
en el Sur. Filipo lo aprovechó para desembarcar en Mileto, y se dirigió,
apresuradamente, contra Pérgamo, que no pudo tomar. En desquite, asoló el país
todo alrededor. Pero, como Atalo había tenido la previsión de reunir en el
interior de las murallas todo el grano disponible del campo, las tropas de
Filipo no tardaron en verse acosadas por el hambre, y se retiraron sin haber
conseguido nada, a fin de invernar en Caria, donde aguantaron el bloqueo
enemigo.
Filipo se
encontraba en una situación incómoda, pero los coaligados sabían que su
potencia militar no se había debilitado, y temían al porvenir. Así, a finales
del verano del 201, una embajada de Pérgamo y de Rodas, acompañada de otra
ateniense, que acudía también a quejarse de Filipo, llegó a Roma para pedir la
ayuda del Senado. Ante sus quejas, los senadores dudaban: unos pensaban que la
paz era un bien precioso; que Filipo, sin duda, se conducía muy mal en Grecia,
pero que observaba la paz de Fénice y que una guerra
en Oriente sería difícil e incierta. Otros, más clarividentes, mejor informados
también por las comunicaciones privadas que les hacían los negotiatores cuyos navíos surcaban el Egeo, eran conscientes de las ambiciones del rey.
Ninguna potencia debía lograr, en Oriente, la preponderancia absoluta. E,
incluso si Filipo no conseguía eliminar a Antíoco —que, a su regreso de
Bactriana, se presentaba como un nuevo Alejandro—, la coalición que los dos
príncipes podrían formar amenazaría más gravemente aún los intereses romanos.
Cabe pensar también que la consideración de la suerte que esperaba a Egipto
tuvo su parte en los cálculos de los partidarios de la intervención. Roma
estaba acostumbrada a un cierto equilibrio en Oriente, y sus buenas relaciones
con Alejandro la hacían especialmente sensible a una posible ruptura de aquel
equilibrio. A esto podían añadirse razones más sentimentales: el respeto que
les merecía el pasado de Atenas; el recuerdo del homenaje rendido en otro
tiempo por las ciudades griegas a Roma, en los Juegos Ístmicos del 229; e deseo
de aparecer, contra la arbitrariedad de un rey, como el recurso natural del
derecho y de la libertad, y, en fin, la vanidosa satisfacción de convertirse,
una vez vencida Cartago, en el árbitro del mundo —seducción a la que, tras una
victoria claramente conseguida, han resistido muy pocos pueblos en el curso de
la historia,
La
intervención romana
Los
senadores acabaron decidiendo la intervención. Tres embajadores fueron
encargados de llevar a Filipo un ultimátum: C. Caudio Nerón, el vencedor de Metauro; P. Sempronio Tuditano,
que había concertado la paz de Fénice y conocía bien
los asuntos de Oriente, y, por último, el más joven, M. Emilio Lépido, que
pertenecía al grupo de los «filohelenos». Esta
delegación se encontraba en Grecia en el momento en que Filipo, habiendo
escapado al bloqueo en Caria, había llevado la guerra a la costa de la Tracia,
sometiendo ciudad tras ciudad, y poniendo, finalmente, sitio a Abidos, que era
una ciudad libre. Allí fue donde Lépido le abordó y le notificó la voluntad de
Roma: conceder una reparación a Atalo y a Rodas, y abstenerse de emprender
guerra alguna contra estados griegos independientes. Estas condiciones no eran
desconocidas para Filipo; la misión romana las había proclamado, en cierto
modo, por todas partes, en Grecia, y, como Filipo no había cesado en sus
hostilidades, sino que, por el contrario, había enviado a un lugarteniente
para que asolase el Ática, Lépido no hacía más que notificarle, oficialmente,
el estado de guerra. Por aquel mismo tiempo (pero la cronología es aquí
oscura), los partidarios de la intervención, batidos por primera vez en los
comicios, consiguieron; tras una segunda deliberación, hacer decretar el envío
de un cuerpo expedicionario contra el rey (¿primavera del 200?).
Aquel año,
la campaña no fue más que un reconocimiento, dirigido por P. Sulpicio Galba, a partir de la base de Apolonia, mientras una débil
vanguardia inquietaba al rey, que sitiaba a Atenas. Algunos éxitos en el valle
del Asopo valieron a los romanos la adhesión de los pueblos hasta entonces
vacilantes. Pero ni los etolios ni los aqueos se decidían a entrar en la
guerra.
Al año
siguiente, el ejército de Filipo y el de P. Sulpicio Galba libraron una batalla en regla en Otolobo, en el valle
medio del Erigón, cuyo resultado fue desfavorable a
Filipo. Pero Sulpicio, por una razón que se desconoce, se replegó, en el otoño,
sobre Apolonia. Esta tregua permitió al rey contener la invasión de bárbaros
sobre sus fronteras septentrionales y también dirigirse contra los etolios,
que, abandonando, al fin, su inactividad, asolaban la Tesalia. Pero, en el mar,
la campaña iba peor para Filipo, que no había podido impedir que la flota de
Atalo, ayudada por una escuadra romana, ocupase bases importantes, como Oreos,
en la entrada septentrional del canal de Eubea.
A comienzos
del 198, Filipo decidió orientar su esfuerzo contra los romanos. Ordenó su
ejército sobre el Aoos, ante la plaza fuerte de Antigonia, a fin de cortar a las legiones la ruta de la
Tesalia. Frente a él, el cónsul Vilio se mostraba vacilante; las tropas eran
poco seguras, los veteranos del ejército de África, que se encontraban allí,
reclamaban su licencia, y Vilio, no tenía autoridad para mantenerles en la
disciplina. Tal vez esto explique por qué fue sustituido, muy pronto, por T.
Quinto Flaminio. Acaso los «filohelenos», en el
Senado, prefirieron confiar la dirección de aquella guerra, que era la suya, a
un joven patricio que compartía sus ideas, antes que dejarla en manos de Vilio,
hombre nuevo y, sin duda, poco inclinado a correr lo que él consideraba una
aventura en tierra extranjera.
La llegada
de Flaminio valió a los romanos nuevas simpatías. El cónsul hablaba griego —lo
que nada tenía de extraordinario para un romano—, pero lo hablaba como
hombre cultivado. Supo presentar a las ciudades los argumentos más eficaces, dirigiéndose a la aristocracia y
ofreciéndose como campeón del orden social. A
petición de los etolios, Flaminio y el rey celebraron una
conferencia, a orillas del Aoos. Una vez más, el romano pidió a Filipo que se
abstuviera de toda acción en Grecia. Filipo se negó y rompió las
negociaciones. Entonces, siguiendo las indicaciones de un noble etolio,
Flaminio logró llevar a cabo un movimiento envolvente, desbordando el frente
macedónico. Filipo tuvo que replegarse, no sin pérdidas, perseguido por los
romanos. Tomó posiciones en la región de Tempe, mientras Flaminio ocupaba la
Fócide y la Hélade, donde se estableció.
Realizado
este cambio de posiciones, se reanudó la lucha diplomática. Flaminio trató de
atraerse a las ciudades del Peloponeso con la esperanza de tomar Acrocorinto. La Liga aquea votó (por una débil mayoría) la
guerra contra Filipo, pero Corinto se defendió con tanta energía que fue
imposible tomarla. Filipo, por su parte, trató de negociar con Roma. Se abrió
una nueva conferencia, sobre la costa del golfo Maliaco (no lejos de las Termópilas), en presencia de los aliados de Roma. Ante las
exigencias de los griegos y de Atalo, Filipo y Flaminio decidieron recurrir al
Senado. Mientras se esperaba el regreso de la embajada macedónica, se concertó
una tregua de dos meses. Tal vez Filipo sólo había tratado de ganar tiempo,
pues, cuando los senadores preguntaron a Filocles,
que era el jefe de la delegación, si Filipo estaba decidido a evacuar las tres
plazas que retenía (Calcis, Corinto y Demetríade) en
la propia Grecia, Filocles respondió que él no tenía
instrucciones. Las negociaciones, entonces, se interrumpieron. Al mismo tiempo,
se acordaba la prórroga del período de mando de Flaminio.
El encuentro
decisivo tuvo lugar cerca de Escotusa, sobre una
línea de colinas llamadas «Las Cabezas de Perro» (Cinocéfalos), en el mes de
junio del 197. El choque se produjo por sorpresa, y las dos partes tuvieron que
improvisar, una táctica. Una carga de la falange rompió el frente romano, pero
un contraataque lanzado por Flaminio, con sus elefantes, dispersó la formación
enemiga. Las tropas romanas, más flexibles, mejor articuladas supieron sacar
más partido de un terreno difícil, impropio para la maniobra de unidades tan
compactas como la falange. Es inútil hablar de una superioridad de la legión
sobre la falange; la victoria correspondió a aquél de los dos adversarios cuya
táctica se adaptó mejor al terreno de Cinocéfalos, que ninguno de ellos había elegido.
Sin
ejército, sin reservas, abandonado de sus últimos aliados, Filipo tuvo que
pedir la paz. Las condiciones del Senado le fueron comunicadas a comienzos del
196: las guarniciones debían retirarse de las ciudades griegas, y el rey no
debía disponer más que de cinco navíos de guerra y 5.000 soldados Era el final
del imperio macedónico. En los Juegos Ístmicos de aquel año, Flaminio proclamó
que Grecia era independiente. la intención de favorecer el imperialismo de los
etolios, más indiscreto y ruidoso que nunca. Al parecer, los senadores pensaron
que podía restaurarse un mundo griego formado por un conjunto de ciudades
libres, incapaces de transformarse en una gran potencia imperialista. Lo que
revela su decisión de declarar «libres» a las ciudades de la propia Grecia y
del Asia. Ningún rey, en el futuro, debería ampliar sus estados a costa de los
helenos (y, menos que ninguno, Antíoco, el más inquietante).
El principio
de la «libertad» no era nuevo; había servido de arma diplomática a los
Diádocos; pero el recuerdo de una Grecia Ubre no había muerto, sino que se
ofrecía como un ideal embellecido por la lejanía. La palabra misma no. carecía
de sentido: al principio, las ciudades griegas gozaban, en el interior de los
reinos, de una muy amplia autonomía, y los reyes, durante mucho tiempo, habían
tratado de no ejercer presiones demasiado directas y visibles sobre los
gobiernos locales. Pero las costumbres políticas habían cambiado en el curso
del siglo III, desde Gonatas, y especialmente en
Grecia. Los métodos de Filipo eran brutales. Reafirmar la libertad de las
ciudades equivalía, en aquellas condiciones, a reconocer uno de los valores
esenciales del helenismo, aunque, en la práctica, su aplicación había de
resultar difícil.
¿Era
posible, en realidad, volver al tiempo anterior a Queronea? Las ciudades
griegas no podían vivir en la independencia y en el respeto recíproco, que era
la condición necesaria, más que al precio de profundas transformaciones
interiores. Era preciso que sus regímenes políticos no fuesen violentos
antagonistas los unos de los otros. Y la primera experiencia de la Grecia
«libre» fue, como era de esperar, un conflicto que surgió en el Peloponeso, en
torno a Esparta.
Durante su
ofensiva diplomática en el Peloponeso antes de Cinocéfalos, Flaminio se había
visto obligado a reconocer oficialmente a Nabis y a
su régimen, e incluso a abandonarle Argos, que entonces, a pesar de todas las
presiones, había permanecido fiel a Filipo. En el arreglo general, ¿debían los
argivos quedar sometidos a Esparta? Flaminio planteó la cuestión a los
representantes de todas las ciudades, reunidos en Corinto, los cuales
respondieron, unánimemente, que era necesario hacer la guerra a Nabis. Un ejército formado por contingentes llegados de
toda Grecia inició las operaciones al lado de los romanos. Nabis,
encerrado en Esparta, tuvo que negociar. Flaminio se contenté con suprimir el
imperialismo espartano; el régimen de la ciudad permanecía invariable, y la
ciudad misma, libre e independiente de la Liga aquea.
En el 194,
cuando Flaminio retiró las tropas romanas de las tres antiguas plazas que
Filipo llamaba los «hierros» de Grecia: Acrocorinto,
Calcis y Demetríade, no quedaba ya ningún soldado
romano en el país, definitivamente liberado. Sin embargo, a pesar de las
manifestaciones de alegría, subsistían ciertos rencores contra Roma por parte
de los etolios, decepcionados en sus ambiciones. Muchos de los reproches
formulados contra Roma eran injustos, pero, más que de agravios concretos, se
trataba de la convicción de que, a pesar de todo, aquella libertad no era más
que una apariencia, pues una Grecia donde no se podía ya seguir haciendo el
juego tradicional (y mortal) de las alianzas, de las coaliciones y de las
guerras, no era verdaderamente independiente. Y, profundizando más aún, cabe
preguntarse si una Grecia arruinada, acostumbrada, desde hacía más de un siglo,
a ser cliente de los reyes, deseaba, en verdad, en su gran mayoría y en la vida
cotidiana, un régimen que la privaba de las generosidades principescas de las
cuales vivía. Los problemas sociales que se plantean entonces anuncian los que
Roma conocerá dos o tres generaciones después. Los romanos, y el propio
Flaminio, a pesar de su gran comprensión de las cosas griegas, no podían
alcanzar a entender, de pronto, una situación de la que ellos aún no tenían
experiencia y que las instituciones de su República, por otra parte, eran
incapaces de remediar. La imaginación política de los senadores, ni aun la de
los más ardientes filohelenos, no estuvo ni podía estar
a la altura de las intenciones de que aquellos problemas surgían, y que se
alimentaban, sobre todo, del recuerdo de un pasado un tanto lejano.
La guerra
contra Antíoco III
Mientras
Filipo, animado por su acuerdo con Antíoco, se lanzaba a la aventura que acabó
conduciéndole al desastre, el Seléucida había emprendido la ofensiva contra
Egipto. Pero allí los acontecimientos se habían desarrollado de un modo
diferente, y, tras algunas vicisitudes, Antíoco se había alzado con la
victoria.
En un primer
ataque, en el 201, el ejército de Antíoco había llegado fácilmente a Gaza.
Después, la resistencia de la ciudad le había detenido. Aprovechándose de aquel
descanso, los mercenarios del desterrado etolio Escopas, al servicio de Egipto,
habían reconquistado Palestina. A consecuencia de ello, Antíoco, volviendo con
numerosas fuerzas, había derrotado a Escopas en Panion,
y le había sitiado después en Sidón, a donde había ido a refugiarse. Sidón tuvo
que capitular, en la primavera del 199 (en el momento en que Sulpicio y Filipo
se enfrentaban en el valle del Asopo). El resto del año fue empleado por
Antíoco en reconquistar la Palestina, y la Celesiria fue también reconquistada.
Estaba
todavía Antíoco entregado a su campaña contra Escopas, cuando los embajadores
romanos enviados por el Senado para levantar a los griegos contra Filipo se
presentaron a él al final de su periplo. Aliados de los Ptolomeos,
los romanos ofrecían su mediación, pero no querían imponer la paz a cualquier
precio. Lo que deseaban, sobre todo, era impedir que la coalición formada entre
Filipo y Antíoco llegase a ser efectiva. Ignoramos lo que sucedió en el curso
de la entrevista de los legados y del rey. Probablemente, los romanos tuvieron
que contentarse con la promesa de que Antíoco se limitaría a recuperar de su
adversario las provincias perdidas después de Rafia (lo que, en fin, era
legítimo), pero sin atacar al propio Egipto. Pudieron creer que Antíoco, por
atención a Roma, renunciaba a las intenciones que le habían animado unos años
antes (o que se le habían atribuido), y, de paso por Alejandría, a su regreso,
tenían derecho a asegurar a los consejeros del joven Ptolomeo que habían salvaguardado
el patrimonio del rey-niño. Lo cierto es que Antíoco, una vez reconquistada la
Celesiria, puso fin allí a su campaña, y se volvió hacia el Asia Menor.
En aquella
región, quedaban por reconquistar las posesiones seléucidas, y, especialmente,
el Reino de Pérgamo, desgajado del Imperio, en otro tiempo, por un rebelde. En
la primavera del 198 (incluso antes de haber terminado la pacificación de la
Celesiria), Antíoco había organizado una expedición contra Pérgamo, mientras
Atalo ayudaba a los romanos contra Filipo. Atalo pidió ayuda a los romanos, que
obtuvieron de Antíoco que retirase sus tropas. Pero, al año siguiente, Antíoco
reanudó su ofensiva hacia el Norte, aunque siguiendo otro plan. Esta vez, su
objetivo ya no era Pérgamo, sino las partes de su «herencia», ocupadas tanto
por Egipto como por Macedonia. Partiendo de Antioquía, tomó la ruta de Sardes,
cubriendo su avance terrestre con una flota de cien navíos que seguía la costa.
Franqueó el Tauro, pero, cuando estuvo en Cilicia, los romanos le advirtieron que
no permitirían que su flota siguiese adelante. Mientras se parlamentaba, Filipo
fue vencido en Cinocéfalos, y los romanos, al no temer ya que Antíoco fuese en
ayuda de su aliado, levantaron su prohibición. Antíoco, entonces, continuó
ocupando, una tras otra, las ciudades que habían pertenecido a los Ptolomeos, aunque no sin tomar la precaución de dejar
algunas de ellas a los etolios, que, desde siempre, hacían deseado ampliar sus
bases territoriales en Asia. De igual modo, respetaba también los estados de
Pérgamo, en los que reinaba Eumenes II, tras la muerte de Atalo II, al que una
crisis de hemiplejía había paralizado, en plena asamblea, en Tebas. Instalado
en Éfeso (una antigua ciudad ptolemaica), se contentó, durante algún tiempo,
con hacer reconocer su soberanía a las ciudades libres, que no hacían esfuerzo
alguno por librarse de ella (el estatuto de «ciudad libre» dentro del Reino seleúcida
no tenía nada en común con el de ciudad-súbdito en el de Filipo). Sin embargo,
dos de ellas, Esmirna y Lámpsaco, se negaron a
rendirle homenaje, por lo que Antíoco envió a sus tropas contra ambas. Y así
fue como en el momento en que Flaminio proclamaba en Corinto la libertad de las
ciudades griegas, dos de ellas, las amenazadas por las tropas de Antíoco,
reclamaron de los romanos el beneficio de aquella «liberación».
La
reclamación de Esmirna y de Lápmsaco planteaba a los
romanos, es decir, a Flaminio y a los comisarios que le asistían, el problema
de las ciudades asiáticas. No teniendo ya motivos para tratar con miramientos
al rey, y obligados también por la lógica de su política, no podían menos de
pedir a Antíoco que dejase en paz a las ciudades griegas, desde entonces
autónomas bajo la protección de Roma. Además, le prohibían que pasase a Europa,
a lo que no podría renunciar si proseguía la reconquista de las antiguas
posesiones seleúcidas.
Antíoco no
hizo caso de aquella prohibición —tal vez había comenzado ya las operaciones—,
y, en el verano del 196, se apoderó de Sestos, en la
orilla europea del estrecho. Haciendo reconstruir Lisimaquia, desierta y medio
en ruinas, afirmaba su deseo de permanecer en la Tracia. Allí se le presentó
una delegación romana, sugiriéndole que el Senado deseaba verle regresar al
Asia. Antíoco se negó a obedecer. Al hacerle observar los romanos que ellos
representaban los intereses de Ptolomeo V, él les reveló que acababa de
desposar a su hija, Cleopatra, con Ptolomeo V. En cuanto a las otras ciudades, Lámpsaco y Esmirna, recusaba el arbitraje de los romanos y
se remitía al de Rodas.
Aquellas
declaraciones eran muy hábiles. Roma ya no tenía pretexto para intervenir en el
Asia Menor, y la opinión pública, cada vez más hostil a la injerencia romana,
veía con satisfacción que los «bárbaros» eran excluidos de los asuntos
helénicos. Antíoco era ahora el más grande rey de Oriente, el único cuya
potencia estaba a la altura de Roma. Sus alianzas, basadas, como en el tiempo
de los Diádocos, en matrimonios, se extendían a toda Asia y, desde el 194,
también a Egipto. Aparentemente respetuoso con los derechos de Roma, él quería
ser respetado. En el curso del invierno 194-193, hubo de establecerse, entre
los romanos y él, un verdadero reparto, del mundo: el Senado ofreció a sus
embajadores que le dejarían las manos libres en Asia, si él evacuaba la Tracia.
Pero los embajadores no tenían atribuciones para responder, y se perdió la
oportunidad. Por otra parte, el Senado no era unánime acerca de la cuestión.
Escipión y sus amigos pensaban que, un día u otro, la guerra contra Antíoco era
inevitable. Y se convencieron más aún al ver que Aníbal, expulsado de Cartago
por sus adversarios políticos, se refugiaba cerca de él (en el 195), y, si ha
de tenerse en cuenta la tradición, trataba de implicar a Antíoco en una guerra
contra Roma. Pero otros, en Roma, creían que era posible una entente, y que
bastaría, para asegurarse la paz, con mantener una Grecia libre entre Occidente
y Asia. Con este objeto, Flaminio se dedicó, durante los últimos meses de su
proconsulado, a crear en los estados griegos una opinión favorable a Roma, y a
ganarse, personalmente, el mayor número posible de «clientes», tanto por el
agradecimiento como tratando, por todos los medios, de aumentar su prestigio.
Puede ironizarse sobre la «vanidad» de Flaminio y su avidez de gloria. Pero,
¿es posible determinar la parte de cálculo consciente, e incluso de instinto
político, en aquella actitud, ante un mundo todavía más sensible al prestigio
de un jefe que a su fuerza, y en el que la gloria era uno de los valores más universalmente
reconocidos? Flaminio, al buscar aquella popularidad, dotaba a la potencia
romana de aquel aspecto humano regio, que era el único que podía entusiasmar a
los espíritus y a los corazones, y, sin duda, creyó que aquello bastaría para
atraer hacia Roma a la «élite» de los griegos y para apartar a las multitudes
de la seducción que sobre ellas ejercía Antíoco.
Pero toda
gloria suscita la invidia, y los etolios se encargaron del papel de
calumniadores. Ellos, que habían sido los primeros en llamar a los romanos a
Grecia, se habían convertido en sus enemigos irreconciliables, porque los que
ellos querían utilizar como instrumentos se habían hecho dueños, o, por lo
menos, árbitros. Así, también ahora fueron los primeros en volverse hacia
Antíoco, tratando de provocar su intervención en Grecia.
Las
intrigas de los etolios
Cuando las
legiones abandonaron Grecia, los etolios ofrecieron su alianza,
simultáneamente, a Antíoco (que no respondió), a Filipo (que la rechazó) y a Nabis (que la aceptó). Provocando revueltas contra los
aqueos en las antiguas plazas espartanas que habían sido devueltas a la Liga,
se apoderaba de ellas, pero fracasó ante Giteo.
Inmediatamente, los aqueos dieron la alarma a Roma, que, en la primavera del
192, envió una flota contra Nabis. Flaminio, que veía
comprometida toda su labor por las intrigas de los etolios, se trasladó,
personalmente, al Peloponeso, para mantener la paz; pero no pudo prevenir a Filopemen, que había iniciado la campaña sin esperar a los
romanos. A pesar de una derrota en el mar, Filopemen venció a Nabis en campo abierto y le cercó en
Esparta. En este momento, Flaminio consiguió imponer una tregua; pero, mientras
él abandonaba el Peloponeso, un agente etolio, Alaxámeno,
con el pretexto de facilitar tropas a Nabis, se ganó
la confianza de éste y le asesinó. En la confusión que de ello se siguió, los
aqueos se apoderaron de la ciudad y la obligaron a entrar en su Liga
Este fracaso
en Laconia fue compensado, para los etolios, por un éxito en Demetríade, donde ocuparon la ciudad. Se apresuraron a
ofrecer su posesión a Antíoco, y, aunque la estación iba ya avanzada, éste
cedió a la tentación y desembarcó en Tesalia con 10.000 hombres y 500 jinetes.
Durante todo
el invierno, se mantuvo una lucha abierta en todas las ciudades, entre los
partidarios del rey y los de los romanos. Antíoco se había convertido en el
estratego de la Liga etolia, y sus nuevos aliados le habían prometido en todas
las ciudades un movimiento popular en favor suyo, que no llegó a producirse. La
mayoría de las ciudades negociaba con los dos bandos. Cansado, Antíoco trató de
ocupar Calcis por la fuerza —la segunda base que le sería necesaria para la
invasión que él proyectaba para la primavera. Durante aquella operación, un
lugarteniente del rey, Menipo, se apoderó de una
tropa de 500 romanos que habían buscado refugio en Delio, en un asilo sagrado.
Los romanos declararon que el rey había creado un estado de guerra, y que ellos
actuaban en consecuencia
Al lado de
Roma se alinearon Filipo V y Ptolomeo. El primero no perdonaba a Antíoco sus vacilaciones
durante la segunda guerra de Macedonia, ni su prisa por anexionarse ciudades
hasta entonces sometidas a Macedonia, ni ciertos gestos inamistosos, el
segundo, por fidelidad a la alianza romana. La propia Cartago —sin duda, para demostrar
su insolidaridad con Aníbal, que se había convertido en consejero
de Antíoco— ofreció trigo, navíos y dinero. Era evidente que el mundo creía en la victoria de Roma.
Eumenes, de acuerdo con la tradición de Pérgamo, se unió a los romanos.
¿Cuáles eran
las intenciones de Antíoco? Los historiadores antiguos nos relatan las
conversaciones, acerca de diversos aspectos, celebradas por los consejeros del
rey, pero, ¿hasta qué punto no nos hallamos ante una amplificación retórica? El
nombre de Aníbal inquieta. Se nos dice que el vencido de Zama era hostil a todo
desembarco en Grecia, y que él habría deseado ponerse al mando de una invasión
de Italia, por el Norte o por Sicilia, para provocar una sublevación general,
mientras Cartago, declarando la guerra a Roma, serviría de base a Antíoco. Sin
embargo, Aníbal hubo, de ser disuadido de una estrategia tan grandiosa por los
mentís del pasado: la fidelidad de las ciudades etruscas, su propia
impopularidad en Cartago y su experiencia de la fuerza romana. Este plan no es,
probablemente, más que una invención de historiador. En todo caso, puede
admitirse que el rey y su consejero habían pensado en una maniobra de diversión
en Occidente. Antíoco no pensaba, seguramente, en aniquilar el poderío romano.
El incidente de Delio no había sido premeditado. El rey se enorgullecía, sin
duda, de evitar la guerra; volviendo contra Roma la estrategia de ésta, él
creía que podría poner entre Roma y él la barrera de una Grecia «liberada»
—pero por él. Había creído que su sola presencia haría que las ciudades
abandonasen a Roma, y había sufrido una decepción. A partir de entonces, es
probable que fuese arrastrado por las circunstancias, por las intrigas que se
desplegaban a su alrededor, y dirigió la guerra según las necesidades del
momento. Cuando Aníbal, en Calcis insistió para que el rey ocupase las costas
de Iliria y amenazase a Italia con un desembarco, mientras él, por su parte,
reunía a sus antiguos aliados, Antíoco prefirió permanecer en Grecia y se
propuso conquistar la Tesalia. Y esta conquista, proseguida durante todo el
invierno, aún no estaba terminada en la primavera. En aquel momento, se dirigió
contra la Acarnania, por consejo de los etolios, pero
allí no pudo tomar más que una sola ciudad, y los acarnanos le opusieron una
tenaz resistencia, mientras uno de los cónsules del año, M. Acilio Glabrión, un «filoheleno», desembarcaba por la fuerza
en Apolonia.
Glabrión
puso rumbo, sin tardanza, hacia el Este, donde unió sus fuerzas a las de Filipo
V, que ya había comenzado a expulsar a las guarniciones dejadas por Antíoco.
Este volvió apresuradamente y tomó posiciones en las Termópilas, cara al norte.
Su dispositivo, apoyado en un atrincheramiento y en una muralla del lado del
mar, articulado en profundidad gracias a unos elementos avanzados móviles,
parecía infranqueable. Su ala izquierda estaba cubierta por contingentes
etolios ordenados en la montaña y en las gargantas del Asopo. Pero M. Porcio
Catón, que servía como lega tus en el ejército de Acilio,
acordándose de las guerras médicas, atacó de flanco la posición por el sendero
por donde el traidor Efialtes había conducido, en otro tiempo, a Jerjes. Los
etolios, poco atentos al cumplimiento de su misión, fueron arrollados, y esto
ocasionó la derrota en las líneas de Antíoco. El rey huyó hasta Calcis. Todas
las fuerzas que tenía en Grecia habían sido aniquiladas. Llegó hasta Éfeso,
para preparar, si era necesario, la resistencia.
La conducta
de Antíoco había sido, en aquella campaña, indigna de sus pasados triunfos. Su
edad (tenía 51 años) no basta para explicar tal diferencia. Sin duda, la muerte
de su primogénito, ocurrida en el 193, le había afectado mucho, pero un
matrimonio reciente, celebrado en Eubea, en el invierno que precedió a la
batalla de las Termópilas, permite suponer que no estaba totalmente dominado
por el dolor. Se sospecha que había otras razones. La campaña de Grecia fue
llevada a cabo sólo con las fuerzas trasladadas del Asia en el otoño del 192,
sin que recibiesen ningún refuerzo, ni de Siria, ni de Asia. El rey, por su
parte, parecía contar con aliados más numerosos en Grecia, y esperaba, incluso,
que Filipo se pasaría a sus filas. La reacción de los romanos, que emplearon
fuerzas suficientes para asegurar la superioridad numérica, pero nada más (Acilio no tenía más que 20.000 infantes, 2.000 jinetes y 15
elefantes), no hacía pensar en una campaña tan rápida. De una y otra parte se
podía creer que se trataba de una expedición «colonial», de un apoyo armado a
una campaña diplomática, pero, en ningún caso, de una guerra a la escala de la
que soñaba Aníbal y de la segunda guerra púnica.
El Senado, a
su vez, estaba dividido. Muchos de los Padres se negaban a comprometer fuerzas
considerables en una aventura oriental, y temían también el contagio de las
«costumbres griegas»; la conquista del Occidente les parecía una operación más
provechosa. Sin duda, la fides romana estaba demasiado comprometida en Oriente
para que se pudiera pensar en no recoger el desafío del rey, pero la mayoría de
los senadores (y también el pueblo) estaban dispuestos, desde luego, a
abstenerse de toda conquista. Por esta razón, figuraban en el ejército de Acilio Glabrión dos legados, L. Valerio Flaco y M. Porcio
Catón, verdaderos observadores políticos encargados de vigilar al cónsul. Pero,
a pesar de ello, Roma no creyó que la victoria de las Termópilas cubriese los
objetivos de la guerra. Antíoco pensó, tal vez por un momento, que le sería
posible continuar en Asia su propia política, pero los romanos, aconsejados por
Escipión, consideraron que la paz no estaría asegurada mientras el Seleúcida
dominase el Asia y conservase a Aníbal a su lado. Poco a poco, nacía la idea de
una guerra más amplia, cuyo objetivo, ciertamente, no era la conquista del
mundo mediterráneo, sino el de colocar a Roma en situación de poder dictar sus
condiciones a las otras potencias y de velar por el equilibrio de fuerzas. Este
cambio de objetivo se simbolizó en la decisión adoptada por el Senado, después
de las Termópilas, de sustituir a Acilio por un jefe
más prestigioso, que dispondría de todo el margen necesario para ampliar la
lucha. Todos pensaron en Escipión el Africano, pero no era elegible para el
consulado en el 190 se puso en su lugar a su amigo y antiguo lugarteniente C.
Lelio y a su hermano L. Cornelio Escipión. Lucio obtuvo la provincia de Asia
—y, por tanto, la dirección de la guerra— y tomó como legatus a su propio hermano.
Este cambio
de estrategia satisfacía a Eumenes y a los rodios, que temían a Antíoco. Las
operaciones marítimas comenzaron, con su ayuda, en el verano del 191. El
almirante de Antíoco trató de impedir la unión de las tres flotas aliadas, pero
fue vencido en el cabo Córico v tuvo que refugiarse
en Éfeso. El desquite llegó en la primavera del 190, en que una flota rodia fue
aniquilada ante Samos, lo que dificultó, por algún tiempo, cualquier acción
concertada en el mar. La victoria definitiva no se produciría, en aquel sector,
hasta finales de septiembre, en el Cabo Mioneso.
Llegaba a punto para socorrer a Eumenes, cuya capital, defendida por su hermano
Atalo, estaba asediada por Seleuco, el hijo de Antíoco. El grueso de las
fuerzas romanas, desembarcado en Apolonia en el mes de marzo, se había
retrasado en Grecia, combatiendo a los etolios ante Amfisa;
por último, los Escipiones concedieron al enemigo una
tregua de seis meses y, ayudados por Filipo, emprendieron la ruta de los
estrechos. Cuando se presentaron ante Lisimaquia, encontraron la ciudad
evacuada, pero sin que se hubiera retirado nada, ni el aprovisionamiento ni
siquiera el dinero del tesoro real. Franqueando entonces el estrecho, tomaron
posiciones en Asia. Allí se les presentaron unos enviados del rey, que ofrecía
no sólo la evacuación de la costa tracia (llevada a cabo ya), sino la
liberación de todas las ciudades griegas de Asia que los romanos quisieran ver
libres.
El rey
pagaría la mitad de los gastos de guerra; además, secretamente, propuso al
Africano que le devolvería a su hijo, que estaba prisionero en Asia, añadiendo
a ello inmensas cantidades de dinero. Por un sentimiento que no había previsto
Antíoco, habituado a las costumbres de los griegos y de los orientales,
Escipión se negó. A pesar de esta negativa, Antíoco, como P. Escipión se
encontrase enfermo en Helea, el puerto de Pérgamo, le envió a su prisionero
espontáneamente, sin rescate. Escipión le hizo transmitir, simplemente, el
consejo de que no entablase la batalla hasta que él mismo pudiera tomar parte
en la acción. De momento, se respondió a Antíoco que sus ofertas de paz
llegaban demasiado tarde, a menos que consintiese en pagar la totalidad de los
gastos de la guerra y en evacuar el Asia, retirándose más allá del Tauro,
condiciones que fueron rechazadas por Antíoco.
La batalla
decisiva tuvo lugar en pleno invierno 190-189, al sureste de Éfeso, no lejos de
Magnesia del Sipilo. Las tropas que se encontraban
bajo el mando directo de Antíoco obtuvieron una ventaja inicial, pero el centro
y el ala izquierda fueron destrozados por las tropas de Eumenes y por la
caballería romana. P. Escipión estaba ausente, y el mando efectivo era ejercido
por L. Domicio Ahenobarbo. Antíoco perdió todo su
ejército —más de 50.000 muertos— y se retiró tras el Tauro, pidiendo la paz.
La paz
romana en Oriente
Sin embargo,
la paz no se concertó inmediatamente. Las condiciones propuestas por L. y P.
Escipión sobre el Helesponto no parecían ya suficientes al Senado. A comienzos
del año 189, hubo, en torno a la curia, una serie de intrigas creadas por
innumerables delegaciones para obtener tal o cual ventaja, para evitar una u
otra mutilación territorial. El Senado tuvo que decidir, principalmente, entre
dos solicitantes: Eumenes de Pérgamo y los rodios. Los rodios, pensando en los
esquemas tradicionales del helenismo, deseaban la liberación incondicional de
todas las ciudades griegas del Asia. Eumenes pedía, como precio de sus
servicios (que habían sido considerables), que se le ampliase su reino. En
cuanto a los romanos, no querían adquirir posesiones territoriales en Asia,
como no lo habían hecho en Grecia después de Cinocéfalos. Por último,
prevaleció Eumenes, y, si Rodas obtuvo considerables ventajas territoriales (la
Caria al sur del Meandro, la Licia), el gran beneficiario fue Eumenes, que
recibió la costa tracia con Lisimaquia, y, en Asia, la mayor parte del antiguo
dominio de los Seleúcidas, al oeste de una línea que cortaba la península desde
el Halis al Tauro. Peto un gran número de ciudades
griegas eran excluidas de aquella cesión: todas las que, en el curso de la
guerra, habían combatido a Antíoco.
El tratado
fue firmado en Apamea, en la primavera del 188: Antíoco quedaba confinado al
sur del Tauro, no podía tener elefantes ni reclutar mercenarios en sus antiguas
posesiones, y tenía que pagar una fuerte indemnización de guerra a los romanos
y también a Eumenes. Roma exigió la entrega de los «malos» consejeros, y, en
primer lugar, de Aníbal, pero el rey le dejó huir, y Aníbal encontró refugio en
Bitinia.
El intervalo
entre la batalla de Magnesia y el tratado de Apamea había sido empleado por los
romanos en la prosecución de unas operaciones que no se justificaban totalmente
por las necesidades de la pacificación. El nuevo comandante en jefe, Manlio Vulso —a los «filohelenos»
sucedía un «tradicionalista», de los partidarios de que la guerra se «pagase»—,
emprendió dos expediciones en Asia Menor una contra los pisidios y otra contra los gálatas. Los pisidios se hallaban
establecidos en el Tauro; pueblo saqueador, había reunido inmensas riquezas en
guaridas inaccesibles. Las legiones de Manlio tomaron su capital y volvieron
con un rico botín. Los gálatas, por su parte, ocupaban, en una paz relativa,
los países de Pesinunte y de Ancira. Manlio los atacó
duramente, mientras ellos se retiraban, llevándose a sus mujeres, hijos y
tesoros al monte Olimpo y al monte Magaba. Ambas
posiciones fueron tomadas al asalto, destruidas, y los gálatas, pasados por las
armas. También allí, el botín fue considerable.
¿No era
Manlio más que un saqueador, o era el instrumento de Eumenes? Puede pensarse
que fue lo uno y lo otro, pero también que obedeció al instinto pacificador de
los romanos, hostiles siempre a los «bárbaros» turbulentos, y fue especialmente
afortunado al infligir una memorable derrota a los celtas, enemigos
tradicionales de Roma, liberando a las ciudades griegas del tributo que, desde
hacía un siglo, pagaban a los gálatas.
Mientras
Manlio «pacificaba» la Anatolia, el problema etolio encontraba su solución.
Durante la tregua que Escipión les había concedido, los etolios habían enviado
una diputación a Roma, pero el Senado se negó a escucharles, con tanta más
razón cuanto que ellos aprovechaban el armisticio para mejorar sus. posiciones.
Una vez vencido Antíoco en Magnesia, un nuevo jefe, M. Fulvio Nobilior, desembarcó en Apolonia con la intención de acabar
con ellos. En la primavera del 189, puso sitio a la ciudad de Ambracia. Los
etolios, atacados por la espalda al mismo tiempo por Perseo, el primogénito de
Filipo, tuvieron que pedir la paz, esta vez seriamente. Fulvio Nobilior se la concedió en unas condicines relativamente suaves, pero el Senado las agravó, considerando que los etolios
habían sido un aliado poco seguro, un enemigo solapado, embarazoso, y uno de
los más difíciles obstáculos para la paz entre las ciudades.
III.
EVOLUCION
INTERIOR DE ROMA A LO LARGO DEL SIGLO II
El
helenismo en Roma. Su fuerza.
El final del
papel político desempeñado por los etolios es, sin duda, un acontecimiento
importante en la historia de Grecia. No se olvide, sin embargo, que su
Confederación, que comprendía a los pueblos menos cultivados de los helenos, se
había elevado, sobre todo, gracias a las desgracias que habían caído sobre
Grecia desde hacía un siglo, empezando por la invasión de los galos, detenida
en Delfos por un contingente etolio y acabando en las disensiones entre los
reyes, de las que ellos habían sacado el mejor partido para sus ambiciones. Su
desaparición de la escena histórica no disminuyó en nada la difusión del
helenismo. La campaña de Etolia dio, sin embargo, ocasión a un acontecimiento,
en apariencia poco importante, pero de gran alcance en una perspectiva más
amplia.
Fulvio Nobilior había llevado consigo, a su campaña de Etolia, al
poeta Ennio, a quien deseaba hacer testigo de su gloria. Este deseo de gloria,
que Roma no consideraba legítimo más que si tenía como objetivo el de exaltar a
toda la República, era ahora declarado por un imperator para sí mismo.
Es una verdadera revolución espiritual la que se anuncia: la valoración de las
personalidades, la reivindicación de los derechos que confiere la virtus personal, no sólo en el interior de la
ciudad, sino también, y sobre todo, fuera de ella, frente a una opinión que, en
realidad, alcanzaba a la humanidad entera.
Fulvio había
librado del saqueo a Ambracia, al precio de una corona de oro que sus enemigos
le habían otorgado, a petición propia, lo que constituía un inusitado honor. De
regreso en Roma, consagró, según la costumbre, una parte del botín a adornar
los monumentos públicos, pero eligió, sobre todo, para sus dedicaciones el
templo del Hércules Musarum (Hércules de las
Musas), extraña apelación que unía el nombre del héroe invicto, patrono de los
triunfadores, y el de las Musas, dispensadoras de inmortalidad. Además, Ennio
compuso en honor de Fulvio un poema (probablemente, una tragedia pretexta),
cuyo título era Ambracia. El contagio oriental ganaba, pues, las mentes;
si, una generación después, este contagio alcanzó, sobre todo, a las
costumbres, desde ahora interesa ya especialmente a la actitud mental, al
concepto que se tiene de los valores más altos e inspira a los generales una
«ambición real». Que los españoles hubieran saludado, poco antes, al gran
Escipión con el título de rey, podía ser ya inquietante, pero Escipión había
sabido responder con dignidad y hábilmente a sus torpes admiradores. Ahora,
unos imperatores mediocres no esperaban el homenaje de los aliados o de los
vencidos, sino que ellos mismos solicitaban los honores reales y aprovechaban
la menor victoria para elevarse sobre sus iguales.
Catón.
Esta
tendencia era tan evidente que los senadores se alarmaron y trataron de ponerle
freno. Tal fue, sin duda, la intención de la lex Villia Annalis, votada en el 180, y ésta será, treinta
años después, la finalidad de la ley que prohibía al mismo hombre ejercer
varios consulados. Quien más perfectamente encarna esta resistencia al espíritu
nuevo es M. Porcio Catón, un pequeño propietario de Túsculo,
elevado a las más altas magistraturas con el apoyo de M. Valerio Flaco, que
apreciaba sus cualidades de energía, llevada hasta la obstinación, de
honestidad, hasta el escrúpulo, de economía y de espíritu cívico, hasta la
avaricia y la pedantería. Muy pronto, Catón se había mostrado hostil a las
innovaciones políticas y a las aventuras. Había intrigado contra Escipión,
cuando éste preparaba su desembarco en África. Después, se había opuesto a la
política de los «filo- helenos». Aunque no era incapaz de comprender e incluso
de apreciar la cultura griega (en cuanto a la lengua, él la hablaba,
naturalmente, como todos sus contemporáneos), no la consideraba como uno de los
valores supremos de la condición humana. Más sensible al espectáculo que le
ofrecía Grecia que al pasado de los poetas y de los filósofos, él despreciaba a
los graeculi, cuyos sutiles e interminables
discursos no habían servido más que para llevar a su país a la ruina y a la
confusión. También allí veía un peligro de contagio para Roma. Y, mientras
Flaminio y los Escipiones dirigían la palabra en
griego a los embajadores y a la población de las ciudades, Catón, en
circunstancias análogas, hacía ostentación de hablar en latín.
Las críticas
de Catón no constituían simplemente una posición negativa. Creía sinceramente
que podía oponer a la cultura griega una cultura nacional, un sistema de
valores romanos capaces de asegurar prosperidad, solidez, eficacia política; en
resumen, de mantener aquel ideal que acababa de ser defendido victoriosamente
contra Cartago. No es casual que Catón fuese el primero de los
«enciclopedistas» romanos, al esforzarse por dar, en una obra escrita, el
cuadro de todos los conocimientos cuyo conjunto constituía la sabiduría del «vir romanus». El sustituía las
demostraciones de la dialéctica con las lecciones de la experiencia —aquella
experiencia en que se basan tanto los consejos morales que reunió para su hijo,
como las normas para administrar bien su fortuna, contenidas en el De Agri
Cultura, única de sus obras que nos ha llegado entera
En este
tratado, Catón no se limita a resumir una antigua tradición. Por el contrario,
se esfuerza en adaptar sus consejos a las condiciones creadas por la evolución
económica reciente. Escribe una «defensa» de la agricultura, porque era
consciente de las amenazas que pesaban sobre el campo italiano y de la
competencia que a la economía rural hacía el desarrollo de la fortuna
mobiliaria, acrecentada por las conquistas orientales (y también, como veremos,
por el producto de las minas españolas). Para intentar mantener la agricultura
en su lugar tradicional, y para permitirle jugar su papel social y moral de
antaño, adapta también los métodos del mundo helenístico.
La
desconfianza de Catón acerca de los valores de un helenismo que él consideraba
corruptor de los espíritus y de las costumbres hizo que luchase, toda su vida,
contra los «filohelenos». Cuando se sintió bastante
fuerte, se enfrentó hasta con los Escipiones. Con
motivo de su consulado, en el 195, había impedido que el Africano obtuviese la
provincia de España y la había reclamado para sí mismo, no por ambición
personal, y mucho menos por afán de lucro, sino porque temía que el vencedor de
los Bárcidas encontrase allí una ocasión demasiado
fácil de exaltar su propia grandeza. Después de la paz de Apamea, hizo acusar
por dos tribunos a L. Escipión de haber malversado 500 talentos entregados por
Antíoco tras su derrota. Publio hizo traer los libros de cuentas de su hermano
y los destruyó públicamente, entre los aplausos de la multitud. Pero, tres años
después, en el 184 (Catón era entonces censor), otro tribuno citó a L. Escipión
ante la asamblea de la plebe y le requirió para que rindiese cuentas. Publio intervino
otra vez, y, señalando el templo de Júpiter Capitolino, recordó al pueblo que
él lo había salvado del enemigo, lo que no impidió que Lucio, en el curso de
otra asamblea, fuese condenado a una multa; y sólo la intervención de un
tribuno, Sempronio Graco, evitó que fuese encarcelado por negarse a pagarla. Al
fin, Catón había vencido. Publio, desalentado, se retiró a su villa de Literno, en la Campania, y allí murió al año siguiente.
Aquella
misma censura de Catón que vio la humillación de los Escipiones,
revistió, por algunas otras razones, una gran importancia. La administración
del Estado no había sido, hasta entonces, objeto de una organización
debidamente estructurada. Se procedía siempre como en el tiempo en que Roma no
era más que una pequeña ciudad, y la iniciativa de los magistrados y de los
generales no se veía más que mediocremente limitada por las costumbres. Catón
se propuso adaptar, lo mejor posible, aquella máquina arcaica a las necesidades
de la gran potencia, compleja, que la República había llegado a ser
El
Imperio de Roma. Su definición jurídica.
Las
posesiones romanas (imperium romanum)
eran muy diversas, pero el principio en que se fundaba aquel «Imperio» seguía
siendo de una arcaica simplicidad. Todas las ciudades que, en el curso de los
siglos, se habían integrado en él estaban ligadas a Roma por un foedus. Conservaban su autonomía y estaban
obligadas, a cambio de la «protección» de Roma, a ciertos impuestos, al tributo
y a la aportación de contingentes militares, según la voluntad del pueblo
romano, así como a abastecimientos en especie. Por su parte, los magistrados y
el Senado se reservaban el derecho de intervenir (sin que este derecho
estuviese bien definido) cuando se hallase en juego el interés general de la
Confederación. Al lado de las ciudades federadas, se encontraban, por casi toda
Italia, colonias. Entre éstas, unas estaban formadas por ciudadanos pleno iure,
y otras no poseían más que el derecho latino.
Fuera de la
Italia peninsular, en aquel comienzo del siglo II a. C., existían sólo dos
territorios provinciales: Sicilia, desde su reconquista por Marcelo y España,
donde los romanos habían sustituido, pura y simplemente, a los cartagineses
después de las campañas de los Escipiones La
organización de aquellos territorios lejanos planteaba a Roma problemas nuevos
y diferentes. Sicilia era un país helenizado; una parte de la isla estaba
integrada en el Reino siracusano. En España, la vida urbana era rudimentaria
todavía; se encontraban allí algunos grandes centros, herederos de la
colonización cartaginesa; Escipión añadió a ellos otro, Itálica, sobre el
Betis. Pero la mayor parte del país estaba abandonada a las poblaciones
indígenas. Ahora bien: el imperium romanum suponía casi necesariamente a la ciudad como
intermediaria entre Roma y el individuo. Las gentes (o nationes),
inestables, de contornos mal definidos, se dejaban integrar difícilmente en el
sistema de los foedera. Así, los progresos de
la romanización tuvieron como condición primera (y también como efecto) la
fundación y el desarrollo de unos pueblos, cuerpos y cabezas de unas ciudades
llamadas de esta forma a la existencia.
Pero si en
Italia los magistrados de Roma podían, sin demasiadas dificultades, conservar
un contacto suficiente con las ciudades más lejanas, no ocurría lo mismo con
las provincias exteriores. Fue necesario, pues, crear una forma rudimentaria de
poder central, representante local del imperium romano. Se recurrió para ello a una magistratura antigua, la pretura, que había
evolucionado, en la propia Roma, perdiendo su primer prestigio, pero que
encontró en las provincias sus antiguas prerrogativas. Hubo así unos praetores que, en las provincias exteriores a
Italia, ejercían el imperium supremo por delegación
del pueblo romano. En Sicilia, el pretor sustituyó al rey. En España, tuvo por
misión la de pacificar el país y, en realidad, fue, durante mucho tiempo, un
jefe militar instalado en territorio enemigo
Se comprende
que el estatuto provincial no haya sido considerado nunca como una situación
jurídica definida. La condición de la persona está ligada no a un territorio,
sino a una ciudad, y el derecho romano no conoce más que contratos con ciudades
o con grupos humanos asimilados a ciudades. Este contrato —el foedus, cuando se trata de una ciudad conquistada, y
la carta de fundación (lex coloniae), cuando
se trata de una colonia— puede también ser modificado, empeorándolo, para
castigar una rebelión (como en el caso de Capua), pero, más frecuentemente,
para ser mejorado, acercando a la condición de ciudadano pleno iure a una
ciudad a la que se desea recompensar o que ha dado pruebas de su total
asimilación.
La evolución dentro de Italia.
Hasta la
segunda guerra púnica, el Senado se había mostrado muy liberal respecto a los
italianos. Pero, durante la guerra, las intervenciones habían sido,
forzosamente, más numerosas. Al mismo tiempo, se estableció la costumbre de
marcar mayores diferencias entre italianos y ciudadanos romanos en la
atribución de las tierras concedidas a las colonias nuevas. Quizá sea esta otra
consecuencia de la guerra. Además, muchas de las ciudades aliadas habían
sufrido intensamente a causa de la guerra; su población había disminuido de un
modo espantoso: las levas, los traslados (sobre todo, en el Sur, donde Aníbal
había recurrido, frecuentemente, a este procedimiento) habían hecho un desierto
de gran parte de la península. Las tierras que se quedaban sin dueño habían
vuelto al dominio del pueblo romano (ager publicus), y los censores habían procedido a su
arrendamiento por cuenta del Estado, cuando no habían sido adjudicadas a
colonos. Esto ocurrió, especialmente, en el Sur, donde las condiciones de vida,
muy diferentes de las de Italia central, atraían poco a los pequeños y medios
propietarios. Entonces se instaló en aquellas regiones lejanas una economía de
pastos, en que los trabajos se confiaban a los esclavos, cuyo número había
aumentado considerablemente gracias a las guerras victoriosas y a la apertura
de los mercados humanos de Oriente. Se puede pensar que el De Agri Cultura de Catón, que recomienda a los propietarios que no deseen terrenos demasiado
amplios y que practiquen cultivos variados, apunta a esta nueva forma de
explotación, conforme con la tradición más «humana» de la agricultura italiana.
En cualquier
caso, Italia está a punto de reestructurarse en su economía y en su población.
Sus variadas regiones acentúan sus contrastes; a la Apulia y la Lucania, que se despueblan, se opone una Campania activa,
donde el artesanado, cuando no la industria, de las ciudades está en relación
con el comercio marítimo de Nápoles, de Pozzuoli y de las otras ciudades
costeras. En el Norte, las tierras fértiles del valle del Po, donde los galos
son vencidos definitivamente, se establecen numerosas colonias. En este momento
es cuando se dibuja la fisonomía definitiva de la «Galia Cisalpina», con su eje
en la gran ruta que conduce desde Ariminum (Rímini) a Placentia (Placencia), la Via Aemilia,
construida por Emilio Lépido en el 185, jalonada de ciudades militares, Parma,
Módena, y cubierta, al norte del Po, por Cremona y la lejana Aquilea.
En su
conjunto, las regiones montañosas de la Italia central —el Samnio, el Piceno,
la Umbría— parecen haber sido poco alcanzadas por la guerra, y, en
consecuencia, haber evolucionado sólo muy poco. No es extraño que fuese donde
después había de estallar la revuelta de los aliados contra Roma en un país en
que las ciudades federadas habían mantenido más sólidamente la tradición
anterior a la guerra y donde el aumento del predominio de Roma tenía menos
justificación.
IV.
EVOLUCION
DE LAS FUERZAS EN ORIENTE
El
problema griego.
Los
problemas planteados por la reorganización de Italia hacían especialmente
deseable la paz. La reacción de Catón y de sus amigos ante las aventuras
orientales se comprende mejor si se piensa en la obra que quedaba por realizar.
Pero el precio a que había que comprar aquella paz era la intervención en el
Egeo. Y ésta presentaba, además, otra ventaja: la presencia romana en Oriente
aumentaba el volumen de los intercambios comerciales de que se beneficiaban los itali y servía a la prosperidad general del imperium. Por último, los conservadores más
obstinados no eran tampoco insensibles a la gloria que los romanos habían
conquistado en la oikoumene. Era Catón el que
había arrancado a Ennio del ocio estéril de su guarnición sarda para
convertirlo en el poeta de la grandeza romana. Deseo de gloria, fidelidad a las
obligaciones contractuales que los ligaban a los aliados orientales, interés e
incluso presión de los comerciantes italianos: todo esto impedía a los Padres
abandonar el mundo griego a su suerte. Oscuramente se perfila ya la concepción
de una misión mundial de Roma, pacificadora de un universo que, sin ella,
acabaría en la barbarie o en la anarquía. Esta instintiva convicción, no exenta
de pedantería, halaga el orgullo de aquellos a quienes la opinión griega
considera, a veces, como saqueadores codiciosos o como groseros advenedizos es
la justificación última de una política en la que se ven cada vez más
comprometidos por demasiados intereses y consideraciones.
La
situación en Oriente después de Apamea.
La
ordenación de la paz, tras la guerra contra Antíoco, no tuvo efectos duraderos.
Los Seleúcidas habían pagado el precio de la pacificación, pero su Reino, aun
amputado, no por eso dejaba de ser considerable, ya porque los romanos no
hubieran tenido en cuenta, para sus cálculos, las provincias lejanas y se
hubieran dedicado sólo a reducir la «fachada» mediterránea, más visible, ya
porque no hubieran tenido en realidad la intención de abatir a los Seleúcidas,
sino solamente la de limitar su acción en el Egeo. Antíoco III había muerto en
el 187. Su hijo, Seleuco IV Filópator, le sucedió y se contentó con restaurar
las finanzas del Reino simplemente mediante la aplicación estricta de las
cláusulas del tratado de Apamea. Fue asesinado hacia el 175 por su ministro, el
todopoderoso Heliodoro, pero éste se eclipsó ante el hermano del rey difunto,
Antíoco IV, que después tomó el nombre de Epífanes. Este Antíoco había sido
rehén en Roma durante mucho tiempo, y entonces vivía en Atenas. Fue llevado a
Siria por Eumenes II, que le facilitó los medios para reclamar el Reino de su
hermano. El ejército de Pérgamo que lo impuso actuaba probablemente con la
aprobación y, tal vez, incluso bajo la inspiración de los amigos que el
príncipe tenía en Roma: un príncipe romanizado, ligado a Eumenes, no podía
menos de servir a los intereses romanos una vez que ocupase el trono de los Seleúcidas.
Lo cierto fue que, como es sabido, Epífanes se dedicó a hacer desaparecer,
hasta donde le fue posible, el particularismo de algunas de sus provincias que
aún resistían a la helenización, lo que le supuso serias dificultades entre el
pueblo judío, cuyos ecos se encuentran en el Libro de los Macabeos. Después,
atacó Egipto; su campaña le llevó hasta las murallas de Alejandría, e impuso al
país dos reyes rivales. El asunto, en principio, era puramente griego, pero
Roma no tardó en intervenir. El Senado consideraba que la Celesiria debía
seguir perteneciendo a Antíoco, pero no quería, a ningún precio, que Egipto y
el Reino seleúcida constituyesen un solo reino. Popilio Lenas, enviado por Roma, obligó al rey a evacuar el país. Y así quedó al
cuestión.
La principal
amenaza no vendría de los Seleúcidas. Una vez más, la dinastía macedónica trató
de reconquistar lo que había perdido, y esto provocó su caída definitiva.
Aunque, en la guerra contra Antíoco III, Filipo se había mostrado un aliado
ejemplar, los romanos no habían dejado de impresionarse ante el orden y la
prosperidad de su reino, y esto les inquietaba ¿No preparaba el rey su
desquite? Algunos años después, ciertas ciudades tesalias, alegando haber sido
molestadas por Filipo, apelaron a Roma. Una delegación senatorial se trasladó
allí y realizó una información que no satisfizo a nadie y dejó algún
resentimiento Filipo, que había introducido en Maronia una guarnición macedónica, tuvo que retiraría por orden del Senado, pero
inmediatamente provocó la matanza de los habitantes que se habían opuesto a él
Esta vez, el rey tuvo que mandar una embajada a Roma para defenderse; creyó
hábil colocarla bajo el mando de su hijo menor, Demetrio, que había sido
durante largo tiempo rehén en Roma y contaba con amigos allí. Demetrio obtuvo
satisfacción, pero el Senado insistió, en el texto del decreto, en que su
decisión le había sido inspirada por la amistad que los romanos sentían hacia
Demetrio. A su regreso, el joven príncipe fue considerado por su padre y, sobre
todo, por su hermano mayor, Perseo, como un traidor vendido a Roma. Al mismo
tiempo, en Roma se difundían los más fantásticos rumores. Como Filipo había
organizado una expedición contra los bárbaros de su frontera norte, se aseguró
que había ido a preparar con ellos la invasión de Roma por la Iliria. Mientras
tanto, la situación se agravó más aún por la muerte de Demetrio: Perseo le
había calumniado ante Filipo presentándole una falsa carta de Flaminio, de modo
que el rey había hecho ejecutar al que consideraba un rebelde Al darse cuenta,
demasiado tarde, de la maquinación, el propio Filipo murió torturado por los
remordimientos y, en el 179, fue sucedido por Perseo sin dificultad alguna.
El cambio de
reinado provocó un cambio de política. El joven rey renovó, desde luego, el
tratado de alianza con Roma, pero la personalidad del nuevo soberano, su
actividad en todos los terrenos le señalaban para acaudillar el partido que, en
toda Grecia, era hostil a Roma. Su matrimonio con Laodicea,
hija de Seleuco IV, había producido la entente entre las dos dinastías; y él
dio a su hermana en matrimonio a Prusias de Bitinia.
En Grecia, la política del Senado, obligada a tener en cuenta elementos
contradictorios, no había creado más que descontentos, favoreciendo tan pronto
a una ciudad como a otra, según el desarrollo de inextricables intrigas entre
las que los Padres no acertaban a desenvolverse. Los rodios, por su parte,
tampoco estaban satisfechos. El tratado de Apamea les había dado a los licios
como aliados, pero ellos pretendían convertirlos en súbditos, y la guerra había
estallado entre la República y los licios. Una mediación de Roma no había
resuelto nada. Para firmar su independencia, los rodios hicieron escoltar por
una importante escuadra el barco que conducía a la joven Laodicea a reunirse con su prometido. Aquel día fue evidente que las tres mayores
potencias del Egeo estaban a punto de aliarse, sin Roma o, tal vez, incluso
contra ella.
La
tercera guerra de Macedonia
Esta
situación, las campañas victoriosas llevadas a cabo por Perseo en Tracia y sus
negociaciones con los bastarnos y los escordiscos,
acabaron por crear un estado de ánimo peligroso para Roma. Eumenes, el
principal aliado de ésta, fue la primera víctima. La asamblea de la Liga aquea
decidió la abolición de los honores que en otro tiempo le había concedido.
Progresivamente, el Oriente se dividía en dos campos: los amigos y los enemigos
de Roma. Así, cuando, en el 172, Eumenes fue a Roma para denunciar ante el
Senado, en el curso de una larga sesión secreta, las acciones de Perseo, los
Padres se sintieron inclinados a creerle: que el macedonio había ideado un
vasto plan para invadir Italia, a la vez por el Norte y por el Sur, y que se
disponía a poner en práctica la estrategia atribuida a Aníbal, el cual, incluso
después de muerto seguía todavía infundiendo terror. Los romanos se
convencieron de que el discurso de Eumenes respondía a la verdad, cuando
supieron que, al pasar por Delfos, de regreso a su patria, Eumenes había estado
a punto de ser víctima de un extraño accidente, del que había resultado tan
gravemente herido que corrió incluso el rumor de su muerte. No había crimen del
que no se creyese capaz a Perseo, y en aquel mismo año de 172, el Senado comenzó
sus preparativos de guerra. Se envió una misión diplomática a Grecia para
sondear las disposiciones de los principales estados. A pesar de la
inclinación, generalmente antirromana, de la plebe,
los gobiernos se declararon a favor de Roma. Perseo denunció el tratado
concluido entre los romanos y Filipo V, pero se declaró dispuesto a concertar
otro sobre la base de una total igualdad entre los contratantes. La guerra
parecía inevitable.
Las
hostilidades fueron, sin embargo, aplazadas a causa de una última tentativa,
acaso hipócrita, de Q. Marcio Philipo, antiguo
huésped de Filipo, que se trasladó a Macedonia y persuadió al rey para que
enviase embajadores a Roma. Perseo consintió en ello, pero sus embajadores no
fueron admitidos en el Senado; este aplazamiento bastó para que los romanos
pudiesen acabar sus preparativos. Desde luego, Perseo no había sido engañado,
pero su gesto le adjudicaba el mejor papel y, en todo caso, como él no tenía,
en absoluto, la intención de llevar la guerra a Italia, podía esperar muy bien
hasta la invasión de Grecia para comenzar la lucha.
No parece,
desde luego, que Perseo quisiera obtener de Roma más que una igualdad de
derechos, una especie de reparto equilibrado del mundo, tal como se practicaba
en el Oriente helenístico. Pero los romanos, por su parte, no aceptaban las
relaciones de fuerza más que en beneficio propio, con la ilusión (sincera o no)
de que su predominio establecería automáticamente relaciones fundadas en el
derecho.
La guerra
fue declarada a comienzos del 171. En el primer choque, cerca de Larisa obtuvo
la ventaja el rey, pero la falange no intervino. Nada quedó decidido, y sus
ofertas de paz, muy moderadas, fueron rechazadas por los romanos. Seguidamente,
Perseo se replegó hacia el Norte evitando visiblemente el encuentro para dejar
bien patentes sus intenciones pacíficas. Los romanos, por su parte, se
contentaron con algunas operaciones limitadas, como la toma de Haliarto, en Beocia, cuyo territorio fue adjudicado a Atenas.
Al año
siguiente la guerra pareció atascarse. Perseo destruía lentamente las
posiciones romanas en Tesalia. Atacó a los dardanios y a los molosos, entre los
que predominaba el partido prorromano. La flota
romana, ayudada por Eumenes, sólo consiguió apoderarse de Abdera, pero en tales
condiciones de crueldad que aquella victoria perjudicó más que favoreció a la
causa de Roma. La opinión griega se convertía en árbitro del conflicto. El
Senado, consciente de aquella situación, desautorizó a sus generales y, al
mismo tiempo, designó como comandante en jefe a Q. Marcio Filipo para dirigir
las operaciones con más energía.
En la
primavera del 169, Filipo, emprendiendo la ruta de Etolia (la ruta del norte no
era segura), se trasladó a Tesalia y trató de invadir Macedonia mediante una
operación combinada, terrestre y naval. Perseo defendía el paso, en el monte
Olimpo, pero Filipo bordeó la posición y, por el Este, avanzó hasta la costa, por detrás del rey. Sin embargo, la
flota no siguió a Filipo, y la ofensiva se detuvo. Los dos ejércitos quedaron frente a
frente: el del rey, fortificado, y el de Roma, mal abastecido, sin
comunicaciones seguras. La Iliria se hacía cada vez más hostil a los romanos, e
incluso las alianzas vacilaban. Se decía que el rey de Pérgamo estaba atento a
los avances de Perseo. Rodas pedía insistentemente que se firmase la paz Era
preciso alcanzar una victoria rápida o resignarse a la pérdida de Grecia.
El Senado se
decidió a recurrir a un hombre que estaba considerado como el más brillante
general de su generación, L. Emilio Paulo. Paulo, antes de emprender nada,
exigió un informe de tres senadores que se trasladaron a los lugares de la
acción, y, según los datos que ellos le facilitaron, preparó el plan de
campaña. Perseo seguía en posesión de la línea del Olimpo. Una maniobra de la
flota le hizo creer que un cuerpo de desembarco, mandado por Escipión Nasica, iba a rodearle por el norte. En realidad, tras
desembarcar en otro punto, Escipión tomó la dirección del oeste y bordeó la
posición por el interior. En cuanto el rey supo que algunas legiones se
presentaban en la llanura de Leucos, se replegó sobre la ciudad de Pidna, mientras Escipión y Emilio Paulo llevaban a cabo su
unión sin ser inquietados.
La fecha de
la batalla viene dada con exactitud por un eclipse de luna que la precedió (en
la noche del 21 al 22 de junio del 168). La batalla duró muy poco, y su
desarrollo no está claro. Comenzó por una escaramuza, y los oficiales de Perseo
tal vez forzaron la mano al rey. La falange podía desplegarse (el terreno
ofrecía una vasta llanura), pero la falta de cohesión entre ella y las tropas
ligeras que debían cubrirla permitió a Emilo Paulo
abrir una brecha en las líneas enemigas y atacar a la falange por la espalda.
Perseo, al
ver la jornada perdida, huyó hacia su capital, pero ninguna de las ciudades en
que se presentó quiso acogerle; todas se pasaban a los romanos. Retirado a
Samotracia, en el santuario de los Dioses Cabiros,
que gozaba del derecho de asilo, acabó por entregarse a los romanos. Era el
final de los Antigónidas.
Durante
aquel tiempo, en Iliria, Gencio, el jefe que había
concluido una alianza con Perseo (aunque sin recibir el precio convenido), fue
hecho prisionero tras algunos días de lucha. Roma era nuevamente dueña de los
países griegos, pero su victoria le planteaba problemas muy graves. Al desaparecer
Macedonia, ¿cómo asegurar el equilibrio político en Oriente? El rey de Pérgamo
no era ya el fiel aliado de otro tiempo. Los rodios, por su parte, habían
enviado a Roma, algunos días antes de Pidna, una
embajada para insistir sobre la necesidad de firmar la paz lo más rápidamente
posible; llegada a la ciudad al mismo tiempo que la noticia de la victoria,
había presentado sus felicitaciones al Senado, pero los Padres no se habían
llamado a engaño. La política romana ya no contaba, en Oriente, con bases
sólidas.
En realidad,
aquellas dificultades no se presentaban entonces por primera vez; desde
Cinocéfalos, en muchas ocasiones había sido necesario enviar comisarios a
Oriente para resolver, sobre el terreno, los problemas que se planteaban. A la
larga, se había creado una vigilancia mediata, extremadamente flexible, que
respetaba la independencia de las ciudades y que, en manos de algunos
«especialistas» (como Marcio Filipo), podía evitar las crisis demasiado graves.
Los Padres no tuvieron la menor duda de que aquel sistema funcionaría tanto
mejor cuanto que ya no había intrigas de los reyes de Macedonia que pudieran
entorpecerlo, y que, en el gobierno interior de las ciudades, el partido antirromano se había quedado sin apoyos. Por todas estas
razones, fieles al principio de la «libertad» de los pueblos, no transformaron
a Macedonia en provincia, sino que la dividieron en cuatro distritos, según las
regiones naturales, y se prohibió toda relación, incluso privada (matrimonio,
adquisición de propiedad), de un distrito a otro —se desconfiaba de la
nostalgia de la unidad de la «gran Macedonia» monárquica—. Para tratar de
hacerla olvidar, el tributo exigido a los habitantes se fijó en la mitad del
que antes pagaban a los reyes. Este estatuto no fue grato a los macedonios,
cuya política se encontraba, de pronto, como amputada de un elemento esencial,
el poder monárquico. Así, el establecimiento de la democracia no fue fácil. Los
historiadores nos hablan de incidentes violentos. En un momento dado llegó a
temerse que un usurpador, llamado Andrisco, sedicente
hijo de Perseo, llegase a unificar el país. Tras varias vicisitudes, consiguió
vencer, en el 149, al ejército regular macedonio, aplastando después a una
fuerza romana de intervención. Fue necesario, al año siguiente, un ejército, a
las órdenes de Q. Cecilio Metelo, para acabar con aquella aventura, en el curso
de la cual se había visto vacilar la fidelidad de varias ciudades griegas y
brotar un amplio movimiento antiromano, desde
Macedonia hasta Cartago. Andrisco, vencido, figuró en
el triunfo de Metelo y fue ejecutado.
La alarma
había sido bastante intensa y el Senado decidió mantener tropas permanentes en
Macedonia. Para eso era necesario hacer de ella una provincia, siguiendo el
modelo de Sicilia y de los territorios españoles. A los cuatro distritos
macedónicos se añadieron la Iliria y el Epiro. Se inició la construcción de la Via Egnatia, prolongando hacia Edesa, Pela y Tesalónica las
dos vías que partían de Dirraquio (Durazzo) y de Apolonia; éste fue el eje
estratégico de la nueva provincia. Después sería para las legiones la ruta del
Asia.
De este
modo, el pueblo romano sustituía, pura y simplemente, a los reyes de Macedonia;
una tierra griega era tratada como Sicilia y como España. El principio de la
«libertad» estaba un poco olvidado, pero a ese principio iba a anteponerse
otro: la necesidad de mantener la integridad del «patrimonio» romano, y ese
patrimonio implicaba el reconocimiento de los derechos adquiridos en Oriente.
Macedonia no era considerada más que como una «marca» defensiva, que protegía a
los países griegos contra los bárbaros del Norte, a los que jamás habían podido
dominar los reyes. Tras ella, las ciudades griegas seguían siendo libres.
Esta
solución no fue adoptada sin lucha. En el Senado existía una tendencia
favorable a la anexión pura y simple. Después de Pidna,
un pretor, M. Juvencio Talna, propuso la
transformación de Rodas en provincia para castigarla por su ambigua actitud
durante la guerra. Catón se opuso a tal medida, demostrando que los rodios
habían sido fieles aliados y que Roma no podía desmentir su política de
justicia respecto a los griegos. Quizá tampoco deseaba enredar a la República
en un territorio difícil de gobernar y de defender. La sabiduría política del
antiguo censor triunfó aquel día de la codicia de cortas miras de quienes sólo
trataban de «hacer pagar» las conquistas.
El nuevo
equilibrio. El apogeo de Delos y la economía mediterránea
Sin embargo,
Rodas no salió indemne de la aventura. No sólo se liberaron los carios, así
como los licios sino que la isla de Delos, que había servido de base a la flota
de Perseo, fue adjudicada a los atenienses (sus antiguos dueños, en tiempos del
Imperio) y recibió el estatuto de puerto franco, lo que transformó las
corrientes comerciales del Egeo. Ya que, a partir de entonces, era posible
desembarcar mercancías en Delos gratuitamente, el puerto de esta ciudad tendió
a sustituir al de Rodas como depósito y punto de tránsito. Los recursos de
Rodas (que consistían, sobre todo, en los derechos portuarios) disminuyeron en
proporciones catastróficas. Los grandes mercaderes —sirios, egipcios, griegos,
italianos— se aprovecharon de aquel desplazamiento de los ingresos. Delos se
convirtió en el puerto por excelencia del tráfico de esclavos, pues los
mercaderes no tenían que temer allí los controles destinados a comprobar que
ninguna persona libre se encontraba entre aquellos cargamentos humanos —lo que
era frecuente—. La humillación de Rodas, al «despolitizar» el comercio
marítimo, aumentó la impunidad de los piratas y disminuyó la eficacia de la
policía establecida sobre los mares por los rodios. Roma pagó caro después
aquel error, cuando la piratería se convirtió en un azote que fue necesario
combatir por todos los medios
¿Había
previsto el Senado los efectos benéficos de aquella política sobre el negocio
de sus aliados de la Campania? Se ha negado, pero esto es poco verosímil, pues
el deseo de proteger a los negociadores italianos había provocado, tres cuartos
de siglo antes, la intervención romana en Iliria El comercio italiano, sometido
hasta entonces a los peajes rodios, se hace libre; en Delos se instalan casas
de paso. Entre las mercancías que pasan por aquella «reguladora» figuran el
vino y el aceite de Italia; el trigo, que es objeto de activos intercambios;
además, utensilios manufacturados de empleo corriente (alfarerías comunes) o de
lujo (tejidos sirios de algodón y de seda, tapicerías asiáticas, púrpuras,
perfumes venidos del Asia a través de Siria, especies, etc.)
La colonia
italiana es numerosa en la isla, a juzgar por las inscripciones y también por
las dimensiones de la «Bolsa de los Italianos», gran edificio construido ex
profeso. Pero hay también otras colonias: las gentes de Berytos (Beyruth) y de Tiro ocupan entre ellas lugares
destacados. Así, gracias a aquella coexistencia material, se realiza una vasta
síntesis de tradiciones y de culturas sobre la pequeña e infecunda extensión de
Delos, cuya autoridad legal correspondía a los atenienses, pero donde no había
más dueño que el dinero ni más valor reconocido que la riqueza.
Durante esta
segunda parte del siglo II existe una «civilización de Delos», cuyos rasgos son
bien conocidos gracias a los trabajos de la Escuela francesa de Atenas. Hay un
estilo delio para la arquitectura privada, la decoración, la pintura y, sin
duda, también para la religión y los ritos. Esta cultura de Delos, sin embargo,
no es más que el reflejo de los medios que la rodean, que nosotros conocemos
sólo indirectamente, pero que contribuyeron a su formación. Por ejemplo, la
comparación con las ciudades rodias recientemente estudiadas permite
identificar los parentescos, pero también percibir las diferencias. Parece que
el estilo delio se caracteriza por la búsqueda de efectos vistosos, y, en su
esencia, es más asiático que verdaderamente helénico. Las constantes relaciones
entre la isla y los puertos de la Campania contribuyeron a introducir en la
Italia meridional, y, desde allí, en Roma, un lujo contrario a la tradición
griega —las incrustaciones de mármoles preciosos en las mansiones privadas o
las pinturas que imitan su dibujo y sus colores.
Sin embargo,
la sola influencia de Delos no bastaría a explicar toda la civilización de la
Campania, especialmente su helenización, que es uno de los hechos más
importantes para la historia cultural de aquella época. En el 167, hacía mucho
tiempo que las ciudades de la Campania se relacionaban con el Oriente. Nápoles
no había cesado de enviar y recibir navíos de allá. El comercio con Alejandría
era una de las especialidades de Pozzuoli y los dioses del Egipto helenístico,
especialmente Isis, penetraron en Italia por aquel puerto. Es cierto también
que las primeras grandes casas pompeyanas (las del período llamado «samnita»)
no deben nada a Delos. Pero es innegable que Delos contribuyó a acelerar la
formación de una comunidad cultural, en la que iban a fundirse con los
elementos itálicos los que las corrientes comerciales traían de Oriente.
Grecia
hasta la destrucción de Corinto
Después de Pidna podía esperarse que las ciudades y los estados de la
Grecia europea encontrarían el medio de vivir en paz bajo la protección romana.
En realidad, la historia de Grecia, hasta la destrucción de Corinto, en el 146,
no es más que una sucesión de luchas confusas que las misiones enviadas por el
Senado no logran apaciguar.
Con razón o
sin ella, los romanos sentían por Atenas una especie de predilección
sentimental. Los motivos pueden imaginarse fácilmente, aunque los autores
posteriores no los hayan formulado de un modo explícito. Atenas era la patria
de todo lo que parecía más noble y más prestigioso en la cultura y en la
historia de Grecia. Las leyendas hacían del Ática el país donde habían sido
inventadas todas las artes, desde la agricultura hasta la escultura o la
carpintería. Se decía que un habitante del Ática había inventado la rueda y la
manera de atalajar una cuadriga. Para los espíritus simples, aquellas leyendas
eran verdades. Pero había más. Los Padres más cultos sabían que los atenienses
habían mantenido los últimos combates por la libertad y que nunca se habían
declarado vencidos. La gran democracia de Pericles era como un modelo glorioso,
y aun sus desgracias no dejaban de encerrar una lección para las otras
repúblicas. Sensibles ellos también a la gloria, deseosos de inmortalizar sus
triunfos, colectivos o personales, los romanos rendían a Atenas el homenaje que
ellos esperaban de la posteridad para sí mismos.
No creamos
tampoco que la originalidad de los pensadores y de los escritores de Atenas
fuese desconocida en Roma. Alrededor de Emilio Paulo se había formado un
círculo de verdaderos «aticistas», en el que se encontraba el propio hijo del
vencedor de Perseo, Escipión Emiliano, el futuro Africano. La biblioteca de los
reyes de Macedonia había sido la recompensa de la victoria, y en ella los
jóvenes romanos habían encontrado modelos a la vez para pensar y para escribir
o hablar. Es el momento en que, reaccionando contra el helenístico Ennio, la
literatura se acerca al aticismo clásico. Al lado de Escipión Emiliano y de su
amigo Lelio, Terencio escribe comedias no tan de acuerdo con los gustos de un
público que añora a Plauto y a sus imitadores, como con los de una «élite»
cuyas preocupaciones estéticas y morales reflejan. Por todas estas razones, la
política de los Padres se mostraba, con bastante frecuencia, favorable a los
atenienses.
En cuanto a
Esparta, si no podía enorgullecerse de títulos semejantes ante la historia, no
por eso aparecía menos cargada de gloria a los ojos de los romanos, que
gustaban de encontrar en ella ciertos rasgos de grandeza, como el culto al
heroísmo y la entrega de cada uno, hasta el sacrificio, por la salvación de
todos. Ni siquiera en la constitución de Esparta había nada que no pareciese
tener algo de romano: la preponderancia concedida a los viejos (la gerusía podía asimilarse, satisfactoriamente, con el
Senado), el sentido universal de la disciplina, la historia misma de una ciudad
en la que los reyes habían perdido poco a poco su poder en beneficio de los
magistrados elegidos. Aquella república militar tenía atractivos con que
seducir a los hijos de Rómulo. Ante ella, los otros pueblos del Peloponeso
parecían advenedizos y usurpadores.
En el
momento de Pidna, Atenas había abrazado la causa
romana, y fue recompensada con la adjudicación de Delos, de Lemnos y con
algunos otros restos de su antiguo Imperio. Después, en el 155, con motivo de
una querella que enfrentaba a los atenienses con los habitantes de Oropo (y de la que parecen haber sido enteramente culpables
los primeros), Atenas envió a Roma una embajada formada por tres de sus más
célebres filósofos: Carnéades, el jefe de la
Academia, el peripatético Critolao y el estoico
Diógenes de Seleucia, y aquellos hombres hábiles y prestigiosos consiguieron
hacer rebajar la multa de 500 talentos impuesta a Atenas, en primera instancia,
por Sición, a la que las dos partes habían elegido como árbitro. Este asunto
sin gran relieve dio origen a una crisis que acabó en la rebeldía de los aqueos
contra Roma, pero no habría tenido tales consecuencias si, desde hacía mucho
tiempo, no estuviesen ya en desacuerdo la Liga y Roma.
En este
aspecto, el problema de Esparta no había estado resuelto verdaderamente nunca.
Esparta había sido anexionada por la Liga en el 19. Tres años después, en el
189, Esparta había decidido poner fin a aquella situación, que le había sido
impuesta por la fuerza, y recuperar su completa independencia. Filopemen se había aprovechado de ello, en la primavera del
188, para penetrar en Laconia, matando a sus adversarios y desmantelando las
fortificaciones. Las leyes de Licurgo fueron abolidas, y los ilotas, declarados
libres por el régimen anterior, fueron vendidos como esclavos. Estas violentas
medidas, dictadas a Filopemen por su odio contra la
ciudad que era la enemiga tradicional de su patria, Megalópolis, y de Mesenia, provocaron una
intervención romana, aunque totalmente pacífica, pues Q. Cecilio
Metelo sólo trató de defender la causa de Esparta ante la asamblea aquea; pero Filopemen se lo impidió. No obstante, se acordó que si Esparta continuaba
(contra su voluntad) en el seno de la Liga, los desterrados por Filopemen regresarían con todos sus derechos y todos sus
bienes. Cuando, en el 183, Mesenia quiso, a su vez, abandonar la Liga, Roma no
se opuso, pero Filopemen, sin consultar a Roma,
penetró con sus tropas en el territorio de los rebeldes, y los mesenios fueron
inmediatamente vencidos —aunque Filopemen pereció en
el curso de la campaña. Una vez más, Roma dejó hacer, en contra de lo que
constituía su voluntad evidente. Los aqueos se creyeron entonces autorizados a
aplazar el regreso de los desterrados espartanos. Después, un tal Calícrates,
un aqueo, imaginó una sutil combinación para eliminar, con la ayuda de Roma, a
sus propios enemigos dentro de la Liga. Con motivo de una embajada cerca del
Senado, sugirió a los Padres que, en el futuro, hiciesen conocer mejor sus
deseos, sin lo cual —decía— los desgraciados griegos no sabrían qué hacer. Los
senadores cayeron en la trampa y exigieron, mediante un senatus-consultum explícito, el regreso de los exiliados a
Esparta. Con la fuerza de aquella decisión, que había sido notificada a todos
los estados griegos, Calícrates se hizo elegir estratego y procedió al regreso
de los exiliados, tanto a Esparta como a Mesenia. Así, para satisfacer su
propia ambición, Calícrates había empujado a Roma a una política más
autoritaria.
Durante la
guerra contra Perseo ningún hombre político —ni Calícrates ni sus adversarios
en la oposición, Licortas (el padre de Polibio) y
Arconte— tomó partido por el rey. El propio Polibio, en calidad de hiparco,
aseguró el enlace entre la Liga y el ejército romano de Tesalia, y se portó,
sin duda, como un aliado leal. A pesar de esto, después de Pidna,
los comisarios senatoriales enviados cerca de los aqueos se condujeron de un
modo que hoy nos parece poco explicable. Confiando ciegamente en Calícrates, hicieron
que la asamblea votase varios decretos: condena a muerte de todos los
partidarios de Perseo, prisión y deportación a Italia de un millar de
«sospechosos», en realidad, de todos los adversarios de Calícrates. Entre ellos
se encontraba Polibio, todavía muy joven. La mayor parte de los exiliados
aqueos, considerados como rehenes, fueron repartidos en los municipios.
Polibio, que era huésped de Emilio Paulo, obtuvo permiso para vivir en Roma, en
la casa de los Aemilii, donde se convirtió en el
amigo del joven Escipión Emiliano y de su hermano, iniciándoles en la más alta
cultura griega y, al mismo tiempo, comprendiendo él, por su parte, los motivos
de la grandeza de Roma y la significación de su misión histórica.
Aquella
deportación masiva (que no sería revocada hasta el 151, cuando apenas una
tercera parte de los exiliados vivía ya) aseguró, durante unos diez años, un
cierto respiro. Pero los aqueos estaban privados de su «élite» política, y esto
era tanto más grave cuanto que el partido prerromano contaba muy frecuentemente
con hombres sin conciencia, dispuestos a abusar de la confianza del Senado.
Así, en el 151, Menálcidas, que era estratego de la
Liga, se propuso, por dinero y a petición de los habitantes de Oropo, la expulsión de los atenienses domiciliados en la
ciudad. Pero Menálcidas, que era espartano, fue
acusado de preparar un movimiento separatista en su patria. Tal vez fuese una
calumnia, pero al año siguiente, el nuevo estratego, Dieo,
tomó contra los espartanos unas medidas que le obligaron a ir a Roma para
justificarse (en el 149). Era el momento de la sublevación de Andrisco. Dieo se mostró muy
arrogante en el Senado. Los Padres no respondieron nada inmediatamente, y Dieo, de vuelta en el Peloponeso, activó las operaciones
contra Esparta. Pero una vez llegada la paz, L. Aurelio Orestes acaudilló una
misión que fue a comunicar a la Liga las órdenes de Roma: Esparta, Corinto,
Argos, Orcómenos de Arcadia y Heraclea Traquinia dejarían de formar parte de la Liga. Esto provocó
una explosión de cólera, sobre todo entre el pueblo bajo, que consideraba a Dieo como su protector. Hubo violencias contra los
supuestos amigos de los espartanos y contra los embajadores de Roma. Una
segunda embajada trató de arreglar las cosas, pero inútilmente. Hubo que
disponerse a la guerra.
La lucha,
que fue muy breve, parece haber sido tanto social como política. El movimiento antirromano, que había surgido entre los marineros, los
obreros y los esclavos de Corinto, se extendió con una enorme rapidez a las
otras ciudades: se abolían las deudas y se prometía el reparto de tierras. Más
allá de las controversias patrióticas, la revuelta parecía como la consecuencia
lógica de las dificultades económicas en las que se debatía Grecia.
Critolao, elegido estratego de la
Liga para el 146, se sintió apoyado por el conjunto de las ciudades griegas
(menos Atenas y Esparta). Cuando Cecilio Metelo se presentó, una vez más, ante
la asamblea de la Liga para intentar la concordia, Critolao le respondió que «los aqueos deseaban encontrar en los romanos a unos amigos y
no a unos amos». Las hostilidades comenzaron en cuanto Metelo se reunió con el
ejército de Macedonia. Dirigiéndose hacia el Sur, aplastó a las fuerzas de Critolao en Escorfea (al este de
las Termópilas), pereciendo el propio Cristolao. Dieo le sustituyó como estratego y prosiguió la lucha sin
cuartel rechazando las ofertas de paz. Metelo fue sustituido por el cónsul del
año, L. Mummio que forzó el paso del istmo en Leucóptera, ocupó Corinto y saqueó la ciudad.
Este saqueo
de Corinto está considerado generalmente como uno de los crímenes menos
perdonables cometidos por los romanos. Pero la ciudad no fue tratada con mayor
dureza que cualquier otra ciudad griega que cayese en poder de una rival en la
misma Grecia. Desde hacía más de un siglo, en el mundo griego reinaba una
atmósfera de crueldad que Roma no había creado, ciertamente. La ciudad fue
incendiada y arrasada, pero una vez que las obras de arte habían sido retiradas
y repartidas entre las ciudades, romanas y griegas. Las razones que movieron al
Senado fueron muchas: ante todo, dar un escarmiento. Inútilmente se habían
prodigado consejos de moderación y advertencias a los dirigentes de la Liga,
que se habían mostrado incapaces de cumplir una palabra y de respetar una
alianza. Llevados de su odio ciego contra Esparta, no habían dudado en utilizar
su propia fuerza contra unas ciudades cuyo único delito era el defender su
independencia; ¡y la gloria de Esparta sobrepasaba con mucho a la de Corinto!
Si la Liga, dominada por los corintios, no quería conocer más ley que la
guerra, esta ley podía serle aplicada, lógicamente, en todo su rigor. Por
último, la destrucción de Corinto fue decidida en el mismo año que vio la de
Cartago. Los dos hechos parecen relacionarse. Tal vez en el ánimo de los Padres
subsistía el recuerdo de la convivencia entre griegos y cartagineses, reavivada
en cada crisis. En la medida en que Rema había podido temer verse cercada, al
Este y al Oeste, podía perecer legítimo golpear a los enemigos, de ambos lados,
aplicándoles el castigo de su perfidia.
La
destrucción de Corinto marcó el final de la política tradicional de Roma en
Grecia. En la administración de los estados intervinieron comisarios
senatoriales. Se disolvieron las ligas y se hicieron esfuerzos para impedir el
establecimiento de lazos entre las ciudades, con la esperanza de evitar, en el
porvenir, coaliciones y querellas. El conjunto del país fue sometido a la
vigilancia (aunque no a la administración directa) del gobernador de Macedonia.
Los comisarios se dedicaron a borrar las huellas de la guerra, y contaron con
los consejos y la ayuda del historiador Polibio, cuyas clarividencia e
integridad prestaron entonces grandes servicios a los romanos, así como a su
patria.
La suerte
de los reinos
1. Pérgamo. Durante la guerra contra
Perseo, Eumenes se había hecho sospechoso para Roma. El Senado se limitó a
prohibirle la residencia en Italia, sin otro castigo. Eumenes murió en el 159.
Su hermano Atalo, que le sucedió, no despertaba los mismos recelos entre los
romanos, cuyo apoyo se esforzó en conservar en el curso de las crisis
exteriores que marcaron el comienzo de su reinado. Cuando Roma reconoció la
independencia de Galacia, Atalo renunció a las pretensiones tradicionales de
Pérgamo sobre el país. En el 156, Prusias de Bitinia
invadió los estados de Atalo, pero el Senado intervino y, en el 154, puso fin a
la guerra restableciendo el statu quo. Atalo iba a tener muy pronto su
desquite, ayudando al hijo de Prusias, el joven
Nicomedes, a destronar a su padre; los comisarios enviados por Roma —elegidos,
tal vez ex profeso, incapaces— no impidieron el éxito de Atalo.
Las tropas
de Pérgamo tomaron parte en la guerra contra Andrisco y en la de Corinto, en el 146. Al año siguiente, Atalo organizaba con éxito una
campaña contra un jefe de tribu tracio, llamado Diegilis,
lo que no era para los romanos una ayuda despreciable. Atalo II, que llegó a
ser rey a los sesenta y un años de edad, murió en el 138, a los ochenta y dos,
dejando el trono a su sobrino, Atalo III, hijo de Eumenes.
Atalo III es
un personaje extraño, sobre el que muy pronto corrieron miles de leyendas. A su
subida al trono tenía unos veinticuatro años, y no reinó más que cinco. Se dice
que comenzó su reinado haciendo asesinar a un gran número de dignatarios, e
incluso de parientes; después de esto, con el espíritu trastornado, parece que
se encerró en su palacio, consagrando todo su tiempo al cultivo de plantas
medicinales, sobre todo de las que contienen veneno. Se dice también que
incluso se dedicó a experiencias con los condenados a muerte, ensayando venenos
y contravenenos. En realidad, parece que se interesó por las investigaciones
acerca del valor curativo de drogas, vegetales y animales. Se citaban
elogiosamente sus trabajos de arboricultura y sus obras sobre los animales.
Pero todo esto impresionaba la imaginación popular, que le hacía pasar por un
rey brujo.
Es fácil
comprender que tal príncipe fuese poco inclinado a ejercer las funciones del
poder y experimentase, en el fondo de sí mismo, un cierto escepticismo
político, cuya expresión sería el singular testamento mediante el cual legó su
Reino a los romanos. La verdad es que nosotros conocemos demasiado mal la
situación real del Asia Menor y de Pérgamo en aquella época, para que las
razones de su acto nos resulten totalmente claras. Dificultades dinásticas
(como lo demostró la sublevación de Aristónico, que estalló
tras la muerte del rey), amenazas exteriores (que nosotros, en realidad, no
percibimos claramente), convicción de que Roma era la única potencia que
merecía ejercer el poder en un mundo que, sin ella, estaría condenado a la
anarquía y a las matanzas perpetuas: todo esto pudo haber contribuido a su
decisión. Jurídicamente, aquel testamento era válido y conforme con el carácter
de la realeza helenística. El rey es el mayor propietario privado del Reino;
como tal, puede disponer de sus bienes, y Atalo legó al pueblo romano lo que le
pertenecía. En cuanto a las ciudades, el testamento preveía que se convertirían
en «libres», como las otras ciudades que, en Grecia y en Asia, gozaban de tal
estatuto. Atalo parecía prever que las monarquías tradicionales salidas de la
desmembración del Imperio de Alejandro estaban condenadas y debían ser
sustituidas por una forma de federación más flexible y más estable:
precisamente, la que Roma comenzaba a aportar al mundo. En este sentido —quizá
por azar, quizá conscientemente—, el testamento de Atalo se anticipa a la
historia y prepara el porvenir.
2.
Egipto. De tal descomposición de los reinos. Atalo podía encontrar un ejemplo en
Egipto. Tras la guerra victoriosa llevada a cabo por Antíoco, dos hermanos se
repartían allí el poder: Ptolomeo Filométor y su
hermano menor, Ptolomeo Evérgetes («el Bienhechor»,
pero llamado por sus súbditos «Physcon», «el Gordo»). Esto no había durado
mucho tiempo. En el 164, una sublevación había arrojado de Alejandría a Filométor. El arbitraje de Roma impuso entonces otra forma
de reparto: Filométor recibió Egipto y Chipre, y Evérgetes, la Cirenaica. Dos años después, Chipre fue
añadida a la parte de Evérgetes. Filométor no aceptó aquella decisión, se opuso a ella con las armas y llegó incluso a
hacer prisionero a Evérgetes, perdonándole la vida y
dejándole también la Cirenaica.
Fig. 2. El
Oriente Próximo
En Roma,
cada rey tenía sus partidarios. Catón defendía a Filométor;
es difícil creer que lo hiciese por dinero. No ocurría lo mismo con los
partidarios de Evérgetes, que era un tirano
aborrecido y despreciado. Tenemos el testamento que redactó en el 153, mediante
el cual dejaba a Roma la Cirenaica si moría sin descendencia, pero tal
testamento no se aplicó jamás. En su fecha, poco tiempo antes de la tercera
guerra púnica, no carecía de significación, y, en todo caso, probablemente
sirvió de modelo al de Atajo III, 20 años después.
Filométor, en el 147, aprovechó los
trastornos que desgarraban el reino de los Seleúcidas para invadir Siria y
recuperar las provincias perdidas. Se nos dice que habría podido ceñir la
corona en Antioquía y reunir los dos reinos, si no hubiera temido la cólera de
Roma. No tardó en morir, herido durante un combate, lo que puso fin a la conquista
de la Celesiria. Evérgetes, convertido en único rey,
se apoderó de Alejandría y reinó en ella hasta el año 116, en que murió.
Reinado perturbado por las mil vicisitudes, revueltas y atrocidades cometidas
por el rey en su propia familia. En un momento, incluso, expulsado por su
propia mujer, Cleopatra II, él se refugió en Chipre, pero, en el 129, estaba de
nuevo en Alejandría.
3. El
Reino de los Seleúcidas. La suerte de los Seleúcidas no era más envidiable que la de
los Ptolomeos. Tras la muerte de Antíoco IV, en el
164, el Reino fue adjudicado a su hijo Antíoco V Eupátor,
de nueve años de edad. Roma, inquieta por las violaciones de las cláusulas del
tratado de Apamea cometidas por el rey anterior, envió una misión de tres
senadores como «tutores» del joven príncipe: unos tutores muy singulares, que
comenzaron por hacer retirar los elefantes de guerra y por destruir las armas y
los navíos reunidos por Antíoco. Se produjo una insurrección, y el jefe de la
delegación, Gn. Octavio, fue asesinado (162 a. C.).
Lisias, que ostentaba el título de regente, envió muchas excusas a Roma, y el
Senado las aceptó, pero mientras tanto, como por azar, Demetrio, el hijo de
Seleuco IV Filopátor, que vivía como rehén en Roma,
se evadió y se presentó reivindicando la herencia de su padre. Aquella evasión,
facilitada por algunos senadores, ayudada por Polibio, era la respuesta de Roma
al asesinato de Octavio.
Demetrio fue
bien acogido por los sirios; el ejército se unió a él. Lisias y el joven
Antíoco V fueron muertos, pero las otras provincias resistieron, especialmente
Babilonia que, bajo la dirección de Timarco (hermano
de Heraclides, el ministro de Antíoco IV), se sublevó. Además, el problema
judío volvía a plantearse con acritud. Roma reconoció a Timarco y concertó un tratado de amistad con el Estado judío, el cual, aunque sometido
a los Seleúcidas, trataba de hacerse independiente. Demetrio no se preocupó por
aquellas decisiones romanas, pues sabía que no irían más allá del terreno
diplomático; restableció el orden en Jerusalén y sofocó la rebelión de Timarco. Los romanos aceptaron y reconocieron a Demetrio,
que tomó el sobrenombre de Soter (160 a. C.)
Pero los
éxitos de Demetrio suscitaron contra él las intrigas de Pérgamo y las de
Egipto. Atalo II lanzó contra él al rey de Capadocia, Ariarates IV, mientras el populacho de Antioquía —trabajado, quizá, por agentes
extranjeros— se hacía cada vez más hostil a Demetrio, que, por su parte, se
encerraba en la soledad, se rodeaba de filósofos y se entregaba a sangrientas
represiones contra sus adversarios. Por último, Atalo II levantó contra él a un
pretendiente, un tal Balas, notable por su parecido con Antíoco IV. Heraclides,
que vivía en Asia Menor, se declaró a favor de Balas y le llevó a Roma, donde
el Senado reconoció oficialmente al joven impostor con el nombre de Alejandro
(finales del año 153). Pocos meses después, Balas, de regreso en Siria, reunía
a su alrededor a Palestina, y Ptolomeo Filométor ponía a su disposición un cuerpo expedicionario. Una sublevación en Antioquía
acabó de derrocar a Demetrio, que pereció combatiendo, en el verano del 150.
Alejandro Balas ciñó la corona de los Seléucidas.
Balas,
hechura de Atalo y de Ptolomeo, se casó, a fines del 150, con Cleopatra Thea, bija de Filométor, y
comenzó un reinado de molicie y libertinaje. Pero, a principios del 147, un
hijo de Demetrio Sóter, llamado también Demetrio, desembarcó en Siria con
mercenarios cretenses y amenazó a Antioquía. Balas acudió en socorro de la
ciudad, mientras Filométor penetraba en Siria, con el
pretexto de ayudarle; pero, de pronto, tras haber ocupado las ciudades, Filométor se declaró en contra de Balas, reconoció a Demetrio
II y le dio la mano de Cleopatra, que estaba con él. La batalla decisiva dio la
victoria a Demetrio y a Filométor, pero éste murió, a
consecuencia de las heridas recibidas, a comienzos del verano del 145. Una vez
más Egipto tuvo que evacuar la Celesiria.
Demetrio,
aunque reunió de nuevo la herencia de los Seleúcidas (durante algunos meses),
no supo ganarse el afecto de los sirios, que se sublevaron y, dirigidos por un
soldado llamado Diódoto, oriundo de Apamea,
reconocieron como rey a un hijo de Alejandro Balas con el nombre de Antíoco VI. Diódoto fue regente del joven príncipe (con el nombre
de Tritón), y, en el 142, le hizo asesinar y ciñó la corona. El país estaba
dividido en dos. Y, como los partos, aprovechándose de la situación, habían
invadido Babilonia y ocupado la Seleucia del Tigris, Demetrio, después de haber
rechazado al invasor, fue hecho prisionero durante la persecución por el rey
Mitrídates I. Parecía que Tritón reunificaría el Reino, pero el hermano de
Demetrio, Antíoco, entró en Siria, y, con el nombre de Antíoco VII Evérgetes (llamado Sidetes), puso
fin a su usurpación y comenzó a reducir el separatismo judío, que había hecho
muy grandes progresos (Judea se había hecho oficialmente independiente bajo
Demetrio II). Fue necesario un año de asedio para tomar Jerusalén; después, el
rey se dirigió hacia Mesopotamia, pero, en el 129, murió allí en el curso de un
choque contra los Partos. Era, prácticamente, el final de la dinastía. Demetrio
II fue entonces liberado por los Partos, ciertamente, pero se mostró incapaz de
proseguir e incluso de mantener la obra de su hermano. Las ciudades, las
poblaciones, se hicieron independientes de la autoridad real; por casi todas
partes surgieron pretendientes; el helenismo está en retirada en toda aquella
parte de Oriente. En el momento en que, con la transformación del Reino de
Pérgamo en la provincia de Asia, Roma se instala en el Asia Menor, está
perfectamente claro que muy pronto tendrá que intervenir en lo que había sido
dominio de los Seleúcidas.
Cabe
preguntarse si, durante aquel período, Roma tuvo respecto al mundo oriental una
política coherente. Pero hay que señalar, inmediatamente, que aquella política,
si existió, fue elaborada en el Senado; el «pueblo romano» no intervino para
nada en ella. Los tratados de amistad (como los que en varias ocasiones se
concertaron con el joven Estado judío) no comprometen al pueblo; dependen de
las disposiciones, a veces pasajeras, acordadas por el Senado en un momento
dado. El sistema de las embajadas, de las misiones de información, es empleado
normalmente, y los senadores que forman parte de ellas suelen imponer sus
soluciones. Por esta razón se elige a los de mayor influencia y a los más
prudentes. La idea predominante parece ser la preocupación de asegurar la paz,
la de evitar el retorno de las coaliciones del pasado. Los Padres parecen
consejeros. Intervienen discretamente cerca de los reyes y de las ciudades (al
menos, muy frecuentemente), pero su intervención es decisiva, sin que tengan
que hacer uso de la fuerza. Las medidas de detalle adoptadas en este marco,
bastante impreciso, de las «legaciones» no siempre son claras. ¿Trataron los legati de favorecer el comercio de los itali, o intentaron establecer relaciones con las
poblaciones marginales o mal sometidas del interior de los reinos (como los
gálatas y los judíos)? Quizá lo hayan hecho algunos comisarios, pero con
propósitos simplemente personales. En todo caso, en aquellos enviados
senatoriales se advierte la tendencia a hablar directamente a las ciudades y a
las poblaciones, marginando a los reyes, pues consideraban la monarquía como
una forma política inferior, transitoria, peligrosa para la libertad y la
seguridad de los pueblos. Así preparan, pero en la realidad, y por una especie
de instinto político, más que en virtud de un cálculo consciente, la futura
integración de los pueblos en el imperium romanum. Al mismo tiempo, se realizan las condiciones
que permitirán la transformación de los reinos en provincias. Los más altos
personajes de la República adquieren, durante aquellas legaciones, el
conocimiento de los recursos y de la geografía de los países lejanos. Sus
ambiciones se despiertan, y los consejeros, más o menos discretos, de hoy se
convertirán mañana en los omnipotentes gobernadores, que sustituirán a los
reyes.
V.
LA
CONQUISTA DEL OCCIDENTE
Mientras se
prepara así la dominación de Roma sobre los viejos reinos de Oriente, en
Occidente prosiguen activamente los avances de la romanización. El mismo
período está caracterizado por la creación de varias provincias: primero, las
de España, y después, tras el fin de Cartago, la de África. Como en Oriente,
también aquí es difícil hablar de un imperialismo consciente. Más bien, parece
que el origen de los progresos realizados en cada momento haya sido el deseo de
asegurar las ventajas adquiridas. Los intereses materiales desempeñaron, sin
duda, su papel: si España no hubiera sido tan rica en minas y en canteras, y si
la agricultura, en Cartago, no hubiese sido tan próspera, tal vez Roma no
habría puesto tanto interés en pacificar la península ibérica y África, pero el
interés mercantil no fue el móvil principal de los romanos en esta doble
aventura. Roma no es, como Cartago, una república de mercaderes. Los
negociadores preceden y acompañan a las legiones, son los auxiliares de la
conquista, pero no son, en la mayoría de las ocasiones, más que aliados, no
romanos, y si mantienen relaciones con algunos senadores, buen número dé Padres
se opone a que la conquista se reduzca a una explotación económica del mundo.
En el asunto de Rodas, Catón había acabado venciendo.
La
pacificación de la Italia del Norte
Tras la
derrota de Aníbal en Zama, la situación política creada en Occidente era
bastante confusa. Roma tiene la preeminencia, pero su autoridad está lejos de
ser reconocida en todas partes, incluso en el territorio italiano.
Especialmente, los galos y los ligures (establecidos, los primeros, en la
llanura de Po, y los segundos, en la vertiente tirrena de los Apeninos, entre
la base de los Alpes y los confines del país etrusco) tuvieron que ser
reducidos a costa de largas campañas.
Las
operaciones contra los celtas duraron unos veinte años. En ellas intervinieron
ejércitos consulares o pretorianos, a partir de las colonias latinas fundadas
en vísperas de la guerra púnica, que había interrumpido los esfuerzos de
pacificación: Cremona, en el 218, en la orilla izquierda del Po (cerca de la
confluencia del Adua), y Placencia, en el 219, en la
orilla derecha, en la confluencia del Trebia. La base
lejana sigue siendo Ariminum (Rímini), instalada por Roma en la cúspide del
triángulo que forma la llanura del Po, entre los Apeninos y el mar. Poco a
poco, las funciones se multiplican y aseguran más sólidamente la ocupación del
país. En el 189, Flesina, la capital de los galos
hoyos, donde los elementos celtas se habían superpuesto a los vilanovianos etrusquizados, se
convertía en colonia romana, con el nombre de Bononia (hoy Bolonia), y nuevas aportaciones de colonos acrecentaban las fuerzas de
Cremona y de Placencia, mientras que, algunos años después, en el 183, se
fundaban Mutina (Módena) y Parma. Aquellas ciudades eran otros tantos jalones a
lo largo de la Via Aemilia,
la ruta estratégica establecida en el 187 por el cónsul M. Emilio Lépido, una
ancha calzada rectilínea que unía a Arímino con
Placencia y que luego se prolongaría hasta Mediolanum Insubrium (Milán) y Como, donde los ejércitos romanos habían penetrado por primera vez en
el 190.
La
pacificación de Liguria iba a la par con la de la Galia Cisalpina. Los ligures,
«bárbaros» expertos en las emboscadas, que habitaban un país de montañas con
refugios inaccesibles, poblaciones saqueadoras y miserables, amenazaban con sus
incursiones las ricas ciudades romanizadas de Etruria, y, ahora, las colonias
de la Cisalpina. Pero allí el terreno no se prestaba tan fácilmente como en la
llanura del Po a la ocupación militar y al establecimiento de rutas
estratégicas. Parecía que la lucha no tendría fin. Así, hubo que recurrir a
medidas extremas y proceder a traslados de la población. Entonces fue posible
fundar las colonias de Luca (en el 180, la última cronológicamente de las
colonias de derecho latino) y de Luna (177). Por último, una ruta establecida
en el 154, a través de los Apeninos, desde Génova a Placencia, la más
septentrional de las transversales, materializa una importante etapa de la
pacificación. Esta ruta, llevada hasta Aquilea, la colonia fundada, en el 181,
en las fuentes del Timavo, en la cúspide nordeste del
triángulo formado por la llanura del Po, simbolizaba, dentro de la paz romana,
la unidad introducida en una península separada por la espina dorsal de los
Apeninos. Durante siglos, y todavía en tiempos de Augusto, Aquilea estaba destinada
a constituir la centinela avanzada de Italia, cerrojo puesto al desfiladero de
los valles alpestres, en la región en que el imperium romanum limitaba con los bárbaros ilirios y con todos
los que vivían en las fronteras del mundo helénico.
Los
asuntos de España
Si la
pacificación de Italia hasta los límites naturales de la península estaba
impuesta por las necesidades de la geografía, la conquista de España fue una
consecuencia directa de la segunda guerra púnica. El Senado había llevado allí
la guerra para golpear en su propia base el poderío bárcida.
Allí fue donde Escipión había alcanzado las primeras grandes victorias de la
guerra. Y, tras aquellos éxitos, que habían preparado la liberación de Italia,
el Senado nunca había pensado en evacuar lo que ocupaba. Después de Ilipa, los cartagineses habían sido prácticamente
expulsados de España, pero el país recibió gobernadores romanos que dispusieron
de un ejército en el que los elementos legionarios fueron siendo
progresivamente reforzados y, a veces, casi totalmente sustituidos por
auxiliares indígenas. Pero, como señala Tito Livio, «España, más aún que Italia
y que ningún otro país del mundo, se prestaba a sostener la guerra, tanto por
la naturaleza del terreno como por la de los indígenas. Así, aquella España, la
primera de las provincias de tierra firme en que entraron los romanos, fue
también la última en ser pacificada, bajo el mando y los auspicios de César
Augusto». ¿Cuáles eran, pues, los pueblos de España que resistieron frente a
Roma durante casi dos siglos, y que después acogieron tan ávidamente la
civilización romana, hasta el punto de que tal vez sólo la Galia ha sufrido su
impronta de un modo comparable?
España
antes de los romanos
Los
problemas planteados por el primer poblamiento de la península ibérica no
pertenecen a la historia, sino a la prehistoria, y las sombras de ésta se
extienden casi hasta la víspera de la colonización.
1. El
reino de Tartesos.
España estuvo siempre abierta por todas partes a las corrientes de poblamiento
(no nos atrevemos a decir a las migraciones, pues se desplazaban lentamente)
que llegaban, unas, desde África; a través del estrecho de Gibraltar; otras, a
través de los Pirineos; otras que Llegaban del Oeste o del Norte y
desembarcaban en las costas atlánticas, y otras, en fin, procedentes del
Mediterráneo oriental o de países más próximos, que penetraban por las costas
del Levante. Las primeras informaciones que las fuentes escritas nos dan acerca
de las poblaciones españolas hablan de un Reino maravilloso, el país de Tartesos,
que parece haber impresionado vivamente la imaginación de los viajeros. Este
Reino se extendía por el territorio de la actual Andalucía. Su capital estaba
situada en las mismas bocas del río Guadalquivir, y allí fue a donde los navíos
tirios, franqueando el estrecho de Gibraltar, llegaron a buscar los metales
preciosos por encargo del rey Salomón. ¿Quiénes eran aquellos tartesios,
establecidos en aquella región a finales del segundo milenio a. C.? ¿Unos
invasores llegados del Este, o una población indígena madurada desde la prehistoria?
Estrabón asegura que poseían crónicas de 6.000 años de antigüedad, poemas y un
código de leyes redactadas en verso. Naturalmente, con este reino se
relacionaban las tradiciones míticas referentes a Heracles. Gerión, de cuyos
rebaños tuvo que apoderarse el héroe, había sido un rey de Tartesos. Se dice
que aquel reino fue dominado por los tirios tras una batalla naval de la que
nos habla Estrabón. Una profecía de Isaías (realmente muy oscura) permite
suponer que la dominación tiria sobre Tartesos experimentó, un eclipse a
finales del siglo VII. Tartesos vivió entonces su período más próspero, y fue
con sus reyes con quienes entraron en relación los navegantes griegos que se
habían apoderado de las rutas que habían quedado libres por la decadencia de
Tiro. Pero a finales del mismo siglo, los cartagineses, que habían sustituido a
los helenos en los mares del Occidente, pusieron fin al poderío del Reino.
Probablemente
es arriesgado identificar a Tartesos con uno de los aspectos culturales
comprobados en la España prehistórica, por ejemplo el que se define por los
vasos campaniformes y (¿al mismo tiempo?) por los megalitos. A fin de cuentas,
la solución más verosímil consiste en considerar el reino de Tartesos como el
representante, privilegiado en el aspecto histórico por haber tenido como
testigos a los navegantes orientales, de la civilización típicamente hispánica
que surge a comienzos de la Edad del Bronce y que no se limita, en absoluto, a
las bocas del Guadalquivir, sino que se encuentra, con variantes, en todas las
regiones de la península.
2. Los
iberos. Se puede suponer que esta civilización de Tartesos es una ramificación de lo
que los antiguos llaman el mundo de los iberos. Los historiadores griegos dan,
desde el siglo VI, este nombre a las poblaciones indígenas establecidas en la
costa mediterránea de España. Durante mucho tiempo, los modernos han
considerado que se trataba de una «raza» afro- mediterránea, extendida en una
época muy antigua por toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Hoy, los
historiadores de España se inclinan a pensar que la civilización ibérica se
formó en la misma España, en el seno de diversos elementos raciales,
procedentes un poco de todas partes, a lo largo de milenios. Una vez admitida
esta hipótesis, se atribuirá al mundo ibérico la civilización descubierta por
las investigaciones arqueológicas en el sur y en el este de la península,
civilización que parece probar claramente una constante evolución desde la Edad
del Bronce hasta la conquista romana, según iban incorporándose las influencias
exteriores: colonización griega y focense, colonización cartaginesa, aportes
célticos procedentes del Norte y de la meseta qué ocupa el centro de España.
El tono
propiamente «ibérico» se sitúa en el valle del Guadalquivir y en la llanura
costera oriental, desde Gibraltar a los Pirineos, y aun más allá, hasta el
Rosellón. Fuera de esta zona, y especialmente en el alto valle del Ebro, la
presencia ibérica es difícil de percibir, porque los aportes célticos tendieron
a ocultarla, superponiéndose a ella. Pero lo cierto es que, entre el mundo
ibérico, existía una región de civilización mixta, donde el flujo y reflujo de
las influencias creó una situación extremadamente compleja. Ahí es donde
encontraremos las poblaciones que los antiguos llamaron «celtiberas».
Entre los
pueblos íberos nombrados por nuestras fuentes y que existían en el momento de
la conquista romana se distinguen: los turdetanos y sus vecinos y próximos
parientes, los túrdulos, en la cuenca media e inferior del Guadalquivir; en la
costa meridional, entre el estrecho de Gibraltar y Alicante, se sitúan los
mastienos, a menudo identificados (¿con razón o sin ella?) con los bastitanos,
cuyo nombre no aparece hasta después. En la costa oriental están los gtmnesii (o gimnetes), entre el
Segura y el Júcar, y también en la isla de Ibiza. Al norte del Júcar, los
edetanos, que parecen haber ocupado, en la época histórica, un vasto territorio
que se extendía hasta el Ebro, quizá sobrepasándolo, y, en el interior, hasta
Zaragoza. Al norte del río, la situación es menos clara. Dos grandes pueblos
desempeñan un importante papel en esta región en el momento de la segunda
guerra púnica: los ilergetes del interior y los indicetes,
que fueron, durante mucho tiempo, los vecinos de los colonos griegos de Empuriae (Ampurias). Según se penetra en el interior, las
unidades políticas se multiplican cada vez más y se adelgazan, de modo que cada
valle de los Pirineos solía estar ocupado por un pueblo solo.
No sabemos
con exactitud cuál era la organización social de los iberos. No se percibe
huella alguna de instituciones federales. En el Sur, parece haber persistido,
durante mucho tiempo, la monarquía, continuando las tradiciones de Tartesos. Es
posible que los cartagineses contribuyeran a mantener aquel régimen, que
resultaba más práctico para el ocupante extranjero. Pero nosotros comprobamos
también, y cada vez más, a medida que se sube hacia el Norte, una tendencia a
sustituir el poder real por el de «senados» locales.
Los iberos
del Sur fueron los primeros en tener ciudades dignas de este nombre. Los del
Este y los del Norte se contentaban con lugares de refugio, donde el «habitat» regular era excepcional. De aquellas ciudades
quedan todavía numerosos recintos fortificados, construidos con enormes
piedras, tan pronto utilizadas en masas regulares como en disposiciones
«ciclópeas» irregulares, sin que pueda saberse si existe una relación
cronológica constante entre las dos técnicas. Al tipo ciclópeo pertenecen los
recintos de Tarragona, de Gerona, de Sagunto, etc. Entre los recintos de masas
regulares conviene citar el de Olérdola (provincia de
Barcelona).
En algunos
sitios aparece la disposición interior de la ciudad. Es extremadamente
primitiva. Las casas no son más que cabañas rectangulares, que probablemente
estaban recubiertas de paja o de juncos, y las calles siguen los movimientos
del terreno, adoptando, por lo general, la línea de mayor pendiente. La cumbre
de la colina, allanada de un modo basto, queda libre de construcciones y en
ella se sitúa el eje del «habitat». Todas aquellas
ciudades se levantan sobre alturas.
Otro rasgo
característico del paisaje en las regiones ibéricas era el gran número de
torres, como señalan los historiadores romanos. En la época de que tenemos
noticia (desde el siglo III a. C.), sirven para proteger las ricas campiñas
costeras contra las incursiones de los «bandidos» que bajaban de la montaña. A
veces, un pueblo se apiña al abrigo de esta pequeña fortaleza, tal como vemos
en la furris Luscutana (cerca de Cádiz), que una
inscripción de Emilio Paulo nos permite conocer .
Los
descubrimientos arqueológicos nos han facilitado, en lo que se refiere al
sector íbero, un gran número de obras de arte que prueban la existencia, sobre
todo en la escultura y en la cerámica, de tradiciones indígenas especialmente
vivas. La escultura está representada por exvotos de bronce, de piedra y de
terracota. La mayoría de los bronces proceden de la provincia de Jaén y de la
región de Murcia. Son estatuillas fundidas «a cera perdida» que no suelen
exceder de uno o dos decímetros. Algunas no son más que esbozos, muy sumarios,
de una figura humana, pero merecen, desde luego, el nombre de obras de arte. En
ellas encentramos hoy como una galería de los tipos humanos indígenas:
guerreros a pie o a caballo, con sus armas (casco, escudo redondo, la castra,
la espada, la lanza) y su equipo, especialmente el sagum,
que se enrollaba formando con él un «embutido» dispuesto en aspa sobre el
hombro derecho. Pero hay también tipos corrientes, vestidos con su túnica corta
o, a veces, con un manto que protege las espaldas y baja hasta medio cuerpo.
Las figuras femeninas son extremadamente numerosas. Al igual que los figurines
masculinos, están presentadas en posición orante, tan pronto totalmente
desnudas como, (más frecuentemente) vestidas con una pieza de tela que rodea el
cuerpo en toda su longitud y cae hasta los tobillos. Algunas tienen la cabeza
cubierta por un velo, verdadera mantilla que ciñe la frente como una diadema y
cae detrás del cuello y luego sobre las espaldas. Pero existen también otros
vestidos, más complicados, como esas piezas con la espalda y el escote «en
punta», con «medias-mangas», que proceden de Santa Elena, o esas grandes capas
ribeteadas por una banda de tela adornada, que envuelven, a la vez, la cabeza y
el cuerpo entero.
Las estatuas
de terracota y de piedra proceden de sitios donde los yacimientos naturales no
ofrecían el cobre en abundancia. Algunas de estas estatuas son muy célebres,
como las procedentes del Cerro de los Santos (Albacete), zona especialmente
rica en estatuillas femeninas, algunas de las cuales se hallan curiosamente
envueltas por un ancho manto y la cabeza coronada por un capuchón cónico de
aspecto monacal. Estas series nos encaminan progresivamente hacia la famosa
Dama de Elche, busto de una princesa de complejo tocado, con rasgos de una gran
elegancia, de expresión hierática, que sobresale entre otras estatuas
procedentes del mismo sitio. Pero en estas obras se reflejan, mucho más
evidentemente que en los bronces, que por su factura popular conservan un
carácter arcaico, las influencias de los modelos extranjeros, griegos y quizá
romanos. La cronología de este arte se halla envuelta todavía en la mayor
oscuridad, pero es indudable que las tradiciones de las cuales ha surgido se
remontan a una época muy anterior a la conquista romana e incluso a la
ocupación cartaginesa.
Las cosas no
están mucho más claras en lo que se refiere a la cerámica, muy original también
y rica en escenas y decoraciones muy vivas y variadas. Esta cerámica, cuyos
orígenes tienen sus raíces en plena prehistoria, ofrece series en las que se
puede seguir la evolución del decorado desde un estilo puramente geométrico,
pintado o grabado, hasta composiciones más amplías, de intención narrativa,
consagradas a escenas de guerra, de tiesta, de caza o de recolección. En ellas
se encuentra también la primera representación de una corrida de toros. Las
imágenes de animales aparecen desde muy temprano (en la medida en que puede
asignarse una cronología cualquiera a estas obras salidas de los talleres donde
se perpetuaban las tradiciones ancestrales): pájaros, animales a los que se
caza (jabalíes, cérvidos), o a los que se domestica (caballos y toros). El
estilo de los personajes evoca a menudo los del arte cretense o del micénico,
pero también las siluetas de las pinturas saharianas —sin que haya de sacarse
de tales coincidencias la idea de filiaciones imposibles en el tiempo y en el
espacio—.
Con bastante
frecuencia, en algunas de estas cerámicas (en las que se descubre la influencia
de obras griegas o de la Campania, incluso etruscas) se leen inscripciones en
lengua «íbera». El alfabeto de estas inscripciones puede hoy descifrarse
bastante bien, sobre todo con la ayuda de las monedas iberas, numerosas y bien
clasificadas, y también gracias a ¡as aportaciones de algunos descubrimientos
preciosos, como el de trozos de plomo inscritos, pero desgraciadamente no por
eso es menos imposible de comprender la o las lenguas para cuya escritura se
utilizaba. Este alfabeto, muy complejo, presenta caracteres arcaicos y parece,
desde luego, que sus orígenes son múltiples. Une, en efecto, signos silábicos
can otros que representan simples sonidos. Además, este alfabeto ha
evolucionado y se presenta diferenciado, según las regiones.
En cuanto la
lengua a que corresponden estas inscripciones, no puede todavía precisarse su
naturaleza ni el grupo lingüístico a que pertenece. Desde luego, es tentador
relacionar este problema con el de la lengua vasca, pero también aquí es
indefendible cualquier hipótesis simplista. Es posible que el vasco tenga algún
parentesco con las lenguas y dialectos íberos, pero ¿cómo determinar la parte,
a priori, de las influencias y de las innumerables aportaciones que han podido
venir a enmascarar este parentesco?
3. Los
celtas.
Mientras la civilización de los íberos se ha desarrollado en el sur y en el
este de la península, el norte, el centro y el oeste han sido, desde muy
pronto, «celtizados», sin que estén totalmente claras
las condiciones en que se produjeron las invasiones de los pueblos celtas. Es
posible seguir su progresión, de un modo aproximado, gracias a los vestigios
arqueológicos, pero la interpretación de estos datos es muy delicada. Se puede
admitir que, desde finales de la Edad del Bronce, se produjeron infiltraciones
procedentes del Norte. Después, se sucedieron varias olas de invasión, a medida
que la presión de los germanos obligaba a las tribus celtas instaladas en las
regiones renanas a buscar otra patria. Después de los «proto celtas», que habrían
hecho su aparición a comienzos del I milenio, habría llegado, en el curso del
siglo VII, un primer grupo representado principalmente por los pelendones a los
que luego se encuentra en zona celtíbera, en el alto valle del Duero. Con
ellos, habrían entrado los cempsi, los cimbrios, los eburones. Y hacia finales del siglo llegan los turones, los lemovices y los sefes de
los que otras ramas se instalaron en la Galia. El último aporte céltico fue el
de los belgas, nervienses y tongrienses.
Finalmente, toda la parte norte, noroeste, oeste y la meseta central de la
península se encontraron «celtizadas».
La vida
social de estas poblaciones, a las que la conquista romana encontró en fase de
expansión, parece haber sido bastante similar a la que conocemos en otras
partes del mundo celta, entre los galos, por ejemplo. Así, conocían la
clientela, que tan importante papel desempeñó en la Galia. En la época en que
nosotros las encontramos, aquellas poblaciones han renunciado a la monarquía.
Al parecer, el poder pertenece a unas asambleas populares, por lo menos en las
circunstancias graves. Es posible que en tiempos normales los asuntos fuesen
tratados por un consejo de ancianos. Pero en el caso de una crisis, se recurría
a unos jefes elegidos con carácter temporal. Puede deducirse (aunque no muy
claramente, desde luego, y los historiadores modernos tienden a rechazar estos
hechos como leyendas) que los mujeres conservan algún vestigio del papel
político que parece Haberles correspondido en las más antiguas sociedades
celtas antes de las grandes migraciones.
Estas tribus
celtas, agrupadas en entidades políticas para nosotros bastante vagas, pero que
parecen, desde luego, haber sobrepasado el simple marco gentilicio, vivían, en
la mayoría de los casos, de la cría del ganado, tal como se practica todavía en
los pueblos españoles de la montaña. El cultivo de los cereales se había
desarrollado en todos los casos en que las condiciones del sol y del clima lo
permitían. El hecho de que las migraciones célticas se produjesen en el tiempo
en que florecía la civilización de Hallstatt y no pudieran beneficiarse de la evolución que se realiza durante el
período de La Tène explica el carácter arcaico conservado por estas poblaciones
en el arte y también quizás en la sociedad, así como la tendencia muy clara a
la diferenciación que se registra según las regiones de la península. Esto
explica también que el substrato indígena encontrado por los inmigrantes celtas
haya podido ejercer sobre ellos una innegable influencia, contribuyendo también
a exagerar el carácter regionalista de las civilizaciones resultantes.
Recuérdense los «castros» de Galicia y de Portugal, esos pueblos fortificados,
establecidos en la cumbre de las montañas, en los que un recinto bastante
informe (sigue la configuración del terreno) protege unas cabañas redondas o,
en algunas zonas, rectangulares, hacinadas sin plan alguno. Estos oppida estuvieron ocupados por elementos celtas,
como se demuestra por diversos descubrimientos, pero siguen también, sin duda,
tradiciones muy anteriores a la llegada de los celtas. En todo caso, fueron
estas poblaciones de la montaña las que prosiguieron hasta los últimos límites
de sus fuerzas la lucha contra los romanos —así, los cántabros, que fueron
reducidos por el propio Augusto a lo largo de interminables campañas.
4. Los
celtíberos.
Sin duda, los celtíberos, que libraron los más terribles combates contra Roma
en el curso del s. II, no son más que el producto de ese mestizaje cultural
entre las poblaciones indígenas de tradición ibérica y los inmigrantes celtas.
Su nombre no aparece, por primera vez, hasta un texto de Tito Livio relatando
acontecimientos del 218. El territorio que se les asignó sigue siendo, en
detalle, bastante impreciso. Estaba situado en la cuenca superior del Tajo y
del Anas (Guadiana) o el Suero (Júcar). El nombre de
celtíbero parece haber designado un conjunto de tribus, entre ellas los más
antiguos inmigrantes celtas de la península, los pelendones, luego los
arévacos, los usones, los belli y los tittos. Los lazos existentes entre estos pueblos parecen
haber sido bastante vagos. Unos eran clientes de los otros, como los belli en relación con los arévacos. Puede pensarse, pues, en una confederación cuyos
distintos miembros no se hallaban en el plano de igualdad.
El lugar
excepcional ocupado por los celtíberos en la historia de España prerromana
procede de su encarnizada lucha contra el invasor, lucha que culminó en el
cerco de Numancia. Pero este papel heroico no habría sido posible, ciertamente,
si los celtiberos no hubieran gozado de una cierta prosperidad económica.
Vastas zonas montañosas permitían la trashumancia de los rebaños; en los
valles, unas tierras buenas les abastecían de cereales; los bosques, entonces
numerosos, influían favorablemente en el clima y alimentaban la caza mayor a la
que los celtíberos gustaban dedicarse. País de cazadores, de pastores, de
jinetes (la cría de caballos era allí un honor), la Celtiberia era famosa por
sus guerreros, y los jóvenes tenían la costumbre de expatriarse para servir
como mercenarios —lo que recuerda las costumbres de los gálatas, en el otro
extremo del mundo mediterráneo.
En este
país, los pueblos eran muy numerosos, y los restos que de ellos quedan permiten
suponer que el urbanismo estaba más desarrollado que en el resto de los países
«celtizados». La más célebre de estas ciudades, la
excavada con el mayor cuidado, es Numancia. Numancia se extiende sobre una
colina de mediana elevación, sobre la orilla izquierda del Duero (Durius). Las primeras huellas de ocupación del suelo
se remontan a la época neolítica, y las más recientes datan de la época romana,
porque, tras la destrucción de la ciudad, en el 133 a. C., se instaló allí una
colonia de Augusto. Pero bajo el trazado de las calles romanas hay que buscar
los vestigios de la ciudad celtíbera. Esta ocupaba una elipse alargada, cuyas
calles formaban una red orientada según el eje pequeño y el grande. Además, dos
calles concéntricas a la muralla acaban de dividir el suelo en verdaderas insulae, bastante regulares, cuyo aspecto permite
suponer que en Numancia hubo influencia del urbanismo griego.
Como podía
esperarse de aquel pueblo guerrero, en las necrópolis se ha encontrado gran
cantidad de armas de todas clases, desde la espada española corta, que los
romanos tomaron de los celtíberos, hasta innumerables puntas de lanza y
puñales. Los escudos (caetra) eran pequeños y
redondos. Los guerreros celtíberos utilizaban unas curiosas trompas de barro
cocido, curvas y parecidas a las de caza.
Las
luchas contra Roma.
El Senado,
desde el 197, consideraba que Roma poseía en la península ibérica dos zonas de
influencia distintas: el valle del Ebro, que forma la Hispania Citerior, y el
del Betis (Guadalquivir), que era la Hispania Ulterior (o Bética), y asignaba
un gobernador a cada una. Esta división en dos provincias se explica por las
condiciones de la ocupación, en la que Roma sucedía a Cartago y recogía los
cuadros de la colonización cartaginesa; era natural también, en la medida en
que subsistían y seguían siendo sensibles las diferencias entre las poblaciones
no «celtizadas» del Sur y las otras. De todos modos,
la división entre las dos Espadas duraría, toda la antigüedad, a pesar de la
evidente unidad geográfica de la península.
El prestigio
personal de Escipión había contribuido mucho a implantar la influencia de Roma
en España. Después de él comenzaron las rebeliones. La primera fue en la
Bética, hacia el afio 200, la del «rey» Culca; y,
algunos años después, el movimiento alcanzó a la España Citerior. El peligro
llegó a ser considerado tan grande que, en el 195, se encargó al cónsul del
año, M. Porcio Catón, que restableciese la situación. Catón partió de Ampurias,
donde los griegos vivían al lado de los indígenas en una paz armada y vigilante
y acogieron gustosamente a las fuerzas romanas. A finales del verano, Catón
llegó a librar contra los rebeldes una batalla decisiva, mientras algunos
triunfos conseguidos en la Bética restablecían la calma en aquella provincia.
Pero en aquel momento, el principal peligro eran los celtíberos que, llamados
por los otros pueblos, actuaban en calidad de mercenarios. Catón trató de
atraérselos, pero las negociaciones no llegaron a su término y, aunque la
pacificación alcanzada al final de aquella campaña permitió al cónsul organizar
la explotación de las minas de plata y de hierro no podía ser duradera mientras
el interior siguiese en manos de pueblos belicosos y celosos de su
independencia. Durante toda la primera mitad del siglo II se asiste —hasta
donde el estado de nuestras fuentes nos permite colegir— a toda una serie de
operaciones militares, en las que las victorias romanas siguen siendo
ineficaces. Sólo una política de asimilación y de civilización sistemática
podía dar sus frutos, y esto fue lo que intentó el pretor Ti. Sempronio Graco,
que fundó una ciudad en el alto valle del Ebro (Gracchuris)
y trató de fijar las poblaciones nómadas, cuyo principal recurso era el
pillaje. Al mismo tiempo, se escuchaba a los indígenas en sus quejas contra los
gobernadores codiciosos o crueles. Pudieron confiar el cuidado de defenderles a
cuatro «patronos», senadores eminentes cuya influencia era una garantía.
Estas
medidas, así como la creciente atracción ejercida sobre los españoles por la
civilización romana, no impidieron que en el país celtibero comenzase una nueva
guerra, hacia mediados de siglo, en el 154. Sería demasiado largo narrar sus
peripecias. Duraría veinte años y terminaría con un episodio dramático y
grandioso, que ha dejado un imborrable recuerdo: el cerco de Numancia. Pero
antes de enfrentarse con los celtíberos en su último reducto, los romanos
habían tenido que luchar contra un pastor lusitano, Viriato, quien, por un
momento, encarnó el espíritu de libertad y el nacionalismo indígena. Durante
aquella guerra, el honor estuvo frecuentemente del lado de los vencidos, y la
traición y la infamia, del lado de Roma o, por lo menos, de algunos de sus
magistrados, como el pretor Sr. Sulpicio Galba, que,
despreciando la palabra dada, hizo una matanza entre los lusitanos y vendió
como esclavos a los supervivientes. Las protestas de Catón nada pudieron contra Galba, cuyo crimen contribuyó, sin embargo, a retrasar
el momento de la reconciliación entre Roma y los españoles. Viriato había sido
uno de los supervivientes de la matanza, y vengó a los que habían perecido,
haciendo insostenible para Roma todo el oeste de España durante cerca de siete
años. Murió asesinado por tres de sus amigos que se habían vendido a los
romanos.
La guerra de
Numancia fue el último episodio de aquella larga revuelta. Desde el 143, los
generales romanos se sucedían en sus expediciones contra los celtíberos y,
especialmente, contra su ciudad de Numancia. Todas aquellas expediciones habían
terminado en fracasos, algunos de ellos deshonrosos. Por último, hubo que
recurrir al más grande vencedor, Escipión Emiliano, el que había destruido
Cartago unos diez años antes. Fue aquélla una expedición de prestigio: el
nombre de Escipión atrajo voluntarios y refuerzos procedentes de todas partes.
El mundo entero se unía contra los montañeses de Numancia. Lentamente Escipión
comenzó el cerco de la ciudad. El bloqueo fue total, y Numancia sucumbió a
causa del hambre y también de la epidemia que en ella se declaró. La mayoría de
los jefes mataron a los suyos y se suicidaron. Los supervivientes, que no
habían tenido el valor de imitarles, fueron vendidos como esclavos, y la
ciudad, enteramente destruida. Después de aquella salvaje ejecución, España
permaneció en paz hasta el final del siglo.
La
tercera guerra púnica.
La destrucción
de Numancia (en el 133) es posterior en trece años a la de Cartago, que había
coincidido, a su vez, con la conquista y el saqueo de Corinto. Roma terminaba
la conquista del mundo por medio del terror, y aquellos tres «ejemplos» no
podían ser considerados como simples accidentes, pues no eran más que la
manifestación, en tres ocasiones, de la misma política: el deseo de poner fin,
de una vez para siempre y mediante los procedimientos más brutales, a lo que
empezaba a considerarse como una interminable sucesión de guerras. «La guerra
que debe ser la última.» Roma está cansada de un esfuerzo militar que dura
desde la invasión de Aníbal. Algunos hombres de Estado, sin embargo, consideran
que la paz no es un bien sin mezcla. Su posición, personificada para nosotros
por Escipión Nasica, ha sido frecuentemente recordada
por los historiadores antiguos, y se resume en un debate (real, pero que ha
llegado a ser simbólico) entre Nasica y Catón. El
segundo trataba, con todas sus fuerzas, de provocar un conflicto entre Roma y
Cartago que permitiese aniquilar definitivamente a la vieja enemiga. Cada vez
que tomaba la palabra en el Senado, después de dar su opinión acerca del asunto
de que se tratase, añadía: «Y creo también que hay que destruir Cartago». El
primero, cuyo crédito no era menor entre los Padres, respondía que los romanos,
desaparecido el peligro cartaginés, se abandonarían al lujo y a la molicie, y
perderían las cualidades que habían hecho su grandeza. Hacia la misma época, Nasica impedía la construcción en Roma de un teatro con
gradas, a la moda helénica; quería que el pueblo asistiese de pie a los juegos.
Es curioso registrar que Catón, en su vejez, fuese superado en austeridad y en
rigor moral.
A veces se
ha afirmado que la hostilidad de Catón respecto a Cartago tenía unas
motivaciones económicas, pues la fertilidad del territorio cartaginés,
cultivado como un jardín, era una amenaza de competencia para la agricultura
italiana, orientada cada vez más a la producción de aceite y de vino. Pero nada
es menos verosímil. Entre Cartago y Roma la rivalidad comercial ya no existía.
Los mercados de Occidente pertenecían a Roma y a sus aliados griegos. Otra
razón que a veces se ha aventurado sería el deseo de los romanos de
establecerse en África, donde empezaba a crecer el poderío de Masinisa, el rey
númida al que Roma había encargado «vigilar» a Cartago. Las usurpaciones de
Masinisa eran innumerables. Las misiones romanas enviadas para los conflictos
que de ellas resultaban entre el rey y los cartagineses (a quienes el tratado
con Roma prohibía expresamente entablar ningún conflicto armado con nadie)
decidían, en la mayoría de los casos, a favor del númida, pero, al menos una
vez, ante la flagrante injusticia de su causa, una de ellas había dado la razón
a Cartago. El bárbaro era, desde luego, un aliado que no dejaba de despertar
ciertas sospechas, y el Senado no quería entregarle Cartago. La razón es
verosímil y pudo haber contribuido a decidir a los romanos, pero les bastaba,
como a Catón, pensar que Cartago se recuperaba demasiado rápidamente y que cada
vez se resignaba menos a su posición humillada. Un día u otro buscaría su
desquite, y todo un partido en el Senado estaba totalmente decidido a
adelantársele.
La ocasión
se presentó en el curso del año 150, cuando Cartago, cansada de las
provocaciones de Masinisa, le declaró la guerra, violando el tratado de Zama.
Aquella guerra fue obra del partido democrático, y estuvo precedida por una
verdadera revolución, durante la cual fueron arrojados de la ciudad los jefes
de la aristocracia, que se refugiaron junto al rey. El ejército cartaginés fue
aplastado, en presencia de Escipión Emiliano, que, casualmente, se encontraba
en misión en los estados de Masinisa para procurarse elefantes. Cartago,
vencida, tuvo que prometer a Masinisa una indemnización de guerra y llamar a
los desterrados, según la tradición de las guerras helenísticas. Pero la
consecuencia más grave fue que el Senado tenía, al fin, su pretexto. Los dirigentes
cartagineses lo comprendieron con tal claridad que trataron de adelantarse e
hicieron condenar a muerte a los generales del ejército que había combatido a
Masinisa — y tanto más gustosamente cuanto que se trataba de sus adversarios,
los jefes del partido popular. Una embajada fue a anunciar aquella condena a
Roma. El Senado no se dejó impresionar. Los cónsules recibieron la orden de
reunir los medios necesarios para una expedición contra Cartago. Pero, de
momento, se mantuvo en secreto la verdadera finalidad de aquellos preparativos.
Las gentes de Utica, influidas tal vez por los agentes romanos que abundaban en
la ciudad (donde prosperaba una numerosa colonia de mercaderes italianos),
tomaron la iniciativa de entregarse a la discreción de los romanos.
Aprovechando la ocasión, los Padres dieron a los cónsules la orden de
desembarcar inmediatamente en el territorio de Utica. Los cartagineses, ante
aquella demostración de fuerza, ofrecieron todas las satisfacciones que el
Senado desease. Los cónsules, actuando según las órdenes recibidas, comenzaron
por hacerse entregar todo el material de guerra que se encontraba en Cartago;
después, cuando creyeron que la ciudad era ya incapaz de defenderse, revelaron
las condiciones romanas: Cartago debía ser evacuada por todos sus habitantes;
para acogerles, podría formarse una nueva aglomeración, pero sin murallas y, por
lo menos, a diez millas del mar. Con bastante imprudencia, los cónsules habían
concedido una tregua de treinta días para dar a los cartagineses tiempo de
preparar su respuesta. Los habitantes lo emplearon para poner la ciudad en
estado de defensa. Las armas que habían sido entregadas fueron sustituidas
apresuradamente, y, como ya no había cáñamo para trenzar las cuerdas necesarias
para las catapultas, las mujeres sacrificaron sus cabelleras. Y comenzó el
sitio de Cartago.
La ciudad
contaba con un número no despreciable de fuerzas. El ejército vencido por
Masinisa el año anterior se mantenía aún en campaña. El abastecimiento se
presentaba difícil, y el clima sometía a duras pruebas a la tropa, hasta el
punto de que, a mediados del verano del 148, los cónsules tuvieron que
interrumpir el asedio. Así, la guerra preventiva, que muchos senadores habían
deseado porque imaginaban que sería corta y que la ganarían fácilmente, se
prolongaba. Además, la diplomacia de Cartago entraba de nuevo en actividad y
alzaba contra Roma a los enemigos de siempre. Era el momento en que, en
Macedonia, ardía la guerra contra Andrisco, y la
vieja pesadilla renacía para los romanos. Había que tomar medidas enérgicas. Y
como Escipión Emiliano, que combatía en África en el ejército de los cónsules
como tribuno militar, había llamado la atención de todos por su valor y por su
habilidad diplomática, hasta el punto de que la opinión popular empezaba a
convencerse de «que hacía falta un Escipión para tomar Cartago», el pueblo
impuso su elección para el consulado del año 147. En los comicios del 148,
Escipión sólo era candidato a edil, única magistratura que su edad le permitiría.
Pero el pueblo, por la voz de sus tribunos, respondió a las objeciones de los
cónsules que presidían los comicios, diciendo que era necesario «dejar dormir
la ley».
La elección
de un Escipión, hijo de un ilustre vencedor, Emilio Paulo, entrado por adopción
en la familia del primer Africano, no era en sí misma ilegal, pues las leyes emanadags de las asambleas populares podían ser
suspendidas, en aluno o algunos de sus efectos, por una decisión de aquellas
mismas asambleas. Pero era inquietante observar que el pueblo repetía, en favor
de Emiliano, lo que había hecho a favor del primer Africano —y más aún cuando
tal similitud no era fortuita, pues la opinión había visto en la primera
designación un precedente que autorizaba la segunda. Cabía preguntarse si no
era peligroso para la libertad admitir tan fácilmente que la victoria pareciese
ligada a una gens, que así se convertía en «fatal». Aquel privilegio de
los Cornelii sería reivindicado por los Iulii, dos o tres generaciones después, con las
consecuencias conocidas. Desde ahora, se esbozan los primeros perfiles de lo
que será el principado.
En cuanto
hubo llegado ante Cartago, Escipión reanudó el bloqueo de la plaza. Entre ambas
partes, se mantuvo una increíble lucha de ingenio y de obstinación. Las
operaciones alrededor de la ciudad se completaron con las que Escipión entabló
contra las tropas del interior del país, y, en la primavera del 146, se produjo
el asalto final. Sólo el incendio acabó con la resistencia de los habitantes.
El Senado decidió que fuese arrasada la ciudad, cuyos últimos defensores se
habían rendido. Una comisión de diez senadores fue encargada de velar por la
ejecución de la sentencia y de decidir la suerte de los territorios africanos.
Se pronunciaron maldiciones solemnes contra cualquiera que intentase
reconstruir la ciudad, y los supervivientes fueran vendidos como esclavos.
Además, incluso los dioses de los cartagineses fueron llevados a Roma: Juno Saelestis fue instalada sobre el Capitolio. Cartago ya no
existía ni para los hombres ni para los dioses.
Durante la
guerra, Masinisa había muerto a los noventa años de edad. Escipión —esto
ocurría antes de su elección como cónsul— dispuso su sucesión repartiendo entre
los cuatro hijos legítimos del rey, no el territorio, sino las atribuciones. El
rey titular fue Micipsa. Pero el territorio de
Cartago fue convertido en provincia romana.
Se asegura
que Escipión, sobre las ruinas de Cartago, derramó lágrimas, citando un verso
de la litada: «Llegará también un día en que perecerá Troya, la santa...».
Polibio, que se encontraba presente, a su lado, nos ha contado la escena. No
era tanto por la ciudad odiada, como por temor ante las vicisitudes de la
fortuna. Las palabras y la actitud sugieren que Escipión se acordaba de
Heródoto y de la historia de Creso, por lo menos en la misma medida que de las
lecciones de Polibio. La anécdota revela, sobre todo, hasta qué punto un
general romano podía mostrarse impregnado de espíritu helénico, pensar y sentir
a la manera helena. En cuanto a los propios griegos, discutieron mucho para
saber si Roma había hecho bien o no en destruir Cartago. Unos vieron en aquella
decisión un acto de prudencia y de política profunda; otros se ingeniaron para
demostrar que Roma, al lanzarse así a una política de terror, se había mostrado
infiel a sus propios principios de benignidad y de pietas.
Al parecer, nadie consideró que Roma, con aquellos actos de crueldad, imitaba
la conducta de los reyes helenísticos y seguía con demasiada fidelidad los
ejemplos que el mundo griego había dado desde hacía varios siglos.
|