 |
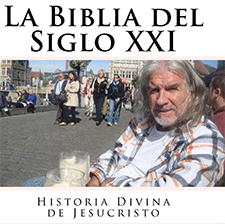 |
 |
 |
 |
CAPÍTULO 6. LA
ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
La organización de la
Iglesia era el medio de expresar lo que está detrás y debajo de todos sus
detalles, es decir, la conciencia subyacente y penetrante de la unidad del
cuerpo cristiano y de la vida cristiana. Era el proceso mediante el cual los
carismas separados podían desarrollarse y diferenciarse, mientras que al mismo
tiempo se salvaguardaba la unidad del conjunto. Vista así, la historia de la
organización en la Iglesia cristiana es, en su corriente principal, la historia
de dos procesos, en parte sucesivos, en parte simultáneos, pero siempre
estrechamente relacionados: el proceso por el que las comunidades individuales
se convirtieron en completas en sí mismas, suficientes para sus propias
necesidades, microcosmos de la Iglesia en general; y el proceso por el que las
comunidades así organizadas como unidades procedieron a combinarse en una
federación siempre más formal y más extensa.
Pero estos dos procesos no
fueron meramente sucesivos. Al igual que nunca hubo un tiempo en el que las
comunidades separadas, antes de estar plenamente organizadas, estuvieran
desprovistas de ministración o supervisión externa, tampoco llegó un periodo en
el que las comunidades plenamente organizadas vivieran sólo para sí mismas: la unidad
se preservó por medios informales, hasta que el tamaño y el número crecientes
de las comunidades, y la creciente complejidad de las circunstancias, hicieron
que los medios informales fueran inadecuados y que fuera imperativa una mayor
organización formal. Y además, aunque la autoexpresión formal de la comunidad
individual precedió necesariamente a la autoexpresión formal de la federación
de comunidades, la historia de la organización dentro de la comunidad única no
llega a un final abrupto tan pronto como la comunidad se completa en sí misma:
todas las funciones esenciales para la vida cristiana están en adelante allí,
pero a medida que el número aumenta y las necesidades y los deberes se
multiplican, la vitalidad superabundante del organismo se muestra en la
diferenciación de nuevas funciones, aunque siempre subordinadas. Y, por lo
tanto, junto a la conocida historia de la federación de las iglesias
cristianas, nos ocuparemos de rastrear también los procesos más oscuros y menos
reconocidos, pero quizá no menos importantes, que se desarrollaban,
simultáneamente con los procesos más amplios de federación, en las iglesias
individuales y especialmente en aquellas de ellas que eran más influyentes como
modelos para el resto.
(A) En los primeros
tiempos del cristianismo, los primeros comienzos de una nueva comunidad eran de
un tipo muy simple: de hecho, la organización local no tenía al principio
necesidad de ser más que rudimentaria, simplemente porque la comunidad nunca se
consideró completa en sí misma aparte de su fundador apostólico u otros
representantes del ministerio misionero. Los "presbíteros" y los
"diáconos" existieron sin duda en estas comunidades desde el
principio: los "presbíteros" fueron ordenados para cada iglesia al
fundarse en el primer viaje misionero de San Pablo; los "obispos y
diáconos" constituyen, junto con el "pueblo santo", la iglesia
de Filipos. Estos funcionarios puramente locales fueron naturalmente elegidos
entre los primeros conversos de cada distrito, y a ellos se les asignaron naturalmente
los deberes de proveer las necesidades permanentemente recurrentes de la vida
cristiana, especialmente los sacramentos del bautismo -San Pablo indica que el
bautismo no era normalmente obra de un apóstol- y la eucaristía. Pero la
evidencia de las primeras epístolas de San Pablo es decisiva en cuanto a la
escasa importancia relativa que tenía este ministerio local: el verdadero
ministerio de la primera generación era la jerarquía ordenada, "primero
apóstoles, segundo profetas, tercero maestros", de la que el apóstol habla
con tanto énfasis en su primera epístola a los Corintios. A continuación, en el
orden debido, tras las filas del ministerio primario, venían los dones de
milagros - "luego los poderes, luego los dones de curación"- y sólo
después de éstos, envueltos en la oscura designación de "ayudas y
gobiernos", podemos encontrar espacio para el servicio local de
presbíteros y diáconos.
Incluso sin la evidencia
definitiva de los Hechos y las Epístolas Pastorales y de San Clemente de Roma,
ya estaría suficientemente claro que los poderes del ministerio local estaban
estrechamente limitados, y que al ministerio superior, el ejercicio de cuyos
dones no estaba confinado a ninguna comunidad, sino que era totalmente
independiente del lugar, pertenecía no sólo el derecho general de supervisión y
la autoridad última sobre las iglesias locales, sino también en particular la
impartición del don del Espíritu, ya sea en lo que llamamos Confirmación o en
lo que llamamos Ordenación. En efecto, casi puede decirse que la Iglesia de la
primera época estaba formada por un laicado agrupado en comunidades locales, y
un ministerio que se desplazaba de un lugar a otro para realizar la labor de
misioneros a los paganos y de predicadores y maestros a los conversos. La mayor
parte de las epístolas de San Pablo a las iglesias se dirigen a la comunidad,
al pueblo santo, a los hermanos, sin que haya ninguna alusión en el título a la
existencia de un clero local: el apóstol y la congregación cristiana son los
dos factores primordiales. La Didaché nos muestra
cómo hasta el final del primer siglo, en los distritos más remotos, las
comunidades dependían de los servicios de los apóstoles errantes, o de los
profetas y maestros, a veces errantes y a veces asentados, y cómo tenían, en
comparación, en muy ligera estima a sus presbíteros y diáconos. Incluso una
iglesia bien establecida, como la de Corinto, con medio siglo de historia a sus
espaldas, era capaz, aunque fuera poco razonable, de negarse a reconocer en su
ministerio local cualquier derecho de tenencia que no fuera la voluntad de la
comunidad: y cuando la iglesia romana intervino para señalar la gravedad del
golpe así asestado al principio del orden cristiano, fue todavía la comunidad
de Roma la que se dirigió a la comunidad de Corinto. Y esta costumbre de
escribir en nombre, o a la dirección, de la comunidad continuó, reliquia de una
época anterior, hasta bien entrada la época del episcopado monárquico más
estricto: no fue tanto la jefatura del obispo sobre la comunidad como la
multiplicación del clero lo que (como veremos) hizo la verdadera brecha entre
el obispo y su pueblo.
La mayoría de nuestros
documentos del siglo I nos muestran a las iglesias locales no autosuficientes
ni autónomas, sino dependientes para todos los ministerios especiales de las
visitas de los oficiales superiores de la Iglesia. Por otro lado, la mayoría de
nuestros documentos del segundo siglo --en sus primeros años, las cartas
ignacianas, y una cantidad cada vez mayor de pruebas a medida que avanza el
siglo-- nos muestran las iglesias locales completas en sí mismas, con un oficial
a la cabeza de cada una que concentra en sus manos tanto los poderes de los
ministros locales como los que al principio se habían reservado exclusivamente
para el ministerio "general", pero que él mismo está tan
estrictamente limitado en la extensión de su jurisdicción a una sola iglesia
como lo estaban los presbíteros-obispos más humildes de los que derivó su
nombre. Cuando hemos explicado cómo los poderes supremos del ministerio general
se hicieron recaer en un individuo que pertenecía al ministerio local, hemos
explicado el origen del episcopado. Con ese problema de explicación no tenemos
que tratar aquí en detalle: sólo tenemos que reconocer el resultado y su
importancia, cuando en y con el obispo la iglesia local se bastó a sí misma
para las funciones extraordinarias así como para las ordinarias del gobierno de
la iglesia y de la vida cristiana.
En aquellos primeros
tiempos del episcopado, entre los diminutos grupos de "extranjeros y
forasteros" cristianos que salpicaban el mundo pagano del siglo II,
debemos concebir una cercanía muy especial entre un obispo y su pueblo.
Regularmente en todas las ciudades --y fue en las provincias donde la vida de la
ciudad estaba más desarrollada que la Iglesia progresó más rápidamente-- se
encuentra un obispo a la cabeza de la comunidad de cristianos: y su intimidad
con su pueblo estaba en aquellos días primitivos sin la interposición de
ninguna jerarquía de funcionarios o asistentes su rebaño era lo suficientemente
pequeño como para que pudiera llevar a cabo al pie de la letra la metáfora
pastoral, y "llamar a sus ovejas por su nombre". Si el consentimiento
del pueblo cristiano había sido siempre, como nos dice Clemente de Roma, un
preliminar necesario para la ordenación de los ministros cristianos, en el caso
del nombramiento de su obispo el pueblo no se limitaba a consentir, sino que
elegía: no fue hasta el siglo IV cuando el clero empezó a adquirir primero una
parte separada y finalmente predominante en el proceso de elección. Aunque el
"ángel de la iglesia" en el Apocalipsis puede no haber sido, en la
mente del vidente, en absoluto la intención de referirse al obispo, sin embargo
esta cuasi-identificación de la comunidad con su
representante expresa exactamente el ideal de los escritores del siglo II.
"A todos vosotros os acojo en nombre de Dios en la persona de
Onésimo", "en Polibio he visto a toda la multitud de vosotros",
escribe Ignacio a los cristianos de Éfeso y Tralles: "someteos al obispo y
entre vosotros" es su mandato a los magnesianos: el poder del culto cristiano
está en "la oración del obispo y de toda la iglesia". Así también
para Justino Mártir, "los hermanos como se nos llama" y "el
presidente" son las figuras esenciales en el retrato de la sociedad
cristiana.
Si es cierto que en el
primer siglo el apóstol-fundador y la comunidad tal como fue fundada por él son
los dos elementos destacados de la organización cristiana, no es menos cierto
que en el segundo siglo las ideas gemelas de obispo y pueblo alcanzan una
prominencia que arroja a un segundo plano todas las distinciones subordinadas.
Incluso a mediados del siglo III vemos a Cipriano --que es bastante
malinterpretado si se le considera sólo como un innovador en la esfera de la
organización-- mantener y enfatizar en todo momento la íntima unión, en la vida
eclesiástica normal, del obispo y el laicado, mientras que también reconoce el
deber de los laicos, en circunstancias anormales, de separarse de la comunión
del obispo que haya demostrado ser indigno de su elección: "es el pueblo
en primer lugar el que tiene el poder tanto de elegir a los obispos dignos como
de rechazar a los indignos". Un testimonio similar para Oriente lo ofrece
la Didascalia Apostolorum, en la que el obispo
y los laicos se dirigen por turnos, y sus relaciones mutuas son casi el tema
principal del escritor.
Pero esta relación
personal del obispo con su rebaño, que fue el ideal de los administradores y
pensadores eclesiásticos desde Ignacio hasta Cipriano, sólo pudo encontrar una
realización efectiva en una comunidad relativamente pequeña: el propio éxito de
la propaganda cristiana, y el consiguiente aumento en todas partes del número
del pueblo cristiano, hicieron imperativo un mayor desarrollo de la
organización. Especialmente durante la larga paz entre Severo y Decio
(211-249), los reclutas llegaron a raudales. En las ciudades más grandes, al
menos, ya no se podía hablar de conocimiento personal entre el presidente de la
comunidad y todos sus miembros. Sin duda, habría sido posible conservar la
antigua intimidad a costa de la unidad, y crear un obispo para cada congregación.
Pero el sentido de la unidad cívica era una ventaja de la que los cristianos se
valían instintivamente al servicio de la religión. Si la conveniencia práctica
dictaba a veces el nombramiento de obispos en las aldeas, éstos sólo eran
comunes en los distritos en los que, como en Capadocia, las ciudades eran
pocas, y en los que, en consecuencia, la extensión del territorio de cada
ciudad era excesivamente grande para la supervisión del obispo único de la
ciudad. Normalmente, incluso en los días anteriores a la idea de la demarcación
formal de la jurisdicción territorial, la ciudad o civitas con todas sus tierras dependientes era la esfera natural de la autoridad del
obispo individual. Y dentro de los muros de la ciudad nunca fue ni siquiera
concebible que la ecclesia estuviera dividida.
Cuando el Concilio de Nicea dispuso la restitución en el rango clerical de los
clérigos novacianos dispuestos a reconciliarse con la Iglesia, el arreglo
estuvo siempre sujeto al mantenimiento del principio de que no debía haber
"dos obispos en la ciudad". Las propias rivalidades entre los
distintos pretendientes de un mismo trono episcopal sirven para poner de
manifiesto el mismo resultado: ténganse en cuenta los primeros casos de papa y
antipapa de los que tenemos conocimiento documental, los de Cornelio y
Novaciano en el año 251, y los de Liberio y Félix hacia el 357. En este último
caso, Constancio, con un ojo político para el compromiso, recomendó el
reconocimiento conjunto de ambos pretendientes: pero el pueblo romano -Teodoreto, a cuya Historia debemos los detalles, tiene el
cuidado de anotar que ha registrado el propio lenguaje utilizado- salpicó la
lectura del rescripto en el circo con el grito burlón de que dos líderes
estarían muy bien para las facciones en los juegos, pero que sólo podía haber
"un Dios, un Cristo, un obispo". Exactamente la misma razón había
sido dada un siglo antes en casi las mismas palabras, por los confesores
romanos al escribir a Cipriano, para su abandono de Novaciano y su adhesión a
Cornelio: "no ignoramos que hay un solo Dios, y un solo Cristo el Señor a
quien hemos confesado, un solo Espíritu Santo, y por lo tanto un solo obispo
verdadero en la comunión de la Iglesia Católica". Tanto en Oriente como en
Occidente, tanto en las ciudades más grandes como en las más pequeñas, la
sociedad de fieles se concebía como una unidad indivisible; y su unidad se
expresaba en la persona de su único obispo. La parroquia de los cristianos de
cualquier localidad no era como una colmena de abejas que, cuando su número se
multiplicaba de forma inconveniente, podía desprenderse de una parte del
conjunto, para ser en adelante un organismo completo e independiente bajo un
control separado. La necesidad de una nueva organización debía satisfacerse de
alguna manera que preservara a toda costa la unidad del cuerpo y su cabeza.
De ello se desprendía que
el trabajo y los deberes que el obispo individual ya no podía desempeñar en
persona debían ser compartidos con funcionarios subordinados o asignados a
ellos. Nuevos oficios surgieron en el transcurso especialmente del siglo III, y
el crecimiento de este clerus o clero, y su
adquisición gradual durante los siglos IV y V del carácter de una jerarquía
bien ordenada en pasos y grados, es un rasgo de la historia eclesiástica del
que no siempre se ha comprendido adecuadamente la importancia.
De tal jerarquía los
gérmenes habían existido sin duda desde el principio; y de hecho los
presbíteros y diáconos eran, como hemos visto, componentes más antiguos de las
comunidades locales que los propios obispos. En la teoría ignaciana el obispo,
los presbíteros y los diáconos son los tres elementos universales de la
organización, "sin los cuales nada puede llamarse iglesia". Y la
distinción entre las dos órdenes subordinadas, en su alcance e intención
originales, era justo la distinción entre las dos vertientes del oficio
clerical que en el obispo se combinaban en cierto modo, la espiritual y la
administrativa: los presbíteros eran los asociados del obispo en su carácter
espiritual, los diáconos en sus funciones administrativas.
Nuestros documentos más
antiguos definen la labor de los presbíteros con un lenguaje más común que el
que expresa la relación "pastoral" de un pastor con su rebaño:
"el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para
pastorear la Iglesia de Dios", "a los presbíteros les exhorto... a
pastorear el rebaño de Dios entre vosotros... no como señores de la tierra sino
como ejemplos del rebaño, hasta que aparezca el Gran Pastor". Pero en la
medida en que la organización local se convirtió en episcopal, la idea pastoral
se concentró en el obispo. Para Ignacio, la función distintiva de los
presbíteros es más bien la de un consejo, reunido en torno al obispo como los
apóstoles se reunieron en torno a Cristo, una idea que quizá no sea ajena a la
posición de los presbíteros en la asamblea cristiana, pues no hay razón para
dudar de que la tradición primitiva subyace a la disposición de las primeras
basílicas cristianas, en las que la silla del obispo se situaba en el centro
del ábside, detrás del altar, y el consessus presbyterorum se extendía a derecha e izquierda
en un semicírculo, como se representa en el Apocalipsis. Así también en la Didascalia Apostolorum (siríaca y latina) la única función
definida que se asigna a los presbíteros es la de "consilium et curia ecclesiae". Sin embargo, además de los
deberes pastorales, las epístolas paulinas ponen a los presbíteros en relación
definida también con la labor de la enseñanza. Si los "maestros" eran
originalmente un grado del ministerio general, naturalmente se habrían
establecido en las comunidades antes que los apóstoles o profetas itinerantes:
"pastores y maestros" están ya estrechamente relacionados en la
epístola a los Efesios: y la primera epístola a Timoteo nos muestra que
"hablar y enseñar" era una función a la que podían aspirar al menos
algunos de los presbíteros. Es bastante probable que el obispo del siglo II
compartiera ésta, como todas las demás funciones del presbiterio: San Policarpo
es descrito por su rebaño como un "maestro apostólico y profético":
pero, a medida que la diferenciación progresaba, la enseñanza era uno de los
deberes que menos fácilmente quedaban en manos del obispo, y nuestras
autoridades del siglo III están llenas de referencias a la clase conocida como presbyteri, doctores.
Si los presbíteros eran,
pues, los consejeros y asesores del obispo allí donde se necesitaba consejo,
sus colegas en los ritos del culto cristiano, sus ayudantes y representantes en
las tareas pastorales y de enseñanza, los prototipos del diaconado se
encuentran en los Siete de los Hechos, que fueron designados para descargar a
los apóstoles de la labor de socorro a los pobres y de caridad y liberarlos
para sus tareas más espirituales de "oración y ministerio de la
Palabra". De manera similar, en los "servidores" de la iglesia
local, el obispo encontraba a mano un personal de oficinistas y secretarios. La
Iglesia cristiana, en un aspecto no poco importante, era una gigantesca
sociedad de socorros mutuos: y los diáconos eran los oficiales de socorro que,
bajo la dirección del 'supervisor', buscaban a los miembros locales de la
sociedad en sus hogares, y dispensaban a los que estaban en necesidad
permanente o temporal las contribuciones de sus hermanos más afortunados. De
sus visitas a los distritos, los diáconos obtenían un conocimiento íntimo de
las circunstancias y el carácter de los cristianos individuales, y de la forma
en que cada uno vivía su professio: por un
desarrollo muy natural, se convirtió en parte de sus deberes reconocidos, como
aprendemos de la Didascalia, informar al obispo de los casos que exigían el
ejercicio de la disciplina penitencial de la Iglesia. A lo largo de todos los
primeros siglos se mantiene la cercanía de su relación personal con el obispo:
pero lo que se había extendido por todo el diaconado tiende a concentrarse en
un individuo, cuando el oficio de archidiácono --oculus episcopi, según una metáfora favorita-- comienza a
surgir: los primeros casos del título real se encuentran c. 370-380, en Optatus (de Cecilio de Cartago) y en la Gesta inter Liberium et Felicem, (de Félix de
Roma).
Originalmente, como
parece, los diáconos no eran ministros del culto en absoluto: el primer oficio
subordinado en la liturgia era el de lector. No tenemos que suponer que el
diácono en el Nuevo Testamento signifique un funcionario distinto en la Iglesia
más que en la Sinagoga: pero la misma frase en la Apología de Justino tiene más
bien un sonido formal, y a finales del siglo II la primera de las órdenes menores
tenía obviamente un lugar establecido en el uso eclesiástico. Mientras que
Ignacio sólo nombra al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, Tertuliano,
al contrastar las órdenes estables de los católicos con las disposiciones
inestables de los herejes, habla de obispo, presbítero, diácono y lector. Y en
las iglesias remotas o en las provincias organizadas de forma atrasada, los
mismos cuatro órdenes eran el mínimo reconocido mucho después de Tertuliano,
como en el llamado Orden de la Iglesia Apostólica (siglo III, quizá para
Egipto) y en los cánones del Concilio de Sárdica (343, para la península
balcánica: el canon es propuesto por el español Osio de Córdoba).
Pero el proceso de
transformación por el que el diaconado se convirtió cada vez más en un oficio
espiritual comenzó pronto, y uno de sus resultados fue degradar el lectorado
desalojándolo de sus funciones propias. Fue como asistentes del obispo que los
diáconos, bien podemos suponer, fueron designados desde el principio para
llevar la Eucaristía, sobre la que el obispo había ofrecido las oraciones y
acciones de gracias de la Iglesia, a los enfermos ausentes. En Roma, cuando
escribió Justino, poco después del año 150, ya distribuían el "pan y el
vino y el agua" consagrados en la asamblea cristiana. No mucho más tarde
se les empezó a asignar la lectura del Evangelio: Cipriano es el último
escritor que relaciona el Evangelio todavía con el lector; a finales del siglo
III era una función constante del diácono, y el lector había descendido proporcionalmente
en rango y dignidad.
Pero este desarrollo del
diaconado es sólo parte de un movimiento mucho más amplio. En las iglesias
mayores, al menos, una elaborada diferenciación de funciones y funcionarios
estaba en proceso durante el siglo III. Bajo la presión de las circunstancias,
y la acumulación de nuevos deberes que el tamaño e importancia crecientes de
las comunidades cristianas imponían al obispo, mucho de lo que hasta entonces
había hecho por sí mismo, y que durante mucho tiempo siguió siendo suyo en
teoría, pasó a ser hecho por él por el clero superior. A medida que ascendían
para ocupar su lugar, dejaban a su vez deberes que debían ser provistos: a
medida que se dedicaban más y más al lado espiritual de su trabajo, dejaban los
deberes más seculares a los nuevos funcionarios en su lugar. Las pruebas de
Cartago y Roma a mediados del siglo III nos muestran que, además de las órdenes
principales de obispo, presbíteros y diáconos, una gran comunidad completaba
ahora su clero con dos pares adicionales de oficiales, subdiácono y acólito,
exorcista y lector, haciendo un total de siete. La iglesia de Cartago, nos
enteramos por la correspondencia cipriana, tenía
exorcistas y lectores, aparentemente en la base del clero; y también tenía hipodiaconi y acoliti,
que servían como portadores de cartas o regalos del obispo a sus
corresponsales. Los subdiáconos y los acólitos eran ahora, de hecho, lo que
antes habían sido los diáconos, el personal y la secretaría del obispo,
mientras que los exorcistas y los lectores eran los miembros subordinados de
las filas litúrgicas. La combinación de todos estos diversos funcionarios en
una única jerarquía definitivamente graduada fue obra del siglo IV: pero está
al menos adumbrada en la enumeración del clerus romano dirigida por el papa Cornelio, contemporáneo de Cipriano, a Fabio de
Antioquía en el año 251. Además del obispo, había en Roma cuarenta y seis
presbíteros, siete diáconos, siete subdiáconos, cuarenta y dos acólitos; de
exorcistas y lectores, junto con los porteros, había cincuenta y dos; de viudas
y afligidos más de mil quinientos: y toda esta "gran multitud" era
"necesaria en la iglesia".
La promoción de un rango
del ministerio a otro no era, por supuesto, algo nuevo. En particular, el
ascenso del diaconado al presbiterado, del cargo más secular al más espiritual,
fue siempre reconocido como una recompensa legítima por el buen servicio.
"Los que han servido bien como diáconos", escribió San Pablo,
"adquieren para sí un paso honorable"; aunque cuando el Ordenamiento
de la Iglesia Apostólica interpreta el lugar de un presbítero o el de un obispo
se refiere a ello. Pero fue un desarrollo serio y de gran alcance cuando, en el
siglo IV, creció la idea de que el clero cristiano consistía en una jerarquía
de grados, a través de cada uno de los cuales era necesario pasar para llegar a
los cargos superiores. El Concilio de Nicea se había contentado con la
prohibición razonable (canon 2) de la ordenación de neófitos como obispos o
presbíteros. El Concilio de Sárdica, en 343, prescribe para el episcopado un
"prolixum tempus"
de ascensos a través del "munus" de lector,
el officium de diácono y el ministerium de presbítero. Pero fue en la iglesia de Roma donde la concepción del cursus honorum -prestado, podemos
suponer, consciente o inconscientemente de las magistraturas civiles del Estado
romano- echó raíces más profundas. Probablemente el caso más antiguo que se
conoce de cargos clericales particulares ocupados sucesivamente por el mismo
individuo es el registro, en una inscripción del papa Dámaso, de su propia
carrera o la de su padre -hay lecturas variantes "pater"
y "puer", pero incluso la carrera del hijo
debe haber comenzado a principios del siglo IV- "exceptor,
lector, levita, sacerdos". Ambrosiaster,
un romano más joven contemporáneo de Dámaso, expresa claramente la concepción
de grados de orden en los que el mayor incluye al menor, de modo que no sólo
los presbíteros son ordenados a partir de los diáconos y no a la inversa, sino
que un presbítero tiene en sí mismo todos los poderes de los rangos inferiores
de la jerarquía. El más antiguo de los decretos disciplinarios fechados que ha
llegado hasta nosotros, la carta del papa Siricio a Himerio de Tarragona en el año 385 (sus prescripciones se
repiten con menos precisión en la de Zósimo a Hesiquio de Salona en el año 418), hace hincapié en las etapas e intervalos de una carrera
eclesiástica normal. Un niño dedicado tempranamente a la vida clerical es hecho
lector de inmediato, luego acólito y subdiácono hasta los treinta años, diácono
durante cinco años y presbítero durante diez, de modo que los cuarenta y cinco
años es la edad mínima para ser obispo: incluso los que toman las órdenes en
una edad más avanzada deben pasar dos años entre los lectores o exorcistas, y cinco
como acólito y subdiácono. Pero las exigencias de Siricio y Zósimo son moderadas cuando se las compara con los documentos pseudopapales que se agolparon a principios del siglo VI:
de los concilios apócrifos engendrados sobre el papa Silvestre, el uno da un cursus de 52 años, el otro de 55, antes del episcopado.
En efecto, hay que tener
en cuenta dos consideraciones que matizan el aparente rigor de los cursus de los siglos IV y V. En primer lugar, ya hemos
rastreado el inicio de la depreciación de la lectura. En los días en que las
fórmulas litúrgicas aún no estaban escritas, el oficio de lector era el único
que era mecánico: lo que implicaba necesariamente era un mínimo de educación, y
todos los que habían pasado por el oficio habían aprendido al menos a leer.
Así, a partir del siglo IV, los lectores eran los muchachos que recibían
formación y educación en las escuelas de la Iglesia: según los cánones, por
ejemplo, del Concilio de Hipona en el año 393, los lectores, al llegar a la
edad de la pubertad, elegían entre el matrimonio y el oficio de lector
permanente, por un lado, y el celibato y el ascenso por los distintos grados
del oficio clerical, por otro. Y lo segundo que hay que recordar es que todas
estas prescripciones de los cánones o decretos representaban una norma teórica
más que una práctica llevada a cabo regularmente. El derecho canónico en el
siglo IV todavía podía ser dejado de lado, por el obispo o el pueblo, cuando
surgía la necesidad, sin escrúpulos. Se podían omitir órdenes menores. San Hilario
de Poitiers quiso ordenar a Martín como diácono de inmediato, y en su lugar
sólo lo hizo exorcista porque consideró que la humildad de Martín no le
permitiría rechazar un oficio tan bajo. Agustín y Jerónimo fueron ordenados
presbíteros directamente. Incluso las saludables reglas nicenas sobre los
neófitos fueron violadas en casos de emergencia: Ambrosio de Milán y Nectario
de Constantinopla fueron elegidos ambos como laicos (el primero, de hecho, como
catecúmeno), y se apresuraron a pasar por los grados preliminares sin demora
apreciable; San Ambrosio pasó del bautismo al episcopado en el curso de una
semana
Pero a pesar de las
reafirmaciones ocasionales de la libertad más antigua, seguía siendo cierto que
la maldición y todo lo que representaba se establecía gradualmente como una
influencia real: y representaba un cuerpo que crecía continuamente en tamaño,
en articulación, en fuerza, en peso muerto, que se interponía como una cuña
entre el obispo y el pueblo, y se fortificaba con invasiones por ambos lados.
Sin duda, habría sido natural en cualquier caso que el obispo y el pueblo, al
no gozar ya de la antigua afectividad del trato personal, perdieran el sentido
de la comunidad y se distanciaran imperceptiblemente: pero el proceso fue al
menos acelerado y la brecha ampliada por la interposición del clerus. Ya no eran los laicos, sino sólo el clero, quienes
estaban en contacto directo con el obispo. Incluso el derecho fundamental del
pueblo a elegir a su obispo se deslizó gradualmente de sus manos a las del
clero. Dentro de la clase clerical actuaba una presión ascendente continua y
constante. Las órdenes menores se apoderan de los asuntos del diaconado: los
diáconos se imponen a los presbíteros: los presbíteros, a su vez, ya no son un
cuerpo de consejeros del obispo que actúan en común, sino que, habiendo
comenzado necesariamente a asumir todas las relaciones pastorales con los
laicos, tienden como párrocos a una independencia centrífuga. El proceso de
afianzamiento dentro de la propiedad libre parroquial estaba todavía en sus
primeros comienzos: pero ya en el siglo IV -cuando los teólogos y exégetas
buscaban una base formal y científica para lo que había sido natural,
instintivo, tradicional- encontramos a los presbíteros afirmando la pretensión
de una identidad última de orden con el episcopado.
Tales son los esquemas
sumarios del cuadro, que ahora hay que rellenar, aquí y allá, con más detalles.
Y los detalles servirán para reforzar la conclusión de que los principales
rasgos de la historia de la organización eclesiástica en los siglos IV y V no son
accidentes inconexos, sino que en gran medida son sólo aspectos diferentes de
un único proceso, la multiplicación y el desarrollo del clero cristiano.
1. En un principio, el
pueblo elegía a su obispo sin una posibilidad seria de interferencia por parte del clero. El voto por órdenes en el sentido moderno
apenas se conocía: en la medida en que existía algún control sobre la elección
sin trabas de los laicos, estaba en manos de los obispos vecinos de los que el
obispo electo recibiría naturalmente la consagración. Cipriano, según se
desprende de toda su correspondencia, fue nombrado obispo de Cartago por los
laicos en contra de los decididos deseos de sus colegas en el presbiterio. Tras
la muerte de Anteros de Roma en el año 236, nos enteramos por el relato de
Eusebio que "todos los hermanos se reunieron para el nombramiento de un
sucesor al obispado". Y esta seguía siendo la práctica después de la mitad
del siglo IV: la descripción de la elección de San Ambrosio en el 374 por parte
de su biógrafo sólo menciona al pueblo. Otra biografía, la de San Martín de
Tours por Sulpicio Severo, describe una escena similar hacia la misma fecha:
Martín fue elegido, frente a la oposición de algunos de los obispos reunidos,
por el voto persistente del pueblo. También los laicos, al menos en algunas
iglesias, seguían seleccionando incluso a los candidatos al sacerdocio. Possidius, el biógrafo de San Agustín, relata cómo Valerio
de Hipona expuso ante la "plebs dei" la necesidad de un presbítero adicional, y cómo
el pueblo católico, "conociendo la fe y la vida de San Agustín", se
apoderó de él y lo presentó al obispo para su ordenación. En Roma, sin embargo,
la influencia del clero era ya predominante. Las elecciones episcopales,
durante la agitada década que siguió al exilio de Liberio en el 355, se
describen en la Gesta inter Liberium et Felicem: el clero primero promete su lealtad a Liberio y
luego acepta a Félix en su lugar: la oposición, que se aferró en todo momento a
Liberio y tras su muerte eligió a Ursinus como su sucesor,
es representada como un partido principalmente laico -multitudo fidelium, sancta plebs, fidelis populus, dei populus-, pero incluso en su
asamblea electoral el clero recibe una mención principal, "presbyteri et diacones . .. cum plebe sancta". Y aunque
hay algunos indicios de que el partido de Ursinus contaba con un fuerte apoyo en el episcopado local, fue Dámaso, el candidato de
la mayoría del clero, quien se aseguró el reconocimiento del poder civil. A
finales del siglo IV se concede un lugar definitivo al clero en la teoría de
los nombramientos episcopales. El octavo libro de las Constituciones
Apostólicas distingue los tres pasos de elección por el pueblo, aprobación por
el clero, consagración por los obispos. Siricio de
Roma, en su carta decretal a Himerio, antepone el
clero al pueblo, "si eum deri ac plebis edecumarit election": la frase "cleri plebisque" se convirtió en algo normal en este
sentido, y en última instancia significaba que correspondía al clero elegir y
al pueblo aprobar.
Por muy fundamentales que
fueran estos cambios, no cabe duda de que cada una de sus etapas pareció
bastante natural en su momento. La elección indirecta era un recurso
desconocido hasta entonces: la elección real por parte de los laicos, en vista
de las dimensiones de la población cristiana, se hacía cada vez más difícil, y
su pretensión era tumultuosa e insatisfactoria. Por otra parte, los miembros
del clero eran ahora lo suficientemente considerables para un verdadero órgano
de elección, pero no demasiado inmanejable para su control: y el pueblo fue
gradualmente expulsado de cualquier participación efectiva. En la medida en que
la influencia de los laicos seguía haciéndose sentir, era a través de la
interferencia del Estado. Bajo cualquiera de las dos alternativas, el
sentimiento cristiano tuvo que contentarse con una grave desviación de los
ideales primitivos.
2. Los párrafos anteriores
de este capítulo ya nos han dado razones para anticipar la evolución del
diaconado en el siglo IV. Hemos visto cómo las íntimas relaciones de los
diáconos con el obispo como su personal hicieron que los asuntos de las
iglesias pasaran cada vez más, a medida que se multiplicaban los números, por
su mano; hemos visto también cómo a partir de su asistencia al obispo, tanto en
la iglesia como fuera de ella, adquirieron gradualmente lo que no poseían
originalmente, un estatus en el culto cristiano. Es justo en estas dos líneas
que su engrandecimiento siguió adelante. En Roma y en algunas de las iglesias
orientales (véase el último canon del Concilio de Neocesárea en el Ponto, c.
315), los diáconos se limitaban, según el supuesto modelo de los Hechos, a
siete, mientras que el presbiterio admitía un aumento indefinido, "y la
mera desproporción en el número exaltaba al diácono individual" dice
amargamente Jerónimo. Pero si la queja y la crítica se centraron en los asuntos
de la iglesia de Roma, donde todo estaba en una escala mayor y en un escenario
más destacado que en otros lugares, todos los indicios sugieren que lo mismo
sucedía en menor medida en otras iglesias.
La legislación de los
primeros concilios del siglo IV proporciona un testimonio elocuente de la
ambición de los diáconos en general y de los romanos en particular. Los cánones
españoles de Elvira, c. 305, muestran que un diácono podía estar en la posición
de "regens plebem",
a cargo, sin duda, de una congregación de la aldea: podía (excepcionalmente)
bautizar, pero no podía hacer lo que en muchos lugares los obispos del Concilio
de Arles, en 314, aprendieron que hacía, es decir, "ofrecer" la
Eucaristía. Por un canon especial del mismo Concilio de Arles, se ordena a los
diáconos de la ciudad (romana) que no se encarguen de tanto, sino que se
remitan a los presbíteros y actúen sólo con su sanción. Estos dos cánones de
Arles se combinan y se repiten en el canon 18 de Nicea: pero se omite la
referencia a Roma, y las presunciones del diaconado -debemos suponer que se
trata de las condiciones existentes en las iglesias orientales- adoptan la
forma de administrar la Eucaristía a los presbíteros, recibir la Eucaristía
ante los obispos y sentarse entre los presbíteros en la iglesia. Más adelante
en el siglo encontramos a los diáconos romanos llevando la vestimenta llamada
"dalmática", que en otros lugares estaba reservada al obispo: y uno
de ellos -probablemente el Mercurio que se menciona en uno de los epigramas del
papa Dámaso- afirmó la absoluta igualdad de diáconos y presbíteros. Ambrosiaster, que puede identificarse con seguridad con el
ex judío romano Isaac, partidario del antipapa Ursinus,
trata en la centésima primera de sus Quaestiones de iactantia Romanorum levitarum: Jerónimo, en su epístola ad Evangelum presbyterum,
se apropia de los argumentos de Ambrosiaster y los
reviste de su propio estilo incomparable. Los diáconos romanos, nos dice, se
arrogan las funciones de los sacerdotes al dar las gracias cuando se les pide
que salgan a cenar, y al conseguir que se hagan respuestas a ellos mismos en la
iglesia en lugar de a los sacerdotes: y esta arrogancia es posible debido a su
influencia con los laicos y en la administración de los asuntos eclesiásticos.
Pero la mente de la Iglesia es clara: incluso en Roma los presbíteros se
sientan, mientras que los diáconos están de pie, y si en Roma los diáconos no
llevan el altar y sus muebles o vierten agua sobre las manos del sacerdote
-como lo hacen en cualquier otra iglesia- es sólo porque en Roma hay una
"multitud de clérigos" para asumir estos oficios en su lugar. No
sabemos si estas indignadas protestas de Ambrosiaster y Jerónimo tuvieron algún resultado práctico: sí sabemos que en la segunda
mitad del siglo IV y a principios del V tres diáconos, Félix, Ursinus y Eulalius, hicieron
vanos intentos sobre el trono papal -los rivales exitosos de los dos últimos
eran sacerdotes, Dámaso y Bonifacio- mientras que a mediados del siglo V, como
se ilustra en las personas de San León y su sucesor Hilario, el archidiácono se
convirtió casi naturalmente en papa.
3. Así como el diácono le
pisaba los talones al presbítero, éste a su vez se ponía en competencia con el
obispo. Ambrosiaster y Jerónimo no sólo niegan
cualquier paridad entre el diácono y el presbítero, sino que afirman por
oposición una paridad de orden fundamental entre el presbítero y el obispo.
Ambos eran comentaristas de San Pablo. La exégesis fue una de las formas más
fecundas de esa asombrosa eflorescencia intelectual que, estallando a
principios del siglo IV en las escuelas de Orígenes y de Luciano, y en
Occidente cincuenta años después, produjo durante varias generaciones una
cosecha literaria sin parangón a lo largo de los siglos cristianos. Y los dos
presbíteros latinos encontraron en las Epístolas Pastorales justo la base
histórica y bíblica para el establecimiento de las reivindicaciones del
presbiterado, que el instinto de la época reclamaba. El apóstol había
distinguido con suficiente claridad entre diáconos y presbíteros u obispos:
pero había utilizado -así lo vieron ellos con razón- los términos presbítero y
obispo para el mismo orden del ministerio, y era una deducción fácil que
presbítero y obispo debían seguir siendo esencialmente uno. Así, Ambrosiaster (sobre 1 Timoteo) y también Jerónimo (sobre
Tito) explican que en la época apostólica los presbíteros y los obispos eran lo
mismo, hasta que como salvaguarda contra las disensiones se eligió a uno de los
presbíteros para ponerlo por encima del resto. La exégesis de Ambrosiaster y Jerónimo era innegablemente sólida: sus
conclusiones históricas no eran, si la imagen dada en las primeras páginas de
este capítulo es correcta, tan justas a los hechos como las de otro
comentarista de la época, quizá el más grande de todos, Teodoro de Mopsuestia. No cabe duda de que el obispo del Nuevo
Testamento era un presbítero: pero "los que tenían autoridad para ordenar,
los funcionarios que ahora llamamos obispos, no se limitaban a una sola
iglesia, sino que presidían toda una provincia y eran conocidos con el título
de apóstoles. De este modo, el bendito Pablo puso a Timoteo sobre toda Asia, y
a Tito sobre Creta, y sin duda a otros por separado sobre otras provincias...
de modo que los que ahora se llaman obispos, pero entonces se llamaban
apóstoles, tenían entonces la misma relación con la provincia que ahora tienen
con la ciudad y los pueblos para los que han sido nombrados": Timoteo y
Tito "visitaban las ciudades, como los obispos de hoy visitan las
parroquias del campo".
"Uterque enim sacerdos est". En estas palabras radica quizá la verdadera
interioridad del movimiento para equiparar a los presbíteros con los obispos y
de su éxito parcial: El "sacerdocio" estaba ocupando el lugar del
"orden". En los primeros siglos, para San Ignacio por ejemplo y para
San Cipriano, el principio esencial era que todas las cosas debían hacerse
dentro de la Unidad de la Iglesia, y de esa unidad el obispo era el centro
local y el guardián. Sólo eso es una verdadera Eucaristía, en el lenguaje de
Ignacio, que está bajo la autoridad del obispo o de su representante. Ningún
rito o sacramento administrado fuera de esta unidad ordenada tenía realidad
alguna. El bautismo o la imposición de manos conferidos de forma cismática, ya
sea fuera de la Iglesia entre las sectas o sin la sanción del obispo por
cualquier intruso en su esfera, eran simplemente como si no lo hubieran sido.
Bajo el dominio de esta concepción, la posición del obispo era única e
inexpugnable. Pero, con el paso del tiempo, la concepción única del Orden,
intensa y dominante como para aquellos primeros cristianos había sido, se
encontró insuficiente: otras consideraciones debían ser tomadas en cuenta,
"para que una sola buena costumbre no corrompa al mundo". Se
produjeron rupturas en la teoría primero en un punto y luego en otro. La
caridad cristiana se rebeló contra la idea de rechazar por completo lo que
pretendía ser, aunque fuera imperfectamente, el bautismo cristiano: la
iteración de dicho bautismo se sentía, y en ningún lugar más claramente que en
Roma, como algo intolerable. Al igual que con el Bautismo, también, aunque de
forma mucho más gradual e incierta, con las Órdenes Sagradas. La distinción
entre validez y regularidad se fue forjando: quod fieri non debuit, factum valet era la expresión del punto de vista más nuevo. Agustín, en sus
escritos contra los donatistas, estableció los principios de la teología
revisada, y las épocas posteriores no han hecho más que desarrollar y
sistematizar su obra.
Es obvio que en esta
concepción se pondrá menos énfasis en las circunstancias del sacramento, más en
el sacramento mismo; menos en la jurisdicción del ministro para realizarlo, más
en su capacidad inherente: menos, en otras palabras, en el Orden, más en el
Sacerdocio. No debemos suponer que el pensamiento anterior difería
necesariamente del posterior en la cuestión, por ejemplo, de a qué órdenes del
ministerio estaba comprometida la realización de la acción característica del
culto cristiano, o en cuanto a su naturaleza sacrificial, o en cuanto a la
función sacerdotal de los ministros. Pero el lenguaje anterior difería
ciertamente del posterior en cuanto a la dirección en la que se empleaba más
libremente la terminología sacerdotal. En la idea general de los tiempos
primitivos, toda la congregación tomaba parte en el oficio sacerdotal: cuando
surgió un uso particular de "sacerdos", y
durante varias generaciones posteriores, significaba el obispo y sólo el
obispo. La fraseología a este respecto de San Cipriano es repetida por toda una
cadena de escritores hasta San Ambrosio. Sin duda, el lenguaje jerárquico del
Antiguo Testamento se aplicó al ministerio de la Iglesia mucho antes del siglo
IV: pero o bien se transfirió en términos bastante generales de una jerarquía a
la otra en su conjunto, o bien se concentró en el obispo.
Así, en la Didascalia Apostolorum son los obispos los que heredan el derecho de
los levitas al sustento material, los obispos a los que se dirige como
"sacerdotes de tu pueblo y levitas que sirven en la casa de Dios, la santa
Iglesia católica", el obispo de nuevo que es "el levita y el sumo
sacerdote" (contrasta el lenguaje de la Didaché).
Pero la comparación detallada de los tres órdenes del ministerio judío y del
cristiano era tan evidente que sólo puede haber sido el uso tradicional de sacerdos para el obispo lo que retrasó el paralelismo.
Encontramos levita para diácono en los egipramas de
Dámaso y en el de Officiis de San Ambrosio:
pero la tríada completa de levita, sacerdos, summus sacerdos para
diácono, presbítero y obispo se nos presenta primero en las páginas del ex
judío Ambrosiaster. Y mientras Ambrosio emplea las
asociaciones veterotestamentarias de la levita para exaltar la dignidad y la
vocación del diácono cristiano, Ambrosiaster contrasta a los "cortadores de leña y sacadores de agua" con los
sacerdotes, y parafrasea los títulos sacerdos y summus sacerdos como presbítero y primus presbyter. El summus sacerdos es
utilizado libremente por Jerónimo para los obispos, aunque el título estaba
prohibido incluso para los metropolitanos por un canon africano. Pero, en
cualquier caso, la nueva extensión de sacerdos al presbítero cristiano estaba demasiado en consonancia con lo existente y no
debía arraigar de inmediato. Es común tanto en San Jerónimo como en San
Agustín: El Papa Inocencio habla de los presbíteros como secundi sacerdotes: y a partir de este momento el obispo y el sacerdote tienden
cada vez más a ser clasificados juntos como poseedores de un sacerdotium común.
Este nuevo énfasis en el sacerdotium de los presbíteros cristianos quizá deba
relacionarse con la nueva posición que en los siglos IV y siguientes empezaban
a ocupar como párrocos. Fue la necesidad de la administración regular de la
Eucaristía lo que dictó el inicio del sistema parroquial. Si bien la costumbre
de las eucaristías diarias no era universal ni quizás anterior al siglo III
-surgió en parte por la devoción cristiana y en parte por la interpretación
alegórica del pan de cada día-, la eucaristía semanal era primitiva y
universal, y las necesidades en este sentido del pueblo cristiano sólo podían
satisfacerse en última instancia mediante una amplia extensión de la acción
independiente del presbiterio. Aunque en las ciudades más grandes nunca pudo
ser posible, ni siquiera al principio, que el pueblo cristiano se reuniera en
una sola Eucaristía, el obispo, como nos dice Ignacio, mantenía bajo su propio
control todas las disposiciones para los servicios separados, y los presbíteros,
como el personal del cuartel general de un general, eran enviados de un lado a
otro según la ocasión. Es posible que la costumbre de asignar determinados
presbíteros a determinadas iglesias surgiera a medida que las localidades se
fueron apartando de forma permanente para el culto cristiano.
Probablemente fue durante
la larga paz de 211-249 cuando se adquirió por primera vez terreno para
iglesias dentro de las murallas de Roma: las autoridades eclesiásticas
construyeron cementerios ya a principios del siglo III, pero la primera mención
de la propiedad de una iglesia en la ciudad es cuando el emperador Alejandro
Severo (222-235), según sabemos por Lampridio,
decidió una cuestión de propiedad disputada entre los christiani y los popinarii a favor de los primeros, por el uso
religioso que iban a hacer de ella. Ciertamente, en la época de Diocleciano las
iglesias cristianas de todo el Imperio eran lo suficientemente numerosas y
prominentes como para convertirse, con los vasos sagrados y los libros sagrados,
en una marca especial para el edicto de persecución del año 303. Y así como el
restablecimiento de la paz produjo un estallido de habilidad caligráfica
dedicada a la Biblia, de la que los códices Vaticano y Sinaítico son los monumentos perdurables, también los edificios en ruinas fueron
sustituidos por otros más numerosos y más magníficos. Constantino erigió
iglesias sobre las tumbas de los Apóstoles en la colina del Vaticano y en la
Vía Ostiense, mientras que en el interior de las
murallas la basílica laterana del Salvador y la
basílica sésora de la Santa Cruz atestiguaban aún más
la política del emperador y la piedad de su madre. Cuando Optato escribió, cincuenta años después, había más de cuarenta basílicas romanas,
todas ellas abiertas a los católicos africanos y cerradas a los donatistas.
Pero este número quizá incluya las iglesias del cementerio, ya que las iglesias
parroquiales de la Ciudad parecen haber sido exactamente veinticinco bajo el
papa Hilario (461-468), en cuya vida el Liber Pontificalis enumera un servicio de vasos de altar para uso dentro de la Ciudad, un cuenco
de oro para la "estación" y veinticinco cuencos de plata (con
veinticinco amae o vinajeras, y cincuenta cálices)
para las iglesias parroquiales, scyphus stationarius, scyphi per titulos. La estación así opuesta a las parroquias es la
reunión, en ciertos días del año, de todo el cuerpo del clero y de los fieles
romanos bajo el papa en alguna iglesia particular: era un correctivo al
crecimiento del separatismo parroquial, como la costumbre de enviar todos los
domingos, desde la misa del papa a la de cada iglesia intramuros, el fermentum o porción del pan consagrado.
Fue parte de la misma
guardia cuidadosa contra el desarrollo excesivo de la independencia parroquial,
que, aunque había clero parroquial en Roma en los siglos IV y V, todavía no
había párroco. Cuando Ambrosiaster escribió, era
costumbre asignar dos sacerdotes a cada iglesia. En un concilio bajo el papa Symmachus en el año 499, se suscriben sesenta y siete
sacerdotes de la ciudad, cada uno con su título, "Gordianus presbyter tituli Pammachii" y así sucesivamente: pero los tituli no son más de treinta, algunos de ellos
tienen hasta cuatro o cinco sacerdotes adscritos. De hecho, treinta es quizás
una cifra demasiado elevada, ya que algunos tituli pueden aparecer bajo más de un nombre: un nombre original del donante o del
papa reinante, y un, nombre suplementario en honor a un santo. De los papas del
siglo IV, Dámaso había dado a una iglesia el nombre de San Lorenzo, y Siricio el de San Clemente: la basílica construida bajo el
papa Liberio se convirtió en Santa María la Mayor bajo Xystus III (432-440), y las dos basílicas fundadas bajo el papa Julio (337-352) se
convirtieron con el tiempo en la de los Santos Apóstoles y la de Santa María
del Tíber.
Pero si el sistema
parroquial con su rector único no formaba parte, pues, de la organización
romana hasta finales del siglo V, estaba en pleno vigor en Alejandría dos
siglos antes. Epifanio nos dice que, aunque todas las iglesias pertenecientes
al cuerpo católico de Alejandría (da los nombres de ocho) estaban bajo un solo
arzobispo, se designaban presbíteros para cada una de ellas para las
necesidades eclesiásticas de los habitantes de los distintos distritos. La
historia de Arrio lleva el sistema parroquial cincuenta o sesenta años por
detrás de Epifanio: fue como párroco de la iglesia y barrio llamado Baucalis que pudo organizar su revuelta contra la teología
dominante en la sede central bajo el obispo Alejandro. El fracaso del
presbítero y la victoria del obispo pueden haber reaccionado de forma
desfavorable sobre la posición de los presbíteros alejandrinos en general; el
historiador Sócrates nos dice expresamente que después del problema arriano no
se permitió a los presbíteros predicar allí. En cualquier caso, los escritores
que dan testimonio de los privilegios peculiares del presbiterio alejandrino en
el nombramiento del patriarca suponen que han sobrevivido hasta la época de
Alejandro y su sucesor, Atanasio. La evidencia más precisa proviene de un escritor
del siglo X, Eutiquio, que relata que por ordenanza de San Marcos doce
presbíteros debían asistir al patriarca, y a su muerte elegir e imponer las
manos a uno de ellos como su sucesor, siendo Atanasio el primero en ser
nombrado por los obispos. Severo de Antioquía, en el siglo VI, menciona que
"antiguamente" el obispo era "nombrado" por los presbíteros
de Alejandría. Jerónimo (en la misma carta citada anteriormente, pero
independiente por el momento de Ambrosiaster) deduce
la igualdad esencial del sacerdote y el obispo de la consideración de que el
obispo alejandrino "hasta Heraclas y
Dionisio" (232-265) fue elegido por los presbíteros de entre ellos mismos
sin ninguna forma especial de consagración. Más antigua que cualquiera de ellas
es la historia que se cuenta en relación con el ermitaño Poemen en los Apoftemas de los monjes egipcios. Poemen recibió un día la visita de unos herejes que
empezaron a criticar al arzobispo de Alejandría por tener sólo la ordenación
presbiteral. Desgraciadamente, el ermitaño se negó a discutir 'con ellos, les
dio la cena y los despidió rápidamente.
Está claro que un obispo
alejandrino del siglo IV calumniado por los herejes no puede ser otro que
Atanasio; y por lo tanto esta, la más temprana evidencia de la ordenación presbiteriana
en Alejandría, es justo la que es más demostrablemente falsa. Pues Atanasio no
fue ni elegido ni consagrado por presbíteros: no más de diez o doce años
después del acontecimiento, los obispos de Egipto afirmaron categóricamente que
los electores eran "toda la multitud y todo el pueblo" y que los consagradores eran "el mayor número de nosotros".
Sin embargo, este mismo énfasis por parte de los partidarios de Atanasio revela
una de las líneas de la campaña arriana contra él; y se puede, por tanto, aventurar
la conjetura de que fue por parte de los polemistas arrianos por lo que
circularon por primera vez las acusaciones de presbiterianismo alejandrino, y
que su verdadero origen radicaba en el deseo de darle la vuelta a cualquier
argumento que pudiera basarse en la solidaridad del episcopado. Si los
católicos pedían a los obispos de Oriente que no defendieran a un presbítero
rebelde, sus adversarios, según este punto de vista, "irían más allá"
en su entusiasmo por el episcopado, y responderían que el propio Atanasio no
era más que un presbítero. Es difícil para nosotros, que tenemos que
reconstruir la historia del siglo IV a partir de material católico, formarnos
una idea justa de la masa de la literatura arriana perdida -exegética e
histórica, así como doctrinal y polémica- o de su boga casi exclusiva por el
momento en todo Oriente, y de la influencia que, de mil maneras indirectas,
debió de ejercer sobre los escritores católicos de las siguientes generaciones.
Jerónimo, escribiendo en medio de un entorno sirio, aceptaría con entusiasmo la
presentación allí vigente de la tradición alejandrina, aunque su conocimiento
de los hechos posteriores le hizo retroceder las fechas de lo conocido a lo
desconocido, de Atanasio y Alejandro a Dionisio y Heraclas.
Por supuesto, no hay humo sin fuego; y es de suponer que el presbiterio
alejandrino, en las generaciones inmediatamente anteriores al Concilio de
Nicea, debió poseer algunos poderes inusuales en el nombramiento de su
patriarca. Pero parece tan probable que se tratara de los poderes que en otros
lugares pertenecían al pueblo como que fueran los poderes que en otros lugares
pertenecían a los obispos.
La explicación aquí
ofrecida tendría que ser sin duda rechazada, si fuera cierto, como se ha
alegado a veces, que el arrianismo en todo el mundo defendía los derechos de
los presbíteros, mientras que la causa de Atanasio estaba ligada al
engrandecimiento del episcopado. Pero la conexión fue puramente adventicia en
Alejandría, o en todo caso local, y las condiciones no se reprodujeron en otros
lugares. No hay razón alguna para suponer una alianza general entre los
presbíteros y el arrianismo, o entre el episcopado y los ortodoxos: por el
contrario, toda la evidencia va a mostrar que en Siria y Asia Menor, y quizás en
otros lugares, los obispos eran menos católicos que sus rebaños. En Antioquía,
por ejemplo, donde los obispos arrianos fueron dominantes durante medio siglo,
el celo ortodoxo se mantuvo vivo gracias a los esfuerzos de Flaviano y Diodoro,
al principio como laicos, después como sacerdotes. En la medida en que la
cuestión doctrinal afectó en absoluto al desarrollo de la organización, debió
en conjunto, tanto por la confusión general de la disciplina como por la mala
reputación que las tergiversaciones de tantos obispos ganaron para su orden,
aumentar la tendencia a la emancipación de los presbíteros del control
episcopal.
Cualesquiera que sean las
condiciones especiales que puedan haber afectado al curso del desarrollo en
Roma o Alejandría, puede considerarse como una verdad general que, a finales
del siglo IV, el derecho del presbítero cristiano a celebrar la Eucaristía
estaba llegando a ser considerado como inherente a su sacerdotium,
más que como devolviéndole el obispo. Con este derecho iba también el de ser
servido por los diáconos como ministri, y en última
instancia el de predicar. Mientras que el canon 18 de Nicea sigue considerando
a los diáconos como ministros del obispo únicamente, más adelante, en el siglo
IV, el octavo libro de las Constituciones Apostólicas habla de "su
servicio tanto a los obispos como a los presbíteros", y Ambrosiaster se asombra de la audacia de intentar poner a
los presbíteros y a sus servidores a la par.
El derecho a predicar
nunca se había asociado formalmente a ninguna orden del ministerio cristiano:
Sin duda, Ambrosiaster estaba interpretando los
documentos por su cuenta. Está claro que en los primeros tiempos incluso un
laico, como Orígenes, podía, a petición del obispo, exponer las Escrituras a la
congregación. Sin embargo, aunque el derecho pudiera ser así depuesto, el
sermón formaba parte del servicio eucarístico, y Justino Mártir describe sin
duda la práctica normal cuando hace que el presidente de la asamblea en persona
exponga y aplique las lecciones que se acaban de leer de los Profetas o los
Evangelios. En el siglo IV se consideraba axiomático que el derecho a predicar,
como parte de la liturgia, no podía ni siquiera ser depuesto sino a aquellos a
los que también se les podía depurar el derecho a ofrecer la propia Eucaristía.
Es cierto que en muchas partes de Occidente el archidiácono componía y
pronunciaba una solemne acción de gracias una vez al año, al encender el cirio
pascual en la noche de Pascua: pero incluso este sermón extralitúrgico de laudibus cerei era
desconocido en Roma, y Jerónimo, o quienquiera que fuera el autor de la carta
dirigida en el año 384 a un diácono de Piacenza (impresa en el apéndice de la
edición de Vallarsi), encuentra en él una grave
violación del orden eclesiástico. Incluso los derechos de los presbíteros a
este respecto eran incipientes y estaban aún estrictamente circunscritos. En las iglesias orientales era costumbre que
algunos de ellos predicaran en presencia del obispo y que éste predicara
después de ellos: y Valerio de Hipona estaba introduciendo conscientemente un
uso oriental en África -él mismo era griego y, por tanto, incapaz de hablar con
fluidez a su rebaño latino- cuando encargó a su presbítero Agustín "en
contra de la costumbre de las iglesias africanas" que expusiera el Evangelio
y predicara con frecuencia en su presencia. Para Jerónimo, familiarizado con la
costumbre oriental, era pessimae consuetudinis que en algunas iglesias (sin duda
occidentales) los presbíteros guardaran silencio en presencia de su obispo: su
derecho a predicar estaba directamente vinculado al cargo pastoral que, según
él, tenían en común con el obispo.
Pero el hecho de que los
presbíteros pudieran predicar en la iglesia del obispo, donde éste podía
constatar y corregir de inmediato cualquier defecto en su enseñanza, no implica
necesariamente que pudieran predicar en las iglesias parroquiales, y no parece
haber ninguna indicación clara en los siglos IV y V de que lo hicieran de
hecho. Para Roma, de hecho, esto no es sorprendente: hemos visto lo celosamente
limitada que estaba allí la independencia parroquial, e incluso en la misa del
obispo, si podemos creer al historiador Sozomeno, no
había sermones ni del sacerdote ni del obispo. De hecho, los sermones de San
León -se convirtió en papa justo en la época en que Sozomeno publicó su Historia de la Iglesia- son los primeros de los que tenemos noticia
después de la época de Justino en Roma. Pero también en la Galia, y ya a
principios del siglo VI, sólo los sacerdotes de la ciudad, es decir, los que
servían en la iglesia del obispo, tenían derecho a predicar: el segundo canon
del segundo Concilio de Vaison, en el año 529,
extiende el derecho, al parecer por primera vez, a las parroquias del campo; si
el sacerdote no puede predicar en algún momento por enfermedad, el diácono debe
leer al pueblo "homilías de los santos padres".
Quizá resulte sorprendente
a primera vista encontrar que en los siglos IV y V los presbíteros establecen
una nueva independencia frente al obispo, en lugar de que los obispos ejerzan
una nueva y más estricta autoridad sobre los presbíteros. Se ha llegado a esta
conclusión por medio de pruebas directas; pero también es la conclusión
claramente indicada por la analogía de todo el movimiento ascendente que hemos
visto en marcha con respecto a las órdenes menores y al diaconado.
Pero si este movimiento
ejerció una influencia tan poderosa por una parte sobre las órdenes menores y
el diaconado, y por otra sobre el sacerdocio, no podríamos esperar que los
obispos estuvieran exentos de él. Cómo y a dónde condujo en su caso será parte
de nuestro negocio, en la segunda mitad de este capítulo, rastrear. Fue fuera
de sus propias fronteras donde los obispos de las grandes iglesias se vieron
tentados a buscar un campo de actividad más amplio y una posición más
dominante. Desde el principio, el obispo de cada comunidad la había
representado en su relación con otras comunidades cristianas, había sido, por
así decirlo, su ministro de asuntos exteriores.
Las visiones de Hermas
debían ser comunicadas a "las ciudades de fuera" por Clemente, pues
esa función le corresponde a él. La compleja evolución de esta función, desde
el siglo II hasta el V, debe ocupar ahora nuestra atención.
Hasta ahora nos hemos
ocupado sólo del desarrollo interno de la comunidad cristiana individual. Pero
hay un desarrollo tanto externo como interno que rastrear; las comunidades
separadas estuvieron siempre en íntimo contacto unas con otras, y el
sentimiento común de la masa de ellas formó una autoridad que, desde el
principio, la ley de la hermandad cristiana hizo suprema. "Si un miembro
sufre, todos los miembros sufren", "no tenemos esa costumbre, ni las
iglesias de Dios": los principios están establecidos en nuestros primeros
documentos cristianos, y la organización de la Iglesia católica fue un intento
de llevarlos a la práctica. Sin duda, el resultado sólo encarnó imperfectamente
la idea, y en el proceso de traducción a la forma concreta los medios llegaron
a parecer a veces más valiosos que el fin.
La historia del siglo II
muestra la naturalidad con que los procesos formales de federación surgieron de
lo que al principio fue la respuesta espontánea a las llamadas de los miembros
de la gran Sociedad, el esfuerzo natural por expresar la realidad de la unión y
la confraternidad cristianas. La comunidad romana, bajo el liderazgo de San
Clemente, escribe una carta de expostulación cuando
las tradiciones de estabilidad y orden se ven amenazadas por las disensiones
entre la comunidad de Corinto y sus presbíteros.
San Ignacio dirige epístolas
separadas a las iglesias de varias ciudades de Asia Menor, en su camino a Roma
o cerca de ella, exhortándolas a mantenerse firmes en la enseñanza tradicional
y en la organización mundial de la Sociedad Cristiana. La iglesia de Esmirna
anuncia a la iglesia de Filomelio el martirio de su
obispo Policarpo: las iglesias de Lyon y Vienne envían a sus hermanos de Asia y
Frigia una relación de la gran persecución de 177, y los confesores de las
mismas ciudades intervienen ante el papa Eleuterio a favor de un tratamiento
comprensivo del movimiento montanista. La correspondencia se vio reforzada por
las relaciones personales: Policarpo viajó a Roma para discutir la dificultad
de la Pascua con el Papa Aniceto; Hegesipo, Melito y Abercio viajaron mucho
entre las diferentes iglesias; Clemente de Alejandría se había sentado a los
pies de media docena de maestros. Nunca fue más fuerte el impulso hacia la
unidad, el deseo de probar la doctrina de una iglesia o de un maestro por su
concordancia con la doctrina del resto, que en los días en que los métodos
formales para llegar al sentido general de las comunidades dispersas no habían
sido aún forjados. Los estadistas cristianos de la época de los concilios sólo
intentaban proporcionar un medio más científico para alcanzar un fin que estaba
vívidamente ante la mente de sus predecesores en las generaciones subapostólicas.
El paso crucial en la
dirección de la acción organizada se dio cuando los obispos de las comunidades
vecinas empezaron a reunirse para asesorarse mutuamente. Tales conciliaciones
fueron sin duda, en un primer momento, convocadas con fines específicos y en
momentos irregulares. Tertuliano alude a decisiones de concilios eclesiásticos
desfavorables a la canonicidad del Pastor de Hermas, y hace mención especial en
otra ocasión de concilios en Grecia. La noticia más temprana de concilios
separados celebrados simultáneamente para discutir un problema apremiante del
día es también la indicación más temprana del tipo de área de la que
naturalmente procedería uno de tales concilios; pues cuando, alrededor del año
196, se agudizó la tensión respecto a la actitud de los obispos del Asia
proconsular, que se negaban a alinearse con las observancias pascuales de otras
iglesias, se celebraron concilios, como sabemos por Eusebio, de los obispos de
Palestina y del Ponto y de la Galia y de Osreno. En
el transcurso del siglo III, estos concilios locales o provinciales se
convirtieron cada vez más en una característica regular y esencial de la vida y
el gobierno de la Iglesia. Pero todavía había muy poco de estereotipado en el
sistema. Fue Cipriano, más que todos los demás, quien logró, durante sus breves
diez años de episcopado, 248258, forjar un arma muy práctica para las
necesidades de la época a partir del movimiento conciliar: y de los concilios
de Cipriano, algunos representaban sólo a África (proconsular), otros a África
y Numidia, otros a África, Numidia y Mauretania combinadas; las reuniones eran
más o menos anuales, pero la extensión de la zona de la que se convocaba a los
obispos dependía aparentemente de la gravedad de los asuntos a tratar. Por otra
parte, si la provincia civil era en los casos ordinarios el modelo natural a
seguir, no era necesario depender de sus líneas fronterizas, cuando éstas eran
artificiales o arbitrarias. Por razones de Estado, la provincia senatorial del
África proconsular y la provincia imperial de Numidia estaban dispuestas de tal
manera que los distritos más civilizados y el litoral pertenecían a la una, y
el interior más atrasado a la otra: pero la Numidia de la organización
eclesiástica era la Numidia étnica, el país de los númidas, no la Numidia de la
geografía política. Tal vez fue precisamente por esta razón, porque la Numidia
étnica y eclesiástica estaba repartida entre dos provincias civiles, que en las
asambleas de los obispos numidianos el presidente no
era, como en otras partes, el obispo de la capital de la provincia, sino el
obispo superior por consagración.
Un resultado no menos
importante de la nueva dirección dada por Constantino a las relaciones de la
Iglesia y el Estado fue la autorización y el fomento de las asambleas
episcopales a mayor escala de lo que había sido posible en días anteriores.
Cuando las dificultades, disciplinarias o doctrinales, resultaban estar más
allá del poder del esfuerzo local para resolverlas, se planificaron concilios
de tipo más que provincial. El Concilio de Arles en 314 fue un concilio
general, concilium plenarium,
de la Iglesia occidental, convocado por Constantino como señor del Imperio de
Occidente, para poner fin a la disputa en África entre los partidarios de
Cecilio y los de Donato. El fallo fue a favor de Cecilio, cuyo partido, por ser
el único que ahora permanecía en comunión con las iglesias de fuera de África,
fue en adelante el de los católicos, mientras que los otros se convirtieron en
una secta conocida por el nombre de su líder como los donatistas. La disputa
entre Alejandro y Arrio en Alejandría fue en sus inicios tan puramente local
como la que hubo entre Cecilio y Donato, pero la cuestión pronto llegó a
implicar la comparación de las teologías fundamentales de las dos grandes
escuelas rivales de Alejandría y Antioquía. De un concilio como el de Arles no
había más que un paso hacia la concepción de un concilio general de toda la
Iglesia, en el que obispos de todo el mundo debían reunirse para comparar las
formas que la tradición cristiana había adoptado en sus respectivas
comunidades, para ventilar abiertamente los puntos de controversia y para
eliminar los malentendidos mediante el trato personal. Constantino, ahora dueño
de un imperio indiviso, organizó el primer concilio ecuménico en Nicea en el
año 325. El gran experimento no fue un éxito inmediato: el concilio de Nicea
más bien abrió que cerró la historia del arrianismo en el escenario más amplio,
y no fue hasta después del lapso de medio siglo que se vio la sabiduría
justificada de sus trabajos, aunque la misma agudeza de la lucha hizo que el
triunfo largamente demorado y apenas ganado fuera más completo al final. Ningún
concilio se apoderó de la imaginación cristiana de la misma manera que el
Concilio de Nicea.
No es que haya habido
nunca ninguna disputa entre los partidarios y los adversarios de la Homousión en cuanto a la rectitud del procedimiento que se
había convocado. Las armas con las que se combatió el concilio y el credo
fueron los concilios rivales y los credos rivales: el veredicto del tribunal
debía ser anulado por medio de nuevos juicios y múltiples apelaciones con la
esperanza de modificar de alguna manera la sentencia original. De todos estos
concilios suplementarios ninguno fue estrictamente general, aunque en tres
ocasiones -en Sárdica y Filipópolis en el 343, en
Ariminum y Seleucia en el 359, en Aquilea y Constantinopla en el 381- se
celebraron más o menos al mismo tiempo en Oriente y Occidente concilios que
representaban por separado al episcopado griego y al latino. Otros, como el de
Sirmium en el 351, fueron celebrados, dondequiera que el emperador se
encontrara en residencia, por los obispos adscritos en ese momento a la corte:
otros, de nuevo, fueron locales y provinciales. El ambiente de Roma quizá nunca
fue del todo propicio para los concilios: sin embargo, incluso la Iglesia
romana se vio arrastrada al movimiento, y los pronunciamientos del papa Dámaso
(366-384) se presentaron al mundo bajo la apariencia de decisiones conciliares.
La experiencia de los
cincuenta años que siguieron al Concilio de Tiro en el 335 enseñó la lección de
que era posible tener demasiado incluso de algo bueno. El historiador pagano y
el santo cristiano, desde diferentes puntos de partida, llegaron a la misma
conclusión. Ammianus Marcellinus,
criticando el carácter y la carrera del emperador Constancio, señaló cáusticamente
que éste echó a perder el sistema de carruajes porque muchos de los relevos se
emplearon en transportar a los obispos hacia y desde sus concilios a expensas
del Estado. Y Gregorio de Nacianzo, en el año 382, se
negó a obedecer la convocatoria de un nuevo concilio, porque, dice, nunca vio
"ningún fin bueno en un concilio ni ningún remedio de los males, sino más
bien una adición de más males como su resultado". Siempre hay contenciones
y luchas por el dominio más allá de lo que las palabras pueden describir".
Tal vez fue en parte por
una reacción natural contra los concilios, en aquellos distritos especialmente
donde se habían sucedido con mayor rapidez, que la tendencia a engrandecer las
sedes importantes a expensas de otros obispos -y a expensas, por tanto, del
movimiento conciliar, ya que en un concilio todos los obispos tenían el mismo
voto- parece que en esta época dio un repentino salto hacia adelante. Tanto
Valente el arriano como Teodosio el católico hicieron de la comunión con algún
obispo destacado la prueba de ortodoxia para los demás obispos. Un primer
edicto de Teodosio en su camino desde Occidente para tomar el Imperio de
Oriente en el 380 expresa las concepciones occidentales al nombrar en este
sentido sólo a Dámaso de Roma y a Pedro de Alejandría: un edicto posterior de
Constantinopla en el 381 coloca a Nectario de Constantinopla antes que a
Timoteo de Alejandría, y añade media docena de obispos en Asia Menor y un par
en las tierras del Danubio como centros de comunión para sus respectivos
distritos.
Aquí debemos detenernos un
momento para tener en cuenta el segundo elemento principal en la historia de la
federación de las iglesias cristianas. Toda federación tiene que enfrentarse a
este problema primordial: la conciliación de la igualdad de derechos de todos
los organismos participantes con los derechos proporcionales de cada uno según
su mayor o menor importancia. La dificultad que las constituciones modernas han
tratado de resolver mediante el expediente de una organización doble, una parte
de la cual da a todas las unidades constituyentes una representación igual, y
la otra parte una representación proporcional según la población (o cualquier
otro criterio de valor que se elija), era una dificultad que también se
planteaba a la Iglesia primitiva. La unidad de la federación cristiana era la
comunidad, cuyo crecimiento y desarrollo se describe en la primera mitad de
este capítulo; y esa descripción nos ha mostrado que el representante necesario
y único concebible de la comunidad individual era su obispo. Pero algunas
comunidades eran pequeñas e insignificantes y desconocidas en la historia,
otras eran más grandes en número, o más potentes en influencia, o más
venerables en tradiciones: ¿debían gozar todos los obispos de estas diversas comunidades
del mismo peso?
No cabe duda de que tal
pregunta no se planteó conscientemente hasta que comenzó el periodo científico
y reflexivo del pensamiento cristiano, ni antes de que el complejo proceso de
federación se aproximara a la plenitud: es decir, no antes de finales del siglo
IV. Pero en la medida en que se planteó, sólo podía recibir una respuesta. En
la teoría de los escritores cristianos, desde San Ireneo y San Cipriano en
adelante, todos los obispos eran iguales, pues todos estaban nombrados, al
mismo orden e investidos de los mismos poderes, ya fuera grande o pequeña la
esfera en la que los ejercían; y esta teoría tuvo su expresión más aguda en la
afirmación de Jerónimo (en la misma carta del 146) de que el obispo de Gubbio
tenía la misma dignidad que el de Roma, ya que ambos eran igualmente sucesores
de los Apóstoles. Pero, de hecho, y junto al más pleno reconocimiento de esta
igualdad teórica, a los obispos de las iglesias mayores o más importantes se
les reconoció, a medida que las reglas de la federación fueron cristalizando
gradualmente, posiciones de privilegio, de modo que el ministerio de la Iglesia
llegó a consistir no sólo en una jerarquía dentro de cada comunidad local, a la
cabeza de la cual estaba el obispo, sino en otra jerarquía entre los propios
obispos, a la cabeza de la cual, en cierto sentido, estaba el obispo de Roma.
Los primeros pasos hacia esa jerarquía fueron, por un lado, la influencia y los
privilegios tradicionales que habían crecido sin ser percibidos en torno a las
sedes mayores y, por otro, la posición adquirida por los metropolitanos en la
elaboración del sistema provincial.
Los cánones de los mismos
concilios que prevén por primera vez reuniones regulares de los obispos de cada
provincia, revelan también el rápido engrandecimiento del obispo de la
metrópoli, que los presidía. Si en Nicea la "mancomunidad de obispos"
es la autoridad según un canon, por otro la "ratificación de las
actas" corresponde al metropolitano. Los cánones de Antioquía, dieciséis
años más tarde, establecen que la plenitud de un sínodo consiste en la
presencia del metropolitano y, si bien éste no debe actuar sin el resto, ellos,
a su vez, deben reconocer que el cuidado de la provincia está encomendado a él
y deben contentarse con no dar ningún paso fuera de su propia diócesis sin
contar con él. Ya se reclama la sanción tradicional para estas prerrogativas
del metropolitano: son "según el antiguo y todavía vigente canon de los
padres".
Las cosas no estaban tan
avanzadas en este sentido, es cierto, en Occidente. En cualquier momento de los
cinco primeros siglos, la Iglesia latina estaba muy por detrás del nivel de
desarrollo alcanzado por sus contemporáneos griegos. El cristianismo había
tenido un siglo de comienzo en Oriente, y en el momento de la conversión de
Constantino es probable que si la proporción de cristianos en el conjunto de la
población era la mitad, o casi la mitad, entre los pueblos de habla griega, no
era más que una quinta parte, en muchas partes no más de una décima, en
Occidente. Los cánones latinos de Sárdica del año 343 muestran lo poco que se
sabía aún de los metropolitanos. Aunque muchas de las disposiciones tratan de
cuestiones de jurisdicción y judicatura, el obispo de la metrópoli sólo se
menciona una vez, y entonces en términos generales. El nombre de metropolitano
es tan ajeno a estos cánones como a las primeras versiones de los cánones
nicenos.
Con este retraso en el
desarrollo entre los latinos iba también un grado mucho menor de sumisión al
Estado: y resultó de estas dos causas combinadas que su organización
eclesiástica en los siglos IV y V reflejaba la política civil mucho menos
estrechamente que el caso en Oriente. La "provincia" de los cánones
nicenos o antioquenos es la provincia civil, su metropolitano es el obispo de
la metrópoli civil, y se supone que cada provincia civil formaba también una
unidad eclesiástica separada. De ello se deduce lógicamente que la división de
una provincia civil implicaba también la división de la provincia eclesiástica.
Cuando el emperador arriano Valente, hacia el año 372, dividió Capadocia en
Prima y Secunda, lo hizo con el objeto particular de molestar al metropolitano
de Cesárea, San Basilio, y de disminuir la extensión de su jurisdicción
elevando a Antimus de Tiana al rango de metropolitano;
y aunque Basilio se resistió, Antimus logró al final
establecer su pretensión. Antes de finales del siglo IV, no sólo cada
provincia, sino cada grupo de provincias, formaba una unidad tanto eclesiástica
como civil: las provincias del Imperio Romano habían llegado a ser, por
subdivisión, tan numerosas que Diocleciano las había agrupado en una docena de
diócesis con un exarca a la cabeza de cada una, y el Concilio de Constantinopla
del año 381 prohibió a los obispos de una diócesis o exarcado interferir en los
asuntos de "las iglesias más allá de sus fronteras". La organización
eclesiástica en todo Oriente estaba tan enteramente modelada sobre líneas
civiles, que a mediados del siglo V los cánones de Calcedonia suponen una
absoluta correspondencia de lo uno con lo otro. Todo lugar que por edicto
imperial pudiera ser elevado al rango de ciudad, ganaba ipso facto el derecho a
un obispo (canon 17). Toda división a efectos eclesiásticos de una provincia
que permaneciera indivisa a efectos civiles era nula y sin efecto -aunque
estuviera respaldada por un edicto imperial-, ya que la verdadera metrópoli era
la única con derecho a un metropolitano (canon 12). Las líneas civiles y
públicas debían seguirse en la disposición de los límites eclesiásticos.
Esta concepción se resumió
en la reclamación presentada en nombre de la sede de Constantinopla en los
concilios de 381 y 451. Los obispos de estos concilios, cediendo, quizá no sin
querer, a la presión de las autoridades locales, civiles y eclesiásticas,
otorgaron al obispo de Constantinopla el siguiente lugar después del obispo de
Roma, sobre la base de que Constantinopla era la Nueva Roma, y que "los
padres habían asignado la precedencia al trono de la Vieja Roma porque era la
Ciudad Imperial".
Nada estaba mejor
calculado que tal afirmación para hacer aflorar las divergencias latentes de
Oriente y Occidente. Tanto en la Iglesia como en el Estado, la brecha entre el
elemento latino y el helénico había comenzado a ensancharse perceptiblemente en
el transcurso del siglo IV. La drástica reorganización del gobierno imperial
por parte de Diocleciano dio el primer reconocimiento oficial a la naturaleza
bipartita del reino romano, y tras la muerte de Juliano en el 363 las dos
mitades del Imperio, aunque vivían bajo las mismas leyes, obedecían con raras y
breves excepciones a amos separados. Tendencias paralelas en el mundo
eclesiástico afloraban por la misma época. La latinización de las Iglesias
occidentales se había completado antes de Constantino: al no estar ya revestidas
por el medio de una lengua común, las ideas y los intereses de las comunidades
de habla latina y griega se separaron inconscientemente. Las ambiciones rivales
de Roma y Constantinopla expresaban esta antinomia en su forma más aguda.
El derecho del gobierno
civil a ser en su propia esfera el representante acreditado del poder divino en
la tierra, el deber de la sociedad cristiana de preservar a toda costa su
separación e independencia como la sal de la humanidad, la ciudad asentada
sobre una colina, eran principios fundamentales que podían apelar ambos a la
sanción de las Escrituras cristianas. Mantener la balanza equilibrada entre
ellos ha sido, a lo largo de los largos siglos desde que el cristianismo
comenzó a desempeñar un papel destacado en el escenario político, la digna
tarea de filósofos y estadistas. Que una de las escalas superara a la otra era
quizás inevitable en los primeros intentos, y fue al menos instructivo para las
generaciones futuras que el experimento de una lealtad excesiva a cada una de
las dos teorías hubiera sido probado a fondo en una u otra parte de la
cristiandad.
Para los eclesiásticos
bizantinos la visión del Estado cristiano y del emperador cristiano resultó tan
deslumbrante que les trasladaron algo del temor religioso con el que sus
antepasados habían venerado al genio de Roma y de Augusto. La memoria de
Constantino fue honrada como la de un "decimotercer apóstol". El
resentimiento de las iglesias monofisitas nativas de Siria y Egipto contra
aquellos de sus compatriotas que permanecían en comunión con Constantinopla se
concentró en el despectivo epíteto de melquita u hombre del rey.
Los latinos se sentían más
conmovidos por el sentimiento del nombre romano, y menos por su encarnación en
el emperador. Como romanos y ciudadanos romanos, sentían que la majestuosidad
de la Respublica romana se vinculaba al lugar
incluso más que a la persona. Si Roma dejaba de ser la morada de los
emperadores, a sus ojos no era Roma sino los emperadores quienes perdían con
ello. El acontecimiento que conmovió a los hombres de Occidente hasta lo más
profundo de su ser no fue la conversión de Constantino sino la caída de Roma.
Cuando Alarico condujo a sus godos al asalto de la Ciudad en el año 410,
parecía que era necesaria una nueva teoría de la vida y una revisión de los
primeros principios. La gran ocasión se cumplió con creces. San Agustín
escribió sus veintidós libros de Civitate Dei para responder a la objeción obvia de que Roma, inviolada bajo sus
dioses ancestrales, sólo pereció cuando se volvió a Cristo. Es cierto que la
Ciudad del Mundo había caído: pero había caído en la providencia divina, cuando
los tiempos estaban maduros para que un nuevo y más elevado orden de cosas
ocupara su lugar. Se había iniciado el reinado de la Ciudad de Dios.
Era un corolario natural
de los principios de los eclesiásticos occidentales que la Sociedad Divina no
podía estar obligada a imitar la organización de la sociedad terrenal que iba a
suplantar. El Papa Inocencio, en directa oposición a la práctica de Oriente,
escribió a Alejandro de Antioquía en el año 415 que la división civil de una
provincia no debía llevar consigo la división eclesiástica; el mundo podía
cambiar, pero no así la Iglesia. El papa León rechazó su asentimiento al
llamado 28º "canon" de Calcedonia, no sólo como una innovación, sino
porque su deducción de la primacía eclesiástica de Roma a partir de su posición
civil era bastante inconsistente con la doctrina acariciada por los papas sobre
el tema desde al menos los días de Dámaso .
Aquí tenemos, pues, una
bifurcación de ideas orientales y occidentales, que conduce a una cuestión
clara, en la que ambas partes apelaban a la verdad de los hechos. ¿Cuál de
ellos representaba la genuina tradición cristiana? Ciertamente, el caso de la
organización provincial favorecía el punto de vista oriental, ya que fue
asumido corporalmente por el Estado. Pero entonces era relativamente moderno;
una antigüedad mucho mayor se vinculaba a la posición privilegiada de las sedes
mayores, y era sobre el origen y la historia de sus privilegios sobre lo que
realmente giraba la respuesta.
Por supuesto, nunca había
habido una época en la que algunas iglesias no hubieran destacado por encima
del resto, y los obispos de esas iglesias por encima de otros obispos. El
Concilio de Nicea, junto a los cánones que prescribían la organización normal
por provincias y metropolitanos, reconoció al mismo tiempo ciertas
prerrogativas excepcionales como garantizadas por la "antigua
costumbre". Especialmente en Egipto, Alejandría eclipsó a sus ciudades
vecinas en un grado que no tiene parangón en ningún otro lugar de Oriente; y
aunque no hubiera sido fácil sancionar la autoridad del obispo alejandrino
sobre todo "Egipto Libia y Pentápolis", si hubiera sido única en su extensión,
los padres nicenos pudieron ampararse en el argumento de que "lo mismo es
costumbre en Roma". Una glosa en una versión latina temprana de los
cánones interpreta que el paralelo romano consiste en el "cuidado de las
iglesias suburbanas", es decir, las iglesias de las diez provincias del
vicariato de Roma: el centro y el sur de Italia con las islas de Sicilia y
Cerdeña. Sobre estos distritos más amplios, los papas romanos y alejandrinos,
respectivamente, ejercían una jurisdicción directa, con exclusión en ambos
casos de los poderes ordinarios de los metropolitanos. La prescripción
adicional del canon niceno de que "en el caso de Antioquía y en las demás
provincias" las iglesias debían conservar sus privilegios, fue entendida
por el papa Inocencio como una jurisdicción directa similar de Alejandro de
Antioquía sobre Chipre; y una versión de los cánones "transcrita en Roma a
partir de las copias" del mismo papa define la esfera de Antioquía como
"toda la Coele-Siria"".
¿Qué era entonces lo que
había dado a estas tres iglesias de Roma, Alejandría y Antioquía la posición
especial a la antigüedad de la que da testimonio el concilio de Nicea? Los
teólogos romanos, desde Dámaso en adelante, habrían respondido sin vacilar que
el motivo era la deferencia hacia el Príncipe de los Apóstoles, que había
fundado él mismo las iglesias de Roma y Antioquía, y la de Alejandría a través
de su discípulo Marcos. Pero esta respuesta se presta a dos réplicas fatales:
no explica por qué Alejandría, la sede del discípulo, debería estar por encima
de Antioquía, una sede del maestro, y no explica por qué nuestras primeras
autoridades, tanto romanas como no romanas, emparejan tan persistentemente el
nombre de San Pablo con el de San Pedro como patrón conjunto de la Iglesia
romana. Cipriano es el primer escritor que habla únicamente de la "cátedra
de Pedro".
Por tanto, nos vemos
abocados a la prominencia secular de las tres ciudades como la explicación
obvia de su dignidad eclesiástica. Sin embargo, si la apelación a la historia
de los dos concilios que elevaron a Constantinopla al segundo lugar no carecía
de una gran medida de justificación, su escueta expresión de la teoría
bizantina no cubre realmente, mejor que la visión romana contemporánea, la
totalidad de los hechos. Si el rango y la influencia en la esfera eclesiástica
dependían, más que de cualquier otra cosa, del rango y la influencia en la
esfera civil, no dependían totalmente de ella. La personalidad y la memoria de
los grandes eclesiásticos servían para algo. Cartago era sin duda la capital
civil de la diócesis de África, y Milán de la diócesis de Italia: pero sería
precipitado afirmar que la herencia que San Cipriano dejó a Cartago y San
Ambrosio a Milán no tenía ningún valor o era efímera. Y si esto era cierto en
el caso de los grandes obispos de los siglos III y IV, lo era aún más en el
caso de los apóstoles a los que toda la Iglesia se unió para venerar. Las
leyendas de fundación apostólica eran a menudo bastante infundadas, pero su
misma frecuencia atestiguaba el valor otorgado a la cosa reivindicada. En el
transcurso de la larga lucha con el gnosticismo, la enseñanza de los apóstoles
fue la norma invariable de la apelación cristiana: y la evidencia de esa
enseñanza se encontró no sólo en el Credo y las Escrituras escritas, sino en la
tradición no escrita de las iglesias y las sucesiones episcopales fundadas por
los apóstoles.
A partir del siglo II, una
catena de testimonios hace y reconoce la pretensión de la Iglesia romana de
ser, por su conexión con San Pedro y San Pablo, en un sentido especial la
depositaria y guardiana de una tradición apostólica, tipo y modelo para otras
iglesias.
El pontificado de Dámaso
(366-384) ha sido mencionado más de una vez en las páginas precedentes como el
periodo de la primera autoexpresión definitiva del papado. La historia continua
de la literatura cristiana latina no comienza hasta después de la mitad del
siglo IV; los escritos dogmáticos y exegéticos de Hilario en la Galia (c. 355)
y de Marius Victorinus en Roma (c. 360) son los
primeros factores de una serie ininterrumpida a partir de entonces. A los
inicios de este nuevo desarrollo literario siguió rápidamente el movimiento,
del que ya hemos notado síntomas en otras direcciones, para interpretar las
condiciones existentes y construir a partir de ellas un esquema coherente y
científico. Estas condiciones habían crecido gradualmente, de forma natural, y
casi al azar: ahora parecía que era el momento de intentar ponerlas sobre una
base teológica firme, y en el proceso mucho de lo que había sido fluido,
inmaduro, tentativo, se cristalizó en un sistema duro y rápido. Le correspondió
al hábil y magistral Dámaso, en los últimos años de una larga vida y un
pontificado agitado, intentar lo que sus predecesores no habían intentado
todavía, y formular en términos breves e incisivos la doctrina de Roma sobre el
Credo y la Biblia y el Papa. Un concilio de 378 o 379, después de recitar el
símbolo niceno, estableció las sobrias líneas de la teología católica frente a
las diversas formas de especulación unilateral, eunomiana y macedónica, fotiniana y apolínea, a las que habían dado lugar las confusiones
del medio siglo transcurrido desde Nicea; y Oriente no pudo hacer otra cosa que
aceptar el Tomo de Dámaso, como setenta años después aceptó el Tomo de León.
Otro concilio, en el año 382, publicó el primer canon oficial de las Escrituras
en Occidente -se puede rastrear en él la influencia de Jerónimo, a la sazón
secretario papal- y la primera definición oficial de las pretensiones papales.
La primacía romana se basa, con obvia referencia al voto del concilio de 381 a
favor de Constantinopla, en "ninguna decisión sinodal" sino
directamente en la promesa de Cristo a Pedro registrada en el Evangelio. El
respeto a la tradición romana impone a continuación una mención a "la
comunión del beatísimo Pablo"; pero el motivo dominante reaparece en el
párrafo final, y las tres sedes cuya prerrogativa fue reconocida en Nicea se
transforman en una jerarquía petrina con su prima
sedes en Roma, su secunda sedes en Alejandría y su tertia sedes en Antioquía.
La teoría de San Agustín
sobre la Civitas Dei era, en germen, la del papado
medieval, sin el nombre de Roma. En la propia Roma era fácil suplir la
inserción, y concebir un dominio todavía ejercido desde la antigua sede de
gobierno, tan mundial y casi tan autoritario como el del Imperio. La herencia
de las tradiciones imperiales de Roma, dejada a la mendicidad por la retirada
del monarca secular, cayó por así decirlo en el regazo del obispo cristiano. En
este sentido, es una coincidencia significativa que la primera descripción que
la historia nos ha conservado del hábito de vida exterior de un pontífice
romano pertenezca a la misma época, probablemente al mismo papa, que la
formulación de la reivindicación del señorío espiritual. Ammianus era un pagano, pero no un fanático. Profesa, y no debemos dudar de que sentía,
un genuino respeto por los sencillos obispos provinciales, cuya vida sencilla y
modesta apariencia "los encomendaba a la Deidad y a sus verdaderos
adoradores". Pero el ambiente de la capital, la ostentatio rerum Urbanarum, era
fatal para la falta de mundanidad en la religión. Después de relatar que en el
año 366 se contaron ciento treinta y siete cadáveres al final del día en la
basílica de Liberia, con motivo de la lucha entre las facciones enfrentadas de
Dámaso y Ursinus, el historiador añade sombríamente
que el premio era uno que los candidatos podrían considerar naturalmente que
valía la pena cualquier esfuerzo para obtenerlo, viendo que un amplio ingreso,
derramado sobre el obispo romano por la piedad de las damas romanas, le
permitía vestirse como un caballero, montar en su propio carruaje y dar cenas
no menos bien equipadas que las del César.
Unos cuarenta o cincuenta
años después de Dámaso, el autor romano de la forma original de la llamada
colección de cánones de Isidoro, incorporando en su prefacio la sustancia de la
definición damanhuriana sobre el tema de las tres
sedes petrinas, añade a Roma, Alejandría y Antioquía
la mención también del honor tributado, por causa de Santiago el hermano del
Señor y de Juan el apóstol y evangelista, a los obispos de Jerusalén y Éfeso.
La mera veneración de los pilares de la Iglesia apostólica no es suficiente
para explicar esta modificación de la tríada original; las razones deben buscarse
en las circunstancias de la época. Si se dice que Éfeso "tiene un lugar
más honorable en el sínodo que otras metrópolis", puede ser simplemente
que Éfeso, la iglesia más distinguida de aquellas sobre las que Constantinopla,
desde la época de San Juan Crisóstomo, afirmaba su jurisdicción, era un
conveniente caballo de batalla para el movimiento de resistencia a las
pretensiones constantinopolitanas; pero también es posible que la frase se
escribiera después del Concilio ecuménico de Éfeso en el año 431, en el que
Memnón de Éfeso se sentó después de los obispos de Alejandría y Jerusalén. Si
el obispo de Jerusalén es "considerado honorable por todos por la
reverencia debida a un lugar tan sagrado", y sin embargo "el primer
trono", sedes prima, "nunca fue, según la antigua definición de los
padres, atribuido a Jerusalén, para que no se pensara que el trono de nuestro
Señor Jesucristo estaba en la tierra y no en el cielo", no podemos dejar
de sospechar que en el fondo de la mente del escritor planea una conciencia
incómoda de que las tradiciones apostólicas de Roma, que tan fácilmente se
pusieron en juego contra Constantinopla, podrían encontrar un rival incómodo en
Jerusalén. No es que en Jerusalén, aparte de un cierto énfasis en la posición
de Santiago, el hermano del Señor, hubiera nunca una competencia consciente con
Roma: pero es cierto que, hacia la época en que se publicó esta colección
canónica, la sede de Jerusalén estaba llevando a una conclusión triunfal una
campaña de engrandecimiento, llevada a cabo durante más de un siglo.
Las pretensiones de
Jerusalén eran comparativamente modestas al principio, y a Dámaso, por ejemplo,
no se le ocurrió que debían ser tomadas en consideración seriamente. Dos
dificultades iniciales obstaculizaron su trayectoria inicial. Aunque Jerusalén
era la iglesia madre de la cristiandad, y el hogar y centro de la primera
predicación apostólica, Aelia Capitolina, la ciudad
gentil fundada por Adriano, no tenía una continuidad real con la ciudad judía
sobre cuyas ruinas se levantó. La iglesia de Jerusalén había sido una iglesia
de cristianos judíos, la iglesia de Aelia era una
iglesia de cristianos gentiles, y durante un par de generaciones demasiado
oscura para tener historia. Una lista probablemente espuria de obispos es todo
el registro que sobrevive de ella antes del siglo III. Luego vino el gusto por
las peregrinaciones -en el año 333 un peregrino hizo el viaje desde Burdeos- y
el creciente culto a los Santos Lugares: Jerusalén era el escenario del más
sagrado de los recuerdos cristianos, y localmente en todo caso Aelia era Jerusalén. A partir de la época de Constantino la
identificación fue completa. La segunda dificultad era de un tipo menos
arcaico, y tardó más en sortearse. Aelia-Jerusalén ni
siquiera dominaba su propio distrito, sino que estaba bastante eclipsada por su
vecina cercana de Cesárea. Políticamente, Cesárea era la capital de la
provincia; eclesiásticamente, era el hogar de la enseñanza y la biblioteca de
Orígenes, y la tradición origeniana fue mantenida
viva por Pánfilo el confesor y por Eusebio, obispo de la iglesia en la época
del concilio de Nicea. Era poco probable que el concilio hiciera algo
despectivo para el amigo de Constantino, el eclesiástico más erudito de la
época: y de hecho toda la satisfacción que el obispo de Jerusalén obtuvo en
Nicea fue el aparente derecho a figurar como el primero de los sufragáneos de
la provincia, como Autun en la provincia de Lyon, o Londres en la provincia de
Canterbury. El patriotismo local sintió que el soplo así lanzado era bastante
insatisfactorio, y durante cien años la sórdida lucha "por el primer
lugar" continuó entre el obispo de Jerusalén y el de Cesárea. En la
confusión de la lucha doctrinal era bastante fácil para un obispo ortodoxo
rechazar la lealtad a un metropolitano arriano: y estando Cesárea en estrechas
relaciones con Antioquía, era natural que los obispos de Jerusalén se
dirigieran a sus vecinos de Alejandría, y, podemos suponer, que Alejandría no
estaba dispuesta a favorecer la invasión del territorio de su rival antioqueno.
Los eclesiásticos occidentales, con su profunda creencia en la finalidad de
toda decisión de Nicea, miraban con frialdad el movimiento, y es uno de los
recuentos en el catálogo de agravios de Jerónimo contra Juan de Jerusalén. Pero
en el primer Concilio de Éfeso, con Cirilo de Alejandría en la presidencia y
Juan de Antioquía ausente, Juvenal de Jerusalén se aseguró el segundo puesto,
aunque todavía no consiguió abrogar los derechos metropolitanos de Cesárea. En
el Latrocinio de Éfeso, en el año 449, de nuevo bajo la presidencia
alejandrina, consiguió sentarse incluso por encima de Domnus de Antioquía. El asunto del Concilio de Calcedonia fue revertir los
procedimientos del Latrocinio, y podría haberse anticipado que con el eclipse de
la influencia alejandrina la fortuna de Jerusalén también se resentiría. Pero
una oportuna tergiversación sobre la cuestión doctrinal salvó algo para Juvenal
y su sede: el concilio decretó una partición de los derechos patriarcales sobre
el "Oriente" entre las iglesias de Antioquía y Jerusalén.
Muy similares fueron los
procedimientos que establecieron el carácter "autocéfalo" de la
iglesia insular de Chipre. También los chipriotas empezaron por renunciar a la
comunión de los obispos arrianos de Antioquía: también ellos abrazaron la causa
de Cirilo contra Juan en el Concilio de Éfeso, y fueron recompensados en
consecuencia: y al igual que el descubrimiento de la Cruz por parte de la
emperatriz Helena sirvió a las pretensiones de la iglesia de Jerusalén, el
hallazgo del féretro que contenía el cuerpo de Bernabé el chipriota, con el
autógrafo del Evangelio de San Mateo, se sostuvo para demostrar finalmente el
derecho de los chipriotas al aislamiento eclesiástico.
Con estas pruebas ante
nosotros, es difícil negar que la historia de las generaciones que
experimentaron por primera vez el "don fatal" de Constantino
proporcionó un terreno demasiado bueno para la queja de San Gregorio sobre las
contenciones y luchas por el dominio entre los obispos cristianos. Pero aunque
estas disputas perturbaron el trabajo de los concilios, los concilios no los
crearon y Gregorio no era justo si atribuía a los concilios la responsabilidad
de las mismas: más bien, en esta dirección se encontraba el remedio y el
contrapeso, ya que los concilios representaban el lado parlamentario y
democrático del gobierno de la Iglesia, es decir, al menos en la idea, la
discusión libre y abierta frente a los decretos sin trabas de la autoridad, y
la igualdad de las iglesias frente a la preponderancia del metropolitano o del
patriarca o del papa. En efecto, no podría encontrarse una expresión más
grandilocuente de estos principios que las palabras con las que el Concilio de
Éfeso concluye su examen de la reclamación chipriota. "Que ninguno de los
reverendísimos obispos se anexione una provincia que no haya estado desde el
principio bajo la jurisdicción de él mismo y de sus predecesores; y así no se
sobrepasarán los cánones de los padres, ni se deslizará el orgullo del poder
mundano bajo la apariencia del sacerdocio, ni perderemos poco a poco, sin
saberlo, esa libertad que nuestro Señor Jesucristo, el Libertador de todos los
hombres, compró para nosotros con su sangre."
Y los concilios fueron
realmente, al menos en dos departamentos principales de su actividad, el órgano
a través del cual la mente de las comunidades cristianas federadas llegó a
alguna autoexpresión definida y duradera, a saber, en el Credo y en el Derecho
Canónico. En ambas direcciones, es cierto, Oriente y Occidente avanzaron juntos
sólo una cierta parte del camino: en ambas también, mientras que el impulso fue
dado por los concilios, la influencia de las grandes iglesias añadió algo para
completar la obra: en el caso del Credo, lo que se convirtió en un uso
universal en la liturgia fue al principio sólo un uso de Antioquía y
Constantinopla; en el caso del Derecho Canónico, las decisiones colectivas de
los concilios fueron complementadas por los juicios individuales de los papas o
de los doctores antes de que el corpus del Derecho occidental u oriental
estuviera completo. Sin embargo, sigue siendo un hecho que fue a partir del
movimiento conciliar que el Derecho de la Iglesia, como tal, llegó a existir en
absoluto; que los cánones de ciertos concilios de los siglos IV y V son la
única parte de este Derecho común a Oriente y Occidente; y que, de nuevo, la
única formulación común de la doctrina cristiana fue también el trabajo
conjunto de los concilios, que por esa misma razón gozan del nombre de
ecuménicos, Nicea, Constantinopla y Calcedonia.
1. Los orígenes del Credo
o Symbolum cristiano se pierden en la oscuridad que
se cierne sobre la época subapostólica. Lo conocemos
primero en una forma completa tal como se utilizaba en la iglesia romana hacia
la mitad del siglo II. Desde Roma se extendió por Occidente, tomando la forma,
en última instancia, de nuestro Credo de los Apóstoles; y una visión de su
historia haría de este Credo romano la fuente de todos los credos orientales
también.
Pero una declaración
resumida de la creencia cristiana para el uso de los catecúmenos debe haber
sido deseada desde tiempos muy tempranos, y es posible que lo que San Pablo
"entregó al principio" a sus conversos corintios (1 Cor. xv. 3) no fuera otra cosa
que una forma primitiva del Credo. En cualquier caso, sea cual sea la fuente de
la que se derivó, el núcleo común se amplió o modificó para satisfacer las
necesidades de las diferentes iglesias y las diferentes generaciones, de modo
que existía una semejanza de familia entre todos los credos primitivos, pero una
identidad entre ninguno de ellos.
En el Concilio de Nicea el
Credo recibió por primera vez una forma oficial y autorizada, y al mismo tiempo
se le dio un uso novedoso. El Credo bautismal de la iglesia de Cesárea de
Palestina, en sí mismo un documento mucho más técnicamente teológico que cualquier
Credo correspondiente en Occidente, fue propuesto por Eusebio: a partir de este
Credo, el Concilio construyó su propia confesión de fe, ya no para el uso
bautismal y general, sino como la "forma de palabras sanas" por cuya
aceptación los obispos de las iglesias de todo el mundo debían excluir la
concepción arriana del cristianismo. El ejemplo del Credo de Nicea en el lado
ortodoxo fue seguido en la siguiente generación por numerosos formularios
conciliares que expresaban un matiz u otro de la creencia opuesta. Cuando
finalmente triunfó la causa nicena, el Credo de Nicea fue recibido en todo el
mundo como la expresión de la fe católica; y el Concilio de Éfeso condenó como
despectiva para ella la composición de cualquier fórmula nueva, por muy ortodoxa
que fuera.
El Concilio de Éfeso
representaba la posición alejandrina: en Constantinopla, sin embargo, ya se
utilizaba un nuevo Credo, que se parecía lo suficiente al Credo Niceno como
para pasar por una forma ampliada del mismo, y que estaba destinado a anexar al
final tanto su nombre como su fama. Este Credo de Constantinopla se había
desarrollado a partir de algún Credo más antiguo, probablemente el de
Jerusalén, con la ayuda de las frases de prueba del Nicaenum y de otras frases dirigidas a las herejías opuestas del semisabelino Marcelo y del semiarriano Macedonio. Se puede suponer
que este Credo había sido presentado ante los padres del concilio del 381: pues
en el Concilio de Calcedonia, donde por supuesto dominaban las influencias
constantinopolitanas, fue recitado como el Credo de los 150 padres de
Constantinopla, prácticamente en igualdad de condiciones con el Credo de los
318 padres de Nicea. En otros cincuenta años los dos credos empezaban a
confundirse sin remedio, al menos en el ámbito de Constantinopla, y el Constantinopolitanum se introdujo en la liturgia como el
verdadero Credo de Nicea. En el transcurso del siglo VI se convirtió no sólo en
el Credo litúrgico sino también en el bautismal en todo Oriente. En Occidente
nunca sustituyó a los Credos bautismales más antiguos -salvo, al parecer,
durante un tiempo bajo la influencia bizantina en Roma-, pero como Credo
litúrgico fue adoptado en España con motivo de la conversión del rey Recaredo y
sus visigodos arrianos en el año 589, y se extendió desde allí con el paso del
tiempo por la Galia y Alemania hasta Roma.
2. El Derecho Canónico,
aún más claramente que el Credo, supeditó su desarrollo a la labor de los
concilios.
La concepción de un
Derecho de la Iglesia, ius ecclesiasticum, ius canonicum, no maduró hasta el siglo IV, y entonces en
gran medida como resultado de la nueva posición de la Iglesia en relación con
el Estado, y en imitación consciente o inconsciente del Derecho Civil. Hasta el
final de la época de las persecuciones, la disciplina de la Iglesia se
administró bajo jurisdicción consensuada, sin más código escrito que las
Escrituras, en subordinación general a lo no escrito o regula, la "regla
de la verdad", "la tradición eclesiástica". Libros primitivos
como la Didascalia Apostolorum y el
Ordenamiento Apostólico de la Iglesia nos dan una imagen ingenua de la
actuación sin trabas del obispo como juez con sus presbíteros como asesores.
Pero con el paso del tiempo las cuestiones a tratar se hicieron cada vez más
complejas; ya no era posible mantener el mundo a distancia, y las relaciones de
los cristianos con la sociedad pagana que los rodeaba requerían un ajuste cada
vez más delicado; la simplicidad de la disciplina rigorista, por la que en el
siglo II todos los pecados de idolatría, asesinato, fraude e impudicia eran
castigados con la exclusión de por vida de la comunión, cedió en un momento
tras otro a las exigencias de la caridad cristiana y a la necesidad de
distinguir entre caso y caso. El problema se hizo acuciante cuando la persecución
de Decio rompió repentinamente la larga paz, y multitudes de cristianos
profesantes fueron tentados o llevados a una apostasía momentánea. La minoría novacianista se separó en lugar de ofrecer a estos
idólatras involuntarios la esperanza de cualquier readmisión a los sacramentos:
la Iglesia se vio obligada a afrontar la situación, y era obviamente indeseable
que los obispos individuales se pronunciaran sobre circunstancias similares de
forma totalmente diferente. Fue aquí donde San Cipriano dio con su línea de
éxito: sus primeros concilios fueron convocados para tratar la desorganización
que la persecución dejó tras de sí, y los obispos, al menos de África, fueron
inducidos a acordar una política común elaborada en una escala de tratamiento
uniforme.
Sin embargo, no hay nada
que demuestre que en los concilios de Cipriano se comprometieran cánones por
escrito, para que sirvieran de norma permanente de disciplina eclesiástica. Ese
paso crucial sólo se dio cincuenta años más tarde, cuando la persecución iniciada
por Diocleciano se relajó y los obispos de varias localidades pudieron reunirse
para tomar un consejo común para reparar los daños morales y materiales.
Durante la década 305-315 los obispos de España se reunieron en Elvira, los de
Asia Menor en Ancyra y en Neocesárea, los de
Occidente en general en Arles; y los códigos de estos cuatro concilios son el
material más antiguo que se conserva en el Derecho Canónico posterior.
Sin embargo, las
decisiones de tales concilios no tenían vigencia, en primera instancia, fuera
de sus propias localidades, e incluso el Concilio de Arlés fue un concilium plenarium sólo de Occidente; pero el sentimiento ya estaba ganando fuerza, y estaba muy
de acuerdo con la política eclesiástica de Constantino, de que la uniformidad
era deseable incluso en muchos asuntos en los que no era esencial, y un
concilio ecuménico ofrecía oportunidades únicas de llegar a un entendimiento
común. Así, encontramos que el Concilio de Nicea emitió, junto a su definición
doctrinal, una serie de reglamentos disciplinarios, entre los que se
incorporan, a menudo de forma muy modificada, algunos cánones del Concilio
oriental de Ancyra y algunos cánones del Concilio
occidental de Arles.
Estos cánones nicenos son
el código más antiguo que puede llamarse Derecho Canónico de toda la Iglesia, y
al menos en Occidente gozaron de algo parecido a la misma finalidad en el
ámbito de la disciplina que el Credo Niceno en el ámbito de la doctrina.
"Otros cánones que los nicenos no recibe la Iglesia romana, sólo los cánones
nicenos está obligada a reconocer y seguir la Iglesia católica", escribe
Inocencio de Roma en la causa de San Crisóstomo. León no excluye con tanto
rigor la posibilidad de adiciones al código de la Iglesia: pero los padres
nicenos siguen ejerciendo una autoridad sin obstáculos de tiempo o lugar.
El principio era sencillo
en sí mismo, pero llegó a elaborarse con un ingenuo desprecio de los hechos.
Por un lado, el genuino código niceno no fue aceptado en su totalidad, y donde
la tradición occidental y las reglas nicenas eran inconsistentes, no siempre
fue la tradición la que se hundió: el canon contra el arrodillamiento en Pascua
está, en todas las versiones tempranas que podemos conectar con Roma,
totalmente ausente; el canon contra la validez del bautismo paulianista fue malinterpretado para significar que los paulianistas no empleaban la fórmula bautismal. Por otro lado, muchos códigos tempranos que
no tenían ningún tipo de conexión real con los concilios nicenos se cobijaron
bajo su nombre y compartieron su autoridad. Los cánones de Ancyra,
Neocesárea y Gangra, posiblemente también los de
Antioquía, fueron todos incluidos como nicenos en la temprana colección
galicana. Los cánones de Sárdica, probablemente por la aparición en ellos del
nombre de Osio de Córdoba, están en la mayoría de las colecciones más antiguas
unidos sin ruptura a los cánones de Nicea: y una controversia bastante enconada
se llevó a cabo entre Roma y Cartago en los años 418 y 419, porque el Papa
Zósimo citó los cánones de Sárdica como nicenos, y los africanos no encontraron
estos cánones en sus propias copias ni pudieron saber nada de ellos en Oriente.
La forma original de la colección conocida como la de Isidoro fue traducida
aparentemente del griego bajo los auspicios romanos aproximadamente en esta
época: los cánones de Nicea son los quae sancta Romana recipit ecclesia,
siguen los códigos de los seis concilios griegos Ancyra,
Neocesárea, Gangra, Antioquía, Laodicea y Constantinopla, y luego los cánones sardos. Un redactor galicano de esta
versión, más tarde en el siglo V, combina el material más nuevo con la
tradición más antigua en la forma de un canon propuesto por Hosius,
dando la sanción del concilio niceno o sardo a los tres códigos de Ancyra, Neocesárea y Gangra.
No debemos suponer que
todo este malabarismo con el nombre de Niceno fuera en sentido estricto
fraudulento: no debemos dudar de la buena fe de San Ambrosio cuando citó un
canon contra el clero digámico como niceno, aunque en
realidad es neocesariano, o de San Agustín cuando
concluye que los seguidores de Pablo de Samosata no observaron la "regla
del bautismo", porque los cánones nicenos ordenaban que se bautizaran, o
para el caso de los papas Zósimo y Bonifacio porque aprovecharon las
prescripciones sardas sobre las apelaciones a Roma, que sus manuscritos
trataban como nicenas. El hecho era que los veinte cánones de Nicea no eran
suficientes para formar un sistema de leyes: el vino nuevo debía reventar las
botellas viejas, y por las buenas o por las malas el código de reglas
autorizadas debía ser ampliado, si quería ser una guía útil para el ejercicio
uniforme de la disciplina eclesiástica. En el siglo IV los concilios habían
puesto por escrito sus cánones. En el siglo V llegó el impulso de recoger y
codificar el material existente en un corpus de Derecho Canónico.
Los primeros pasos se
dieron, como era de esperar, en Oriente. En algún momento del año 400, y en el
ámbito de Constantinopla-Antioquia, los cánones de media docena de concilios,
celebrados en esa parte del mundo durante el siglo anterior, se reunieron en
una sola colección y se numeraron de forma continua. La editio princeps, por así decirlo, de este código griego
contenía los cánones de Nicea (20), Ancyra (25), Neocesárea
(14), Gangra (20), Antioquía (25) y Laodicea (59): fue traducido al latín por el colector
Isidoriano, y fue utilizado por los funcionarios de la iglesia de
Constantinopla en el Concilio de Calcedonia, ya que en la cuarta sesión los
cánones 4 y 5 de Antioquía fueron leídos como canon 83 y canon 84, y en la
undécima sesión los cánones 16 y 17 de Antioquía como canon 95 y canon 96. Los
cánones de Constantinopla fueron el primer apéndice del código: se traducen en
la colección isidoriana y se citan en las actas de Calcedonia, pero en ninguno
de los casos bajo la numeración continua. Cuando Dionisio Exiguo, a principios
del siglo VI, confeccionó un libro cuasi oficial de Derecho Canónico para la
iglesia romana, encontró los cánones de Constantinopla numerados con el resto,
elevando el total a 165 capítulos: sus otras dos autoridades griegas, los
cánones de los Apóstoles y los cánones de Calcedonia, estaban numerados de
forma independiente. La versión siríaca más antigua añade al núcleo original
sólo los de Constantinopla y Calcedonia, con un doble sistema de numeración, el
uno separado para cada concilio, el otro continuo en toda la serie. Y en el
compendio de Derecho Canónico, publicado hacia la mitad del siglo VI por Juan
Escolástico de Antioquía (después intruso como patriarca de Constantinopla),
los "grandes sínodos de los padres después de los apóstoles" son
diez, es decir, sin contar los cánones apostólicos, los concilios propiamente
dichos se elevan a diez por la inclusión de Sárdica, Constantinopla, Éfeso y
Calcedonia, y "además de éstos, muchas reglas canónicas fueron
establecidas por Basilio el Grande".
Dos rasgos de la obra de
Juan el Letrado ilustran la transición del Derecho Canónico anterior al
posterior. En primer lugar, la lista de autoridades ya no se limita
estrictamente a los concilios, a cuyos decretos sólo se les atribuía validez
canónica en los siglos IV y V: se introduce un nuevo elemento con los cánones
de San Basilio, y para cuando llegamos a finales del siglo VII, cuando las
partes constitutivas del Derecho Canónico Oriental fueron finalmente resueltas
en el concilio quinisextino de Trullo, a la
enumeración de los concilios griegos le sigue la de los doctores individuales
de la Iglesia griega, y se atribuye igual autoridad a las reglas o cánones de
ambos. En segundo lugar, Juan representa un nuevo movimiento para la ordenación
del material del Derecho de la Iglesia, no sobre el antiguo método histórico y
cronológico, por el que se mantenían juntos todos los cánones de cada concilio,
sino sobre un sistema de encabezamientos de materias, de modo que en cada
capítulo se establecieran en yuxtaposición todas las normas apropiadas, por muy
diferentes que fueran en fecha o inconsistentes en su carácter. Tres
contemporáneos de Juan estaban haciendo para el Derecho eclesiástico latino lo
mismo que él había hecho para el griego: el diácono Ferrandus de Cartago en su Breviatio Canonum, Cresconio, también
africano, en su Concordia Canonum, y Martín, obispo
de Braga en el noroeste de España, en su Capitula. Pero aún no había llegado el
día de los grandes sistematizadores medievales: estos esfuerzos tentativos en pos de un sistema ordenado parecen haber tenido, como
mucho, un éxito local, y la actividad de los canonistas seguía estando
dirigida, en su mayor parte, a la ampliación de sus códigos, más que a la
coordinación de los diversos elementos que coexisten en ellos.
El Derecho eclesiástico
griego primitivo era lo suficientemente sencillo y homogéneo, pues no consistía
más que en concilios griegos: incluso los primeros comienzos del corpus del
Derecho eclesiástico latino eran más complejos, pues no entraba en su
composición un elemento sino tres. Hemos visto que su núcleo consistía en la
aceptación universal de los cánones de Nicea, y en el injerto de los cánones de
otros concilios tempranos en el tronco niceno. Así, mientras que el derecho
canónico griego no admitía ningún elemento puramente latino (y de ese modo no
tenía ningún tipo de pretensión de universalidad), el derecho canónico latino
no sólo admitía sino que se centraba en el material griego. Por supuesto, tan
pronto como la idea de un corpus de derecho eclesiástico tomó forma en
Occidente, un elemento latino estaba obligado a añadirse al griego; y este
elemento latino adoptó dos formas. El complemento natural de los concilios
griegos eran los concilios latinos: y cada colector local añadía a su código
griego los concilios de su propia parte del mundo, gálica, española, africana,
según el caso. Pero más o menos al mismo tiempo que el comienzo de la serie
continua de concilios cuyos cánones fueron recogidos en nuestros códigos
latinos existentes, comienza una serie paralela de decretales papales: los
concilios africanos comienzan con el Concilio de Cartago en el 390 y el
Concilio de Hipona en el 393, los decretales con la carta del Papa Siricio a Himerio de Tarragona en
el 385. Dichas cartas decretales se expidieron a las iglesias de la mayor parte
del occidente europeo, incluida Iliria, pero no al norte de Italia, que miraba
a Milán, ni a África, que dependía de Cartago. Como su destino inmediato era
local, ninguna de ellas se encuentra en los primeros códigos occidentales de
forma tan universal como los concilios griegos; por otro lado, su circulación
fue mayor que la de cualquier concilio local occidental, y algunas u otras se encuentran
en casi todas las colecciones. Incluso parece que un grupo de unos ocho
decretos de Siricio e Inocencio, Zósimo y Celestino,
había sido reunido y publicado como una especie de manual autorizado antes del
papado de León (441-461). Fuera de Roma, había pues tres elementos normalmente
presentes en un código occidental, el griego, el local y el papal. En una
colección romana, los decretos eran a su vez el elemento local: así, la
meditación de Dionisio Exiguo consta de dos partes, la primera contiene los
concilios griegos (y por excepción el concilio cartaginés de 419), la segunda
contiene las cartas papales desde Siricio hasta
Gelasio y Anastasio II. Pero incluso el código de Dionisio, aunque superior a
todos los demás en exactitud y conveniencia, fue hecho sólo para el uso romano,
y durante más de dos siglos sólo tuvo un boga limitada en otros lugares. Cada
distrito de Occidente tenía su derecho eclesiástico separado tanto como su
liturgia separada o su organización política separada; y no fue hasta la unión
de la Galia y de Italia bajo una sola cabeza en la persona de Carlos el Grande,
que la recopilación de Dionisio, tal y como se la envió el papa Adriano a
Carlos en el año 774, recibió una posición oficial en todos los dominios de
Francia.
LA
EXPANSIÓN DE LOS TEUTONES
|
 |
 |
 |
 |
 |