 |
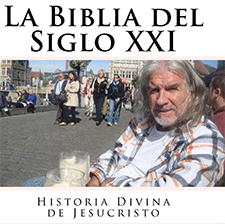 |
 |
 |
 |
CAPÍTULO
XXI.
PENSAMIENTOS
E IDEAS DE LA ÉPOCA
Los siglos
IV y V d.C. no se caracterizaron por el surgimiento de una nueva escuela de
metafísica y fueron ilustrados por un solo filósofo preeminente. En teología la
época puede jactarse de grandes nombres, los más grandes desde los Apóstoles de
Cristo, pero en filosofía es singularmente estéril. Plotino (205-270 d.C.), el
principal exponente y fundador práctico de esa reconstrucción de la filosofía
griega conocida como neoplatonismo, tuvo en efecto muchos discípulos; pero
Proclo el Licio (412-485 d.C.) es el único de ellos del que se puede decir que
ha avanzado en algún grado notable el estudio del pensamiento puro. La mente de
la época se inclinaba hacia la religión, o al menos hacia el idealismo
religioso, más que hacia la metafísica. Tampoco es motivo de sorpresa cuando
recordamos el renacimiento espiritual de los siglos anteriores, un movimiento
que comenzó bajo los Flavios y que de ninguna manera había agotado su fuerza
cuando Constantino subió al trono.
Desde los
primeros tiempos del Imperio, y más especialmente bajo los Severi, los hombres
acudían con disgusto y desilusión a la religión como refugio de los males del
mundo en que vivían, como esfera en la que podían realizar sueños de cosas
mejores que las engendradas por su actual descontento. Este hecho explica el
avivamiento de los cultos más antiguos y la pronta adopción de otros nuevos,
que surgieron en un panteón promiscuo y en una mezcla desconcertante de ritos y
prácticas religiosas. Luego vino la filosofía y buscó poner orden en el caos.
Intentó, y con cierto éxito, eliminar la superstición y elevar al creyente en
muchos dioses a una comunión viva con la Única divinidad de la que no eran más
que diferentes manifestaciones. No hay duda de que Proclo, que unificó hasta
cierto punto el sistema heterogéneo de Plotino, se dedicó a los asuntos propios
de la filosofía, a saber, la contemplación de la verdad metafísica; Tampoco
cabe duda de que, en la práctica, la filosofía de la época se dirigía a la misma
necesidad humana que su religión. Y esa necesidad era un mejor conocimiento de
Dios. Es muy significativo que la reunión final de las viejas religiones fue
bajo la bandera de una filosofía: Juliano y sus partidarios eran neoplatónicos.
Por lo
tanto, podemos afirmar que el temperamento de los tiempos era en general
religioso, preocupado principalmente por la relación del hombre con Dios; y el
hecho de que la Iglesia haya logrado recientemente una victoria tan señalada es
en sí mismo una indicación de que los mejores intelectos habían gravitado hacia
ella. Así, el pensamiento más elevado fue el cristiano, que se expresó en esas
ideas sistematizadas sobre Dios que se resumen en la palabra teología.
Sería, sin
embargo, un grave error suponer que la época que vio el triunfo de la idea
cristiana y el establecimiento del cristianismo como religión de Estado era
enteramente de una sola mente y cristiana hasta la médula. Al lado de la gran
corriente del pensamiento y de la creencia cristiana, que ahora corría libre
después de un largo curso subterráneo, fluía un gran volumen de opiniones o
preconcepciones puramente paganas, y la interfiltración que se producía era
llevada a cabo por canales invisibles. Así, mientras espíritus ansiosos y
valientes luchaban por la Fe con toda clase de armas contra toda clase de
enemigos en todo el Imperio, los hombres (y algunos de ellos cristianos)
escribían y hablaban como si no hubiera venido al mundo tal cosa como el cristianismo.
Y la época que presenció la conversión de Constantino y heredó los beneficios
de ese acto fue una época que en Oriente escuchaba los interminables hexámetros
de la Dionisíaca de Nounus, que no contienen
ninguna referencia consciente al cristianismo; que se reía con los epigramas de
Ciro; que se deleitaba en muchas historias de amor francamente paganas y no
veía nada sorprendente en la atribución de una de ellas (la Etíopica) al
obispo cristiano Heliodoro; que en Occidente aplaudían a los panegiristas
cuando comparaban emperador y patrón con la jerarquía de dioses y héroes; y
que, en extremo, encontraba su consuelo en la filosofía más que en el
Evangelio.
Esta
persistencia del paganismo frente a una derrota obvia se debió a una serie de
causas cooperantes. el patriotismo romano, que veía en el culto a los dioses y
en el nombre secreto de Roma la única salvaguardia de la ciudad eterna; los
cultos de Cibeles, Isis, Mitra y Orfeo, con sus sueños de inmortalidad; la
severa tradición del emperador estoico Marco; los elevados ideales de los
neoplatónicos, todos estos factores contribuyeron a retrasar el triunfo final.
Pero probablemente la influencia conservadora más fuerte y persistente fue la
de la retórica por la que la educación europea estaba dominada entonces, como
lo estaba por la lógica en la Edad Media, y como lo ha sido desde el
Renacimiento por las letras humanas. La retórica acechó al muchacho cuando salió
de las manos del gramático y fue su compañera en todas las etapas de su vida.
Acompañó a la cadera a través de la escuela y la universidad; formaba su gusto
y entrenaba o paralizaba su mente; Pero más que esto, le abrió las avenidas del
éxito y la recompensa. Porque, aunque en el siglo IV la oratoria había perdido
su antiguo poder político, la retórica seguía siendo un negocio que sostenía el
pan. Siempre fue lucrativo, y lo llevó a una alta posición, incluso al
consulado, como en el caso de Ausonio el retor (309-392 d.C.), que fue tutor de
Graciano y luego cuestor, prefecto de la Galia y, finalmente, cónsul. He aquí
motivos suficientes para explicar la larga vida y la influencia primordial de
la retórica en las escuelas. Ahora bien, el instrumento con el que tanto el
maestro de escuela como el profesor formaban a sus alumnos era la mitología y
la historia paganas. Las grandes literaturas del pasado proporcionaron el tema
para la declamación y el ejercicio. Las reglas de conducta se deducían de las
máximas que pasaron bajo los nombres de Pitágoras, Solón, Sócrates y Marco
Aurelio.
Era
inevitable que los pensamientos del hombre adulto se expresaran en términos de
paganismo cuando la educación de la juventud se basaba en estas líneas. Y esta
educación era para todos, no solo para los hijos de los incrédulos. El mismo
Gregorio de Nisa nos informa que asistió a las clases de retóricos paganos. Lo
mismo hicieron Gregorio Nacianceno y su hermano Cesáreo, y también Basilio.
Juan Crisóstomo fue instruido por Libanio, el último de los sofistas, quien
afirmaba que fue lo que aprendió en las escuelas lo que llevó a su amigo
Juliano al culto de los dioses. Incluso Tertuliano, que no toleraba que un
cristiano enseñara retórica con libros paganos, no podía prohibirle que la
aprendiera de ellos. Eran, en efecto, el único medio de conocimiento. Se hicieron
esfuerzos para proporcionar libros cristianos inspirados en ellos. Proba,
esposa de un prefecto de Roma, obligó a Virgilio a profetizar de Cristo por el
simple medio de leer el cristianismo en un centenar de líneas de la
Eneida. El presbítero Juvenco se atrevió, en palabras de Jerónimo, a
someter la majestad del Evangelio a las leyes de la métrica, y con este fin
compuso cuatro libros de historia evangélica. Los dos Apolinaris convirtieron
el Antiguo Testamento en verso heroico y Pindárico, y el Nuevo Testamento en
diálogos platónicos; Nonnus, el autor de la Dionisiaca reescribió el
Evangelio de San Juan en hexámetros; Eudocia, consorte de Teodosio II,
compuso una paráfrasis poética de la Ley y de algunos de los Profetas. Pero tan
pronto como se retiró el edicto de Juliano contra los maestros cristianos, los
gramáticos y los retóricos volvieron a los clásicos con renovado entusiasmo y
con un sentido de victoria obtenido. Jerónimo y Agustín, ambos alumnos y
maestros, señalaron la capacidad educativa de los libros sagrados; pero unos 80
años después de la publicación de la De doctrina christiana,
en la que Agustín, como maestro, instó a las afirmaciones de la Escritura,
encontramos a Ennodio, el obispo cristiano, hablando de la retórica como reina
de las artes y del mundo. Estaba reservado para Casiodoro (480-575 d.C.), el
padre del monacato literario en Occidente, intentar la realización del sueño de
Agustín.
Al igual que Ennodio, su contemporáneo mayor, Casiodoro amaba y
practicaba la retórica, pero tenía visiones de un mejor tipo de educación, y en
535-6 hizo un intento fallido de fundar una escuela de literatura cristiana en
Roma, "en la que el alma pudiera obtener la salvación eterna, y la lengua
adquirir belleza mediante el ejercicio de la elocuencia casta y pura de los
cristianos". Su proyecto fue inoportuno; era el momento de la invasión de
Belisario, y Roma tenía otros asuntos entre manos que los planes de educación y
reforma. Las escuelas fueron paganas hasta el fin, y puede decirse con verdad
que la retórica retrasó el progreso de la fe, y que el cristianismo, cuando
conquistó el mundo pagano, fue capturado por el sistema de educación que
encontró en vigor. El resultado de la formación retórica se ve muy claramente
en toda la literatura de la época y en el carácter de los escritores. Incluso
los Padres están profundamente teñidos de ella, y el mismo Jerónimo admite que
siempre hay que distinguir en sus escritos entre lo que se dice por el bien del
argumento y lo que se dice como verdad. Aunque el perjurio y el falso
testimonio eran severamente castigados, la mentira nunca fue una ofensa
eclesiástica, y la veracidad rígida no puede ser reclamada como una
característica constante de ningún escritor cristiano de la época, excepto
Atanasio, Agustín y (fuera de sus panegíricos) Eusebio de Cesárea.
Ya se ha
hecho referencia a algunos de los autores orientales que escribieron en plena
corriente del cristianismo, pero sin rastro sensible de su influencia. Pasando
por el Oeste, nos encontramos en mejor compañía que la de los novelistas y
epigramáticos, y entre hombres que ilustran aún más eficazmente las tendencias
de la época. Macrobio nos presenta a un pequeño grupo de caballeros que se
reúnen de manera amistosa para discutir asuntos literarios, anticuarios y
filosóficos. La mayoría de los personajes de las Saturnales nos son conocidos
por la historia de la época y por sus propios escritos, que expresan opiniones
lo suficientemente similares a las que Macrobio les presta en su simposio para
convertirlo en un espejo fiel del pensamiento y la conversación del siglo IV.
Está Praetextatus, en cuya casa se reúne la compañía por primera vez para
guardar las Saturnales. Es un erudito y un anticuario, un estadista y un
filósofo, el hierofante de media docena de cultos, antes prefecto de la ciudad
y procónsul de Acaya, su dignidad y urbanidad, su piedad, su humor grave, su
erudición desbordante, su habilidad para atraer a sus amigos, lo convierten en
todos los aspectos en el presidente adecuado de la fiesta de la razón.
Está
Flaviano el joven, un hombre de acción y de mayor reputación en el mundo real
que Praetextatus, quien, sin embargo, no desempeña más que un pequeño papel en
el escenario de Macrobio. Está Quinto Aurelio Símaco, el rico senador y
espléndido noble, el celoso conservador y mecenas de las letras, que se opuso a
Ambrosio en el asunto del Altar de la Victoria y llevó a Agustín a Milán como
maestro de retórica.
Hay dos
miembros de la casa de Albino, notables principalmente por su culto a Virgilio.
Ahí está Servio, el joven pero erudito crítico que
lleva su erudición con tanta gracia y modestia. Está Evangelus, cuyos modales
toscos y opiniones groseras sirven de contraste a la estricta corrección del
resto. Está el doctor Disario, amigo de Ambrosio, y Horus, cuyo nombre proclama
su nacimiento en el extranjero. Sabemos que estas personas de la Saturnalia han
sido hombres vivos. ¿Cuáles son los temas de su conversación? La gama es
asombrosa, desde la antigüedad (el origen del Calendario, de las Saturnales, de
la toga proetextata, la lingüística (derivaciones y etimologías
maravillosas), la literatura (especialmente Cicerón y Virgilio), la ciencia
(medicina, fisiología y astronomía), la religión y la filosofía (un sincretismo
de todos los cultos), la ética (principalmente estoica, por ejemplo, la moral
de la esclavitud y el suicidio), hasta los modales en la mesa y los chistes de
los hombres famosos. En una palabra, todo lo que un caballero romano debe saber
es tratado de manera un tanto mecánica, pero con elaborada plenitud, excepto el
cristianismo, del cual no hay ninguna insinuación. Y, sin embargo, uno de los
albinos tenía una esposa cristiana y el otro era casi con toda seguridad
cristiano.
Este
silencio sobre un tema que debe haber tocado a todos los personajes a los que
Macrobio presta su expresión se siente igualmente cuando pasamos de la ficción
a la realidad. Símaco, en toda la colección de sus cartas privadas, se refiere
raramente a la religión y nunca al cristianismo. Claudio, el poeta cortesano de
los emperadores cristianos, tiene un solo pasaje que delata una clara
conciencia de la nueva fe, y es en una parodia sobre un soldado bíbulo. Lo
mismo ocurre con los panegiristas, lo mismo con los alegoristas y los
dramaturgos. Martiano Capello, cuyo manual de artes, titulado Las nupcias
de Mercurio y la filología, representa la mejor cultura de la época y gozó de
una popularidad casi sin precedentes durante la Edad Media, pasa por alto el
cristianismo sin decir una palabra. El anónimo Querolus, una agradable comédie
à thèse escrita para el entretenimiento de una gran casa galicana y que
obviamente refleja el pensamiento serio de su público, está completamente
dominada por la noción estoica y pagana del Destino. Este silencio general no
puede deberse a la ignorancia. Más bien se debe a la etiqueta romana. Los
grandes nobles conservadores, los escritores que se ocupaban de su instrucción
y diversión, parecen haber acordado ignorar la nueva religión.
Debemos
considerar ahora con algún detalle el carácter de este paganismo persistente,
especialmente tal como nos lo presenta Macrobio, ya sea en las Saturnales o en
su Comentario al sueño de Escipión, a este último debemos nuestro conocimiento
del tratado de Cicerón que lleva ese título.
La filosofía
o religión de estas dos obras es puro neoplatonismo, extraído directamente de
Plotino. Macrobio parece haber conocido el original griego; da citas
reales de las Enéadas en varios lugares, y un pasaje contiene un resumen
tan bueno de la Trinidad plotiniana como era posible en latín.
El universo
es el templo de Dios, eterno como Él y lleno de Su presencia. Él, la causa
primera, es la fuente y el origen de todo lo que es y de todo lo que parece
ser. Por la abundante fertilidad de Su majestad creó de sí mismo la Mente
(mens). La mente conserva la imagen de su autor mientras mira hacia él; Cuando
mira hacia atrás, crea alma (anima). El alma, a su vez, conserva la semejanza
de la mente mientras mira hacia la mente, pero cuando aparta la mirada degenera
insensiblemente y, aunque ella misma incorpórea, da origen a cuerpos celestes
(las estrellas) y terrestres (hombres, bestias, vegetales). Entre el hombre y
las estrellas hay un parentesco real, como lo hay entre el hombre y Dios. Así,
todas las cosas, desde las más altas hasta las más bajas, se mantienen unidas
en una conexión íntima e ininterrumpida, que es lo que Homero quiso decir
cuando habló de una cadena de oro que Dios bajó del cielo a la tierra.
Luego
Macrobio describe el descenso del alma. Tentado por el deseo de un cuerpo, cae
de donde habitaba en lo alto con las estrellas sus hermanos. Pasa a través de
las siete esferas que separan el cielo de la tierra, y en su paso adquiere las
diversas cualidades que van a formar la naturaleza compuesta del hombre. A
medida que desciende, gradualmente, en una especie de embriaguez, se despoja de
sus atributos y olvida su hogar celestial, aunque no en todos los casos en la
misma medida. Este descenso al cuerpo es una especie de muerte temporal, porque
el cuerpo es también la tumba, una tumba de la que el alma puede levantarse a
la muerte del cuerpo. El hombre es, en efecto, inmortal, el hombre real es el
alma que domina las cosas de los sentidos. Pero aunque
la muerte del cuerpo signifique vida para el alma, el alma no puede anticipar
su bienaventuranza por un acto voluntario, sino que debe purificarse y esperar,
porque "no debemos apresurar el fin de la vida mientras todavía hay
posibilidad de mejora". El cielo está cerrado para todos, excepto para
aquellos que ganan la pureza, y el cuerpo no es solo una tumba; Es un infierno
(infera). Cicerón prometió el cielo a todos
los verdaderos patriotas; Macrobio conoce una virtud superior al
patriotismo, a saber, la contemplación de lo divino, porque la tierra no es más
que un punto en el universo y la gloria sólo una cosa transitoria. El hombre
sabio es aquel que cumple con su deber en la tierra con los ojos fijos en el
cielo.
Si al lado
de este idealismo puro y elevado, injertado en el sentimiento patriótico
romano, ponemos el sincretismo un tanto tosco de las Saturnales, tenemos un
fiel reflejo de todo el pensamiento superior del paganismo del siglo IV,
excepto la demonología y su acompañamiento inferior, la magia. De lo primero no
tenemos ninguna indicación directa más allá de una etimología dudosa. Esta
última está presente, pero sólo en su forma menos objetable, a saber, la
adivinación. La omisión es tanto más notable cuanto que la demonología era una
característica sobresaliente del sistema neoplatónico, y la magia era su
resultado inevitable. Porque el dios del neoplatonismo era una abstracción
metafísica, pero una causa, y por lo tanto estaba obligado a actuar, ya que una
causa debe tener un efecto. Estando por encima de la acción misma, debe haber
una causa o causas secundarias. Y la filosofía platónica proporcionó una
multitud de seres intermedios que tendieron un puente sobre el abismo entre la
tierra y Dios, y que interpretaron y transmitieron a lo alto las oraciones de
los hombres. Las filas de estos agentes divinos fueron suplidas en gran parte
por los antiguos héroes y demonios, que en la imaginación popular eran
omnipotentes, vigilando los asuntos humanos. Sin embargo, no todos los demonios
eran igualmente benéficos. En la parte inferior de la escala de la naturaleza
acechaban demonios malvados, poderes de las tinieblas que tramaban
incesantemente la destrucción del hombre. Era a estos seres sobrenaturales,
buenos y malos, a quienes su mente se dirigía con esperanza o temor. Temía a
los demonios malvados y buscaba encantarlos; amaba a
los buenos y les dirigía sus oraciones y su culto. Plotino prohibió, pero no
pudo impedir el culto de los demonios, pues admitió su existencia real. Con
Porfirio (m. 305) la tendencia hacia los ritos demonológicos está claramente
marcada; con Proclo se establece el hábito.
Así, sobre
una base monoteísta surgió un nuevo politeísmo, en el que las deidades
olímpicas, cuyo crédito había sido sacudido por la filosofía racionalista,
fueron reemplazadas en gran medida por demonios y semidioses. La teología, que
es presentada en su lado más puro por Macrobio, degeneró en el uso popular en
teurgia; Las aspiraciones éticas e intelectuales después de la unión con lo
divino fueron reemplazadas por la mera magia. Sin embargo, la magia tenía el
semblante de los filósofos, quienes, distinguiendo cuidadosamente entre la
magia blanca y la magia negra (para tomar prestados términos posteriores),
repudiaban la segunda mientras permitían la primera. Y aunque la teurgia era
una declinación tajante de los principios del platonismo, ya fueran antiguos o
nuevos, era muy natural. Era extremadamente venerable y era capaz de tomar el
color de la ciencia. La doctrina de la simpatía de los mundos visibles e
invisibles, junto con el reconocimiento gradual del gran poder de la ley
cósmica, incluso cuando estaba controlada por espíritus o demonios, resultó
necesariamente en un intento de coaccionar a estos seres por medio de cosas
materiales, casi, podría decirse, por medio de reactivos químicos. Por lo
tanto, cuanto mayor sea el conocimiento de la naturaleza y sus operaciones,
mayor será la difusión de las prácticas mágicas. La magia tenía una fuerza viva
que el cristianismo fue impotente para romper durante siglos.
Otro factor
poderoso para mantener viva la llama del paganismo fue la creencia en el
destino eterno de Roma. Los escritores cristianos del siglo II, como
Tertuliano, sostenían que Roma duraría tanto como el mundo y que su caída
coincidiría con el Día del Juicio. Los escritores cristianos, ante cuyos ojos
cayó la ciudad sin la llegada del día, permanecieron desconcertados y en parte
arrepentidos. La noticia arrancó la pluma de la mano de Jerónimo en su celda de
Belén: "el género humano está incluido en las ruinas", escribió; y
Agustín, mientras espera la fundación de una ciudad divina y duradera en la
habitación de la que había desaparecido, y se burla de los romanos con la poca
protección que les brindan sus dioses, declara que el mundo entero gimió con la
caída de Roma y él mismo está orgulloso de su gran pasado y de las cualidades
de resistencia y fe romanas que le dieron un lugar tan alto entre las
naciones. Orosio, de nuevo, que llevó a cabo el plan y el pensamiento de
la De civitate Dei, para cuya mente se
fundó el Imperio Romano sobre la sangre y el pecado, proclama, sin embargo,
como había proclamado su maestro Agustín, que la paz y la cultura romanas eran
más grandes y durarían más que la misma Roma.
Si tales
eran los sentimientos de los escritores cristianos hacia la ciudad imperial,
que había sido mucho más una madrastra que una madre para su fe, ¿qué debían
haber sentido los paganos por el hogar de su religión, en la que Plutarco había
agotado su reserva de metáforas elogiosas, que para Juliano era “querida por
los dioses invencible,”
cuya piedad seguramente podría reclamar la protección divina? Para descubrirlo
no tenemos más que pasar las páginas de Claudio y Rutilio Namatiano. Claudio (400
d.C.) no nació en Roma, sino que nació en Egipto de habla griega. Sin
embargo, siente el desprecio de Juvenal por las "Quirites griegas" y
un odio no disimulado hacia la Nueva Roma, y encuentra su verdadera inspiración
en la gran ciudad del Tíber, a la que se dirige como Roma dea, consorte
de Júpiter, madre de las artes y las armas y de la paz mundial. —Levántate,
reverenda madre —exclama—, y confía con firme esperanza en los dioses que la
favorecen. Deja a un lado el miedo cobarde de la vejez. ¡Oh ciudad coetánea con
el cielo, el Destino de hierro nunca te dominará hasta que la Naturaleza cambie
sus leyes y los ríos corran hacia atrás!" Pero no es sólo la ciudad con su
pompa y belleza, sus colinas y templos, el hogar de los dioses y la Fortuna, lo
que obliga a su alabanza. El imperio del que ella era la cabeza visible, un
imperio ganado por el derramamiento de sangre, es
cierto, pero mantenido unido por el amor voluntario de todas las diversas razas
que han pasado a la fábrica: este es el verdadero tema de Claudio, el poderoso
diapasón que recorre todas sus declaraciones y redime su panegírico de noble y
emperador romano de la acusación de mero servilismo.
Hemos dicho
que Claudio casi nunca se refiere directamente al cristianismo, y de hecho los
ecos del lenguaje espiritual en sus versos son débiles e inciertos. La
hostilidad que debió de sentir contra la religión que estaba minando los
asientos del antiguo culto se deduce de insinuaciones más que de expresiones
directas. Esa hostilidad se encuentra más cerca de la superficie en el Regreso
del exilio (416 d.C.) de Rutilio Claudio Namatiano, un gran señor galo y
amigo de los señores romanos, que traiciona más claramente que Claudio los
sentimientos de la clase dominante. Pero incluso en Rutilio las alusiones al
cristianismo están veladas. Como alto funcionario (era prefecto de la ciudad)
no podía atacar abiertamente la religión del emperador, y debía contentarse con
fulminaciones contra el judaísmo, «la raíz de la superstición», y los monjes
cuya vida es una muerte voluntaria a la vida, a sus placeres y a sus deberes.
Es casi
innecesario decir que Rutilio el Galo comparte la creencia de Claudio el
Egipcio en el destino de Roma. La vista de los templos que aún brillaban al sol
después de la invasión goda era para él una muestra de su perenne juventud.
"Allia no se guardó el castigo de Breno". Roma se levantará más
gloriosa por su actual desconcierto. Ordo renascendi est, crescere
posse malis. Esta fe en Roma significaba, por supuesto, fe en los dioses
que la habían hecho grande, y todos los buenos romanos creían en ellos y
estaban ansiosos por mantener el culto nacional al que estaba ligado el
bienestar de Roma. El culto romano se dirigió en todo momento principalmente
hacia la obtención de bendiciones materiales, y los desastres materiales que, a
pesar del optimismo de Rutilio y su círculo, pesaban sobre la ciudad, se
atribuían a la ira de las deidades abandonadas. ¿Cómo, se preguntaba Símaco,
podía Roma decidirse a abandonar a aquellos bajo cuya protección se habían
hecho sus conquistas y se había establecido su poder? La apelación a los dioses
ya tenía más de dos siglos de antigüedad, y ahora el desastre parecía
justificarla. En respuesta a ello, Agustín tomó su pluma y escribió la Ciudad
de Dios. Ocupó los momentos libres de su vida episcopal durante trece años
(413-426 d.C.) y, con todos sus defectos, sigue siendo un noble ejemplo de la
nueva filosofía de la historia, y pone en vivo contraste las dos civilizaciones
de cuya fusión surgió la Edad Media. Él responde a las quejas paganas una por
una. El cristianismo no fue responsable del desastre de Roma. El enemigo
cristiano incluso trató de mitigarlo, y la caridad cristiana salvó a muchos
paganos. ¿Había sido Roma realmente próspera? Su historia es oscura y llena de
calamidades. ¿De verdad la habían protegido los dioses? Acuérdate de Cannae y las Horcas Caudinas. Estos dioses jactanciosos no
han sido más que cañas rotas, desde la caída de Troya en adelante. La gloria de
Roma (que él admite) se debe, bajo el Dios cristiano, al coraje y al
patriotismo romanos. Este Dios tiene un destino para Roma y quiere que ella sea
la ciudad eterna de una raza regenerada. Tal es el tema principal de los
primeros diez libros. Los doce siguientes desarrollan el contraste entre la
ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, la una construida sobre el amor a sí
mismo con exclusión de Dios, la otra construida sobre el amor de Dios con
exclusión de uno mismo. La historia del mundo está brevemente esbozada, pero la
elaboración del tema histórico, al que dio gran importancia, fue confiada a su
discípulo, Orosio, un joven monje español que llegó a Hipona en el año 414
d.C. La clave de Orosio fue la siguiente: el mundo, lejos de ser más
miserable que antes del advenimiento del cristianismo, era realmente más
próspero y feliz. El Etna era menos activo que antaño, las langostas consumían
menos, las invasiones bárbaras no eran más que advertencias misericordiosas. He
aquí un optimismo tan falso a su manera como el de Rutilio; pero muestra el
espíritu que llevó a Europa a salvo a través de la oscuridad que se avecinaba.
Treinta años
más tarde, la situación había cambiado; el optimismo era difícil; ya no se
podía decir con Orosio que el mundo estaba «sólo lleno de pulgas», y no por
ello peor. Bajo el dominio casi universal de los bárbaros, las viejas quejas de
los paganos contra el cielo se oían ahora en boca de los cristianos. ¿Por qué
una dispensación especial de sufrimiento había acompañado el triunfo de la
Cruz? Salviano el Galo retoma el tema y en su tratado Sobre el gobierno
del mundo compara el vicio romano con la virtud bárbara. Su pincel está
demasiado cargado: protesta demasiado; pero indudablemente ayudó a sus
contemporáneos a recobrar el tono, a soportar con resignación las cargas que se
les imponían y a ver la mano guía de la Providencia en sus desgracias.
Salviano no
tiene la fe de Agustín y Orosio en el porvenir del Imperio; para él, el futuro
estaba con las nuevas carreras. Pero Sidonio Apolinar (c. 430-489), que tal vez
los vio más de cerca y, en cualquier caso, los describe más minuciosamente, es
muy reacio a permitir el ascenso de los "salvajes apestosos" sobre Roma,
que sigue siendo la única ciudad donde los únicos extranjeros son esclavos y
bárbaros. Así, incluso cuando los ciudadanos romanos inclinaban la cabeza ante
el destino, incluso buscando ayuda y un emperador de los odiados griegos, el
antiguo amor por Roma era fuerte, el sentido de su grandeza apenas se atenuaba.
No es difícil ver cómo una ciudad que podía inspirar tanto afecto incluso de
los cristianos sirvió de fuerte apoyo a aquellos que por su causa se esforzaron
por defender a sus dioses.
Mientras
tanto, la religión que los hombres de letras y los patriotas romanos pasaban
por alto con silencioso desprecio o atacaban con odio encubierto, había ido
reuniendo nociones de las mismas fuentes que fomentaban la oposición a ella. “Saquear
a los egipcios” fue el consejo de Agustín, y no pocos principios neoplatónicos
distintivos fueron tomados prestados por los teólogos cristianos y perduraron
durante la Edad Media. En efecto, la Iglesia rechazó de su enseñanza
autoritativa el panteísmo y el nihilismo a los que conducen esos principios si
se sostienen con constancia, y afirmó un Dios trino personal, inteligente y
libre; un mundo creado de la nada y para volver a la nada; la humanidad
redimida del mal por un solo mediador; una vida futura para ser disfrutada sin
el sacrificio de la naturaleza individual del alma.
Pero los
neoplatónicos proporcionaron ilustración de la doctrina eclesiástica y de la
interpretación de la verdad cristiana, y los pensadores que veían peligro en el
antropomorfismo encontraron apoyo para su metafísica en la escuela pagana de
Alejandría. Ya pasó el tiempo en que los hombres hablaban del cristianismo del
siglo IV como una mera copia del neoplatonismo, pero el objeto y los principios
de los dos sistemas son tan semejantes que no es sorprendente encontrar puntos
de gran semejanza en su presentación. La semejanza es más marcada en los
escritos de los padres griegos y sirios. El elemento oriental en el
neoplatonismo no podía menos de atraer a los teólogos orientales; este
llamamiento y su respuesta explican la gran acogida que tuvieron las obras de
dos supuestos discípulos de san Pablo, Hieroteo y Dionisio Areopagita, cuyas
rapsodias fueron acogidas como verdad paulina no sólo por sus crédulos
contemporáneos, sino también por los místicos de la Iglesia medieval. En estos
escritos, la existencia personal de Dios se ve amenazada y el camino directo
hacia Él está cerrado. “Dios es el Ser de todo lo que es.” “El Bien y lo Bello
Absoluto se honra eliminando todas las cualidades, y por lo tanto lo
inexistente debe participar de lo Bueno y Bello.” Dios, que sólo puede ser
descrito por negativos, sólo puede ser alcanzado mediante la renuncia a todas
las distinciones personales y un descenso voluntario a la nada increada. Como
bien se ha dicho, el nombre de Dios llegó a ser poco más que la deificación de
la palabra “no.” Todo esto es el lenguaje del brahmanismo o del budismo, y, de
no haber sido por la influencia correctiva de la experiencia cristiana, por un
lado, y del amor griego por la belleza, por el otro, habría conducido a la
apatía oriental y al odio hacia el mundo que Dios llamaba bueno. Los padres
capadocios, Basilio y los dos Gregorio, que eran platónicos de corazón, y se
vieron impulsados, por el argumento de que Dios, siendo simple, debe ser
fácilmente comprensible, a afirmar en términos fuertes el misterio esencial del
ser divino, sin embargo, sostenían que la imperfección no hace que el
conocimiento humano sea falso, y que la sabiduría desplegada en el universo
creado permite a la mente captar, por analogía, la sabiduría divina y la
belleza increada. Este hábito de trazar analogías entre lo visible y lo
invisible es característico del platonismo, cristiano o pagano, y, podemos
observarlo de paso, da frutos agradables en ese amor por la belleza natural que
caracteriza los escritos de los Capadocias.
La mente de
Plotino se ve aún más claramente en Sinesio de Cirene (365-412 d.C.), caballero
del campo, filósofo y obispo, que fue en todos los sentidos neoplatónico
primero y cristiano después. Todo su pensamiento serio está expresado en el
lenguaje de las escuelas, mientras que sus himnos no son más que versiones
métricas de la doctrina neoplatónica. Cuando fue elegido obispo, estaba
dispuesto a renunciar a regañadientes a sus perros —era un gran cazador—, pero
no a su esposa, ni a su filosofía, aunque contenía muchas cosas que se oponían
a la enseñanza cristiana actual sobre puntos tan importantes como el fin del
mundo y la resurrección de la carne. Probablemente representa la actitud de
muchos en este período de transición, aunque pocos poseían su claridad de mente
y su audacia de palabra.
La influencia
del neoplatonismo en Occidente es menos marcada, pero está ahí. La curiosa
psicología de Hilario, según la cual el alma hace el cuerpo, es plotiniana,
aunque la haya tomado de Orígenes; y su propio bosquejo de su progreso
espiritual desde las tinieblas de la filosofía hasta la luz da evidencia de que
aprendió primero del neoplatonismo el deseo de conocimiento de Dios y la unión
con Él.
Agustín fue
aún más profundamente afectado por los filósofos, especialmente en sus primeras
obras. Fue Platón, interpretado por Plotino, a quien leyó en una versión
latina, el que, como él mismo nos cuenta, lo liberó del materialismo y del
panteísmo. Así, la iluminación extática registrada en las Confesiones fue
provocada por la lectura de las Enéadas y se expresa en las mismas palabras de
Plotino. De nuevo, en más de un pasaje hay un enfoque distinto de su parte
hacia la Trinidad plotiniana (uno, mente, alma), o al menos una declaración de
la Trinidad cristiana en términos de ser, conocimiento y voluntad, que parece
ir más allá de los límites de la mera ilustración o analogía.
Una vez más,
Agustín acepta y repite palabra por palabra la negación neoplatónica de la
posibilidad de describir a Dios. "Ni siquiera se puede llamar a Dios
inefable, porque decir esto es hacer una afirmación acerca de Él"; pero,
al igual que los capadocios, sus pies están protegidos de la desesperación vía
negativa por una intensa convicción personal de la presencia permanente de
Dios y por una visión real de lo divino. Su mente y su corazón le enseñaron la
verdadera distinción entre la vieja filosofía y la nueva religión, pero todos
sus pensamientos más profundos sobre Dios y el mundo, la libertad y el mal,
llevan la impresión de los libros que primero lo impulsaron a “entrar en la
cámara interior de su alma y allí contemplar la luz.” La apelación de la
ilusión de las cosas vistas a la realidad que pertenece sólo a Dios, la poca
importancia que él da a las instituciones de tiempo y lugar, en una palabra, el
idealismo filosófico que subyace y colorea todas las declaraciones de Agustín
sobre cuestiones doctrinales e incluso prácticas y forma la base real de su
pensamiento es platónico. Y, considerando el vasto efecto de su mente y sus
escritos en las generaciones sucesivas, no es exagerado decir con Harnack que
el neoplatonismo influyó en Occidente bajo el manto de la doctrina de la
iglesia y por medio de Agustín. Boecio, el último de los filósofos romanos y el
primer escolástico, ciertamente imitó la teología de Agustín, y pensó como él
como un neoplatónico. Al mismo tiempo, debe recordarse que el platonismo fue la
filosofía que se recomendó más naturalmente a los pensadores cristianos o
incluso a los paganos. Aristóteles no había sentido ninguna atracción por
Plutarco, mientras que Macrobio se propuso deliberadamente refutarlo. La
influencia de Aristóteles se ve ciertamente en el tratamiento de problemas
particulares por parte de escritores individuales, pero la única escuela que
deliberadamente prefirió su método al de su maestro es la de Antioquía. Al
movimiento místico e intuitivo de Alejandría opusieron los antioquenos,
especialmente Diodoro y Teodoro de Mopsuestia, un racionalismo y un tratamiento
sistemático de las cuestiones teológicas que es evidentemente aristotélico.
Pero hubo
dos artículos de la antigua religión que fueron más profundos y se extendieron
más adentro de la nueva que cualquier método filosófico. Estos eran, en primer
lugar, los mediadores entre Dios y el hombre que eran tan prominentes en el
neoplatonismo, y en segundo lugar la magia que era su acompañante inseparable.
Es meramente
inútil encontrar una fuente pagana para cada santo y festival cristiano, pero
un estudio de la literatura hagiográfica revela una gran cantidad de
reminiscencias paganas, e incluso de adopción formal, en el calendario de la
Iglesia. Indudablemente hubo otros factores en el crecimiento del culto de los santos y sus reliquias: el instinto humano, la teoría judía del mérito,
la veneración de los confesores y mártires, y la fuerte confianza que desde una
fecha temprana se depositó en la virtud de sus intercesiones. Pero el
extraordinario desarrollo del culto entre los años 325 y 450 d.C.
sólo puede explicarse por las tendencias politeístas, o más bien
polidemoníacas, de la masa de conversos gentiles con los recuerdos de la
adoración de héroes y demonios en sus mentes. De nuevo, el neoplatonismo
implicaba el uso de la magia; el cristianismo de la época admitía creer en él; pues,
aunque la Biblia prohibía la práctica, no negaba su potencia. Estrechamente
ligada a la magia estaba la adivinación, ya fuera por astrología y
aruspicación, o por sueños y oráculos. Los neoplatónicos, siguiendo a los
pensadores anteriores, estaban comprometidos con una teoría de la iluminación
interior, y atribuían los diversos fenómenos de la adivinación a la acción de
las fuerzas espirituales que obraban sobre las almas receptivas. Los cristianos
permitían la inspiración sobrenatural de los oráculos paganos, pero sostenían
que no provenía de Dios como la inspiración de los profetas, sino de la
comunión de hombres malvados con demonios malvados, de cuya existencia real no
tenían ninguna clase de duda.
El hecho de
que las Escrituras usaran la palabra demonio de un espíritu maligno fue
evidencia inmediata de su existencia y su maldad. Los filósofos podrían alegar
que había demonios benéficos. Los demonios tenían un solo sentido
en la Biblia, y eso era suficiente para condenar a todos los que llevaban ese
nombre. Los demonios, en cuyo culto, como dijo Eusebio, consistía toda la
religión del mundo pagano, eran el objeto del más profundo temor y odio de los
cristianos, por ser la fuente de todos los males materiales y espirituales, y
los enemigos declarados de Dios. A ellos se debían todos los errores y pecados
de los hombres, toda la crueldad de la naturaleza. El viento y la tormenta
cumplieron la palabra de Dios; pero cuando el mal siguió en su estela, fue la
obra de Satanás y sus ángeles. Las relaciones sexuales con ellos estaban
estrictamente prohibidas, pero nadie cuestionaba su posibilidad. Agustín
registra los diversos encantos y ritos por los que los demonios pueden ser
atraídos; Creía firmemente en los sueños de su madre y en su poder para
distinguir entre las impresiones subjetivas y las visiones enviadas por el
cielo. Y Sinesio (escribiendo, es cierto, antes de su conversión) declara su
convicción de que la adivinación es una de las mejores cosas practicadas entre
los hombres. La magia había sido objeto de legislación penal desde los primeros
días del Imperio, pero la misma violencia de las leyes aprobadas por los
emperadores cristianos contra ella apunta a la prevalencia de la creencia en
ella, una creencia que el legislador compartía con sus súbditos. Constantino y
Teodosio pueden haber considerado realmente sus medidas antimágicas como un
medio para destruir el politeísmo y purificar la Iglesia, pero el antiguo
emperador excluyó expresamente del alcance de su edicto los ritos cuyo objetivo
era salvar a los hombres de la enfermedad y a los campos del daño, mientras que
su hijo Constancio, Valente y Valentiniano, estaban persuadidos de que la magia
podría volverse contra su vida o su poder. y a modo de legítima defensa se dedicó a perseguir a los magos con la
misma fiereza con que sus predecesores habían perseguido a la Iglesia. El
título de enemigos de la raza humana, que antes se aplicaba a los cristianos,
ahora se transfirió a los adeptos en las artes mágicas.
Pero el
castigo presente y la advertencia futura eran impotentes para detener las
prácticas que eran el resultado natural de la credulidad prevaleciente. Lo que
esto era en los círculos paganos se puede aprender de las páginas en las que
Amiano Marcelino (325-395 d.C.) describe la Roma de su tiempo: “Muchos de los
que niegan que existan poderes superiores no saldrán al
exterior ni desayunarán ni se bañarán hasta que hayan consultado el
calendario para encontrar la posición de un planeta.” En los círculos
cristianos, la credulidad tomó también otra forma, la de una fácil creencia en
milagros, no sólo de importancia seria como el descubrimiento de los cuerpos de
Gervasio y Protasio, que sigue siendo un problema para el historiador, sino
trivialidades como la victoria de una carrera de caballos mediante el uso
juicioso del agua bendita. el don de la
lectura sin letras, y todas las maravillas de la Tebaida. La verdad es que, en
medio de la ignorancia universal de las leyes naturales, los hombres estaban
dispuestos a creer cualquier cosa. Y debe confesarse que lo que fomentó
grandemente la credulidad y el error entre los cristianos educados fue la
interpretación literal de las Escrituras, que se mantuvo en el campo a pesar
del alegorismo alejandrino. El espíritu científico y el sentido común de
Agustín se escandalizaron por igual con las interminables fábulas de los
maniqueos sobre el cielo y las estrellas, el sol y la luna; Pero fue su locura
sacrílega la que finalmente lo alejó de la secta. “La autoridad de la Escritura
es más alta que todos los esfuerzos de la inteligencia humana,” escribió, y las
palabras expresan exactamente la mente de los eclesiásticos cada vez que había
un conflicto entre la teoría física y la fe.
Las
especulaciones erróneas de los filósofos primitivos, cualquiera que fuera la
fuente que se derivara, eran tomadas y adoptadas fácilmente, siempre que no
contradijeran la Biblia. Ya en el siglo IV hay anticipaciones del maravilloso
plan de Cosmas Indicopleustes en el siglo VI, cuyas características principales
eran un firmamento de dos pisos y una gran montaña septentrional para ocultar
el sol por la noche, todo debidamente respaldado por citas bíblicas. Los
resultados a los que había llegado la especulación griega por un supremo
esfuerzo intelectual fueron dejados de lado en favor de las fantasías
orientales más descabelladas, porque estas últimas tenían la sanción aparente
del Génesis y los Salmos. La teoría heliocéntrica del universo, que aunque no universalmente admitida, al menos había sido
propuesta y apoyada calurosamente, fue deliberadamente rechazada, primero con
la autoridad de Aristóteles, y se adoptó un sistema que llevó al mundo por mal
camino hasta Galileo. El Génesis exigía que la tierra fuera el centro, y que el
sol y las estrellas iluminaran para la conveniencia del hombre.
Una vez más,
la noción de una tierra esférica fue favorecida en la antigüedad clásica
incluso por los geocéntricos. Pero las palabras del salmista, del
profeta y del apóstol requerían una tierra plana sobre la que los cielos
pudieran extenderse como una tienda, y los creyentes en un globo con antípodas
eran explorados con argumentos tomados de Lucrecio el epicúreo y materialista.
Agustín niega la posibilidad, no de una tierra rotunda, sino de la existencia
humana en las antípodas. "Solo había un par de antepasados originales, y
era inconcebible que regiones tan distantes hubieran sido pobladas por los
descendientes de Adán". La lógica es bastante justa; La falsa premisa
surge del culto a la letra. El hecho es que, si bien los padres como maestros
espirituales no tienen rival, la interpretación del sentido común es bastante
rara en nuestra época; no es frecuente que encontremos un juicio tan sobrio
como el que muestra Basilio. “¿Qué quiere decir —escribe— la voz del Señor?
¿Debemos entender así una perturbación causada en el aire por los órganos
vocales? ¿No es más bien una imagen viva, una visión clara y sensible impresa
en la mente de aquellos a quienes Dios desea comunicar su pensamiento, una
visión análoga a la que se imprime en nuestra mente cuando soñamos?”
En relación
con la confianza incuestionable en la letra de la Escritura como piedra de
toque para todos los asuntos de conocimiento, se deben hacer algunas menciones
de los intentos de ajustar la historia universal según el estándar de las
fechas bíblicas, aunque los resultados, al menos en un caso, no dan testimonio
de una credulidad acrítica, sino de una singular libertad de prejuicios y de
amor a la verdad.
La ciencia
de la cronografía comparada, tan desarrollada por los bizantinos, fue realmente
fundada por Sexto Julio Africano a principios del siglo III. El comienzo que
hizo fue llevado a cabo con mucho mayor conocimiento y con el uso de material
mucho mejor por Eusebio, obispo de Cesarea (265-338 d.C.). Los críticos
anteriores se inclinaron a menospreciar el trabajo de Eusebio y calificarlo
como un escritor deshonesto que pervirtió la cronología en aras de hacer
sincronismos (así Niebuhr y Bunsen). Es cierto que manipula las cifras
suministradas por sus autoridades y emplea conjeturas y analogías para
controlar la increíble duración de sus períodos de tiempo. Pero todas sus
reducciones se realizan a la vista del lector, quien si no puede admitir el argumento principal, a saber, la infalibilidad de los
números bíblicos, debe confesar la honestidad del método y la solidez del
proceso. Al tratar de la cronología hebrea, Eusebio muestra franqueza y juicio.
Había necesidad de ambos, porque incluso cuando las discrepancias entre los
textos hebreos y los textos de la LXX fueron eliminadas al reclamar para este
último una inspiración superior, permanecieron suficientes contradicciones
entre las portadas de la Biblia griega. Por ejemplo, el tiempo entre el Éxodo y
el Templo de Salomón es diferente en Hechos y Jueces de lo que es en Reyes.
Sobre este punto, Eusebio, después de una discusión justa y sensata, decidió
audazmente y para consternación de sus contemporáneos contra San Pablo a favor
del período más corto, señalando que la tarea del Apóstol era enseñar el camino
de la salvación y no una cronología exacta. El efecto de esta decisión es
disminuir la antigüedad de Moisés en 283 años. Esto iba en contra de toda la
tendencia de los apologistas anteriores, que deseaban establecer la antigüedad
del hebreo sobre todos los demás legisladores y filósofos.
Eusebio,
aunque consciente de que la inversión de la opinión preconcebida exige alguna
disculpa, se contenta con colocar a Moisés después de Ínaco. La obra en la que
se expusieron estas novedosas conclusiones consta de dos partes, de las cuales
la primera (Chronographia) contiene el material histórico —extractos de
escritores profanos y sagrados— para el tratamiento sintético de la segunda
parte (Canones). Aquí, las listas de los gobernantes del mundo se muestran en
columnas paralelas que muestran de un vistazo con quién es contemporáneo un
monarca dado. Las notas al margen acompañan a las listas, marcando los
principales acontecimientos de la historia, y una columna separada da los años
de la era del mundo, contados desde el nacimiento de Abraham. La elección de
este acontecimiento como punto de partida del sincronismo distingue la obra de
Eusebio de la de sus predecesores y hace un gran honor a su sentido histórico y
a su honestidad. Como cristiano, sentía que su norma de medida debía ser el
registro de las Escrituras; pero como historiador vio que la historia realmente
comienza con Abraham, y que los primeros capítulos del Génesis están destinados
a la edificación más que a la instrucción. En una época en que los judíos eran
una raza despreciada, no fue un logro pequeño poner su historia al pie de la de
las monarquías orgullosas y poderosas, y aunque el trabajo de Eusebio no puede
resistir en todos los puntos la prueba de la ciencia moderna, hoy tiene un
valor permanente como fuente de información y como modelo de investigación
histórica. Los Cánones fueron traducidos por Jerónimo y así obtuvieron de
inmediato, incluso en Occidente, una posición de autoridad indiscutible. La
crónica medieval latina se basa en Eusebio, cuyo nombre, junto con el de su
traductor, eclipsó por completo a todos los demás trabajadores del mismo campo,
tanto antes como después, como Africano o Sulpicio
Severo.
Pero aunque los trabajos
eruditos de Eusebio dan testimonio de un fuerte respeto individual por la
verdad y de una vasta gama de conocimientos seculares, las sólidas
contribuciones al pensamiento por parte de los escritores cristianos deben
buscarse en otras direcciones. El período que debemos reconocer que estuvo
marcado por tanta credulidad y error en materia de ciencia es el período de los
concilios ecuménicos, de los credos conciliares y de la consiguiente
sistematización de la doctrina cristiana. Los concilios reunían y expresaban en
credo y canon la creencia y la práctica comunes de las iglesias. Su objetivo no
era introducir una nueva doctrina, sino precisamente lo contrario, proteger de
la innovación ruinosa a la fe una vez entregada. Tampoco los credos, que
servían como pruebas de ortodoxia, tenían la intención de simplificar o
explicar el misterio de esa fe. Más bien, reafirmaron en términos acordes a la
época el misterio inexplicable de la revelación en Cristo. Fueron herejes como
los arrianos los que trataron de simplificar y explicar las dificultades a las
que se enfrentaba el creyente cristiano. Este esfuerzo intelectual fue
respondido con una apelación a la experiencia, a la necesidad de redención del
hombre y a los medios por los cuales esa necesidad es satisfecha. El gran
avance hecho por Atanasio fue en realidad un retorno a los hechos simples del
Evangelio y a las palabras de la Escritura. "Pasó del Logos de los
filósofos al Logos de San Juan, del dios de los filósofos al Dios en Cristo,
reconciliando consigo al mundo". En una palabra, las grandes victorias de
los siglos IV y V fueron las victorias de la soteriología sobre la especulación
teológica. En el laberinto espinoso de los conflictos arriano y nestoriano no
hay necesidad de entrar en este capítulo. No hay más que considerar las
contribuciones al pensamiento general que hizo el partido victorioso.
El proceso
de fijar la terminología en la que se expresaron los resultados de la
controversia arriana y se afirmó la doctrina de un solo Dios en tres personas
de igual y coeterna majestad y divinidad, no podía llevarse a cabo sin un
intento serio de tratar con el problema de la personalidad. Los pensadores
precristianos no tenían una comprensión clara, o al menos no habían formulado
una visión clara, de la personalidad humana en sus dos características más
esenciales, a saber, la universalidad y la unidad. Éstas fueron necesariamente
puestas de manifiesto por el cristianismo, primero en la figura histórica de su
fundador y en su vida sin precedentes, y luego en el desarrollo de la doctrina
de su persona. En ese desarrollo, los padres capadocios fueron pioneros. La
fórmula en la que declararon las relaciones eternas que existían dentro de la
Divinidad marca un gran avance en la precisión científica del pensamiento y del
lenguaje. Hasta el año 362 d.C., o usía e hipóstasis eran
términos intercambiables. Atanasio, en uno de sus últimos escritos, dice que
ambos significan el Ser. Inevitablemente, surgieron malentendidos y confusión.
Pero después del Sínodo de Alejandría en el año 362 d.C., ousía en los documentos cristianos significa el Ser que es compartido por varios
individuos e hipóstasis el carácter especial del individuo. Basilio de
Cesarea fue en gran parte responsable de este feliz asentamiento. Distingue
entre los términos y define ousía lo general, la
hipóstasis como lo particular, en aplicación tanto a la existencia humana
como a la divina. "Cada uno de nosotros participa de la existencia por el
término general de ousía y por sus propias
propiedades en tal o cual cosa. Del mismo modo, es común el término ousía, como bondad o divinidad, mientras que la hipóstasis se contempla en la cualidad especial de la paternidad, la filiación o el
poder de santificar.
Así se
preparó el camino para la gran definición de Boecio de la persona como la
sustancia individual de una naturaleza racional (persona est naturae
rationalis individua substantia, contra Eut. et Nest. III), que fue
aceptada por Tomás de Aquino y se mantuvo vigente a lo largo de la Edad Media.
Pero entre los tiempos de Basilio y Boecio había surgido una gran controversia
que llevó adelante el reconocimiento de los hechos de la personalidad humana:
la controversia sobre la voluntad y su libertad.
Para
entender esto debemos saber cuáles eran las opiniones corrientes acerca del
origen del alma. La doctrina platónica de la preexistencia, tal como la enseñó
Orígenes, había llegado a su fin; los únicos rastros de ella dentro de este
período se encuentran en las páginas de Nemesio, el obispo filosófico de Emesa,
y, menos ciertamente, en las de Prudencio, el poeta español. Así, el campo se
dividió entre el creacionismo y el traducianismo. El primer punto de vista,
según el cual cada alma es una nueva creación, siendo sólo el cuerpo engendrado
naturalmente, enfatizaba la pureza esencial del principio espiritual, la maldad
de la materia y la unidad de la naturaleza física del hombre. El traducianismo,
por otro lado, mantuvo la transmisión desde los primeros padres a través de
todas las generaciones sucesivas tanto del alma como del cuerpo, y con ello el
pecado. El creacionismo dejó espacio para el ejercicio de un libre albedrío, debilitado,
pero no destruido por la Caída; el traducianismo parecía excluir el libre
albedrío y postular una corrupción total del alma y el cuerpo. El creacionismo
fue sostenido por la mayoría de los padres orientales, y por Jerónimo e Hilario
en Occidente: el traducianismo, por los occidentales en general y por Gregorio
de Nisa. Agustín, sin declararse definitivamente en ninguno de los dos bandos,
era tan traducianista que consideraba la caída como un acto histórico que
resultaba en una inhabilitación tan completa de la voluntad del hombre que se
requería una operación divina especial para iniciarlo de nuevo en el camino
hacia Dios del que el pecado de Adán lo había expulsado. Sin la Gracia, el
hombre sólo puede querer y hacer el mal. A esta conclusión llegó Agustín en
gran medida por su propia experiencia. Había sufrido una doble conversión,
primero intelectual y luego moral. El primero le aportó la convicción de la
verdad y la belleza divinas; el segundo, un reconocimiento de la debilidad
humana. Había visto a Dios, pero la nube del pecado oscurecía la visión, el
poder del mundo aún cautivaba su voluntad; Porque la entrega a la que se sentía
llamado significaba la renuncia a todos sus hábitos, esperanzas y deseos. El
conflicto entre su voluntad y su renuencia era terrible. El mundo habría
vencido, si Dios no hubiera acudido en su ayuda y no hubiera liberado su
voluntad para servir. Mirando hacia atrás a su vida, a la larga esclavitud de
su voluntad y a la victoria final, se ve obligado a confesar que él mismo no
contribuyó en nada a la restauración de su voluntad y a la recuperación de la
paz. Siempre había creído en la Gracia de Dios, pero una vez que sostuvo que la
Fe del hombre, fruto del Libre Albedrío, salió a su encuentro. Ahora sentía, y
san Pablo confirmaba la convicción, que todo el movimiento provenía de Dios,
que tanto la fe como la gracia son su don, y que ambas están determinadas por
el decreto inescrutable de su consejo predestinador. A partir de entonces (esta
conversión tuvo lugar en el año 386 d.C.) el sentido de la guía de Dios colorea
todo su pensamiento, una guía invisible en ese momento, pero reconocible en
retrospectiva. Lo que era verdad para él debía ser verdad para todos. El
carácter y las circunstancias de Agustín son la clave de su doctrina posterior
y de sus controversias. Así, fue el grito apasionado de las Confesiones de
ayuda contra el yo, da quod jubes et jube quod vis, lo que evocó la
controversia pelagiana. Pelagio, tranquilo habitante del claustro, apenas sabía
lo que era la tentación, y protestaba contra las palabras que desalentaban el
esfuerzo moral y fomentaban el fatalismo. "La gracia fue buena y una
ayuda; el pecado estaba muy extendido; pero esto último no se debió a una
mancha heredada, sino a la influencia del mal ejemplo de Adán. El hombre puede
vencer la tentación, si pone su voluntad en ello". Agustín respondió a la
acusación de fatalismo con un desdeñoso repudio de las supersticiones que
acompañan al sistema, y de la impiedad que confunde el Destino ciego e
indiscriminado con la Gracia que trabaja con infinita sabiduría en los vasos de
su elección. Pero la predestinación de Dios implica necesidad, y esto lo
coordina con el libre albedrío del hombre en un esquema que claramente
traiciona la influencia de la jurisprudencia romana. La síntesis es incompleta,
los hechos se exponen científica y empíricamente, pero el tinte jurídico dado a
una concepción puramente metafísica enturbia más que aclara la cuestión.
Aquí había
material para el debate. La lucha comenzó en el año 411 d.C. y duró con
diversa fortuna hasta el año 418 d.C., cuando el pelagianismo fue condenado por
los concilios en África y en Roma, afirmando la debilidad de la voluntad y la
necesidad vital de la gracia para el cumplimiento de los propósitos de Dios
contra todo compromiso. Pero un fuerte cuerpo de simpatía cristiana, debido en
parte a la prevalencia del ideal monástico y en parte a una confusión entre el
pecado y el pecado atroz, permaneció y sigue estando del lado de los
pelagianos. Casiano y Fausto de Riez, ambos monjes, que temían mucho al
fatalismo y que, al mismo tiempo que condenaban a Pelagio como hereje,
insistían en la necesidad de la cooperación del hombre en la obra de la Gracia.
Consideraban la predestinación de unos pocos como una simple impiedad, aunque
no podían negar la presciencia de Dios en cuanto a quiénes habían de salvarse.
Es evidente que la presciencia plantea más dificultades de las que responde.
Boecio ofrece un intento adicional y audaz de explicación, quien vio muy
claramente el peligro de medir el brazo de Dios con el dedo del hombre.
Comienza con la tesis: “todas las cosas están previstas, pero no todas suceden
por necesidad.” Pero ¿cómo puede la libertad humana ser realmente libre si ya
está prevista por Dios? La respuesta está en el reconocimiento de la diferencia
entre las facultades divinas y humanas del conocimiento. “El conocimiento de
Dios es una conciencia presente de todas las cosas, pasadas, presentes y
futuras. El conocimiento humano sobre las cosas futuras se llama presciencia.
El conocimiento divino de las cosas futuras se llama más bien providencia que
presciencia, porque, trascendiendo el tiempo, mira hacia abajo, como desde una
altura elevada, a un mundo condicionado por el tiempo. Tal conocimiento no es
más incompatible con la libertad humana, como el conocimiento humano no es
incompatible con los actos libres presentes.”
El
pensamiento de la naturaleza caída del hombre y el consiguiente alejamiento de
Dios, que es el punto de partida de la controversia sobre el libre albedrío,
conduce naturalmente al pensamiento de la Expiación a través de la muerte de
Cristo, y la Expiación implica la teoría de la Iglesia y sus sacramentos, por
medio de la cual se aseguran los beneficios de la Expiación. Sobre todos estos
temas, nuestra época arroja nueva luz.
Dos de los
principales aspectos bajo los cuales los primeros escritores cristianos
consideraron la Expiación fueron los de un sacrificio a Dios y el de un rescate
del mal. No especificaron a quién se le pagó el precio. El siglo III había
tratado de remediar su indefinición mediante la desafortunada adición de las
palabras “a Satanás,” y la proposición así ampliada se mantuvo firme durante
casi 1000 años hasta que fue desacreditada por Anselmo. La idea de que el
archienemigo se había extralimitado a sí mismo y, mientras recibía el rescate,
no encontraba ninguna ventaja en ello (en la medida en que la muerte de Cristo
salvó más almas que su vida), atrajo a la mente de la época, y la grotesca
imagen de Gregorio de Nisa del diablo atrapado por el anzuelo de la Deidad,
cebado con la Humanidad, fue aceptada y repetida con aplausos. Pero no por
todos. El desgarro del infierno, en la forma corriente en el siglo IV, describe
la liberación de las almas por el Cristo triunfante sin una palabra de rescate.
Gregorio Nacianceno rechaza con desdén la idea del rescate pagado a Satanás o a
Dios; los puntos de vista de Atanasio y Agustín están completamente libres de
mal gusto y extravagancia. Parten del pensamiento de la bondad y la justicia de
Dios. La bondad exigía que el hombre fuera liberado de la esclavitud de la
miseria; La justicia requería algo más que el mero arrepentimiento para llevar
a cabo esa liberación, nada menos que el ofrecimiento de la naturaleza humana
que contenía el principio pecaminoso. Esto fue logrado por Aquel que asumió la
naturaleza humana y representó al hombre. Hasta aquí Atanasio. Agustín, que
insiste igualmente en el hecho del sacrificio de Cristo, profundiza más que
Atanasio en la razón de la forma particular que tomó y de los efectos que
produjo. Comparte la admiración de Atanasio por la bondad divina manifestada en
la longanimidad de Dios y en la humildad voluntaria del Dios-hombre; Es aún más
celoso de la justicia divina. Era justo que Satanás, que había adquirido el
derecho sobre la raza, quedara satisfecho con respecto a sus pretensiones. Pero
Satanás tomó más de lo que le correspondía, matando a los inocentes. Por lo
tanto, era justo que se le obligara a renunciar a los pecadores por los cuales
sufrían los sin pecado.
La
controversia sobre el libre albedrío y la gracia también afectó a la idea de la
Iglesia y los sacramentos. Hasta el surgimiento del pelagianismo, se permitía
aquí un alcance muy amplio al libre albedrío. La gracia transmitida por los
sacramentos, que no se podían obtener fuera de la Iglesia, se consideraba
condicionada por la fe y la vida del destinatario. Se asumió tácitamente que
estos factores estaban dentro del control de la voluntad. Es decir, la gracia
precedió a la elección. Esto, según la mente de Agustín madurada por la
reflexión y la controversia, era una inversión de la verdad. Su teoría de la
predestinación exigía que la elección precediera a la gracia. Y así, al lado de
su creencia práctica en una sociedad externa en la que el bien y el mal, el
trigo y la cizaña, crecían juntos, participando de los medios de la gracia, es
decir, de la iglesia visible, concibió la idea novedosa de una sociedad
espiritual de elegidos, la comunión de los santos, la iglesia invisible, cuyos
miembros eran conocidos sólo por Dios, ya sea que estuvieran dentro del redil
de la sociedad externa o no. De este cuerpo podría afirmarse, sin rastro de
fanatismo, extra ecclesiam nulla salus. Las dos concepciones no se
mantienen estrictamente separadas, y las características de la iglesia
invisible son constantemente transferidas por Agustín a la iglesia visible.
Este cuerpo, cuyo núcleo creciente es así abastecido por la iglesia invisible,
es la civitas Dei en la tierra. Frente a ella se alza la civitas
terrena, la política terrenal. Los dos estados, separados en idea, origen,
propósito y práctica, dependen el uno del otro, dando y recibiendo influencia.
La civitas Dei necesita el apoyo práctico de la civitas terrena para
ser un estado visible. La civitas terrena necesita el apoyo moral de la civitas
Dei para ser un verdadero Estado, porque una civitas sólo existe
sobre la base del amor y la justicia y por la participación en la única fuente
de la existencia, que es Dios. La ciudad de Dios es la única civitas real,
que absorbe gradualmente la civitas terrena y toma prestada su autoridad
y poder para llevar a cabo el propósito divino. El magistrado y el legislador
se convierten en hijos y siervos de la iglesia, obligados a ejecutar los
objetivos de la iglesia. Tenemos aquí el germen de la teoría medieval de la
iglesia como reino de Dios en la tierra, pero hay que tener en cuenta que
Agustín no parte de la suposición de identidad, no utiliza iglesia y reino de
Dios como términos intercambiables, a pesar de la afirmación ecclesia iam
nunc est regnum, que es el primero de los escritores cristianos en hacer.
Incluso en esta frase no quiere decir que la iglesia sea realmente el reino,
sino sólo que lo es potencialmente. La realización plena y perfecta la reserva hasta la consumación de
todas las cosas.
Desde los
primeros días del cristianismo, las palabras sacramento y misterio fueron
tomadas prestadas para denotar cualquier cosa sagrada y secreta, y
especialmente los medios de gracia. El número de éstos no se especificó
claramente, porque los cristianos, creyendo que la Iglesia era el almacén de la
gracia ilimitada, no se cuidaban de contar los medios. Sin embargo, dos se
destacaron preeminentemente, el Bautismo y la Cena del Señor. Con respecto a la
doctrina que subyace a estos dos, puede decirse que en los siglos IV y V era
esencialmente lo que había sido antes. No hay duda de que la experiencia
cristiana y la lucha contra el paganismo y la herejía tendían a producir
explicaciones, pero el pensamiento principal siempre fue simplemente el de la
vida otorgada y la vida mantenida. Los primeros creyentes no se habían
preguntado cómo, pero la pregunta no podía dejar de surgir, y eso más en
relación con la Eucaristía que con el Bautismo. En efecto, el agua del bautismo
no invitaba a la especulación en el mismo grado que el pan y el vino, y su
relación con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. No es que el Bautismo haya sido
considerado como una mera ceremonia de iniciación; fue el miedo de perder, a
través del pecado post-bautismal, la gracia transmitida por el Bautismo lo que
en nuestro tiempo mantuvo a muchos alejados de la fuente. Otras causas, como la
negligencia, la renuencia a renunciar al mundo y diversas fantasías y
supersticiones, se combinaron para hacer del bautismo, como en el caso de
Constantino, la culminación más que el comienzo de la vida cristiana. Tal
demora no era la intención de la Iglesia, y la necesidad de controlar la
negligencia, junto con la doctrina occidental de la gracia preveniente que
ayuda el primer paso hacia Dios, provocó una estricta insistencia en la
necesidad del Bautismo y una disposición, al menos en Occidente, a permitir el
Bautismo de herejes, siempre que se usara la forma correcta de las palabras.
Pero tanto la sabiduría como la generosidad se manifestaron por el rechazo de atar
la operación del Espíritu Santo a la acción ritual, y por la admisión de la fe,
el arrepentimiento o el martirio, como sustitutos del bautismo formal cuando
éste no se podía obtener. No debe olvidarse, sin embargo, que Agustín, cuando
encontró a los donatistas a prueba de persuasión, abogó por un recurso a la
violencia: coge intrare.
La
Eucaristía era más obviamente misteriosa, y en una época en que al rito
asistían muchos que estaban más conscientes de su misteriosa experiencia que de
cualquier efecto que pudiera tener sobre la vida, la especulación era activa, y
los maestros trabajaban para ayudar a la investigación por analogía e
ilustración, que a menudo se convertía en algo más. Así, de Gregorio de Nisa
vino un impulso que finalmente se convirtió en la doctrina de la
transubstanciación. No es que Gregorio tenga la intención de enseñar esto; El
pasaje de sus obras que contiene el germen no es una definición. Su estilo es
muy imaginativo y la Oratio catechetica está llena de símiles. Una de ellas está
tomada, pero sin dudarlo, de la fisiología. Gregorio traza un paralelismo entre
el cambio del pan y el vino, por la digestión, en el cuerpo humano, y el cambio
de los elementos sacramentales, por la consagración, en el cuerpo inmortal de
Cristo. Usando términos aristotélicos, dice que en cada caso los constituyentes
están dispuestos bajo una nueva forma.
Esto no es
transubstanciación, sino trans-elementación. La imagen se elogió a sí misma, y
fue repetida y elaborada por otros escritores hasta que finalmente la
identificación completa del pan y el vino con el Cuerpo y la Sangre de Cristo
se convirtió en la doctrina autorizada de la Iglesia Oriental. La doctrina
romana de la transubstanciación tiene puntos de semejanza con la ilustración de
Gregorio, pero se expresa en términos de una filosofía diferente y posterior.
Gregorio enseña un cambio de forma; los escolásticos, un cambio de materia y de
forma, que explican con la ayuda de la distinción entre substantia y accidentia. La gran contribución de la época
a la doctrina de los Sacramentos es la opinión de que, en un sentido real,
continúan el proceso de la Encarnación. La naturaleza humana primero se hizo
divina en la persona de Cristo por la unión con el Verbo divino, y subsecuente
y repetidamente en la persona del creyente individual a través de la unión con
Cristo en los Sacramentos. Esta es la enseñanza de Oriente y Occidente,
representada por Hilario y Gregorio de Nisa. Así como en el Bautismo el alma
está unida a Cristo por la fe, así en la Eucaristía está el cuerpo, siendo
transformado por el alimento eucarístico, unido al Cuerpo del Señor. Así, el propósito
especial de la Encarnación, a saber, la deificación del hombre, se cumple constantemente. El lenguaje en que se expresa esta noble concepción,
especialmente en Oriente, tiende a fomentar una reverencia supersticiosa por
los símbolos externos, que los padres griegos tienen frecuentemente ocasión de
corregir.
Agustín
deseaba fervientemente que la civitas terrena ayudara a establecer la civitas
Dei, y que la civitas Dei fermentara con influencia moral la civitas
terrena. Queda por ver hasta qué punto se realizó su sueño, es decir, hasta
qué punto el Imperio Cristiano afectó a la Iglesia y fue a su vez afectado por
ella.
La
influencia del Imperio sobre la estructura interna y externa de la Iglesia se
había dejado sentir desde el principio. Así, el desarrollo del episcopado
monárquico se debió sin duda en gran medida al ejemplo del derecho romano, que
exigía que todos los cuerpos corporativos tuvieran un representante. La marca
de la ley romana también se ve en las doctrinas occidentales del libre
albedrío, el pecado y su transmisión, y la expiación. El lenguaje en el que se
plantean estos problemas es la fraseología de los tribunales, y recuerda el
código penal romano, la teoría del contrato y del delito, la deuda, la sucesión
universal, etc.
El efecto
del orden civil se ve en ciertas partes de la administración eclesiástica que,
aunque son prácticas, son la expresión de la teoría subyacente y, por lo tanto,
llaman la atención aquí.
(1) La
Iglesia estaba organizada en "diócesis" (con exarcas o patriarcas),
provincias (con metropolitanos o primados) y ciudades (con obispos), a la
manera del Imperio. Este arreglo no fue impuesto directamente a la Iglesia por
el Imperio ni correspondía exactamente a la distribución imperial. Pero el
repentino ascenso de la sede de Bizancio de una posición subordinada al
siguiente lugar de honor después de Roma demuestra que la importancia civil era
un factor en la determinación de la precedencia eclesiástica.
(2) El pacto
propuesto por Nestorio a Teodosio II, "Dame el mundo libre de herejes y te
daré el cielo", se cumplió de manera justa. Los emperadores, de ser
enemigos, se convirtieron en poderosos amigos de la Iglesia, capaces de dar el
apoyo material que Agustín deseaba. Sin duda, Constantino habría disfrutado
gustosamente de la misma relación controladora hacia su religión adoptiva que
mantuvo hacia la religión de la que él y sus sucesores hasta Valente
permanecieron como principales pontífices. Pero la Iglesia era demasiado fuerte
para eso, y el rescripto del año 314 d.C., en el que
declaró que la sentencia de los obispos debía ser considerada como la de Cristo
mismo, muestra cuál era su poder, e insinúa lo que podrían haber hecho con él.
Aun así, se le permitió llamarse a sí mismo (tal vez en broma), y dio el
ejemplo de convocar concilios generales, cuyos decretos se publicaban bajo la
autoridad imperial y, por lo tanto, adquirían una importancia política. Sólo
los que aceptaban sus decisiones podían gozar de los derechos del favor del
Estado, y se amenazaba con sanciones civiles en interés de la paz cívica contra
todos los que se negaran a reconocerlas.
(3) Los
maestros, sacerdotes y doctores paganos ya estaban exentos de ciertos cargos
civiles por motivos de utilidad profesional. A esta lista Constantino añadió
primero al clero africano, y más tarde a todo el cristiano; y a ellos les
permitió comerciar sin pagar impuestos porque podían dar sus ganancias a los
pobres. De la misma manera, las familias y propiedades clericales fueron
eximidas de todas las responsabilidades ordinarias de los curiales.
Muchos ciudadanos buscaron esta inmunidad de impuestos, incluso después de que
el Estado, temiendo la pérdida de un servicio útil, prohibió la ordenación de curiales;
y la Iglesia llegó a acoger con beneplácito la exclusión de los ricos de su
ministerio como una protección contra los ministros indignos, como también lo
hizo con la eliminación de la exención de los impuestos comerciales, porque la
época era reacia a cualquier interferencia con los deberes espirituales del
clero. Pero el hecho de que se retiraran los privilegios del sacerdocio pagano
y se concedieran al clero realzó la posición de este último como clase
favorecida.
(4) La
Iglesia se distinguió como una corporación capaz de recibir donaciones y
legados. Confiscaciones y restauraciones anteriores prueban que la Iglesia
había tenido propiedades mucho antes de la época de Constantino. Pero
Constantino le concedió un privilegio más extenso que el que conocía cualquier
fundación religiosa pagana. Mientras que esta última sólo podía ser dotada en
circunstancias especiales y, con pocas excepciones, nunca adquirió el derecho a
recibir legados, "las sagradas y venerables iglesias cristianas"
podían ser dejadas cualquier cosa por cualquiera. El abuso del privilegio
condujo gradualmente a su retirada bajo Valentiniano III, y los escritores
cristianos deploran la causa más agudamente que el resultado; pero la creciente
riqueza se aplicaba generosamente a la obra filantrópica iniciada por la
Iglesia, y Agustín estaba justificado al pedir a los eclesiásticos que
recordaran a Cristo así como a sus hijos. Eran los más
propensos a escuchar, ya que la antigua creencia judía de que la limosna gana
el cielo había echado raíces y brotado en la doctrina del mérito.
(5) La
Iglesia obtuvo otra prerrogativa, que estuvo plagada de graves consecuencias,
en el establecimiento de tribunales episcopales como parte integral del sistema
judicial secular con jurisdicción final en casos civiles. Pero tenía analogía
con la institución romana de los recepti arbitri, un acuerdo extrajudicial que permitía a la
autoridad civil intervenir y hacer cumplir la decisión del árbitro. En una
época en la que, como aprendemos de Salviano y Amiano, los tribunales eran
monumentos de justicia retrasada y de artimañas, no era una pequeña bendición
que se permitiera llevar una demanda civil al arbitraje de un obispo cuya
decisión equitativa tenía fuerza de ley. La historia primitiva de esta notable
legislación es oscura y complicada, pero contenía claramente en germen la
exención clerical del procedimiento penal, que constituía uno de los problemas
más difíciles de la política medieval. La jurisdicción episcopal sufrió
considerables limitaciones y los obispos perdieron su posición de privilegio ante
la ley; pero la apelación al tribunal episcopal se convirtió en una tradición
en la Iglesia.
(6) Hay
otros indicios de la gran influencia adquirida por los obispos en la
administración de justicia. Pasó a sus manos el derecho de intercesión que
antes ejercían en favor de los clientes mecenas ricos o retóricos contratados.
Uno de sus deberes, según Ambrosio, era rescatar a los condenados de la muerte,
y él mismo participó activamente en su cumplimiento. Así que Basilio intercedió
por los desafortunados habitantes de Capadocia en la partición de la provincia
en el año 371 d.C. Así, Flaviano de Antioquía, con mayor éxito, se interpuso entre su
rebaño y el emperador, no injustamente irritado por el motín de 387.
(7)
Estrechamente relacionado con la intercesión episcopal estaba el derecho de
asilo, transferido de los templos paganos a las iglesias cristianas, que
ofrecían protección a los fugitivos, a la espera de la intervención de los
obispos. Uno de los muchos casos, y el más romántico, es el del miserable
Eutropio (399 d.C.), que se benefició del privilegio que él mismo había
tratado de circunscribir el año anterior.
Tales son
algunos de los puntos en los que el Imperio tocó a la Iglesia. El efecto de la
Iglesia sobre el Imperio puede resumirse en la palabra "libertad". De
hecho, la obediencia a la autoridad era obligatoria en todos los departamentos
de la vida pública y privada, siempre que no entrara en conflicto con el deber
religioso. Pero los viejos atributos despóticos fueron gradualmente eliminados,
la patria potestas romana sufrió una notable
relajación, y los niños ya no fueron considerados como un peculio, sino como "un cargo sagrado al que se
debe otorgar gran cuidado". En una palabra, la autoridad era vista como
una forma de servicio, de acuerdo con la voluntad de Dios, y tal servicio era
la libertad. Este gran principio se expresó de muchas maneras, y primero con
respecto a la esclavitud literal. El mejor sentimiento de la época estaba, sin
duda, ya a favor de la bondad hacia el esclavo. El estoicismo, al igual que el
cristianismo, aceptó la esclavitud como una institución necesaria, pero nadie
discernió sus funestos resultados más claramente que Séneca. Y a Séneca se le
seguía escuchando. Es en sus palabras que Praetextatus en Saturnalia de
Macrobio aboga por la humanidad, la fidelidad y la bondad comunes del esclavo,
contra el antiguo sentimiento de desprecio del que todavía había rastros en los
escritores cristianos y paganos. Sin embargo, no fue de Séneca, sino de Cristo
y de San Pablo de quien los padres tomaron su tema constante de la igualdad
esencial de los hombres, ante la cual la esclavitud no puede sostenerse. No
sólo establecen la unidad primitiva y la dignidad del hombre, sino que, viendo
en la esclavitud un resultado de la caída, encuentran en el sacrificio de
Cristo un camino hacia la libertad que estaba cerrado al estoicismo. Ofrecían
un consuelo más eficaz que los filósofos, porque señalaban al esclavo hacia
arriba reconociendo su derecho a arrodillarse junto a su amo en la Cena del
Señor.
Poco después
de la victoria de la Iglesia se sigue una legislación más favorable al esclavo
que cualquiera de las anteriores. Constantino no intentó una emancipación
súbita o total, que habría sido imprudente e imposible. Tampoco hay ninguna
señal de que reconociera las necesidades morales, intelectuales o religiosas
del esclavo. Pero trató de disminuir sus penurias con medidas que, con todas
sus desigualdades, son únicas en el libro de estatutos de Roma. Trató de evitar
que los niños estuvieran expuestos, aunque no pudo detener la esclavitud de los
expósitos; prohibió la crueldad hacia los esclavos en términos que son en sí
mismos una acusación de la práctica existente; prohibió la ruptura de las
familias serviles; declaró que la emancipación era "lo más deseable";
transfirió el proceso de manumisión de los lugares de culto paganos a los
cristianos de una manera y con palabras que atestiguan su visión de él como una
obra de amor que pertenece propiamente a la Iglesia. Pero la Iglesia no se contentó
con influir en el legislador y predicar al amo y al esclavo la fraternidad de
los hombres y los deberes de tolerancia y paciencia. Atacó todas las malas
condiciones que fomentaban la esclavitud.
El escenario
y la arena siempre habían sido los objetos de su odio como semilleros de
inmoralidad y viveros de incredulidad. La asistencia allí estaba prohibida a
los cristianos como un acto de apostasía. Juliano captó el sentimiento y
prohibió a sus sacerdotes entrar en teatros o tabernas. Sin embargo, Libanio,
amigo y mentor de Juliano, defiende no sólo la comedia y la tragedia, sino
incluso la danza, exaltándola por encima de la escultura como escuela de
belleza y recreación lícita. Pero el baile, como señala Crisóstomo, era
inseparable de la indecencia y, lejos de dar reposo a la mente, sólo la excita
a bajas pasiones. En consecuencia, se proclamó la proscripción de la Iglesia
contra los ministros de estas artes en la escena pública; Los seguía a las casas
particulares cuando iban a animar bodas o banquetes, prohibiéndoles el bautismo
mientras siguieran siendo jugadores. Esta aparente dureza, que puede ser
igualada por la legislación civil, era en realidad una bondad. El estado del
actor era en este momento incompatible con la pureza, y la Iglesia trató de
liberar a una clase esclavizada al vicio. Se obtuvo una victoria notable cuando
se dictaminó que una actriz que pidió y recibió los últimos sacramentos no
debería, si se recuperaba, ser arrastrada de nuevo a su odiosa vocación. En
cualquier caso, la única forma de escapar de ella radicaba en la aceptación del
cristianismo. Así como el teatro satisfacía los gustos bajos, la arena
estimulaba los instintos de tigre. Tanto Plinio como Cicerón se disculparon por
ser el patio de recreo adecuado de una raza guerrera; sin duda, contenía la
imaginación romana. Es bien conocida la historia de Alipio (un amigo de
Agustín), a quien una mirada reacia durante un espectáculo de gladiadores
esclavizó completamente a la sed de sangre.
Se hicieron
intentos de suprimir los espectáculos, sin duda bajo la influencia cristiana.
Tuvieron poca respuesta, excepto en Oriente, donde los mejores espíritus (como
Libanio) los repudiaron como una barbarie romana, indigna de un griego. Pero la
acción de Constantino al prohibir a los soldados participar en los espectáculos
de gladiadores, y de Valentiniano al eximir a los cristianos de sufrir castigos
en la arena, prueban que las regulaciones anteriores eran letra muerta. El
espectáculo al que asistió Alipio fue en Roma en el año 385 d.C. Símaco, como
prefecto urbano, habla con orgullo de los juegos que dio, y cuando los cautivos
sajones con los que había esperado pasar unas vacaciones romanas se suicidaron
en la cárcel, tuvo que recurrir a Sócrates y a su ejemplo en busca de consuelo.
Las sumas gastadas en estos juegos son un índice de la riqueza de los nobles
romanos. El mismo Símaco gastó 80.000 libras esterlinas con motivo del cargo de
pretor de su hijo; un festival dado en el reinado de Honorio duró una semana y
costó 100.000 libras. Amiano, Marcelino y Jerónimo pintan el mismo cuadro, e
incluso cuando sus cargos han sido descontados por las páginas más sobrias de
Macrobio, todavía está claro que la moribunda civilización romana estuvo
marcada por el lujo general y la autoindulgencia. La Iglesia no pudo detener
este despilfarro; las leyes suntuarias quedaban fuera de su competencia; Pero
los líderes practicaban y fomentaban la sencillez y la frugalidad y reprobaban
la tendencia a la ostentación eclesiástica. Jerónimo responde al argumento de
que la hospitalidad lujosa fortalecería la mano de los intercesores clericales
al responder que los jueces honrarán la santidad por encima de la riqueza, y al
clero sencillo más que a los lujosos. La "mediocridad dorada" sin
duda tuvo sus devotos. Había muchos hombres cristianos del mundo para quienes
el monacato era un enigma, como lo fue para Ausonio, cuya oración era: "No
me des ni pobreza ni riquezas". Pero mejor que la moderación era la renuncia
al mundo, y el elemento ascético del cristianismo primitivo, reforzado por el
ejemplo de todos los exponentes del alto pensamiento, llevó a muchos a apartar
el rostro del lujo que los rodeaba y a huir al desierto. A los que se quedaron
atrás, los escritores cristianos trataron de enseñar la visión de la pobreza
como una probación y de la riqueza como un fideicomiso, la dependencia mutua de
ricos y pobres, y la lección de que los hombres deben ser uno en el corazón
como lo son en el origen. Con frecuencia recuerdan la comunión registrada en
los Hechos, y ahora que el cambio de condiciones había hecho imposible la
comunidad de bienes, se buscó un nuevo medio de aplicar el principio, primero
en las fiestas de caridad y en las colectas regulares para los pobres, en la
munificencia privada del obispo, o en una distribución proporcionada y
elaboradamente organizada. bajo el
obispo, de las rentas eclesiásticas. Estos, a fuerza de una administración
cuidadosa y de continuas adhesiones, crecieron hasta convertirse en una inmensa
propiedad, hasta que en el siglo V la Iglesia se había convertido en el mayor
terrateniente del Imperio. En general, el ascenso a un taburete de obispo
significaba simplemente la entrada en una gran fortuna. "Hazme obispo de
Roma y me haré cristiano", fue la respuesta de Praetextatus a Dámaso, y
refleja la opinión pública.
Amiano
Marcelino se muestra desdeñoso por el esplendor episcopal y la extravagancia de
Roma, pero matiza o señala su sarcasmo admitiendo que había obispos en las
provincias que, "moderados en el comer y beber, sencillos en el vestir, se
muestran dignos sacerdotes de la Deidad". Ejemplos de filantropía fina y
desinteresada son igualmente comunes en la teoría sostenida por los grandes
eclesiásticos y en su práctica.
Tal vez la
justificación más sorprendente de la afirmación común de que los obispos son
los ayudantes y guardianes apropiados y reconocidos de los pobres, las viudas y
los huérfanos, se encuentra en su disposición a convertir el plato de la
comunión en dinero para los afligidos. "Es mejor salvar almas vivas que
metales sin vida... el ornamento de los sacramentos es la redención de los
cautivos", son las palabras con las que Ambrosio se defendió de la
acusación de sacrilegio. Los monasterios, que con demasiada frecuencia son
juzgados, no por las circunstancias que los llamaron a la existencia, sino por
los abusos que acompañaron a su decadencia. Y al lado de las casas
estrictamente religiosas surgieron innumerables instituciones de caridad: orfanofía,
ptochotropia, nosocomia, gerontocomia, brefotropía, destinadas a aliviar
las necesidades de todas las clases y todas las épocas y no sólo las de los
ciudadanos, como había sido el caso en la Roma pagana y en Atenas. No es la
menor de las deudas que el mundo tiene con el cristianismo del siglo IV esta
invención de los hospitales abiertos. Juliano sintió su poder y convocó a sus
seguidores a imitar en este aspecto a los odiados galileos. Pero con una
organización superior, el viejo espíritu de caridad voluntaria se desvaneció.
El esfuerzo individual desapareció; un mayordomo se encargaba de las
actividades filantrópicas de los obispos; las diaconisas atendían menos a los
pobres y más al culto de la Iglesia. La caridad se volvió menos discriminatoria
e imitó las generosidades paganas. La mendicidad ahora encuentra un lugar en el
libro de estatutos, y la primera ley contra la mendicidad fue promulgada por un
emperador cristiano (Valentiniano II). Sin embargo, la Iglesia trató de hacer
frente a este mal también restaurando el trabajo a la honra. La esclavitud lo
había degradado, y el comercio siempre había sido despreciado en Roma. Ante los
ojos de una multitud ociosa e inútil se mostraba ahora el ejemplo de Cristo y
de sus apóstoles, todos obreros, un ejemplo que se seguía de hecho en los
monasterios, donde la vida "perfecta" unía la oración al trabajo,
ambos con fines caritativos. Las casas pacomonianas, como comunidades
autosuficientes, proporcionaban trabajo regular, no sólo como un ejercicio
penitencial, sino como una parte integral de la vida. Basilio quería que sus
ascetas no despreciasen ninguna forma de trabajo; Agustín reprendió a los
monjes africanos que abandonaban el trabajo para orar. Sloth no era entonces un
habitante del claustro, aunque el trabajo realizado no puede describirse como
siempre útil o racional.
Pero los
esfuerzos del cristianismo en favor de los débiles no se ven en ninguna parte
más claramente que en la elevación de las mujeres. La Iglesia les dio un lugar
de consideración en su ministerio, pero no el privilegio de predicar o
administrar los sacramentos, aunque se permitía a una diaconisa asistir en el
bautismo de las mujeres. Además de las órdenes cuidadosamente reguladas de
diaconisas, vírgenes y viudas, surgieron hacia fines del siglo IV clases de
viudas y vírgenes de alto rango que se dedicaron al trabajo voluntario bajo los
auspicios de la iglesia, sin tomar votos regulares ni vivir en comunidades.
Tales eran los amigos y corresponsales de Jerónimo, Paula y Eustoquio. En
Oriente, donde esta clase alcanzó una posición de mayor prominencia que en
Occidente (el espíritu romano era reacio al ministerio público de las mujeres),
se aproximaron a una orden y finalmente fueron asimiladas a las diaconisas.
Fuera del
ministerio de la Iglesia, las mujeres fueron sometidas a una legislación
especial. Constantino era austero en sus costumbres. La edad era floja. El
antiguo ideal de la nación romana había desaparecido hacía mucho tiempo.
Constantino decidió restaurarla. La severidad de sus medidas contra el
adulterio y la violación muestra su celo por la causa de la moralidad, mientras
que los términos de los que regulan las relaciones de las mujeres con los
tribunales muestran su cuidado por su buena fama y la matris familiae majestas. Así,
para preservar su modestia, a las esposas se les prohibió comparecer ante el
tribunal. Su ternura también se ve en la prohibición de que un hijo desherede a
su madre, y en la exención de las viudas de las penas impuestas a los
acuñadores. Por otro lado, hay signos, tanto en la legislación como en la
literatura contemporáneas, de un desprecio anticristiano y brutal hacia las
mujeres que más necesitaban protección. Los taberneros y las camareras quedan
libres de la aplicación de las leyes contra el adulterio, "ya que la casta
conducta sólo se espera de aquellos que están limitados por los lazos de la
ley, y la inmunidad debe extenderse a aquellos cuya vida inútil los ha puesto
fuera del alcance de las leyes". Además, es difícil comprender la mente de
Agustín, que ama a su hijo natural Adeodat como David amó al hijo de Betsabé, y
que sin embargo siente lástima, pero no una palabra de lástima, por la madre a
la que abandonó. Así, Sidonio Apolinar, el aristócrata obispo de Auvernia, es
muy indulgente con las irregularidades de un joven noble, y bastante despiadado
con la víctima. Pero en este último caso hay que recordar que el cristianismo
de Sidonio no era muy profundo, que la muchacha era una esclava, y que, a pesar
de todas sus buenas intenciones y de sus crecientes instintos de humanidad, la
Iglesia y los eclesiásticos no consideraban todavía a los esclavos como libres;
y en el primero, que el concubinato, es decir, la asociación de un hombre con
una mujer, estaba reconocido por el derecho romano y por el Concilio de Toledo
(400 d.C.) y apenas difería del matrimonio excepto en el nombre. Lo que
es asombroso para las nociones modernas en el caso de Agustín y sus amantes no
es tanto su propia conducta como la línea adoptada por sus amigos y la santa
Mónica, y demasiado fácilmente adoptada por él mismo. Algo así como un matrimonio
de convenencia fue proyectado para él mientras
todavía estaba unido a una mujer a la que no hay razón para suponer indigna de
convertirse en su esposa, con la esperanza de que tan pronto como se casara
podría ser lavado en el bautismo salvador. De hecho, a Mónica le
preocupaba más su maniqueísmo que su vida irregular. El incidente revela un
defecto en un gran personaje. Pero si eso fuera todo, no tendría cabida aquí.
Es de valor para nuestro propósito como ilustración de la visión de la relación
entre los sexos que se tenía en este tiempo, y como testimonio de la inmensidad
de la tarea que tenía ante sí la Iglesia en la purificación y elevación de la
sociedad.
CAPÍTULO XXII.ARTE
PALEOCRISTIANO
|
 |
 |
 |
 |
 |