 |
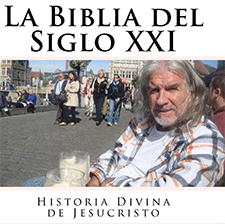 |
 |
 |
 |
CAPÍTULO XXCONDICIONES
SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL IMPERIO ROMANO EN EL SIGLO IV
LOS ANTIGUOS vieron en el
estupendo destino del Estado romano la clave de la historia del Universo y una
revelación de los planes de la Providencia con respecto al mundo.
"Italia", escribió Plinio el Viejo en tiempos de Vespasiano, "ha
sido seleccionada por la Deidad para reunir el poder disperso, suavizar las
costumbres y unir mediante la comunión de una sola lengua los diversos y
bárbaros dialectos de tantas naciones, para otorgar a los hombres el
intercambio de ideas y la humanidad, en una palabra, para que todas las razas
del mundo tengan una sola patria". Para los cristianos, la conquista del
mundo por parte de Roma tenía un significado aún más profundo: "Jesús
nació en el reinado de Augusto, que por así decirlo asoció en una sola
monarquía a la inmensa multitud de hombres dispersos por la tierra, porque una
pluralidad de reinos habría sido un obstáculo para la difusión de la doctrina
de Cristo por todo el mundo". Pero Augusto era un pagano y sus sucesores
persiguieron al cristianismo, de modo que el Imperio Romano sirvió al Evangelio
durante mucho tiempo de forma inconsciente y a pesar de sus deseos. Esta
concepción de la historia universal dio un paso más cuando Constantino el
Grande proclamó el cristianismo como religión del Estado. En la antigüedad", dice Eusebio de Cesarea, "el mundo estaba dividido según los países y
las naciones en una multitud de mancomunidades, tiranías y principados. De ahí
las constantes guerras y las devastaciones y depredaciones que se derivaban de
ellas... El origen de estas divisiones puede atribuirse ciertamente a la
diversidad de los dioses adorados por los hombres. Pero cuando el instrumento
de salvación, el santísimo cuerpo de Cristo ... fue levantado ... contra los
demonios, inmediatamente la causa de los demonios ha desaparecido y los
estados, principados, tiranías, mancomunidades han pasado ... Un solo Dios ha
sido anunciado a toda la humanidad, un solo imperio obtuvo el dominio sobre
todos los hombres: el Imperio Romano".
Pero la unificación del
mundo habitado, que constituye el sentido y la grandeza del Imperio Romano, es
un proceso que presenta dos caras diferentes para el observador. Los celtas,
los íberos, los recios, los moros, los ilirios y los tracios fueron civilizados
hasta cierto punto por la cultura de Grecia y Roma, y lograron con su ayuda un
gran avance en la organización económica y cívica, así como en la educación;
los sirios, los egipcios, los habitantes de Asia Menor sólo modificaron hasta
cierto punto sus modales y puntos de vista para satisfacer las exigencias del
Imperio. Pero si el mestizaje de las tribus y su impregnación por la cultura
grecorromana fue en cierto sentido un gran progreso, fue al mismo tiempo, pero
desde otro punto de vista, una decadencia; fue acompañada de un descenso del
nivel de la cultura que ejercía la influencia civilizadora. Al tiempo que
conquistaba la barbarie y las peculiaridades autóctonas, la cultura
grecorromana asumió diversos rasgos de sus oponentes vencidos, y se convirtió a
su vez en burda y vulgar. En palabras de un biógrafo de Alejandro Severo: en el
Imperio se introdujeron promiscuamente buenos y malos, nobles y bajos, y un
gran número de bárbaros.
La unificación y la
transformación de las tribus situadas en los grados bajos de la civilización
conducen a consecuencias que se caracterizan por un rasgo común, la
simplificación de los objetivos: la degeneración. Este proceso queda oculto
durante un tiempo por las ventajas políticas y económicas que se derivan del
establecimiento del Imperio. La creación de una autoridad central, que mantenía
la paz y el intercambio (Pax Romana), la conjunción
de las diferentes partes del mundo en un sistema económico animado por el libre
comercio, la difusión de la ciudadanía y la cultura civil en círculos de
población cada vez más amplios, todos estos beneficios produjeron durante un
tiempo un aumento de la prosperidad que contrarrestó el exceso de elementos
bárbaros e imperfectamente asimilados.
Pero una serie de
desgracias políticas se desencadenó con bastante rapidez en el siglo III: las
invasiones de bárbaros, los conflictos entre candidatos rivales al trono, la
competencia entre ejércitos y provincias pusieron fin al orden y la prosperidad
y amenazaron la existencia misma del Imperio. Con estas calamidades, la
barbarización de la cultura romana se hizo cada vez más manifiesta, se inició
un movimiento de retroceso en todas las direcciones, un retroceso, sin embargo,
que no fue en absoluto una mera recaída en las condiciones anteriores, sino que
dio lugar a nuevas e interesantes salidas.
Basta con echar un vistazo
a los nombres de los ciudadanos romanos del Imperio para darse cuenta de que
estamos en una compañía muy mezclada. En lugar de los nomina y cognomina de antes, encontramos
extraños apelativos bárbaros apenas blanqueados por la adición de es o er al final.
Un T. Tammonius Saeni Tammoni filius Vitalis, y un Blescius Diovicus no parecen
"Quirites" muy puros. Tales bárbaros tuvieron que aprender primero el
latín como lengua común del Imperio de Occidente, y aprendieron a usar el latín.
Pero, ¡qué latín! Como dice San Jerónimo "La lengua latina se transforma
según los países y las épocas". El habla común, la lingua vulgaris, con un antiguo celta, ibérico o retorta
se convirtió gradualmente en una nueva lengua románica, cuyos sonidos y formas
se desviaron del latín original como consecuencia de las peculiaridades
fisiológicas e intelectuales de celtas, ibéricos y retortas.
Se nos permite dar algunos
ejemplos de este curioso proceso de transformación a partir de la conocida
historia de la fonética y la gramática francesas. La u latina se mantuvo en
italiano, pero se suavizó en la u francesa (ü), por ejemplo, durus-duro-dur, y no podemos
extrañarnos de ello, porque la población de la Galia, cuando aún hablaba celta,
sonaba la u como ü y no como la oo inglesa en
'pobre'. El "enlace" francés, la costumbre de hacer sonar la
consonante, que de otro modo sería muda, al final de una palabra antes de una
vocal para evitar un "hiato", puede remontarse a la costumbre celta
de unir palabras separadas en compuestos. En los dialectos celtas el acento
hace que una u otra sílaba sea tan prominente que las otras sílabas se vuelven
indistintas y pueden quedar arrastradas. Este énfasis puesto en la sílaba
acentuada ha provocado en el francés un deterioro característico de las partes
no acentuadas de las palabras. A veces desaparecen grupos enteros de sonidos,
como en 'Août' (Augusto), a veces sólo están
representados por una e muda como en 'vie' (vita). La costumbre francesa de
marcar la última sílaba con un acento incluso en la pronunciación del latín se
remonta en última instancia a este rasgo. Al leer el texto latino de la Ley
Sálica nos llama la atención la completa dislocación del sistema de
declinaciones: el caso ablativo se utiliza constantemente en lugar del
acusativo, el acusativo en lugar del nominativo, etc. Pero esta degeneración
fue preparada por la práctica del latín vulgar ya en los siglos I y II, cuando
desapareció el caso genitivo. El dativo siguió el ejemplo algo más tarde.
Sin embargo, no hay que
suponer que el latín se impusiera incluso en sus formas vulgarizadas a toda la
población del Imperio. No hace falta recordar al lector el hecho de que en toda
la mitad oriental el griego era la lengua de las clases cultas. Pero tanto en
Oriente como en Occidente había muchas regiones atrasadas en las que el habla
vernácula se mantenía obstinadamente frente al griego y el latín. Los coptos,
los árabes, los sirios y los armenios nunca abandonaron sus lenguas nativas, y
las corrientes orientales siguieron desempeñando un papel importante en la vida
social de Asia y Egipto. Hay muchos vestigios de una persistencia similar de
las costumbres y el habla bárbaras en Occidente. El derecho romano admitía
expresamente que las escrituras válidas pudieran ejecutarse en púnico y, a
juzgar por la historia de una hermana de Septimio Severo, el púnico debió de
estar muy extendido entre las familias acomodadas de rango caballeresco en
África: cuando la dama en cuestión vino a visitar a su hermano a Roma, el
emperador tuvo que sonrojarse a menudo por su imperfecto conocimiento del
latín. Las cartas y sermones de San Agustín muestran que este estado de cosas
no había desaparecido en absoluto en el África romanizada del siglo V: el gran
obispo africano insistió repetidamente en la necesidad de que los dignatarios
de la Iglesia conocieran el púnico, y él mismo recurrió a ilustraciones
extraídas de esta lengua. En España y Gascuña ha
sobrevivido hasta nuestros días un vestigio vivo de la civilización prerromana
en el habla "es-c-aldunac" de los vascos,
descendientes de la raza ibérica, mientras que Bretaña exhibe otro bloque de
costumbres prerromanas en el habla y los modales de su población bretona. San
Jerónimo atestigua que en los alrededores de Treves, uno de los centros más
poderosos de la civilización romana, los campesinos hablaban un dialecto celta
en el siglo IV, de modo que una persona criada allí poseía una pista del habla
de los gálatas, la tribu celta de Asia Menor. En el latinizado noroeste de la
península balcánica el ilirio vernáculo nunca fue expulsado ni destruido, y el
habla actual de los albaneses deriva directamente de él a pesar de una
salpicadura de palabras y expresiones latinas. En el oeste de Inglaterra, el
habla y las costumbres celtas atraviesan ininterrumpidamente las épocas de la
conquista romana, sajona y normanda. Por no hablar del galés, que ha tomado
prestadas muchas palabras latinas, especialmente términos técnicos, pero sigue
siendo una lengua puramente celta, el córnico se habló en Cornualles hasta el
siglo XVIII, mientras que en Cumberland y Westmorland la costumbre de los pastores de contar sus ovejas en números celtas era el
último vestigio de la existencia separada de una población "galesa".
Estos vestigios de la
obstinada vida nacional que forman una especie de subsuelo bárbaro de la
cultura romana son importantes en muchos sentidos: no sólo nos ayudan a
comprender la historia de los dialectos y del folclore, sino que explican un
buen número de brotes espontáneos de barbarie en las provincias aparentemente
pacificadas y romanizadas del Imperio en una época en la que la mano de hierro
de los gobernantes comenzó a relajar su control sobre las poblaciones
conquistadas. Las tribus bereberes, púnicas, ibéricas, ilirias y celtas vuelven
a aparecer en los calamitosos años de los siglos IV y V. Los usurpadores, los
soldados revoltosos y los bandoleros cobran fuerza a partir de las aspiraciones
nacionales y, al final, la ruptura del Imperio se hace inevitable a causa de
las luchas internas y de las invasiones extranjeras. Quizá en ningún lugar haya
que explicar tanto esta vida subliminal de la provincia como en Inglaterra,
donde las artes y los oficios de Roma se introdujeron en el transcurso de tres
siglos y medio de ocupación gradual, y el propio latín era ampliamente hablado
por las clases altas, pero donde, sin embargo, todo el entramado de la
dominación romana se desmoronó tan rápidamente durante el siglo V, y los celtas
tuvieron que luchar con los teutones por los restos de lo que había sido una de
las provincias justas de Roma.
Una transformación similar
a la expresada en el lenguaje es claramente perceptible en la historia del
Arte. El cristianismo introdujo en el mundo un nuevo y poderoso factor, cuya
fuerza puede medirse en las pinturas de las catacumbas y en el surgimiento de
nuevos estilos de arquitectura: el bizantino y el románico. Así pues, no se
trata de un mero deterioro y decadencia, sino también del descenso del nivel de
la cultura y de la barbarización del arte, que se hacen sentir de diversas
maneras. Cuando Roma tuvo que levantar un arco de triunfo al conquistador de
Majencio, gran parte de los relieves para su ornamentación fueron trasladados
del Arco de Trajano, mientras que algunas esculturas fueron añadidas por
artistas contemporáneos. Y estas últimas perpetúan la decadencia del arte y del
gusto estético. Las figuras están distorsionadas, los rostros deformados. En el
llamado disco de Teodosio las figuras simbólicas de la parte inferior fueron
copiadas de originales antiguos y son hermosas. La mitad superior estaba llena
de representaciones de personas vivas, y es evidente que los rostros burdos,
planos y feos, los pesados uniformes bordados, fueron reproducidos con
fidelidad, mientras que el manejo de las figuras impresiona al observador por
su torpeza y sus diseños defectuosos. Lo principal en las artes pictóricas y
plásticas de los siglos III y IV no es la belleza ni la expresión, sino el
tamaño y el material costoso. Galieno, cuyo desafortunado reinado fue apodado
el "periodo de los treinta tiranos", encargó una estatua de sí mismo
de 200 pies de altura: se planificó a tal escala que un niño podía ascender por
una escalera de caracol hasta la cima de la lanza del emperador. En lugar de
mármol, se utilizó el precioso pórfido, una piedra extremadamente difícil de
cortar, para fines plásticos; el contratista y el pulidor eran personas más
importantes que el escultor para hacer estatuas de este material.
Es de especial importancia
para nosotros notar la gradual degeneración o más bien transformación de la
vida económica. Hacia el principio de nuestra era se forma un gran circuito de
relaciones industriales y comerciales al amparo del Imperio: nos recuerda en
cierto modo al mercado mundial de la época actual. Las diferentes provincias intercambiaban
mercancías y desarrollaban especialidades que encajaban en un todo gracias al
apoyo mutuo; las excelentes carreteras hacían posible los intercambios rápidos,
un capital considerable buscaba empleo en las empresas productivas, un poder
político firme y la confianza mutua fomentaban el crecimiento del crédito. A
partir del siglo III el panorama cambia. El sometimiento de los pueblos
conquistados por los ciudadanos romanos cesa y la mayor parte de la población
del Imperio es admitida a los derechos de ciudadanía. Esto significó que masas
de personas, sobre las que los gobernadores, los publicanos y los contratistas
habían ejercido una influencia casi incontrolada, pudieron presentar sus
intereses y reclamaciones legales. Las fuerzas provinciales empezaron a
imponerse, y en la agricultura las necesidades locales y las exigencias de la
gente pequeña se hicieron sentir cada vez más. Como consecuencia, la amplia
organización de las relaciones mundiales cede ante problemas económicos más
directos y modestos: cada grupo social tiene que velar principalmente por sí
mismo en lo que respecta a la alimentación, el vestido, la vivienda y el
mobiliario. Por otra parte, el suministro de esclavos se ve cada vez más
obstaculizado por el hecho de que cesan las guerras de conquista. A principios
del siglo III oímos hablar ya de un precio de 200 aurei o 500 denarios de moneda antigua completa por un esclavo, un precio muy
elevado, que muestra indirectamente lo difícil que era conseguir esclavos.
Durante las prolongadas guerras defensivas que debían librarse en todas las
fronteras se hacían frecuentemente prisioneros, pero estos germanos, eslavos y
hunos eran difíciles de manejar y constituían torpes peones cuando se les
asentaba con fines agrícolas: era más rentable dejarles cierta independencia en
sus parcelas y, por tanto, trocear las grandes fincas en pequeñas
explotaciones. Por último, el auge de los intereses provinciales y locales y el
cambio en la condición de las clases trabajadoras coincidieron con las
terribles calamidades políticas que ya he tenido ocasión de mencionar. La
dislocación de la mancomunidad hizo inseguros todos los planes económicos
ampliamente extendidos y contribuyó por sí misma a la tendencia de cada
localidad separada a vivir su propia vida y a trabajar por sus propias
necesidades sin mucha ayuda del exterior. Como resultado del funcionamiento de
estas diferentes causas, la sociedad retrocede de un complicado sistema de
relaciones comerciales a las formas más simples de la "economía natural".
Este movimiento no es detenido por la restauración del Imperio en el siglo IV,
sino que se ve reforzado por ella. El poder político se restablece, en efecto,
pero tiene que mantenerse tensando todos los nervios de la vida social, y esta
tensión obstaculiza la libre circulación y el libre contrato, sujeta a cada uno
a un determinado lugar y a una determinada vocación.
En una "Exposición de
todo el mundo y de las naciones" traducida del griego en tiempos de
Constancio (poco después del 345) se sigue prestando mucha atención a las
relaciones económicas entre las distintas partes del Imperio. Se dice que la
propia Grecia es incapaz de satisfacer sus propias necesidades, pero respecto a
muchas de las otras provincias se señala expresamente que se bastan a sí mismas.
Además, la mayoría de ellas producen bienes que se exportan a otros lugares. Se
dice, por ejemplo, que Ascalón y Gaza suministran un
vino excelente a Siria y Egipto; Escitópolis, Laodicea (en Siria), Biblus, Tiro
y Beritus envían artículos de lino a todo el mundo,
mientras que Cesárea, Tiro, Sarepta y Neápolis son
famosas del mismo modo por sus tejidos teñidos de púrpura. Egipto suministra
maíz a Constantinopla y a las provincias orientales y tiene el monopolio de la
producción de papiro. De Capadocia se obtienen pieles, de Galacia diferentes tipos de ropa. Laodicea, en Frigia, ha
dado nombre a prendas de vestir de un tipo especial. Asia y el Helesponto
producen maíz, vino y aceite; en Macedonia y Dalmacia destacan las minas de
hierro y plomo; en Dardana (Elyria) predominan las
actividades pastorales y se envía tocino y queso al mercado, mientras que Epiro
se distingue por su gran comercio pesquero. Las provincias occidentales no se
describen de forma tan minuciosa, pero se mencionan los buenos vinos italianos,
se señala el comercio de Arlés para las importaciones en la Galia, y se ensalza
a España por su aceite, paños, tocino y mulas. También se dice que el aceite es
suministrado en gran medida por la provincia africana, mientras que la ropa y
el ganado provienen de Numidia. Panonia y Mauretania son las únicas provincias
que se mencionan como poseedoras del comercio de esclavos.
Unos cuarenta y cinco años
antes de que se elaborara esta geografía comercial del Imperio, otro curioso
documento muestra a las autoridades imperiales enfrascadas en una fatigosa
lucha para proteger la facilidad de las relaciones comerciales y evitar la
subida de los precios; me refiero al famoso edicto de Diocleciano y de sus
emperadores acompañantes por el que se establecían precios máximos en el
Imperio. Tales medidas no se toman sin razones convincentes y, de hecho, se nos
dice que los precios habían subido enormemente, aunque es poco probable que la
razón de la escasez haya que buscarla en las iniquidades de los gobernantes. La propia promulgación se extiende sobre la
malvada codicia de los avaros productores y vendedores, y declara en nombre de
los "padres de la humanidad" que la justicia tiene que arbitrar e
intervenir. Los emperadores están especialmente indignados por los duros regateos
que se hacen a los soldados acuartelados en las provincias o que se desplazan
por los caminos: los precios se disparan en tales ocasiones no hasta cuatro u
ocho veces el valor ordinario, sino hasta un punto que no podría expresarse con
palabras. Si tales cosas ocurren en tiempos de abundancia, ¿qué cabe esperar de
las temporadas en las que se experimenta una verdadera carencia? Sin intentar
fijar los precios normales, los emperadores amenazan con la pena capital a los
comerciantes que se dedican a suministrar mercancías a las distintas
provincias: Lactancio relata que corrió sangre y que la imposibilidad de
imponer la baratura por las manos de los verdugos sólo se reconoció tras
infructuosos intentos de aterrorizar a los comerciantes para que se sometieran.
Veamos, sin embargo,
algunos detalles del edicto, cuyos fragmentos se han conservado en varias
copias en la península balcánica, Asia Menor y Egipto, es decir, en las
provincias bajo el dominio directo de Diocleciano.
Las huellas de las
relaciones comerciales del mismo tipo que las descritas en la Expositio saltan a la vista con frecuencia. Volvemos a oír
hablar de los vinos de alta gama de Italia, de las vestimentas de lino de Laodicea, Escitópolis, Biblos, de
las prendas teñidas de púrpura fabricadas en la costa siria y que alcanzan
precios muy elevados, y de tipos algo menos caros de Mileto: un trozo de lino
púrpura para rayas ornamentales (clavi) que pesa seis
onzas puede venderse por 13.000, 23.000 e incluso 32.000 denarios, 50.000 de
estos últimos correspondientes a una libra de oro. Las prendas de vestir de
tela venían de Laodicea en Frigia, de Módena en
Italia y en forma de mantos gruesos y cálidos de Flandes. En una palabra, las
líneas del intercambio comercial están claramente trazadas, pero también son
muy visibles las dificultades que encontró el comercio en las nuevas
condiciones. Algunas comparaciones con las valoraciones existentes de las
mercancías encargadas para los soldados nos permiten formarnos un juicio sobre
las fluctuaciones de los precios que la promulgación de Diocleciano intentó
moderar. Nos enteramos, por ejemplo, de que en un caso 80 libras de tocino se
estimaron en 1 solidus (6000 denarios de cobre) y en
otro caso 20 libras en 1000 denarios. Según el arancel de Diocleciano el precio
máximo del tocino de la mejor clase, habría sido en el primer caso de 96.000, y
en el segundo de 16.000 denarios de cobre, siendo este último unas 16 veces más
que el precio ordinario.
Es importante notar que
mientras que al jornalero agrícola ordinario no se le permite recibir un
salario superior a 25 denarios de plata (unos 120 denarios de cobre) por día,
además de la comida, el precio máximo de un sextario doble (aproximadamente, un
cuarto de galón) de trigo se fijó en 100 denarios de plata, y el de una libra
de cerdo en 12 denarios de plata.
No es de extrañar el
fracaso del intento de Diocleciano, que según los testimonios contemporáneos no
hizo más que aumentar los males que pretendía suprimir, ya que las sanciones
contra los mercaderes provocaron la ocultación de mercancías y la interrupción
del comercio. Pero es característico de los métodos de legislación obligatoria
empleados constantemente por los emperadores del siglo IV que Juliano hiciera
un intento similar e igualmente infructuoso de coaccionar a los ciudadanos de
Antioquía para que realizaran un comercio justo.
Es imposible suponer que
tales medidas fueran dictadas por una especie de "locura del César",
que impulsara a los gobernantes del mundo civilizado a afirmar su voluntad y
sabiduría frente a las leyes económicas. Por muy defectuosa que fuera su
concepción, la política indicada por los edictos de Diocleciano y Juliano tenía
sus raíces en un deseo bienintencionado, aunque ineficaz, de regular el
comercio y proteger las relaciones justas. Puede compararse, como la mayoría de
los intentos de imponer límites máximos a los precios, a la supervisión
policial del comercio de artículos de primera necesidad que se practicaba en
las ciudades asediadas. Los emperadores y su burocracia habían llegado a
considerar a todo el mundo civilizado sometido a su autoridad como a una ciudad
sitiada, en la que todas las profesiones civiles debían ajustarse al régimen
militar.
El mismo tipo de evolución
desde el libre trato hasta la compulsión puede observarse en la legislación
sobre las corporaciones comerciales e industriales. El derecho romano pasó por
varias etapas a este respecto. En la época de la República los gremios de
artesanos y comerciantes podían constituirse por acuerdo privado si sus estatutos
y su actividad no infringían las leyes del Estado. Durante los conflictos
civiles de los últimos años de la República y en los primeros del Imperio las
corporaciones organizadas fueron varias veces disueltas y prohibidas a causa de
la agitación política llevada a cabo por sus miembros, y desde la época de
Augusto había que solicitar la concesión del Senado y la confirmación del
Príncipe cuando había que formar un nuevo colegio o gremio. Pero la supervisión
policial del Estado no alteró la característica principal de las corporaciones,
a saber, su origen espontáneo en las necesidades de la sociedad y el deseo de
los particulares de ejercer un comercio rentable y de formar uniones para el
apoyo mutuo y la relación social. El gobierno imperial se inclinaba a menudo
por reprimir estas tendencias espontáneas, como podemos deducir, por ejemplo,
de la correspondencia de Trajano con Plinio.
El primer indicio de un
nuevo cambio en las relaciones entre el gobierno y las corporaciones puede
notarse en el reinado de Alejandro Severo. Este emperador, en lugar de
restringir el auge de los gremios comerciales, favoreció de hecho la formación
de corporaciones de comerciantes de vino, tenderos, zapateros y otros oficios.
Podemos sospechar que en esta época, es decir, en el segundo cuarto del siglo
III, el Gobierno comenzó a percibir una disminución de la energía del comercio
y de la industria y optó por ejercer su autoridad en el patrocinio de los
gremios comerciales. El restablecimiento del poder imperial bajo Aureliano trajo
consigo otro intento más poderoso en la misma dirección. Una de las medidas de
este emperador fue la asunción de una amplia tutela sobre la alimentación de
Roma. Se aumentó el suministro de maíz procedente de Egipto; se elaboraron
listas de indigentes (proletarii) con derecho a ser
alimentados por el Estado, y el privilegio de vivir a costa de la mancomunidad
se hizo hereditario; en lugar de maíz, se distribuyó pan, y junto con el pan,
aceite, sal y carne de cerdo. En relación con este sistema de alimentación de
las clases más pobres de Roma, Aureliano reorganizó el servicio de los
mercaderes encargados del transporte del maíz en el Nilo y en el Tíber. Esto
arroja luz sobre la razón inmediata de la transformación de las corporaciones
en la época siguiente: los oficios y las artesanías que tenían relación con las
necesidades vitales del trato social fueron tomados bajo la tutela del Imperio
y llevados a cabo en adelante, no como profesiones libres sino como servicios
obligatorios.
Esto se ve claramente en
la legislación de Constantino y sigue siendo característico del tratamiento
jurídico del comercio durante todo el siglo IV y el V.
En la Lex Julia del año
747 UC (época romana) promulgada por Augusto ya se formuló el principio de que
la unión de trabajadores o comerciantes individuales en un colegio debía estar
justificada no sólo por sus deseos e intereses sino por la utilidad pública. El
elemento público asume ahora una influencia preponderante. Se autoriza a los
panaderos a formar un gremio artesanal no porque vean una ventaja en
organizarse de esta manera, sino porque el Estado quiere sus servicios para
regular el comercio del pan y satisfacer las necesidades de los habitantes de
las ciudades. El resultado de este alistamiento de los oficios y las artesanías
en el servicio público es un sistema totalmente en desacuerdo con nuestras
concepciones de la oferta y la demanda, y de las relaciones económicas.
Para empezar, se acabó
toda la libertad en la elección de las profesiones. Las corporaciones están
obligadas a mantener a sus miembros en sus ocupaciones durante toda la vida.
Todos los intentos de los miembros individuales de abandonar su lugar de
residencia y su trabajo habitual se consideran una huida del deber y se
prohíben severamente. En el año 395, por ejemplo, Arcadio y Honorio decretan
fuertes multas contra los poderosos que ocultan y protegen a los miembros
fugitivos de las curias y los collegia. Por cada uno
de estos últimos el patrón debe pagar una multa de una libra de oro. Los
códices están llenos de promulgaciones contra los fugitivos de este tipo, y tal
legislación probaría, por sí misma, que se estaba estableciendo gradualmente un
régimen de castas en el Imperio. Es cierto que las invasiones de los bárbaros,
como las de Alarico, por ejemplo, contribuyeron poderosamente a dispersar a la
población trabajadora, pero, aparte de éstas, uno de los motivos de la huida
era la pesada carga de los impuestos. Es probable que la iniciativa respecto a
las medidas de severa coacción no proviniera de los burócratas del Imperio,
sino de las propias corporaciones a las que se hacía responsables de las
exigencias del Estado en caso de fuga de sus miembros. Por supuesto, la
aplicación consecuente de tal política bloqueó de hecho la selección natural de
las profesiones y el desarrollo de la empresa independiente.
Atendamos, para tomar un
ejemplo concreto, a la disciplina impuesta al importante colegio de navicularii. Durante los dos primeros siglos de nuestra
era, el término designaba a todos los armadores que se dedicaban al comercio
marítimo; poco a poco, pasó a significar los cargadores empleados por el Estado
para el transporte de mercancías, especialmente de maíz. La mayor parte del
maíz necesario para la población de Roma procedía de Egipto y África, y tenemos
noticia de que una gran flota partía de Alejandría con el fin de transportar el
suministro. Hay buenas pruebas que demuestran que durante el siglo II d.C. el
colegio estaba compuesto por hombres que se habían unido a él como miembros
voluntarios y buscaban los privilegios que se le concedían a cambio de sus
servicios al Estado. Todo esto parece haber cambiado en el siglo IV. Los navicularii debían dedicarse principalmente al transporte
de mercancías pertenecientes al Estado, en particular el maíz y el aceite para
Roma y Constantinopla, mientras que los navicularii africanos estaban obligados a llevar madera para combustible a los baños
públicos de Roma. Los navicularii egipcios recibían
su carga de los recaudadores de la annona, el tributo
del maíz en la provincia. La temporada para los viajes de sus naves se
calculaba desde el primero de abril hasta el 15 de octubre, quedando los demás
meses libres a causa del tiempo tormentoso. Cada navicularius debía enviar sus barcos a la flota una vez cada dos años. Cuando el barco
levaba anclas debía proceder por la ruta más corta y no detenerse en ningún
sitio sin absoluta necesidad. Si una de las naves de la flota del maíz se
retrasaba en un puerto, el gobernador y el Senado del lugar estaban obligados,
si era necesario, a utilizar la fuerza, para enviar de nuevo a los mercaderes
al mar. Fuera de estos viajes oficiales tenían derecho a moverse por su cuenta,
pero evidentemente su derecho no compensaba las incómodas limitaciones que se
les imponían durante su periodo de servicio, ya que encontramos que los
emperadores se esforzaban por todos los medios en mantener a los navicularii en su tarea y evitar que se salieran del
colegio. Una curiosa carta de San Agustín cuenta cómo el obispo se negó a
aceptar el legado de un tal Bonifacio, un navicularius africano, en nombre de la sede de Hipona. Bonifacio había desheredado a su hijo
y quería traspasar sus bienes a la Iglesia. San Agustín se niega a aceptar la
donación, porque no desea enredar a la Iglesia en los negocios de los navicularii. En caso de naufragio, el Gobierno ordenaría
una investigación, los marineros rescatados del naufragio serían sometidos a
tortura, la Iglesia tendría que pagar la carga perdida, etc. Evidentemente, los
miembros del colegio debían ser hombres ricos y, a veces, si había huecos que
cubrir, el Estado obligaba a los hombres ricos a unirse al corpus naviculariorum. El servicio era hereditario, y si algún
miembro se fugaba, sus bienes quedaban confiscados para el colegio. Estos
hechos pueden ser suficientes para mostrar hasta qué punto el comercio de
aquellos días sufría bajo la estricta disciplina impuesta por las exigencias
del Estado, y qué extraña mezcla de hombre de negocios y de funcionario era el
armador de entonces. Puedo añadir que, aunque lo que más conocemos son los navicularii, panaderos, proveedores de carne de cerdo y
comerciantes similares que se dedicaban a abastecer de alimentos a las
capitales. El avituallamiento de las ciudades más pequeñas y la gestión de
todos los oficios se llevaban a cabo más o menos con principios similares.
Un capítulo importante en
la historia del declive y la caída del Imperio lo constituye la decadencia
gradual de las instituciones municipales. El mundo antiguo tardó mucho tiempo
en cambiar su organización de ciudades libres por la de una gran potencia,
gobernada por una burocracia centralizada. Incluso después de la conquista de
sus provincias, la mancomunidad romana siguió siendo sustancialmente una
confederación de ciudades, y la autonomía municipal prosperó durante mucho
tiempo. Vemos a las ciudades de los siglos I y II compitiendo unas con otras en
el patriotismo local, en la munificencia de los ciudadanos más destacados, en
las generosas contribuciones de los hombres privados hacia el bienestar de las
clases más pobres, la salud pública y el orden. El progreso económico que
supuso el establecimiento del Imperio se hizo sentir sobre todo en el aumento
de la actividad y la prosperidad de la vida en las ciudades. Pero ya en el
siglo II d.C. comienzan a aparecer síntomas amenazadores. El autogobierno
municipal, desprovisto de su significado político, restringido a la esfera de
los intereses y las ambiciones locales, es propenso a degenerar en prácticas
corruptas y despilfarradoras: los ciudadanos provinciales más ricos se arruinan
con gastos fastuosos en desfiles y distribuciones, la empresa municipal en
materia de construcción y filantropía resulta a menudo extravagante e
ineficiente. Los emperadores no encuentran otro medio de remediar tales
defectos que la institución de comisarios de diversa índole para corregir el
estado de las ciudades libres. En la correspondencia entre Plinio y Trajano ya
se ve que el comisario imperial se inmiscuye en las cuestiones más minuciosas
de la administración de las ciudades y, al mismo tiempo, solicita
constantemente la dirección de su señor imperial. El ideal de la centralización
se expresa claramente en esta íntima relación de dos estadistas bien
intencionados y con talento: el emperador aparece a la luz de una Providencia
omnisciente y todopoderosa que vigila todos los tratos y actos de sus
innumerables súbditos. Para encarnar tal ideal, el poder central tuvo que
rodearse de ayudantes y funcionarios ejecutivos, y Adriano sentó las bases de
una Administración Pública más completa y mejor organizada que las
rudimentarias instituciones administrativas de la Commonwealth y del primer
Imperio. Más tarde, Diocleciano y Constantino multiplicaron el número de
órganos burocráticos y los combinaron en un todo mediante las bandas de supervisión
constante y disciplina férrea.
Pero incluso antes de esta
culminación definitiva de la burocracia en el siglo IV, en los mismos inicios
del sistema de tutela central, se formó una especie de círculo vicioso: la
autoridad central tenía que interferir a causa de los deplorables defectos de
la administración municipal, mientras que la vida municipal se veía perturbada
y atrofiada por la constante interferencia desde arriba. Es imposible decir con
precisión qué fue causa y qué fue efecto en este caso: el proceso fue, como
ocurre en muchas enfermedades, un flujo constante de acción y reacción. Los
juristas del siglo III encuentran ya una fórmula característica para la
organización corporativa de la ciudad en una analogía con la condición de un
menor bajo tutela, y esta analogía se prolonga en todo tipo de particularidades
en cuanto a derechos y deberes. No es de extrañar que para muchos ciudadanos la
vida municipal pierda su interés, que intenten evitar las cargas de una
administración local no remunerada y costosa, y que ya en la época de los
Severos se tenga que recurrir a veces a la coacción para reunir a un número
suficiente de magistrados y miembros de los senados municipales que no están
dispuestos a ello.
Una circunstancia que en
sí misma difícilmente habría sido suficiente para derrocar la organización
municipal, contribuyó ciertamente a desviar la mente de la gente de la
tendencia habitual del patriotismo local y a dificultar el cumplimiento de
ciertos deberes, me refiero a la difusión del cristianismo. Las instituciones
municipales estaban entrelazadas con los cultos a los dioses romanos y locales,
incluida la devoción religiosa a la deidad de los emperadores. La nueva fe, por
otra parte, no admitía sacrificios ni oraciones a los falsos dioses de la paganidad: de ahí un conflicto que no admitía una solución
fácil. Escuchemos la declaración algo exagerada de Tertuliano:
"Concedemos", dice, "que un cristiano puede, sin poner en
peligro la salvación, asumir el honor y el título de las funciones públicas, si
no ofrece sacrificios ni autoriza sacrificios, si no proporciona víctimas, si
no confía a nadie el mantenimiento de los templos, si no participa en la
gestión de sus ingresos, si no da juegos ni a su costa ni a la del público, si
no los preside, si no anuncia ni organiza ninguna fiesta, si evita todo tipo de
juramento y se abstiene, mientras ejerce el poder, de dictar sentencia respecto
a la vida o el honor de los hombres, quedando exceptuadas las decisiones en
materia de dinero; si no proclama edictos, ni actúa como juez, ni mete a la
gente en la cárcel ni les inflige torturas. Pero, ¿es todo esto posible? De
hecho, el Estado pagano no se esforzó en hacer posibles todas estas
excepciones, y los conflictos entre la ley y las convicciones religiosas
surgían cada día. En muchas ocasiones, los cristianos de molde más blando se
sometieron a lo que consideraban inevitable, y cumplieron la mayoría de los
deberes desafiados por el ardiente africano. La Iglesia tuvo que elaborar un
código penitenciario para aquellos de sus miembros que se habían manchado con
prácticas paganas (véanse, por ejemplo, los cánones del Sínodo de Elvira en
España). A veces, también los más firmes entre los cristianos adoptaron una
postura obstinada y fueron martirizados por su protesta como enemigos del
Estado romano. En conjunto, no cabe duda de que la contradicción inherente
entre la religión cristiana y las prácticas paganas de la vida municipal supuso
una tensión adicional para esta última y no pudo sino aumentar el desorden que
se estaba instaurando. El audaz paso dado por Constantino al reconocer el
cristianismo como religión estatal salvó la situación en cierta medida, pero no
pudo acabar de un plumazo con todos los elementos paganos de la vida municipal:
la lucha entre religiones asumió un nuevo aspecto, y como la conexión vital
entre el autogobierno local y los cultos locales nunca se restableció, aquella
unidad de concepción que marcó la antigüedad cuando estaba en su mejor momento
tuvo que ser sustituida por un profundo dualismo que tendía a nuevas soluciones
de los problemas políticos y morales. El mayor representante del cristianismo
conquistador, San Agustín, reconoce la derrota del mundo material de la
antigüedad y tiene que modelar sus ideales según un esquema de dos ciudades en
el que sólo la celestial apela a su devoción y energía.
Aparte de esta
complicación derivada de las peculiaridades de la historia religiosa, la clase
media de los ciudadanos estaba experimentando una transformación similar a la
de los comerciantes y artesanos. Cuando las condiciones caóticas de la segunda
mitad del siglo III fueron detenidas por el arte de gobernar y el poder militar
de Aureliano y Diocleciano, la política de coacción recayó con todo su peso
sobre los habitantes acomodados de las ciudades. En su mayoría, no sólo eran
propietarios de casas en nuestro sentido, sino también de tierras en las
cercanías de las ciudades, aunque se establecieron distinciones que en la
actualidad nos resulta algo difícil formular en detalle entre ellos y los possessores o propietarios de tierras propiamente dichos.
No obstante, el grueso de los habitantes acomodados de las ciudades se
consideraba una clase aparte, los curiales, de entre los cuales se
seleccionaban los verdaderos miembros de los senados de las ciudades, los
decuriones, así como sus funcionarios ejecutivos y los jueces. Sin embargo, la
conexión entre el grupo de los curiales y los funcionarios reales era tan
estrecha, había tan pocos miembros de los primeros que no tuvieran que servir
de una manera u otra, que las promulgaciones de los Códigos confunden
actualmente los dos términos distintos: curiales y decuriones. Esta confusión
apunta por sí misma a la sobrecarga de servicio de la clase media de las ciudades.
Y, en efecto, nos encontramos con que sus miembros se ven obligados a asumir
sin salario los diversos munera, o cargos, personales
del gobierno local, a administrar la ciudad, a actuar como pequeños jueces, a
participar en diputaciones, a organizar juegos, a inspeccionar los edificios
públicos, a proporcionar combustible para los baños, a supervisar el servicio
postal y de transportes (cursus publicus),
a recaudar tasas, etc.
Las más gravosas de sus
obligaciones estaban relacionadas con la recaudación de impuestos. Eran los
principales responsables de la evaluación de la población de la ciudad, y de
entre ellos se seleccionaban los inspectores de los almacenes públicos (horrea) y los decemprimi (Searporrot.), que debían recaudar el impuesto sobre la tierra
y el tributo en especie (annona). Tanto los autores
paganos como los cristianos dan testimonio de la aplastante carga de los
impuestos durante los siglos IV y V, y los desafortunados curiales, convertidos
en instrumentos de recaudación bajo la atenta y extorsiva supervisión de los
funcionarios del Estado, no sólo sufrían la impopularidad de sus funciones,
sino que tenían que recurrir constantemente a sus propios recursos para
subsanar las deficiencias y los atrasos. Los decemprimi eran los principales responsables en calidad de recaudadores, y cuando dejaban
su cargo debían nombrar a sus sucesores y dar garantías de su buena conducta.
No contentos con esto, las autoridades provinciales hacían comúnmente
responsable a la ciudad, es decir, principalmente al senado de la ciudad
(curia), de las deficiencias en la suma total requerida. Los emperadores a
veces intervenían para prohibir tal responsabilidad colectiva, pero en otras
ocasiones la aplicaban de la manera más arrolladora, como por ejemplo cuando Aureliano,
y más tarde Constantino, decretaron que los senados de la ciudad (ordines)
debían hacerse responsables de los impuestos de las fincas abandonadas, y en
caso de que fueran incapaces de soportar la carga, ésta debía distribuirse
entre los distintos distritos y fincas locales.
Como consecuencia de tales
cargas opresivas impuestas a los curiales, asistimos al curioso espectáculo de
intentos muy extendidos por parte de los ciudadanos de escapar hacia
profesiones más privilegiadas -al clero o al ejército- e incluso de su huida al
campo, donde a veces se complacían en vivir y trabajar como simples coloni. El Codex Theodosianus y
el Codex Justinianus están llenos de disposiciones
que prohíben a los curiales abandonar el lugar de su nacimiento, condenándolos a
una sujeción hereditaria a las cargas municipales (munera),
convirtiendo de hecho su condición en una especie de servidumbre. Todos los
hijos de un curialis debían seguir la carrera de su
padre, eran considerados curiales desde la fecha de su nacimiento. Si no había
un número suficiente de personas de esta clase para mantener todas sus
obligaciones, los propietarios de fincas (possessores),
los habitantes (incolae), los plebeyos acomodados,
eran presionados a entrar en ella.
Se sospechaba que los
desdichados habitantes de la ciudad querían escapar por medio de la huida de su
onerosa condición y debían solicitar al gobernador un permiso especial de
ausencia cuando abandonaban el lugar de su nacimiento por motivos de negocios o
de viaje. Si uno de ellos quería cambiar permanentemente su lugar de residencia
estaba obligado a proporcionar un sustituto o a dejar una gran parte de su
fortuna a la curia. Esta época de la legislación imperial elimina, a efectos
fiscales y administrativos, algunos de los principios fundamentales del derecho
romano en sus mejores tiempos. Un curialis, aunque
sea un ciudadano romano en el ejercicio de sus plenos derechos civiles, no
puede legar libremente su fortuna a otro ciudadano romano perteneciente a una
ciudad diferente: las propiedades que pasan de la jurisdicción de una curia a
la de otra están gravadas con un fuerte pago especial al antiguo senado, y de
hecho siguen siendo "odiosas" para él; una constitución posterior
promulgó que al menos una cuarta parte de la propiedad debía permanecer en
manos de la curia original. Si un curialis quería
vender tierras o esclavos empleados en el cultivo de su finca, debía obtener
permiso del gobernador de la provincia. Las herederas veían muy obstaculizado
su derecho a casarse con extraños fuera de la curia de su difunto padre y
debían, en tales casos, renunciar a una cuarta parte de sus bienes.
El clímax de esta
legislación de servidumbre se alcanza cuando los emperadores condenan de hecho
a las personas por algún delito o falta a ser inscritas como miembros de una
curia: los hijos de los veteranos, por ejemplo, que al cortarse los dedos se
habían hecho incapaces de servir en el ejército, eran metidos en la curia, y el
mismo destino esperaba a los eclesiásticos indignos.
La política de coacción y
la difusión de las castas fueron sin duda responsables en gran medida de otro
proceso social de gran importancia, a saber, la formación del colonato, una
institución destinada a desempeñar un papel importante en la vida campesina
medieval. Sus raíces se remontan a la historia anterior de la agricultura
romana. Columella, un escritor sobre agricultura del
siglo I d.C., instruye a sus lectores sobre las ventajas de que los
propietarios de fincas de insuficiente fertilidad y difícil cultivo empleen a
agricultores libres, coloni, en lugar de esclavos.
Los arrendatarios se establecían a veces en el sistema de métayer (colonia partiaria), compartiendo el agricultor las
cosechas con el propietario. Jurídicamente, la relación estaba regulada por las
normas de la ley de arrendamiento (locatio conductio) y el Digesto se refiere a menudo a los diversos
problemas que surgen en el marco de este contrato; la costumbre y el acuerdo
tácito desempeñaban un gran papel en el tratamiento de estas cuestiones en la
práctica. Al lado de las relaciones contractuales entre arrendadores y
arrendatarios privados se encontraban las regulaciones administrativas en
cuanto a la gestión de los vastos dominios de la Corona y del patrimonio
privado del Emperador. En estas fincas se instalaron multitudes de
arrendatarios que debían buscar una garantía para la posesión de sus fincas más
bien en la equidad y el interés bien entendido de sus amos imperiales que en el
derecho contractual formal. Por último, un buen número de esclavos fueron colocados
en una posición similar a la de los arrendatarios de nacimiento libre y, de
hecho, llegó a ser cada vez más difícil distinguir entre los coloni por contrato y los cuasi-coloni por el largo uso y la tenencia consuetudinaria. Un rasgo que tendía a reducir
la distancia entre los distintos grupos era el fuerte endeudamiento de la
mayoría de los campesinos libres: a menudo debían tomar su equipo agrícola del
terrateniente junto con la explotación; en caso de dificultades económicas
acudían a él como a su protector natural y a un capitalista cercano, y cuando
se habían contraído deudas, era sumamente difícil pagarlas.
La legislación del siglo
IV aborda estas relaciones con su habitual carácter despótico. Una ley de
Constantino fechada en el año 332 d.C. nos ofrece el primer atisbo de un nuevo
orden de hombres situados entre los libres y los no libres y tratados, de
hecho, como siervos de la gleba. Dice así: "A quien se le descubra un
colono perteneciente a otra persona (alieni juris), que el nuevo patrón no sólo le devuelva al lugar de
su nacimiento (origini), sino que también pague el
impuesto por el tiempo de su ausencia. En cuanto a los propios coloni que contemplen la posibilidad de huir, que se les
coloquen grilletes a la manera de los esclavos, para que realicen tareas dignas
de los hombres libres en virtud de una condena servil". Pero de
Constantino tenemos de nuevo otra promulgación que marca la otra cara de la
condición, a saber, la protección legal que se ofrece al colono contra posibles
exacciones. Alrededor del año 325 d.C., el emperador estableció en un rescripto
dirigido al vicario de Oriente que "un colono al que un propietario le
exija más de lo que se acostumbraba a rendir y de lo que se había obtenido de
él en tiempos anteriores, puede dirigirse al juez más cercano y presentar
pruebas del agravio. La persona que sea condenada por haber reclamado más de lo
que solía recibir tendrá prohibido hacerlo en el futuro después de haber
devuelto lo que extorsionó mediante una superexacción ilegal".
La protección legal
otorgada a los coloni no fue sugerida por principios
de humanidad, sino por la necesidad de mantener al menos una parte de la
anterior libertad personal de estos campesinos para salvaguardar el interés del
Estado, que consideraba a esta parte de la población como el pilar de su
sistema fiscal. Si los emperadores se tomaron a la ligera el derecho de los
ciudadanos libres a elegir su morada y sus ocupaciones a su antojo y no
tuvieron escrúpulos en vincular a los coloni a sus
tenencias, el derecho absoluto de los terratenientes a hacer lo que quisieran
con sus tierras no era más sagrado para ellos. Constantino impuso las más
estrictas limitaciones a su poder de enajenar parcelas. "Si alguien quiere
vender una finca o concederla, no tiene derecho a retener coloni por acuerdo privado para trasladarlos a otros lugares. Aquellos que consideren
que los coloni son útiles, deben retenerlos junto con
las fincas o, si desesperan de obtener beneficios de estas fincas, que cedan
también los coloni para el uso de otras
personas". En el reinado de Valentiniano, Valente y Graciano, hacia el año
375 d.C., este principio se extiende característicamente a los propios
esclavos. "Al igual que los cultivadores natos (originarii)
no pueden ser vendidos sin sus tierras, también se prohíbe la venta de los
esclavos agrícolas inscritos en los censos. Tampoco se debe eludir la ley de
forma fraudulenta, como se ha practicado a menudo en el caso de los originarii, es decir, que mientras se entrega un pequeño
trozo de tierra al comprador, se hace imposible el cultivo de toda la finca.
Pero si fincas enteras o porciones de ellas pasan a un nuevo propietario, deben
transferirse al mismo tiempo tantos esclavos y cultivadores natos como solían
permanecer con los antiguos propietarios en el conjunto o en sus partes".
El punto de vista fiscal se expresa claramente en muchas ocasiones.
Valentiniano y Valens confían a los terratenientes el privilegio de recaudar
los impuestos de sus coloni para el Estado, con la
excepción de aquellos arrendatarios que tengan además de sus fincas alguna
tierra propia. Este derecho y esta obligación podían ser gravosos, pero
ciertamente daban a los terratenientes una poderosa palanca para reducir a sus
inquilinos libres a una condición de sujeción casi servil. Tal vez la expresión
más drástica del proceso pueda verse en el hecho de que los colonos perdieran
su derecho a demandar a sus amos en acciones civiles, excepto en casos de superexacción. En asuntos penales se les sigue considerando
poseedores de los plenos derechos de los ciudadanos.
Pero sería un error
suponer que la condición de los campesinos en los siglos IV y V se caracteriza
por la mera opresión y el deterioro. En el caso de los esclavos rústicos se ve
claramente que su suerte mejoró mucho por el curso de los acontecimientos y por
la legislación. Sus amos perdieron parte de su antigua autoridad absoluta
porque el Estado comenzó a supervisar las relaciones entre el amo y el esclavo
en aras de mantener a los cultivadores en su trabajo y asegurar así el ingreso
de impuestos. Consideraciones de índole similar influyeron en el destino de los coloni, y se hicieron sentir no sólo en la
legislación social, sino también en la agricultura. La tremenda crisis agraria
por la que atravesaba el Imperio no podía ser capeada por la mera compulsión y
la disciplina. A gran escala, se trataba de un caso como el descrito en el
consejo de Columella a los terratenientes: si queréis
que vuestras tierras se cultiven en condiciones difíciles, no intentéis
gestionarlas con mano de obra esclava y órdenes directas, sino confiadlas a los
agricultores. Los grandes latifundios de antaño estaban parcelados en pequeñas
parcelas, porque sólo los pequeños cultivadores podían resistir la tormenta de
la invasión hostil, de la desorganización del tráfico, de la despoblación.
Tampoco era posible para el terrateniente exigir rentas de rack y aprovechar la
competencia entre los trabajadores agrícolas. Tenía que conformarse con
conseguir dotar a sus fincas de arrendatarios dispuestos a ocuparse de ellas
con rentas moderadas y habituales, y ambas partes -el señor y el arrendatario-
estaban interesadas en que los arrendamientos fueran hereditarios, si no
perpetuos. Así pues, hay un segundo aspecto en el crecimiento de la colonia. La
institución no sólo era una de las formas de compulsión y de legislación de
castas, sino también un dispositivo "meliorativo", un medio para
mantener la cultura y poner bajo el arado los distritos devastados. Entre las
primeras raíces de la colonización encontramos la licencia concedida a los
ocupantes ilegales y a los campesinos que vivían en aldeas colindantes con
tierras baldías para ocupar dichas tierras y adquirir el derecho de
arrendamiento sobre ellas mediante el proceso de cultivo. El emperador Adriano
publicó una disposición general que protegía a tales arrendatarios en los
dominios imperiales, y las inscripciones africanas atestiguan que su normativa
no quedó en letra muerta.
Este rasgo -el cultivo de
los residuos y la mejora de la cultura- rara vez se expresa con tantas palabras
en las promulgaciones del Codex Theodosianus y del
Codex Justinianus, porque las leyes y los rescriptos
allí recogidos se refieren principalmente a los aspectos legales y fiscales de
la situación. Los legisladores no tuvieron ocasión de hablar directamente de
las rentas bajas y de las remisiones en su pago. Sin embargo, incluso en estos
documentos pueden recogerse algunos indicios de la tendencia
"enfitéutica". Me limitaré a llamar la atención sobre una de las
primeras "constituciones" relativas al colonato, a saber, el decreto
de Constantino del año 319 d.C. Está dirigido contra las invasiones de los coloni en las tierras de las personas que poseían sus
propiedades con el título técnico de enfiteutas, de las que tendremos que
hablar más adelante. Se explica que los coloni no
tienen derecho a ocupar tierras para cuyo cultivo no han hecho nada. "Por
costumbre, sólo se les permite adquirir parcelas que hayan plantado con olivos
o vides". Esta sentencia es totalmente conforme a la Lex Hadriana de rudibus agris y atestigua el peculiar derecho de ocupación
concedido a los cultivadores de baldíos.
El requisito técnico de
hacer plantaciones de olivos o vides corresponde exactamente a la expresión
griega thytefiy que reaparece en el término emphyteusis tan utilizado en los últimos siglos del
Imperio. Por supuesto, el cultivo de los baldíos no se limitaba en la práctica
a la cría de estos dos tipos de árboles útiles, ni la visión tan claramente
formulada en este caso puede haber dejado de afirmarse en otras ocasiones,
especialmente en las relaciones entre el propietario y el arrendatario. Pero el
crecimiento exuberante de la enfiteusis como contrato ampliamente extendido es
muy característico de la época.
La enfiteusis del último
Imperio se distingue de otros contratos de arrendamiento por tres
características principales: es hereditaria; la renta que se paga es fija y
generalmente leve; el arrendatario asume obligaciones específicas en cuanto a
la mejora de la parcela y puede perder el arrendamiento si no las cumple. Estas
peculiaridades eran tan marcadas que existía una duda considerable sobre si la
relación de enfiteusis se originaba por la venta de una parcela por parte de un
propietario a otro con ciertas condiciones en cuanto al pago de la renta, o por
un arrendamiento directo. Una constitución de Zenón, publicada entre 476 y 484,
decidió la controversia en el sentido de que el contrato era peculiar,
situándose, por así decirlo, entre una venta y un arrendamiento. El significado
de tal doctrina era, por supuesto, que en muchos casos surgían derechos al
amparo del dominium, (propiedad absoluta romana), que
equivalían en sí mismos a una nueva posesión hereditaria, y que surgían del
trabajo y el capital invertidos por el poseedor subordinado en el cultivo de la
finca, y que dejaban un margen muy pequeño para las reclamaciones del
propietario. Tales relaciones jurídicas híbridas no surgen sin fuertes razones
económicas, y estas razones se revelan por la historia de la tenencia en
cuestión. Sus antecedentes se remontan a épocas anteriores, aunque la
institución completa no maduró hasta finales del siglo V. Una de las raíces de
la enfiteusis ya la hemos notado en la ocupación de terrenos baldíos por parte
de ocupantes ilegales o cultivadores que habitaban en parcelas contiguas. En
los siglos IV y V los emperadores no sólo permiten esa ocupación, sino que
convierten en un deber para los poseedores de fincas en buen estado de cultivo
el hacerse cargo de las parcelas baldías. Esta es la base del llamado epílogo
de la "imposición del desierto a la tierra fértil", una institución
que surgió en la época de Aureliano y que continuó existiendo en el Imperio
Bizantino, Cabe destacar que una ley de Valentiniano, Teodosio y Arcadio da
permiso a todo el mundo para tomar posesión de las parcelas desiertas; si el
antiguo propietario no hace valer su derecho en el transcurso de dos años y
compensa al nuevo ocupante por las mejoras, su derecho de propiedad se
considera extinguido en beneficio del nuevo cultivador. En este caso, la
ocupación voluntaria sigue siendo la causa del cambio de propiedad, pero otras
leyes hacen obligatoria la toma de posesión de las tierras baldías. Una
consecuencia indirecta pero importante del mismo punto de vista puede
encontrarse en el hecho de que se restringió el derecho de los poseedores de
fincas a enajenar porciones de las mismas: no se les permitió vender las
tierras sometidas a un cultivo rentable sin enajenar al mismo tiempo las partes
estériles y menos rentables de la finca; el Gobierno se preocupó de que no se
cortaran los "nervios" de una explotación próspera.
Una segunda línea de
desarrollo la presentaron los arrendamientos realizados con la intención de
mejorar el cultivo de ciertas parcelas. La práctica de tales arrendamientos
puede seguirse hasta una gran antigüedad, especialmente en las provincias con
población griega o helenizada; y es en tales fincas donde los términos
enfiteusis aparecen por primera vez en un sentido técnico. Un buen ejemplo lo
presentan las tablas descubiertas en el emplazamiento de Heraclea, en el golfo
de Tarento, donde las tierras pertenecientes al templo de Dionysos fueron arrendadas a arrendatarios hereditarios hacia el año 400 a.C. con la
condición de la construcción de edificios agrícolas y la plantación de olivos y
vides. Arrendamientos enfitéuticos del mismo tipo, que varían en detalles, pero
que se basan en las condiciones principales de mejora y tenencia hereditaria,
se conservan desde el siglo II d.C. en la ciudad beocia de Tisbe.
Los juristas romanos, por ejemplo Ulpiano, mencionan claramente la peculiar
situación jurídica de tales tenencias "enfitéuticas", y no cabe duda
de que, a medida que aumentaban las dificultades de cultivo y las relaciones
económicas, los grandes terratenientes, las corporaciones y las ciudades
recurrían cada vez más a este expediente para asegurar cierto cultivo a sus
fincas, incluso a costa de crear tenencias que restringían a los propietarios
en el ejercicio de su derecho.
Una tercera variedad de
relaciones que se encaminan hacia el mismo objetivo puede observarse en el
llamado derecho perpetuo (jus perpetuum).
Surgió principalmente como consecuencia de la conquista de territorios por
parte del Estado romano. El título de los antiguos propietarios no se extinguió
con ello, sino que se convirtió en una posesión subordinada a la propiedad
superior del pueblo romano y sujeta al pago de una renta (canon). La distinción
entre las tierras romanas totalmente libres de cualquier impuesto y las tierras
provinciales sujetas a impuestos o rentas se eliminó en el siglo II d.C. cuando
las tierras de Italia quedaron sujetas a impuestos. Pero la concepción jurídica
del derecho de arrendamiento sujeto al dominio eminente del emperador
permaneció y el jus perpetuum continuó como un tipo especial de tenencia sobre las fincas de las ciudades y
de la Corona, como diríamos hoy en día, hasta que se fundió en el derecho
general de enfiteusis junto con las otras dos especies ya mencionadas.
Estas distinciones
jurídicas no tienen el carácter de detalles puramente técnicos. La gran
necesidad de cultivo y las amplias concesiones hechas en su interés a favor de
la agricultura efectiva son tan significativas como la subdivisión de la
propiedad respecto a la misma parcela, obteniendo una persona lo que puede llamarse
en la terminología posterior los derechos útiles de la propiedad (dominium utile), mientras que la
otra conserva un derecho superior sin embargo (dominium eminens). En este como en muchos otros puntos las
peculiaridades del derecho medieval se prefiguran en el Imperio decadente.
Esta observación se aplica
aún más a la parte asumida por los grandes propietarios en los siglos IV y V.
Una gran propiedad en esos tiempos llega a formar en muchos aspectos un
principado, un distrito separado a efectos fiscales, de policía e incluso de
justicia. Ya en el siglo I d.C. Frontino habla de las sedes campestres de los
magnates africanos rodeadas por las aldeas de sus dependientes como por
baluartes. Al lado de la civitas, la ciudad que
constituye el centro natural y legal de un distrito, aparece el saltus, el distrito rural, más o menos inculto, organizado
bajo un señor privado o bajo un mayordomo del emperador. Las más importantes de
estas unidades rurales son extraterritoriales, fuera de la jurisdicción y
administración de las ciudades.
El gobierno del emperador,
aparentemente omnipotente, se ve empujado por sus dificultades a conceder una
gran influencia política a la aristocracia de los grandes terratenientes.
Recaudan impuestos, llevan a cabo el reclutamiento, influyen en los
nombramientos eclesiásticos, actúan como jueces de paz en asuntos policiales y
en casos de delitos menores. Las fuerzas disgregadoras, o más bien
disgregadoras, de los intereses locales y del separatismo local llegan así a
imponerse mucho antes de la instauración del feudalismo, bajo el dominio mismo
de la monarquía absoluta y de la burocracia centralizada.
Si la formación del
colonato significa el establecimiento de un orden de personas semilibres
intermedio entre los ciudadanos libres y los esclavos, si la enfiteusis
equivale a un cambio en la concepción de la propiedad, el aumento de los
privilegios y del poder de los terratenientes corresponde a la aparición de una
nueva aristocracia que estaba destinada a desempeñar un gran papel en la historia
de la Europa medieval.
Además de lo concedido
directamente a estos señores por la autoridad central, hay que contar con sus
usurpaciones y tratos ilegales respecto a las clases menos favorecidas de la
población. El Estado tenía que apelar a personas privadas con riqueza e
influencia porque no era capaz de transmitir sus órdenes a las masas inertes de
la población de ninguna otra manera. El privilegio aristocrático era desde este
punto de vista una confesión de debilidad por parte del Imperio. Pero la ineficacia
del Estado fue reconocida también por sus súbditos y, como resultado natural,
solicitaron la protección de los fuertes y los ricos, aunque ese recurso a la
autoridad privada condujo a la violación de los intereses públicos y a la
ruptura del orden público. El mecenazgo privado aparece como un síntoma
amenazante con el que los emperadores tienen que lidiar. En la época de la
autoridad indiscutible de la mancomunidad era habitual que los benefactores de
una ciudad o pueblo, las personas que habían erigido obras hidráulicas,
construido baños o fundado una institución alimentaria para los indigentes
fueran honrados con el título de patroni y con
ciertos privilegios en cuanto a precedencia y derechos ceremoniales. Los
emperadores de los siglos IV y V tuvieron que prohibir el mecenazgo porque
constituía una amenaza para la ley y el orden público. Se habla de casos de
"manutención"; partes de un juicio que son protegidas por poderosos
patronos, que tratan de desviar el curso de la justicia a favor de sus clientes. Libanio, un orador profesional de la época de
Valentiniano II y Teodosio I, da una vívida descripción de las dificultades que
tuvo que afrontar en un juicio contra unos inquilinos judíos suyos que se
negaban a pagar ciertas rentas según la antigua costumbre. Si hemos de creer a
nuestro informante, recurrieron a la protección de un comandante de las tropas
estacionadas en la provincia, y cuando Libanio acudió
al tribunal y presentó testigos, encontró al juez tan preposicionado a favor de sus oponentes que no pudo conseguir una audiencia, y sus testigos
fueron arrojados a la cárcel o destituidos. En otra parte del mismo discurso, Libanio arremete contra los funcionarios que impiden el
cobro de impuestos y rentas y favorecen el bandolerismo. Es posible que haya
una gran exageración en el apasionado relato del retórico griego, pero las
principales cabezas de su acusación pueden confirmarse a partir de otras
fuentes, especialmente de los decretos imperiales. Una compañía de soldados se
acuartela en una aldea y cuando los curiales de la siguiente ciudad se
presentan para recaudar impuestos o rentas, se les hace frente con violencia y
se les puede calificar de afortunados si escapan sin sufrir graves lesiones en
su vida y sus miembros. En el Código Teodosiano, las disposiciones dirigidas
contra el mecenazgo en las aldeas llegan a prohibir la adquisición de
propiedades en un distrito rural por parte de forasteros por temor a que éstos
resulten ser personas poderosas capaces de oponerse a los recaudadores de impuestos.
Según el relato de Salvián, un sacerdote que vivió en
el siglo V en el sur de la Galia, el mecenazgo se había convertido en algo
bastante frecuente en esa región. La gente recurría a la protección privada por
pura desesperación y entregaba sus tierras al protector, antes que enfrentarse
a las extorsiones de las autoridades públicas. No cabe duda de que los mecenas
y protectores del tipo descrito, si eran útiles para algunos, eran peligrosos y
perjudiciales para otros, y el Estado de los siglos IV y V tenía buenas razones
para luchar contra su influencia. Pero la constante repetición de los mismos
mandatos y prohibiciones demuestra que el mal estaba profundamente arraigado y
era difícil de eliminar. La tarea de Sísifo emprendida por el Gobierno en su
lucha contra los abusos y las usurpaciones queda bien ilustrada por los
diversos intentos de crear autoridades especiales para reprimir las exacciones
de los funcionarios ordinarios y corregir sus errores.
Uno de los principales
expedientes utilizados por Diocleciano y sus sucesores fue instituir un
servicio especial de comisarios supervisores bajo los nombres de agentes in
rebus y curiosi. Fueron enviados a las provincias más
particularmente para investigar la gestión del correo público, pero, de hecho, fueron
empleados para espiar a los gobernadores, a los recaudadores de impuestos y a
otros funcionarios. Recibían quejas y denuncias y a veces encarcelaban a
personas. Un decreto de Constancio intenta restringir esta última práctica e
inculcar a estos curiosi la idea de que no deben
actuar de forma gratuita, sino que deben presentar pruebas y comunicarse con
las autoridades regulares. Pero la propia existencia de una institución tan
peculiar era una incitación a la delación y a los actos arbitrarios, y en el
año 395 Arcadio y Honorio intentan concentrar la actividad de los agentes in
rebus en la inspección del puesto. "No deben cobrar peajes ilícitos a los
barcos, ni recibir informes y declaraciones de siniestros, ni meter a la gente
en la cárcel". El servicio de los agentes y de los curiosi se consideraba tan importante como peligroso, y los que hacían toda la carrera
eran recompensados con el alto rango de condes de primera clase. No es de
extrañar que estos funcionarios extraordinarios dotados de peculiares métodos
de delación no consiguieran salvar al Imperio de la corrupción de sus
funcionarios ordinarios.
Y sin embargo, los
emperadores encontraron que el único medio de ejercer cierto control sobre los
abusos de la maquinaria burocrática y la opresión de las personas influyentes
consistía en enfrentar a los funcionarios extraordinarios con ellos. El
defensor civitatis fue concebido para actuar como
protector de las órdenes inferiores contra tales fechorías. El cargo se originó
probablemente en el patrocinio voluntario otorgado a las ciudades por los
grandes hombres, pero se regularizó y generalizó bajo Valentiniano I. Una
disposición de Graciano, Valentiniano II y Teodosio hace hincapié
principalmente en la protección que los defensores ofrecían a la plebe en
materia de impuestos. El defensor debía ser como un padre de la plebe, para
impedir la superexacción y las penalidades en la
tasación de los impuestos tanto en lo que respecta a la población de la ciudad
como a los rústicos, para protegerlos contra la insolencia de los funcionarios
y la impertinencia de los jueces. No se perseguía únicamente la opresión
fiscal, sino también los abusos en la administración de justicia, y los
emperadores trataron de obviar los males de un litigio costoso y de unos tribunales
inaccesibles facultando a los defensores para que juzgaran los casos civiles en
los que estuvieran interesados los hombres pobres. Resultaba un tanto difícil
trazar la línea divisoria entre esos poderes excepcionales y la jurisdicción
ordinaria, pero el Gobierno del Imperio posterior tuvo que enfrentarse a menudo
a dificultades similares. Un importante privilegio de los defensores era el
derecho a informar directamente al emperador, por encima del gobernador de la
provincia: éste era el único medio para hacer efectivas las protestas, al menos
en algunos casos. En cuanto al modo de elegir a los defensores, observamos
alguna variación: se supone que representan a la población en general y
originalmente el pueblo participaba en la elección, aunque debía ser confirmada
por los emperadores. En el siglo V, sin embargo, el cargo se convirtió en una
carga más que en un honor, se le añadieron una cantidad de pequeñas funciones
policiales y de supervisión formal, y a los emperadores no les queda más
remedio que declarar que todos los ciudadanos notables de la ciudad tienen que
asumirlo por turno. Esto es ciertamente un signo de decadencia y no cabe duda
de que el alcance original de la institución se perdió gradualmente de vista.
Un tercer aspecto de la
misma tendencia a contrarrestar el mal funcionamiento de la administración
oficial mediante controles de fuerzas externas puede notarse en la influencia
política asignada a la Iglesia. Aquí, sin duda, los emperadores de los siglos
IV y V llegaron a un terreno firme. No se trataba de una mera barajada de la
misma baraja, no de un enfrentamiento de un funcionario contra otro con la
ayuda de dispositivos que, en el mejor de los casos, sólo respondían durante
unos pocos años. Fue un llamamiento de un sistema defectuoso a una fuerza
fresca y poderosa que extrajo las mejores capacidades de la época y dio forma a
sus ideales. Si en algún lugar se podía esperar encontrar un esfuerzo
desinteresado, una energía incansable y un intrépido sentido del deber entre
los representantes de la Iglesia, está claro que tanto el gobierno como el
pueblo recurrieron a ellos en ocasiones especialmente difíciles. No es
necesario que hablemos aquí del intenso interés creado por las controversias
eclesiásticas ni de las evidencias de una vigorosa vida moral e intelectual
entre el clero. Pero debemos tener en cuenta estos hechos si queremos explicar
el papel asumido por los dignatarios de la Iglesia en la administración civil y
los asuntos sociales. Una expresión significativa de la confianza que inspiraban
al público las autoridades eclesiásticas puede verse en la costumbre de
solicitarles un arbitraje en lugar de buscar reparación en los tribunales
ordinarios. La costumbre en cuestión tenía sus raíces históricas en el hecho de
que, antes del reconocimiento del cristianismo como religión estatal por parte
del Imperio, los cristianos trataban de abstenerse, en la medida de lo posible,
de someter las disputas y querellas a la jurisdicción de los magistrados
paganos. Existía la posibilidad legal de escapar de esa injerencia de las
autoridades paganas recurriendo al arbitraje de personas de alta autoridad
moral dentro de la Iglesia, especialmente los obispos. Cuando el cristianismo
conquistó bajo Constantino, el arbitraje episcopal se extendió a todo tipo de
casos y se intentó, como demuestran dos promulgaciones de este emperador,
convertirlo en una forma especial de procedimiento expeditivo, bien al alcance
de las clases más pobres. Los laudos episcopales en tales casos estaban exentos
de las estrictas formas ordinarias de compromiso acompañadas de una
estipulación expresa; el procedimiento se simplificó y acortó en gran medida, y
el recurso de una de las partes del pleito a dicho arbitraje se consideró
obligatorio para la otra parte. A finales del siglo IV, Arcadio restringió
considerablemente esta amplia jurisdicción concedida a los obispos e intentó
reducirla a un arbitraje voluntario puro y duro. Pero el peso moral de sus
decisiones era tan grande, que los tribunales eclesiásticos siguieron viéndose
desbordados por los casos civiles que les presentaban las partes. No sólo
Ambrosio de Milán, que vivió en la época de Teodosio el Grande, sino también
Agustín, que pertenece principalmente al primer cuarto del siglo V, se quejan
de la pesada carga de obligaciones judiciales que tienen que soportar.
Los obispos no tenían
jurisdicción penal directa, pero a través del derecho de santuario reclamado
por las iglesias y como consecuencia del esfuerzo general de la religión
cristiana por la humanidad y la caridad, estaban constantemente abogando por la
gracia, la mitigación de las sentencias, el tratamiento caritativo de los
presos y convictos, etc. Los perseguidos y los criminales de todo tipo acudían
en busca de refugio a las iglesias; las famosas catedrales y monasterios
presentaban curiosas vistas en aquellos días: no sólo parecían lugares de culto
sino también caravasares de algún tipo. Los fugitivos acampaban no sólo en las
iglesias sino a una distancia de cincuenta pasos alrededor de ellas. Bandas de
estos pobres desgraciados acompañaban a los sacerdotes y diáconos en sus
recados y paseos fuera de la iglesia, ya que en tal compañía se consideraba que
estaban a salvo de la venganza y el arresto. El Gobierno restringió el derecho
de los deudores fiscales a acogerse a un santuario para eludir el pago de
impuestos, pero en otros aspectos defendió las reivindicaciones de la autoridad
eclesiástica. Sin duda, hubo que hacer ciertas concesiones a la ley y a las
costumbres existentes. La "Iglesia no intentó, por ejemplo, proclamar la
abolición de la esclavitud. Se limitó a negociar con los amos para obtener
promesas de mejor trato o el perdón de las ofensas. Pero apoyó por todos los
medios la emancipación de los esclavos y protegió a los libertos una vez
manumitidos. Las Actas de los Concilios del siglo IV están llenas de
disposiciones en este sentido.
Otro ámbito en el que la
autoridad de los obispos encontró un amplio campo para su afirmación fue el de
la policía moral, si se puede utilizar la expresión. Para empezar, el Evangelio
ordenaba a los cristianos piadosos que visitaran a los presos, y este
mandamiento de Cristo se convirtió en el fundamento de una supervisión del
clero sobre el estado de las prisiones, sus condiciones sanitarias -baños,
comida, el trato a los convictos, etc. En aquellos tiempos en los que eran
frecuentes las terribles necesidades y las hambrunas, los padres tenían el
derecho legal de vender a sus hijos directamente después de su nacimiento y la
persona que se había hecho cargo de un expósito era considerada su propietaria.
Los emperadores recurren a las autoridades eclesiásticas para evitar que estos
derechos degeneren en un despiadado secuestro de niños. La Iglesia impone un
plazo de diez días para que los padres que deseen recuperar a sus hijos puedan
formular sus reclamaciones. Si no lo han hecho en los días de respiro, que no
intenten nunca más reivindicar a sus hijos: incluso la Iglesia los tratará como
asesinos (Concilio de Vaison, cc. 9, 10). De nuevo, los eclesiásticos están llamados a impedir la venta de seres
humanos con fines inmorales: nadie debe ser obligado a cometer adulterio o a
ofrecerse para la prostitución, aunque sea un esclavo, y los obispos, así como
los jueces seculares, tienen el poder de emancipar a los esclavos que han sido
sometidos por sus amos a tales prácticas ignominiosas. También están obligados
a vigilar que las mujeres, libres o no, no se vean obligadas a unirse a
compañías de actores de pantomima o de cantantes contra su voluntad.
Para concluir, puede ser
útil señalar una vez más que el proceso social que tenía lugar en el Imperio
Romano de los siglos IV y V presentaba rasgos de decadencia y de renovación al
mismo tiempo. Se produjo en gran medida por el aumento de la influencia de las
clases inferiores y la afluencia de costumbres bárbaras, y en la medida en que
se expresa en un indudable descenso del nivel cultural. El sacrificio de la
libertad política y el patriotismo local en favor de una burocracia
centralizada, el rígido estado de sitio y la legislación de castas de la época
constantiniana y teodosiana produjeron una atmósfera malsana de compulsión y
servilismo. Pero al mismo tiempo, la Iglesia cristiana se impone como un poder
no sólo en el ámbito espiritual, sino también en la esfera jurídica y
económica. La sociedad retrocede en gran medida a las líneas de la vida local y
de la organización aristocrática, pero el movimiento en esta dirección no es
meramente negativo: aparecen gérmenes que en su posterior crecimiento estaban
destinados a contribuir poderosamente a la formación de la sociedad feudal.
PENSAMIENTOS
E IDEAS DE LA ÉPOCA
|
 |
 |
 |
 |
 |