 |
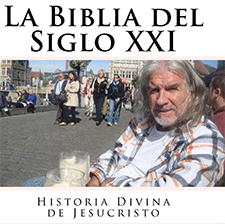 |
 |
 |
 |
CAPÍTULO
XVII.
LAS DIVISIONES RELIGIOSAS DEL SIGLO V
La importancia de las
controversias religiosas del siglo V debe impresionar al lector más casual de
la historia: pero cuando nos acercamos al tema de cerca, lo encontramos como
una madeja enmarañada. Las cuestiones de teología dogmática y de autoridad eclesiástica
se entremezclan con el conflicto de los ideales nacionales y la lucha inferior
de las rivalidades personales. Sólo más tarde se ve que las líneas de
separación indican antiguas diferencias étnicas. Tampoco este siglo, más que
cualquier otro, forma para nuestro propósito un todo conectado y distinto. Las
fuerzas antagónicas habían llegado a un punto álgido durante el periodo
anterior y tuvieron que librar la batalla en los días posteriores. Sin embargo,
es posible, dentro de unos límites, distinguir el más importante de los
elementos que hacen a la desunión eclesiástica, y también marcar los
principales actos del drama que caen dentro de los límites asignados.
En primer lugar, tenemos
la oposición de dos escuelas de pensamiento rivales, la de Alejandría y la de
Antioquía, los hogares de la interpretación alegórica y de la literal
respectivamente. Luego tenemos la afirmación enfática de la autoridad; y el
rechazo de la interferencia externa, por parte de las grandes sedes, que antes
del final de nuestro período han obtenido el título y el estatus de
patriarcados. Hasta aquí, parece que se trata de fuerzas ya conocidas en la
controversia arriana. Pero en ambos aspectos hay una diferencia. La diferencia
dogmática entre Alejandría y Antioquía era, en el siglo V, muy distinta a la de
Atanasio y Arrio en el IV, aunque el teólogo puede discernir afinidades ocultas
en las partes separadas. Los contendientes de ambos bandos en las controversias
que vamos a considerar estaban igualmente dispuestos a aceptar el credo de
Nicea, e incluso a acusar a sus oponentes de falta de lealtad a ese símbolo. Y
con respecto a las esferas de autoridad, había surgido una nueva complicación.
En Nicea (325) se habían mantenido los derechos de las grandes sedes de Roma,
Alejandría y Antioquía. Bizancio no contaba para nada. De hecho, las
autoridades difieren sobre la cuestión de quién era obispo en ese momento, y si
asistió al Concilio en persona o por suplente.
Pero en el Segundo
Concilio (el de Constantinopla en el 381) además de una estricta orden contra
la intervención de los obispos en lugares más allá de su jurisdicción, hubo una
afirmación de la prerrogativa del obispo de Constantinopla después del obispo
de Roma; "porque, Constantinopla es la Nueva Roma". La última cláusula
afirmaba un principio importante, que podría llevar fácilmente al
cesaropapismo. Porque se suponía que las otras grandes sedes mantenían su
elevada posición en virtud de la tradición apostólica, no de la coincidencia
con el dominio secular. Constantinopla podría descubrir -y lo hizo- que también
tenía un apóstol como patrón: San Andrés. Pero las pretensiones de San Andrés
eran vagas, y la autoridad imperial y la influencia de la corte eran
apremiantes. La decisión no fue aceptada más que dudosamente en Oriente, y la
distinción, si se permitía, se tomaba como puramente honorífica. En Roma no se
recibió en absoluto. No podemos extrañar que los obispos de Alejandría, en sus
objetivos y política de largo alcance, no estuvieran dispuestos a permitir tal
poder o prestigio a la sede advenediza de la "ciudad reina", y que a
veces los obispos de la vieja Roma pudieran apoyar sus acciones.
No hay que suponer, por
supuesto, que todas las disensiones eclesiásticas de la época puedan englobarse
en las disputas entre las grandes sedes, aunque, para nuestro propósito actual,
esa serie de conflictos parece la mejor para elegir como línea conductora.
Aunque la herejía arriana vivió con vigor durante todo el siglo, se había
convertido en su mayor parte en una religión de bárbaros. No era tanto una
fuente de desunión dentro del Imperio como un grave -quizá insuperable-
obstáculo para el buen entendimiento entre los romanos y los teutones. El
arrianismo de los ostrogodos era al menos una de las debilidades más destacadas
de su reino en Italia. Pero el Imperio, en general, era niceno. Las únicas
regiones que no habían adoptado o no iban a adoptar pronto las definiciones del
Primer Concilio General, se encontraban en el lejano Oriente, más allá de los
límites del dominio imperial indiscutible. Cuando éstas se introducen en la
corriente general de la historia de la Iglesia, toman uno u otro lado en las
controversias predominantes, con resultados muy conspicuos. De nuevo, la
controversia pelagiana sobre el libre albedrío y el pecado original no nos
ocupará aquí en proporción a su interés teológico y filosófico. Aunque sus
raíces eran profundas, y de vez en cuando echaban nuevos brotes, no dio lugar a
un cisma definitivo.
Tomando entonces las
principales líneas de controversia ya indicadas, podemos distinguir cuatro
fases o períodos dentro del siglo V. En la primera tenemos un ataque a un
obispo de Constantinopla, representante de la escuela antioquena, por parte de
un arzobispo de Alejandría. Roma simpatiza con Constantinopla, pero Alejandría
triunfa durante un tiempo, en gran parte por la influencia de la corte.
(Controversia de Crisóstomo).
En la segunda, Alejandría
vuelve a avanzar contra Constantinopla, cuyo obispo es de nuevo antioqueno.
Roma, en esta fase del conflicto, se pone del lado de Alejandría, que
prevalece. La influencia de la corte está dividida, pero gradualmente se pasa
al lado alejandrino. (Controversia nestoriana).
En la tercera, Alejandría
vuelve a ser agresiva, y se impone a Constantinopla mediante la violencia. Roma
no consigue al principio ser escuchada, pero ayuda a que los puntos doctrinales
se resuelvan en otro concilio. (Controversia eutiquiana o monofisita).
En el cuarto, la
controversia es causada por un intento abortado, iniciado por un emperador,
pero manipulado por los obispos de Constantinopla y de Alejandría trabajando
juntos, para reunir al menos a algunas de las partes alienadas por la decisión
del último conflicto. Roma lo desaprueba enérgicamente, y el resultado es un
grave golpe a la autoridad imperial en Occidente. (Controversia del Henoticón).
I. Las personas
principales, entonces, en la primera controversia, son Teófilo de Alejandría y
Crisóstomo de Constantinopla. La cuestión doctrinal no está al frente, y el
interés es en gran parte personal. De hecho, ésta es la única de las
controversias en la que al menos un bando -aquí el de la defensa- tiene un
líder imponente. Pero tal vez sea la que menos posibilidades tiene de encontrar
razones más allá de los motivos de ambición oficial o de antipatía personal.
El iniciador del ataque,
Teófilo, que ocupó la sede alejandrina del 385 al 412, se ha ganado una mala
fama en la historia por su violencia y duplicidad. Probablemente no era más
inescrupuloso que muchos hombres importantes de sus contemporáneos, y superaba
a la mayoría de ellos en gustos científicos y literarios. Pero ha incurrido en
el odio que acompaña a todo perseguidor religioso que no tiene el argumento
atenuante del fanatismo personal. Se podría alegar otra excusa para atenuar sus
injustas acciones: la posición excesivamente difícil en la que se encontraba.
El carácter peculiar del gobierno de Egipto -su estrecha y directa conexión con
la autoridad imperial- y la ausencia, salvo en la propia ciudad, de
instituciones cívicas y municipales, hicieron que el buen entendimiento entre
el obispo y el prefeito fuera siempre uno de los
grandes desiderata. La historia de la sede y de sus ocupantes más eminentes le
había dado un prestigio que no era fácil de mantener intacto sin invasiones del
poder secular. Alejandría había sido desde el principio una ciudad de
poblaciones y cultos mezclados, y en esta época las facciones eran más
numerosas y las ocasiones de disturbios tan graves como en los días de
Atanasio. Puede que el arrianismo haya sido sofocado, pero el paganismo seguía
siendo vigoroso, y tenía adeptos tanto en las academias de los gramáticos y
filósofos como entre los más ignorantes de las clases bajas, que incluso
preveían el desastre cuando el medidor se trasladó del templo de Serapis a una
iglesia. El elemento judío era numeroso, y la amplia tolerancia de Alejandro,
de los Ptolomeos y de los emperadores paganos era
difícil de esperar en los días tormentosos que habían seguido a la conversión
de Constantino. Pero más difícil de tratar que los prebostes, las turbas de las
ciudades, los filósofos o los judíos, aunque un arma más poderosa de utilizar
si se aseguraba con tacto, era el gran número de monjes que habitaban en el
"desierto" y otras regiones dentro de la sede alejandrina. Estos no
constituían un solo cuerpo, y eran muy disímiles entre sí. La regla de los que
tenían una regla se expondrá en el capítulo siguiente. Aquí tenemos que notar
las dificultades que las elevadas especulaciones de algunos, la crasa
ignorancia de otros, y el desprendimiento de todos de las convenciones mundanas
y de la autoridad ordinaria constituida, pusieron en el camino de cualquier
intento de llevarlos dentro del sistema general de orden civil y eclesiástico.
El propio Teófilo era un
hombre culto y erudito, ecléctico en gustos, diplomático en esquemas. Utilizó
sus conocimientos matemáticos para confeccionar una elaborada tabla del ciclo
pascual. Favoreció, en días posteriores, la candidatura de un pagano filósofo
(Sinesio de Cirene) para el obispado de Tolemaida. Podía leer y disfrutar de
las obras de escritores cuya enseñanza anatematizaba públicamente. Apreció la
fuerza de la piedad monástica y se esforzó, por medios enérgicos e incluso
violentos, en imponer la consagración episcopal a algunos ascetas destacados.
Mostró sus poderes como pacificador al ayudar a componer las disensiones en la
iglesia de Antioquía (392) y en la de Bostra (394).
Consiguió de la autoridad civil poderes para demoler el gran templo de Serapis,
lo que se hizo con éxito, aunque no sin crear muchos rencores. La gran campaña
de su vida, sin embargo, comenzó con un ataque a los seguidores de Orígenes a
principios del siglo V.
Parece algo paradójico la
circunstancia de que la lucha entre los alejandrinos y los antioquenos haya
comenzado (en lo que respecta a nuestro propósito actual) por un ataque
realizado por un patriarca alejandrino a los principios del más eminente de
todos los teólogos alejandrinos. Teófilo fue, tanto antes como después de la
controversia, un apreciado estudiante de Orígenes. Ya había suscitado una
tumultuosa oposición por parte de algunos monjes egipcios que eran
prácticamente antropomorfistas, al insistir en la doctrina establecida por
Orígenes en cuanto a la incorporeidad de la naturaleza divina, de que Dios es
invisible por razón de su naturaleza, e incomprensible por razón de los límites
de la inteligencia humana. La línea que adoptó ahora puede haberse debido a la
influencia de Jerónimo, que en ese momento organizaba una cruzada antiorigenista en Palestina; o bien, en su oposición al
paganismo filosófico de Alejandría, puede haberse puesto nervioso ante
cualquier concesión en cuanto a los eones y la gnosis y la restitución final; o
bien, como parece más probable, vio un poderoso aliado en su ambición por su
sede en la teología más burda y menos ilustrada de su época -la del infeliz
monje que lloraba porque "le habían quitado a su Dios"- cuando en la
etapa anterior de la controversia las doctrinas de los antropomorfitas fueron
condenadas por el hombre que ahora era su campeón.
Decidido a combatir el
origenismo, Teófilo convocó un sínodo en Alejandría, que decretó en su contra.
Siguió la censura eclesiástica asegurando del prefecto el apoyo del brazo
secular. Se atacó de noche el asentamiento de aquellos monjes, en el distrito
de Nitria, que se suponía estaban imbuidos de la
doctrina origenista. Los líderes de ellos eran los cuatro "hermanos
altos", monjes de considerable reputación, antes tratados por Teófilo con
gran respeto. Acosados por los soldados y por los monjes rivales "antropomorfos",
los Hermanos Altos huyeron para salvar la vida y, tras muchas vicisitudes,
llegaron a Constantinopla y recurrieron a la protección del obispo Juan
Crisóstomo.
En su posición y en su
carácter, Crisóstomo presenta un marcado contraste con su oponente Teófilo.
Ambos, es cierto, eran hombres cultos y educados; ambos estaban expuestos a los
caprichos de un pueblo amante del placer y muy dividido. Pero Crisóstomo tenía
una desventaja más: estaba bajo la mirada inmediata de la Corte. Fue por
influencia de la corte, no buscada por él, que había sido elevado, y la misma
influencia podía volverse fácilmente contra él. El emperador Arcadio era de
temperamento perezoso, pero su esposa, Eudoxia, una dama franca, era violenta
en sus gustos y disgustos, sensible, ambiciosa e inspirada por una piedad
vistosa y agresiva. Juan ocupaba la sede desde el año 397. En sus inicios había
estudiado con el pagano Libanio en Antioquía, y más
tarde se había formado en la escuela teológica de esa ciudad. Era amigo íntimo
de Teodoro de Mopsuestia, el líder más eminente del
pensamiento antioqueno, cuyos principios en la siguiente etapa de la
controversia pasaron al frente. Siendo él mismo un maestro práctico más que un
sistematizador teológico, había dedicado su poder y su elocuencia, tanto en
Antioquía como en Constantinopla, a la contención de la violencia y a la
denuncia del vicio y la frivolidad. En sus comienzos había seguido durante
algunos años la vida monástica, y siempre fue ascético en la autodisciplina, y
sin tacto con los que estaban bajo su autoridad. Había sido llevado a la
prominencia pública, durante el angustioso tiempo en 387 en Antioquía, después
de la revuelta. En su nombramiento en Constantinopla, demostró una gran firmeza
al resistir las demandas que le hizo el ministro Eutropio, y posteriormente en
las negociaciones con el general godo Gainas. Predicó mucho, y sus sermones
fueron intensamente populares, ya que el pueblo de Bizancio, por muy mezclado
que estuviera, era lo suficientemente griego como para disfrutar de un buen
discurso. Pero Juan parece haber hecho algo más que excitar un entusiasmo
pasajero. Un buen número de constantinopolitanos, en particular algunas mujeres
bien nacidas, dedicaron su vida a las obras que él les encomendaba. Por parte
de su clero, como era de esperar, era a la vez muy querido y muy odiado.
Justo en el momento en que
Teófilo comenzaba sus ataques contra los monjes origenistas, Crisóstomo
iniciaba una expedición que fue el comienzo de todos sus problemas. Le habían
llegado quejas sobre la mala conducta del obispo de Éfeso. Envió a hacer
averiguaciones y, aunque el obispo acusado había muerto entretanto, el clero y
el pueblo de Éfeso pidieron a Crisóstomo que fuera a arreglar sus asuntos. En
consecuencia, los tres primeros meses del año 401 los empleó en una visita a
Asia, en la destitución de muchos clérigos y en acabar con mucha corrupción.
Sin duda consideraba que estaba actuando dentro de sus derechos, según el canon
de Constantinopla y el precedente establecido por el obispo anterior. Pero
había dado un asidero a la sede rival de Alejandría. Peor aún, su ausencia
había provocado dificultades en casa, donde Severiano, un obispo errante al que
había dejado como locum tenens,
y Serapión, el archidiácono y amigo de Crisóstomo,
habían discutido más allá de toda esperanza de reconciliación. A su regreso,
Crisóstomo juzgó a Severiano como culpable, y con ello afrentó a la emperatriz,
que se había deleitado con los sermones de Severiano. Con tanta cantidad de
elementos combustibles alrededor, las llegadas de Egipto podían provocar una
conflagración general.
Crisóstomo recibió
cortésmente a los Hermanos de Altura y los admitió en algunos de los servicios
de la iglesia, aunque dudó en recibirlos en la comunión plena hasta que se
hubiera eliminado la acusación de herejía que pesaba sobre ellos. Parece que
deseaba evitar cualquier medida provocadora. Pero los hermanos, ansiosos por
eliminar la calumnia, o quizá azuzados por algún interés siniestro, apelaron a
la emperatriz, mientras ésta recorría las calles en su carro. El resultado fue
que el propio Teófilo fue convocado a Constantinopla para soportar una
acusación de calumnia y persecución, con acusaciones más oscuras de fondo.
Acudió, pero, aunque nominalmente acusado, en realidad asumió el papel de
acusador.
Antes de que el propio
Teófilo llegara a Constantinopla, demostró la medida de respeto en la que tenía
a esa sede induciendo a su amigo Epifanio, obispo de Constantia en Chipre, a ir
allí por asuntos de Orígenes. Epifanio tenía reputación de piedad y celo, pero
parece haber comerciado con esa reputación y con su avanzada edad para
sobrepasar todos los límites de la cortesía e incluso de la legalidad. Llegó
con un nutrido grupo de obispos y clérigos, comenzó su misión con la ordenación
de un diácono -un acto de desafío a la autoridad de Crisóstomo-, rechazó la
hospitalidad ofrecida por el obispo y se esforzó, mediante coloquios con el
clero y arengas al pueblo, en obtener la condena de Orígenes que Crisóstomo se
negaba a pronunciar. Volvió desconcertado, pero poco después el propio Teófilo
apareció en Constantinopla, y rápidamente reunió a un grupo entre los que
tenían por alguna razón un rencor contra Crisóstomo. Por extraño que parezca,
la cuestión origenista se retiró a un segundo plano. Algunos de los obispos y
del clero de Constantinopla estaban muy apegados a los escritos de Orígenes,
con los que, como hemos visto, Teófilo tenía una secreta simpatía intelectual.
La acusación de origenismo fue presentada contra algunos de los adherentes de Juan,
los cargos preferidos contra él mismo eran triviales o muy improbables. Si
alguno de ellos estaba fundado en hechos, lo máximo que podemos deducir con
seguridad de ellos es que Juan pudo haber errado ocasionalmente por la
severidad en la disciplina, y que sus hábitos ascéticos y su delicada digestión
habían resultado incompatibles con una generosa hospitalidad.
Apenas es necesario decir
que Teófilo actuaba sin una sombra de derecho. Tenía treinta y seis obispos con
él y muchos más venían de Asia por orden del emperador. Crisóstomo tenía
cuarenta que se mantenían a su lado. El extraño fenómeno de un sínodo doble se
volverá a encontrar en el siguiente conflicto. Teófilo contaba con el apoyo de
la Corte, pero no se aventuró a dictar sentencia dentro del recinto de la
capital. Se celebró un sínodo en las cercanías de Calcedonia, en el lado
asiático del Bósforo. Teófilo estuvo presente y presidió, a menos que la
presidencia la ocupara la antigua sede rival de Heraclea. Juan se negó cuatro
veces a comparecer, y se dictó sentencia contra él. En cuanto a los Hermanos de
la Altura, dos habían muerto y los otros dos no se opusieron. Siguió una escena
tumultuosa en Constantinopla, pero Juan, antes de convertirse en causa de
derramamiento de sangre, se retiró bajo protesta.
Pero no se alejó mucho de
la ciudad, y en tres días fue llamado a regresar. Constantinopla sufrió en ese
momento una sacudida sísmica, que parece haber alarmado a la emperatriz, y la
aversión a la injerencia egipcia estimuló el deseo del pueblo de Constantinopla
de recuperar a su obispo. Arcadio envió un mensajero para convocar a Juan a su
casa. Al principio, Juan se negó prudentemente a acudir sin la resolución de un
sínodo, pero sus escrúpulos fueron superados y fue restituido en triunfo.
Pero su retorno de la
buena fortuna no fue de larga duración. Lo que la Corte había dado a la ligera,
podría retirarlo a la ligera. El nuevo motivo de ofensa fue una protesta de
Crisóstomo, que se opuso al ruido y al jolgorio que suponía la erección de una
estatua de la emperatriz cerca de la iglesia donde oficiaba. A Eudoxia se le
subió a la cabeza. Los informes decían que el obispo la había comparado con
Herodías. Posiblemente había comparado su deber con el de Juan el Bautista, y
sus oyentes habían insistido en la analogía. Anteriormente había hecho una
comparación bastante pertinente de su clero de la corte con los sacerdotes de
Baal, que "comían en la mesa de Jezabel", y la inferencia había
parecido ser que la emperatriz era una Jezabel. Se convocó apresuradamente un
sínodo. Teófilo no compareció esta vez, pero los oponentes de Juan eran ahora
suficientes. Se le acusó de violar un canon del Concilio de Antioquía (341) al
haber regresado sin esperar un decreto sinodal. El insulto se añadió aquí a la
herida. El canon había sido aprobado por un concilio arriano, la violación del
mismo se había debido a la presión imperial. Pero no había forma de escapar. En
medio de escenas de confusión y derramamiento de sangre, Juan fue trasladado a Cucusus, en la frontera armenia, y después a Pityus, en el Ponto.
Su firmeza bajo la
persecución, las cartas con las que trató de fortalecer las manos de sus amigos
y discípulos, y los esfuerzos de sus adherentes, además de producir un gran
efecto moral, parecían capaces de lograr la revocación de la sentencia. El papa
Inocencio I escribió una carta de simpatía a Crisóstomo y otra de fuerte
protesta a Teófilo, a quien se envió una diputación formal. Al clero y al
pueblo de Constantinopla les escribió una enérgica protesta contra la legalidad
de lo que se había hecho, y afirmó la necesidad de un Concilio de Oriente y
Occidente. Pero para tal concilio sólo podía esperar la oportunidad con fe y
paciencia. Hizo todo lo que pudo exponiendo el asunto ante el emperador Honorio
en Rávena. Una diputación del clero fue enviada por el Emperador y el Papa a
Constantinopla. En el camino, sin embargo, a los mensajeros les robaron sus
despachos, y sólo regresaron de su inútil recado después de muchos peligros e
insultos. Mientras tanto, se dejó que el fuego se consumiera por sí mismo. Los
sufrimientos de Crisóstomo terminaron con su muerte en el exilio en septiembre
de 407. Todavía quedaban adherentes suyos en Constantinopla, que se negaron a
reconocer a su sucesor, al igual que muchos obispos de Occidente. La brecha se
cerró cuando Ático, segundo obispo después de Crisóstomo, restauró el nombre de
su gran predecesor en los dípticos (o tablillas, en las que se inscribían los
nombres de los obispos legítimos).
Difícilmente puede decirse
que esta parte de la controversia fuera eclesiástica en el sentido estricto de
la palabra. No supuso ninguna novedad en la doctrina y la disciplina
eclesiásticas. Pero reveló las fuerzas más o menos ocultas por las que se
decidirían los conflictos posteriores.
II. En el segundo período
el líder alejandrino era Cirilo, sobrino de Teófilo, que le había sucedido como
obispo en el año 412. El obispo bizantino era Nestorio, que sucedió a Sisinio en el 428. Estos dos prelados eran más claramente
polemistas teológicos que los jefes del último encuentro. Pero, teología
aparte, sucedieron a todas las dificultades en la Iglesia y el Estado que
habían acosado a sus predecesores, y ninguno de ellos estaba dotado de
tolerancia y tacto. El episcopado de Cirilo comenzó con violentos conflictos
entre cristianos y judíos, en los que el poder eclesiástico entró en colisión
con el civil. Es bien conocida la historia de cómo el obispo canonizó a un
monje turbulento que había encontrado su fin en las reyertas antijudías, cómo
el prefecto Orestes se opuso a él en este y otros actos prepotentes, y cayó
víctima de la turba alejandrina. El asesinato de Hipatia en el año 415 no debe
imputarse directamente a Cirilo, pero ilustra la actitud del fanatismo antipagano hacia los más nobles representantes de la cultura
helénica. Tal vez podamos ver aquí los efectos de la política de Teófilo cuando
incitó a los más ignorantes de los monjes a ahuyentar o destruir a los más
capaces de tener opiniones filosóficas.
En efecto, los monjes se
estaban convirtiendo en un elemento cada vez más incontrolable en la situación.
Cirilo se alió con una persona muy poderosa, el archimandrita Senuti, que desempeña un gran papel en la historia del
monacato egipcio y también en el cisma monofisita. En la actualidad era
ortodoxo, o más bien sus puntos de vista eran los que aún no se habían
diferenciado de la ortodoxia, y su celo se manifestó principalmente en la
organización de asaltos a los "ídolos", a los templos y a los
sacerdotes paganos, y en ataques, menos censurables quizás, pero no más
respetuosos con la propiedad privada, a los bienes de los ricos terratenientes
que defraudaban y oprimían a los pobres.
Nestorio procedía de
Isauria. Su educación había sido en Antioquía, y las doctrinas con las que se
asocia su nombre son las de la gran escuela antioquena llevadas a sus
conclusiones lógicas y prácticas. Pero esta asociación tiene un interés
patético y casi grotesco. En los últimos años se ha dedicado mucho trabajo a la
tarea de averiguar lo que Nestorio predicaba y escribía realmente, y el
resultado puede ser el de absolverle de muchas de las extravagancias que le
imputan sus adversarios. Para exponer el caso con bastante crudeza: los
expertos han sostenido que Nestorio no era un nestoriano. Parece haber sido un
hombre duro y desagradable, aunque capaz de adquirir amigos, intolerante con
las excentricidades doctrinales distintas a las suyas. Se propuso impedir que
los hombres asignaran los atributos de la humanidad a la Deidad, y asumió con
valentía las consecuencias de su posición. Al igual que Crisóstomo, sufrió la
proximidad y el activo interés eclesiástico de la familia imperial. Cuando
Nestorio se convirtió en obispo de Constantinopla en 428, el emperador Teodosio
II estaba en el vigésimo séptimo año de su edad y en el vigésimo de su reinado.
Aunque su carácter y sus habilidades ofrecen en algunos aspectos una
comparación favorable con los de su padre, sufrió, en parte por su educación,
de una visión demasiado estrechamente teológica de su imperio y sus deberes.
Durante catorce años, el protagonismo en todos los asuntos, especialmente los
eclesiásticos, lo había asumido su hermana mayor, Pulcheria, que había
supervisado su educación y parece haber mantenido una celosa influencia. Esta
influencia fue a veces más o menos frustrada por su cuñada Eudocia, la
inteligente dama ateniense, a la que ella misma había inducido a Teodosio a
tomar en matrimonio. Nestorio se había ganado de algún modo la enemistad de Pulqueria. La causa está demasiado profundamente enterrada
en la suciedad del escándalo de la corte como para ser desenterrada. Eudocia,
aunque a menudo se opone a su cuñada, no parece haber tenido ninguna
inclinación hacia el partido de Nestorio, y al final, como veremos, adoptó una
línea mucho más fuerte contra él que Pulcheria. Pero ambas damas, además de
sentimientos personales, tenían decididas inclinaciones teológicas, y a ellas
pudieron apelar los alejandrinos.
Los principios teológicos
de Cirilo eran los de la escuela alejandrina. A él le parecía que la doctrina
de la Encarnación del Logos quedaba impugnada por cualquier vacilación en
asignar los atributos de la humanidad al Cristo divino. Fue este principio teológico
la causa, o al menos el pretexto, de su primer ataque a Nestorio. Las
distinciones entre las escuelas alejandrina y antioquena tienen sus raíces en
la historia de las ideas teológicas. Una de las principales diferencias radica
en la preferencia de los alejandrinos por los modos alegóricos de interpretar
las Escrituras, mientras que los antioquenos preferían -al menos en primera
instancia- un método más literal. Esto no es antinatural, por lo que respecta a
Alejandría. Esa ciudad había visto el primer intento de amalgama de las
concepciones judías y helénicas, por la fuerza solvente de la figura y el
simbolismo, mientras que por debajo trabajaba la mente del Egipto primitivo.
Las especulaciones de Filón y sus sucesores, tanto cristianos como paganos, continuaron
la tradición en la teología ortodoxa. La cristología de Alejandría había
producido el Omousius, y ahora consideraba que ese
término necesitaba un mayor desarrollo, ya que apuntaba a una completa unión
(enosis) de lo divino y lo humano en la naturaleza de Cristo, más allá de
cualquier conjunción (sinatia) que pareciera admitir
una posible dualidad. Por otro lado, la escuela antioquena está bien
representada por Teodoro de Mopsuestia, el amigo de
Crisóstomo, y el maestro, directa o indirectamente, de Nestorio. Fue un hombre
erudito y un gran comentarista, que insistió en la necesidad de los estudios
históricos y literarios para dilucidar la Sagrada Escritura. Su eminencia en
este sentido se ve en el hecho de que a menudo lo encontramos citado en comentarios
bastante recientes. En su cristología, sostenía que la unión de lo divino y lo
humano en la persona de Jesús era moral y no física o dinámica. Sin embargo,
fue muy cuidadoso en evitar la deducción de que la relación de lo divino y lo
humano era similar en tipo aunque diferente en grado, en Cristo y en sus
seguidores. Las acciones y cualidades atribuidas a Cristo como hombre, y
particularmente su nacimiento, sufrimientos y muerte, no debían atribuirse a la
Deidad sin alguna frase calificativa.
Esta cuestión podría haber
parecido de interés puramente académico, si no hubiera obtenido un excelente
lema que atrajo a la mente popular: el título de Theotokos (Madre de Dios) aplicado a la Virgen María, afirmado con vehemencia por los
alejandrinos, rechazado, o aceptado con muchas calificaciones, por los
antioquenos. La ferocidad de la batalla sobre esta palabra sugiere analogías y
asociaciones que son fácilmente exageradas. En algunos sermones predicados en
favor del punto de vista alejandrino hay observaciones que parecen prefigurar
el culto a la Virgen en los tiempos medievales y modernos. Y la gran gloria de
Cirilo, como encontramos en las superscripciones de
sus obras, fue la de ser el principal defensor de la Theotokos.
De nuevo, y este es un punto más importante, y que nos volverá a encontrar,
tanto la palabra como la concepción podían interpretarse en armonía con uno de
los elementos más fuertes del paganismo revivido. El culto a una deidad
materna, como parece haber prevalecido ampliamente en la civilización más
temprana de las tierras mediterráneas, había vuelto a pasar a primer plano en
el último conflicto del paganismo con el cristianismo. Los misterios de Isis y
de Cibeles estaban muy extendidos. Juliano escribió un tratado místico en honor
de la Madre de los Dioses; y como culpa a los cristianos por aplicar el término
"Madre de Dios" a la Virgen María, parece seguir aquí su política
ordinaria de reforzar el helenismo en su vertiente devocional introduciendo los
elementos del cristianismo que pudieran resultar compatibles con él. El proceso
inverso, por el que el cristianismo, tanto entre los educados como entre los
incultos, estaba asimilando las ideas paganas, estaba por supuesto en marcha al
mismo tiempo, conscientemente en algunos sectores, inconscientemente en otros.
Pero sería un error considerar que la controversia nestoriana estaba
principalmente, o incluso en gran medida, relacionada con el honor de la
Virgen. El propio Nestorio, en uno de sus dichos, probablemente pronunciado en
un estado de ánimo irritado, protestó "de todos modos, no hagáis de la
Virgen una diosa"; pero ésta es, creo, casi la única expresión del tipo
durante la controversia.
En general, en su
vertiente especulativa, la controversia era cristológica. Los Padres nicenos se
habían pronunciado finalmente sobre la relación del Padre con el Logos divino,
pero dentro de los límites de la ortodoxia había lugar para una diferencia en
cuanto a la relación del Logos con el Cristo humano. Algunos, del lado
antioqueno, temían que la idea de la humanidad se fundiera por completo en la
del Logos. Otros (inclinados hacia Alejandría) evitaban cualquier contaminación
del Logos por las asociaciones de la humanidad. Mientras tanto, las mentes poco
filosóficas que participaban en la disputa imaginaban de forma vaga que era
posible que los seres humanos cometieran el crimen de confundir literalmente la
naturaleza de la Deidad o de cortar a Cristo en pedazos.
La posición del propio
Nestorio y de los que le siguieron más de cerca se resume en un dicho suyo que
se citó a menudo y, más a menudo, se citó mal: "No puedo hablar de Dios
como si tuviera dos o tres meses". Consideraba una impiedad atribuir a una
Persona de la Trinidad los actos y accidentes de la vida humana, más aún de la
infantil. Los alejandrinos, por su parte, consideraban que esta opinión
implicaba prácticamente la existencia de dos Cristos,
uno divino y otro humano. Naturalmente, los adversarios no se esforzaron por
comprender la posición del otro, y si lo hubieran hecho sus esfuerzos difícilmente
habrían tenido éxito. Durante este infeliz siglo, la mente del hombre se había
extraviado irremediablemente en cuanto a sus limitaciones. El valor intelectual
había sobrevivido al contacto intelectual con los hechos, pero ese valor se
dirigía a menudo contra las quimeras.
El Papa de Roma en esta
coyuntura era Celestino I (422-432). Parece haber sido un gobernante
concienzudo y activo, un estricto disciplinador,
aunque reacio al rigor extremo en el trato con los delincuentes. Como ya hemos
dicho, en este conflicto Roma no está del lado de Constantinopla y Antioquía,
sino del de Alejandría. Entre las muchas razones que pueden asignarse para el
cambio, destacan dos consideraciones: en primer lugar, que las relaciones entre
las sedes de Roma y de Constantinopla habían sido algo tensas debido a las
reivindicaciones rivales de la supremacía eclesiástica en las regiones de
Iliria; y en segundo lugar, que Celestino era un devoto admirador de Agustín y
estaba ansioso por acabar con la herejía pelagiana. Podemos decir con seguridad
que Nestorio no era él mismo un pelagiano. En algunos, al menos, de sus
discursos existentes se opone firmemente a esa enseñanza. Pero está claro que
los teólogos antioquenos más eminentes no se pronunciaron tanto como Agustín en
su doctrina del pecado original y de la predestinación. Teodoro de Mopsuestia fue acusado de la misma tendencia, aunque evitó
las deducciones heréticas de sus principios, y el propio Nestorio escribió una
vez una carta simpatizante (aunque la oscuridad del texto la hace dudosa como
prueba) a Coelestius, el notable seguidor de Pelagio.
De nuevo, unos años antes de nuestra fecha actual (en el Concilio de Cartago,
426), un monje llamado Leporio de Marsella, que ha
sido llamado "nestoriano antes de Nestorio", fue condenado como
pelagiano.
La sede antioquena estaba
más definitivamente que antes del lado de Constantinopla. Ahora la ocupaba un
tal Juan, que desempeña un papel ambiguo, pero que parece haber sido favorable
a Nestorio. Pero la persona más eminente de este bando era Teodoreto,
obispo de Ciro, en la provincia de Euphratensis, un
teólogo erudito, un buen luchador y un hombre de impulsos generosos, aunque no
se mantuvo junto a su amigo Nestorio hasta el amargo final. En estos obispos
orientales vemos una creciente envidia hacia el poder desmesurado de
Alejandría. La Iglesia de Edesa, que en general había llevado una vida aparte,
se vio arrastrada a la controversia. El obispo Rabbulas,
aunque no se inclinó por la adopción de los términos en disputa, se puso del
lado antinestoriano. Su sucesor, sin embargo, Ibas
(435), defendió la posición nestoriana, y conservó durante siglos la reverencia
de los cristianos nestorianos de Oriente.
Para retomar brevemente
los principales acontecimientos de la controversia: Fue muy probablemente
durante la fiesta de Navidad del año 428, o bien a principios del 429, que Proclus, obispo de Císico, pero
residente en Constantinopla, predicó un sermón en el que utilizó y expuso el
término Theotokos. Nestorio replicó a este discurso
con otro, en el que advertía al pueblo que distinguiera entre el Verbo Divino y
el templo en el que habitaba la Deidad, y que evitara decir sin reservas que
Dios había nacido de María. Nestorio parece haber sido más cauteloso en su
lenguaje que algunos de sus clérigos, especialmente un sacerdote llamado
Anastasio, que condenó por completo la palabra Theotokos e incluso denunció como herejes a quienes la utilizaban. Es extremadamente
difícil determinar hasta qué punto prevalecía el punto de vista antioqueno o nestoriano,
y si todavía había llegado a Egipto, y de esta cuestión depende la condena o la
absolución de Cirilo respecto a la acusación de violencia agresiva que
generalmente se le imputa. En la Pascua del 429 emitió una encíclica a los
monjes egipcios, advirtiéndoles de los peligros que se avecinaban. Los hombres
estaban enseñando doctrinas, dijo, que rebajarían a Cristo al nivel de la
humanidad ordinaria.
Poco después, escribió una
larga carta al emperador, "imagen de Dios en la tierra", contra las
herejías en general y la nueva -con la que, sin embargo, no acopla el nombre de
Nestorio- en particular. Le siguieron dos tratados muy largos dirigidos a
"las princesas más piadosas" (Pulcheria y sus hermanas), en los que
cita a muchos Padres para justificar el término Theotokos,
y hace ver que los nuevos herejes afirmarían dos Cristos.
La apelación a estas damas no parece haber complacido a Teodosio, a quien le
molestaba que Cirilo aprovechara la discordia en la familia imperial. Cirilo,
una vez iniciado, no escatimó esfuerzos para tener éxito. Tenía agentes en
Constantinopla y adherentes a los que, con muchos problemas y gastos, había
unido a su causa. Especialmente, contaba con el apoyo de un gran número de
seguidores entre los monjes. Tenemos sus cartas escritas tanto al propio
Nestorio como a Celestino, obispo de Roma. En todas ellas adopta la postura de
quien tiene autoridad, de quien además, a pesar del afecto personal por
Nestorio como hombre, está obligado a considerar los intereses supremos de la
Verdad. A cambio, Nestorio elogia la epiikia cristiana, una gracia en la que él mismo no parece haber sobresalido, pero
mantiene un comportamiento independiente. Acusa de forma un tanto superflua a
Cirilo de desconocer el credo niceno, y le tranquiliza en cuanto al estado
satisfactorio de la Iglesia en Constantinopla. Mientras tanto, Nestorio
mantenía correspondencia con Celestino sobre otro asunto. Algunos obispos de
Occidente, acusados de herejía, habían llegado a Constantinopla. ¿Cómo iba a
tratar con ellos? Tuvo que escribirles por segunda vez antes de que le llegara
una respuesta bastante cortante: que, por supuesto, eran herejes y también lo
era el propio Nestorio: se sabe por otras fuentes que eran pelagianos. Para
entonces Cirilo había enviado a Roma una traducción al latín de las
comunicaciones que habían pasado entre él y Nestorio con respecto a toda la
cuestión cristológica. En consecuencia, se celebró un sínodo en Roma que aprobó
la acción y la posición de Cirilo, y el Papa escribió al clero de Constantinopla,
así como a Cirilo y al propio Nestorio. Se dieron diez días a Nestorio para que
diera una explicación satisfactoria, tras lo cual él y los que estaban con él
debían ser considerados excomulgados. Se enviaron cartas anunciando esta
decisión a los obispos de Antioquía, Jerusalén, Tesalónica y Filipos. El Papa
delegó en Cirilo el poder de tomar las medidas necesarias contra Nestorio y sus
seguidores. En un sínodo celebrado en Alejandría, se redactaron una serie de
proposiciones que condenaban la doctrina enseñada por Nestorio e insistían en
la de la "unión física". Como consecuencia de estas acciones,
Nestorio, instado por Juan de Antioquía, Teodoreto de
Ciro y otros, hizo ciertas explicaciones para tolerar el uso figurado de la
palabra Theotokos. Pero se mantuvo firme en cuanto a
los principios fundamentales, y emitió, con el apoyo de sus adherentes, una
lista de contra-anatemas a los de Cirilo.
Puede parecer extraño que
los concilios locales y los principales obispos o patriarcas hayan llegado tan
lejos sin insistir en un concilio general. Evidentemente, una persona adoptó
este punto de vista: el propio emperador Teodosio. El constructor del Muro
Teodosiano y el promulgador del Código Teodosiano difícilmente puede haber sido
el mero debilucho que algunos historiadores pintan. Parece haber sido un hombre
con cierta energía y amor por el juego limpio, aunque no tenía la fuerza para
llevar una política hasta el final. Sin embargo, ahora, junto con su primo
Valentiniano, emitió un escrito en el que convocaba a los obispos de Oriente y
Occidente a un concilio que se celebraría la siguiente Pentecostés (431) en
Éfeso. No intentó ir él mismo, pero envió como emisario al conde Candidianus, para que mantuviera el orden, con la fuerza
militar si era necesario, y sobre todo para que impidiera la intromisión de
monjes y laicos. El Papa Celestino envió dos diputados, con instrucciones de
actuar junto a Cirilo. El propio Cirilo fue en gran parte acompañado. Entre sus
seguidores monásticos se encontraba el salvaje asceta Senuti de Panópolis, ya mencionado, aunque los relatos sobre
la conducta de Senuti en el Concilio no se ajustan
fácilmente a los hechos que tenemos. Nestorio y sus amigos constantinopolitanos
fueron allí, pero se mantuvieron a una distancia prudente del "egipcio".
Juan de Antioquía y cuarenta obispos asiáticos acudieron igualmente, pero a
paso lento. Su retraso, ya sea accidental o intencionado, determinó el carácter
y los acontecimientos del Concilio. El punto débil del Concilio de Éfeso fue
que el juez que presidía y el fiscal principal eran una misma persona, en una
asamblea que, aunque se suponía que era principalmente legislativa, también
debía ejercer funciones judiciales. Desde el primer momento, Nestorio no tuvo
ninguna posibilidad, y se negó a reconocer la autoridad del Concilio hasta que
se reunieran todos sus miembros. Cirilo no estaba dispuesto a permitir este
argumento, y quizás, al negarse a esperar a los obispos orientales, se
extralimitó y atrajo los problemas subsiguientes sobre su propia cabeza. Los
delegados de Celestino no habían llegado, pero no había razón para esperarlos,
ya que se sabía que habían recibido instrucciones de seguir la dirección de
Alejandría. Juan de Antioquía y los demás obispos orientales eran, por
supuesto, una parte esencial del Concilio, pero un mensaje de excusa que Juan
había enviado se interpretó tácitamente como una aquiescencia con lo que
pudiera hacerse antes de su llegada. En consecuencia, a pesar de las protestas
de Nestorio, de un buen número de obispos orientales que ya habían llegado y de
los comisarios imperiales, el Concilio se abrió dieciséis días después de la
hora señalada, sin que los antioquenos o los partidarios de cualquier tipo de
compromiso con Nestorio. Se enviaron mensajeros a Nestorio, que se negó a
asistir. En un día, la primera sesión del Concilio, se le condenó y se le privó
de su sede. Esto se hizo en base al testimonio de sus cartas, sus discursos
denunciados y su rechazo a los mensajeros del Concilio. Ciento noventa y ocho
obispos firmaron estos decretos. El populacho de Éfeso recibió el resultado con
un entusiasmo salvaje, y ovacionó a los campeones de los theotocos de camino a sus alojamientos. Tal vez no sea una mera analogía fantasiosa
recordar los gritos de dos horas de una multitud de la ciudad anterior:
"Gran Artemisa de los efesios".
Cinco días después, llegó
Juan de Antioquía. Llevaba consigo comparativamente pocos obispos, y cuando se
le unieron los nestorianos, el número de su grupo sólo ascendía a cuarenta y
tres. Parece que hay un toque de ironía en la afirmación que hizo después de
que la razón de su escaso número se debía a sus estrictas órdenes de seguir las
indicaciones del Emperador. Igualmente, cuando justifica el retraso por la
necesidad de que los obispos oficiaran en sus iglesias el primer domingo
después de Pascua, puede parecer un golpe encubierto a los grandes números de
Cirilo, que no encontraron ninguna dificultad en ausentarse de sus rebaños.
Desde el principio, Juan
se posicionó en contra de los actos de Cirilo. Rechazó las comunicaciones del
Concilio y se alió con Nestorio. Los funcionarios imperiales le brindaron
protección y apoyo. En el "Conciliábulo", como se llamó
despectivamente a su asamblea, Cirilo y Memnón de Éfeso fueron a su vez
privados y excomulgados. Mientras tanto, el Concilio original, al que ahora se
unieron delegados de Roma, continuó sus sesiones, depuso a Juan y a todos sus
adherentes, y siguió aprobando decretos contra los pelagianos y otros herejes.
Si los artículos precisos que anatematizaban a Nestorio, que habían sido
redactados en Alejandría, fueron o no aprobados por el Concilio es un asunto
discutido y de importancia inferior. Su sentido se mantuvo ciertamente, y
fueron contestados por contraanatemas del otro lado.
La situación se estaba volviendo
intolerable. Dos asambleas rivales de facciones amargamente hostiles estaban
sentadas en cónclave durante los días bochornosos de un verano oriental, en una
ciudad siempre dada a la turbulencia, y ahora agitada por largos y elocuentes
discursos como los que a un populacho griego le gustaba escuchar. El conde
Candidiano y los demás delegados imperiales tenían una dura tarea. Después de
la primera sesión, había arrancado los carteles que declaraban la deposición de
Nestorio. Intentó evitar que el partido egipcio predicara sermones incendiarios
y que transmitiera la fiebre de la controversia a Constantinopla. Esto, sin
embargo, no pudo hacerlo, ya que Cirilo encontró medios para comunicarse con
los monjes de Constantinopla.
El propio emperador apenas
estuvo a la altura de la emergencia. La dificultad en cuanto a Nestorio fue
eliminada en parte por la oferta del propio Nestorio de retirarse a un
monasterio. En cuanto a los otros líderes, Cirilo y Memnón fueron encarcelados
durante un tiempo. El emperador recibió embajadas de ambos bandos y finalmente
decidió mantener las decisiones de ambos concilios. Maximiano, un sacerdote de
Constantinopla, fue nombrado para la sede vacante de esa ciudad. Luego Cirilo y
Memnón fueron liberados y restituidos a sus sedes, y se ordenó a los restantes
miembros del concilio que regresaran a sus hogares, a menos que pudieran
encontrar primero algún medio de acomodación con los orientales.
Los medios por los que se
produjo el cambio parcial de frente del Emperador y la prevalencia aún más
clara del sentimiento antinestoriano en la Corte sólo
pueden sacarse a la luz desenredando una madeja muy complicada de la diplomacia
eclesiástica. Por una carta de uno de los agentes de Cirilo, así como por el
relato recientemente publicado del propio Nestorio, hubo una profusa
distribución de gratificaciones entre personas notables, incluidas las propias
princesas. Pero Cirilo apeló tanto al celo como a la avaricia. Parece que un
buen número de personas en Constantinopla eran favorables a Nestorio, pero que
el clero y los monjes estaban en general en su contra. La unión entre egipcios
y orientales se llevó a cabo antes de lo que cabía esperar. Se basó en una
explicación no del todo diferente a la que Juan de Antioquía instó a Nestorio
cerca del comienzo de las dificultades, un reconocimiento de dos naturalezas
unidas en una, con un reconocimiento, en virtud de la unión, de la propiedad
del término Theotokos. Fue un triunfo para Cirilo,
pero algunos de los más independientes de sus oponentes todavía se mantuvieron.
Especialmente Teodoreto, el mejor teólogo del partido
y el más fiel -una ligera distinción- a sus amigos, se negó a ser incluido en
un acuerdo que no restituyera todas las sedes de los obispos desposeídos a sus
legítimos ocupantes. Sólo a un decreto especial del Emperador, que imponía el
acuerdo eclesiástico en Oriente, dio por fin un asentimiento cualificado. Pero
la indignada protesta que levantó ampliamente contra la ambición alejandrina se
expresó en una juguetona carta que escribió tras la muerte de Cirilo en el año
444, en la que, junto con los deseos más caritativos que cabría esperar para el
juicio final sobre su alma, recomienda que se coloque una gran piedra sobre la
tumba, para callar al perturbador que ahora había ido a propagar doctrinas
extrañas entre las sombras de abajo. Los últimos esfuerzos de Cirilo habían
sido para condenar al gran comentarista, el padre de la filosofía antioquena,
Teodoro de Mopsuestia. La reverencia en la que se
tenía la memoria de Teodoro hizo fracasar el plan, sólo para ser renovado, con
consecuencias nefastas, por el emperador Justiniano.
Ahora podemos narrar el
final de Nestorio. Durante algunos años vivió en paz en un monasterio cerca de
Antioquía, pero sus relaciones con su obispo parecen haberse enfriado. En el
año 435 fue desterrado a Petra, en Arabia, pero en lugar de ir allí, parece que
fue enviado a uno de los oasis de Egipto. Allí una horda errante de libios, los Blemmyes, lo hizo prisionero. Poco después fue
liberado y huyó a Panópolis, en Egipto. Desde allí
escribió una patética carta al presidente de la Tebaida, en la que suplicaba
protección "para que no llegue a todos los tiempos la mala noticia de que
es mejor ser un cautivo de los bárbaros que un suplicante fugitivo del emperador
romano". Pero Nestorio había caído en el mismo caldo de cultivo del
monaquismo fanático. El presidente hizo que los soldados "bárbaros"
lo trasladaran a Elefantina, en las fronteras de la provincia. Hay indicios de
que el golpe que puso fin a sus sufrimientos fue asestado por la mano del
propio Senuti. Sin embargo, esto ocurrió algunos años
después.
Nestorio no fue un gran
líder de hombres, ni una figura muy llamativa para una gran causa. Toda su
historia ilustra la perversidad y la ciega crueldad de sus adversarios, y sólo
en comparación con ellos aparece a veces con un carácter casi digno. Este
carácter se ve muy acentuado por los escritos recientemente descubiertos en los
que Nestorio se empleó poco antes de su muerte. Parece haber aprobado el
acuerdo final de Calcedonia, e incluso haber consentido, con una magnanimidad
difícilmente esperable, el compromiso por el que su propio nombre quedó bajo la
nube mientras que los principios por los que había luchado fueron en gran
medida confirmados.
III. La controversia
monofisita o eutiquiana puede considerarse como una continuación de la
anterior, pero como algunas de las partes principales eran diferentes, así como
sus objetos y métodos, puede ser mejor separarla.
La principal diferencia en
cuanto al carácter y la cuestión de este conflicto en comparación con el
anterior radica en el carácter de los campeones de Roma y de Alejandría
respectivamente. Ahora había un Papa de carácter y capacidad de mando. León I
destaca en la historia como un gran gobernante de la Iglesia, que aplastó un
movimiento prematuro hacia el galicanismo; como un poder moral en la propia
Roma en tiempos de pánico desmoralizador; y como el pastor de su pueblo, que
-en formas conocidas y desconocidas- detuvo la marcha hacia Roma de Atila el
Huno. Aquí tenemos que tratar con él como un firme y exitoso afirmador de las
pretensiones de la cátedra de San Pedro sobre todas las demás, y como un gran
teólogo diplomático que pudo marcar una permanente vía media entre tendencias
dogmáticas opuestas.
Dióscoro, el campeón de
Alejandría, había sucedido a Cirilo en el año 444 d.C. El hecho de que
posteriormente fuera condenado como heresiarca, mientras que Cirilo fue
canonizado como santo, ha provocado necesariamente diferencias de opinión en
cuanto a las relaciones entre ambos. Se le puede considerar, con respecto a su
posición dogmática, o bien como un desertor de la posición de Cirilo entre las
herejías del monofisitismo y el dicofisitismo,
o bien como el verdadero sucesor de Cirilo al llevar la cristología alejandrina
a sus conclusiones naturales. Personalmente parece haberse desvinculado de
Cirilo enemistándose con la familia de éste, aunque según un relato, él mismo
era de la familia de Cirilo. Las acusaciones formuladas contra su moral, tanto
en la vida pública como en la privada, pueden haber estado bien fundadas, pero
en tres aspectos, al menos, era un verdadero seguidor de Cirilo: en su celo por
las prerrogativas de la sede de San Marcos; en la notable pertinacia y falta de
escrúpulos con que perseguía sus fines; y en su confianza en el elemento
monástico entre sus seguidores, particularmente en la parte de éste que era más
violenta y fanática.
De Flaviano, obispo de
Constantinopla, hay menos que decir. Gozaba de una reputación de piedad y
parece haber actuado con cierta independencia en sus relaciones con el
emperador. Pero no muestra suficiente dignidad y moderación en las primeras
etapas de la disputa para obtener la simpatía que su cruel trato al final
podría parecer reclamar.
Los síntomas premonitorios
de la controversia se observan en las quejas de Dióscoro contra Teodoreto de Ciro, quien, como hemos visto,
había entrado en el acuerdo general sin renunciar a su hostilidad contra los
"egipcios" y todas sus costumbres. Con motivo del ascenso de Dióscoro, le había escrito una carta de felicitación y
conciliadora. Dado que Teodoreto, casi el único de su
generación, parece haber tenido sentido del humor, podemos sospechar una pizca
de sarcasmo al destacar para su elogio una virtud -la de la humildad- que el
más querido amigo de Dióscoro difícilmente podía
reclamar para él. Dióscoro no tardó en acusar a Teodoreto de haber ido más allá de la justicia al ayudar a
restaurar a un ex obispo nestoriano en Tiro, de haber predicado él mismo un
sermón nestoriano en Antioquía y de haber reconocido, al adjuntar su firma a un
documento emitido por el último patriarca de Constantinopla, una jurisdicción
demasiado amplia en esa sede. Dióscoro consiguió que
se notificara a Teodoreto una prohibición imperial
para que no se alejara de su diócesis. Teniendo en cuenta los acontecimientos
que siguieron, difícilmente podría haberle conferido un beneficio mayor.
La controversia central,
que estalló en el año 448, también puede haber tenido su origen en Dióscoro. Otra fuente asignada es una intriga de la corte.
Se dice que el eunuco Crisipo encontró en el
patriarca Flaviano un obstáculo en su camino. Flaviano había incurrido en la
mala voluntad de Teodosio al romper la costumbre de enviar regalos de cortesía,
y también al rechazar o al menos evitar la tarea de obligar a Pulcheria a
retirarse a la reclusión religiosa. El protagonista de la controversia es un
pobre personaje. Eutiques, un archimandrita (o abad
de algún monasterio) en Constantinopla o cerca de ella, era un hombre de edad
avanzada, que según sus propias declaraciones nunca salía de su monasterio.
Pero había sido un fuerte oponente de Nestorio, y ahora se le acusaba de
difundir errores del tipo opuesto, de intentar propagar la doctrina de la
Naturaleza Única. Su acusador, el obispo Eusebio de Dorylaeum, indujo a
Flaviano, al principio reacio, a pedirle cuentas. Esto se hizo en el consejo
local semestral de los obispos que casualmente se encontraban en
Constantinopla. Se hicieron las acusaciones, y Eutiques fue sacado con dificultad de su reclusión para hacer su defensa. No brillaba
como teólogo, y deseaba apoyarse en las decisiones de Nicea y de Éfeso. Al ser
presionado duramente, declaró su creencia con las palabras de que confesaba que
Cristo era de dos naturalezas, antes de la unión en la Encarnación, de una sola
naturaleza después, siendo Dios encarnado. Sobre este punto se negó a
retroceder, y en consecuencia fue condenado y degradado. Posteriormente intentó
en vano demostrar que los informes del sínodo habían sido falsificados. Apeló
al Emperador, al Papa León y a los monjes de Constantinopla. Sus amigos,
especialmente Crisipo, incitaron a Dióscoro en su favor. Se sugirió la celebración de un
concilio más amplio, para revisar la decisión recientemente tomada en
Constantinopla, y el Emperador decidió que se celebrara dicho concilio, y que Dioscoro lo presidiera.
Pero si era la oportunidad
de Alejandría, también lo era de Roma. León había recibido la comunicación de Eutiques con cortesía, y al principio estaba algo irritado
por la demora de Flaviano en mantenerle informado y pedirle consejo. Pero tan
pronto como hizo averiguaciones sobre todo el asunto, se convenció de que
Flaviano tenía razón y Eutiques estaba equivocado.
Inmediatamente expuso su opinión en cartas a Flaviano, Teodosio, Pulcheria y
otros. Hubo tres principios que determinaron su acción: primero, que no era un
caso para un Consejo General en absoluto. Sin embargo, el emperador había
decidido lo contrario. En segundo lugar, que si había un Concilio, debía ser
convocado en Occidente. Aquí también fracasó en asegurar su punto. En tercer
lugar, que le correspondía a él, como sucesor de San Pedro, redactar para la
Iglesia una declaración autorizada (o Tomo) en cuanto a los puntos en
controversia. Aquí tuvo éxito, aunque sólo en parte. Cuando se decidió
finalmente el Concilio, envió tres delegados, un obispo, un sacerdote y un
diácono, para que le representaran y comunicaran su Tomo a los padres
presentes.
El Concilio fue convocado
para reunirse en Éfeso el 1 de agosto de 449. Dióscoro,
como presidente, debía tener como asesores a Juvenal de Jerusalén y a Talasio de Cesarea. Tanto en su
composición como en su procedimiento, por no hablar de la injerencia del
Estado, fue excesivamente irregular. Muchos obispos conspicuos, como Teodoreto, estaban ausentes. A un archimandrita, Barsumas, se le permitió venir acompañado de una hueste de
monjes sirios salvajes. Se descuidó tanto la autoridad de la sede romana que ni
siquiera se permitió la lectura del Tomo de León, y mediante un terrorismo sin
rubor se obtuvieron las firmas de más de ciento quince obispos. Flaviano, que
había condenado a Eutiques, y Eusebio, que lo había
acusado, fueron depuestos. El propio Eutiques fue
restituido y declarado ortodoxo. Varios obispos que habían sido más o menos
amistosos con Nestorio, o que tenían algún rencor contra la sede de Alejandría,
fueron condenados y privados en virtud de los dichos que se les atribuyeron en
público o en privado, y de muchos delitos morales improbables. Entre los
privados estaban Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa.
Los legados papales no estuvieron presentes durante todo el tiempo que duró el
Concilio; de hecho, con respecto a dos de ellos la cuestión de su presencia en
absoluto es dudosa. Una única protesta -Contradicitur-
fue realizada por el diácono romano Hilario, que escapó por su vida y llevó a
Roma las noticias de lo que se había hecho. Muchos sufrieron un trato severo.
Flaviano sucumbió y murió muy pronto. El candidato de Dióscoro,
Anatolio, fue nombrado para sucederle.
La violencia de Dióscoro y de su partido puede haber sido algo exagerada
por aquellos que posteriormente le pidieron cuentas. Sin embargo, no cabe duda
de que el nombre dado a todo el procedimiento por León, el Consejo de los
Ladrones, que se ha aferrado a él durante todo el curso de la historia, era uno
que merecía con creces. Es difícil entender cómo Dioscórides pudo haber
sobrepasado tanto la marca. O bien debió de ser un hombre totalmente vanidoso y
temerario, que no supo apreciar la fuerza de sus antagonistas, o bien debió de
confiar en las fuerzas que tenía a su disposición, especialmente los monjes y
el emperador. No cabe duda de que se podía confiar en los monjes egipcios y
sirios, y Teodosio lo mantuvo a él y a las decisiones de su Consejo hasta el
final, incluso después de una revolución en la corte en la que Crisipo había sido degradado. (Eudocia se había visto
obligada unos años antes a abandonar la ciudad). León actuó con decisión y
prontitud. Convocó un sínodo en Roma y se esforzó por conseguir una revisión de
las actas del concilio irregular por una que fuera completa y legal. Se negó a
reconocer a Anatolio hasta que hubiera dado satisfacción en cuanto a la
ortodoxia. Escribió a Pulcheria, pidiéndole de nuevo su influencia. También
utilizó su influencia con la Corte de Occidente, e indujo al emperador
Valentiniano, a su madre Placidia y a su esposa Eudoxia -la prima, la tía y la
hija respectivamente de Teodosio- a que le escribieran e instaran a un nuevo
Concilio. Antes de que se conociera la muerte de Flaviano, también se exigió su
restauración. El concilio debería celebrarse en Italia. Al principio no hubo
ningún resultado. Pero todo el aspecto de los asuntos cambió cuando, en julio
de 450, Teodosio murió por los efectos de una caída de su caballo. Pulqueria, con el marido ortodoxo Marciano, al que la
ambición o la tensión de las circunstancias la llevaron a elegir, ascendió al
trono imperial. A ella, como hemos visto, le disgustaba Nestorio, pero no
simpatizaba con el partido extremo del otro bando. Siempre se había interesado
mucho por los asuntos teológicos, y estaba muy dispuesta a aprovechar la
oportunidad que se le ofrecía ahora para dar poder y unidad a la Iglesia.
El cambio de gobernantes
exigía con León una modificación no de la estrategia sino de la táctica. Si no
era necesario un nuevo Concilio, la convocatoria de uno no era, desde el punto
de vista romano, deseable. La memoria de Flaviano debía ser rehabilitada, pero
Pulcheria estaba muy dispuesta a ordenar el traslado de los huesos del obispo
mártir. Dióscoro debe ser llamado al orden y sus
víctimas restituidas, y la regla de la fe debe ser establecida. Pero para estos
objetos, de nuevo, un Concilio parecía superfluo, ya que según la opinión de
León sobre la autoridad papal, que los damnificados, especialmente Teodoreto, estaban dispuestos a reconocer, era competente
para revisar sus casos en apelación, y en cuanto a la fe, el Tomo de León había
sido preparado con la intención expresa de llegar a un acuerdo. En
consecuencia, escribió a Marciano contra el proyecto de un Concilio. Como era
natural, Marciano y Pulcheria adoptaron un punto de vista algo diferente.
Algunas circunstancias, es cierto, les harían estar dispuestos a recibir las
sugerencias de León. Piedad aparte, desearían naturalmente la paz y la unidad,
y también verse libres de la interferencia alejandrina. El rumor decía que Dióscoro estaba conspirando contra ellos. Esto puede ser
falso, aunque las relaciones amistosas entre los monofisitas y la emperatriz
viuda exiliada Eudocia podrían hacer que tal sugerencia no fuera improbable.
Pero, por otra parte, no es probable que el emperador y la emperatriz evitaran
Escila para caer en Caribdis, para liberar su política eclesiástica del dictado
alejandrino sólo para inclinarse bajo el yugo de Roma. En cuanto al
nombramiento de Anatolio, León había atacado, con el nombramiento de un
patriarca de Constantinopla, tanto la independencia del emperador como la
dignidad del propio patriarca. Se debía convocar un Concilio, León o su legado
podrían presidirlo y su Tomo podría servir de base para una confesión de fe.
Pero el Concilio debía celebrarse en Oriente, no, como León pedía ahora
vanamente, en Occidente, y en él debían tomarse medidas para asegurar el
prestigio de la sede bizantina frente a la de San Marcos o San Pedro. Esta
política, sin embargo, no debía declararse toda de una vez.
El Concilio fue convocado
para reunirse en Nicea, ya que las asociaciones ortodoxas de ese lugar eran de
buen augurio. Iba a ser más grande y más representativo que cualquiera de los
celebrados hasta entonces, comprendiendo hasta seiscientos treinta y seis
obispos (el doble de los que había en Nicea), aunque el Emperador y la
Emperatriz tomaron fuertes medidas para excluir una concurrencia de personas no
autorizadas, que podrían venir a causar disturbios. Viendo, sin embargo, que
las exigencias militares y civiles impedían a Marciano asistir a las reuniones
a distancia de su capital, aplazó el Concilio a Calcedonia. El acierto de esta
medida pronto se hizo evidente. Calcedonia estaba lo suficientemente cerca de
Constantinopla como para permitir que un comité de ministros imperiales, con
algunos miembros distinguidos del Senado bizantino, se encargara del control
general de los asuntos, y el Emperador y la Emperatriz pudieron, al menos una
vez, asistir en estado, así como observar los procedimientos en todo momento.
Cuando consideramos la
composición del Concilio de Calcedonia y el estado de las partes en ese
momento, nos sorprende menos su fracaso en asegurar la unidad eclesiástica que
su éxito en lograr algún asunto. Difícilmente puede decirse que alguien deseara
la unidad, salvo en condiciones que algunos otros pronunciarían como
intolerables. Por un lado estaban los ex obispos nestorianos, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, que, aunque habían
repudiado al propio Nestorio, estaban fuertemente vinculados a la escuela de la
que había surgido, y habían sufrido en muchas ocasiones, pero sobre todo en el
Concilio de los Ladrones, la injusticia y la violencia del partido eutiquiano.
Éstos, al ser desposeídos, no podían, por supuesto, tomar parte en los
procedimientos hasta que fueran restituidos, pero habían sido convocados al
lugar, y su sola presencia era muy probable que encendiera las pasiones de sus
oponentes. En el extremo opuesto se encontraba Dióscoro,
apoyado aunque débilmente por los obispos que le habían asistido en Éfeso, o
más bien por aquellos que no se habían sometido ya a Roma, pero respaldado
vigorosamente por una hueste de monjes sirios y egipcios, que habían conseguido
ser admitidos en calidad de peticionarios. Entre estos partidos se encontraban
los legados y el partido de León, decididos a insistir en la solución romana
del problema y en ninguna otra. En la iglesia de Santa Eufemia, donde se reunía
el Consejo, la posición central la ocupaban los comisarios imperiales.
Inmediatamente a su izquierda se encontraban los delegados romanos,
considerados como los presidentes eclesiásticos: los obispos Pascasino y Lucencio, y el
presbítero Bonifacio; y cerca de ellos los obispos de Antioquía, Cesárea y
Éfeso; luego varios del Ponto, Tracia y algunas provincias orientales. A la
derecha de los comisarios estaban los obispos de Alejandría y Jerusalén, con
los de Egipto, Iliria y Palestina. Estos parecen haber sido los miembros más
conspicuos del Consejo, y estaban alineados como los partidos del gobierno y de
la oposición en el parlamento. Un cierto número se pasó del lado egipcio al
romano en el curso de la primera sesión, y antes de que todo el asunto
terminara, la derecha debió de quedar muy debilitada. No se pusieron límites a
la expresión de los sentimientos agitados, y los gritos de "echadlo",
"matadlo", cuando una persona objetable se ponía a la vista, se
mezclaban con gemidos de penitencia real o fingida por los errores pasados, e
imprecaciones contra los que "dividían" o "confundían" la
naturaleza divina.
La primera y la tercera
sesión se dedicaron al caso de Dióscoro, la segunda,
la cuarta y la quinta, a la cuestión de la Creencia, las demás principalmente a
asuntos menores o personales. En la primera, los legados papales se negaron a
que Dioscorus tomara asiento, afirmando que León lo había prohibido. La primera
acusación contra él fue que había celebrado un Concilio sin el consentimiento
de la sede romana. Es difícil ver cómo pudo mantenerse esto, ya que León había
enviado ciertamente a sus representantes al Segundo Concilio de Éfeso. Pero
pronto se presentaron otros cargos por parte de Eusebio de Dorylaeum en cuanto
a su comportamiento con respecto a Flaviano y Eutiques.
Se leyeron las actas del Concilio de los Ladrones, así como las del sínodo de
Constantinopla en el que Flaviano había condenado a Eutiques,
un largo proceso que duró hasta que cayó la noche y se pusieron velas. Teodoreto, entre vítores de un lado y gemidos del otro, fue
traído para testificar contra su enemigo, ahora a raya. Los obispos que habían
firmado los decretos en Éfeso contaron feas historias de terrorismo y pidieron
perdón. Finalmente, los jueces seculares declararon depuesto a Dióscoro. Pero se hizo un nuevo examen en la tercera
sesión, de la que, como los temas a discutir eran de teología técnica, los
comisarios imperiales estuvieron ausentes. Este hecho dio a Dióscoro una excusa para negarse a obedecer la citación que se le había enviado. Las
acusaciones contra su vida privada se hicieron con cierta extensión. Tras su
tercera negativa a comparecer, se dictó la sentencia de privación. Se dictó un
decreto similar contra Talasio, Juvenal y otros que
le habían asistido, pero tras la debida sumisión éstos no sólo fueron
perdonados sino que se les permitió participar en los asuntos del Consejo. Una
indulgencia similar se extendió a todos los que, por fuerza o astucia, o
posiblemente por su propia voluntad, se habían unido a la acción que ahora
estaban dispuestos a condenar.
Sin embargo, Dióscoro no carecía totalmente de seguidores. Tal vez la
demanda hecha en la cuarta sesión, por ciertos obispos egipcios, de que de
acuerdo con el uso, no podían ser forzados a consentir nada importante sin el
consentimiento de la sede de Alejandría, puede no haber mostrado mucha lealtad
al último ocupante de esa sede. Pero no cabe duda de que la petición presentada
por un cuerpo de monjes, principalmente eutiquianos, mostraba una grave
desafección. La petición era para un concilio verdaderamente ecuménico, como
éste difícilmente podría ser sin la presencia de un patriarca alejandrino. No
hace falta decir que los peticionarios fueron rechazados airadamente. Sin
embargo, sólo ellos, de todos los que habían participado en el Concilio de los
Ladrones, habían conservado al menos algo del honor de los ladrones.
Las discusiones sobre la
cuestión de la Fe fueron largas y tormentosas. El problema práctico podía
parecer comparativamente sencillo, si consistía en marcar un terreno seguro
entre el dicofisitismo y el monofisitismo.
Ninguna de estas formas de creencia tenía defensores en el Concilio. Pues hemos
visto que Nestorio no era un dicofisita intransigente
y que Eutiques no era un monofisita completo. Incluso
si hubiera sido de otra manera, el nestorianismo había sido pisoteado en el
polvo, y el eutiquianismo podría parecer haber recibido su golpe de muerte. Los
que decían que no eran necesarias más definiciones, que las doctrinas de Cirilo
y de León estaban en plena concordancia, tenían alguna muestra de razón de su
lado. Pero se insistió en la necesidad de nuevas definiciones, y casi llevó al
colapso de todo el Concilio. Se obtuvo un acuerdo general sin grandes
dificultades. Se leyeron y aprobaron los credos de Nicea y de Constantinopla,
las cartas de Cirilo a Nestorio y a Juan de Antioquía, y finalmente el Tomo de
León. Fue este último documento el que los delegados romanos consideraron
suficiente para poner fin a toda controversia posterior. Siempre ha permanecido
como un monumento clásico en la historia de la cristología, y ha sido mucho más
ampliamente leído y estudiado que la declaración finalmente hecha en
Calcedonia. Tal vez les pareció insuficiente a algunos porque la palabra Theotokos no estaba contenida en ella, aunque la idea
implícita en esa palabra está expuesta en términos inequívocos. Y además,
aunque muchos de los presentes habían suscrito el Tomo, no era extraño que en
muchos sectores hubiera una reticencia a aceptar como poseedor de una autoridad
peculiar un documento que emanaba de una fuente occidental. En consecuencia,
Anatolio y algunos otros obispos redactaron una fórmula que se presentó al
Concilio. Pero esto sólo suscitó una feroz oposición por parte de los legados
romanos, e incluso una amenaza de que se retirarían por completo y provocarían
la reunión de un nuevo Concilio en Italia.
El odioso credo no ha
llegado hasta nosotros, pero deducimos que contenía la expresión Cristo es de
dos naturalezas en lugar de la frase en dos naturalezas. Aquellos que
consideren que la diferencia teológica tiene sus raíces en la distinción
filosófica pueden sugerir una aprehensión racional en las mentes de León y sus
partidarios, de que cualquiera que fuera el principio de unión o separación en
la naturaleza divina y humana, no podía, como suponía Eutiques,
depender de una relación meramente temporal.
Por supuesto, habría sido
fatal para la política del emperador y la emperatriz que Roma se hubiera
separado en esta coyuntura. Como compromiso, se pidió a Anatolio y a un comité
representativo de obispos elegido que se retiraran al oratorio de Santa Eufemia
y prepararan un nuevo credo. El documento, cuando se produjo, resultó estar
basado en el de León. Pero contenía, por un lado, la palabra Theotokos, y por el otro, apenas puede haber dudas, a pesar
de lo que parecen ser errores clericales.
Una vez resuelta la
cuestión de la Fe, el Emperador acudió en persona al Concilio y felicitó a los
obispos por el éxito de sus trabajos en la causa de la unidad y la verdad. En
las últimas sesiones se trataron diversos asuntos de interés local, pero no por
ello poco importantes. Así, Ibas y Teodoreto fueron
restituidos en sus sedes. En el caso de Teodoreto, la
natural reticencia a anatematizar la memoria de su amigo cuñado Nestorio fue
superada por las amenazas. La única excusa concebible es que el anatema puede
haber derivado en una mera façon de parler, y que, como se ha mostrado anteriormente, el
propio Nestorio había expresado generosamente su deseo de que su propia
reputación no fuera preferida a la causa de la verdad.
Finalmente, se redactó una
lista de cánones, treinta en número, en su mayoría sobre puntos de interés
menos candente, y las autoridades imperiales se comprometieron a añadir la
fuerza del brazo secular a los decretos del Concilio. Pero antes de que los
miembros se dispersaran, surgió una tormentosa discusión que podría parecer que
daba al traste con las piadosas esperanzas del Emperador, sobre todo porque no
era más que el comienzo de una nueva brecha. Se trataba de la disputa sobre el
canon XXVIII. Es cierto, por la protesta de los delegados romanos, que ni ellos
ni los comisarios imperiales habían estado presentes cuando se sometió a
votación el en cuestión; también que un número comparativamente pequeño de
obispos lo había suscrito. El canon es tan importante que es mejor darlo
completo:
"Siguiendo en todo
las decisiones de los santos Padres y reconociendo el canon, que acaba de ser
leído, de los Ciento Cincuenta Obispos amados de Dios (que se reunieron en la
ciudad imperial de Constantinopla, que es la Nueva Roma, en el tiempo del
Emperador Teodosio de feliz memoria), también promulgamos y decretamos las
mismas cosas respecto a los privilegios de la santísima Iglesia de
Constantinopla, que es la Nueva Roma. Pues los Padres concedieron con razón
privilegios al trono de la Antigua Roma, porque era la ciudad imperial. Y los
Ciento Cincuenta Obispos más religiosos, actuando por la misma consideración,
otorgaron iguales privilegios al santísimo trono de la Nueva Roma, juzgando
justamente que la ciudad que es honrada con la Soberanía y el Senado y goza de
iguales privilegios que la antigua Roma imperial, debería en asuntos
eclesiásticos también ser magnificada como ella, y tener el siguiente rango
después de ella; de modo que en las diócesis pónticas, asiáticas y tracias, los
metropolitanos únicamente, y los obispos de las diócesis mencionadas que se
encuentren entre los bárbaros, deben ser ordenados por el mencionado trono
santísimo de la santísima Iglesia de Constantinopla; que cada metropolitano de
las citadas diócesis, junto con los obispos de su provincia, ordene a sus
propios obispos provinciales, como ha sido declarado por los divinos cánones;
pero que, como se ha dicho anteriormente, los metropolitanos de las citadas
diócesis sean ordenados por el arzobispo de Constantinopla, después de que se
hayan celebrado las debidas elecciones según la costumbre y se le haya
informado".
Apenas es necesario decir
que toda la parte anterior o teórica de este documento chocaba totalmente con
los puntos de vista de León en cuanto a la supremacía de Roma y las relaciones
de la Iglesia y el Estado, mientras que la última parte o práctica parecía
otorgar poderes peligrosamente amplios a la sede de Nueva Roma. Cuando los
delegados romanos objetaron, se les permitió una audiencia, pero se les recordó
que era su propia culpa no haber estado presentes cuando se aprobó el canon.
Presentaron una protesta formal, apoyada por una frase que había sido
interpolada en los cánones nicenos. El resultado fue nugatorio. El canon se
mantuvo. León apoyó la acción de sus delegados, o mejor dicho, ellos habían
calibrado correctamente su mente. Una larga y tormentosa correspondencia que
mantuvo con Marciano, Pulcheria y Anatolio no condujo a un acuerdo definitivo.
León reconoció la validez de lo que se había hecho en Calcedonia con respecto a
la Fe, pero se mantuvo tenazmente en contra de las pretensiones de la sede
bizantina. Parece haber un toque de ironía inconsciente en su defensa de los
antiguos derechos de Alejandría y de Antioquía, así como en sus inculcaciones a
Anatolio para que practique la virtud de la humildad. Sólo se reconcilió con
Anatolio tres años más tarde, después de recibir de él una carta muy
apologética, en la que echaba la culpa al clero bizantino, y afirmaba que todo
el caso se había reservado para la decisión de León. Pero Anatolio no pudo
obligar a las iglesias orientales. El canon XXVIII siguió siendo aceptado por
Oriente, aunque no reconocido por Occidente.
Podemos preguntar qué
causa, o qué partido, se benefició del Concilio de Calcedonia. El papado había
planteado grandes reivindicaciones, y en parte las había realizado, pero al
final parecía haber sido superado por Oriente. Se había impuesto una cierta
uniformidad de creencia en gran parte del mundo cristiano, pero se suponía que
esta creencia no añadía nada a las declaraciones autorizadas de los concilios
anteriores, y en la medida en que tenía alguna apariencia de novedad, sólo
servía para amargar las luchas partidistas en las regiones que más necesitaban
la pacificación. Se había librado del perturbador más activo y ambicioso de la
paz, pero sólo con el resultado de que su sede se había convertido en presa de
facciones hostiles. Hubo alguna ganancia para el lejano Oriente, en la
restauración de hombres eruditos y comparativamente moderados, como Teodoreto e Ibas; pero todavía tuvieron que encontrar una
oposición activa. Tal vez el emperador fue el principal beneficiado; pero había
sobrepasado su autoridad. Lo mejor que se puede decir del Concilio es que las
cosas podrían haber sido peores si no se hubiera reunido ningún concilio.
Podemos tomar brevemente,
como epílogo del Concilio de Calcedonia, los disturbios e insurrecciones
consecuentes a los intentos de hacer cumplir sus decisiones: (a) en Palestina;
(b) en Egipto; (c) en las provincias más orientales.
(a) Juvenal, obispo de
Jerusalén, había desempeñado un lamentable papel en todo el asunto. No es
sorprendente que cuando regresó, perdonado y rehabilitado, a su obispado, su
rebaño no fuera unánime en darle la bienvenida. Sus oponentes, los más
vigorosos de los cuales provenían de los cuerpos monásticos, pusieron en su
contra a un tal Teodosio, un monje que había estado en Calcedonia y que había
regresado lleno de ira y de determinación para resistir las nuevas decisiones.
Juvenal huyó de vuelta a Constantinopla, mientras Teodosio actuaba como
patriarca, nombrando obispos de opiniones monofisitas y desafiando tanto a la
autoridad imperial como a la conciliar. Los monjes recalcitrantes contaban con
la simpatía, si no con la ayuda activa, de la ex emperatriz Eudocia, que aún
residía en Palestina. El Papa León, no hace falta decirlo, fue vigoroso con su
pluma en el otro bando. Marciano se empeñó en una intervención armada. Se
enviaron fuerzas bajo el mando del conde Doroteo, y Juvenal fue restituido.
Teodosio fue llevado prisionero a Constantinopla, y liberado durante el
siguiente reinado. Sin embargo, la corriente subterránea del monofisitismo sólo se cubrió durante un tiempo, no se frenó
de forma permanente.
(b) En Alejandría, como
era de esperar, la resistencia fue más prolongada y más grave. Sean cuales sean
los defectos de Dióscoro, seguía teniendo partidarios
entre los monjes y el pueblo llano. Su sucesor Proterio fue elegido, según se nos dice, por los nobiles civitatis, y la gestión aristocrática no siempre tuvo éxito
en Alejandría. Aquí también se recurrió a la fuerza militar. Proterio no tenía el arte de hacerse popular; y cuando Dióscoro murió en Gangra, su
lugar de destierro, un hábil intrigante acudió a la fuerza. Se trataba de
Timoteo, un teutón cuyo nombre tribal, el de Herul,
se transformó apropiadamente en Aelurus, el Gato. Se
dice que fue por la noche a las cabeceras de las camas de aquellos a los que
quería persuadir y que, mientras yacían entre el sueño y la vigilia, les dijo
que era un ángel, enviado para pedirles que se proveyeran de un obispo y, en
particular, que eligieran a Timoteo. A la muerte de Marciano, obtuvo su deseo y
fue elegido obispo por el pueblo, y consagrado en la gran iglesia del Cesáreo,
antaño escenario del asesinato de Hipatia. Un destino muy parecido al de
Hipatia le tocó al obispo Proterio, cuyo cuerpo
destrozado fue arrastrado por las calles y luego entregado a las llamas. Es
imposible decir hasta qué punto el asesinato real fue instigado por Timoteo. El
emperador León, que había sucedido a Marciano en 457, no podía, por supuesto,
sancionar el resultado de tales procedimientos. Un esquema que se sugirió fue
la convocatoria de un nuevo Concilio. Sin embargo, cualquier idea de este tipo
fue frustrada por León de Roma, que probablemente pensó que una asamblea
celebrada en Oriente en aquella coyuntura podría resultar aún más antagónica a
la autoridad romana que el Concilio de Calcedonia. En consecuencia, por su
consejo, el emperador envió cartas circulares a un gran número de obispos y
ascetas (Simeón Estilita tenía una copia) pidiendo su opinión y consejo. El
resultado fue una condena general de Timoteo Aelurus,
y una confirmación de los decretos calcedonianos. Un
obispo se declaró en contra de Calcedonia, pero incluso él se opuso a Timoteo.
En consecuencia, Aelurus fue expulsado y sucedido por
otro Timoteo, llamado Salofaciolo. Pero Aelurus mantuvo su influencia, y en la ola de reacción
monofisita bajo el pretendiente Basilisco volvió a su sede. De esta época
podemos datar la nulidad práctica del patriarcado ortodoxo alejandrino y el
surgimiento de la Iglesia copta. Pero, como se ve por todo el curso de los
acontecimientos desde los días de Teófilo y antes, las causas de la ruptura no
se debieron enteramente a la diferencia entre ék y
en. La propia Alejandría podía ser griega y cosmopolita, pero Egipto tenía un
carácter peculiar y nacional, que se manifestaba sobre todo en su lengua y en
sus instituciones, especialmente en su monacato. Si parece sorprendente que las
violentas rivalidades eclesiásticas y la turbulencia de la turba urbana más
desenfrenada que se pueda encontrar en toda la historia hayan conducido al
crecimiento de una iglesia que, con todos sus defectos, se ha mantenido desde
entonces en el afecto del pueblo llano, la pista se encuentra en la separación
de los elementos griegos y egipcios, que eran incapaces de una combinación
satisfactoria y sana. Pero la separación condujo naturalmente con el tiempo a
la caída del poder romano en el principal asiento de la civilización helénica
en Oriente.
(c) En Oriente, por otra
parte, en Siria y Mesopotamia, hubo menos oposición al acuerdo calcedoniano, pero unos años más tarde un descontento
latente estalló en revuelta. Domnus, obispo de Antioquía,
había desempeñado un papel indigno y desgraciado en la controversia. Aunque era
amigo de Teodoreto y de Ibas, y antioqueno en
teología, se había visto obligado a suscribir las decisiones del Concilio de
los Ladrones, e incluso después de esa humillación había sido privado de su
sede. Por ello fue perdonado en Calcedonia, pero fue pensionado, no restaurado
en su cargo. Su sucesor Máximo había sido prácticamente nombrado por Anatolio
de Constantinopla. León pensó que era mejor confirmar el nombramiento, y Máximo
justificó las esperanzas puestas en él proclamando los decretos de Calcedonia a
su regreso. Pero pocos años después, por alguna razón desconocida, fue
depuesto. En el año 461, un violento monofisita, Pedro el Llenador, logró
entrometerse en la sede. Su contribución a la causa monofisita fue del tipo
siempre más eficaz que los argumentos para ganar la simpatía popular: un cambio
en el ritual. Introdujo en el Trisagion "Santo,
santo, santo es el Señor Dios de los Ejércitos" la frase: "que fue
crucificado por nosotros". La imputación del sufrimiento a uno de la
Trinidad parecía ir más lejos en la doctrina de la Naturaleza Única que incluso
la adscripción a la Deidad del nacimiento en el tiempo. El latiguillo excitaba
aún más la pasión debido a la oportunidad que brindaba para los cantos o gritos
rivales en los servicios de la iglesia. Pedro fue expulsado dos veces de
Antioquía, pero regresó triunfante y tomó parte activa en el plan del Henoticón, al que llegaremos directamente.
Mientras tanto, Ibas había
regresado a Edesa. El papel que tomó esta ciudad en el siguiente período del
conflicto es tan interesante e importante que puede parecer deseable notar aquí
las circunstancias que la habían hecho teológicamente prominente. Edesa era la
capital de la provincia fronteriza de Osrhoene,
perteneciente al Imperio, pero cercana a la frontera persa. Según la tradición,
había recibido el cristianismo en una época muy temprana, y no cabe duda de que
los habitantes de aquellas regiones, que hablaban una lengua siria y estaban
poco familiarizados con la filosofía griega, sostenían una teología diferente
en muchos aspectos a la de los católicos o a la de los herejes de habla griega
del siglo IV y principios del V. Todo esto, sin embargo, cambió por dos
acontecimientos: la fundación de una escuela, principalmente de estudios
teológicos, en Edesa (circa 363 d.C.) y los esfuerzos activos del obispo Rabbula (m. 435 d.C.) para alinear la iglesia de Edesa con
las del Imperio. Estas dos fuerzas, en la presente ocasión, actuaron en
direcciones opuestas. La escuela, que se había fundado poco después del
abandono de Nisibis a los persas (363), se había
convertido en un vivero del pensamiento antioqueno. Durante algún tiempo, Ibas
la había presidido y se había esforzado por traducir y promulgar la teología y
la exégesis de Teodoro de Mopsuestia, el verdadero
fundador (como se afirma a veces) del nes¬torianismo.
El obispo Rabbula era un ciriliano intransigente. A su muerte, Ibas fue elevado al obispado, y desde entonces
ejerció su influencia en la misma dirección que antes, apoyado por un alumno
fiel y singularmente capaz, Barsumas o Barsauma, que compartió su fortuna y regresó con él a Edesa
después del Concilio de Calcedonia. A la muerte de Ibas, sin embargo, se
produjo una reacción monofisita. Nonnus, que había
ocupado la sede mientras Ibas estaba bajo una nube, volvió a subir al trono
episcopal (457). En su afán por purgar la ciudad del nestorianismo (aunque Ibas
había anatematizado a Nestorio más de una vez), arremetió contra la escuela y
desterró a un gran número de maestros "persas", es decir, de los
orientales que había mantenido Ibas. Bar¬sumas llegó
a Nisibis, ahora bajo el dominio persa, y allí se
dedicó a la tarea de liberar a la Iglesia siria del yugo occidental y de combatir
la doctrina monofisita. En breve se verá cómo un giro inesperado de los
acontecimientos le ayudó enormemente en estos dos objetivos. Lo que hay que
notar principalmente aquí es que pocos años después del Concilio de Calcedonia,
los nestorianos y los eutiquianos, o aquellos a los que sus adversarios
aplicarían respectivamente estos nombres, se encontraban en un equilibrio
inestable en varias partes de Oriente.
IV. Llegamos ahora a la
cuarta etapa de la controversia, o serie de controversias, que manifiestan y a
la vez realzan la desunión religiosa de este siglo: el intento del emperador
Zenón, junto con los obispos de Constantinopla y Alejandría, de lograr un
compromiso. Unas pocas palabras sobre el carácter y la posición de cada una de
las tres partes en este intento pueden preceder adecuadamente nuestro examen de
su política y la razón de su fracaso.
Zenón el Isaurio (la historia ha olvidado su nombre original -Tarasicodissa el hijo de Rusumbladestus)
era yerno de León I, y sucedió a su propio hijo infante León II en 474. En
cuanto a la parte de su política que nos concierne aquí, tenemos la observación
a menudo citada de Gibbon de que "es en la historia eclesiástica donde
Zenón aparece menos despreciable". Veremos directamente que esta opinión
está abierta a la controversia. Pero no cabe duda de que Zenón se encontró en
una posición muy difícil. Apenas estaba sentado en su trono cuando Basilisco,
hermano de la emperatriz-duquesa, levantó una insurrección contra él (475), y
partió al exilio. Basilisco hizo un llamamiento a los súbditos monofisitas del
Imperio, anatematizó el Tomo de León y el Concilio de Calcedonia, y recordó a
los obispos desafectos, entre ellos Timoteo el Gato y Pedro el Lleno. La carta
circular en la que expuso esta decisión es una notable afirmación del poder
secular sobre la Iglesia. Sin embargo, no tuvo un efecto duradero. La tormenta
que suscitó obligó a Basilisco a anularla. Tras unos dos años de destierro,
Zenón luchó o compró su regreso. Los obispos que habían asentido a la Encíclica
de Basilisco se disculparon muy humildemente, y durante un tiempo pareció que
el acuerdo calcedoniano prevalecería. El hecho de que
no lo hiciera, debe atribuirse principalmente a los obispos de Constantinopla y
Alejandría, Acacio y Pedro.
Acacio, que había sucedido
a Genadio (el tercero después de Anatolio) en el
trono episcopal de Constantinopla en el año 471, era un hombre de carácter
flexible, obligado por las circunstancias a aparecer como defensor de las
causas teológicas más que con el carácter más congenial de un diplomático.
Parece que se vio arrastrado a la oposición a Basilisco, a cuyas medidas había
asentido en un primer momento, para luego encabezar la oposición a las mismas y
ganarse el crédito de la antienciclopedia y de la
rendición final del usurpador. En esta crisis, Acacio había encontrado su mano
forzada por los monjes de la capital. El elemento monástico es muy fuerte en
todas las controversias de la época, pero no siempre está de un lado. En
Egipto, como hemos visto, los monjes eran monofisitas. En Constantinopla, la
gran orden de los Acoemetae (insomnes, así llamados
por la salmodia perpetua que mantenían en sus iglesias) era fanáticamente calcedoniana. Posiblemente la reciente fundación (bajo el
patriarca Gennadius) de su gran monasterio de Studium por parte de un romano, puede explicar en parte su
devoción al Tomo de León. En cualquier caso, formaron el cuerpo de resistencia
más vigoroso a todos los esfuerzos contra el acuerdo de Calcedonia. La política
de Acacio parece haber sido determinada por la influencia adquirida sobre él
por Pedro Mongus de Alejandría, aunque, en sus
primeros días de ortodoxia calcedoniana, había
considerado a Pedro como un archiherético.
Pedro Mongus,
o el Tartamudo, había estado implicado en muchos de los actos violentos de Dióscoro, y había sido archidiácono de Timoteo el Gato. A
la muerte de Timoteo, fue, en circunstancias relacionadas de forma algo
diversa, elegido como su sucesor, aunque el otro Timoteo (Salofaciolus)
seguía vivo. A la muerte de Salofaciolo, un hombre
suave y moderado, se produjo una sucesión muy disputada, y Zenón obtuvo el
reconocimiento de Pedro como patriarca de Alejandría (482 d. C.). Pedro ya
había esbozado una línea política con Acacio, que se plasmó en breve en el
documento conocido como el Henoticón o Esquema de
Unión de Zenón.
El objetivo del Henoticon se declaraba como la restauración de la paz y la
unidad de la Iglesia. Sin embargo, los medios por los que debía obtenerse dicha
unidad no podían satisfacer a más de una parte. Hemos visto que Gibbon lo
elogia, y los historiadores más recientes han seguido su opinión. Pero dado que
un eirenicón teológico redactado por hombres de
carácter vacilante y sin escrúpulos debe ser juzgado por la medida de su éxito,
podemos dudar en felicitar a los creadores de un documento que, aunque fue
aprobado por los patriarcas de Oriente, no lo fue ciertamente por todo su clero
y su pueblo, y que, por tanto, provocó un cisma de treinta y cinco años entre
Roma y Constantinopla, y obligó a la Iglesia del lejano Oriente a contraorganizarse bajo la égida del Gran Rey. Al igual que
el emperador Constancio antes que él, que trató de zanjar la dificultad arriana
aboliendo la omisión, y el emperador Constancio después de él, que deseaba
apaciguar los malos sentimientos de los monoteletes y
sus oponentes desautorizando su terminología distintiva, Zenón intentó el atajo
autocrático para salir de la controversia mediante la prohibición de términos
técnicos. Al igual que los otros aspirantes a pacificadores, suscitó una gran
tormenta.
El Henoticón tiene la forma de una carta del emperador a los obispos y al clero, a los
monjes y a los laicos, de Alejandría, Egipto, Libia y Pentápolis. Comienza
exponiendo la suficiencia de la fe declarada en Nicea y en Constantinopla, y
continúa lamentando el número de los que, debido a las últimas discordias,
habían muerto sin bautismo ni comunión, y el derramamiento de sangre que había
contaminado la tierra e incluso el aire. Por lo tanto, los símbolos
mencionados, que también habían sido confirmados en Éfeso, deben considerarse
totalmente adecuados. Se anatematiza a Nestorio y Eutiques y se aprueban los "doce capítulos" o anatemas de Cirilo. Declara que
Cristo es "consustancial con el Padre en lo que respecta a la divinidad y
consustancial con nosotros mismos en lo que respecta a la humanidad; que Él,
habiendo descendido y encarnado del Espíritu Santo y de María, la Virgen y
Madre de Dios, es uno y no dos... pues no admitimos en ningún grado a quienes
hacen una división o una confusión o introducen un fantasma". Continúa
diciendo que ésta no es una nueva forma de fe, y que si alguien hubiera
enseñado alguna doctrina contraria, ya sea en Calcedonia o en cualquier otro
lugar, debía ser anatematizado. Finalmente, se exhorta a todos los hombres a
volver a la comunión de la Iglesia.
A primera vista, el
documento puede parecer bastante razonable. Si todos los hombres pudieran
ponerse de acuerdo sobre la base de los credos de 325 y 381, cuanto menos se
hable de Calcedonia, mejor. Pero la sola mención de Calcedonia en el documento,
con la sugerencia de que podría haberse equivocado, destruye la apariencia de
perfecta imparcialidad. Como era de esperar, los alejandrinos y los egipcios se
mostraron en general dispuestos a adoptarlo, aunque hubo una excepción en el
partido de los "descabezados" (acephali),
el ala derecha de los anticalcedonianos, que no
estaban satisfechos porque no condenaba directamente el Tomo de León. Pero
estas personas eran extremas. En general, la aparente intención de dejar la
autoridad de Calcedonia como una cuestión abierta se interpretó como que daba
plena libertad para repudiar esa autoridad. Este fue ciertamente el punto de
vista adoptado por Pedro Mongus, y con toda
probabilidad también por Acacio. Ciertas cartas que pretenden ser de estos
prelados muestran un espíritu más transigente, pero en una correspondencia
recientemente descubierta y transmitida por fuentes armenias, encontramos a
Pedro denunciando al "infame León", y exhortando a Acacio a que, al
celebrar la misa, sustituya mentalmente los nombres de Marciano, Pulcheria y
otros a los que está obligado a conmemorar exteriormente, por los de Dióscoro, Eudocia y otras personas fieles.
Como era de esperar, la
política del Henoticon recibió una enérgica oposición
en Roma, donde Simplicio, el siguiente papa después de León el Grande, estaba
decidido a no perder nada del terreno ganado por sus predecesores. Después de
una correspondencia muy amarga e insatisfactoria con Acacio, y de dos embajadas
nugatorias a Constantinopla, Simplicio excomulgó solemnemente al Patriarca de
Constantinopla, como favorecedor de herejes, en un sínodo en Roma. Un monje de Acoemete se hizo cargo de la notificación y la sujetó al
manto de Acacio durante el servicio. Una sentencia similar se dictó contra Mongus y contra el propio Zenón.
Durante el largo período
del cisma, se realizaron numerosos esfuerzos para el restablecimiento de la
paz, que resultaron abortados en razón, por una parte, de las elevadas
exigencias de la sede romana, que siempre requirió el borrado del nombre de
Acacio de los dípticos, y por otra, del crecimiento en poder y seguridad del monofisitismo oriental. Anastasio, sucesor de Zenón
(491-518), tenía en general un carácter de piedad y moderación, pero hacia el
final de su vida, cuando era muy anciano, parece haberse comprometido con una
política monofisita. Al menos parece haber sido considerado por los monofisitas
de la época posterior como amigo de su partido. Fue influenciado en esta
dirección por un refugiado de gran fuerza de intelecto y voluntad, Severo el Pisidiano, antes pagano y abogado, más tarde monofisita
intransigente, y jefe del otrora "partido sin cabeza", al que el Henoticón parecía no ir lo suficientemente lejos. Bajo su
influencia, el pueblo de Constantinopla se agitó al cantar en la iglesia el
Trisagio con adición, mientras que sus rivales gritaban el Teopasquita de Pedro en su forma original. Anastasio mostró cierta firmeza al resistir las
exigencias romanas, pero fue desafortunado en su trato con sus propios patriarcas.
Al primero de ellos, Eufemio, que era partidario de la paz con Roma, lo degradó
de su cargo, para sustituirlo por otro defensor (Macedonio) de la misma causa,
y después de que Macedonio, a su vez, fuera degradado, se nombró un patriarca
(Timoteo) que no daba confianza a ninguna de las partes. Con un amplio sector
del pueblo, Anastasio, a pesar de su concienzuda devoción al deber, se hizo
intensamente impopular. Hizo un último intento de llegar a un acuerdo con el
Papa Hormisdas, pero fracasó de la misma manera que los esfuerzos anteriores.
La tarea de llegar a un acuerdo con Roma quedó en manos de su sucesor Justino,
que se convirtió en emperador en 518. Se celebró una ceremonia solemne de
rehabilitación del Concilio de Calcedonia. Poco después llegaron legados del
Papa y se restableció la unión con la condición, antes rechazada, de borrar el
nombre de Acacio de los dípticos. Extrañamente, los dos patriarcas que
Anastasio había desplazado por sus inclinaciones romanas, fueron, en virtud de
su nombramiento cismático, borrados igualmente. Zenón y Anastasio recibieron
una especie de excomunión post mortem. Todos los miembros principales de las
sectas monofisitas y otras sectas heréticas fueron anatematizados.
El final del cisma apenas
puede considerarse como el fin de la serie de controversias que son objeto de
este capítulo. Oriente y Occidente no volvieron a reunirse con ninguna
cordialidad. Pero ahora, por un tiempo, la disensión externa cesa, y en la
lucha no lejana con los vándalos en África y los godos en Italia, el Imperio
representa el lado de la fe católica contra el arrianismo perseguidor o
tolerante.
Mientras tanto, en
Oriente, el Henoticón y la política semimonofisita de los emperadores tuvieron resultados de
gran alcance. Ya se ha mencionado la escuela de Edesa, presidida en su día por
Ibas, y la reacción en Osrhoene, tras la muerte de
Ibas, en dirección monofisita. En el año 489, Zenón, considerando que Edesa
seguía siendo un foco de nestorianismo, cerró la escuela de allí. El resultado
fue que un buen número de eruditos emigró a través de la frontera persa a Nisibis, donde, como ya se ha dicho, Barsumas era obispo. En esta ciudad se fundó una escuela muy floreciente, en la que se
podían estudiar con tranquilidad las obras de los grandes doctores antioquenos,
Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, y donde
incluso se honraba la memoria del propio Nestorio. La gran sede episcopal de la
Iglesia persa se había fijado desde el año 410 en Seleucia-Ctesifón,
y el obispo (catholicos) de esa sede era bastante
independiente de los que, desde su punto de vista, eran considerados como los
"padres occidentales" de las iglesias sirias. Los cristianos de
Persia disfrutaron de paz y patrocinio, con persecuciones intermitentes, bajo
los grandes reyes de la dinastía sasánida. Parece que formaba parte de la
política nestoriana de Barsumas convencer al rey de
que el monofisitismo significaba la inclinación a
ponerse del lado del Imperio cuando estallaba la guerra, mientras que el
nestorianismo era coherente con la lealtad a Persia. En estas circunstancias,
la Iglesia nestoriana en Persia creció y floreció. Además de su escuela en Nisibis, tuvo, con el tiempo, una en Seleucia. Su carácter
estaba muy determinado por sus instituciones monásticas. Su celo misionero se
hizo sentir en la India e incluso en China. En conjunto, aunque el tiempo de su
grandeza no fue de muy larga duración, adquirió, por su actividad intelectual y
religiosa, un lugar muy respetable entre las Iglesias que las disensiones del
siglo V alejaron de la cristiandad católica.
Mientras el cristianismo
en Persia se convertía en nestoriano, Siria se convertía en monofisita. La
historia completa del proceso no entra dentro de nuestros límites actuales,
pero puede señalarse que el gran organizador de las comunidades monofisitas,
tanto en Egipto como en Siria, fue Severo el Pisídico,
que ocupó la sede de Antioquía desde el año 512 hasta su deposición en el 519,
y cuya vida activa y productiva terminó hacia el 540. El reorganizador de la
Iglesia monofisita después de la persecución que siguió a la reunión de Roma y
Constantinopla fue Jacobo Baradaeus, que murió hacia
el año 578, y de quien los monofisitas sirios se llaman a veces jacobitas. Su
historia, sin embargo, no nos concierne aquí.
Visto históricamente, el
interés de estas controversias no reside tanto en los motivos que las
inspiraron como en las disoluciones y combinaciones a las que dieron lugar. La
alienación de las iglesias parece ser en muchos casos la alienación de los
pueblos y las naciones, la diferencia religiosa suministrando el pretexto más
que la causa. Y a veces la supuesta causa de la disputa se pierde de vista
cuando la diferencia se ha hecho permanente. Así ocurrió, al parecer, con las
iglesias jacobita-siria y nestoriana-persa. También podemos observar que el
cristianismo de los coptos se ha convertido más en una reversión, con
diferencias, a la religión popular de los antiguos egipcios que en una
elaboración de los principios de Cirilo y Dióscoro. Y
de nuevo la brecha entre griegos y latinos estaba segura de volver a estallar,
por mucho que se resolviera la disputa eclesiástica que había servido de
ocasión para un distanciamiento temporal. Los frutos de la desunión que hemos
estado examinando se hicieron suficientemente evidentes en los días de las
invasiones mahometanas, pero si las ocasiones reales de la desunión hubieran
estado totalmente ausentes, difícilmente podemos sentirnos seguros de que una
cristiandad unida hubiera estado preparada para repeler el avance sarraceno.
Incluso si el Imperio no hubiera perdido su unidad, difícilmente habría podido
mantener en permanente y leal subordinación a las poblaciones de Egipto y de
Oriente. No habían estado más que superficialmente conectadas con Bizancio,
mientras que, quizá inconscientemente, seguían bajo el dominio de
civilizaciones más antiguas que las de Hellas y Roma.
CAPÍTULO
XIX.
EL
MONASTICISMO
|
 |
 |
 |
 |
 |