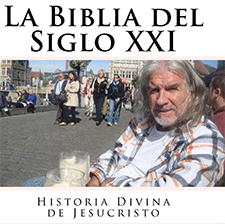CAPÍTULO II
EL GOBIERNO DE JUSTINIANO EN ORIENTE
Cuando Justiniano era apenas el presunto heredero del Imperio, probablemente en el año 520, conoció a la que se convertiría en la emperatriz Teodora. Hija de uno de los cuidadores de osos del hipódromo, criada por una madre indulgente en la sociedad que frecuentaba los alrededores del circo, esta joven, hermosa, inteligente e ingeniosa —si damos crédito a las habladurías de la Historia Secreta—, pronto logró cautivar y escandalizar a la capital. En el teatro, donde actuaba en tableaux vivants y pantomimas, se aventuraba en las representaciones más audaces: en la ciudad se hizo famosa por las locuras de sus espectáculos, la audacia de sus modales y la multitud de sus amantes. Luego desapareció, y tras una aventura un tanto desagradable, viajó por Oriente de forma miserable durante un tiempo, según las habladurías de la época. Fue vista en Alejandría, donde se hizo conocida por varios líderes del partido monofisita y regresó, quizás bajo su influencia, a un estilo de vida más cristiano y puro. Volvió a Antioquía y luego regresó a Constantinopla, madura y más sabia. Fue entonces cuando conquistó a Justiniano. Pronto ejerció una gran influencia sobre su amante: perdidamente enamorado, el príncipe no podía negarse a nada de lo que su amante le pedía. La colmó de riquezas, le consiguió el título de patricia y se convirtió en el humilde ministro de su odio o su afecto. Finalmente, quiso casarse legalmente con ella, y pudo hacerlo en 523, gracias a la complacencia de Justino. Cuando, en abril de 527, Justiniano fue asociado al Imperio, Teodora compartió la elevación y el triunfo de su esposo. Ascendió al trono con él en agosto de 527, y durante veinte años la emperatriz aventurera ejerció una influencia soberana en el curso de la política.
El nombre de Teodora aún puede leerse junto al del Emperador en los muros de las iglesias y sobre las puertas de los castillos de aquella época. Su imagen es comparable a la de su esposo imperial en la iglesia de San Vitale en Rávena, y también en los mosaicos que decoraban las estancias del Palacio Sagrado, pues Justiniano deseaba asociarla con los triunfos militares y el esplendor del reinado. El pueblo, agradecido, le erigió estatuas como a Justiniano, y los funcionarios también le juraron fidelidad, pues fue igual al Emperador durante toda su vida, mientras que embajadores y reyes extranjeros acudían a ella para presentarle sus respetos y ganarse su favor, así como el del basileo. Al deliberar sobre las ocasiones más importantes, Justiniano siempre consultaba a «la esposa más honorable que Dios le había dado», a quien le encantaba llamar «su más dulce encanto», y sus contemporáneos coinciden en afirmar que no dudó en usar su ilimitada influencia, y que su autoridad era igual, si no mayor, que la de su esposo. Sin duda, esta ambiciosa dama poseía muchas cualidades eminentes que justificaban la suprema autoridad que ejercía. Era una mujer de coraje inquebrantable, como demostró en la época turbulenta del ascenso de Nika, energía orgullosa, resolución masculina, una mente decidida y clara, y una voluntad férrea con la que a menudo dominaba al vacilante Justiniano. Sin duda, combinaba defectos e incluso vicios con estas cualidades. Era dominante y severa, amaba el dinero y el poder. Para conservar el trono al que había ascendido, recurrió al engaño, la violencia y la crueldad; era implacable en sus antipatías e inflexible con quienes odiaba. Mediante una vergonzosa intriga, destruyó sin piedad la fortuna de Juan de Capadocia, el todopoderoso prefecto del pretorio, quien se atrevió por un instante a disputarle la supremacía (541). Hizo que Belisario expiara amargamente sus escasos lapsos de independencia, y gracias a la influencia que obtuvo sobre Antonina, la esposa del patricio, lo convirtió en su humilde y obediente sirviente. Tan apasionada en sus amores como en sus odios, promovió a sus favoritos sin escrúpulos. Pedro Barsymes fue nombrado prefecto del pretorio, Narsés, general, Vigilio, papa, mientras que ella convirtió el palacio imperial en un hervidero de incesantes intrigas. Su influencia no siempre fue buena —aunque los holgazanes de Constantinopla han alargado extrañamente la lista de sus crueldades y aumentado el número de sus víctimas—, pero siempre fue poderosa. Incluso cuando se vio obligada a ceder temporalmente ante las circunstancias, su ingenio audaz y ágil siempre fue capaz de idear una respuesta sorprendente. Astuta y ambiciosa, siempre aspiró a tener la última palabra, y la tuvo.
Durante los veinte años que reinó Teodora, intervino en todo: en política y en la Iglesia; en la administración, aconsejó las reformas y las llenó de sus protegidos; en la diplomacia, el Emperador nunca decidía nada sin su consejo. Nombraba y destituía papas y patriarcas, ministros y generales a su antojo, sin temer siquiera, cuando lo consideraba necesario, frustrar abiertamente los deseos de Justiniano. Fue la ayuda activa de su esposo en todos los asuntos importantes. En la reforma legislativa, su feminismo inspiró las medidas que abordaban el divorcio, el adulterio, la santidad del matrimonio y las destinadas a ayudar a las actrices y a las mujeres caídas. En el gobierno de Oriente, su lúcida y aguda inteligencia descubrió y aconsejó una política más acorde con los verdaderos intereses del Estado que la que realmente se perseguía, y de haberse llevado a cabo, podría haber cambiado el curso de la historia, fortaleciendo y haciendo más duradero el Imperio bizantino.
Mientras Justiniano, cautivado por la grandeza de las tradiciones romanas, se elevaba a concepciones a veces magníficas e imposibles, y soñaba con restaurar el Imperio de los Césares e inaugurar el reinado de la ortodoxia mediante la reunificación con Roma, Teodora, oriental de nacimiento y en otros aspectos más perspicaz y perspicaz que su esposo, dirigió inmediatamente su atención a Oriente. Siempre había simpatizado con los monofisitas; incluso antes de convertirse en emperatriz, los había recibido de buen grado en palacio y les había permitido aprovecharse de su crédito. Admiraba a sus maestros y apreciaba la franqueza ingenua de sus monjes. No la movía solo la piedad, pues poseía demasiado instinto político como para no comprender la importancia de las cuestiones religiosas en un Estado cristiano y el peligro que entrañaba la indiferencia hacia ellas. Pero mientras Justiniano, con mente de teólogo, se ocupaba de cuestiones religiosas principalmente por el vano placer de poder dogmatizar, Teodora, como todos los grandes emperadores bizantinos, reconocía las principales características de los problemas políticos bajo la forma fugaz de desacuerdos teológicos. Comprendió que las ricas y florecientes provincias de Asia, Siria y Egipto constituían en realidad el pilar del Imperio; y percibió que las diferencias religiosas mediante las cuales las naciones orientales manifestaban sus tendencias separatistas amenazaban con poner en peligro la monarquía. Además, vio la necesidad de apaciguar el creciente descontento mediante concesiones oportunas y una amplia tolerancia, y obligó a la política imperial a adaptarse a este fin; y llevó consigo al siempre preocupado y vacilante Justiniano, hasta el punto de desafiar al papado y proteger a los herejes. Es justo decir que previó el futuro con mayor claridad y comprendió la situación con mayor precisión que su compañera imperial.
Antes del advenimiento de la dinastía de Justino, los sueños de Anastasio de una monarquía ideal pudieron haber adoptado esta forma o algo similar. Quizás imaginó un Imperio esencialmente oriental, con fronteras bien defendidas, una administración sabia, finanzas sólidas y la bendición de la unidad religiosa. Para lograr esto último, no habría dudado en romper con Roma si hubiera sido necesario. A pesar de sus esfuerzos y buenas intenciones, Anastasio no logró hacer realidad su ideal. Pero era correcto en principio y, gracias a Teodora, inspiró la política de Justiniano en Oriente. De esta manera, la emperatriz causó una gran impresión en el gobierno de su esposo, y tan pronto como falleció, se desató una decadencia que puso fin a su glorioso reinado.
Segunda Guerra Persa. 531-544
La política imperial en Occidente había sido esencialmente ofensiva. En Oriente, en cambio, se limitó generalmente a una actitud defensiva. Justiniano se sometió a la guerra o la aceptó cuando se le ofreció, en lugar de buscarla, porque ansiaba preservar todas sus fuerzas para África e Italia. Así, mantuvo la seguridad de la monarquía en Oriente, menos mediante una serie de grandes victorias que mediante acuerdos militares combinados con una hábil acción diplomática.
En Asia, Persia había sido el enemigo perpetuo de los romanos durante siglos. La coincidencia de las dos fronteras, así como la influencia rival que ambos Estados ejercían en Armenia, en el Cáucaso, y entre las tribus árabes del desierto sirio, eran una constante tentación de conflicto y un pretexto para la guerra. La paz de cien años, firmada en 422, sin duda había restaurado la tranquilidad durante el resto del siglo V, pero las hostilidades habían resurgido durante el reinado de Anastasio (502); y era evidente que la paz de 505 solo resultaría ser una tregua, aunque Persia se encontraba desgarrada por la discordia interna, había perdido su prestigio y poder, y su antiguo rey Kawad no buscaba aventuras. A medida que Justiniano se beneficiaba de la relativa debilidad de sus enemigos, intentaba atraer a más pueblos a la clientela de Roma. Tales eran las poblaciones de Lázica (la antigua Cólquida), las tribus de Iberia y Georgia, e incluso los hunos sabirianos que ocupaban los célebres desfiladeros de las Puertas del Caspio, al pie de la cordillera del Cáucaso, en la frontera entre los dos imperios. Con gran habilidad, la diplomacia bizantina, al difundir el cristianismo en aquellas regiones, había inducido a los pueblos a desear la protección del emperador ortodoxo, obteniendo así importantes puestos estratégicos y comerciales para el uso griego. Esta política de intrusión estaba destinada a conducir a una ruptura, que se produjo en 527, durante los últimos meses del reinado de Justino.
La guerra, sin embargo, no fue ni muy larga ni desastrosa. Ninguno de los dos adversarios quería luchar hasta la muerte. Kawad , quien había tomado las armas, estaba distraído por dificultades internas y la tarea de asegurar la sucesión de su hijo. Justiniano quería retirarse lo antes posible para tener las manos libres para tratar los asuntos en Occidente. Bajo estas condiciones, el ejército imperial, que era de un buen tamaño y estaba bien comandado por Belisario, logró una victoria destacada en Dara en 530, la primera victoria obtenida contra Persia en muchos años. Otro general logró avances considerables en la Armenia persa al mismo tiempo, pero Justiniano no se propuso seriamente aprovechar sus éxitos. Al año siguiente, una invasión persa de Siria obligó a Belisario a participar y perder la desastrosa batalla de Callinicum (531). Entonces, a pesar de que los persas asediaban Martirópolis (531) y de que una serie de saqueos había llevado a los hunos hasta las mismas murallas de Antioquía (diciembre de 531), el Gran Rey se preocupó tan poco por aprovechar sus ventajas como el Emperador por vengar su derrota. Las negociaciones eran tan importantes en esta guerra como las operaciones militares. Por lo tanto, cuando en septiembre de 531 la muerte de Kawad otorgó el trono a su hijo Cosroes I Anoushirvan , el nuevo soberano se preocupó por consolidar su poder en el país y se unió voluntariamente a las negociaciones que culminaron en la firma de una «paz eterna» en septiembre de 532. Justiniano se mostró encantado de poner fin a la guerra y cedió en casi todos los puntos. Aceptó pagar una vez más el subsidio anual que los romanos habían entregado a los persas para mantener las fortalezas que defendían los pasos del Cáucaso contra los bárbaros del norte. Se trataba de una cuantiosa suma de 110.000 libras de oro, una forma apenas disimulada de tributo. Prometió trasladar la residencia del duque de Mesopotamia de Dara, la gran fortaleza construida por Anastasio en 507, a Constantina, que estaba más alejada de la frontera; y abandonó el protectorado sobre Iberia. A cambio, el país de los lazi permaneció bajo la influencia bizantina, y los persas evacuaron las fortalezas que allí se encontraban.
Pero Cosroes no era hombre que se conformara con estos primeros éxitos. Era un príncipe joven, ambicioso, activo y ávido de conquistas. No dejaba de sospechar el progreso y el éxito de la ambición imperial, pues sabía que el anhelo de dominio universal bien podría representar una amenaza para la monarquía sasánida, así como para Occidente. Por lo tanto, aprovechó los años posteriores a la paz de 532 para reconstruir su ejército, y cuando vio lo que le pareció una oportunidad favorable, reanudó resueltamente la guerra (540). Esto sucedió cuando descubrió que la frontera romana estaba despojada de tropas, Armenia y el país de los lazi descontentos bajo el dominio bizantino, y los godos acorralados tras la conquista de los vándalos. Al comienzo de las hostilidades, se lanzó sobre Siria, que devastó cruelmente, y se apoderó de Antioquía, que arruinó por completo ante la mirada de los indefensos generales romanos. En vano, Justiniano envió contra él a sus mejores generales, primero Germano y luego Belisario, llamados apresuradamente de Italia a principios de 541. Sus tropas no fueron suficientes para defender el país con eficacia. En 541, Cosroes atacó Lázica, sometió Iberia y arrasó la poderosa fortaleza de Petra, que Justiniano había construido recientemente al sur de Fasis. En 542 asoló Comagene ; en 543 realizó una demostración en la frontera armenia; y en 544 apareció de nuevo en Mesopotamia, que asoló cruelmente, a pesar de la heroica resistencia de Edesa. Mientras tanto, las tropas imperiales no hicieron nada: y los generales dedicaron su tiempo a intrigas en lugar de a la lucha. El prestigio militar de Belisario había hecho que Cosroes cediera por un breve espacio de tiempo, pero el general estaba absorto en sus problemas internos y dejó pasar el momento en que debería haber tomado la ofensiva con vigor ; y al hacerlo, justificó en mayor o menor medida la desgracia que pronto le sobrevino a causa de la de Teodora (542). La única empresa militar emprendida en 543 por el ejército de Justiniano fue la invasión de la Armenia persa, con más de 30.000 hombres, que condujo a un gran desastre. El emperador estaba seriamente preocupado por los acontecimientos en Italia —Totila acababa de reconquistar casi toda la península— y tuvo mucha suerte de poder comprar con oro una tregua de cinco años, en lugar de una paz definitiva (545). Gracias a la renovación de esta convención en 551 y 552, las provincias asiáticas volvieron a disfrutar de la tranquilidad, aunque la guerra continuó en Lázica durante muchos años.
Para la diplomacia de ambos imperios fue fácil conseguir aliados entre las tribus beligerantes del Cáucaso, ya que su buena fe siempre fue incierta. Mientras los lazi, descontentos con la tiranía persa, regresaron a Justiniano en 549, otros pueblos que anteriormente habían estado bajo la influencia bizantina se unieron a Cosroes. Además, la guerra parecía interminable en un país prácticamente intransitable por montañas y bosques. La lucha por Petra se prolongó durante varios años. Tomada por los persas en 541, fue atacada en vano por los bizantinos en 549, y finalmente recuperada en 551. Otros lugares fueron atacados y defendidos con igual tenacidad. Justiniano comprendió la importancia de poseer una región que le permitiera privar a los persas de una salida al Mar Negro, y por ello realizó esfuerzos inauditos para conservarla. Concentró allí hasta 50.000 hombres en 552. Finalmente, Cosroes comprendió la inutilidad de la interminable lucha; y el armisticio de 555 se convirtió en un tratado definitivo en 561. Se declaró la paz por cincuenta años, y los persas acordaron evacuar Lázica, donde sabían que difícilmente podrían mantener su poder, dado el entusiasmo cristiano del pueblo. Pero el éxito del Emperador fue caro. Se comprometió a pagar un tributo anual de 30.000 áureos, entregando la suma total por adelantado durante los primeros siete años. Prometió, en el futuro, suspender cualquier propaganda religiosa en los dominios del Gran Rey, a cambio de la extensión de la tolerancia a los cristianos en Persia. Estas concesiones asestaron un duro golpe al orgullo de Justiniano como emperador y como cristiano. Sin embargo, Lázica permaneció con él, lo que representó un avance considerable para asegurar la seguridad del Imperio. Aun así, el tratado era intencionadamente tan vago en algunos puntos que contenía el comienzo de muchas dificultades futuras.
Los hunos. 527-5621
Mientras el Asia romana sufría cruelmente estas guerras interminables, las provincias europeas no escapaban. Aunque el impacto de las grandes invasiones bárbaras había sacudido a Oriente mucho menos que a Occidente, una sucesión de pueblos bárbaros se asentaron al norte del Danubio. Los lombardos, hérulos y gépidos estaban al oeste; eslavos y búlgaros, antaos y hunos en el curso inferior del río, mientras que detrás de ellos se extendía la poderosa nación de los ávaros, todavía vagando al norte del Palus Maeotis, pero extendiéndose gradualmente hacia el oeste. El Imperio resultó tan atractivo para estos bárbaros como para los que habían invadido Occidente. Todos tenían un deseo y un objetivo: algún día convertirse en miembros de la rica y civilizada comunidad, cuyas ciudades eran bellas, cuyos campos eran fértiles y en la que los hombres recibían grandes tesoros y honores de la mano del Emperador. Sin duda, estos sentimientos se inspiraron en gran medida en la codicia por el espléndido botín que el territorio romano ofrecía a los bárbaros, y si sus ofertas pacíficas eran rechazadas, no dudaban en cumplir sus promesas mediante el uso de la fuerza. Así, a finales del siglo V, las tribus habían adquirido la costumbre de cruzar el Danubio periódicamente, ya fuera en pequeños tramos inadvertidos o mediante invasiones repentinas, y ciertos grupos se asentaron legalmente en la orilla sur del río a principios del siglo VI. El movimiento continuó durante todo el reinado de Justiniano.
Desde el comienzo de su reinado, los hunos habían aparecido en Tracia y los antae en Iliria; pero fueron rechazados con tal energía que, según Malalas , «un gran terror se apoderó de las naciones bárbaras». Pronto, sin embargo, la resistencia cedió. Como había sucedido en Asia, la frontera quedó desprovista de tropas como consecuencia de las expediciones a Occidente, y la audacia de los invasores aumentó. En 534, los eslavos y búlgaros cruzaron el Danubio, y el magister militum de Tracia pereció en el intento de expulsarlos. En 538, los hunos invadieron Escitia y Moesia, y en 540 fueron más allá y asolaron Tracia, Iliria y Grecia hasta el istmo de Corinto. Una de sus bandas incluso penetró en los alrededores de Constantinopla y sembró un pánico terrible en la capital. En 546 hubo otra invasión huna; en 547, un ataque de los eslavos devastó Iliria hasta Dirraquio, mientras que los generales imperiales ni siquiera se atrevieron a hacerles frente. En 551, una banda de tres mil eslavos saqueó Tracia e Iliria y avanzó hasta el mar Egeo. En 552, los eslavos y los ávaros amenazaron Tesalónica y se asentaron en territorio bizantino como si lo hubieran conquistado. En 558, los hunos de Kotrigur avanzaron hacia Tracia; una de sus bandas llegó a las Termópilas, mientras que otra apareció bajo las murallas de Constantinopla, que apenas se salvó gracias al coraje del anciano Belisario. En 562, los hunos reaparecieron. Entonces, los insolentes y amenazantes ávaros cobraron protagonismo, justo en vísperas de la muerte de Justiniano. Es casi seguro que ninguna de estas incursiones habría conducido al establecimiento permanente de un pueblo bárbaro dentro de los límites del Imperio, como había sucedido en Occidente, pues los generales imperiales siempre lograban finalmente expulsar a las oleadas de invasores al otro lado del Danubio. Al mismo tiempo, el incesante azote no dejaba de tener consecuencias lamentables en las provincias que lo padecían. Procopio estima que más de 200.000 personas fueron asesinadas o llevadas cautivas durante su transcurso. También compara las tierras devastadas anualmente con los «desiertos escitas» y relata cómo la gente se vio obligada a huir a los bosques y las montañas para evitar los ultrajes y atrocidades que los bárbaros les habrían infligido.
Sin embargo, tanto en Asia como en Europa, Justiniano había tomado medidas sabias y enérgicas para asegurar la defensa de sus provincias, para darles, como él mismo dijo, «paz y tranquilidad», y para eliminar la «tentación de invadir y devastar los países donde habitaban los súbditos del Emperador» de los bárbaros. Con este objetivo de eficiencia en mente, reorganizó los grandes mandos militares creados para proteger la frontera. En Asia, un general, el magister militum de Oriente, había comandado el enorme distrito que se extendía desde el Mar Negro hasta Egipto. Este mando era demasiado extenso, y Justiniano lo dividió, instituyendo magistri militum para Armenia y Mesopotamia. En Europa, añadió un magister militum de Moesia a los de Iliria y Tracia. Pero sobre todo, para la defensa inmediata de la frontera, organizó a lo largo del limes distritos militares comandados por duces y ocupados por tropas especiales, los limitanei . Ya hemos visto cómo se determinaron las funciones y divisiones de esta formación en África. El mismo sistema se extendió a todo el Imperio, y una amplia franja de territorio militar en toda su circunferencia garantizó la seguridad del interior. Aunque varios de estos límites ya existían antes de la época de Justiniano, este tuvo el mérito de organizar y completar todo el sistema. Se formaron tres límites en Egipto, se redujeron a la mitad varios mandos en Siria y en el Éufrates, y se establecieron duces en Armenia, mientras que otros vigilaban el Danubio, Escitia, las dos Mesias y Dacia. Así, los bárbaros se enfrentaron de nuevo al muro enemigo que solía llamarse «la envoltura de la monarquía».
Las fortalezas de Justiniano
Justiniano también se dedicó a construir una cadena continua de fortalezas a lo largo de todas las fronteras, como lo había hecho en África. Anteriormente, Roma se había visto obligada a asumir la defensa inmediata de las fronteras del Imperio para proteger sus territorios. Justiniano hizo más. Tras la primera línea de castella , y unido a ellas por una sucesión de estaciones, construyó una serie de grandes fortalezas, más separadas y de mayor importancia. Estas servían para fortalecer los castillos fronterizos, constituían una segunda barrera contra las invasiones y constituían un refugio para los habitantes del país. Así, todo el distrito estaba cubierto de fuertes castillos. Eran de desigual importancia y fuerza, pero vigilaban el territorio enemigo, ocupaban puntos estratégicos, bloqueaban los desfiladeros, dominaban las rutas importantes, protegían la seguridad de las ciudades y albergaban a la población rural. Cubrían todas las provincias con una densa red de fortalezas, una red a través de la cual parecía imposible que el enemigo se colara. A Justiniano le bastaron solo unos años para erigir o reparar cientos de fortalezas, desde el Danubio hasta las montañas armenias y las orillas del Éufrates. Si bien los antiguos puestos romanos solo se repararon en algunos puntos, mientras que en otros solo fue necesario completar las construcciones iniciadas por Anastasio, la admiración atónita que sus contemporáneos parecen haber sentido por esta obra colosal estaba justificada, pues Justiniano dio unidad a todo el sistema y desplegó la mayor energía al llevarla a cabo. Según Procopio, con ello realmente «salvó la monarquía».
En su De Aedificiis, Procopio da la lista detallada de los innumerables edificios reparados o construidos por orden del Emperador. Aquí debe ser suficiente notar las características principales de la obra. En el Danubio se construyeron o restauraron más de ochenta castillos entre el lugar donde el Save entra en ese río y el Mar Negro. Entre ellos se pueden mencionar Singidunum (Belgrado), Octavum , Viminacium, Novae, más al este Ratiaria , Augusta, Securisca , Durostorum ( Silistria ), Troesmis y, en la orilla izquierda, el puente fuertemente fortificado de Lederata . Estas eran en su mayor parte antiguas ciudadelas romanas recientemente reparadas. El trabajo original de Justiniano consistió principalmente en las medidas que tomó para fortalecer la retaguardia. Cientos de castella surgieron en Dacia, Dardania y Moesia, más al sur en Epiro, Macedonia y Tracia. Así, hubo una segunda e incluso una tercera línea de defensa . Solo en Dardania , patria de Justiniano, Procopio enumera más de ciento cincuenta castella, además de importantes plazas como Justiniana Prima, Sardica y Naissus. Incluso se construyeron fortificaciones en la costa del Mar de Mármara y el Archipiélago. Para proteger Constantinopla, Anastasio mandó construir la Muralla Larga en 512. Esta se extendía desde el Mar de Mármara hasta Selimbria , en el Mar Negro. Murallas similares cubrían el Quersoneso tracio, bloqueaban los pasos de las Termópilas y atravesaban el istmo de Corinto. También se erigieron fortalezas en Tesalia y el norte de Grecia. De este modo, toda la península balcánica formaba un vasto campamento atrincherado. En la ladera del Euxino, largas murallas protegían los accesos al Quersón, y el sólido castillo de Petra Justiniana defendía Lázica. Posteriormente, se desplegaron varias líneas de fortalezas desde Trebisonda hasta el Éufrates. En Armenia se encontraban Teodosiópolis (actual Erzeroum ), Kitharizon y Martirópolis ; en Mesopotamia, Amida, Constantina, Dara, llamada «la muralla del Imperio Romano», y otra Teodosiópolis ; Circesio estaba a orillas del Éufrates, y Zenobia y Palmira, en los confines del desierto. Además, existían las castellas intermedias que conectaban las grandes fortalezas. Un poco más atrás, en segunda línea, se encontraban Satala, Coloneia , Nicópolis, Sebaste , Melitene , «el baluarte de Armenia», Edesa y Carras .Callinicum en Osrhoene , Sura, Hierápolis, Zeugma en el distrito del Éufrates y Antioquía después de la catástrofe de 540. Estos constituyeron un formidable campo de batalla. Es cierto que todos estos edificios no datan del reinado de Justiniano, pero a él se le atribuye el mérito de combinarlos en un sistema defensivo seguro y espléndido.
La diplomacia de Justiniano
No se emplearon únicamente métodos militares para la defensa del Imperio en Oriente. La diplomacia imperial desplegaba todos sus poderes a tal fin y demostraba una habilidad e ingenio extraordinarios. El Imperio siempre ejerció una gran influencia sobre los bárbaros asentados en las fronteras romanas. Se enorgullecían cuando sus servicios y buena fe les granjeaban la aprobación del basileus. Con gusto ponían sus fuerzas a su disposición al recibir el subsidio anual ( annona ), y se convertían en auxiliares y vasallos del Imperio, ostentando el nombre de foederati . Sus jefes se sentían honrados al recibir las espléndidas insignias de sus mandos de manos del basileus. Con gusto se adornaban con títulos extraídos de la jerarquía palaciega y se apresuraban a declararse «esclavos de la Majestad imperial». Constantinopla y la Corte deslumbraron sus mentes sencillas; acudieron allí con alegría, y al Emperador le fue fácil, con el mero esplendor de su recibimiento, impresionarles con una gran idea de la fuerza de la monarquía. Durante todo el reinado de Justiniano, el Palacio Sagrado se llenó de una sucesión interminable de soberanos extraños y bárbaros. Hérulos , hunos, gépidos, ávaros, sarracenos, axumitas , lazos, íberos, hombres de todas las razas y de todos los países, con sus esposas e hijos y su séquito en pintorescas vestimentas, llenaron la capital con un balbuceo de todas las lenguas del universo. Fueron colmados de honores, regalos y magníficas demostraciones de afecto, y regresaron a sus tierras natales deslumbrados por el espectáculo de la majestad imperial. Naturalmente, se sintieron muy felices de poder servir a este basileo que dio tan cálida bienvenida a sus fieles servidores y los recompensó tan generosamente.
Así, mediante la astuta distribución de favores y dinero, el Emperador pudo mantener una clientela bárbara en todas sus fronteras. Al mismo tiempo, las autoridades de Bizancio nunca olvidaron que los aliados volubles y pérfidos podían resultar ser sirvientes peligrosos debido a su indisciplina, infidelidad y avaricia. La diplomacia imperial los vigilaba con ojo de águila, tratándolos hábilmente con una mezcla de severidad e indulgencia; y esforzándose por neutralizarlos mediante la política de enfrentarlos entre sí y fomentar la rivalidad y el odio entre ellos. Justiniano mantenía un posible rival para cada rey bárbaro; siempre contaba con un pueblo hostil esperando su palabra para abalanzarse sobre todos los demás pueblos. Los lombardos amenazaban a los gépidos, los utigures a los kotrigures , los ávaros a los hunos. Así, como escribió Agatías , «mientras los bárbaros se destruían mutuamente, el Emperador siempre salía victorioso sin desenvainar la espada, sin importar el final de la lucha». Anteriormente, Roma había encontrado los mismos métodos necesarios para gobernar a los bárbaros. Bizancio pudo añadir a las tradiciones romanas la influencia que ejercía gracias a la propagación del cristianismo. Sus misioneros trabajaron por la consolidación del poder imperial con la misma eficacia que sus diplomáticos. Abrieron camino a los políticos y prepararon nuevos territorios para la influencia y la civilización bizantinas. Gracias a ellos, las conversiones aumentaron en todas partes, desde las llanuras del sur de Rusia hasta la meseta abisinia, y desde las montañas del Cáucaso hasta los oasis del Sahara.
Por medio del cristianismo, la influencia bizantina se extendió más allá de las fronteras del Imperio durante el reinado de Justiniano, y muchos fueron los pueblos afectados por ella: hunos del Bósforo cimerio, suanos , abasgos , apsilios del distrito del Cáucaso, alanos y hunos saberios , tzani del Alto Éufrates, árabes de Siria, himyaritas del Yemen, nobadas y blemios del Alto Nilo, bereberes de los oasis del Sahara y hérulos de Moesia.
De esta manera, Justiniano logró dominar a sus enemigos. En Oriente, buscó aliados entre los hunos sabirianos contra la monarquía sasánida, ya que podían asaltar el reino persa desde el norte. También se dirigió a los árabes del desierto sirio, pues podían ser una distracción útil desde el sur, y los constituyó en un Estado único, bajo el mando del filarco Harith el Gasánida (531). No contento con esto, fue aún más lejos y se hizo amigo de los árabes del Yemen y del reino etíope de Axum. En Occidente, sembró hábilmente la discordia entre las tribus que se agolpaban en la frontera del Danubio, frenando a los búlgaros con los hunos, a estos con los antae, y a estos y utigures con los ávaros. Distribuyó dinero y tierras generosamente entre todos ellos, colmando a sus embajadores con túnicas de seda y cadenas de oro, a cambio de lo cual solo les pidió que proporcionaran soldados a Bizancio. De esta manera, asentó a los lombardos en Panonia, a los hérulos en Dacia y a los hunos de Kotrigur en Tracia. Ofreció a los ávaros tierras aptas para el asentamiento en el río Save y, de igual modo, logró conseguir numerosos vasallos en todas las fronteras del Imperio. En el Danubio estaban los hérulos , gépidos, lombardos, hunos y antaos; en las fronteras de Armenia, los lazis y los tzanis ; en la frontera siria, la multitud de tribus árabes; en África, los habitantes bereberes de Bizacena , Numidia y Mauritania.
Defectos de la diplomacia de Justiniano
Así, con admirable habilidad, Justiniano ejerció el difícil arte de gobernar a los bárbaros, y lo hizo desde las profundidades de su palacio y capital. Sus contemporáneos elogiaron con elocuencia la prudencia, la imparcialidad y la delicadeza demostradas por el Emperador al llevar a cabo esta política, y celebraron aquella efusión con la que, según Menandro, «habría destruido a los bárbaros sin luchar si hubiera vivido lo suficiente». Sin embargo, esta política no estuvo exenta de peligros. Al exhibir las riquezas del Imperio a los bárbaros y distribuir generosamente dinero y tierras entre ellos, sus demandas naturalmente aumentaron enormemente y sus invasiones se vieron provocadas. Procopio observó con gran sabiduría que «una vez que habían probado la riqueza bizantina, era imposible apartarlos de ella ni hacerles olvidar el camino hacia ella». El antídoto obvio para los peligros de esta vía diplomática era una sólida organización militar. Procopio volvió a escribir: «No hay otra manera de obligar a los bárbaros a ser fieles a Roma que el temor a los ejércitos imperiales». Justiniano lo comprendió perfectamente. Desafortunadamente, a medida que Occidente absorbía de nuevo los recursos y la atención del Imperio, la falta de dinero provocó la desorganización de las instituciones militares que se habían formado para proteger Oriente. Los cuerpos de limitanei se disolvieron, la fuerza de combate de las tropas de línea en Siria disminuyó, las posiciones fuertes quedaron indefensas, a menudo desprovistas de guarniciones, y la excelente red de fortalezas de Justiniano ya no era suficiente para mantener a raya a los bárbaros. El emperador parecía preferir la acción diplomática por sí sola a las precauciones militares prácticas que había aplicado con tanta vehemencia al principio de su reinado. Consideraba más astuto sobornar a los invasores que derrotarlos por la fuerza de las armas; consideraba más económico subvencionar a los bárbaros que mantener un gran ejército en pie de guerra. Le parecía más agradable dirigir una diplomacia sutil que grandes operaciones militares, y nunca se dio cuenta de que el primer resultado de su política era alentar a los bárbaros a regresar.
Este fue el defecto fundamental de la política exterior de Justiniano en Oriente. Se basaba en una hábil combinación de fuerza militar y diplomacia. Mientras se mantuviera el equilibrio entre estos dos elementos, se aseguraba el fin perseguido, y el Imperio estaba bien defendido y relativamente seguro. Pero cuando este equilibrio se rompió, todo se desbarató de golpe. Los eslavos aparecieron en Adrianópolis, los hunos bajo las murallas de Constantinopla, mientras que los ávaros asumieron una actitud amenazante y las regiones de los Balcanes fueron terriblemente devastadas. Procopio tenía razón al reprochar a Justiniano haber «desperdiciado las riquezas del Imperio en extravagantes regalos a los bárbaros», y al afirmar que la temeraria generosidad del Emperador solo los incitaba a volver perpetuamente «a vender la paz por la que siempre habían sido bien pagados». El historiador continúa explicando que «después de ellos vinieron otros, que se beneficiaron por partida doble, de la rapiña en la que se entregaban y del dinero que la liberalidad del príncipe siempre les proporcionaba. Así, el mal continuó sin cesar, y no hubo escapatoria del círculo vicioso».
Esta política errónea le costó caro al Imperio. Sin embargo, se basaba en un principio correcto, y algunos de sus resultados no eran desdeñables, en relación con la defensa del territorio, el desarrollo del comercio o la expansión de la civilización. El error de Justiniano —especialmente durante los últimos años de su reinado— residió en que llevó el sistema al exceso. Cuando permitió que el ejército se desorganizara y las fortalezas cayeran en ruinas, privó a su diplomacia de la fuerza necesaria para apoyar sus planes. Cuando dejó de intimidar a los bárbaros, se encontró a su merced.
Legislación de Justiniano. 533-536
El gobierno interno de Oriente atrajo la atención de Justiniano tanto como la defensa del territorio. La urgente necesidad de una reforma administrativa en medio de una grave crisis religiosa avivó su ansiedad.
En Bizancio, la venta de cargos públicos era una antigua costumbre, y esta venalidad tuvo resultados deplorables. Los gobernadores esperaban recuperar de la provincia los gastos incurridos para obtener sus puestos y enriquecerse al máximo mientras los mantuvieran. Los demás agentes de una administración tan corrupta solo siguieron el ejemplo del gobernador, saqueando y aplastando el distrito a su antojo. El sistema financiero era opresivo y exigente; la justicia se vendía o se administraba parcialmente, y la consecuencia natural fue una profunda miseria e inseguridad generalizada. La gente abandonó el campo, las ciudades quedaron vaciadas, los campos desiertos y la agricultura abandonada. Mientras que quienes eran lo suficientemente fuertes o ricos como para defenderse lograron escapar de las exacciones del recaudador de impuestos, los grandes propietarios mantuvieron tropas armadas a sueldo y asolaron el país, atacaron a la gente y se apoderaron de tierras, seguros de la inmunidad de los magistrados. Por doquier abundaban asesinatos, bandidajes, agitaciones y levantamientos, y la última y más grave consecuencia de todos estos desórdenes fue que los ingresos de los impuestos de las provincias agotadas eran escasos. Justiniano calculó que solo un tercio de los impuestos recaudados llegaba realmente al tesoro, y la miseria de los súbditos destruyó la fuente de la riqueza pública. Será fácil comprender por qué el Emperador sentía tanta preocupación por los asuntos de Oriente, si añadimos que las leyes abundaban en contradicciones, obscuridades y prolijidad inútil, lo que daba lugar a largos litigios y brindaba a los jueces la oportunidad de dictar sentencias arbitrarias o decidir asuntos a su conveniencia.
Justiniano, como sabemos, poseía las cualidades necesarias para ser un buen administrador. Amaba el orden, tenía un sincero deseo de hacer el bien y una auténtica preocupación por el bienestar de sus súbditos. Con una disposición autoritaria y tendencias absolutistas, combinaba un gusto por la centralización administrativa. Pero, sobre todo, sus vastos proyectos lo dejaban constantemente necesitado de grandes sumas de dinero. Comprendió que la mejor manera de asegurar la regularidad de los ingresos era proteger a quienes pagaban de los funcionarios que los arruinaban; y así, al promover el bienestar y la tranquilidad de sus súbditos, el Emperador también servía a los mejores intereses del fisco . Además, satisfacía el orgullo de Justiniano mantener la tradición de los grandes emperadores romanos siendo reformador y legislador. Por estas diversas razones, desde el momento de su ascenso al trono, emprendió una doble labor. Para dar al Imperio leyes ciertas e incuestionables, mandó redactar bajo la dirección de Triboniano monumentos legislativos , conocidos como el Código de Justiniano (529), el Digesto (533), las Instituciones (533), y completados con la serie de Novelas (534-565).
Los detalles de la labor legislativa de Justiniano se encontrarán en otro capítulo. Aquí se busca señalar su lugar en el reinado en su conjunto y en la política general del Emperador. Tras la gran crisis del motín de Nika, que le mostró claramente el descontento público y las deficiencias del gobierno, promulgó las dos grandes ordenanzas de abril de 535. Mediante estos dos documentos, Justiniano sentó los principios de su reforma administrativa y mostró a sus funcionarios los nuevos deberes que esperaba de ellos. Se abolió la venta de cargos. Para aprovecharse de cualquier pretexto para explotar a la población, se aumentaron los salarios de los gobernadores, a la vez que se incrementó su prestigio para alejarlos de la tentación de ceder a las exigencias de poderosos particulares. Pero, ante todo, el Emperador deseaba que sus agentes fueran escrupulosamente honestos y siempre les instaba a mantener la "limpieza de manos". Dio instrucciones detalladas a sus magistrados y les ordenó impartir la misma justicia a todos, vigilar atentamente la conducta de sus subordinados, proteger a los súbditos de toda vexación, obstaculizar las intrusiones de los poderosos, asegurar el mantenimiento del orden mediante frecuentes progresos y gobernar, de hecho, con paternalismo. Pero sobre todo, les ordenó no descuidar nada que pudiera defender los intereses del fisco y aumentar sus recursos. Pagar los impuestos regularmente era el primer deber de un buen funcionario, como el primer deber de un contribuyente era pagar regular y completamente la suma adeudada. Además, para asegurar el cumplimiento de sus planes, Justiniano solicitó a los obispos que inspeccionaran la conducta de los magistrados; e invitó a cualquiera que deseara presentar quejas a que acudiera a Constantinopla y presentara sus quejas a los pies del soberano.
La Administración
Durante los años 535 y 536, se añadieron una serie de medidas especiales a las promulgaciones generales. Su objetivo era fortalecer el gobierno local y asegurar la obediencia al poder central. En el siglo IV, el método tradicional de administración consistía en multiplicar los distritos provinciales, complicar una interminable jerarquía de funcionarios y separar la autoridad civil de la militar. Justiniano rompió decididamente con estas tradiciones pedantes. Deseaba simplificar la administración, tener menos provincias, pero mejor organizadas. También deseaba disminuir el número de funcionarios, otorgar mejores salarios a los restantes y fortalecerlos, haciéndolos más dependientes del gobierno central. Para ello, redujo el número de circunscripciones, uniéndolas en parejas o agrupándolas de forma más razonable. Suprimió a los inútiles vicarii , que habían sido intermediarios entre los gobernadores provinciales y el prefecto pretoriano, y reunificó la autoridad civil y militar en manos de los mismos funcionarios en un gran número de provincias. Nombró pretores en Pisidia, Licaonia, Panfilia y Tracia; condes en Isauria, Frigia, Pacatiana , Galacia, Siria y Armenia; un moderador administrativo en el Helesponto; un procónsul para gobernar Capadocia. El Emperador otorgó a todos estos funcionarios el altisonante título de Justinianos, y unieron la autoridad sobre las tropas estacionadas en su circunscripción con su competencia en asuntos civiles. Esta fue una gran innovación y tuvo graves consecuencias en la historia administrativa del Imperio bizantino.
La reorganización de la administración judicial completó estas útiles medidas. Justiniano deseaba que la justicia se administrara con mayor rapidez y seguridad en estas provincias. Para evitar la obstrucción de los asuntos en los tribunales de la capital, creó una serie de tribunales de apelación a medio camino entre el tribunal del gobernador provincial y el del prefecto pretoriano y el cuestor. De este modo, las apelaciones se hicieron más fáciles y menos gravosas para los súbditos, y al mismo tiempo Constantinopla se liberó de la multitud de litigantes que se habían congregado allí y que, descontentos y ociosos, estaban más que dispuestos a unirse a las filas de los ladrones o agitadores.
Una de las grandes dificultades que enfrentaba el gobierno era la policía de la capital. En 535 se instituyeron allí pretores del pueblo para juzgar casos de robo, adulterio y asesinato, y para reprimir disturbios. En 539 se nombró a otro magistrado, el cuestor , para librar a la ciudad de la multitud de provincianos que la obstruían sin excusa válida. Al mismo tiempo, probablemente por iniciativa de Teodora, se reorganizaron los guardianes de la moral pública y se emitieron rigurosos mandatos para controlar el juego excesivo, la blasfemia impía y el escándalo causado por personas infames que no esperaban a la noche para ocultar sus actos. A quienes habían sido llevados al vicio por la necesidad, más que por la elección, también se les brindó protección contra los lenones que se aprovechaban de ellos. La caridad de la emperatriz se ejerció para brindar refugio a estas desafortunadas jóvenes en el convento del Arrepentimiento, establecido por su voluntad en un antiguo palacio imperial en la orilla asiática del Bósforo. Pero sobre todo las distintas facciones estaban vigiladas de cerca, los juegos en el circo fueron suprimidos durante varios años y la tranquilidad de la capital no se vio perturbada durante al menos quince años.
La ciudad de Constantinopla. 532-554
Esta labor administrativa se completó gracias al gran impulso dado a las obras públicas. En las instrucciones a sus funcionarios, Justiniano les había encomendado el mantenimiento de caminos, puentes, murallas y acueductos, y les había prometido grandes suministros para tales fines. En consecuencia, se construyeron nuevos caminos por doquier para facilitar la comunicación, se construyeron pozos y embalses a lo largo de ellos para abastecer de agua a las caravanas; se construyeron puentes sobre los ríos y se controló el curso de los arroyos. Se llevaron a cabo proyectos para abastecer de agua potable a las grandes ciudades del Imperio, y se construyeron numerosos baños públicos. Tras el desastre de 540, Antioquía fue reconstruida con un lujo inaudito. Contó con abundantes acueductos, alcantarillado, baños, plazas públicas, teatros y, de hecho, con «todo lo que atestigua la prosperidad de una ciudad». Tras los terremotos de 551 y 554, las ciudades sirias resurgieron de sus ruinas más espléndidas que nunca gracias a la munificencia de Justiniano. El Imperio se cubrió de nuevas ciudades construidas por deseo del príncipe, que, para complacerlo, recibieron el sobrenombre de « Justiniana ». Tauresium , la modesta aldea natal del emperador, se convirtió así en una gran ciudad con el nombre de Justiniana Prima. Era populosa y próspera, «verdaderamente digna de un basileo». Constantinopla, parcialmente destruida por el incendio de 532, fue reconstruida con incomparable magnificencia. La iglesia de Santa Sofía se comenzó en 532 bajo la dirección de Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles , y se terminó en 537; el Palacio Sagrado, con el vestíbulo de la Calce, se construyó en 538 y estuvo completamente revestido de mosaicos y mármoles, mientras que la gran sala del trono o Consistorium resplandecía con el brillo de los metales preciosos. También se encontraban la gran plaza del Augusteum , en cuyo centro se alzaba una estatua ecuestre de Justiniano y rodeada por espléndidos monumentos; los largos pórticos que se extendían desde la residencia imperial hasta el foro de Constantino; la iglesia de los Santos Apóstoles, iniciada por Teodora en 536 y terminada en 550; y los numerosos albergues y hospitales fundados por Justiniano y Teodora, junto con palacios y basílicas ; todo ello atestiguaba el gusto lujoso y el magnífico orgullo del Emperador. Hasta el día de hoy, los espléndidos embalses de Jerebatan -Serai y Bin- bir - Direk(Las mil y una columnas) muestran el esfuerzo que se hizo para abastecer de agua potable a la capital; y las iglesias de Santa Irene, de los Santos Sergio y Baco, y sobre todo Santa Sofía, ese milagro de estabilidad y audacia, de pureza de líneas y brillo de color, permanecen como testigos incomparables de la grandeza de Justiniano.
Comercio. 530-554
Una sólida prosperidad económica justificaba tantos y costosos esplendores. Para desarrollar la industria y el comercio en su Imperio, Justiniano prestó gran atención a las cuestiones económicas. Se propuso liberar a los comerciantes bizantinos de la tiranía de los intermediarios que los oprimían y abrir nuevos campos para su actividad. De hecho, en el siglo VI, Bizancio no obtenía productos exóticos ni materiales preciosos para su lujo directamente de los países que los producían. Las rutas terrestres por las que los productos del Lejano Oriente llegaban al Mediterráneo desde China a través de los oasis de Sogdiana, y las rutas marítimas por las que se transportaban piedras preciosas, especias y seda desde Ceilán a los puertos del Golfo Pérsico, estaban en manos de Persia. Persia no solo vigilaba celosamente estas rutas, sino que también regulaba con especial severidad la exportación de seda, indispensable para los bizantinos. Justiniano decidió remediar esta situación. En el Mar Negro, los puertos de Crimea, el Bósforo y Quersón constituían, con el sur de Rusia, una espléndida zona de trueque; además, Bizancio, situada en la desembocadura del Mar Negro, mantenía un activo comercio con Lázica. Pero, desde el Mar de Azof, así como desde la Cólquida, se podía llegar al Caspio, y luego, si se tomaba rumbo al norte, se podía llegar a los oasis de Sogdiana sin cruzar territorio persa. Otra ruta se ofrecía más al sur. Los comerciantes sirios y egipcios partían de Aila, en el Golfo de Akabah , para explotar las costas del Mar Rojo, y luego extendían sus operaciones hasta los puertos de Himyar, al este, y el gran puerto etíope de Adoulis , al oeste. Pero Adoulis mantenía amplias relaciones con todo el Oriente asiático, y sus barcos, al igual que los de los árabes del Yemen, llegaban hasta Ceilán, el gran emporio de la India. Gracias a estas rutas, Justiniano creyó poder desviar el comercio, monopolizado por los persas, de las rutas habituales. Durante los años 530 o 531, se llevaron a cabo extrañas negociaciones con los himyaritas y la corte de Axum, con el fin de persuadir a estos pueblos para que aceptaran los planes del emperador y llevaran los productos del Lejano Oriente directamente al Mar Rojo. El «Rey de Reyes» de Axum accedió de buena gana; pero los persas dominaban los puertos indios y no se dejarían privar de sus beneficios. Por lo tanto, la paz de 532 restableció las transacciones entre el Imperio y la monarquía sasánida a su normalidad.
Sin embargo, gracias a la importación de seda cruda, que se normalizó de nuevo, las manufacturas sirias florecieron. La ruptura con Persia en 540 les provocó una grave crisis, y Justiniano no hizo más que empeorar la situación con las imprudentes medidas que tomó. En su excesivo afán por las regulaciones, intentó fijar el precio de la seda cruda mediante una ley que imponía un precio máximo. Esperaba así sustituir la industria privada en ruinas por el monopolio de las manufacturas estatales. La industria siria se vio gravemente perjudicada por estas medidas. Afortunadamente, el cultivo de gusanos de seda contribuyó en gran medida a reparar los desastres. Los huevos de los gusanos fueron traídos al Imperio desde el país de Serinda por dos misioneros, entre 552 y 554. La industria de la seda se recuperó pronto cuando la materia prima pudo obtenerse a un precio más bajo, aunque Bizancio no logró liberarse completamente de Persia. En general, sin embargo, el comercio bizantino florecía. Alejandría era un puerto espléndido y se enriqueció exportando grano, mientras que sus comerciantes viajaban hasta las Indias. Siria encontró mercado para sus manufacturas en lugares tan lejanos como China. Pero sobre todo, Constantinopla, con su incomparable ubicación entre Europa y Asia, era un mercado maravilloso, hacia el cual, según un contemporáneo, navegaban los barcos del comercio mundial, cargados de expectativas. Sus numerosas sociedades industriales y el activo comercio de plata que allí se desarrollaba con ricos banqueros incrementaron aún más su riqueza; y viendo la prosperidad de su capital, Justiniano pudo, con su habitual optimismo, felicitarse por «haber dado otra flor al Estado con sus espléndidas concepciones».
Exacciones de Justiniano. 535-565
Pero a pesar de las buenas intenciones del Emperador, su reforma administrativa fracasó. Desde el año 535 hasta el final del reinado, Justiniano se vio obligado constantemente a renovar sus ordenanzas, idear nuevas medidas y criticar el celo de sus funcionarios. En la gran ordenanza del año 556, se vio obligado a repetir todo lo que había establecido veinte años antes. De las declaraciones de los propios documentos públicos se desprende que la paz seguía perturbada, los funcionarios seguían robando abiertamente «en su vergonzoso afán de lucro»; los soldados seguían saqueando, la administración financiera era más opresiva que nunca; mientras que la justicia era lenta, venal y corrupta, como antes de la reforma.
Justiniano necesitaba cada vez más dinero. Lo necesitaba para sus guerras de conquista, para sus edificios, para el mantenimiento de su lujo imperial y para los gastos de su política con respecto a los bárbaros. Así, tras haber ordenado que los súbditos del Imperio fueran tratados con indulgencia y haber declarado que se contentaría con los impuestos existentes, se vio obligado a crear nuevos tributos y a exigir las devoluciones con una severidad despiadada. Peor aún, debido a las dificultades financieras que enfrentaba, se vio obligado a tolerar todas las exacciones de sus funcionarios. Mientras el dinero llegaba al tesoro, nadie se preocupaba por averiguar cómo se obtenía; y como había sido necesario ceder a la venalidad de los cargos públicos, la única solución era mostrarse tan ciego ante los tratos de la administración como ante el sufrimiento de los súbditos. Además, se dio un ejemplo de corrupción en las altas esferas. Juan de Capadocia, brutal y codicioso como era, especulando con todo y robando a todos, mantuvo el crédito del Emperador de forma admirable hasta 541 «mediante sus constantes esfuerzos por aumentar los ingresos públicos». Pedro Barsymes, quien lo sucedió en 543, fue el principal favorito del príncipe hasta 559, a pesar de su descarado tráfico en las magistraturas y su escandalosa especulación con el trigo, simplemente porque era capaz, en cierta medida, de proporcionar dinero para todas las necesidades de Justiniano. Los funcionarios provinciales seguían el ejemplo de sus jefes, e incluso rivalizaban con ellos en exacciones y corrupción, mientras el Emperador miraba hacia otro lado. La tiranía financiera había alcanzado tal extremo para entonces que un contemporáneo nos cuenta que «una invasión extranjera parecía menos formidable para los contribuyentes que la llegada de los funcionarios del fisco ». La miseria sufrida era tan terrible que justificaba el siniestro hecho registrado por Juan Lido: «Los recaudadores de impuestos no encontraban más dinero para llevar al Emperador, porque no quedaba gente para pagar los impuestos». El sistema administrativo de Justiniano había fracasado estrepitosamente.
La Iglesia. 527-565
Al igual que todos los emperadores que habían ocupado el trono de los Césares desde la época de Constantino, Justiniano prestó gran atención a la Iglesia, tanto por razones políticas como por su celo por la ortodoxia. Su temperamento autocrático le impedía comprender que algo pudiera escapar a la inspección del príncipe en una monarquía bien organizada. Por lo tanto, pretendía ejercer su autoridad, no solo respecto a los eclesiásticos —incluidos los más importantes—, sino que, además, cuando surgían cuestiones de disciplina o dogma, su palabra nunca faltaba. Escribió en alguna parte que «el buen orden en la Iglesia es el sostén del Imperio». No escatimó en nada que pudiera conducir a este buen orden. Tanto el Código de Justiniano como las Novellae abundan en leyes que abordan la organización del clero, la regulación de su vida moral, la fundación y administración de casas religiosas, el gobierno de los bienes eclesiásticos y el control de la jurisdicción a la que estaban sujetos los clérigos. Durante todo su reinado, Justiniano reivindicó el derecho a nombrar y destituir obispos, convocar y dirigir concilios, sancionar sus decisiones y enmendar o abolir sus cánones. Dado que disfrutaba de las controversias teológicas y tenía un auténtico talento para dirigirlas, ni el papa, ni los patriarcas ni los obispos le disuadieron de erigirse en doctor de la Iglesia e intérprete de las Escrituras. En esta función, redactó confesiones de fe y profirió anatemas.
A cambio del dominio que asumió sobre ella, extendió su protección especial a la Iglesia. Numerosos edificios religiosos, iglesias, conventos y hospitales surgieron en todo el Imperio gracias a la generosidad del Emperador. A lo largo de la monarquía, se animó a los obispos a utilizar la autoridad y los recursos del gobierno para difundir su fe y reprimir la herejía. Justiniano creía que el primer deber de un soberano era «mantener inviolada la pura fe cristiana y defender a la Iglesia Católica y Apostólica de cualquier daño». Por lo tanto, empleó las medidas más severas contra cualquiera que quisiera perjudicar o alterar la unidad de la Iglesia. La intolerancia religiosa se transformó en una virtud pública.
Desde el comienzo de su reinado, Justiniano promulgó las leyes más severas contra los herejes en 527 y 528. Se les prohibió ejercer cualquier cargo público y ejercer profesiones liberales. Se les prohibieron las reuniones y se clausuraron sus iglesias. Incluso se les privaron de algunos de sus derechos civiles, pues el Emperador declaró que era justo que las personas ortodoxas tuvieran más privilegios en la sociedad que los herejes, para quienes "existir es suficiente". Los paganos, llamados helenos, fueron perseguidos por la imposición de estas normas generales; Justiniano se esforzó, sobre todo, por privarlos de educación, y ordenó el cierre de la Universidad de Atenas en 529, al mismo tiempo que ordenaba conversiones masivas.
Juan, obispo de Éfeso, quien se autodenominaba «el destructor de ídolos y el martillo de los paganos» (542), enviaba con frecuencia misiones a los monofisitas de Asia. Los santuarios que aún no estaban cerrados, como el de Isis en Filae y el de Amón en el oasis de Augila , fueron clausurados por la fuerza, y del paganismo no quedó nada más que una diversión para unos pocos hombres ociosos o una forma de oposición política en forma de sociedades secretas. A los judíos no les fue mejor, y la revuelta samaritana de 529 empeoró aún más su situación. Otras sectas que se negaron a conformarse, como los maniqueos, los montanistas, los arrianos y los donatistas, fueron perseguidas de la misma manera. La intolerancia religiosa acompañó la restauración imperial en Occidente. En África, como en Italia, los arrianos fueron expoliados en beneficio de los católicos, sus iglesias fueron destruidas o arruinadas, y sus tierras confiscadas. Los monofisitas fueron los únicos que se beneficiaron de una tolerancia relativa, porque atrajeron más la atención de Justiniano, ya que eran más fuertes y más numerosos que los demás.
Justiniano había sido arrojado a los brazos de Roma al comienzo de su reinado, en parte por la restauración ortodoxa efectuada por Justiniano, y en parte por su propio deseo de mantener relaciones amistosas con el papado; un deseo que se debía tanto a intereses políticos como a su celo religioso. Sus rotundas confesiones de fe daban testimonio de la pureza de sus creencias y su profundo respeto por Roma, mientras que sus medidas contra los herejes demostraban la sinceridad de su celo. Justiniano no escatimó esfuerzos en su intento de conciliar con la Iglesia romana, y encontramos, con evidente satisfacción, cartas pontificales insertas en el Código de Justiniano, que elogian sus esfuerzos por mantener «la paz de la Iglesia y la unidad de la religión», y afirman que «nada es más hermoso que la fe en el seno de un príncipe».
Sin embargo, si la concordia con Roma era una condición necesaria para el establecimiento y mantenimiento de la dominación imperial en Occidente, los monofisitas debían ser considerados en Oriente. A pesar de las persecuciones del reinado de Justino, seguían siendo fuertes y numerosos dentro del Imperio. Eran amos de Egipto, donde los monjes formaron un ejército fanático y devoto a disposición de su patriarca. En Palestina, Siria, Mesopotamia, Osroene y Armenia ocuparon puestos importantes y encontraron protectores incluso en la propia capital; y su furiosa oposición al Concilio de Calcedonia y a las doctrinas romanas era tanto más peligrosa cuanto, bajo el disfraz de la religión, mostraban esas tendencias separatistas que durante mucho tiempo habían sido hostiles hacia Constantinopla tanto en Egipto como en Siria. Justiniano tuvo que elegir entre un dilema: restaurar la unidad política y moral en Oriente sacrificando la paz con Roma —la línea seguida por Zenón y Anastasio, aconsejada por Teodora— y mantener relaciones amistosas con Occidente a costa de enfrentarse por la fuerza a la oposición monofisita oriental. Justino había seguido esta política y Justiniano la había continuado. Pero ahora, situado entre el Papa y la Emperatriz, consideró necesario un cambio de política. Un término medio parecía el menos difícil, así que intentó encontrar una postura neutral que le permitiera distanciarse del Concilio de Calcedonia lo suficiente como para satisfacer a los disidentes y así, sin sacrificar su ortodoxia, extinguir una oposición que preocupaba tanto al Emperador como al teólogo. Esta era la idea fundamental que subyacía en su política religiosa, a pesar de las variaciones, vacilaciones y contradicciones. Teodora se la sugirió, y habría resultado una idea fructífera si la Emperatriz hubiera tenido tiempo para terminar su obra. En cualquier caso, era una idea digna de un Emperador.
Tratos con los monofisitas. 529-537
Desde su ascenso al trono, Justiniano se dedicó a buscar puntos en común con los monofisitas. En 529 o 530, por consejo de Teodora, hizo volver del exilio a los monjes fugitivos o proscritos, como prueba de sus buenas intenciones. Invitó a Constantinopla a Severo, expatriarca de Antioquía, por quien la emperatriz profesaba una apasionada admiración, para que buscara con él una vía que pudiera conducir a un acuerdo. En 533 organizó una conferencia en la capital para «restaurar la unidad», en la que los herejes serían tratados con total amabilidad y una paciencia inalterable. Poco después, para satisfacer a los monofisitas, impuso al clero ortodoxo, tras la disputa teopasquita , una declaración de fe que con razón se ha denominado «un nuevo Henotikon ». Además, permitió a los monofisitas plena libertad para difundir sus enseñanzas, y no solo en la capital, sino también en el propio Palacio Sagrado, la herejía aumentó gracias a la abierta protección de Teodora. Cuando, en 535, el trono patriarcal quedó vacante, el sucesor de Epifanio fue Antemio, obispo de Trebisonda, un prelado secretamente afín a la causa monofisita. Bajo la influencia de Severo, quien se encontraba en la capital y era huésped del palacio, el nuevo patriarca siguió la política aprobada por los líderes religiosos de Oriente, la misma que habían seguido Zenón y Anastasio; mientras que Teodora contribuyó activamente, y el Emperador dio su consentimiento tácito.
Pero la posición ortodoxa fue restaurada por varios eventos. En marzo de 536, el enérgico papa Agapito llegó a Constantinopla y audazmente depuso a Antemio; el Concilio de Constantinopla anatematizó a los herejes con un pronunciamiento inequívoco poco después (mayo de 536), mientras que el legado apostólico Pelagio adquirió en los años siguientes una considerable influencia sobre Justiniano. Hacia finales de 537, la persecución de los monofisitas estalló de nuevo: se encendieron hogueras en Siria, Mesopotamia y Armenia, y se jactó de que la herejía había sido erradicada mediante la severidad y las torturas. Incluso Egipto, el bastión monofisita, no se libró. El patriarca Teodosio, uno de los protegidos de Teodora, fue arrancado de su sede, obligado al exilio (538) y reemplazado por un prelado apto para inspirar respeto por la ortodoxia mediante el terror. Egipto se doblegó bajo su mano de hierro. Incluso los monjes aceptaron el Concilio de Calcedonia; Y Justiniano y Pelagio se jactaban de haber derrotado la herejía (540).
Aunque el Emperador volvió al bando romano en la disputa, no tenía intención de renunciar por ello a la autoridad suprema que consideraba suya, incluso sobre el papado. Silverio, sucesor de Agapito, cometió el grave error de dejarse elegir por influencia goda justo cuando Teodora deseaba que su favorito, el diácono Vigilio, ascendiera al trono pontificio. Belisario aceptó la incómoda tarea de saldar las rencillas imperiales hacia el nuevo papa. En marzo de 537, Silverio fue arrestado, depuesto y enviado al exilio bajo una supuesta acusación de traición. Vigilio fue elegido por unanimidad en su lugar bajo presión de Bizancio (29 de marzo de 537).
Jacob Baradaeus . 527-550
La emperatriz contaba con su protegido para vengar la derrota de 536. Pero una vez instalado, Vigilio se retrasó y, a pesar de las órdenes de Belisario para que cumpliera sus promesas, finalmente se negó a llevar a cabo ninguno de los planes que se esperaban de él. Al mismo tiempo, el monofisismo se extendía por Oriente a pesar de la severidad de los edictos de 541 y 544. Justiniano había tomado la medida que consideraba prudente: reunir a los líderes heréticos en Constantinopla, donde estarían bajo su poder y bajo la vigilancia de la policía. Pero Teodora pronto logró que los exiliados volvieran a gozar del favor de la corte. El emperador, de buen grado, aprovechó su entusiasmo y los envió a convertir a los paganos de Nubia (540), a luchar contra los de Asia Menor (542) y a establecer el cristianismo entre los árabes de Siria (543). Teodora hizo aún más. Gracias a sus esfuerzos, Jacobo Baradaeus , consagrado obispo de Edesa en secreto (543), pudo continuar la labor de reorganización de la Iglesia monofisita en Oriente. Activo e infatigable, a pesar de la dureza de la policía enfurecida que lo seguía de cerca, logró reconstruir las comunidades dispersas en Asia, Siria y Egipto, dándoles obispos e incluso un líder en el patriarca, a quien ordenó en Antioquía en 550. Gracias a él, en pocos años se fundó una nueva Iglesia monofisita, que tomó el nombre de su gran fundador y, a partir de entonces, se autodenominó jacobita.
Este inesperado resurgimiento cambió una vez más los planes de Justiniano. De nuevo, su antiguo sueño de unidad le pareció más necesario que nunca para la seguridad del Estado y el bien de la Iglesia. Así, cuando Teodoro Askidas , obispo de Cesarea, le llamó la atención, entre los escritos aprobados por el Concilio de Calcedonia, sobre los de tres hombres: Teodoro de Mopsuestia , Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, por estar notoriamente contaminados por el nestorianismo, se convenció fácilmente de que condenar los Tres Capítulos equivaldría a crear una vía fácil y ortodoxa para disipar la desconfianza monofisita hacia el Concilio «renovado y purificado». Y como Pelagio ya no estaba allí para contrarrestar la influencia de Teodora, y como los herejes recibían con alegría cualquier plan que menoscabara la autoridad de Calcedonia, el Emperador pronunció el anatema contra los Tres Capítulos mediante un edicto de 543.
Papa Vigilio. 543-551
Aún era necesario obtener la adhesión del papado; pero esto no inquietó al emperador. Era esencial alejar al papa de su entorno romano, hostil a los designios de los teólogos griegos, y ponerlo bajo su poder. Por lo tanto, Vigilio fue sacado de Roma en medio de un despliegue de tropas (noviembre de 545) y transportado con escolta a Sicilia, desde donde viajó lentamente hacia Constantinopla. Llegó a principios de 547 y pronto cedió a las importunidades del basileo, a la enérgica convocatoria de Teodora y a las sutiles súplicas de los teólogos de la corte. Prometió tranquilizarlos condenando los Tres Capítulos, y publicó su Judicatum en la víspera de Pascua de 548. Este, si bien mantenía formalmente la autoridad de los Cánones de Calcedonia, condenaba con la misma claridad las personas y los escritos de los tres doctores culpables. Este fue el último triunfo de Teodora. Cuando murió poco después (junio de 548) pudo pensar que sus más altas esperanzas se habían realizado en la humillación de la Sede Apostólica y en el constante progreso de la Iglesia monofisita.
Cuando la noticia de estos acontecimientos en Constantinopla se extendió a Occidente, se produjo una protesta general contra la conducta de Vigilio en África, Dalmacia e Iliria. Justiniano permaneció impasible. Mediante un edicto imperial fechado en 551, condenó solemnemente los Tres Capítulos por segunda vez y se dispuso a superar toda oposición mediante el uso de la fuerza. Los obispos más recalcitrantes de África fueron depuestos, y el resto apaciguado mediante intrigas; y como Vigilio, alarmado por lo que había hecho, clamaba insistentemente por un concilio ecuménico para resolver la disputa, se tomaron medidas enérgicas contra él. En agosto de 551, una banda de soldados irrumpió en la iglesia de San Pedro en Hormisda , donde se había refugiado, y sacó a rastras del santuario a los clérigos que componían el séquito pontificio. Vigilio se aferraba a los pilares del altar; Lo agarraron por los pies y la barba, y la lucha que siguió fue tan desesperada que el altar se derrumbó y cayó, aplastando al papa. Al ver este terrible suceso, la multitud reunida gritó horrorizada, e incluso los soldados dudaron. El pretor decidió batirse en retirada; el plan había fracasado. Pero el papa no era más que un prisionero del emperador. Rodeado de espías, temiendo por su libertad, incluso por su vida, Vigilio decidió huir. En una noche oscura (23 de diciembre de 551) escapó del Palacio Placidiano con unos pocos fieles y buscó refugio en la iglesia de Santa Eufemia en Calcedonia, el mismo lugar donde se había celebrado el Concilio por el que Vigilio sufría el martirio.
Justiniano temía haber ido demasiado lejos y reanudó las negociaciones. No sin dificultad ni sin otro intento de fuerza, persuadió al pontífice para que regresara a Constantinopla y planteó de nuevo la idea de un Concilio. Tras varios obstáculos, esta gran asamblea, conocida como el Quinto Concilio Ecuménico, se inauguró el 5 de mayo de 553 en la iglesia de Santa Sofía. Unos pocos prelados africanos, elegidos con sumo cuidado, fueron los únicos representantes de Occidente; el papa se negó a participar en los debates, a pesar de todas las súplicas; y mientras el Concilio cumplía su tarea, obediente a las órdenes del Emperador, intentó pronunciarse sobre la cuestión en disputa por su propia autoridad mediante la Constitución del 14 de mayo de 553. Si bien abandonó por completo las doctrinas de Teodoro de Mopsuestia , se negó a anatematizarlo y se mostró aún más indulgente con Ibas y Teodoreto, afirmando que todos los católicos debían conformarse con cualquier cosa aprobada por el Concilio de Calcedonia. Desafortunadamente para Vigilio, se había comprometido mediante frecuentes votos y acuerdos escritos y formales a condenar los Tres Capítulos por deseo de Justiniano. A instancias del Emperador, el Concilio ignoró la retractación del pontífice. Para complacer al príncipe, incluso borró el nombre de Vigilio de los dípticos eclesiásticos; y luego, tras ser condenados los Tres Capítulos en un extenso decreto, los padres se separaron el 2 de junio de 553.
Se recurrió de nuevo a la violencia para imponer las decisiones del Concilio. Se trató con especial severidad a los clérigos que habían apoyado a Vigilio en su resistencia. Fueron exiliados o encarcelados, de modo que el pontífice, abandonado y agotado, y temiendo que se le nombrara un sucesor en la recién conquistada Roma, cedió a la voluntad del Emperador y confirmó solemnemente la condena de los Tres Capítulos mediante la Constitutum de febrero de 554. Occidente, sin embargo, persistió en su oposición. Las autoridades se jactaban de haber reducido a los recalcitrantes mediante azotes, encarcelamiento, exilio y deposiciones. Tuvieron éxito en África y Dalmacia, pero en Italia hubo un partido entre los obispos, encabezado por los metropolitanos de Milán y Aquileia, que se negaron rotundamente a permanecer en comunión con un Papa que “traicionó su confianza” y “abandonó la causa ortodoxa”, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades civiles por reducir la oposición, el cisma duró más de un siglo.
El papado emergió de esta larga lucha cruelmente humillado. Tras Silverio, Vigilio experimentó en toda su extensión la severidad del absolutismo imperial. Sus sucesores, Pelagio (555) y Juan III (560), elegidos bajo presión por los funcionarios de Justiniano, no fueron más que humildes servidores del basileo, a pesar de todas sus luchas. Su autoridad quedó desacreditada en todo Occidente por el asunto de los Tres Capítulos, sacudida en Italia por el cisma y aún más mermada por los privilegios que la benevolencia imperial otorgó a la iglesia de Rávena, capital de la Italia reconquistada. Al pagar este precio, al herir cruelmente al Occidente católico y al reinstaurar a los monofisitas, Justiniano esperó hasta el día de su muerte haber obtenido los resultados que perseguía su política religiosa y haber restaurado la paz en Oriente. «Ansioso», escribió Juan de Éfeso, «por cumplir los deseos de su difunta esposa en cada detalle», incrementó el número de conferencias y debates después de 548, para reconciliar a los monofisitas: aunque tenía tanto deseo de encontrar un terreno común con ellos que para satisfacerlos se deslizó en la herejía en vísperas de su muerte. En un edicto de 565 declaró su adhesión a la doctrina de los Incorruptibles , la más extremista de todos los herejes, y como de costumbre usó la fuerza contra los prelados que ofrecieron resistencia. Así, hasta el final de su vida, Justiniano se había esforzado constantemente por imponer su voluntad a la Iglesia y por romper toda oposición. Hasta el final de su vida también había buscado realizar el ideal de unidad que inspiró y dominó toda su política religiosa. Pero nada dio resultado a sus esfuerzos; Los monofisitas nunca estuvieron satisfechos con las concesiones que se les hicieron, y en general esta gran empresa teológica, esta exhibición de rigor y arbitrariedad, no produjo ningún resultado o produjo resultados de naturaleza deplorable.
Los últimos años de Justiniano. 548-565
Queda por ver cuáles fueron las consecuencias del gobierno de Justiniano en Oriente y qué precio pagó, especialmente durante los últimos años de su reinado, por esta política de grandes objetivos y medidas mediocres o torpes.
Existía un defecto secreto en todas las empresas de Justiniano, que destruyó los proyectos más magníficos del soberano y arruinó sus mejores intenciones. Se trataba de la desproporción entre el fin perseguido y los recursos financieros disponibles para alcanzarlo. Se necesitaban enormes provisiones, de hecho inagotables, pues su desgaste era inmenso; para satisfacer las necesidades de una política verdaderamente imperial, para cubrir el coste de las guerras de conquista, para pagar a las tropas y para la construcción de fortalezas; para mantener el lujo de la Corte y los gastos de los edificios, para sostener una administración compleja y para otorgar cuantiosos subsidios a los bárbaros. Al ascender al trono, Justiniano había encontrado en el tesoro la suma de 320.000 libras de oro, más de 14.400.000 libras esterlinas, acumuladas gracias a la prudente economía de Anastasio. Este fondo de reserva se agotó en pocos años, y a partir de entonces, durante el resto de su largo reinado, el Emperador sufrió la peor de las miserias: la falta de dinero. Sin dinero, las guerras, que se habían emprendido con recursos insuficientes, se prolongaron interminablemente. Sin dinero, el ejército no remunerado se desorganizó y debilitó. Sin dinero para mantener una fuerza efectiva y abastecer los puestos, la frontera mal defendida cedió ante el asalto de los bárbaros, y, para librarse de ellos, se recurrió a una diplomacia ruinosa, que ni siquiera protegió al Imperio de las invasiones. Sin dinero, el intento de reforma administrativa tuvo que abandonarse y los vicios de una administración abiertamente corrupta fueron tolerados. Sin dinero, el gobierno se vio obligado a recurrir a expedientes extraños, a menudo sumamente inadecuados para su política económica y financiera. Para cubrir los gastos, la carga fiscal se incrementó hasta volverse casi intolerable; y con el paso del tiempo, y la desproporción entre los colosales objetivos de la ambición imperial y la situación de los recursos financieros de la monarquía se acentuó, la dificultad de superar el déficit condujo a medidas aún más severas. «El Estado», escribió Justiniano en 552, «enormemente engrandecido por la misericordia divina y llevado por este aumento a declarar la guerra a sus vecinos bárbaros, nunca ha estado tan necesitado de dinero como hoy». Justiniano ejerció todo su ingenio para encontrar este dinero a cualquier precio, pero a pesar de las verdaderas economías —entre otras, la supresión del consulado (541)— con las que intentó restaurar cierta proporción al presupuesto del Imperio, el Emperador nunca pudo decidirse a recortar sus lujos ni sus obras de construcción, mientras que el dinero que se había recaudado con tanta dificultad se malgastaba con demasiada frecuencia para complacer a favoritos o caprichos. Por lo tanto, se instauró una terrible tiranía financiera en las provincias, que arruinó a Occidente, ya abrumado por la guerra, a la península balcánica, devastada por los bárbaros, y a Asia, desplumada por Cosroes. Llegó un momento en que fue imposible extraer nada de estos países exhaustos, y ante la miseria general,Ante el creciente descontento y las sospechas que aumentaban cada día, los contemporáneos se preguntaban, con un estupor aterrorizado, «¿dónde se había esfumado la riqueza de Roma?». Así llegó el fin de laEl reinado fue extrañamente triste.
La muerte de Teodora (junio de 548), si bien privó al emperador de un consejero vigoroso y fiel, asestó a Justiniano un golpe del que nunca se recuperó. A partir de entonces, a medida que envejecía —tenía entonces 65 años—, sus defectos de carácter se hicieron más evidentes. Su irresolución era más notoria, mientras que su obsesión teológica se intensificaba. Despreciaba los asuntos militares, encontrando tediosa e inútil la dirección de las guerras que tanto había amado; le importaba más el ejercicio de la diplomacia, a menudo lamentablemente inadecuada, que el prestigio de las armas. Sobre todo, lo hacía todo con una despreocupación cada vez mayor. Dejando la tarea de encontrar dinero a cualquier precio a sus ministros, a Pedro Barsymes, sucesor de Juan de Capadocia, y al cuestor Constantino, sucesor de Triboniano , se entregó a las disputas religiosas, pasando las noches discutiendo con sus obispos. Como escribió Corippus , un hombre que no se caracterizaba por su severidad hacia los príncipes: “El anciano ya no se preocupaba por nada; su espíritu estaba en el cielo”.
Muerte de Justiniano. 551-565
En estas circunstancias, todo estaba perdido. La fuerza efectiva del ejército, que debería haber contado con 645.000 hombres, se redujo a 150.000 como máximo en 555. Ninguna guarnición defendía las murallas de las fortalezas ruinosas. «Ni siquiera se oía el ladrido de un perro guardián», escribió Agathias , algo brutalmente. Incluso la capital, inadecuadamente protegida por la muralla de Anastasio, que fue violada en mil lugares, solo tenía unos pocos regimientos de la guardia palatina (soldados sin valor militar) para defenderla, y estaba a merced de un ataque repentino. A esto se sumaron sucesivas invasiones en Iliria y Tracia; los hunos no lograron tomar Constantinopla por poco en 558, mientras que en 562 los ávaros exigieron insolentemente tierras y dinero del emperador.
Luego vino la miseria de los terremotos, en 551 en Palestina, Fenicia y Mesopotamia, en 554 y 557 en Constantinopla. Fue en 556 que llegó el azote de la hambruna, y en 558 la peste, que asoló la capital durante seis meses. Sobre todo, estaba la creciente miseria causada por la tiranía financiera. Durante los últimos años del reinado, los únicos suministros provenían de recursos como la devaluación de la moneda, los préstamos forzosos y las confiscaciones. Los Azules y los Verdes volvieron a llenar Bizancio de disturbios: en 553, 556, 559, 560, 561, 562 y 564 hubo tumultos en las calles e incendios en la ciudad. En palacio, la indecisión sobre un sucesor dio lugar a continuas intrigas: ya los sobrinos del basileo se disputaban su herencia. Hubo incluso una conspiración contra la vida del Emperador, y en esta ocasión la desconfianza de Justiniano provocó la desgracia de Belisario una vez más durante algunas semanas (562).
Así, cuando el Emperador falleció (noviembre de 565) a la edad de 83 años, el alivio se extendió por todo el Imperio. Al concluir este relato del reinado de Justiniano, el solemne Evagrio escribió: «Así murió este príncipe, tras haber llenado el mundo entero de ruido y problemas; y habiendo recibido desde el final de su vida el pago de sus fechorías, ha ido a buscar la justicia que le correspondía ante el tribunal del infierno». Sin duda, dejó un legado formidable a sus sucesores: peligros que amenazaban todas las fronteras, un Imperio exhausto, en el que la autoridad pública se vio debilitada en las provincias por el desarrollo de los grandes feudales, y en la capital por el crecimiento de un proletariado turbulento, susceptible a cualquier pánico y dispuesto a cualquier sedición. La monarquía no tenía la fuerza para afrontar todos estos peligros. En una novela de Justino II promulgada al día siguiente de la muerte de Justiniano leemos, palabra por palabra, lo siguiente: “Encontramos el tesoro aplastado por las deudas y reducido al último grado de pobreza, y el ejército tan completamente privado de todo lo necesario que el Estado estaba expuesto a las incesantes invasiones e insultos de los bárbaros”.
Sin embargo, sería injusto juzgar todo el reinado de Justiniano por los años de su decadencia. De hecho, aunque no toda la obra del César bizantino es igualmente digna de elogio, no debe olvidarse que sus intenciones fueron, en general, buenas y dignas de un emperador. Hay una innegable grandeza en su deseo de restaurar las tradiciones romanas en todas las ramas del gobierno, reconquistar las provincias perdidas y recuperar la soberanía imperial sobre todo el mundo bárbaro. En su deseo de borrar hasta el último rastro de disputas religiosas, demostró un profundo respeto por los intereses más vitales de la monarquía. En el cuidado que Justiniano puso en cubrir las fronteras con una red continua de fortalezas, había un verdadero deseo de garantizar la seguridad de sus súbditos; y esta solicitud por el bien público se manifestó aún más claramente en sus esfuerzos por reformar la administración del Estado. Además, no fue solo por vanidad, ni por un deseo pueril de asociar su nombre a una obra lo suficientemente grande como para deslumbrar a la posteridad, que Justiniano emprendió la reforma legal ni cubrió la capital y el Imperio de suntuosos edificios. En su intento de simplificar la ley y hacer la justicia más rápida y segura, sin duda pretendía mejorar la condición de sus súbditos: e incluso en el impulso dado a las obras públicas podemos reconocer un amor a la grandeza, lamentable quizás en sus efectos, pero encomiable de todos modos por el pensamiento que lo inspiró.
Ciertamente, la ejecución de estos proyectos a menudo contrastaba desfavorablemente con las grandiosas concepciones que iluminaron los albores del reinado de Justiniano. Pero por muy dura que la restauración imperial hubiera sido para Occidente, por inútil que la conquista de África e Italia hubiera sido para Oriente, Justiniano otorgó a la monarquía un prestigio sin igual por el momento y llenó de admiración o terror a sus contemporáneos. Cualesquiera que hayan sido los defectos de su diplomacia, no obstante, mediante esa hábil y flexible combinación de negociaciones políticas y propaganda religiosa, estableció para sus sucesores una línea de conducta que dio fuerza y perdurabilidad a Bizancio durante varios siglos. Y si bien sus éxitos fueron caros debido a los sufrimientos de Oriente y la ruina generalizada causada por un gobierno despótico y cruel, su reinado ha dejado una huella imborrable en la historia de la civilización. El Código y Santa Sofía aseguran la eternidad a la memoria de Justiniano.