 |
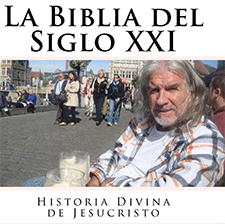 |
 |
 |
CAPÍTULO IJUSTINIANO. LA RESTAURACIÓN IMPERIAL EN OCCIDENTE
El 9 de julio de 518, el emperador Anastasio murió, dejando solo a sus sobrinos como herederos. Por lo tanto, la sucesión estaba bastante indecisa. Una oscura intriga llevó al trono al comandante en jefe de la Guardia Imperial, el comes excubitorum Justino. Este aventurero había llegado a Constantinopla desde las montañas de su Iliria natal en busca de fortuna, y ahora se convertía, a la edad de casi setenta años, en el fundador de una dinastía. La posición del nuevo príncipe no carecía de dificultades. Desde 484, cuando el cisma de Acacio ligó al Imperio de Oriente con el papado, incesantes agitaciones religiosas y políticas sacudieron la monarquía. Con el pretexto de defender la fe ortodoxa, el ambicioso Vitaliano se alzó contra Anastasio en varias ocasiones, representando una amenaza constante para el nuevo soberano, ya que este se había independizado casi por completo en su provincia de Tracia. El partido monofisita, por su parte, que había contado con el cálido apoyo de Anastasio, sospechaba de las intenciones de Justino y defendió a la familia de su antiguo protector contra él. Entre dos dificultades, el emperador se encontró con que no podía confiar ni en el ejército, cuya lealtad era incierta, ni en la capital, desgarrada por las luchas de los Verdes y los Azules, ni tampoco en las provincias descontentas, arruinadas por la guerra y aplastadas por el peso de los impuestos. Comprendió que solo una nueva dirección política podría evitar que su gobierno se hundiera. El papel del propio Justino en el nuevo orden de cosas fue subordinado. Era un soldado valiente, pero carecía casi por completo de comprensión de lo que sucedía más allá del campo de batalla. De escasa cultura, apenas sabía leer, y mucho menos escribir. Los historiadores cuentan que, cuando se convirtió en emperador y se vio obligado a firmar documentos oficiales, le fabricaron una placa de madera con agujeros que correspondían a las letras del título imperial. Por estas hendiduras, el soberano guiaba su mano vacilante. Escaso en la administración civil e ignorante de las complejidades de la política, la diplomacia y la teología, se habría sentido abrumado por su posición de no haber tenido a alguien detrás, que lo ayudara y guiara. Se trataba del hijo de su hermana, Flavio Pedro Sabato Justiniano, conocido como Justiniano. Justiniano, al igual que su tío, nació en Macedonia, en la aldea de Tauresium, cerca de Skopie. Era un campesino de ascendencia latina, pero que para nada eslavo de nacimiento como afirman las tradiciones románticas de épocas muy posteriores. A estas tradiciones se les ha asignado durante mucho tiempo un valor que no poseen. Justiniano partió a temprana edad para Constantinopla a petición de su tío y recibió una educación completamente romana y cristiana en las escuelas de la capital. Cuando, por un golpe de suerte, Justino se convirtió en emperador, su sobrino tenía unos treinta y seis años experiencia en política, su carácter estaba formado y su intelecto madurado. Estaba plenamente preparado para el cargo de coadjutor del nuevo César, y lo asumió de inmediato. La buena voluntad de su tío lo acercó gradualmente a los pies del trono. A su vez, se convirtió en conde, vir illustris, patricio. Fue cónsul en 521, comandante en jefe de las tropas que guarnecían la capital ( magister equitum et peditum praesentalis ), noble y, finalmente, en 527, Justino lo adoptó y lo incorporó al Imperio. Bajo estos diversos títulos, fue él quien realmente gobernó en nombre de su tío, mientras esperaba su ascenso al trono (1 de agosto de 527). Así, durante casi medio siglo, del 518 al 565, la voluntad de Justiniano guió los destinos del Imperio romano en Oriente. JUSTINIANO I EL GRANDE (483 – 565)
El carácter de Justiniano. 527-565 De todos los hombres prominentes que llenan las páginas de la historia, pocos son más difíciles de describir y comprender que Justiniano. A lo largo de su reinado, el testimonio de sus contemporáneos es abundante y abarca desde la adulación extravagante hasta la invectiva insensata, ofreciendo así el retrato más contradictorio que existe de cualquier soberano. A partir de los elogios desmesurados del Libro de los Edificios y las habladurías, a menudo insensatas, de la Historia Secreta, no es fácil llegar a la verdad. Además, no debe olvidarse que Justiniano reinó durante treinta y ocho años y murió a los ochenta y tres; y que, a medida que se acercaba al final de su reinado, ya demasiado largo, una creciente desidia y falta de control marcaron sus últimos años. No es justo juzgarlo por este período de decrepitud, cuando casi parece haberse sobrevivido a sí mismo. Sin embargo, este hombre, que dejó una huella tan profunda en el mundo del siglo VI, no puede pasarse por alto a la ligera; y, después de todo, es posible apreciar su carácter. El retrato oficial se encuentra en el mosaico de San Vitale en Rávena, que data del año 547, aunque obviamente lo representa algo más joven. Nos da una buena idea de los rasgos de Justiniano. En cuanto a sus atributos morales, sus contemporáneos elogian la sencillez de sus modales, la amabilidad en su trato, el autocontrol que ejercía, especialmente sobre su temperamento violento, y, sobre todo, el amor al trabajo, uno de sus rasgos más característicos. Uno de sus cortesanos lo apodó «El Emperador que nunca duerme», y de hecho, madrugando y acostándose tarde, el Emperador afirmaba saberlo todo, examinarlo todo y decidirlo todo; y aportó a esta tarea un gran amor por el orden, un verdadero cuidado por la buena administración y una atención incesante al detalle. Por encima de todo, se esforzó por desempeñar dignamente el cargo de rey. Dotado de una disposición autocrática, Justiniano era naturalmente propenso a dedicar su atención a todos los asuntos y a mantener la dirección de todos ellos bajo su propio control, ya se tratara de guerra, diplomacia, administración o teología. Su orgullo imperial, acrecentado por una vanidad casi infantil, lo llevó a proclamar un conocimiento completo en todos los ámbitos. Sentía celos de cualquiera que pareciera lo suficientemente grande o independiente como para cuestionar sus decisiones. Quienes le servían con mayor fidelidad corrían el riesgo de convertirse en objeto de las sospechas de su señor, o de las calumnias que él siempre estaba dispuesto a escuchar. Durante toda su vida, Justiniano envidió y desconfió de la fama de Belisario, y constantemente permitió e incluso alentó intrigas contra ese leal general. Bajo una apariencia inflexible, ocultaba un alma débil e indecisa. Su estado de ánimo era propenso a cambios repentinos, pasiones impulsivas y depresiones inesperadas. Su voluntad se dejaba influir por la decisión y la energía de quienes lo rodeaban, por la de su esposa Teodora, quien, en opinión de sus contemporáneos, gobernaba el Imperio igual o incluso más que él, y por la de su ministro Juan de Capadocia, quien dominó al príncipe durante diez años gracias a su audaz astucia. Un hombre tan débil por naturaleza cambiaba con las circunstancias, y podía volverse indigno de confianza por engaño en un momento, o cruel por miedo en otro. De ahí que, como siempre necesitaba dinero —menos para sí mismo que para las necesidades del Estado—, no le preocupaba ningún escrúpulo en cuanto a los medios para obtenerlo. Así, a pesar de sus indudables cualidades, su mente desequilibrada, su naturaleza llena de contrastes, su voluntad débil, su vanidad infantil, su temperamento celoso y su actividad quisquillosa, conformaban un carácter de calidad mediocre. Pero, si su carácter era mediocre, el alma de Justiniano no carecía de grandeza. Este campesino macedonio, sentado en el trono de los Césares, fue el sucesor y heredero de los emperadores romanos. Fue, para el mundo del siglo VI, el representante viviente de dos grandes ideas: la del Imperio y la del cristianismo. Estaba decidido a ocupar este puesto; y por haberlo ocupado, fue un gran soberano. Los objetivos de Justiniano. 527-565 Pocos príncipes han alcanzado la dignidad imperial con mayor intensidad que este advenedizo, o han hecho más por mantener las antiguas tradiciones romanas. Desde el día en que ascendió al trono de Constantino, reivindicó en toda su extensión el antiguo Imperio Romano. Soberano de un Estado donde el latín aún era la lengua oficial, y que aún se denominaba Imperio Romano en los documentos oficiales, Justiniano era menos bizantino que el último de los emperadores romanos. La parte más esencial de su deber imperial le parecía la restauración de ese Imperio Romano cuyos fragmentos habían dividido los bárbaros, y la recuperación de aquellos derechos no escritos, pero históricos, sobre el Occidente perdido que sus predecesores habían conservado con tanto esmero. El pensamiento de las insignias del Imperio, símbolos de la autoridad suprema, que desde que habían sido robadas por Genserico en el saqueo de Roma estaban en poder de los bárbaros, infligió una herida intolerable a su orgullo, y se sintió obligado, con la ayuda de Dios, a reconquistar “los países poseídos por los antiguos romanos, hasta los límites de los dos océanos”, por citar sus propias palabras. Justiniano se consideraba el señor indiscutible de los reyes bárbaros que se habían establecido en territorio romano y creía poder retirar, si así lo deseaba, la autoridad imperial delegada que ostentaban. Este hecho era la piedra angular de su política exterior, mientras que, al mismo tiempo, la idea imperial inspiraba su gobierno interno. El emperador romano era prácticamente la ley encarnada, el representante más perfecto del poder absoluto que el mundo haya conocido. Este era el ideal de Justiniano. Fue, según el historiador Agatías , «el primero de los emperadores bizantinos en demostrarse, con palabras y hechos, el amo absoluto de los romanos». El Estado, la ley, la religión; todo dependía de su voluntad soberana. Debido a la infalibilidad necesaria inherente a su función imperial, deseaba ser igualmente legislador y conquistador, y unir, como lo habían hecho los emperadores romanos, la majestad de la ley con el brillo de las armas. Ansioso por ejercer el poder imperial para el bien del Imperio, deseaba ser un reformador; y la gran cantidad de leyes que promulgó atestigua el esfuerzo que dedicó a asegurar una buena administración. Deseoso, además, de rodear la posición imperial de todo lujo y adornarla con toda magnificencia, determinó que los atavíos de la monarquía fueran dignos y espléndidos. Sentía la necesidad de títulos resonantes y ceremonias pomposas, y no consideraba el costo de nada que pudiera aumentar el esplendor de su capital. Santa Sofía era el monumento incomparable de este orgullo imperial. Desde la época de Constantino, el emperador romano no pretendía ser solo heredero de los Césares: era también el defensor de la religión y la cabeza suprema de la Iglesia. Justiniano recibió con gusto esta parte de su herencia. De temperamento naturalmente devoto, incluso supersticioso, tenía gusto por la controversia religiosa, un considerable conocimiento teológico y un auténtico talento para la oratoria. Por lo tanto, dedicaba voluntariamente su tiempo a la consideración de asuntos relacionados con la Iglesia. Sus decisiones eran tan firmes en cuestiones de dogma como en cuestiones de derecho y reforma, y aplicaba el mismo despotismo intolerante al gobierno eclesiástico que a todo lo demás. Pero, sobre todo, como emperador, se consideraba el hombre a quien el Señor había elegido y preparado especialmente para dirigir los asuntos humanos, y sobre quien la protección divina permanecería eternamente durante toda su vida. Se consideraba el más fiel de los siervos de Dios que lo ayudaba. Si emprendió la guerra, no fue solo para reincorporar las provincias perdidas al Imperio Romano, sino también para proteger a los católicos de sus enemigos, los herejes arrianos, «perseguidores de almas y cuerpos». Sus empresas militares, por lo tanto, tenían algo del entusiasmo de una cruzada. Además, uno de los principales objetivos de su diplomacia era conducir a los pueblos paganos al redil cristiano. Las misiones fueron uno de los rasgos más característicos de la política bizantina en el siglo VI. Mediante ellas, Justiniano se jactaba, según un contemporáneo, de haber «incrementado indefinidamente la extensión del mundo cristiano». Así, el emperador unió el cuidado de la religión a toda acción política. Si bien este ardor piadoso que consumía al príncipe tenía sus peligros, pues pronto condujo a la intolerancia y la persecución, no carecía de grandeza, ya que el progreso de la civilización siempre sigue a la evangelización. Como defensor de Dios, protector de la Iglesia y aliado y dictador del papado, Justiniano fue el gran representante de lo que se ha llamado «cesaropapismo». Desde el día en que, bajo el nombre de Justino, asumió el gobierno del Imperio, estas ideas inspiraron la conducta de Justiniano. Su primer deseo fue llegar a un acuerdo con Roma para poner fin al cisma. El anuncio al papa Hormisdas sobre la ascensión al trono del nuevo soberano, junto con la embajada enviada poco después a Italia para solicitar el restablecimiento de la paz, dejó claro a la corte pontificia que solo tenían que formular sus peticiones para que se les concedieran. Los legados romanos se dirigieron a Constantinopla, donde, gracias a la amistad de Justiniano, recibieron una espléndida bienvenida y obtuvieron todo lo que pedían. El patriarca Juan, acompañado por la mayor parte de prelados orientales, firmó la profesión de ortodoxia traída por los enviados papales. Los nombres de Acacio y otros patriarcas heréticos, junto con los de los emperadores Zenón y Anastasio, fueron borrados de los dípticos eclesiásticos. Tras esto, el Papa pudo felicitar a Justiniano por su celo por la paz de la Iglesia y la energía con la que procuró restaurarla. Como consecuencia de la actitud del príncipe, y a petición apremiante de los legados pontificios, que permanecieron en Oriente durante dieciocho meses, los monofisitas disidentes fueron perseguidos vigorosamente por todo el Imperio. En Siria, el patriarca Severo de Antioquía fue depuesto y anatematizado por el Sínodo de Tiro (518), y más de cincuenta obispos fueron expulsados de sus sedes poco después. Durante tres años (518-521) la persecución continuó. Las principales reuniones heréticas fueron dispersadas, los conventos clausurados, los monjes obligados a huir, encarcelados o masacrados. Sin embargo, la reacción ortodoxa careció de fuerza para atacar Egipto, donde los exiliados encontraron refugio, mientras que la agitación monofisita continuaba difundiendo secretamente su propaganda en otras partes de Oriente, e incluso en la propia capital. Sin embargo, Roma había conseguido una victoria decisiva y la nueva dinastía podía celebrar un éxito que contribuía en gran medida a consolidarla. Últimos años de Teodorico. 518-526 Pero no fue solo el celo religioso lo que impulsó a Justiniano. A partir de ese momento, comprendió plenamente la importancia política de un acuerdo con el papado. Sin duda, el nuevo gobierno se propuso, al menos al principio, mantener relaciones amistosas con el reino ostrogodo de Italia. El 7 de enero de 519, Eutárico, yerno y heredero de Teodorico, se convirtió en cónsul como colega del emperador Justino; y hubo un intercambio constante de embajadores entre Constantinopla y Rávena durante los años siguientes. Desde ese momento, sin embargo, Justiniano soñó con la caída del poder ostrogodo y observó con gran atención los acontecimientos en Italia. A pesar de la prudente tolerancia que Teodorico siempre había mantenido, ni la aristocracia senatorial ni la Iglesia romana habían olvidado su enemistad hacia un amo tan odioso como bárbaro y arriano. Naturalmente, volvieron la mirada sin cesar hacia Bizancio, donde un príncipe ortodoxo se esforzaba por restaurar la fe y defender la religión. En 524, Teodorico, exasperado por las sospechas de relaciones, hizo arrestar y condenar a muerte a Boecio y Símaco, y además, al año siguiente, envió al papa Juan en una embajada a Constantinopla para protestar contra las duras medidas del emperador contra quienes no se sometían. Justiniano estaba dispuesto a tratar el asunto de una manera que le convenía. Se preparó una recepción solemne y triunfal para el pontífice en la capital. El emperador, con el pueblo, recorrió doce millas para encontrarse con el primer papa que había entrado en Constantinopla. Se le colmó de honores soberanos, y Justino deseó ser consagrado de nuevo por sus manos. Cuando, a su regreso, Teodorico, dudando del éxito de la embajada, arrestó y encarceló al infeliz Juan, quien murió miserablemente en prisión poco después (18 de mayo de 526), ningún italiano pudo evitar comparar a este príncipe herético y perseguidor con el piadoso basileus que reinaba en Oriente. De ahí que, cuando la muerte se llevó a Teodorico (agosto de 526) y el regente Amalasunta se vio envuelto en dificultades, la población de la península, embriagada de esperanza, solo esperaba la oportunidad de cambiar de señor y clamaba con ansias un libertador. Mientras tanto, la política interior de Justiniano superó con éxito los obstáculos que, uno tras otro, amenazaban la seguridad del nuevo gobierno. Vitaliano era un rival ineludible, y al principio fue tratado con tacto. Se le otorgó el título de magister militum praesentalis y se convirtió en cónsul en 520. Parecía todopoderoso en palacio, y posteriormente Justiniano se deshizo de él mediante un asesino. Los Verdes eran partidarios de Anastasio. Contra ellos, el Emperador se alzó con un partido devoto entre los Azules, a quienes se les otorgaron todos los privilegios y todas las oportunidades para dañar a sus enemigos en todo el Imperio. Además, para complacer a la multitud de la capital, se distribuyeron grandes dádivas. El Consulado imperial en 521 no tuvo rival por la magnificencia de sus espectáculos, que costaron 288.000 sólidos, más de 200.000 libras esterlinas actuales. De esta manera, Justiniano se hizo popular entre todas las clases sociales de Bizancio: en la Iglesia por su ortodoxia, en el Senado por sus halagos, y entre la aristocracia y el pueblo. Sintiéndose así seguro, se lanzó a su carrera. En esa época comenzó su relación con Teodora, que culminó en un matrimonio un tanto escandaloso. Ni Justino ni Bizancio parecen haberse sentido muy afectados por ello. Para complacer a su sobrino, el emperador le confirió a su amante la alta dignidad de patricia; luego, para que el matrimonio pudiera celebrarse, derogó la ley que prohibía las alianzas entre senadores, altos funcionarios y actrices. Cuando, en 527, Justiniano fue oficialmente asociado al Imperio, Teodora fue coronada con él el día de Pascua en la iglesia de Santa Sofía, de manos del patriarca. A la muerte de Justino (1 de agosto de 527), su sobrino lo sucedió sin oposición. Reinaría sobre el Imperio Romano en Oriente durante casi cuarenta años (527-565) y comenzaría a realizar los ambiciosos sueños que habían llenado su alma durante mucho tiempo. 505-565.La Guerra Persa
Sin embargo, durante los primeros años de su reinado, antes de comenzar a llevar a cabo los planes de gran alcance que había elaborado, o incluso de pensar en la reconstrucción del Imperio romano según su antiguo plan, Justiniano tuvo que enfrentarse a numerosas y graves dificultades. La guerra persa, detenida por la paz de 505, había estallado de nuevo en los últimos meses del reinado de Justino. El anciano rey Kawad declaró la guerra, preocupado por la política invasora de Bizancio y especialmente amenazado por el aumento de la influencia romana durante el reinado de Justino en la región del Cáucaso entre los lazos, los íberos e incluso los hunos, e indignado además por el ataque que los imperialistas intentaron lanzar sobre Nísibis. Los vasallos de ambos Estados ya estaban enfrentados en las fronteras siria y armenia, y en Mesopotamia la guerra abierta estaba a punto de estallar. Para Justiniano, esto era especialmente molesto, ya que requería la movilización de la mayor parte del ejército bizantino bajo el mando de Belisario, su general más famoso, en la frontera asiática. El emperador solo tenía una preocupación: no llegar a extremos y poner fin a la guerra lo antes posible. Sin percatarse, quizá sin querer percatarse, de la magnitud del peligro oriental, y ansioso únicamente de tener las manos libres para la conquista y liberación de Occidente, se mostró dispuesto a hacer las mayores concesiones para cerrar la brecha. De esta manera se firmó la paz de 532, y Justiniano dispuso de todas sus fuerzas. En el país, se presentaron otras dificultades. El favor especial que el gobierno mostró a los Azules provocó una peligrosa agitación en la capital. Seguros del apoyo imperial, los Azules se tomaron todas las libertades posibles contra sus adversarios sin que la policía ni la justicia se lo impidieran. Así heridos, los Verdes opusieron la violencia a la violencia, y dado que aún mantenían un vínculo con la familia de su antiguo protector Anastasio, cuyos sobrinos Hipacio y Pompeyo residían en Constantinopla, su oposición pronto adquirió un cariz político y dinástico. Esto desencadenó un peligroso estado de inestabilidad en la capital, agravado aún más por el deplorable estado de la administración pública. Al comienzo de su reinado, Justiniano había elegido como ministros a Triboniano, nombrado cuestor del Palacio Sagrado en 529, y a Juan de Capadocia, investido en 531 con el alto cargo de prefecto del pretorio en Oriente. El primero era un hombre notable. Eminente jurista y el mayor erudito de la época, desgraciadamente era capaz de cualquier acción por dinero, y tan dispuesto a vender la justicia como a enmendar la ley. El segundo era un hábil administrador y un auténtico estadista, pero severo, inescrupuloso, codicioso y cruel. Nada podía detener sus esfuerzos por arrancar a los súbditos el dinero necesario para los incesantes gastos del Emperador, y aunque se ganó el favor del príncipe por su gran habilidad para encontrar recursos, su dureza y sus exacciones lo convirtieron en un personaje universalmente detestado. Bajo tales ministros, los funcionarios de todos los rangos del gobierno solo pensaban en imitar a sus jefes. La rapacidad del gobierno arruinó a los contribuyentes, mientras que la parcialidad de la administración de justicia generó un sentimiento general de inseguridad. Bajo el peso de estas miserias, las provincias, según un documento oficial, se habían vuelto completamente inhabitables. El país estaba despoblado, los campos desiertos, y las quejas afluían a Constantinopla desde todas partes contra la maldad de los funcionarios. Un flujo incesante de inmigración trajo una multitud de gente miserable a la capital, añadiendo nuevos elementos de desorden y descontento a los ya existentes. De estas causas surgió, en enero de 532, el peligroso levantamiento conocido como el Motín de Nika, que sacudió el trono de Justiniano. El motín de Nica. 532 El Emperador fue abucheado en el Circo (11 de enero de 532), y el alboroto se extendió más allá de los límites del hipódromo, alcanzando pronto todos los barrios de la ciudad. Verdes y Azules hicieron causa común contra el odiado gobierno, y pronto, al son de los gritos de NIKA (Victoria), la multitud arremetió contra las rejas del palacio imperial, exigiendo la destitución del prefecto de la ciudad y de los dos odiados ministros, Triboniano y Juan de Capadocia. Justiniano cedió, pero demasiado tarde. Su aparente debilidad solo animó a la turba, y la revuelta se convirtió en una revolución. Los incendios provocados por los rebeldes ardieron durante tres días y destruyeron los barrios más prestigiosos de la capital. Justiniano, casi desprovisto de medios de defensa, se encerró en palacio sin intentar hacer nada, y el resultado obvio se produjo. Como era de esperar, la turba proclamó emperador a Hipatio, sobrino de Anastasio, y, engrosada por todos los descontentos, la insurrección se convirtió en un movimiento político definitivo. «El Imperio», escribió un testigo presencial, «parecía estar al borde de su caída». Justiniano, desesperado por frenar el motín que se prolongó durante seis días, perdió la cabeza y pensó en salvarse huyendo. Ya había ordenado cargar el tesoro imperial en barcos. Fue entonces cuando Teodora se levantó en el Consejo para llamar a su deber al Emperador y a los ministros que lo estaban abandonando. Dijo: «Aunque la única salvación sea la huida, no huiré. Quienes han llevado la corona no sobrevivirán a su caída. Nunca viviré para ver el día en que ya no se me salude como Emperatriz. Huye si quieres, César; tienes dinero, los barcos te esperan, el mar está desprotegido. En cuanto a mí, me quedo. Me adhiero al viejo proverbio que dice que la púrpura es un buen sudario». Esta muestra de energía reavivó el coraje de todos. Tan pronto como se sembró la discordia entre los rebeldes con una generosa distribución de oro, Belisario y Mundus con sus mercenarios bárbaros se lanzaron sobre la multitud reunida en el hipódromo. No dieron cuartel, sino que continuaron su sangrienta labor durante toda la noche (18 de enero). Más de 30.000 cadáveres según un cómputo, más de 50.000 según otros testigos, inundaron la arena de sangre. Hipatio y Pompeyo fueron arrestados y ambos ejecutados a la mañana siguiente. Siguieron otras condenas y, gracias al espantoso derramamiento de sangre que puso fin a esta batalla de seis días, se restableció el orden en la capital y, a partir de entonces, el poder imperial se hizo más absoluto que nunca. A pesar de todas las dificultades, la diplomacia imperial nunca perdió de vista ningún acontecimiento que pudiera favorecer el cumplimiento de los planes de Justiniano. Los sucesos en el reino vándalo de África y en el reino ostrogodo de Italia eran vigilados atentamente para beneficio del Imperio. En África, como en Italia, todo favorecía la restauración imperial. El pueblo romano, gobernado por reyes bárbaros, había mantenido vivo el recuerdo del Imperio y esperaba con impaciencia a Constantinopla en busca de un libertador. Según Fustel de Coulanges, «persistían en considerar al Imperio romano como su cabeza suprema; el poder distante les parecía una autoridad antigua y sagrada, una especie de providencia lejana, a la que se debía invocar como última esperanza y consuelo de los desdichados». Sentían aún más profundamente, quizás, la miseria de ser gobernados por soberanos heréticos. En África, donde se había llevado a cabo durante mucho tiempo una rigurosa persecución de los católicos, todos esperaban el fin del «horrible cautiverio secular». En Italia, la prolongada tolerancia de Teodorico no había reconciliado a nadie con él, y su extrema severidad exasperaba a sus súbditos romanos. Una silenciosa agitación reinaba en Occidente, y la llegada de los soldados del Emperador era esperada y deseada con ansia. Lo más sorprendente es que los propios reyes bárbaros reconocían la justicia de las reclamaciones imperiales. También seguían reverenciando al Imperio cuyas tierras se habían repartido, se consideraban vasallos del basileo, recibían sus órdenes con respeto y se inclinaban ante su amonestación. Hilderico, quien había reinado sobre el reino vándalo desde 523, se enorgullecía de proclamarse amigo personal de Justiniano. Ambos intercambiaron regalos y embajadas, y la cabeza del Emperador reemplazó a la del rey en la moneda vándala. Amalasunta, quien había gobernado Italia desde 526 en nombre de su hijo Atalarico, se propuso como su primera preocupación encomendar la juventud del nuevo príncipe a la bondad de Justiniano; y el propio príncipe imploró el favor imperial al día siguiente de su ascenso al trono. Recordó con orgullo que su padre había sido adoptado por Justino y que, por lo tanto, podía reivindicar su parentesco con el basileo. Tan grande era el prestigio del Imperio romano en Occidente que incluso los opositores a la política imperial, como Witigis o Totila, estaban dispuestos a reconocerse vasallos del Emperador. Justiniano era consciente de esto: también comprendía la debilidad esencial de los reinos bárbaros: sus disensiones internas y su incapacidad para hacer causa común contra un enemigo. Por lo tanto, desde el principio asumió la posición de su señor, esperando a que las circunstancias le brindaran la oportunidad de intervenir más activamente. Esto ocurrió, en lo que respecta a África, en 531. En ese momento, una revolución interna sustituyó a Gelimer, otro descendiente de Genserico, por el débil Hilderico. Hilderico apeló de inmediato a Bizancio, rogándole al emperador que apoyara la causa de su vasallo destronado. La diplomacia bizantina intervino de inmediato con la mayor altivez, exigiendo la restauración, o al menos la liberación, del infeliz rey, y llevando la decisión de la disputa a la corte del Emperador. Solo Gelimer, quizás, entre los príncipes bárbaros, reconoció que las concesiones, por grandes que fueran, solo pospondrían la inevitable lucha. Por lo tanto, rechazó rotundamente la satisfacción exigida y respondió a las exigencias bizantinas con una severidad redoblada hacia sus enemigos políticos y religiosos. La lucha había comenzado y todo estaba listo para la restauración imperial. El ejército. Además de tener varias bazas, Justiniano poseía otra ventaja en la temible maquinaria de guerra constituida por el ejército bizantino con sus generales. El ejército imperial, en la época de Justiniano, estaba formado esencialmente por mercenarios, reclutados entre todos los bárbaros de Oriente y Occidente. Hunos, gépidos, hérulos , vándalos, godos y lombardos, antaos y eslavos, persas, armenios, hombres del Cáucaso, árabes de Siria y moros de África servían en él codo con codo, encantados de vender sus servicios a un emperador que pagaba bien, o de unirse a la persona de un general célebre, del que formarían la guardia y el estado mayor. La mayor parte de estos soldados iban montados. Solo la parte más pequeña de las tropas consistía en infantería que, al estar fuertemente equipada, destacaba más por su solidez que por su movilidad. La caballería, por otro lado, era excelente Armados con púas de hierro, con espada y lanza, arco y carcaj, los regimientos pesados de coraceros bizantinos ( catafractos ) se formaban tanto para romper las filas enemigas a distancia con una lluvia de flechas como para arrasar con todo lo que se les pusiera por delante mediante la espléndida carga. Esta caballería generalmente bastaba para ganar batallas, y los antiguos regimientos, probados como estaban en cien combates e inigualables en valentía, formaban soldados incomparables. Sin embargo, a pesar de estas cualidades, las tropas no carecían de los defectos inseparables de los ejércitos mercenarios. Convencidos de que la guerra debía mantener la guerra, y sin tener patria, saqueaban sin piedad allá donde iban. Con una codicia insaciable de oro, vino y mujeres, y con la mente siempre puesta en el saqueo, se desmarcaban fácilmente del yugo de la disciplina e imponían condiciones inauditas a sus generales. Ni siquiera la traición los intimidaba, y más de una victoria se perdió por la deserción de las tropas en el campo de batalla o por su desorganización en la carrera por el botín. Tras una victoria, las cosas empeoraban aún más. Ansiosos solo por el tiempo libre para disfrutar de sus ganancias ilícitas, hacían oídos sordos a las súplicas, y los esfuerzos de los generales por restaurar la disciplina con frecuencia provocaban motines en el campamento. Los oficiales, en su mayoría bárbaros, no eran mucho más confiables que los soldados. También eran codiciosos, indisciplinados y celosos unos de otros, siempre presa dispuesta de intrigas y traiciones. Ciertamente, la deficiente organización del ejército explicaba algunas de estas deficiencias. El comisariado estaba mal organizado, con salarios generalmente atrasados, mientras que los funcionarios del tesoro y los generales buscaban, bajo diversos pretextos, engañar a los soldados. Así, si el ejército iba a ser de alguna utilidad, todo dependía realmente del Comandante en Jefe. Justiniano tuvo la buena fortuna de encontrar excelentes generales al frente de sus ejércitos; eran adorados por las tropas y capaces, mediante una mezcla de hábil energía y firme amabilidad, de controlarlas y guiarlas a donde deseaban. Tales fueron el patricio Germano, sobrino del emperador, quien comandó sucesivamente en Tracia, África y Siria; Belisario, el héroe del reinado, conquistador de los persas, vándalos y ostrogodos de África e Italia, y el último recurso del Imperio en cualquier peligro; y, por último, el eunuco Parses, que ocultaba bajo una apariencia frágil una energía indomable, una actividad prodigiosa y una voluntad férrea. Fue un general admirable que consumó la ruina de los godos y expulsó a las hordas alamánicas de Italia. No debe exagerarse la fuerza numérica de los ejércitos imperiales. Belisario apenas contaba con 15.000 hombres para destruir el reino vándalo; aún menos en su ataque al reino ostrogodo, solo 10.000 u 11.000; y en total, entre 25.000 y 30.000 fueron suficientes para quebrar la resistencia ostrogoda. La debilidad de esta fuerza, sumada a la deficiente organización, explica la interminable duración de las guerras de Justiniano, especialmente durante la segunda mitad de su reinado. También ilustra el vicio fundamental del gobierno: la constante desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para lograrlo. La falta de dinero siempre conllevaba la reducción de gastos y la reducción de esfuerzos. Sin embargo, cuando en 533 se presentó la posibilidad de una intervención en África, Justiniano no dudó. En la corte se sentían graves dudas sobre el éxito de la lejana empresa, y en el Concilio, Juan de Capadocia señaló sus numerosos peligros con una claridad algo brutal. Ante esta oposición, sumada a la crítica situación del tesoro y al descontento de los soldados, el propio Justiniano comenzó a vacilar. Por otro lado, los obispos africanos, rodeados como estaban del halo del martirio, revivieron el decaído celo del príncipe y le prometieron la victoria. Tan pronto como se supo que la intervención imperial era probable, estallaron levantamientos contra la dominación vándala en Tripolitana y Cerdeña. Además, Justiniano no pudo dudar mucho, debido a la fuerza de los motivos que lo impulsaban a avanzar, su ardiente deseo de conquista y su absoluta confianza en la justicia de sus pretensiones y en la protección divina. Él mismo tomó la iniciativa al tomar la decisión final, y los acontecimientos demostraron que al hacerlo fue más sabio que sus ministros más prudentes. La campaña africana fue igualmente rápida y triunfal. En junio de 533, Belisario se embarcó hacia Occidente. Diez mil soldados de infantería y entre cinco y seis mil de caballería embarcaron en quinientos barcos de transporte, tripulados por veinte mil marineros. Una flota de buques de guerra con dos mil remeros escoltó la expedición. Los vándalos apenas pudieron oponer resistencia a estas fuerzas. Durante los últimos cien años, habían perdido en África la energía que antaño los había hecho invencibles; y a pesar de su alardeada valentía, su rey Gelimer demostró ser, por su indecisión, sensibilidad, falta de perseverancia y falta de voluntad, el peor líder posible para una nación en peligro. La neutralidad de los ostrogodos, asegurada por la diplomacia bizantina, le dio a Belisario todas las posibilidades de ganar. A principios de septiembre de 533, pudo desembarcar sin obstáculos en el cabo desértico de Caput-Vada. Fue bien recibido por el pueblo africano y marchó sobre Cartago, mientras la flota imperial retrocedía, bordeando la costa en dirección norte. El 13 de septiembre se libró la batalla de Decimum , que destrozó las esperanzas de Gelimer de un solo golpe, mientras que Cartago, capital y única fortaleza de África, cayó indefensa en manos del conquistador. En vano, el rey vándalo retiró las fuerzas que había destacado para servir en Cerdeña e intentó recuperar su capital. Se vio obligado a levantar el bloqueo, y el día de Tricamarum (mediados de diciembre de 533) la caballería bizantina volvió a vencer la impetuosidad de los bárbaros. Esta fue la derrota definitiva. Todas las ciudades de Gelimer, sus tesoros y su familia cayeron a su vez en manos de Belisario. Él mismo, acorralado en su retirada en el monte Pappua , se vio obligado a rendirse tras recibir la promesa de que le perdonarían la vida y lo tratarían con honor (marzo de 534). En pocos meses, contra toda expectativa, unos pocos regimientos de caballería habían destruido el reino de Genserico. Justiniano, siempre optimista, dio por terminada la guerra. Llamó a Belisario, a quien se le concedieron los honores de un triunfo; mientras que él mismo, con cierta arrogancia, asumió los títulos de Vándalo y Africano. Además, adornó las paredes del palacio imperial con mosaicos que representaban los acontecimientos de la guerra de África, y Gelimer rindió homenaje al Emperador y a Teodora. Se apresuró a restaurar las instituciones romanas en la provincia conquistada, pero en ese preciso momento la guerra estalló de nuevo. Las tribus bereberes habían permitido pasivamente que los vándalos fueran aplastados; ahora les tocaba a ellas alzarse contra la autoridad imperial. El patricio Salomón, que había sucedido a Belisario, sofocó enérgicamente la revuelta en Bizacena (534), pero no logró abrirse paso entre el grupo de Aures en Numidia (535); y pronto las tropas descontentas, insatisfechas con un general estricto y demasiado exigente, estallaron en un serio motín (536). Belisario se vio obligado a partir de Sicilia hacia África de inmediato y llegó justo a tiempo para salvar Cartago y derrotar a los rebeldes en las llanuras de Membressa . Para completar la pacificación, fue necesario nombrar gobernador de África a Germano, sobrino del emperador. Tras prodigios de coraje, habilidad y energía, logró finalmente aplastar la insurrección (538). Pero se habían perdido cuatro años en luchas inútiles y agotadoras. Solo entonces el patricio Salomón, investido por segunda vez con el rango de gobernador general, pudo completar la pacificación del país (539). Con una audaz marcha, obligó a Iabdas , el más fuerte de los príncipes bereberes y el gran jefe de los aures, a someterse. Invadió Zab, Hodna y Mauritania Sitifensis , obligando a los pequeños reyes a reconocer la soberanía imperial. Bajo su benéfico gobierno (539-544), África volvió a experimentar paz y seguridad. Su muerte provocó otra crisis. Los bereberes sublevados hicieron causa común con los soldados amotinados. Un usurpador, Guntarico, asesinó a Areobindo , el gobernador general, y proclamó su propia independencia (546). África parecía estar a punto de escabullirse del Imperio, y los frutos de las victorias de Belisario fueron, en palabras de Procopio, «tan completamente aniquilados como si nunca hubieran existido». Esta vez, de nuevo, la energía de un general, Juan Troglita., superó el peligro. Tras dos años de guerra (546-548), aplastó la resistencia bereber y restauró, por fin, de forma permanente, la autoridad imperial. Tras quince años de guerra y conflicto, África volvió a ocupar su lugar en el Imperio romano. Sin duda, no era el África que Roma había poseído en su día y con la que Justiniano soñaba. Incluía Tripolitana , Bizacena , Proconsularis , Numidia y Mauritania Sitifensis . Los bizantinos también ocuparon Cerdeña, Córcega y las Islas Baleares, todas ellas dependencias del gobierno africano. Pero, con la excepción de varios lugares dispersos en la costa, de los cuales el más importante era la ciudadela de Septem (Ceuta) en las Columnas de Hércules, toda África Occidental se independizó de Justiniano. Mauritania Cesariensis y Mauritania Tingitana permanecieron siempre independientes, unidas al Imperio solo por el más laxo vínculo del vasallaje. Sin embargo, dentro de estos límites limitados, la obra de la restauración imperial no fue en vano. Es evidente que el reinado de Justiniano dejó una huella imborrable en las tierras que volvieron a estar bajo el control de la monarquía. Invasión de Italia. 533-548 La conquista de África por Belisario proporcionó a Justiniano una espléndida base para operaciones en Italia, donde esperaba llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. Como había sido el caso en África, las circunstancias le proporcionaron, en el último momento, un pretexto para interferir en la península. Amalasunta, hija de Teodorico y regente de su joven hijo Atalarico, pronto logró despertar el descontento de sus súbditos bárbaros con sus simpatías hacia Roma. Inquieta por la creciente oposición, se puso en contacto con la corte de Constantinopla, solicitando a la benevolencia imperial un asilo en Oriente si lo necesitaba. A cambio, ofreció todas las facilidades para que la flota de Belisario se aprovisionara en Sicilia en 533, y finalmente se dejó persuadir para proponer a Justiniano la conquista de Italia (534). La muerte del joven Atalarico (octubre de 534) complicó aún más la posición de la princesa. Para fortalecerla, nombró a su prima Teodeada como socia; pero pocos meses después, una revolución nacional, similar a la que había derrocado a Hilderico del trono en África, depuso a la hija de Teodorico. Amalasunta fue encarcelada por orden de su real esposo y poco después asesinada (abril de 535). Como había sucedido en África, pero incluso con mayor imperio, la diplomacia bizantina exigió satisfacción por el arresto de una princesa aliada y protegida por Justiniano. Su muerte resultó ser el casus belli deseado. Como para completar el notable paralelismo que presentan los asuntos italianos y africanos, Teodahad, el rey godo, era, al igual que Gelimer, impresionable, voluble, inestable, poco fiable y, además, un cobarde. Tras las primeras demostraciones militares, ofreció al embajador de Justiniano ceder Sicilia al Imperio, reconocerse vasallo de Bizancio y, poco después, propuso abandonar toda Italia a cambio de un título y un acuerdo monetario. Contra semejante enemigo, Belisario no tenía una tarea formidable, sobre todo porque, en vista de la guerra ostrogoda, la diplomacia bizantina había asegurado la alianza franca, al igual que en la guerra africana había asegurado la de los ostrogodos. Desde finales del 535, mientras un ejército bizantino se concentraba en Dalmacia, Belisario desembarcó en Sicilia y la ocupó, sin apenas necesidad de asestar un golpe. Teodahad estaba aterrorizado y, «sintiendo ya que el destino de Gelimer estaba a punto de caer sobre él», ofreció cualquier concesión. Entonces, al enterarse de que Belisario se había visto obligado a regresar a África, una vez más armó de valor, encarceló a los embajadores imperiales y se lanzó desesperadamente a la lucha. De poco le sirvió. Mientras uno de los generales de Justiniano conquistaba Dalmacia, Belisario cruzó el estrecho de Mesina (mayo de 536) y, recibido por el pueblo italiano como un libertador, a su vez se apoderó de Nápoles y ocupó Roma sin oposición (10 de diciembre de 536). Sin embargo, los ostrogodos aún poseían más energía que los vándalos. Al enterarse de los primeros desastres, incluso antes de la caída de Roma, destronaron al incapaz Teodato y eligieron rey a Witigis , uno de sus guerreros más valientes. Con considerable habilidad, el nuevo rey frenó el avance de los francos con la cesión de Provenza; luego, tras unir todas sus fuerzas, procedió con 150.000 hombres a sitiar a Belisario en Roma. Durante todo un año (marzo de 537-marzo de 538) se agotó en vanos esfuerzos por tomar la Ciudad Eterna. Todo fracasó ante la espléndida energía de Belisario. Mientras tanto, otro ejército romano, que había desembarcado a principios de 538 en la costa adriática, ocupaba Piceno. Las tropas griegas, a petición del arzobispo de Milán, habían invadido Liguria y se habían apoderado de la gran ciudad del norte de Italia. Witigis , desesperado, decidió abandonar Roma. El triunfo de los imperialistas parecía asegurado, y para culminarlo, Justiniano envió...Otro ejército al mando de Narsés entró en Italia. Desafortunadamente, las instrucciones de Narsés no solo eran reforzar a Belisario, sino también espiarlo; y el malentendido entre los dos generales pronto paralizó todas las operaciones. Se limitaron a salvar Rímini, que fue atacada por Witigis ; pero permitieron que los godos reconquistaran Milán y que los francos de Teudiberto saquearan el valle del Po por su cuenta. Finalmente, en 539, Justiniano decidió llamar a Narsés y dejar solo a Belisario la tarea de dirigir la guerra. Esta tuvo un final exitoso rápidamente. Presionado por todos lados, Witigis se abalanzó sobre Rávena, y los imperialistas la sitiaron (finales de 539). Durante seis meses, los ostrogodos resistieron, contando con una distracción causada por los persas en Oriente, la intervención de los lombardos y la deserción de los francos. Al verse abandonados por todos, decidieron negociar con Justiniano (mayo de 540). El Emperador se inclinó por la conciliación y se mostró dispuesto a permitir que Vitigis conservara la posesión de Italia al norte del Po. Pero por primera vez en su vida, Belisario se negó a obedecer y declaró que jamás ratificaría la convención. Deseaba una victoria completa y esperaba destruir el reino ostrogodo tan completamente como el vándalo. Entonces ocurrió un extraño episodio. Los godos sugirieron que el general bizantino, cuyo valor habían demostrado y cuya independencia acababan de comprobar, fuera su rey, y el propio Vitigis consintió en abdicar en su favor. Belisario fingió unirse a sus planes para lograr la capitulación de Rávena; luego, se desnudó y declaró que nunca había trabajado para nadie más que para el Emperador. Totila. 544-552
Una vez más, como en África, Justiniano, optimista, consideró la guerra terminada. Con orgullo asumió el título de Gótico, llamó a Belisario y redujo las tropas de ocupación; y en el reino ostrogodo, ahora transformado en provincia romana, organizó un sistema de administración puramente civil. Una vez más, el resultado defraudó sus expectativas. Los godos, de hecho, pronto se recuperaron. Apenas Belisario se marchó, organizaron la resistencia al norte del Po, y en lugar de Witigis (prisionero de los griegos) eligieron a Hildibad como rey. La falta de tacto de la administración bizantina, tan dura como vejatoria, agravó aún más la situación; y cuando, a finales de 541, la ascensión al trono del joven y brillante Totila proporcionó a los bárbaros un príncipe igualmente notable por su coraje caballeroso y su inusual atractivo, la obra de la restauración imperial se deshizo en pocos meses. Durante once años, Totila logró contener a toda la fuerza del Imperio, reconquistar toda Italia y arruinar la reputación de Belisario. Cruzó el Po con solo cinco mil hombres. La Italia central pronto se le abrió con las victorias de Faenza y Mugillo.Entonces, mientras los generales bizantinos incapacitados se atrincheraban en sus fuertes, sin intentar ninguna acción conjunta, Totila avanzó hábilmente hacia la Campania y el sur de Italia, donde las provincias habían sufrido menos por la guerra y, en consecuencia, le proporcionarían suministros. Nápoles cayó en sus manos (543), y Otranto, donde los imperialistas se aprovisionaban, fue sitiada. Al mismo tiempo, Totila se arregló con la población romana gracias a su habilidad política; hizo la guerra sin saquear el país, y su justicia fue proverbial. Justiniano estaba seguro de que nadie, excepto Belisario, era capaz de enfrentarse a este formidable enemigo. Por lo tanto, se le ordenó regresar a Italia (544). Desafortunadamente, en ese momento, el Imperio recibía tantas llamadas desde África, el Danubio y la frontera persa, que el gran esfuerzo necesario en la península no se materializó. El general imperial, falto de recursos y casi sin ejército, se encontraba prácticamente impotente. Contento con haber enviado suministros a Otranto, se fortificó en Rávena y permaneció allí (545). Totila se apoderó de los puestos que mantenían las comunicaciones entre Rávena y Roma, y finalmente sitió la Ciudad Eterna, que Belisario no pudo salvar cuando finalmente se repuso de su inacción (17 de diciembre de 546). Totila intentó entonces hacer la paz con el Emperador, pero Justiniano se negó obstinadamente a negociar con un soberano al que consideraba un usurpador. Por lo tanto, la guerra continuó. Belisario logró recuperar Roma, evacuada por el rey godo y despojada de sus habitantes, y se aferró a ella con éxito a pesar de todos los ataques hostiles de Totila (547). Pero el ejército imperial estaba disperso por toda Italia y era completamente impotente; y los refuerzos, cuando llegaron de Oriente, no pudieron impedir que Totila tomara Perugia en el norte y Rossano en el sur. Belisario, mal apoyado por sus lugartenientes y llevado a la desesperación, exigió ser llamado de vuelta (548). Cuando su petición fue concedida, abandonó Italia, donde su gloria había quedado tan tristemente empañada. “Dios mismo”, escribió un contemporáneo, “luchó por Totila y los godos”. De hecho, no hubo resistencia. Belisario llevaba menos de un año ausente cuando los imperialistas se quedaron con solo cuatro ciudades en la península: Rávena, Ancona, Otranto y Crotona. Poco después, la flota que Totila había creado conquistó Sicilia (550), Córcega, Cerdeña (551) y asoló Dalmacia, Corfú y Epiro (551). Mientras tanto, Justiniano, que envejecía rápidamente, estaba absorto en inútiles discusiones teológicas y olvidó su provincia de Italia. «Todo Occidente estaba en manos de los bárbaros», escribió Procopio. Sin embargo, conmovido por las súplicas de los emigrantes italianos que acudieron en masa a Bizancio, el emperador se recuperó. Envió una flota a Occidente que obligó a Totila a evacuar Sicilia, mientras que un gran ejército se movilizaba bajo el mando de Germano para reconquistar Italia (550). La repentina muerte del general obstaculizó las operaciones, pero Narsés, designado como su sucesor, las llevó adelante con una energía y una decisión olvidadas hacía mucho tiempo. Expuso con valentía sus condiciones al Emperador y logró arrebatarle los suministros que tan escasamente habían distribuido a sus predecesores. Obtuvo dinero, armas y soldados, y pronto comandó el mayor ejército jamás confiado por Justiniano a ninguno de sus generales, con un número probable de entre treinta y treinta y cinco mil hombres. En la primavera de 552 atacó Italia desde el norte, avanzó hacia Rávena y desde allí realizó un audaz avance hacia el sur para obligar a Totila a un combate decisivo. Se enfrentó a los godos en los Apeninos, en Taginae (mayo o junio de 552), no lejos del emplazamiento de Busta Gallorum donde, según Procopio, Camilo rechazó a los galos en la antigüedad. El ejército ostrogodo, presa del pánico, se desintegró y huyó en cuanto se entabló la batalla. Totila fue arrastrado por la derrota y pereció en ella. El Estado godo había recibido su golpe mortal. El reino ostrogótico. 552-563
Los bizantinos apenas podían creer que su formidable enemigo hubiera sido realmente vencido. Querían desenterrar su cuerpo para asegurar su buena fortuna; «y tras contemplarlo largo tiempo», escribió Procopio, «se sintieron satisfechos de que Italia estaba realmente conquistada». Fue en vano que el desdichado remanente del pueblo godo se uniera bajo un nuevo rey, Teias, para una última y desesperada lucha. Poco a poco, toda la Italia central, incluida la propia Roma, volvió a caer en manos de los griegos. Finalmente, Narsés libró la última concentración bárbara en Campania, cerca del pie del Vesubio, en las laderas del Monte Lettere (Mons Lactarius ), a principios de 553. La batalla duró dos días enteros, «un combate de gigantes», según Procopio, desesperado, implacable, épico. La flor y nata del ejército godo rodeó a su rey; el resto recibió un trato honorable de Narsés y permiso para buscar tierras entre los demás bárbaros, donde ya no serían súbditos de Justiniano. Italia aún tenía que ser liberada de los francos. Estos se habían beneficiado de lo que estaba sucediendo y habían ocupado parte de Liguria y casi todo el territorio veneciano, habían rechazado a los imperialistas de Verona después de Taginae y ahora reclamaban heredar todas las posesiones de los godos. A mediados del año 553, dos jefes alamanes, Leutharis y Bucelin , se lanzaron sobre Italia con setenta y cinco mil bárbaros, marcando un camino desde el norte hasta el centro a sangre y fuego. Afortunadamente para Narsés, el remanente de los ostrogodos consideró que la sumisión al emperador era mejor que la sumisión a los francos. Gracias a su ayuda, el general griego pudo aplastar las hordas de Bucelin cerca de Capua (otoño de 554), mientras que las de Leutharis , diezmadas por la enfermedad, perecieron miserablemente en su retirada. Al año siguiente, la paz se restableció en Italia mediante la capitulación de Compsae, que había sido el centro de la resistencia ostrogoda en el sur (555). Así, tras veinte años de guerra, Italia fue nuevamente absorbida por el Imperio Romano. Al igual que África, su extensión no era tan grande como antes, al igual que la prefectura italiana. Sin mencionar lugares como Brescia y Verona, donde un puñado de godos resistieron hasta 563, ni Panonia, ni Retia, ni Nórico volvieron a estar bajo el dominio de Justiniano. La provincia imperial de Italia no se extendía más allá de la línea de los Alpes, pero Justiniano se sentía, no obstante, orgulloso de haberla rescatado de la tiranía y se enorgullecía de haberle devuelto una paz perfecta, que probablemente resultaría duradera. Cabría imaginar fácilmente que España, conquistada por los visigodos, se uniría al Imperio tras la reconquista de África e Italia. También en este caso, justo en el momento oportuno, surgieron circunstancias que dieron pretexto a la intervención griega. El rey Agila era un perseguidor de los católicos, y contra él se alzó el usurpador Atanagildo, quien, como era de esperar, buscó la ayuda del gobernante ortodoxo más importante de la época. Un ejército y una flota bizantinos fueron enviados a España, Agila fue derrotado y, en pocas semanas, los imperialistas se apoderaron de las principales ciudades del sureste de la península: Cartagena, Málaga y Córdoba . En cuanto los visigodos se dieron cuenta del peligro que corrían, pusieron fin a sus desacuerdos internos y todos los partidos se unieron para ofrecer la corona a Atanagildo (554). El nuevo príncipe pronto regresó para enfrentarse a sus antiguos aliados y logró impedirles avanzar mucho. Sin embargo, los bizantinos lograron conservar lo que ya habían ganado y el Imperio se felicitó por la adquisición de una provincia española. La diplomacia imperial supo añadir éxitos propios a los triunfos obtenidos por la fuerza de las armas. Los reyes francos de la Galia habían recibido con gusto subsidios de Justiniano y se habían aliado con él, llamándolo Señor y Padre, en señal de su posición como vasallos. Demostraron ser aliados volubles y traidores, y después de que Teudiberto , rey de Austrasia, trabajara por su cuenta en Italia en 539, formuló el plan de aplastar el Imperio Oriental mediante un ataque coordinado de todos los pueblos bárbaros. A pesar de estos lapsus ocasionales, el prestigio de Roma no disminuyó en la Galia: Constantinopla era considerada la capital del mundo entero, y en las lejanas iglesias francas, a petición del Papa , el clero rezaba por la seguridad del emperador romano. A sus títulos de Vándalo y Gótico, Justiniano añadió los de Francisco , Alemán y Germánico. Trató a Teudiberto como si fuera el más sumiso de sus lugartenientes y le confió la tarea de convertir a los paganos que gobernaba en Germania. Lo mismo ocurrió con los lombardos. En 547, el emperador les autorizó a establecerse en Panonia y Nórico, y les proporcionó subsidios a cambio de reclutas. Fueron recompensados con el apoyo imperial contra sus enemigos, los gépidos; y la diplomacia griega logró mantenerlos fieles. En general, a pesar de ciertos sacrificios que se habían extraído del orgullo del basileo, Justiniano había hecho realidad su sueño. Gracias a su espléndida y persistente ambición, el Imperio podía ahora jactarse de la adquisición de Dalmacia, Italia, toda África oriental, el sureste de España, las islas de la cuenca occidental del Mediterráneo, Sicilia, Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares, que casi duplicaron su extensión. La ocupación de España elevó la autoridad del Emperador a las Columnas de Hércules, y con la excepción de las partes de la costa ocupadas por los visigodos en Hispania y Septimania , y los francos en Provenza, el Mediterráneo volvió a ser un lago romano. Hemos visto con qué esfuerzos se consiguieron estos triunfos, veremos con qué sufrimiento se mantuvieron. Sin embargo, debemos sostener que mediante ellos Justiniano había conseguido para el Imperio un gran e incontestable aumento de prestigio y honor. En cierto sentido, pudo haber sido una desgracia que hubiera heredado la espléndida pero aplastante herencia de las tradiciones y recuerdos romanos junto con la corona de los Césares; sin embargo, ninguno de sus contemporáneos se dio cuenta de que había repudiado las obligaciones que conllevaban. Sus detractores más acérrimos vieron en sus vastas ambiciones la verdadera gloria de su reinado. Procopio escribió: «El camino natural que debe seguir un emperador noble es buscar expandir el Imperio y hacerlo más glorioso». Administración en África e Italia El gran objetivo de Justiniano al llevar a cabo la restauración imperial en Occidente fue restaurar la réplica exacta del antiguo Imperio Romano mediante la revitalización de las instituciones romanas. El objetivo de las dos grandes ordenanzas de abril de 534 fue restaurar en África ese «orden perfecto» que, para el Emperador, era el indicio de la verdadera civilización en cualquier Estado. La Pragmática Sanción de 554, si bien completó las medidas tomadas en 538 y 540, tuvo el mismo objetivo en Italia: «devolver a Roma sus privilegios», según la expresión de un contemporáneo. A primera vista, una anomalía sorprendente, que ilustra notablemente la reticencia de Justiniano a cambiar cualquier condición del pasado que intentara restaurar, el Emperador no extendió a Occidente ninguna de las reformas administrativas que estaba llevando a cabo en Oriente al mismo tiempo. En África, al igual que en Italia, el principio sobre el que se llevó a cabo la reorganización administrativa fue el de mantener la antigua separación entre la autoridad civil y militar. A la cabeza del gobierno civil de África se colocó un prefecto pretoriano, con siete gobernadores por debajo de él, con los títulos de consulares o praesides , que administraban las circunscripciones restauradas que habían sido establecidas por el Imperio Romano. Los numerosos cargos en los que Justiniano, con su habitual atención al detalle, regulaba minuciosamente los detalles del personal y los salarios, ayudaron a los funcionarios y aseguraron el predominio del gobierno civil en la prefectura de África. Lo mismo ocurrió en la reconstruida prefectura de Italia. Desde 535 un pretor estuvo al frente de la Sicilia reconquistada; después de 538 se nombró un prefecto pretoriano en Italia, y el régimen de la administración civil se estableció al día siguiente de la capitulación de Rávena. La reorganización fue llevada a cabo por la Pragmática de 554. Bajo la alta autoridad del prefecto, asistido, como anteriormente, por los dos vicarios de Roma e Italia, los funcionarios civiles gobernaron las trece provincias en las que aún se dividía la península. En ocasiones, en la práctica, las exigencias políticas o militares llevaron a la concentración de toda la autoridad en las mismas manos. En África, Salomón y Germán combinaron las funciones e incluso los títulos de prefecto pretoriano y magister militum . En Italia, Narsés fue un verdadero virrey. Sin embargo, estas fueron solo desviaciones excepcionales del principio establecido y solo concernían al gobierno supremo de la provincia. Al mismo tiempo, Justiniano introdujo la legislación que había promulgado en el Occidente reconquistado. La administración financiera se coordinó con la territorial. El antiguo sistema tributario, ligeramente modificado en otros lugares por los bárbaros, fue completamente restaurado, y los suministros así recaudados se dividieron, como se había hecho anteriormente, entre el área del prefecto y el cofre de los largitiones . Se designó un Comes sacri patrimonii per Italia y los logothetae imperiales exigieron con gran dureza los atrasos de impuestos, que se remontaban al tiempo de los reyes godos, del país ya arruinado por la guerra. Así, Justiniano pretendía borrar, de un plumazo, cualquier cosa que pudiera recordar la tiranía bárbara. Los contratos firmados en tiempos de Totila, las donaciones de los reyes bárbaros y las medidas económicas que aprobaron a favor de colonos y esclavos fueron declarados nulos, y el Pragmático restituyó a los propietarios romanos todas las tierras que poseían antes de Totila. Sin embargo, aunque pudiera influir en el futuro, el Emperador se vio obligado a aceptar muchos hechos existentes. La recién creada prefectura de África correspondía al reino vándalo e incluía, como este, junto con África, Cerdeña y Córcega, que los bárbaros habían arrebatado a Italia. La prefectura italiana, ya reducida por este acuerdo, se vio aún más disminuida por la pérdida de Dalmacia y Sicilia, que formaban una provincia independiente. La península itálica era la única jurisdicción del prefecto de Italia. La administración militar seguía las mismas líneas que la civil, pero estaba muy separada de ella. Responsable de la defensa del país, se reconstruyó según el modelo romano, siguiendo las minuciosas instrucciones del emperador. Belisario en África y Narsés en Italia organizaron la defensa fronteriza. Cada provincia formó un gran mando, con un magister militum a su cabeza; África, Italia y España comprendían uno cada una. Bajo el mando supremo de estos generales, que eran comandantes en jefe de todas las tropas estacionadas en la provincia, los duques gobernaban los distritos militares ( limites ) creados a lo largo de toda la frontera. En África hubo originalmente cuatro, poco después cinco ( Tripolitana , Bizacena , Numidia y Mauritania), cuatro también en Italia, a lo largo de la frontera alpina. También se instalaron duques en Cerdeña y Sicilia. En este grupo de distritos militares se estacionaron tropas de naturaleza especial, los limitanei (fronterizos), formados según el modelo inventado en el Imperio romano y parcialmente restaurado por Anastasio. Reclutados entre la población provincial, especialmente en la frontera, estos soldados recibían concesiones de tierras y paga. En tiempos de paz, su deber era cultivar las tierras que ocupaban y vigilar rigurosamente los caminos que cruzaban el limes; en tiempos de guerra, se alzaban en armas para defender el puesto especialmente asignado a su cargo o se unían a tropas similares para repeler al invasor. En cualquier caso, nunca podían abandonar el limes, ya que el servicio militar perpetuo era condición necesaria para la tenencia de la tierra. Estos soldados arrendatarios tenían derecho a casarse, se agrupaban en regimientos comandados por tribunos y se estacionaban en las ciudades fortificadas y castillos de la frontera. Este tipo de ejército territorial, organizado por Justiniano a lo largo de todas las fronteras del Imperio, le permitió reducir el número de tropas de línea y reservarlas para las grandes guerras. Una densa red de fortalezas respaldaba esta formación. En África, especialmente, donde los vándalos habían arrasado las fortificaciones de casi todas las ciudades, los lugartenientes de Justiniano tenían una enorme tarea por delante. Ningún punto quedó sin defender, y en Bizacena y Numidia varias líneas paralelas de fortalezas sirvieron para bloquear todas las aberturas, cubrir todas las posiciones de importancia estratégica y ofrecer refugio a la población circundante en tiempos de peligro. Se construyeron o restauraron varias fortalezas desde Tripolitana.a las Columnas de Hércules, donde se encontraba Septem “que el mundo entero no pudo tomar”, y desde Aures y Hodna hasta Tell. Incluso hoy en día, el norte de África abunda en las colosales ruinas de las fortalezas de Justiniano, y las murallas apenas desmanteladas de Haidra , Beja, Madaura , Tebessa y Timgad, por no citar más, dan testimonio del gran esfuerzo por el cual, en pocos años, Justiniano restauró el sistema romano de defensa. Además, siguiendo el ejemplo de Roma, Justiniano intentó incorporar al ejército imperial a los pueblos bárbaros que habitaban en las afueras del Imperio. Estos gentiles o foederati hicieron un tratado perpetuo con el Emperador, al recibir la promesa de un subsidio anual ( annona ). Pusieron sus contingentes a disposición de los duques romanos del limes, y sus jefes recibieron del Emperador una especie de investidura, como símbolo de la soberanía romana, al otorgarles insignias que denotaban su mando y títulos de la jerarquía bizantina. Así, desde la Sirte hasta Mauritania, se extendió una franja de príncipes bárbaros clientes, que se reconocían vasallos del basileus y eran llamados Mauri pacifici . Según la expresión del poeta africano Corippus , «temblando ante las armas y el éxito de Roma, por propia voluntad se apresuraron a someterse al yugo y las leyes romanas». Desgobierno Al llevar a cabo la gran obra de reorganización en África e Italia, Justiniano se jactaba de haber logrado el doble objetivo de restaurar la «paz completa» en Occidente y «reparar los desastres» que la guerra había acumulado sobre los países desdichados. Queda por ver hasta qué punto estaba justificado su optimismo y calcular el precio que pagaron los habitantes por el privilegio de entrar de nuevo en el Imperio Romano. En un célebre pasaje de la Historia Secreta, Procopio enumera todas las desgracias que la restauración imperial trajo a África e Italia. Según el historiador, el país quedó despoblado, las provincias quedaron indefensas y mal gobernadas, arruinadas aún más por las exacciones financieras, la intolerancia religiosa y las insurrecciones militares, mientras que cinco millones de vidas humanas fueron sacrificadas en África, y aún más en Italia. Estos fueron los beneficios que concedió a Occidente el "glorioso reinado de Justiniano". Si bien al dar crédito a este relato hay que tener en cuenta la exageración oratoria, es cierto que África e Italia emergieron de los muchos años de guerra en gran medida arruinadas, y que una terrible crisis económica y financiera acompañó a la restauración imperial. Durante muchos años, África sufrió todos los horrores inherentes a las incursiones bereberes, las revueltas militares, la destrucción del país a sangre y fuego, y el asesinato y la huida de la población. Las inevitables consecuencias de la lucha no fueron menos duras para Italia, que sufrió los horrores de largos asedios, hambrunas, masacres, enfermedades, la invasión de los godos y la de los imperialistas, todo ello sumado a las furiosas devastaciones de los alamanes. Las ciudades más grandes, como Nápoles, Milán y, especialmente, Roma, quedaron prácticamente deshabitadas, el país despoblado quedó inculto, y los grandes terratenientes italianos vieron recompensada su devoción a Bizancio y su hostilidad a Totila con la ruina total. Las exacciones de los soldados añadieron aún más miseria. Por su codicia, insolencia y depredaciones, los imperialistas hicieron que quienes declaraban libres lamentaran la dominación bárbara. La nueva administración añadió la más severa tiranía financiera a la miseria causada por la guerra. Justiniano se vio obligado a obtener dinero a cualquier precio, y por lo tanto, el país apenas conquistado fue entregado a las despiadadas exacciones de los agentes del fisco . Las provincias no solo debían soportar sin ayuda los gastos de la complejísima administración que les impuso Justiniano, sino que además estaban obligadas a enviar dinero a Constantinopla para las necesidades generales de la monarquía. Las logothetae imperiales aplicaron el oneroso sistema de impuestos romanos a los países arruinados sin tener en cuenta la penuria imperante. Exigieron sin piedad el pago de los atrasos que databan de la época de los godos, falsificaron los registros para aumentar las ganancias y se enriquecieron a costa del contribuyente hasta tal punto que, según un escritor contemporáneo, «a los habitantes no les quedaba más que morir, ya que estaban privados de todas las necesidades de la vida». Desoladas, desamparadas, llevadas a la más absoluta miseria, las provincias occidentales rogaron al Emperador que las ayudara en su miseria si no quería, según el documento oficial, "que se vieran agobiadas por la imposibilidad de pagar sus deudas". Justiniano escuchó su petición. Se tomaron medidas en África para restaurar el cultivo de los campos, se repobló la zona rural, se organizaron diversas obras de utilidad pública en las ciudades, se abrieron puertos en las costas, se apoyaron o repararon obras hidráulicas en el interior del país, y se fundaron nuevas ciudades en las tierras agrestes de la alta meseta númida. La propia Cartago, recién adornada con un palacio, iglesias, espléndidos baños y elegantes plazas, demostraba el interés del príncipe por sus nuevas provincias. El resultado de todo esto fue una verdadera prosperidad. Medidas similares se tomaron en Italia, ya sea para superar la crisis derivada de la masa de deudas y dar tiempo a los deudores, o para aliviar en cierta medida la abrumadora carga de los impuestos. Al mismo tiempo, el Emperador se dedicó a restaurar la gran aristocracia, derribada por Totila, pero en la que esperaba el principal apoyo del nuevo régimen. Por una razón similar, protegió y enriqueció a la Iglesia, y se estableció como en África mediante el desarrollo de obras públicas para reparar los males de la guerra. Rávena fue embellecida con edificios como San Vitale y San Apolinar in Classe , y se convirtió en capital; Milán resurgió de sus ruinas, Roma obtuvo privilegios que probablemente propiciarían una recuperación económica, y Nápoles se convirtió en un importante puerto comercial. Desafortunadamente, a pesar de las buenas intenciones de Justiniano, la carga financiera pesaba demasiado sobre una Italia despoblada como para permitir una verdadera recuperación. En la mayor parte de las ciudades, la industria y el comercio desaparecieron; la falta de herramientas impidió la mejora de la tierra, y grandes extensiones baldías y desérticas permanecieron en el país. La clase media tendió a desaparecer cada vez más, al mismo tiempo que la aristocracia se empobrecía o abandonaba el país. Justiniano se esforzó en vano por restaurar el orden y la prosperidad prometiendo proteger a sus nuevos súbditos de la conocida codicia de sus funcionarios: la restauración imperial marcó, al menos en Italia, el inicio de una decadencia que ensombreció su historia durante mucho tiempo.
CAPÍTULO IIEL GOBIERNO DE JUSTINIANO EN ORIENTE |
 |
 |
 |
 |
 |