 |
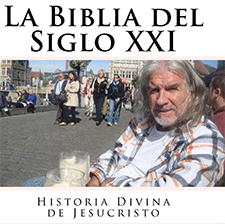 |
 |
 |
CAPÍTULO VIII .ITALIA IMPERIAL Y ÁFRICA
Cuando en el año 534 Justiniano organizó la administración imperial en África, y después del año 540 en Italia, su intención no era tanto crear un nuevo código civil como restaurar, en general, las condiciones existentes antes de la ruptura del dominio romano. En África, esta ruptura había sido completa debido a la constitución del reino vándalo. En Italia, la administración civil romana se había mantenido inalterada, incluso cuando el gobierno del rey godo sustituyó al gobierno imperial directo; por lo tanto, tras la expulsión del ejército godo acantonado en tierra firme, solo fue necesario crear de nuevo la administración militar. El mantenimiento de la continuidad, que desde un punto de vista imperial legalmente nunca se había roto, y la igualdad de derechos con aquellas provincias que nunca se habían doblegado al yugo de los bárbaros, son, por lo tanto, los principios naturales sobre los que Justiniano fundó su reorganización de Occidente. Sin embargo, en la práctica era imposible ignorar por completo el desarrollo del siglo pasado. África e Italia habían vivido durante tantos años en independencia política que ya no era posible considerarlas como un todo unido; en consecuencia, su administración permaneció completamente separada, como antes. Mientras que las diócesis de África habían estado bajo el gobierno del praefectus praetorio per Italias hasta su ocupación por los vándalos, ahora contaba con su propio praefectus praetorio , que sustituyó al anterior, y en adelante superfluo, vicarius Africae , de modo que el praefectus Italiae se limitó a Italia. Sin embargo, Cerdeña y Córcega, que habían estado en posesión de los vándalos y ahora habían sido recuperadas por Justiniano junto con el reino vándalo, permanecieron unidas a África. Además, fue de importancia decisiva para Italia que ya no estuviera, como antes de la llamada caída del Imperio Romano de Occidente, gobernada por dos emperadores con una división local del poder, sino por uno solo, que residía en Oriente. La consecuencia fue que las oficinas judiciales y las oficinas centrales propiamente dichas, como el magister officiorum , el cuestor , los comites sacrarum largitionum , rerum privatarum y patrimoniiLos altos cargos administrativos de Italia, que se habían mantenido dentro del reino godo en paralelo con las oficinas de la corte y las oficinas centrales de Constantinopla, desaparecieron en Italia y se fusionaron con las oficinas centrales de Constantinopla. Lo mismo ocurrió con el Senado, que tampoco era un órgano de gobierno local, sino imperial. No hubo necesidad de disolverlo; desapareció de Roma por sí solo, pues los funcionarios que lo componían en aquel momento solo existían en Constantinopla, residencia del emperador.
Fundación de la Administración Imperial
El principio subyacente a la administración burocrática que había gobernado el Imperio desde Diocleciano, y cuyos detalles solo se habían desarrollado durante los siglos posteriores a su reinado, permaneció inalterado: toda autonomía fue suplantada por un cuerpo de funcionarios imperiales agrupados jerárquicamente, según sus poderes locales y prácticos, sujetos únicamente a la voluntad absoluta del Emperador y nombrados por él, escogidos entre los terratenientes, los únicos con derecho a emigrar de su lugar de origen. Contaban, como fuerza auxiliar, con un cuerpo de funcionarios ( officium ), organizados igualmente jerárquicamente, pero provenientes de otra clase social. Sin embargo, frente a la clase dominante, que ejecutaba la voluntad del Estado mediante la organización burocrática, se encontraban, como miembros trabajadores del Estado, el resto de la población, ligada hereditariamente a su clase y a su organización, que, mientras existió, tuvo como único objetivo hacer a sus miembros corresponsables de los gastos del Estado. El principio de separar el poder civil del poder militar, que había sido llevado a la práctica plenamente por Constantino el Grande, aunque abandonado a veces por Justiniano en Oriente, también fue previsto por el Emperador para que entrara en plena vigencia en Occidente tan pronto como se hubiera puesto fin al estado de guerra.
Español Mientras que los detalles de la administración italiana tienen que ser recopilados en parte de la llamada Pragmatica sanctio pro requeste Vigilii, y en parte de las fuentes restantes, principalmente las cartas del Papa Gregorio, que desafortunadamente en ninguna parte presentan una imagen completa, el Codex Justinianus (i. 27) contiene los estatutos de la organización para el ajuste civil y militar dentro de la diócesis africana , emitidos por Justiniano en el año 534. Los estatutos estipulaban que el praefectus praetorio Africae , quien como funcionario de la más alta clase y recibiendo un salario de 100 libras de oro (alrededor de £ 4500), estaba a la cabeza de la administración civil, debería tener (además de su gabinete privado, los consiliarii y cancellarii , los grammatici y los medici ) un personal oficial de 396 personas, dividido en diez scrinia y nueve scholae . Cuatro de los primeros, que también eran los mejor pagados, estaban encargados de la administración financiera, y uno del tesoro público. Además de estos, estaban el scrinium del primiscrinius o subadiuva , un commentariensis y un ab actis , que dirigían los asuntos de la cancillería y los archivos, y por último el scrinium operum para las Obras Públicas y el scrinium libellorum para la Jurisdicción. Los cohortales , probablemente empleados auxiliares, se dividían en las scholae de exceptores , singularii , mittendarii , cursores , nomenculatores , stratores , praecones , draconarii y chartularii . La suma total de los salarios pagados al personal ascendía a 6575 sólidos de oro (algo más de £4000), que debían ser recaudados, al igual que el salario del prefecto, por la diócesis . Subordinados al prefecto estaban siete gobernadores, tres de los cuales tenían rango de consularis y cuatro de praeses . Parece que los primeros (el texto no es del todo claro) eran los gobernadores de la antigua provincia proconsularis (Zeugitana, Cartago), de Bizacena y de Trípolis, mientras que los segundos, de rango inferior, parecen haber gobernado Cerdeña, Numidia y las dos Mauritanias (Sitifensis y Cesariensis); cada uno contaba con un equipo de 50 clérigos.
División Administrativa
Para la protección de la diócesis , después de que la paz se hubiera finalmente restaurado por completo, permitiendo la retirada del ejército conquistador y del ejército de campaña móvil de los comitatenses , se debía reclutar, guarnecer y establecer un ejército fronterizo, que se confiaría a los comandantes militares de las provincias fronterizas separadas ( limites ). Estos estaban bajo los duces de Tripolitana (en Leptis Magna), de Bizacena (en Capsa o Thelepte, cuyo mando posteriormente fue compartido con un segundo dux en Hadrumetum), de Numidia (en Constantina), de Mauritania (en Cesarea) y de Cerdeña. Si bien estos duces debían establecerse temporalmente en las capitales hasta que se completara la reocupación de las antiguas fronteras, algunos de los fuertes más grandes a lo largo de la frontera fueron entregados a tribunos. Uno de ellos, subordinado al dux de Mauritania, también estaba destinado en Septum para vigilar el Estrecho de Gibraltar y comandar los acorazados que allí se encontraban. Cada uno de estos duces contaba, además de un asesor, con un equipo de 40 empleados y varios caballeros de armas, a estos últimos los pagaba con su propio estipendio, que le cedía el prefecto. Los duces , viri spectabiles , es decir, oficiales de segunda clase, estaban subordinados en rango militar al magister militum al mando en ese momento. Es cierto que este acuerdo era bastante provisional, pues los límites no se ajustarían definitivamente hasta que las antiguas fronteras fueran recuperadas por las armas romanas.
En Italia, la división de provincias de Justiniano difícilmente difirió en esencia de la antigua división romana, aceptada por los ostrogodos. La jurisdicción del prefecto se vio limitada no solo por la separación de Cerdeña y Córcega y por la pérdida de las dos Retias en la frontera norte, sino también por la promulgación de Justiniano, que puso a Sicilia bajo un pretor especial de segunda clase, cuya apelación se dirigía directamente al cuestor de la corte de Constantinopla. Es dudoso que el tribunal intermedio de los dos vicarii ( Italiae y urbis Romae ) se mantuviera bajo el prefecto. Respecto a los gobernadores provinciales, la Pragmatica sanctio ordena que sean elegidos entre los habitantes por los obispos y las figuras más distinguidas de cada provincia, pero deben obtener la sanción del prefecto. Esta peculiar normativa contradice los principios burocráticos generales de la administración bizantina y parece demostrar que, ya a mediados del siglo VI, la posición de los gobernadores provinciales, al igual que la de los ayuntamientos en Italia, se había degradado y se consideraba más una carga que un honor. Poco después, esta normativa se extendió a todo el Imperio. Se mantuvo la posición especial de los funcionarios municipales de Roma bajo el praefectus urbi , junto con otros privilegios de la antigua capital imperial, aunque desde el principio este departamento administrativo apenas se integró mejor en el marco de la administración general, y tuvo que ser relevado de varias de sus antiguas funciones.
Defensa de las posiciones
La defensa de las fronteras, establecidas temporalmente por Belisario en África, fue organizada en Italia por Narsés, quien había restaurado las fronteras naturales de Italia en el norte a casi las dimensiones que habían sido reconocidas por los lombardos en la época gótica después de la cesión de Nórico y Panonia a ellos. Es probable que la ubicación de las tropas fronterizas también estuviera influenciada por la distribución de las guarniciones durante el dominio godo. En el este, Foro Julio (Friuli) era el centro de una cadena de pequeñas fortalezas en la ladera sur de los Alpes, que estaban conectadas con el fuerte de Aguntum (Innichen) por el paso sobre el Kreuzberg. Desde este punto, el valle del Rienz probablemente se convirtió en la frontera. El obispado de Seben (Brixen) también pertenecía al Imperio, y más al sur se puede rastrear una cadena de fuertes desde Verruca (cerca de Trento) hasta Anagni (Nanó). Más al oeste, los pasos alpinos estaban asegurados por fuertes en su extremo sur; Así, se menciona uno situado en una isla del lago de Como y otro a la salida del paso del Monte Cenis en Susa. No está claro de qué manera estos limites , que habían reemplazado al antiguo ducatus Rhaetiarum y al tractus Italiae circa Alpes de la Notitia Dignitatum , estaban separados. Sin embargo, parece que algunas de las tropas que habían llegado a Italia bajo el mando de Narsés se guarnecieron y se asentaron en ellos, y que ciertos generales que habían servido bajo el mando de Narsés fueron puestos al frente de estos ducados . Esta sería la explicación más sencilla para el hecho de que, en una fecha muy temprana, el mando de las legiones guarnecidas en Italia no estuviera en manos de duces ordinarios , sino de hombres con el rango superior de magister militum .
Todas las disposiciones de Justiniano se habían tomado bajo la premisa de que la paz se restablecería por completo en las dos nuevas secciones del Imperio. Durante las guerras de conquista, los generales autorizados por el Emperador fueron, en África, Belisario, magister militum per orientem , y en Italia, Narsés, quien, como patricio y titular de altos cargos judiciales, pertenecía al rango más alto. Estos habían actuado sin restricciones, tanto en su función militar como civil, sujetos únicamente a las instrucciones recibidas del Emperador. Procopio los llama a todos por igual " Autócratas de Guerra" .
El exarca
Sin embargo, las circunstancias no permitieron a ninguno de los dos países una paz duradera; la ley marcial continuó como consecuencia del estado de guerra, y ni África ni Italia podían quedarse sin un ejército activo. Se hizo necesario crear y mantener una autoridad suprema, a la que la administración civil debía subordinarse para fines militares. En África, Justiniano intentó brevemente dotar al praefectus praetorio del poder de un magister militum , pero este fue un caso excepcional. En África, como también en Italia, cuando los lombardos la invadieron tras la revocación de Narsés, la norma era nombrar comandantes militares extraordinarios, que ostentaban un alto rango y eran superiores al praefectus . Pero cuando el estado de guerra se volvió crónico, el cargo extraordinario se convirtió en uno regular. En el año 584 se menciona por primera vez a un exarca en Italia, y aquí, como en África, el título de exarca se aplica a partir de entonces comúnmente al jefe de la administración militar y civil. En esta combinación de funciones militares y civiles, el exarca nos recuerda a ciertos gobernadores provinciales exaltados que Justiniano, desviándose de los principios generales de la administración romana, ya había instalado en Oriente. Pero el exarca es mucho más que esto. Al ostentar el cargo más alto en su división del Imperio, no solo pertenece a la clase más alta con el título de excellentissimus , sino que también posee el título completo de patricio , una distinción que no suele compartir el prefecto. Si el patricio ocupa un cargo judicial, es habitual, en el lenguaje oficial, sustituirlo por el título de patricio , como por ejemplo cubicularius et exarchus , u ocasionalmente Patricius et exarchus . En la vida cotidiana, al hablar del exarca en Italia y África, solo se utilizaba el título de patricio .
El poder del exarca era prácticamente ilimitado. Al igual que los reyes godos, era el representante del emperador; y como tal, al igual que sus predecesores, como Belisario y Narsés, ejercía el mando absoluto sobre las tropas activas estacionadas temporalmente en esa parte del Imperio, así como sobre las legiones fronterizas. Al mismo tiempo, intervenía, siempre que le convenía, en la administración civil, decidía asuntos eclesiásticos, negociaba con países extranjeros y firmaba armisticios. Su poder solo estaba limitado en el tiempo, ya que podía ser revocado por el emperador en cualquier momento, y en extensión, ya que su mandato se aplicaba únicamente a una parte concreta del Imperio. Por lo tanto, podía emitir decretos, pero no podía promulgar leyes ni concertar una paz válida para todo el Imperio. El mando del exarca de Italia se extendía más allá de Italia, al resto de la antigua diócesis de Iliria Occidental y a Dalmacia, que también, desde la época de Odoacro, se había anexado al reino italiano. Al sistema militar de Sicilia, por otra parte, se le permitió, al menos en años posteriores, desarrollarse independientemente.
De ello se desprendía naturalmente que el exarca, residente en Rávena, contaba en su corte, además de un officium acorde con su rango, con varios consejeros y asistentes para las diversas ramas de su actividad. Aquí solo mencionaremos al consiliarius , al cancellarius , al maior domus , a los escolásticos versados en jurisprudencia y, en África, con el rango de patricio, a un representante del emperador. Además, como todos los generales de la época, estaba rodeado de varios soldados rasos, caballeros de armas que ocupaban una posición más distinguida que los soldados del ejército regular. La corte de estos viceemperadores era en todos los aspectos una copia de la corte imperial, y su poderosa posición hace concebible que, cuando a mediados del siglo VII el centro del Imperio se encontraba en crisis, se intentara repetidamente, tanto desde África como desde Italia, reemplazar al emperador por un exarca . Fue así como la dinastía de Heraclio accedió al trono.
La militarización de la administración
Las consecuencias del estado de guerra ininterrumpido, provocado en África por los bereberes y posteriormente por los musulmanes, y en Italia por los lombardos, afectaron, por supuesto, no solo a la dirección de la administración general, sino también a su organización y eficacia. Tripolitana fue separada de África, probablemente bajo el emperador Mauricio, y anexada a Egipto. Mauritania Sitifensis y las pocas posiciones de la Cesareiensis que el Imperio pudo mantener se unieron en una sola provincia, Mauritania Prima, mientras que la lejana Septum, con los restos de las posesiones bizantinas en Hispania, se convirtió en la provincia de Mauritania Secunda. Aún más importante es el hecho de que el plan de Justiniano de restaurar las fronteras del Imperio a su extensión anterior a la ocupación vándala nunca se llevó a cabo. Incluso fue necesario en varias provincias retroceder la línea de defensa ya establecida, de modo que los duces no mantuvieron el mando en las fronteras de sus propias provincias, sino que se estacionaron con sus legiones guarnecidas en el interior. Esto hace imposible definir la esfera de poder local entre el dux y los tribuni por un lado, y los praeses por el otro. Las provincias mismas se convirtieron, por así decirlo, en limites . Así como el prefecto continuó existiendo bajo el exarca , así existieron, al menos a principios del siglo VII y quizás incluso hasta la pérdida definitiva de África, junto con los duces , varios praesides civiles , por no hablar de los diversos funcionarios de ingresos que fueron empleados para la tributación. Naturalmente, los duces y los tribuni que fueron nombrados por el exarca demostraron ser los más fuertes y extendieron continuamente sus poderes a expensas de los funcionarios civiles. El desarrollo, que debe haber llevado a la supresión completa de la administración civil, apenas alcanzó su etapa final en África, porque fue interrumpido por la fuerza por la ocupación mahometana. Fue más allá en Italia. Los lombardos en su ataque habían desmantelado toda la administración italiana en el transcurso de unos diez años; Los intentos de restablecerlo fracasaron, y cuando, a principios del siglo VII, el Imperio aceptó lo inevitable, no volvió a intentar conquistar las remotas tierras fronterizas, sino que consideró que su tarea era asegurar lo que quedaba de las posesiones romanas. Hasta entonces, había sido habitual que los diversos cuerpos de ejército, algunos de los cuales provenían de Oriente, lucharan en diferentes partes de Italia, liderados por sus magistri militum bajo el mando superior del exarca. El primus exercitus Estaba estacionado en Rávena, a disposición inmediata del comandante en jefe. Pero gradualmente, y sobre todo cuando las repetidas treguas lograron cierto equilibrio, no llegaron más refuerzos desde Oriente, salvo quizás el regimiento de guardias del exarca , y las legiones en Italia se estacionaron en los puntos que parecían más importantes para la defensa . En el interior de Italia también surgieron ducados en todas direcciones, con duces o magistri militum a la cabeza; por todas partes se erigieron fuertes bajo el mando de un tribuno.
EspañolCon las conquistas de Rothari, que se apoderaron de Liguria, y de Grimoald en el siglo VII, como también con las de Liutprando y Astolfo en el siglo VIII, las fronteras se desplazaron aún más, pero ya en la primera mitad del siglo VII se pueden distinguir los siguientes ducados : Istria y Véneto, ambas confinadas a la costa y a las islas; el exarcado propiamente dicho (en sentido estricto), el Ravennatium provincial , cuyas fronteras se extendían entre Bolonia y Módena al oeste, a lo largo del Po al norte, y del que se separó el ducado de Ferrara en el siglo VIII; la Pentápolis, es decir, los restos de Picenum, con su dux residente en Ariminum; el ducado de Perusia, que con sus numerosos y fuertes fuertes cubría los pasos más importantes de los Apeninos y la Vía Flaminia, única conexión entre los restos de las posesiones bizantinas en el norte, y en particular Rávena, con Roma; Tuscia al norte del curso inferior del Tíber; Roma y sus alrededores inmediatos, con los fuertes in partibus Campaniae al sur, hasta el valle del Liris; el ducado de Nápoles, es decir, las ciudades costeras desde Cumas hasta Amalfi con una parte de Liburia (Terra di Lavoro); el ducado de Calabria, que comprendía los restos de Apulia y Calabria, Lucania y Bruttium. Esta división suplantó a la antigua división en provincias y, cuando hacia mediados del siglo VII desaparecieron por completo no solo el prefecto de Italia, sino también los praesides provinciales , los nombres de las antiguas provincias continuaron utilizándose en la conversación ordinaria solo para definir ciertas partes de Italia. Las funciones de los duces y praesides fueron completamente absorbidas por el magistri militum , del mismo modo que las del praefectus praetorio fueron absorbidas por el exarca . Toda la administración fue militarizada y se estableció el mismo estatus que en el Este, en condiciones similares, aparece como el sistema "temático".
La Iglesia y la Administración Pública
Sin embargo, la administración civil del Estado no solo se vio amenazada por las organizaciones militares, sino también por otro factor: la Iglesia, que se disponía a ocupar los vacíos dejados por la actividad estatal y a apropiarse de una parte de su patrimonio. Mediante influencias propias , a las que el Estado no tenía acceso, la Iglesia ocupó en Italia una posición muy especial gracias a su extensa propiedad territorial, así como por los privilegios que le habían concedido emperadores anteriores, en particular Justiniano . Los privilegios legales de la Iglesia llegaron tan lejos que los papas del siglo VI ya reclamaban para el clero el derecho a ser juzgado únicamente por eclesiásticos, y sus propiedades territoriales estaban protegidas por leyes especiales. La influencia de la Iglesia en todos los asuntos solo podía ser controlada por el poder y la autoridad reales del Estado, pues la pretensión del papa y de la jerarquía eclesiástica de ser representantes de la Civitas Dei , y como tal superiores a las autoridades mundanas, permitía un crecimiento de poder ilimitado.
La base material de este poder provenía de la inmensa riqueza, especialmente de la Iglesia Romana, que designaba sus posesiones con preferencia como patrimonium pauperum . El punto de partida de su actividad fue, de hecho, la atención a los pobres, un campo que había sido completamente desatendido por el Estado, pero que cobró importancia en proporción a la creciente penuria de la época y la insuficiencia de la administración pública. De hecho, el propio Estado no solo permitió a los obispos una voz importante en la elección de los gobernadores provinciales, sino que les concedió cierto derecho de control sobre todos los funcionarios, en la medida en que se les permitía atender las quejas de la población oprimida y transmitirlas a los magistrados competentes o incluso al propio emperador. Repetidas veces hubo intervención, principalmente por parte de los papas, y ningún sector de la administración quedó libre de su influencia.
El predominio de la influencia eclesiástica sobre la secular en la administración civil se manifiesta con mucha claridad en el ámbito del gobierno municipal, pues los curiales , al haber perdido su autonomía y convertirse en meros portadores de cargas, ya estaban condenados. En Lilibeo, por ejemplo, los ciudadanos adinerados, evidentemente los curiales , habían llegado a un acuerdo con el obispo según el cual este asumía algunas de sus cargas y, a cambio, varias propiedades eran transferidas a la Iglesia. En Nápoles, el obispo intentó apoderarse de los acueductos y las puertas de la ciudad. Sobre todo, en Roma, el papa amplió el alcance de su poder en su propio interés y en el de la población, que ya no podía depender del funcionamiento regular de la administración pública.
La Pragmatica sanctio había garantizado el mantenimiento por parte del Estado de los edificios públicos de Roma; sin embargo, en el siglo VII, el cuidado de los acueductos, así como la preservación de las murallas de la ciudad, pasó a la administración papal. Para entonces, ya no se menciona la praefectura urbis , y cuando después de casi dos siglos reaparece en nuestras fuentes, se ha convertido en un cargo pontificio. La antigua distribución pública de provisiones fue reemplazada por las instituciones benéficas de la Iglesia Romana: sus diaconados, albergues, hospitales y su magnífica organización benéfica, a través de la cual se distribuían regularmente dinero y provisiones a gran parte de la población. Los vastos graneros de la Iglesia Romana recibían el trigo procedente de todos los patrimonios, especialmente de Sicilia, para alimentar a una población cuyas fuentes regulares de ingresos eran totalmente insuficientes para su sustento.
La reconocida superioridad de la administración papal también queda ilustrada por el hecho de que el Estado se sintió además inducido a transferir a los graneros de la Iglesia los ingresos pagados en especie por Sicilia, Cerdeña y Córcega, destinados al abastecimiento de Roma y su guarnición, de modo que el Papa aparece en muchos aspectos como el pagador ( dispensador ) del emperador. Pero el Papa también se convierte en su banquero cuando se le transfieren los fondos para el pago del ejército, de modo que, al menos durante un tiempo, los soldados reciben su salario a través de sus oficinas. Así, los órganos de la administración estatal se fueron volviendo superfluos uno a uno gracias al desarrollo de un gobierno central papal bien organizado, mientras que los administradores de los bienes pontificios en las diferentes provincias, a quienes se les confiaba la representación del Papa en todos los asuntos seculares, tenían cada vez más responsabilidades.
Militarización de la propiedad territorial
A medida que los refuerzos de soldados de Bizancio fallaban, Italia tuvo que depender más de sus propios recursos, es decir, de los soldados que se habían establecido en Italia al establecerse las fronteras interiores —evidentemente a imitación de los antiguos limitanei— y de la población nativa, que, obligada a participar en el servicio de guardia ( murorum vigiliae ) y a proveer para su propio sustento, pronto dejó de distinguirse de la primera. Por ejemplo, el castrum Squillace se erigió en terrenos pertenecientes al monasterio del mismo nombre, y por las parcelas que se les concedieron, los soldados tuvieron que pagar una renta ( solaticum ) al monasterio. El castrum Callipolis se había construido dentro de los límites de una mansión propiedad de la Iglesia Romana, y los propios coloni de la Iglesia formaban su guarnición. Todos aquellos que estaban obligados a prestar servicio militar en un fuerte bajo el mando del tribuno formaban el numerus o bandus , y al ser una corporación tenían derecho a adquirir tierras. Los habitantes de Comacchio, por ejemplo, colectivamente, se denominaban milites , y solo en las grandes ciudades, como Roma o Rávena, las milites no abarcaban a toda la población. Por otro lado, a menudo encontramos que los habitantes de un fuerte dependían de un terrateniente. Pero aunque el poder de un tribuno y el de un terrateniente provenían originalmente de fuentes completamente diferentes, se fueron acercando de forma natural con el transcurso de su desarrollo, pues mientras que se hizo más común que los tribunos adquirieran tierras, los terratenientes se volvieron más militares. Pues el tribuno no solo ostentaba el mando de un fuerte, el poder de recaudar parte de los impuestos y la jurisdicción sobre la población dentro de todo el distrito del fuerte, sino que además, las tierras del Estado o de la corporación recaían en su parte. Así, cuanto más el poder armado asumía el carácter de milicia, más importante se hacía que los tribunos, quienes probablemente continuaban pagando su impuesto de nominación o sufragio al exarca , fueran elegidos entre los terratenientes del distrito, al igual que los oficiales que ejercían el mando bajo su mando en el numerus , que se mencionan ocasionalmente, como el domesticus , el vicarius , el loci servator y otros. Probablemente, en muchos casos, la nominación la realizaba el exarca . Se convirtió en una mera formalidad, y ciertas familias señoriales reclamaron el tribunado. Estos poderes locales, los señores feudales, que cumplían los requisitos para el tribunado, formaron la verdadera aristocracia militar terrateniente, que, al reunir todos los cargos administrativos de primer orden, prácticamente gobernaba Italia, aunque bajo la supervisión de funcionarios nombrados por el gobierno central.
Entre estos poderes locales se encontraban las diversas iglesias, los obispados y, sobre todo, la Iglesia Romana, cuyos estados debieron estar, en muchos aspectos, exentos del gobierno de los tribunos, al igual que los fundi excepti de la época anterior, de modo que existían junto a los tribunos seculares, pero no sujetos a ellos. Cuando, a principios del siglo VIII, se reorganizó la milicia en la ciudad de Rávena, se creó una división especial para la Iglesia, además de los otros once bandi . Casi al mismo tiempo, vemos al rector del patrimonio de Campania liderando a los soldados de la Iglesia en una campaña.
Efecto de la Revolución Italiana
La culminación y expansión de este desarrollo de los poderes locales conformó el cambio social que condujo a la gran revuelta italiana en el primer tercio del siglo VIII. El estado de anarquía en el centro del Imperio y los peligros que amenazaban a la propia Constantinopla debido al avance del Islam habían sido un poderoso impulso para la lucha italiana por la independencia. Diferentes partes de Italia habían presenciado en diversas ocasiones levantamientos de los poderes locales, hasta que las fuerzas descontentas se unieron en un gran movimiento de oposición bajo el liderazgo del Papa. Esto tuvo lugar cuando Gregorio II retuvo audazmente el aumento de impuestos que León el Isaurio, el gran organizador del Imperio bizantino, intentó recaudar para beneficio del gobierno central; y cuando, además, el edicto contra el culto a las imágenes y el estallido de la iconoclasia incitaron las pasiones religiosas contra el reformador imperial. La primera medida de los rebeldes fue expulsar al exarca y a los duces , representantes del gobierno central, y reemplazarlos por aliados de confianza de los poderes locales. En Roma, el papa y en Venecia, un dux ( dog ) electo sustituyó a las autoridades anteriores. El dicio , como se llamaba entonces, pasó del emperador a las autoridades locales tras esta revuelta, aunque estas permanecieron en adhesión formal al Imperio. Este, al menos, era el deseo del papa, y ningún emperador instaurado por la oposición en Italia fue reconocido en general.
La supresión de la revuelta resultó en la reanudación del dicio por parte del emperador, y durante la siguiente generación Italia fue gobernada nuevamente por sus diputados y duces designados . Sin embargo, el hecho de que, como consecuencia de la revuelta italiana, los poderes locales habían sido prácticamente independientes durante varios años, no podía deshacerse. De ahí en adelante fue imposible nombrar funcionarios en lugar de tribunos. En la organización local , los terratenientes habían obtenido una victoria completa sobre la burocracia, y en esto había prevalecido el principio hereditario. Pero la superestructura burocrática, mediante la cual el emperador ejercía su dicio , estaba completamente desconectada del elemento señorial en su base, y de esto resultó, al menos en lo que respecta al norte y centro de Italia, donde la revolución se había afianzado temporalmente, la disolución completa y permanente del poder central del Estado.
Cambios en la División Administrativa
Poco después del fin de la revuelta italiana, aparece en Roma como la máxima autoridad imperial el patricio y dux Esteban . El título de patricio , y diversas otras circunstancias, indican que ya no estaba subordinado, sino en igualdad de condiciones, al exarca de Rávena, y que la Italia central al sur de los Apeninos se había constituido como provincia o tema independiente. Esta división de la Italia bizantina, que ya se había preparado geográficamente desde hacía tiempo, probablemente se debió tanto a razones estratégicas, como por ejemplo, el avance del rey de los lombardos, como a cualquier necesidad política. Sin embargo, Esteban parece haber sido el primero y el último en ostentar el nuevo título; después de él no aparece ningún otro representante permanente del emperador en Roma. El exarcado propiamente dicho, que comprendía las posesiones bizantinas al norte de los Apeninos, de las que se había separado el ducado de Roma, estaba gobernado por el exarca , quien residió en Rávena hasta que el rey Astolfo tomó posesión de la ciudad (750-751), momento en el que solo Venecia y una parte de Istria, de las tierras al norte de los Apeninos, permanecieron bajo dominio bizantino. Todo lo que quedaba en manos de los bizantinos en las dos penínsulas más meridionales de Italia se unificó, en una fecha indeterminada, en un ducado que recibió el nombre de Calabria, nombre que conservó incluso cuando los bizantinos evacuaron por completo la península sudoriental que anteriormente llevaba este nombre y se vieron confinados a sus fuertes del antiguo Brucio, en el suroeste. Este ducado , que no estaba vinculado geográficamente con el resto de la Italia bizantina, quedó bajo el mando del patricio de Sicilia, de modo que su administración quedó separada de la de Italia. Del mismo modo, las iglesias del sur de Italia, a raíz de la revuelta italiana, se separaron de Roma y quedaron subordinadas al patriarcado griego de Constantinopla. Así, en el segundo cuarto del siglo VIII, existían en la parte occidental del Imperio bizantino tres themas bajo gobernadores patricios: el Exarcado, Roma y Sicilia (con Calabria), de las cuales esta última era mayoritariamente griega en lengua y cultura, mientras que las dos primeras eran latinas.
Estado Pontificio bajo la soberanía bizantina
Tras la desaparición del gobernador patricio de Roma, el papa ocupó su lugar y reclamó el derecho a gobernar directamente la ciudad de Roma y sus alrededores, e indirectamente el ducado vinculado a Roma en el norte y el sur como señor supremo de los dos duces , y a restaurar en gran medida la situación que había existido durante la revuelta italiana. La burocracia papal, que se había desarrollado en cierta medida siguiendo el modelo de la burocracia bizantina, sustituyó a la administración imperial. En otras palabras, el papa asumió el dicio sobre Roma y el distrito que le pertenecía. Aquí, en tiempos de guerra y de paz, reinó como el exarca anterior, negoció y concluyó treguas con los lombardos, reconociendo, no obstante, la soberanía del emperador, cuyas órdenes recibía a través de embajadas especiales, y calculando sus fechas a partir de los años del reinado del emperador. Por orden del emperador, se dirigió al rey Astolfo en Pavía, y desde allí, probablemente también de acuerdo con los deseos imperiales, cruzó los Alpes y visitó al rey de los francos. Las concesiones de Pipino y Carlos el Grande se denominaron «restituciones», lo que significaba que se restablecían las antiguas fronteras entre el Imperio y el reino lombardo, tal como se habían reconocido antes del reinado de Liutprando, y que la soberanía del emperador dentro de estas fronteras era legalmente indiscutible.
Esto queda demostrado por el hecho de que hasta el año 781 los papas calcularon sus fechas a partir de los años del reinado del emperador. La disputa entre los papas y los reyes francos, por un lado, y los emperadores, por otro, surgió del hecho de que Pipino entregó el dicio de los dominios restaurados al papa, y no al emperador que los reclamaba, de modo que el papa se convirtió en el verdadero amo del nuevo Estado Pontificio y no quedó espacio para un representante del emperador. Además, el papa sobrepasó los límites que hasta entonces habían delimitado la esfera de su poder, al incluir en su dicio no solo al antiguo ducado patricio de Roma, sino también al exarcado propiamente dicho. Esto dio lugar a prolongados conflictos con el arzobispo de Rávena, quien, como sucesor del exarca, asumió el dicio al norte de los Apeninos. Fue probablemente en el año 781 cuando el nuevo estado de cosas se reconoció oficialmente y, por consiguiente, se consolidó mediante un acuerdo entre Carlos y el papa Adriano, por un lado, y el embajador griego, por otro. Según este acuerdo, el emperador, o mejor dicho, la emperatriz regente Irene, abandonó toda pretensión de soberanía sobre el Estado Pontificio en favor del papa.
Venecia
La emancipación del dicio del gobierno imperial de aquellas partes de Italia que aún permanecían bajo dominio bizantino se llevó a cabo de forma análoga a la del Estado Pontificio, con la única diferencia de que en este caso la adquisición del dicio se efectuó por los propios poderes locales y no mediante la interferencia de un gobernante extranjero, y que la soberanía formal del Imperio se mantuvo durante más tiempo. En Venecia, que hacia finales del siglo VII se había separado de Istria como ducado especial , las circunstancias fueron particularmente favorables para el desarrollo de los poderes señoriales locales representados por los tribunos, si bien es cierto que tras la represión de la revuelta italiana volvió a estar bajo el dido imperial y fue gobernada de nuevo por duces o magistri militum nombrados por el emperador, no por jefes electos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo VIII, tras la caída del exarcado, los lazos de subordinación se relajaron, aquí como en otros lugares, y el nombramiento del dux se convirtió cada vez más en un acto de mera formalidad. El dux fue colocado en el poder por la fracción de la aristocracia tribunicia que por el momento estaba en ascenso; fue elegido por ellos y buscó su apoyo. Logró que su cargo fuera vitalicio y trató de legalizarlo solicitando y recibiendo un título cortesano, como forma de reconocimiento por parte del emperador en Constantinopla. De acuerdo con el emperador, algunos dux incluso intentaron que el poder fuera hereditario en sus familias, principalmente, podemos suponer, en virtud de sus extensas propiedades territoriales y su riqueza. Sin embargo, desde el momento en que, en su tratado final de paz con Bizancio (812), Carlos el Grande renunció definitivamente a la conquista de Venecia, la soberanía del emperador griego fue reconocida permanentemente. Esto quedó demostrado por el envío de embajadas ceremoniales cada vez que se producía un cambio de soberano en Constantinopla, por la petición de reconocimiento de cada nuevo dux, que probablemente debía comprar su título bizantino con un alto sufragio , y por el hecho de que la flota veneciana se vio obligada a prestar apoyo a los bizantinos, al menos en Occidente. También se sabe de la interferencia ocasional del emperador bizantino, aunque Venecia, naturalmente, se volvió cada vez más independiente.
Nápoles, Amalfi, Gaeta
En el sur, el dux de Nápoles se consideraba sucesor del gobernador imperial de Campania, y el patricio de Sicilia reivindicaba el derecho de control sobre él . Sin embargo, el titular real del dicio era el dux , quien, si bien profesaba adhesión al Imperio griego, actuaba a menudo en asuntos políticos con total independencia, convirtiendo su cargo en vitalicio primero y hereditario después. En el primer cuarto del siglo IX, el Imperio bizantino logró restablecer temporalmente el magister militum como funcionario real, pero con el tiempo, tanto aquí como en otros lugares, los poderes locales, y en ocasiones el obispo, mantuvieron la victoria, de modo que la posición de Nápoles se asemejaba en todos los aspectos a la de Venecia. Sin embargo, es cierto que algunos otros señoríos locales, en particular Amalfi y Gaeta, se separaron del ducado de Nápoles y, tras una secesión gradual del gobierno supremo del dux de Nápoles, ejercieron el dido de forma independiente dentro de sus esferas de interés, formalmente como súbditos directos del emperador griego y disfrutando de los mismos derechos que Nápoles. A la cabeza de estos estados menores estaban los hypatoi o praefecti , que con el tiempo también desarrollaron dinastías. Así, la burocracia bizantina fue suplantada en todas partes por poderes locales que usurparon el dicio, y algunos de los cuales, por ejemplo, Venecia y las ciudades costeras del sur de Italia, reconocieron la soberanía del emperador, mientras que otros, como el Estado Pontificio, se negaron a hacerlo. La victoria de los poderes locales significó al mismo tiempo el establecimiento universal del sistema medieval de gobierno señorial.
II
GREGORIO EL GRANDE
Por el Venerable WH Hutton
Si el siglo VI después de Cristo fue una de las épocas más importantes de la historia mundial, no sería difícil afirmar que el papa Gregorio I fue el hombre más grande de ella. Esta afirmación sería impugnada por el emperador Justiniano y el monje Benito de Nursia, si no por muchos otros que influyeron en el curso de los acontecimientos; pero si la obra de los líderes medievales se juzga por sus resultados en épocas posteriores, Gregorio parecería ocupar una posición de grandeza imponente e inatacable.
Los hechos de su vida durante los cincuenta años previos a su nombramiento como Papa se relatan rápidamente, pero casi ninguno carece de importancia. Nació en Roma, en el seno de una familia noble de raza y piadosa por su apego hereditario a las cosas de Dios, probablemente en el año 540. Justiniano era César y residía en Constantinopla, pero ejercía un control considerable sobre la Iglesia y el Estado en Italia. Vigilio era Papa, un ejemplo de lamentable irresolución tanto en asuntos sagrados como profanos. Pocos podrían haber previsto en el año 540 que, antes de que la vida —no larga— del hijo nacido en la antigua familia de senadores y nobles romanos llegara a su fin, un nuevo siglo, el poder temporal del Papado se habría consolidado y el poder del Imperio y la autoridad del Emperador en Italia amenazaban con un fin inminente. En la avalancha de conquistas bárbaras, no fue el éxito militar de los generales de Justiniano lo que habría de continuar bajo los herederos de su Imperio y asegurar la posición que habían conquistado. Habían —en palabras del Liber Pontificalis— alegrado a toda Italia, pero fue la paciente diplomacia de un gran papa la que preservaría la independencia central de la Roma cristiana, entre el poder decadente de los bizantinos y los ducados en expansión de los invasores lombardos. No se preservaría por mucho tiempo, es cierto; pero estaba tan firmemente fundada en las tradiciones inmemoriales de la ciudad y las santas sanciones del gobierno eclesiástico, que estaba destinada a sobrevivir y emerger a la supremacía cuando los poderes discordantes que la habían amenazado hubieran desaparecido. Y que esto fuera así se debió conspicuamente al descendiente del papa Félix IV, quien vio la luz por primera vez antes de que el siglo VI hubiera transcurrido la mitad de su curso.
Vida temprana de Gregorio. 540-576
Gregorio era hijo del regionalista Gordiano, un noble adinerado con una elegante casa en el monte Celio, quien ocupaba un cargo en la organización de la Iglesia romana. Su madre fue posteriormente consagrada a la santa, al igual que dos hermanas de su padre. Se crio en la vida de un palacio cristiano, entre las riquezas de ambos mundos, como un santo, dice su biógrafo Juan el Diácono, entre los santos. En su educación no se descuidó ningún conocimiento de la época, y es con la conciencia de un conocimiento más amplio del que la gente más estricta de la época admitiría que su biógrafo lo llama arte philosophus, un estudiante de filosofía divina, no del tipo degradado de división de palabras griegas que había persistido en Atenas hasta que Justiniano cerró las escuelas unos diez años antes del nacimiento de Gregorio. Aprendió gramática, retórica y dialéctica, según la moda de la época. No aprendió griego entonces, ni siquiera después, aunque vivió seis años en Constantinopla. Nunca se preocupó por la elegancia literaria, y casi se jactó de las barbaridades de su estilo. Más tarde, se le encuentra reprochando a un obispo franco por exponer gramática, quizás incluso por estudiarla; pero había más en la reprimenda que el mero arrepentimiento por el tiempo perdido, que podría haber sido empleado con mayor provecho no solo por un obispo, sino, como él mismo afirma, por un laico religioso: era la alarma con la que los eruditos cristianos aún contemplaban una mitología cuya moral no estaba en absoluto exenta de su influencia sobre los hombres. En cuanto al arte, por otro lado, no era ignorante: tanto por la pintura como por la música, simpatizó durante toda su vida. La formación especial que recibió fue, sin duda, en derecho. Al final de su infancia, emergió a la luz como prefecto. De la Ciudad de Roma (573), ostentando lo que, al menos en teoría, era el cargo más alto entre los ciudadanos, uno de gran labor y digna ostentación, e incluso en la decadencia de la independencia de la ciudad, de gran responsabilidad. Desconocemos si su mandato se distinguió por algún logro especial; pero su salida fue dramática y significativa. Su padre había fallecido; su madre se había internado en un convento; era uno de los hombres más ricos, además del funcionario de mayor rango, de Roma. Pero la formación religiosa de sus primeros años nunca dejó de dominar su vida. Ahora, justo cuando más se necesitaban líderes políticos, y cuando estaba en posición de ganarse el primer puesto entre ellos, dejó a un lado la ambición, se deshizo de la seda y las joyas, donó las propiedades de su padre para la fundación de seis monasterios en Sicilia y para la caridad de los pobres romanos, y convirtió el gran palacio de la colina Celia en una casa de monjes, instalándose en él como un hermano más entre los demás. Durante tres años vivió en reclusión la vida religiosa, según la regla, sin duda, de san Benito, que posteriormente elogió con tanto cariño. El jefe de los ciudadanos romanos se había convertido en un humilde monje entre monjes: era un contraste típico de la vida, entre la civilización y el cristianismo, la barbarie y la devoción ascética, de principios de la Edad Media.
Planes de misión a los ingleses. C. 580-590
En el monasterio de San Andrés, Gregorio completó la segunda parte de su formación. Durante tres años aprendió todo lo que el monacato podía enseñarle. Y primero, le enseñó un profundo interés por la evangelización de los paganos. Probablemente fue en esta fecha (aunque la evidencia es incierta), cuando era uno de los personajes más famosos de Roma, el principal gobernante civil de la ciudad, quien lo había abandonado todo por la vida religiosa, que su atención se dirigió por primera vez hacia la lejana isla de Britania. No hay razón para dudar de la conocida historia narrada tan pintorescamente por Beda, una narratio fidelium , como la llama el monje de Whitby, según la cual paseaba por el foro cuando vio a unos muchachos anglos, probablemente expuestos a la venta. Había oído hablar de su llegada y deseaba ver a los habitantes de un país sobre el cual Procopio había contado la extraña historia de que allí los barqueros galos transportaban las almas de los muertos por la noche. Eran muchachos hermosos, de tez y cabello claros. «¡Ay!», exclamó cuando le dijeron que eran paganos, «que muchachos tan brillantes sean esclavos de la oscuridad». Preguntó cuál era el nombre de su raza. « Angli », le dijeron, y él respondió que tenían rostros de ángel y que serían coherederos de los ángeles en el cielo. Venían de Deira: así que serían salvados de ira Dei . Su rey era Aelle: Aleluya debía cantarse en su tierra. Desde ese momento, Gregorio planeó evangelizar a los ingleses. Obtuvo el permiso del papa Benedicto I; pero el hábito de los juegos de palabras que parecía haberle inspirado para su misión intervino para frenarlo. Se sentó a leer durante el descanso del tercer día de viaje, y una langosta se posó en su libro, y « locusta» parecía significar «loco sta» : no debía continuar. Así sucedió, pues mensajeros del papa se apresuraron a ordenar su regreso, pues el pueblo de Roma no toleraría la partida de alguien cuyos servicios habían sido tan recientes y cuya notoria abnegación parecía engrandecer la ciudad de San Pedro. El llamado de los anglos fue ignorado, pero no olvidado. Gregorio se dedicó al conocimiento, al ascetismo y a la asistencia activa a la corte papal.
El aprendizaje de sus años escolares continuó ahora en líneas más exclusivamente eclesiásticas. En sus primeros años le había encantado leer a Agustín y Jerónimo. Se convirtió en un profundo estudioso de la Biblia. Años posteriores, cuando probablemente disponía de poco tiempo para el estudio minucioso, demostraron que se había familiarizado con el texto de las Escrituras con mayor detalle de lo habitual en su época. Reflexionaba sobre lo que leía, y se convirtió en un maestro de ese "arte divino" de la meditación que se desarrollaría tan exhaustivamente en la Iglesia medieval. Y a la meditación añadió vigilia y ayuno hasta que su salud se resintió para el resto de su vida. Pero aquel tiempo, al recordarlo una y otra vez desde el mundo turbulento, le parecía una playa feliz, como la que veía el marinero azotado por la tormenta sobre las olas de un mar embravecido. En el mar de la vida pública, de hecho, pronto estaba a punto de embarcarse de nuevo.
Gregorio como Apocrisiario. 577-590
Primero fue nombrado uno de los Siete Diáconos que compartían con el Papa el gobierno de Roma, a cargo de las siete regiones de la ciudad. Para tal puesto, pocos podrían haber sido tan idóneos como él, quien había desempeñado un papel tan destacado en la vida municipal. Esto pudo haber ocurrido en 578. Ese año, Benedicto I falleció; mientras la ciudad se encontraba sumida en la peste y las inundaciones, y los lombardos estaban a punto de atacar. Pelagio II, el nuevo Papa, decidió enviar a Constantinopla, como su residente en la corte del Emperador, a alguien que conociera a la perfección las necesidades y los peligros de la antigua Roma. En la primavera de 579, Gregorio abandonó Italia como apocrisiario del Papa. Los seis años, o más, que residió en la ciudad imperial constituyeron quizás la última y más importante de las influencias formativas de su vida. Tiberio II fue emperador (578-582), Eutiquio fue patriarca (577-582). El enviado papal era tanto teólogo como estadista, y controvirtió la teoría de este último sobre la impalpabilidad del cuerpo resucitado, convenciendo al menos al primero de tal manera que arrojó el tratado erróneo al fuego. Pero si bien no descuidó la teología, pues también escribió durante su estancia en Constantinopla su famosa Moralia , un comentario sobre el Libro de Job, un auténtico Corpus de Divinidad, que contenía además numerosos dichos sabios y ejemplos modernos, se dedicó de forma más continua y activa al estudio del magnífico sistema de gobierno imperial. En una ciudad famosa por el lujo de los nobles y la independencia política del pueblo, donde el interés público se dividía entre las controversias de los teólogos y los juegos del hipódromo, vio cómo la vida turbulenta de una población voluble y arrogante era guiada, no siempre con sabiduría, por eclesiásticos, y restringida con extraordinario e imperceptible tacto por un ejército de funcionarios que, cuando las dinastías cambiaban y el trono se tambaleaba, preservaban la estructura de la constitución imperial a pesar de todos los obstáculos y daban durante siglos el ejemplo más maravilloso de organización constitucional en medio de las confusas revoluciones de la Europa medieval. Como teólogo, Gregorio se dedicó a ver y hablar con los herejes para ganarlos a la verdad, a diferencia del ejemplo de aquellos con quienes vivió, algunos de los cuales, «llevados por un celo equivocado, se imaginan que combaten a los herejes cuando en realidad están cometiendo herejías». En cuanto a sus propias controversias teológicas, si bien las abordó con caridad, sin duda las tomó en serio: Juan el Diácono cuenta que, al final de su disputa con el patriarca Eutiquio, se acostó por agotamiento. En 582, Eutiquio fue sucedido por un famoso asceta, Juan "el Ayunador", un capadocio. Gregorio no tuvo disputas con él hasta años después; pero la primera carta que se conserva entre ellos, escrita en 590, da la impresión de que su cordialidad nunca fue grande.
Constantinopla y Roma. 585-590
En la corte imperial, el enviado papal hizo muchos amigos: y cuando Tiberio eligió a Mauricio como sucesor, Gregorio mantuvo relaciones aún más estrechas con los miembros de la casa de César. Teoctista, la hermana del nuevo emperador, y Narsés, uno de sus generales, se encuentran más tarde entre aquellos a quienes escribió. También mantuvo amistad con otros eclesiásticos extranjeros, visitantes como él en el centro del poder imperial, en particular con Leandro de Sevilla, posteriormente el victorioso campeón del catolicismo contra los visigodos arrianos. Leandro y Gregorio se hicieron amigos íntimos: fue Leandro quien indujo a Gregorio a escribir su Moralia , y recibió su dedicatoria. Años después, ninguna felicitación por el éxito de Leandro fue tan cálida como la de su antiguo compañero; aunque el prelado español estaba ausente físicamente, dijo Gregorio, se sentía siempre presente en el espíritu que su imagen imprimió en el corazón de su amigo. Anastasio, antiguo patriarca de Antioquía, también vivió en Constantinopla, con el recuerdo de la tormenta teológica que ensombreció los últimos días de Justiniano, y se decía que refutó las opiniones aftardodecéticas, que este emperador probablemente nunca sostuvo, y el edicto a favor de ellas, que ciertamente nunca promulgó. Gregorio también mantuvo una relación cordial con él.
Pero desde la propia corte imperial, el apocrisiario papal no encontró apoyo para la causa que llegó a defender. Los lombardos tenían el norte de Italia a sus pies, escribió Pelagio implorando lastimeramente ayuda. Pero Mauricio miró hacia Oriente en lugar de hacia Occidente, y como César no quería, o no podía, ayudar al papa. Cuando Gregorio regresó a Roma en 585, no había logrado nada. Pero había adquirido un conocimiento invaluable de la política exterior, de la rutina de la administración imperial y de los grandes personajes de su tiempo.
Durante cinco años, Gregorio permaneció en Roma al frente de su propio monasterio, convirtiéndolo en una escuela de santos y un centro de estudio bíblico. Él mismo escribió comentarios sobre varias Escrituras y completó sus lecciones sobre el Libro de Job, que (al igual que la Magna Moralia ) se convirtió casi en un clásico popular en la Edad Media y resultó ser un acervo del que se extrajo gran parte de la teología posterior. El papa Pelagio también le confió la conclusión de la infortunada controversia de la época de Justiniano sobre los Tres Capítulos; y presentó a los obispos de Istria el credo ortodoxo tal como Roma y Constantinopla lo habían aceptado en un tratado de razonamiento lúcido y magistral. En 590, Pelagio falleció y el pueblo romano insistió en que él, que había sido su más alto funcionario y ahora era el más eminente de sus monjes, se convirtiera en su obispo. Si bien se mostró reacio a aceptarlo, en el intervalo previo a la obtención de la aprobación imperial demostró ser el líder religioso que la ciudad necesitaba en su apuro.
Gregorio Pope. 590
Roma fue azotada por la peste: el propio Gregorio había hecho todo lo posible por aplacarla con medidas sanitarias; el propio Pelagio había sido víctima. El abad de San Andrés organizó una manifestación de penitencia pública y predicó un famoso sermón que otro Gregorio, oyente él mismo, y posteriormente gran obispo de Tours, estadista e historiador, recopiló de sus labios. Mientras la procesión penitencial, desfilando en siete cuerpos y cantando letanías, recorría las calles, la muerte seguía afanándose: en una hora, mientras continuaba la solemne marcha, ochenta hombres cayeron muertos; pero finalmente, según una leyenda posterior, se vio al Arcángel Miguel de pie sobre la cúpula del Mausoleo de Adriano y envainando su espada llameante. Así cesó la peste, y el Castillo de Sant'Angelo, con toda su larga historia de romances y crímenes, da testimonio de su memoria.
Seis meses después de la muerte de Pelagio, en agosto de 590, el Emperador Mauricio sancionó la elección de su sucesor. Gregorio, todavía diácono, se preparó para huir, pero fue descubierto, llevado a San Pedro y consagrado obispo de Roma como sucesor del Apóstol. Esto ocurrió el 3 de septiembre de 590.
Era un barco podrido por todas las tablas y con fugas por todas las costuras el que llegó a capitanear: así le escribió a su hermano de Constantinopla. Con profundo pesar, abandonó la Raquel de la contemplación por la Lea de la vida activa. Sin embargo, si algún eclesiástico fue apto para gobernar, para la política, para la labor práctica entre los hombres, ese fue Gregorio Magno.
Si bien los logros más evidentes de Gregorio, a la vista de su época, se centraron en la política, cabe recordar siempre que él mismo consideraba toda su obra desde la perspectiva de un obispo cristiano. Lo expone a todo lector en su Regulae Pastoralis Liber.Un libro que, probablemente dirigido a Juan de Rávena, su "hermano y compañero obispo", fue bien recibido por todos sus conocidos, tanto clérigos como laicos, por el emperador Mauricio, quien lo tradujo al griego, así como por Leandro de Sevilla. Posteriormente, su lectura se convirtió en parte de la interpretación necesaria de un obispo. A lo largo del libro se percibe una enorme responsabilidad. La conducta de un prelado, dice Gregorio, debe sobrepasar la conducta del pueblo como la vida de un pastor la de su rebaño. En su posición social, debe tratar con asuntos y personas importantes, pero no debe buscar agradar a los hombres, siendo consciente del deber de reprender y, sin embargo, reprender con amabilidad. La mente ansiosa por la gestión de asuntos externos se ve privada del sano temor; y el alma se siente halagada con una falsa promesa de buenas obras: existe peligro tanto en el rechazo como en la aceptación de puestos elevados. Pero el mayor peligro es que, mientras las ocupaciones terrenales absorben los sentidos del pastor, el polvo que arrastra el viento de la tentación ciegue los ojos de toda la Iglesia. Todo el tratado muestra un profundo conocimiento práctico sobre hombres de todas las clases y caracteres, lo que evidencia la idoneidad del escritor para tratar con personas de todo tipo y condición. Y cómo los trató puede descubrirse en los catorce libros de sus epístolas, ese maravilloso tesoro de religión y diplomacia romanas, acumulado por el primero de los grandes papas. Se sabe que el registro de sus cartas existía poco después de su muerte. Años después, Beda y Bonifacio lo conocieron, y constituyó la base de la última recopilación y ordenación. En él se pueden seguir muchos detalles de la política y estudiar los principales objetivos y métodos del gran papa. Tanto el tratado como las cartas muestran el mismo ideal del oficio pastoral: es una obra de gobierno de los hombres, que debe ser ejercida por quienes conocen profundamente sus corazones y son expertos en el trato con sus almas. La política no es más que una rama del trato con los hombres en nombre de Dios, que es una obligación de un obispo de la Iglesia de Cristo. Y este pensamiento, casi tanto como cualquier afirmación necesaria de fe ortodoxa y profesión de bondad fraternal, se aprecia en la carta sinodal en la que anunció a los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén su ascenso al obispado romano, y su creencia en la doctrina de los Cuatro Concilios Generales, así como en la del más reciente Quinto. La expresión práctica de este ideal en la vida del nuevo papa podía ser leída por todos los hombres que entraron en contacto con él. Vivió ascéticamente, como lo había hecho en su propio monasterio, y mientras fue nuncio en Constantinopla: se rodeó de hombres serios y reverendos, despidiendo a los petimetres de aspecto exquisito que habían abarrotado las cortes de los papas anteriores.Una pandilla de eruditos y sirvientes autocomplacientes, detestables para el hombre severo que no había aprendido tanto de Cristo. Las palabras de su primer biógrafo, Pablo el Diácono, presentan una vívida imagen de sí mismo: «Nunca descansaba. Siempre estaba ocupado cuidando los intereses de su pueblo, o escribiendo algún tratado digno de la Iglesia, o escudriñando las cosas ocultas del cielo por la gracia de la contemplación». Sus audiencias diarias, sus constantes sermones, completaron la carga de su continua correspondencia. Y a lo largo de los catorce años de su pontificado, luchó contra las enfermedades que quizás tuvieron su origen en sus rigores ascéticos. Si sus cartas respiran un espíritu de severidad y exigen mucho a hombres de intelecto común e ideales humildes, no hubo nadie con quien fuera más severo, nadie ante quien estableciera ideales más elevados, que él mismo.
La política de Gregorio hacia todo el mundo cristiano irradiaba desde el centro. Allí, en Roma, se podía observar su estricta vida de gobierno: se le veía reconsagrar iglesias arrianas al uso católico, se le oía predicar, se observaban sus elaboradas medidas para el socorro de los pobres. «Otros pontífices», dice su biógrafo, «se dedicaron a construir iglesias y a adornarlas con oro y plata; pero Gregorio, si bien no descuidó del todo este deber, se dedicó por completo a ganar almas, y todo el dinero que pudo obtener lo ansiaba por donarlo a los pobres». Fue, ante todo, un gobernante práctico, como obispo cristiano; después, teólogo y estadista. Esto explica que considerara todas las cuestiones políticas sub specie aeternitatis y no mostrara ningún interés en ninguna obra de erudición pura, ni siquiera en la propia Roma.
Administración de Gregorio. 590-603
Y, de hecho, las necesidades prácticas de la época bastaban para absorber por completo los pensamientos de cualquier hombre que se dispusiera a gobernar. Si en Oriente los emperadores estaban plenamente ocupados en guerras contra persas y ávaros, y apenas prestaban atención ni ayuda a la presión de la ciudad de la que su soberanía tomaba nombre, el papado, ya en parte representante y en parte rival del poder imperial, se veía asediado por todas partes por la invasión y el asentamiento bárbaros. La propia Roma se había convertido, a efectos prácticos, en una parte aislada y distante del Imperio romano. El poder imperial en Italia había menguado hasta convertirse en solo un nombre. Pero en el antiguo centro del antiguo Imperio se asentaba, durante los catorce años a partir del año 590, un hombre de genio imponente, de incesante vigilancia y actividad, cuyas cartas abarcaban casi todos los intereses políticos, religiosos y sociales de su tiempo. Su influencia como gran maestro espiritual y gran gobernante se extendió por todo el mundo cristiano.
Las preocupaciones internas pertenecientes al "patrimonio de San Pedro" no eran escasas. Las propiedades de las que provenían los ingresos estaban dispersas por toda Italia, principalmente en Sicilia y los alrededores de Roma, pero también en el este y el sur, más allá de la península, en Iliria y la Galia, en África y en las islas de Córcega y Cerdeña. Eran administradas por una multitud de funcionarios, a menudo con la ayuda de los administradores imperiales. A Gregorio le gustaba elegir a sus agentes entre el clero y empleaba a sacerdotes e incluso obispos en este servicio secular.
Todos estaban bajo las órdenes directas del propio obispo de Roma, y las cartas de nombramiento de Gregorio contienen disposiciones especiales para el cuidado de los pobres, la contabilidad rigurosa que debía enviarse a Roma y el mantenimiento general de los intereses eclesiásticos. Los rectores y defensores a menudo se encargaban de una especie de supervisión que, si bien en varios puntos invadía la competencia propia del obispo, servía para mantener las tierras distantes y dispersas en estrecho contacto con la autoridad central de la Sede Romana. Así, lo que al principio era una mera cuestión de propiedad, con sus deberes y responsabilidades a cargo del obispo más importante de la Iglesia, tendió a convertirse en un señorío no menos espiritual que material. Incluso los propios obispos estaban bajo la mirada del representante del papa, lo que naturalmente significó que tarde o temprano caerían bajo la jurisdicción del papa. De esto se debió en gran medida la infatigable atención de Gregorio. Durante los primeros dieciocho meses de su pontificado, lo encontramos escribiendo casi una vez al mes al rector Siciliae., el subdiácono a quien empleó durante mucho tiempo en puestos de confianza en diferentes partes de Italia. Las cartas muestran una minuciosa preocupación por la justicia, la supresión de exacciones injustas, la reparación de agravios y el mantenimiento de los derechos de propiedad: además del gran terrateniente, habla el gran obispo y pastor de las almas humanas. Ningún asunto era demasiado pequeño para la atención del Papa, ya fuera la protección de los intereses de un converso del judaísmo, una instrucción sobre la disposición de vacas y terneros, casas y graneros, o una crítica a la provisión para necesidades personales. «Nos has enviado», escribió una vez, «un caballo miserable y cinco buenos burros. No puedo montar el caballo porque es miserable, ni los burros, aunque sean buenos, porque son burros». Se han dado diferentes opiniones sobre esta interesante correspondencia entre Gregorio y su factor, pero al menos revela la minuciosa atención que el Papa prestaba a los detalles en la supervisión de las vastas posesiones de su sede. «Así como no debemos permitir que se pierdan los bienes de la Iglesia, consideramos una infracción de la ley intentar apropiarnos de lo ajeno», son palabras que podrían servir de lema para su relación con las cosas temporales. Con minucioso cuidado, detuvo los abusos que habían manchado la administración bajo sus predecesores. Pero, sobre todo, el Papa se esforzó por mostrar una limosna poco práctica, dando la ferviente caridad de su corazón. Juan el Diácono cuenta que aún se conservaba, casi trescientos años después, entre los monumentos de Letrán, un gran libro en el que estaban anotados los nombres de los beneficiarios de sus beneficios, en Roma o en los suburbios, en la Campiña y en la costa. En nada fue más insistente que en el deber de rescatar a los cautivos, aquellos capturados en las guerras y vendidos como esclavos en mercados incluso tan lejanos como Libia. Muchas cartas tratan el tema, transmiten sus exhortaciones a los obispos para que se unieran a la obra y agradecieron las donaciones que había recibido para ayudarla. De esta manera, el mayor terrateniente de Italia se esforzó por cumplir con los deberes de su fideicomiso.
De su administración del patrimonio papal pasamos naturalmente a su política como gobernante, a su trato con los asuntos del mundo, como estadista y como Papa.
Como estadista, su principal y más importante preocupación eran los lombardos. Ya se había preocupado por proteger Roma y las partes de Italia aún no conquistadas: ese había sido el objetivo principal de su larga embajada en Constantinopla. Los emperadores no habían brindado ayuda, pero los francos habían provocado una distracción al atacar a los lombardos por el flanco tres veces. Pero la serpiente no fue eliminada; y antes de que Gregorio llevara mucho tiempo en el trono, el nuevo rey Agilulfo, quien se había casado con Teodolinda, la viuda del difunto rey, había logrado la paz entre francos y lombardos, y dirigió la atención de los lombardos hacia la extensión de sus conquistas desde la Roma imperial.
Aún así, el antiguo Imperio, desdibujado en su gloria y con tradiciones poco arraigadas de un pasado cristiano y pagano, se mantenía en las grandes ciudades de Génova y Nápoles, Rávena y Roma, estas dos últimas centros de gobierno bajo el exarca y el papa. Al principio, el peligro parecía provenir no del rey, sino de uno de los duques. En Spoleto, en la Vía Flaminia, se estableció una colonia lombarda de invasores al mando de Ariulfo, cuyos puestos avanzados estaban casi a la vista de Roma; y Gregorio, al escribir a sus amigos en Constantinopla, declaró que se sentía «obispo no de los romanos, sino de los lombardos, hombres cuyas promesas son espadas y cuya gracia un dolor».
Contra el indecible Ariulfo, siempre estuvo alerta. En 591 y 592 tomó constantes precauciones, ordenando al Magister militum de Perugia que, si era necesario, le atacara por la espalda, y exhortando al clero y al pueblo de las ciudades vecinas a estar en guardia y obedecer al representante del Papa en todo. Paso a paso, el duque lombardo se acercaba, aún sin hostilidad activa. En julio de 592, por fin, habló de Ariulfo cerca de la ciudad, "matando y mutilando"; y Arichis, duque lombardo de Benevento, amenazaba al mismo tiempo a Nápoles. El propio Papa envió un comandante militar a la ciudad sureña. Estaba profundamente resentido por la debilidad del exarca Romano, que le impedía tratar con mano dura al duque de Spoleto. Indefenso, se preparó para hacer la paz con Ariulfo, y en julio de 592 parece que se firmó un acuerdo por separado que salvó a Roma del saqueo. Pablo el Diácono cuenta que una entrevista entre el duque lombardo y el obispo romano convirtió al tirano en un devoto servidor de la Iglesia romana. «Su corazón fue conmovido por la gracia divina, y percibió tanto poder en las palabras del papa que, con la más humilde cortesía, satisfizo al religiosísimo obispo apostólico». La habilidad política y el encanto de Gregorio le consiguieron una victoria diplomática que protegió a Roma de los lombardos.
Pero indirectamente, parecería que este éxito dejó la ciudad expuesta a otro ataque. El exarca Romano se sintió alentado por ello a asegurar las comunicaciones entre Rávena y Roma mediante una campaña que recuperó muchas ciudades, incluyendo Perugia, de manos de los lombardos. Esta nueva actividad del Imperio, que bien pudo haber considerado moribunda, incitó a Agilulfo, el rey lombardo, a la acción. Marchó hacia el sur, recuperó Perugia y ejecutó a Maurisio, duque de los lombardos, quien había entregado la ciudad al exarca y ahora la controlaba para el Imperio. Desde allí marchó a Roma.
Gregorio ilustraba a Ezequiel, en una sombría homilía, con los trágicos acontecimientos de su época: la decadencia de las antiguas instituciones, la devastación del país, la destrucción de las ciudades. A diario llegaban noticias que profundizaban la tristeza de su visión, hasta que finalmente cerró el libro y se dispuso a defender la ciudad. La defensa, como antes, se basaba en armas espirituales, no materiales. Agilulfo se encontró con Gregorio en las escaleras de San Pedro, y la profunda sabiduría del prelado fortaleció sus oraciones por la ciudad: prevalecieron, el asedio fue abandonado y Agilulfo regresó a Milán, donde las cartas de Gregorio eran tan familiares para el clero y tan poderosas como su gobierno en Roma.
Allí llegaron epístolas a Teodelinda, la esposa católica de Agilulfo, el arriano, instruyéndola en la creencia correcta en cuanto a la lucha aún inconclusa acerca de los Tres Capítulos, y a Constancio, obispo, rogándole que negociara una paz entre los lombardos y el Imperio.
Disputas con el Emperador. 593-595
La paz era imposible mientras el César de Constantinopla reclamara el señorío de toda Italia y el bárbaro lombardo ejerciera todo el poder real sobre la península. Gregorio tampoco era en aquel momento la persona indicada para unir a los enemigos, pues en agosto de 593 escribió al emperador Mauricio con una crítica extrañamente audaz y directa. Cuando Mauricio «aún no era señor de todo», había sido el propio señor de Gregorio, y aun así el Papa se consideraba el indigno servidor del piadoso Emperador. Pero un nuevo edicto que prohibía a un funcionario del Imperio, o a un soldado, convertirse en sacerdote o monje, le parecía una monstruosa violación de la libertad individual y religiosa. Con él, decía, el camino al cielo se cerraría para muchos, pues si bien había quienes podían llevar una vida religiosa con vestimenta secular, eran aún más los que, a menos que renunciaran a todo, no podrían alcanzar la salvación. ¿Qué respuesta daría a la divina indagación del Último Día aquel que, de notario, había sido nombrado por Dios primero capitán, luego César, luego Emperador, luego padre del futuro Emperador, y a cuyo cuidado se habían confiado los sacerdotes de Dios, si ni un solo soldado se permitía convertirse al Señor? Y Gregorio dibujó una espeluznante imagen del «fin de los tiempos» que parecía inminente, con los cielos y la tierra en llamas, los elementos derritiéndose con un calor abrasador, y el Juez Divino listo para aparecer con los seis órdenes de ángeles en su séquito. Sin embargo, es una ilustración de la fidelidad con la que Gregorio cumplió con todas sus obligaciones seculares el haber hecho que la ley contra la que protestaba con tanta vehemencia se publicara de la manera habitual.
Esta no fue la única divergencia de opinión entre el papa y la corte imperial. Gregorio, a pesar de su gran respeto por la autoridad, al menos logró mantenerse firme, y durante un tiempo no se produjeron rupturas en las relaciones amistosas con Constantinopla. Mauricio envió ayuda a los damnificados de la invasión lombarda, y Gregorio no perdió oportunidad de aconsejar que la paz separada que había pactado con Agilulfo se ampliara al menos a una tregua general. Gregorio, inter gladios Langobardorum , comprendía las necesidades de Italia de una forma que le resultaba imposible al lejano Augusto. Sin embargo, en 595 la divergencia llegó a su punto álgido. El emperador repasó la política de paz del papa con una condena desdeñosa, y Gregorio respondió en una de sus cartas más enérgicas, fechada en junio de 595. Le molestaba que se le acusara de ser un necio por creer que se podía lograr una paz firme, como de hecho se había logrado, con Arilulfo de Spoleto. Fue un insensato sufrir lo que sufrió en Roma bajo las espadas de los lombardos; pero aun así, fue un siervo de la verdad, y una grave injusticia para el sacerdocio fue que se le considerara mentiroso. En nombre de todos los sacerdotes, protestó con dignidad, recordando la acción y las palabras del gran Constantino como un reproche a su sucesor en el Imperio. «Donde todo es incierto, me entrego a las lágrimas y a las oraciones para que Dios Todopoderoso gobierne con su propia mano a nuestro piadosísimo señor, y en el terrible juicio lo encuentre libre de toda ofensa, y me haga agradar a los hombres para no ofender su gracia».
Papa y Patriarca
No sabemos cómo recibió el Emperador esta carta; pero ya existían otras causas de disputa entre Roma y Constantinopla. Su experiencia no había hecho al Papa muy cordial con la Iglesia ni con el Estado en la Nueva Roma. Gregorio sin duda debió ser útil en Constantinopla, pero el hecho de que nunca aprendiera griego demuestra al menos que su utilidad tenía límites. La información que recibía a menudo era insuficiente, y los medios de comunicación con la gente entre la que vivía, incompletos. Los intérpretes oficiales no siempre representan fielmente el significado. Gregorio tuvo que tratar principalmente con la corte imperial, donde su desconocimiento del griego quizá no fuera un obstáculo tan grande; pero, en sus relaciones con el Patriarca, al menos serviría para evitar cualquier fortalecimiento de la amistad entre las iglesias, que ya comenzaba a distanciarse.
Que la Iglesia estaba bajo el gobierno de cinco patriarcas era una visión común, y al menos desde la época de Vigilio (537-555) había sido aceptada oficialmente en Roma. Así, Gregorio anunció su elección como patriarca de Constantinopla, Alejandría, Jerusalén y Antioquía. Sus cartas muestran indicios de otra teoría: la de los tres patriarcados, Roma, Antioquía y Alejandría, compartiendo, por así decirlo, el trono de San Pedro. Pero Constantinopla había reivindicado desde hacía tiempo su preeminencia. Justiniano reconoció su precedencia como la segunda de las grandes sedes, superior a todas las demás salvo Roma, y declaró a la Iglesia de Constantinopla «cabeza de todas las iglesias». Al hacerlo, sin duda, el Imperio no reivindicó ninguna dignidad suprema o exclusiva para la Nueva Roma, ni ejerció una jurisdicción indivisible o inalterable. Sin embargo, lo que la ley reconocía había fomentado una mayor expansión de sus pretensiones. Al principio, la relación entre Constantinopla y la sede principal se consideraba paralela a la que existía entre las dos capitales: no representaban la diversidad, sino la unidad: así como existía un solo Imperio, existía una sola Iglesia. Cuando Juan el Patriarca aceptó la fórmula de fe elaborada por el Papa Hormisdas, la prefijó con una afirmación de la relación mutua: «Considero que las santísimas Iglesias de la antigua y la nueva Roma son una sola. Defino la sede del apóstol Pedro y la de la ciudad imperial como una sola sede». De ahí surgió inevitablemente el uso de títulos que Roma utilizaba. El pontífice de Constantinopla se autoproclamó patriarca ecuménico.
Controversia con Juan el Ayunador. 588-5951
En 588, Pelagio declaró inválidas las actas de un sínodo en Constantinopla porque el patriarca había usado la frase. Es muy probable que el propio Gregorio hubiera sido el asesor de esta decisión. Ahora, en 595, prosiguió con la protesta. Juan el Ayunador le había escrito y había empleado el título ofensivo "en casi cada línea". Gregorio escribió, como él mismo describe, "amonestándolo dulce y humildemente a que enmendara su apetito de vanagloria". Prohibió a su enviado comunicarse con el patriarca hasta que hubiera abandonado el título. Al mismo tiempo, repudió cualquier deseo de arrogarlo. "El Concilio de Calcedonia", dijo, "ofreció el título de universalis al pontífice romano, pero este se negó a aceptarlo, por temor a que pareciera que con ello menoscababa el honor de sus hermanos obispos". Vio, en efecto, que los intereses políticos complicaban la reclamación eclesiástica. Su enviado había recibido órdenes del Emperador de conjurarlo a vivir en paz con el patriarca, quien le parecía tan hipócrita como orgulloso. Entonces, o bien debía obedecer al Emperador y alentar al orgulloso en su vanidad, o bien debía distanciarse del Emperador, su señor y defensor natural de Roma. No dudó. Escribió al Emperador, atribuyendo las desgracias del Imperio al orgullo del clero. Cuando Europa fue entregada a los bárbaros, con ciudades arruinadas, aldeas arrasadas y provincias deshabitadas; cuando los agricultores ya no cultivaban la tierra y los adoradores de ídolos asesinaban a diario a los fieles, los sacerdotes, que deberían haberse humillado en cilicio y ceniza, buscaron para sí nombres vacíos y títulos nuevos y profanos. Pedro nunca fue llamado Apóstol Universal, pero Juan se esforzó por ser Obispo Universal. «Afirmo con confianza que quien se llama sacerdos universalis, o desea ser llamado así por otros, es en su orgullo un precursor del Anticristo." Lo que le dijo al Emperador lo reforzó ante la Emperatriz. No habría paz con el patriarca mientras reclamara esta escandalosa designación. Por otro lado, el argumento dejó de ser una actitud agresiva, difícilmente una reivindicación de igualdad. Los patriarcas no afirmaban estar por encima de los papas, y declaraban constantemente que no deseaban menoscabar la autoridad de los demás patriarcas. Pero, dijeran lo que dijeran los griegos, los latinos comprendían que las palabras representaban ideas; y no se podía predicar la universalidad de Constantinopla en ningún sentido que no fuera ofensivo para la venerable sede y ciudad de Roma. La amargura de la contienda disminuyó cuando Juan el Ayunador murió el 9 de septiembre de 595, quizás antes de que el severo juicio de Gregorio le hubiera llegado. Ciriaco, su sucesor, era amigo personal del papa y un hombre sin orgullo personal. Gregorio celebró su ascenso al trono y agradeció al Emperador su elección. Pero a pesar de Tras cartas amistosas, la reivindicación no se abandonó. Los patriarcas continuaron usando el título de obispo ecuménico, y antes de que transcurriera un siglo, los papas siguieron su ejemplo.
Iglesia y Estado
Gregorio vio que los patriarcas de Constantinopla corrían el riesgo de convertirse en meros funcionarios del Estado, pues a pesar de su elevada posición, se encontraban bajo el poder de la Corte imperial. Pero el tono con el que se dirigía a ellos siempre era distinto del que empleaba con los funcionarios laicos del Imperio. Desde el comienzo de su pontificado, había cultivado cuidadosamente las relaciones con los exarcas de Rávena y de África, el pretor de Sicilia, los duques de Nápoles y Cerdeña, el prefecto de Iliria, el procónsul de Dalmacia y con funcionarios menores, tanto rurales como urbanos. Sus constantes cartas demuestran la estrecha relación que mantenía con sus asuntos, la vigilancia de su conducta, la aprobación de su laboriosidad, la asesoría en sus acciones políticas, la intervención a su favor o en su contra en Constantinopla. Muchos de los funcionarios eran sus amigos íntimos; y el Emperador, a pesar de sus divergencias, no dejó de escuchar los consejos de quien sabía que era un hombre sabio y honesto.
El mantenimiento del poder imperial en Italia dependía, en efecto, en gran medida del gran papa, quien, con su incesante y extensa actividad, preparaba el camino para el poder eclesiástico que lo sucedería en el gobierno de la península. El subdiácono, su agente en Rávena, y quienes administraban las propiedades de la Iglesia en la Campiña o en Sicilia, así como los obispos de todo el Imperio, informaban a Roma, y sus palabras no dejaban de surtir efecto. En todos los consejos que emanaban de esta información, Gregorio insistía sin vacilar en la autoridad de la Iglesia: el papa estaba por encima del exarca, la Iglesia por encima del Estado. Si se invocaba la ley civil para proteger a los débiles, guiar a los gobernantes, garantizar los derechos de todos los cristianos, tras ella se encontraba la suprema sanción de la ley de la Iglesia. Era natural, en efecto, que no se hiciera distinción entre ellos: un agravio contra el hombre era un agravio contra Dios. No importaba si se trataba de la opresión de un campesino o del saqueo de un monasterio: la iniquidad, era el clamor perpetuo del gran pontífice, no debía quedar impune. Y, en consonancia con su actitud hacia la justicia civil, Gregorio insistió en los privilegios del clero en los tribunales; y en los tribunales civiles, se le encuentra colocando a sus propios representantes junto a los jueces laicos. Fuera del ámbito legal, aún existía un amplio ámbito en el que se reclamaba la ayuda del Estado en nombre de la Iglesia. Los gobernadores traían de vuelta a los cismáticos, eran felicitados por sus victorias sobre los paganos, se les instaba a actuar contra los herejes y a proteger y apoyar a quienes habían regresado a la fe.
Por otra parte, sin duda, en su propia mente, estableció límites claros a su esfera de acción y a la de los obispos. Constantemente les decía a los obispos italianos que respetaran los derechos de los tribunales laicos y que no interfirieran en los asuntos del mundo, salvo cuando los intereses de los pobres exigieran ayuda. Pero su agudo sentido de la justicia, su formación política y su conocimiento de los asuntos le impedían callar. El Imperio, como la Iglesia, era para él un espléndido poder de santa y heroica tradición: siempre existía, le dijo a un funcionario imperial, esta diferencia entre los emperadores romanos y los reyes bárbaros: mientras estos últimos gobernaban a esclavos, los primeros gobernaban a hombres libres. Mantener esto siempre presente en la mente de la clase gobernante debió haber sido su objetivo y su consuelo cuando, como él decía, las preocupaciones del mundo lo agobiaban tanto que a menudo dudaba si estaba desempeñando los deberes de un funcionario terrenal o los de un pastor de almas.
En ambos cargos, su trabajo fue continuo y absorbente. La invasión, la rapiña, la inseguridad de la vida y la propiedad, convirtieron tanto a clérigos como a laicos en holgazanes, administradores negligentes, crueles e infieles, lujuriosos y perezosos. Contra todo esto, Gregorio fue testigo perpetuo.
Tratos con los lombardos. 596-5991
Cuando Romano, el exarca, falleció, probablemente en 596, su sucesor en Rávena, Calínico, recibió una cálida bienvenida del papa. Durante un tiempo, la tempestad amainó, pero Gregorio seguía predicando la vigilancia, tanto al obispo como al gobernador, pues Italia no se había librado del terror, aunque Roma se encontraba momentáneamente fuera del área de la tormenta. Escribiendo en 598 a una dama en Constantinopla, el papa pudo asegurarle que la protección brindada por San Pedro a la ciudad era tan grande que, sin la ayuda de soldados, «con la ayuda de Dios se había preservado durante tantos años entre las espadas del enemigo». Al parecer, se firmó una tregua con Agilulfo en 598: en 599 esta se convirtió en una paz general en la que el Imperio, a través del exarca y con el apoyo activo, aunque no la firma, del papa, llegó a un acuerdo con Agilulfo, el rey lombardo, y con los duques de Spoleto y Benevento. Sus cartas demuestran cuánto se debió esto al tacto, la sabiduría y la paciente persistencia de Gregorio; y es cierto también que Teodelinda, la esposa católica de Agilulfo, desempeñó un papel importante en la labor de pacificación. En Monza permanecen las reliquias de esta sabia reina; junto a la corona de hierro de los lombardos se encuentra la imagen de la protección que brindó la paz de la Iglesia y el Estado, una gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas.
El año 599, fecha de esta paz entre la «República Cristiana» y los lombardos, marca una época definitiva en la historia de Italia. Pablo el Diácono, en su Historia de los lombardos, muestra que fue una época de crisis, conquista y reasentamiento para el rey Agilulfo. Las cartas de Gregorio muestran que para él fue un período de incesante actividad y reafirmación de la autoridad papal, mientras que en Roma la ciudad estaba «tan agotada por la languidez de diversas enfermedades que apenas quedaban hombres suficientes para custodiar las murallas» y el propio papa se encontraba en las garras de una enfermedad cada vez mayor, a menudo incapaz de levantarse de la cama durante días seguidos. Italia seguía azotada por la peste; y el agotamiento, así como la paz política, dieron tranquilidad durante unos dos años.
En 601, las llamas de la guerra se reavivaron por una acción precipitada del exarca Calínico. Agilulfo volvió a tomar las armas, tomó Pavía y la arrasó, un destino que los cronistas medievales registran siglo tras siglo como acontecido por la desdichada ciudad. Se alió con los paganos ávaros y, con ellos, asoló Istria. Atravesó el norte de Italia en una carrera de conquista: extendió la frontera lombarda hasta incluir el valle del Po. En Rávena, la autoridad imperial persistió, y el exarca Calínico fue sucedido por Esmaragdo, quien ocupó el cargo por segunda vez. Pero el poder real estaba pasando, si no había pasado ya, bajo la incesante energía de Gregorio, a manos del papa, quien se había convertido en el gobernante práctico de Italia central. Fue en el año 603, cuando el Imperio y los lombardos estaban en guerra, que Gregorio mostró su distanciamiento de una contienda que parecía haber mantenido intacto el poder de la Iglesia, con su regocijo por el bautismo católico de Adaloaldo, primogénito de Agilulfo el arriano y Teodelinda, reina católica. Pablo el Diácono afirma, aunque no encuentra respaldo en otros testimonios, que Agilulfo, el padre, ya había aceptado la fe católica. A medida que su enfermedad se agravaba, el gran papa veía el futuro menos sombrío que durante su vida de angustia. Roma, si bien empobrecida y debilitada, estaba segura bajo el control de su obispo; y los conflictos que azotaban el norte y el centro de Italia difícilmente podrían terminar, ahora que el catolicismo conquistaba a los lombardos, de otra manera que no fuera a favor del poder papal.
Gregorio y Focas. 601-603
Es posible que este sentimiento influyera en su actitud cuando le llegó la noticia de la revolución de Constantinopla en 602. Mauricio le había parecido durante mucho tiempo a Gregorio, como de hecho le había parecido a su pueblo, indigno del trono imperial. Era tímido cuando debería haber sido audaz, imprudente cuando la prudencia era esencial para la seguridad del Estado. Su salud se había quebrantado, y los ataques de cobardía se alternaban con arrebatos de furia frenética. Todos los rumores que sobre él llegaban a Roma aumentarían la antipatía y la desconfianza de Gregorio. Ya había reprendido al César en su cara, y bien pudo haber pensado, al enterarse de su destitución y asesinato a manos del centurión Focas, que la advertencia que había dado había sido desatendida y el juicio que había profetizado había llegado. Con Mauricio pereció toda su familia, con la que Gregorio había mantenido una relación de afecto. Mauricio había sido un gobernante imprudente, quizás tiránico, y ciertamente al papa le había parecido un opresor de los pobres. Y había apoyado al patriarca en su arrogante pretensión de ser «obispo universal». Cuando Focas anunció su ascenso al trono, sin mencionar, sin duda, las matanzas que lo acompañaron, y haciendo hincapié más bien en su ortodoxia y apego a la Sede Apostólica, Gregorio respondió con un lenguaje de sorprendente cordialidad. Para él, la revolución provenía de «la incomprensible providencia de Dios»; y confiaba en que pronto lo consolaría la inmensa alegría de que el sufrimiento de los pobres hubiera sido reparado: «Nos alegraremos de que vuestra benignidad y piedad hayan llegado al trono imperial». Cartas posteriores a Focas y a su esposa Leoncia rezuman el mismo espíritu: de felicitación por el cambio político, de esperanza de que significara alivio y libertad para el Imperio, de solicitud para que la ayuda que Mauricio había negado durante tanto tiempo pudiera ahora prestarse a Italia, oprimida por los bárbaros y los herejes. Nos conmocionamos al leer las cordiales cartas de Gregorio al brutal asesino de Mauricio; pero debemos recordar que el Papa no tenía representante en Constantinopla para contarle lo que realmente había sucedido: todo lo que pudo saber era que la indignación popular había derrocado a un tirano del trono y vengado sus agravios en él y su inocente familia, y que un soldado había sido nombrado, con todas las formalidades de la ley, gobernante en su lugar. Desde un lecho de sufrimiento, redactó estas cartas a aquellos de quienes podría tener nuevas esperanzas de la salvación de Italia. Pero escribió como funcionario de la Iglesia a un funcionario del Estado, y no mezcló con sus palabras formales de felicitación ni con el Gloria in excelsis de la Iglesia palabras de adulación personal. Cualquiera que sea el verdadero juicio sobre la actitud de Gregorio en este momento, es obvio que en el cambio de dinastía esperaba una mejor perspectiva para Italia y sabía que más poder llegaría a la propia Roma y al obispo romano.
Como romano y obispo romano, Gregorio ocupa el importante lugar que le corresponde en la historia de la Edad Media. Era un romano de romanos, nutrido de las tradiciones de la grandeza imperial de Roma, que atesoraba los recuerdos de pacificación y justicia, de control y protección. Y estos, que pertenecían a «La República», anhelaba transferirlos a la Iglesia. Las reivindicaciones que los obispos romanos ya habían presentado respecto a la Iglesia universal eran vagas. Pero lo que todos los obispos consideraban inherente a su oficio, el derecho de consejo y administración, era considerado por los pontífices romanos como perteneciente especialmente a la sede fundada en la ciudad imperial. Existía una prerrogativa tanto del obispo romano como del emperador romano, y ya se creía que una era paralela a la otra. El papa supervisaba directamente gran parte del mundo cristiano: en todas partes podía reprender y exhortar con autoridad, aunque esta autoridad fuera a menudo cuestionada. Y el ejercicio de este poder por Gregorio fue uno de los momentos más importantes de la historia del mundo. A las afirmaciones prácticas de sus predecesores les dio un nuevo peso moral, y fue esto lo que impulsó sus aspiraciones a la victoria. Con razón dijo el deán Church que «administró de tal manera los vastos poderes indefinidos que se suponía inherentes a su mar; que parecían indispensables para el orden, el buen gobierno y las esperanzas, no solo de la Iglesia, sino de la sociedad». Y este éxito se debió no tanto a la magnitud de sus pretensiones ni a la debilidad de sus competidores, sino a la fuerza moral que emanaba de su vida de poder intelectual, moral y espiritual.
La Iglesia en África. 591-596
Podemos rastrear, de maneras diferentes pero conspicuas, el efecto de esta fuerza en África, en Britania, en España, en la Galia, en Istria y Dalmacia, así como en países más cercanos. En África hubo un período de resurgimiento desde la reconquista imperial de los vándalos. Durante más de medio siglo, la Iglesia, sin duda disminuida en poder y debilitada en su organización, se había restablecido, y el arrianismo había sido extirpado con éxito, a juzgar por el silencio de las cartas del Papa. Los funcionarios imperiales estaban dispuestos a aceptar su consejo, o incluso su autoridad. Junto a los obispos de Numidia y Cartago, encontramos al exarca Genadio extendiendo la influencia de la sede papal; y las apelaciones a Roma parecen haber sido reconocidas y fomentadas. Por otro lado, Gregorio se cuidó de no invadir prácticamente el poder de los obispos e incluso de fomentar su independencia, al tiempo que afirmaba la supremacía de Roma en términos inflexibles: «No conozco ningún obispo que no esté sujeto a la Sede Apostólica cuando se ha cometido una falta». Su intervención se invocó principalmente en relación con el donatismo aún vigente en Numidia. Contra los donatistas, se esforzó por fomentar la acción tanto del poder secular como del eclesiástico. «Dios», le dijo al prefecto del pretorio Pantaleo, «requerirá de tu mano las almas que se pierden». En una ciudad, incluso el obispo había permitido que se estableciera un rival donatista; y tanto la Iglesia como el Estado estaban dispuestos a dejar que los herejes vivieran tranquilos con el pago de un rescate. A Gregorio le parecía que la organización de la Iglesia era defectuosa y sus ministros, negligentes.
La primacía en el norte de África, excepto en la provincia proconsular, donde el obispo de Cartago era primado, pertenecía al obispo de mayor antigüedad, independientemente de la dignidad de su sede o de los méritos de su vida personal; y se afirmaba que la regla se remontaba a la época de San Pedro Apóstol y se había mantenido desde entonces. Gregorio aceptó el relato histórico del origen del episcopado africano, como lo demuestra una carta a Domingo, obispo de Cartago. En ella, basó una imponente exigencia de obediencia firme, y nombró a un obispo llamado Colón para que actuara como su representante, aunque no tenía el título formal de Vicario Apostólico. Un concilio en 593 recibió sus instrucciones; pero no parece que se cumplieran. Una extensa correspondencia muestra la urgencia de actuar contra los donatistas y la dificultad de lograr algo. Gracias a la tolerancia del gobierno imperial, pudieron conservar sus iglesias y obispos; llevaron a cabo una activa propaganda y lograron el rebautismo de muchos conversos. Durante seis años, de 591 a 596, las cartas de Gregorio muestran la vehemencia de la contienda en la que se vio envuelto. En 594, un concilio en Cartago recibió un decreto imperial que incitaba a la Iglesia y al Estado a la acción; pero el Estado no abandonó su actitud tolerante; aún existía una gran indiferencia, y Gregorio escribió urgentemente al Emperador sobre el tema. Parece que se tomaron algunas medidas y que la ley se aplicó en algunos distritos, pero el donatismo, si bien se apaciguó, no se extinguió. Fue en gran medida gracias a sus constantes intervenciones en materia de herejía que Gregorio pudo establecer sobre una base tan sólida la autoridad papal en el exarcado de África. Se preocupó igualmente por los paganos supervivientes, instando a Genadio a declararles la guerra «no por el placer de derramar sangre, sino con el objetivo de extender los límites de la cristiandad, para que mediante la predicación de la fe, el nombre de Cristo fuera honrado entre las tribus sometidas». Constante en instar a los funcionarios seculares a actuar, Gregorio era aún más apremiante con los obispos. Mantenía una correspondencia continua con el episcopado africano: todo aquel que tenía una queja acudía a él; ninguna decisión importante se tomaba sin su consentimiento. Afirmaba defender con inquebrantable determinación «los derechos y privilegios de San Pedro». Pablo de Numidia le pidió justicia contra los donatistas y el patricio Genadio, quien lo perseguía, a pesar de ser obispo. Con férrea persistencia, el papa insistió en asegurar él mismo el juicio del caso y envió al obispo de regreso a África, con la seguridad de la protección imperial. Casi insensiblemente, su persistencia y la grandeza moral de su carácter repercutieron en la independencia de los funcionarios imperiales. Comenzaron a escuchar sus consejos y luego a reconocer su autoridad; y pronto fue difícil distinguir su respeto por él de su obediencia a la Sede.Y al mismo tiempo, en medio del caos del desorden administrativo, el pueblo depositó su confianza en la Iglesia: tomaron a los obispos como sus defensores, y sobre todo al obispo de Roma. Gregorio ejerció la autoridad que entonces le fue conferida, en parte a través de Hilario, a quien envió como supervisor del patrimonio de la Iglesia, y en parte a través del obispo númida Colón. Si se presentaba una protesta —como parece haber ocurrido con el primado númida Adeodato y con Domingo de Cartago—, esta era desestimada: Roma, decía Gregorio, era la iglesia madre de África, y su autoridad debía ser respetada. Un papa así debía hacerla respetar, ya aconsejara y exhortara respecto al deterioro de la vida espiritual en los monasterios, o reprendiera a administradores y jueces por la exacción injusta de tributos. No se podría encontrar mejor ilustración de cómo las reivindicaciones papales lograron aceptación que la que ofrece la historia de África en la época de Gregorio Magno.
Istria: Galia. 595-596
Mientras que el donatismo se resistía a morir en África, más cerca de casa, la controversia de los Tres Capítulos aún no había concluido. En Istria, la Iglesia estaba en cisma, pues no se había sometido a la decisión de Oriente y Occidente. Gregorio invocó (con escaso éxito) el brazo secular contra Severo, patriarca de Aquilea, y lo convocó a Roma. Los obispos de la provincia protestaron y conjuraron al Emperador para que los protegiera, sin profesar obediencia a Roma y amenazando con reconocer la autoridad eclesiástica de la Galia. Mauricio ordenó a Gregorio que detuviera su mano, lo cual hizo a regañadientes. Había intervenido mucho antes en el asunto como secretario de Pelagio II: desconfiaba de los obispos istrianos por cismáticos y defensores de la independencia, y al convertirse en Papa se dirigió de nuevo a ellos con lúcidos argumentos teológicos. Recibió presentaciones individuales y ejerció toda clase de presión para sanar el cisma; pero a su muerte, sus esfuerzos no habían tenido un éxito total. Con Milán también tuvo dificultades similares. Una teología deficiente se combinó con la independencia provincial en la resistencia al poder papal. En Dalmacia e Iliria, otras dificultades requerían un tratamiento diferente. Un arzobispo cuyo estilo de vida no correspondía a su cargo fue reprendido, exhortado irónicamente y perdonado: a su muerte, se intentó enérgicamente ocupar su lugar con un hombre de vida austera a quien el papa había honrado durante mucho tiempo. El intento fracasó, y se produjo una larga y encarnizada lucha en la que a Máximo, el candidato imperial, se le negó el reconocimiento, fue citado a juicio en Roma y solo finalmente admitido en su sede como prelado legítimo tras haber permanecido postrado en penitencia en Rávena, exclamando: «He pecado contra Dios y contra el bendito papa Gregorio». En Iliria en general, a pesar de la creación de Justiniana Prima como patriarcado por el emperador que le había dado su nombre, ejerció el poder de un patriarca. Prohibió a los obispos asistir a un sínodo en Constantinopla sin su permiso. Dejó claro que Iliria pertenecía a Occidente y no a Oriente.
Misión a los ingleses. 596-601
Y en Occidente, siempre anhelaba ampliar los límites de la Iglesia. Ya de joven, anhelaba la conversión de los ingleses. Como papa, contaba con los medios para emprenderla. Es posible que lo planeara, como dice Beda, tan pronto como asumió el cargo de pontífice, y también, como sugiere una de sus cartas, que se preparara para ello ordenando la compra de niños esclavos ingleses para ser educados en monasterios galos. Probablemente fue en 595 cuando envió por primera vez al monje Agustín y a sus compañeros a viajar a través de la Galia hasta Britania para la conversión de los ingleses. Cuando, amedrentados por los peligros previstos, los monjes enviaron de vuelta a Agustín, Gregorio le ordenó que volviera como su abad y le proporcionó cartas para los obispos de la Galia, en particular para Virgilio de Arlés, obispo de Aix, y abad de Lérins, así como para Teodeberto de Austrasia y Teodorico de Borgoña, niños de nueve y diez años, bajo la tutela de Brunilda, su abuela. A la propia Brunilda, «reina de los francos», quien lo acompañó, estaba seguro, «con todo el corazón y el alma», el papa le dijo que la nación inglesa, por el favor de Dios, deseaba convertirse al cristianismo, y que enviaba a Agustín y a otros monjes a reflexionar —y le pidió su ayuda— en su conversión. Consideraba que los obispos de la Galia habían sido negligentes al no hacer nada por la conversión de las tribus inglesas a las que consideraba vecinas; pero cuando en 596 puso en marcha la nueva misión, pudo, como demuestran sus cartas, confiar en la bondad personal de la reina hacia los misioneros y en la ayuda de los sacerdotes galos como intérpretes de la bárbara lengua inglesa. La misión era, vagamente, para «la nación de los ingleses», pues Gregorio no distinguía entre los hombres de Deira y los de Kent; y Agustín se enteraría en París, si no antes, de que la esposa de Ethelberto de Kent era hija de un rey franco.
La historia del desembarco, la predicación y el éxito se contará en otro lugar. Aquí solo cabe destacar que Gregorio continuó mostrando un profundo interés en la empresa que había planeado. Encargó a Virgilio de Arlés que consagrara a Agustín como obispo y difundió por la cristiandad la noticia de la gran obra realizada. A Eulogio, patriarca de Alejandría, le contó la conversión debida, según dijo, a sus oraciones, y agradeció efusivamente a Siagrio, obispo de Autun, y a Brunilda por su ayuda. A Agustín, en 601, le envió el palio, una señal de favor conferida por el papa o el emperador, no, al parecer, como una concesión de autoridad metropolitana, que Agustín ya había ejercido, sino como un reconocimiento de su posición como representante especial de la Sede Romana. A la reina Berta, cuyo apoyo algo tardío a la fe cristiana en la tierra de su esposo pudo ahora elogiar e informar incluso al emperador en Constantinopla, escribió palabras de exhortación para apoyar a Agustín, y a Ethelberto, su esposo, admonición y alabanza con su referencia escatológica favorita. Hasta el final, Gregorio siguió siendo el consejero de confianza del Apóstol de los Ingleses. Envió refuerzos especiales, con todo lo necesario, dice Beda, para el culto público y el servicio de la Iglesia, encomendando de nuevo a los nuevos misioneros a los obispos galos e instruyéndolos especialmente en la conversión de templos paganos en iglesias cristianas. Y dio una respuesta muy cuidadosa, escrita con la amplitud y el tacto que le caracterizaban, a las preguntas que Agustín le dirigió cuando las dificultades de su trabajo comenzaban a hacerse sentir. Es cierto que se ha puesto en duda la autenticidad de estas respuestas, pero la evidencia, tanto externa como interna, parece ser suficiente. Las preguntas se relacionaban con el apoyo al clero misionero, el uso litúrgico de la Iglesia nacional ahora formada en Inglaterra, la cooperación necesaria en la consagración de obispos y asuntos relacionados con la ley moral, sobre los cuales, en una nación recientemente pagana, era deseable una especial sensibilidad. Las respuestas de Gregorio eran las de un monje, incluso de un precisiano, pero también eran eminentemente las de un hombre de negocios y un estadista. «Las cosas», dijo, «no deben amarse por los lugares, sino los lugares por los bienes», y la propia Roma dependía de tal afirmación. Como monje, se ocupó con firmeza de la moral; como estadista, esbozó la futura organización de la Iglesia inglesa. Londres sería una sede metropolitana, York la otra, cada una con el palio y doce sufragáneos. Ve. Ningún obispo sería primado de toda Inglaterra por derecho, pero el de mayor antigüedad en la consagración sería el superior, según parece, la costumbre de la Iglesia en África, de la que tenía experiencia, pero restringida según su sabiduría le pareció conveniente. Es posible que Gregorio ya conociera la situación de la Iglesia británica; de ser así, dispuso su sujeción a un metropolitano. Ciertamente, su criterio era agudo, según el conocimiento que poseía.
Los inicios de la misión inglesa habían permitido al papa una observación más estrecha que antes con los reyes y obispos de pueblos recién convertidos a la fe. En Austrasia, Neustria y Borgoña reinaba una raza de reyes cuya maldad apenas se veía atenuada por el cristianismo que habían aceptado. En España había más sabiduría y una fe más auténtica.
Gregorio y los francos. 595-599
De Britania pasamos naturalmente al país por el que pasaron los enviados de Gregorio en su camino hacia una nueva conversión espiritual: de la Galia podemos pasar a Hispania. Hasta ahí llegaban los intereses de Gregorio; de su poder quizá no sea posible hablar con tanta certeza. En realidad, la Iglesia en Europa no era aún un organismo centralizado, y la independencia local era especialmente prominente entre los francos. Incluso en la doctrina hay indicios de divergencia, aunque estos se mantenían a raya mediante varios concilios locales que discutían y aceptaban las decisiones teológicas que les llegaban de Oriente y Occidente. Pero el verdadero poder residía en los obispos, como administradores, gobernantes y pastores de las almas. El cristianismo de este período, y en particular el cristianismo franco, se ha descrito como una federación de iglesias urbanas, cada una de las cuales era una pequeña monarquía en sí misma. Si nadie dudaba de la primacía papal, esta estaba mucho más lejos que la autoridad arbitraria de los reyes, y en nada estaban los merovingios más decididos que en su control de la Iglesia en sus dominios. Si en el sur el obispo de Arlés, como vicario de las Galias, mantenía estrechas relaciones con la sede romana, el episcopado en su conjunto se mantenía distante, respetuoso, sin duda, pero no obediente. La Iglesia en la Galia se había visto envuelta en una conquista bárbara, aislada de Italia y desgajada de sus antiguos lazos espirituales. La conversión de Clodoveo dio un nuevo cariz a esta separación. Los reyes asumieron una poderosa influencia sobre los obispos y afirmaron su supremacía en asuntos eclesiásticos. Cualquiera que fuera la teoría, en la práctica la intervención de Roma en la Galia se había vuelto difícil y, en consecuencia, poco frecuente: se había llegado a considerar innecesaria: la Iglesia de los francos había superado sus límites. ¿Pero en la práctica? Los privilegios especiales de la sede de Arlés evidencian cierta sumisión al papado por parte de los reyes merovingios, aunque los monarcas eran autócratas tanto en materia religiosa como de estado, y no fomentaban el recurso a la Santa Sede. Le correspondió a Gregorio, aquí como en otras partes, inaugurar una era de autoridad definida.
Cuando asumió el papado, el poder real de los merovingios estaba en su apogeo: en pocos años se tambaleaba hacia su caída, pero ahora el clero era sumiso y los obispos, en su mayoría, criaturas de la corte. A su muerte, las pretensiones de supremacía de Roma quedaron establecidas, aunque no fueran plenamente admitidas. Mantuvo estrechas relaciones con Galia durante todo su pontificado. Gregorio de Tours relata con qué alegría los francos recibieron la elección de su tocayo, y desde el principio se dedica a relatar sus acciones y dichos con una minuciosidad inusual. Un año después de su ascenso al trono, el nuevo papa fue llamado a juzgar a los obispos de Arlés y Marsella, a quienes comerciantes judíos acusaron ante él de intentar convertirlos por la fuerza. Gregorio reprendió e instó a los obispos a predicar y persuadir más que a coaccionar. De nuevo, reprendió a Virgilio de Arlés y al obispo de Autun por permitir el matrimonio de una monja, ordenándoles que la llevaran a la penitencia y exhortándolos con toda autoridad. Intervino en los asuntos de los monasterios, otorgando privilegios y exenciones de una manera que demuestra la naturaleza de la autoridad que reclamaba. Gracias a sus consejos, se resolvieron las difíciles cuestiones planteadas por la locura de un obispo de la provincia de Lyon. Pretendió juzgar a un obispo franco y restituirlo en su sede, aunque en este caso consideró necesario explicar y justificar su conducta ante la magistral Brunilda. Se le encuentra reprochando las tendencias iconoclastas de Sereno de Marsella y ordenándole que restituyera las imágenes que había derribado. Dio instrucciones sobre la celebración de concilios eclesiásticos y asesoró a los obispos sobre la administración de sus diócesis y la aplicación de la disciplina eclesiástica. Su correspondencia con obispos y monjes fue constante, y las peticiones de intervención en los asuntos de la Iglesia Galicana fueron frecuentes. Así, se preparó para inaugurar en la Galia una reforma decisiva y necesaria.
Aquí entró en relación directa con los reyes. En 595, Childeberto de Austrasia le solicitó el reconocimiento de los poderes, como representante papal, del obispo de Arlés, prueba de la pervivencia de la idea tradicional de dependencia de la Iglesia romana. Al acceder a la petición, Gregorio aprovechó la ocasión para desarrollar su plan de disciplina eclesiástica. La simonía, la interferencia en la elección de obispos y la nominación de laicos al episcopado eran males escandalosos, y los reyes eran responsables de ellos. Creía que la monarquía franca, cuya pureza de fe brillaba en comparación con la oscura traición de otros pueblos, se regocijaría en llevar a cabo sus deseos; y en la famosa Brunilda, curiosamente, encontró un profundo sentido religioso y buenas disposiciones que fructificarían en la salvación de la humanidad: a ella le repitió los deseos que le había expresado a Childeberto y la instó a velar por su cumplimiento. Le recurrió para acabar con el crimen, la idolatría y el paganismo, y para evitar la posesión de esclavos cristianos por parte de los judíos, con qué éxito desconocemos. Sin duda, no tuvo éxito cuando instó a Teodorico y Teodoberto a restituir al obispo de Turín las parroquias que había perdido durante la invasión bárbara y que los reyes francos no estaban dispuestos a que estuvieran bajo el control de un obispo extranjero. Pero con Brunilda parece haber mantenido siempre las relaciones más cordiales: ella le pidió consejo y ayuda en asuntos de religión y política, en relación con una cuestión de derecho matrimonial y con la relación de los francos con el Imperio en Oriente. Y a lo largo de su pontificado, la actitud de los reyes fue de profundo respeto, la del Papa, de padre por consejo que fácilmente se disfrazaba de autoridad.
Así, al principio de su pontificado, Gregorio advirtió a Childeberto y Brunilda, como a Virgilio y a los obispos del reino de Childeberto, de la necesidad de actuar de inmediato contra la grave simonía que estaba corroyendo la vida espiritual de la Iglesia. Jóvenes, laicos descuidados, arrancados de los negocios o placeres del mundo, eran ordenados o promovidos apresuradamente y empujados a las altas esferas de la Iglesia. En 599, se dirigió a los obispos de Arlés, Autun, Lyon y Vienne en vigorosa protesta, acusándolos al menos de la aquiescencia que posibilitaba graves abusos. Aunque estaba dispuesto a someterse al legítimo ejercicio del poder real en materia de nombramiento, prohibió rotundamente la ordenación de laicos en altos cargos, por considerarla inexcusable e indefendible. La Iglesia debía fortalecerse contra el mundo mediante la prohibición total del matrimonio con el clero y la convocatoria de concilios anuales para la confirmación de la fe y la moral. En los concilios se condenaba todo lo contrario a los cánones; y dos prelados debían representarlo e informarle de las acciones. El abad Ciriaco fue enviado en misión especial, con cartas a obispos, reyes y a la reina Brunilda, para disciplinar la Iglesia Galicana. Pero la incertidumbre asesina de las intrigas dinásticas impedía una reforma que pudiera hacer que los obispos fueran menos criaturas de los reyes. A Teodorico, en un momento dado, se le agradeció su sumisión a las órdenes papales y se le ordenó convocar un concilio. En otro, se envió un enviado especial para indicar e insistir en la reforma. En otro, se dirigieron cartas con vehemente exhortación a Brunilda, aparentemente la verdadera gobernante del reino en conflicto. Los obispos fueron reprendidos, exhortados y reprochados una y otra vez. Pero es difícil, quizás debido a la escasez de materiales históricos de la época, descubrir casos de sumisión definitiva a la autoridad papal. Esta se afirmó con todo el fervor moral y la sagaz prudencia propias del gran hombre que ocupaba la silla papal. No fue repudiada por los reyes y obispos francos; más bien, la afirmación fue recibida con juiciosa cortesía y respeto.
Pero más allá de esto, la evidencia no nos lleva. Sería imposible afirmar que la política del Estado franco se vio afectada, o que el carácter de los reyes, los ministros de la Corona o incluso los obispos, fue moldeado por la influencia del papado. Tiranos y fratricidas, los reyes merovingios vivieron sus malvadas vidas sin más que un respeto nominal por las enseñanzas de los moralistas cristianos. Pero el continuo interés de Gregorio por la Iglesia franca no fue en vano. Había establecido una relación personal con los reyes bárbaros: había creado un vicario papal en el reino del Sur; al conceder el palio al obispo de Autun, al menos había sugerido una autoridad muy especial sobre las tierras de los galos; había afirmado que la Iglesia romana era su madre, a la que recurrían en tiempos de necesidad. Si el resultado práctico fue pequeño; si la Iglesia franca mantuvo una verdadera independencia de Roma, y Arlés nunca se convirtió en un vicariato papal; Sin embargo, monjes, sacerdotes y poetas francos, así como obispos y reyes, comenzaron a considerar a Roma como su patrona y guía. Venancio Fortunato, Columbano y Gregorio de Tours, cada uno a su manera, demuestran la estrecha relación de Gregorio Magno con la religión de los francos.
Gregorio y los visigodos. 585-586
La perspectiva se abría más cuando Gregorio abandonó el caos moral de la Galia para centrarse en la creciente unidad de Hispania. La raza visigoda había dado a Leovigildo un gran guerrero, cuyo poder, como rey de todos los godos, se extendía desde Sevilla hasta Nimes. Consiguió para su hijo Hermenegildo a Ingundis, hija de Brunilda (hija de Atanagildo, predecesor de Leovigildo como rey visigodo) y del rey franco Sigeberto. De las cartas de Gregorio conocemos la historia de un martirio, del cual no hay razón para creer que fuese engañado. Ingundis, acosada por maestros arrianos que habían ejercido influencia sobre Leovigildo, no por naturaleza una perseguidora, una tirana ni una fanática, se mantuvo firme en su fe, y cuando su esposo recibió el gobierno en Sevilla, logró, con la ayuda de su pariente Leandro, obispo de Sevilla y amigo de Gregorio, convertirlo al catolicismo. El resultado fue la guerra. Leovigildo atacó a su hijo, según Juan de Biclar, por rebelión y tiranía. Hermenegildo buscó la ayuda de los suevos católicos y de los griegos, las guarniciones imperiales que habían permanecido desde la reconquista parcial de España por Justiniano. Pero Leovigildo resultó vencedor: el reino suevo fue extinguido y Hermenegildo fue encarcelado. Ingundis escapó con los griegos y murió en Cartago camino a Constantinopla. «Hermenegildo fue asesinado en Tarragona por Segisberto», es la simple declaración de Juan de Biclar, obispo católico de Gerona. Gregorio, en sus Diálogos, relata la historia con más detalle. En la víspera de Pascua de 585, un obispo arriano le ofreció la comunión, y al negarse a recibirla, fue asesinado por orden de su padre. Fue considerado mártir y el 13 de abril se conmemoró en toda España. Su sangre fue la semilla de la fe.
Un año después, su hermano Recaredo ascendió al trono y aceptó el catolicismo. «No es de extrañar», dice Gregorio, «que se convirtiera en predicador de la verdadera fe, pues su hermano fue mártir, cuyos méritos le ayudaron a devolver muchas almas al seno de Dios». Esto no habría sucedido si el rey Hermenegildo no hubiera entregado su vida por la verdad. Así murió un visigodo para que muchos pudieran vivir. En un gran sínodo celebrado en Toledo, Recaredo abjuró del arrianismo, y en mayo de 589 se convocó el concilio que debía confirmar el catolicismo en España. Leandro predicó el sermón que clausuró la asamblea e informó al papa del discurso ortodoxo de Recaredo, la aceptación de los credos y las decisiones de los cuatro concilios generales, y la promulgación de cánones para regular la vida y las profesiones del ahora católico pueblo. La carta de Leandro fue un auténtico canto de triunfo por la victoria de la civilización y la religión, y como tal, Gregorio la aceptó con deleite. En años posteriores, el papa mantuvo correspondencia con el propio Recaredo, absteniéndose sabiamente de involucrarse en las relaciones visigodas con Constantinopla, donde Atanagildo, hijo del mártir Hermenegildo, se criaba, pero elogiándolo efusivamente por su devoción y señalándole, como era su costumbre, para advertencia y aliento, el día del juicio final que siempre rondaba sus pensamientos. A Leandro le escribió con frecuencia hasta el final de su vida. Le había enviado un palio, por medio del rey Recaredo, como reconocimiento a la antigua costumbre y a los méritos tanto del rey como del prelado. Lo asesoró, como aconsejó a Agustín, en importantes asuntos de doctrina y práctica. Le dedicó su cuidado pastoral y su moral , y siguió siendo su amigo hasta el final de su vida. En el ejercicio de la autoridad sobre la Iglesia española, Gregorio no hizo ningún intento. Se contentó con reconocer el gran milagro, como lo llamó a Recaredo, de la conversión de un pueblo, y dejar a sus reyes y obispos la dirección de su Iglesia. Pero fuera de los dominios godos, sus cartas abordaron con gran explícito un caso en el que creía que se había infringido a un obispo de Málaga, y reivindicaban una autoridad judicial, política y eclesiástica. Si los documentos son auténticos, como es probable, demuestran que Gregorio estaba dispuesto no solo a utilizar al máximo los poderes del Imperio, cuando este estaba de acuerdo con él, para reparar la injusticia tanto en la Iglesia como en el Estado, sino también a extender por medio de ellos la jurisdicción y la autoridad de la sede papal. Pero es igualmente claro que, al hacerlo, buscaba establecer la justicia, no el poder personal: España permaneció durante mucho tiempo bastante apartada de la corriente general de la vida de la Iglesia occidental.
Carácter e influencia de Gregorio
En junio de 603, la larga agonía con la que el gran papa había luchado con tanta valentía llegó a su fin. Los romanos, a quienes había consagrado su vida, no rindieron homenaje inmediato a su memoria; pero una leyenda posterior, basada quizás en una declaración de su archidiácono Pedro, le atribuyó una inspiración especial del Espíritu Santo y dio origen a sus representaciones artísticas con una paloma revoloteando sobre su cabeza. Su enorme energía legó a la Iglesia una gran cantidad de escritos que lo situaron entre sus cuatro grandes doctores y ejercieron una poderosa influencia en la teología de los siglos posteriores. Durante mucho tiempo, Gregorio fue considerado el gran filósofo y moralista cristiano, el intérprete de las Sagradas Escrituras, el maestro de los gobernantes de la Iglesia. Sus sermones, su música, su teología dogmática y su método de interpretación fueron durante mucho tiempo los modelos que la Iglesia occidental siguió sin cuestionarlos. Pero la importancia histórica de su vida sería tan grande como lo es si nunca hubiera escrito un solo tratado teológico. La influencia de su carrera vino de su carácter personal, del intenso poder del cristianismo activo que irradiaba desde su lecho de enfermo como desde su trono.
Gregorio emerge de la oscuridad de su época como una figura visible. Sus cartas lo revelan como pocos héroes de la Edad Media lo hacen: casi ningún gran eclesiástico, salvo Bernardo y Becket, es tan íntimamente conocido. Lo reconocemos como un romano severo, que odiaba a los bárbaros por impuros y despreciaba a los griegos por indignos de su parte en el Imperio que los había protegido con su nombre. Fue un apasionado defensor de la justicia entre los hombres, un guardián de los derechos humanos, un gobernador empeñado en reprimir el mal y preservar la estabilidad del antiguo Estado. Fue eminentemente práctico, como constructor, administrador, filántropo y patriota. Sin duda, su fama se debe en parte a la debilidad de sus predecesores en el papado y en parte a la insignificancia y maldad que le siguieron. Pero su fama se debe aún más al verdadero logro de su vida: le dio al papado una política y una posición que nunca se abandonaron ni se perdieron.
La primacía de la sede de Roma fue traducida por él en un sistema práctico, así como en una teoría y un credo. Su carácter personal y su pasión por una justicia más justa incluso que la del antiguo derecho romano hicieron que su pretensión de escuchar apelaciones, de ser juez y árbitro, pareciera más que tolerable, incluso natural e inevitable. En la decadencia de la antigua civilización, cuando el Imperio, tanto de Oriente como de Occidente, apenas podía sostenerse, permaneció en Roma, preservado a través de todos los peligros, un centro de autoridad cristiana que podía ejercer, en la persona de Gregorio, con sabiduría, lealtad y tacto, la autoridad que reclamaba. Gregorio era, en efecto, como lo llama Juan el Diácono , Argus luminosissimus . Podía amonestar a los príncipes y reprender a los recaudadores de impuestos: nada parecía demasiado pequeño ni demasiado grande para la exactitud de su visión. Y, siguiendo el ejemplo de todos los grandes gobernantes, fundó una tradición de servicio público que podía ser transmitida incluso por manos débiles y mentes incompetentes. Hizo de la Roma cristiana un centro de justicia. Impuso al papado una política de atraer a los mejores de las nuevas naciones que luchaban por la soberanía de Italia. Si al Imperio le resultaba imposible combatir a los bárbaros, debía lograr la paz con ellos, y si la paz, una paz duradera. En cualquier caso, la Iglesia debía ser su hogar, y la tiranía debía convertirse en amor. Este era su ideal tanto para italianos como para lombardos. Y sus principios de justicia imparcial, patriotismo y caridad fueron las bases sobre las que se esforzó por erigir un tejido de supremacía papal. De sus cartas, como de un tesoro de sabiduría política, surgieron con el tiempo normas en el Derecho Canónico, y se reclamaron poderes mucho más allá de lo que él había soñado. Donde él se mostraba desinteresado, los hombres inferiores eran codiciosos y usurpadores; donde él se esforzaba por hacer justicia, otros intentaban promulgar leyes despóticas. En todo el mundo cristiano, Gregorio había enseñado a los hombres a considerar al papa como alguien capaz de lograr la paz y asegurarla. Sobre este fundamento se fundó el papado medieval. No se conformó con permanecer así por mucho tiempo.
CAPÍTULO IXLOS SUCESORES DE JUSTINIANO
|
 |
 |
 |
 |
 |