 |
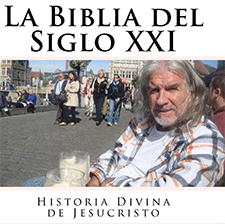 |
 |
 |
CAPÍTULO XVIII
LA REVOLUCIÓN CAROLINGIA Y LA INTERVENCIÓN FRANCA EN ITALIA
El siglo VIII apenas había entrado en su segunda mitad cuando el último de los melenudos merovingios fue expulsado del trono de los francos, y Pipino, el mayordomo de palacio, fue aclamado como rey. El cambio parecía insignificante, pues la nueva dinastía había cumplido un largo aprendizaje. Durante más de un siglo, los descendientes de Clodoveo habían sido meros títeres en el trono real, mientras que los descendientes de San Arnulfo, aunque llamados solo mayordomos de palacio o duques y príncipes de los francos, habían administrado, con vigor y éxito, los asuntos del reino. Sus vecinos , los griegos, burlones, se maravillaban de las extrañas costumbres de los francos, cuyo señor, el rey, no necesitaba ninguna cualidad salvo el linaje, y durante todo el año no tenía nada que hacer ni planear, salvo comer, beber, dormir y permanecer encerrado en casa, excepto un día de primavera, cuando debía sentarse a contemplar a su pueblo, mientras su sirviente principal gobernaba el Estado a su antojo. Pero una cosa era gobernar el Estado y otra muy distinta apropiarse de esos títulos y prerrogativas sagrados que la reverencia de siglos había reservado para la raza del dios marino salio; y era poco probable que la casa de Arnulfo olvidara a su pariente Grimoaldo, quien en el siglo VII ultrajó esa reverencia al colocar a su propio hijo en el trono, pagando la pena con su vida y la de su hijo. Carlos Martel (el Martillo), en los últimos años de su largo reinado, había logrado, de hecho, prescindir de cualquier rey, datando sus documentos a partir de la muerte del último indigente; pero, si esperaba que así los dos hijos entre quienes, a su muerte, dividió Francia como una granja privada, pudieran aceptar pacíficamente la realidad de la realeza sin su nombre, un año de turbulencia bastó para enseñarles que, para gobernar a los francos, un título real debía respaldar el poder real. El misterioso merovingio al que sacaron de la oscuridad para que diera la sanción real a sus actos fue sin duda desde el principio un improvisado. A través de las cartas que se conservan, especialmente las de Pipino, el más joven y estadista , quien no solo añadió a su nombre la orgullosa frase «a quien el Señor ha confiado el cuidado del gobierno», sino que siempre usó los términos «nosotros» y «nuestro», empleados hasta entonces solo por la realeza, ya se vislumbra otro propósito. Pero ni siquiera Pipino, incluso después de que la abdicación de su hermano lo dejara como único gobernante, y cuando, apaciguada toda la turbulencia, dos años sin novedades en los anales habían confirmado su poder, se aventuró a dar el paso final de la revolución sin la sanción de un poder superior.
Pipino [751
Para alguien criado, como Pipino, por los monjes de Saint Denis y los prelados que fueron sus consejeros, difícilmente cabía duda de dónde debía buscarse tal sanción. Cualquiera que fuera la veneración aún ligada a la sangre o las costumbres antiguas, Jesucristo era ahora el dios nacional de los francos. «Viva Cristo, que ama a los francos», rezaba el prólogo de su Ley de Salk; «que guarde su reino y llene a sus príncipes con la luz de su gracia». Y, si el derecho público de los francos desconocía un procedimiento para un cambio de dinastía, la historia de otro pueblo elegido, más familiar que las sagas de antepasados germanos, romanos o troyanos, contaba cómo, cuando un rey se mostraba indigno, el mismo Dios del cielo enviaba a su profeta a ungir con aceite al súbdito que ocuparía su trono. Ningún franco podía dudar de dónde buscar semejante mensaje celestial. Desde los días de Clodoveo, la gloria de los francos había sido su ortodoxia católica; Y para la ortodoxia católica, el portavoz del cielo, el vicario de Cristo en la tierra, era el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Desde que el papa Gregorio Magno, con sus cartas, guió la política religiosa de Brunilda y sus pupilos, se había producido, es cierto, una larga interrupción en la intimidad de los gobernantes francos con el obispo romano; pero, con el ascenso de los mayordomos de palacio de la piadosa línea de Arnulfo, esa intimidad se había reanudado. Ya ante Carlos Martel, el papa podía alegar los dones de sus antepasados y los suyos propios ante los altares romanos; y fue ese rudo guerrero, por muy poco eclesiástico que a veces fuera su uso de los privilegios y las propiedades eclesiásticas, quien hizo posible una reforma de la Iglesia franca mediante la cual ahora, más allá incluso de los sueños de un Gregorio Magno, se estaba convirtiendo en una provincia de Roma. Lo que, respaldado por su brazo fuerte, el celo inglés del legado papal Bonifacio había iniciado, los hijos de Carlos lo habían convertido en su tarea personal. Desde el principio, habían buscado la guía del propio papa; y cuando, en 747, Carlomán el Viejo, dejando todo gobierno terrenal en favor del servicio más elevado del cielo, con generosos regalos lo llevó a la tumba de Pedro y bajo su sombra eligió para su hogar monástico la cueva que una vez había albergado a ese santo Papa a quien el desesperado Constantino, como creían los hombres, había recurrido para recibir curación y bautismo, los peregrinos francos cuya multitud perturbaba su paz debieron haber aprendido de nuevo el oráculo apropiado para los príncipes en duda.
Nunca se puede tener la certeza absoluta, de hecho, tan estrechas eran ahora las relaciones de los francos con Roma, que el escrúpulo de conciencia que en el otoño de 751 dos enviados de Pipino plantearon al papa Zacarías —la cuestión de si era bueno o no que un hombre llevara el nombre de rey mientras otro gobernaba realmente— no fuera una sugerencia romana, o que la respuesta, en cualquier caso, no se hubiera asegurado de antemano. Pero había suficientes razones para que, sin preaviso, el veredicto papal pudiera adivinarse con seguridad. No fue solo Pipino el Franco quien gobernó mientras otro reinaba. Durante un siglo, esto había sido igualmente cierto en el caso del obispo de Roma; y el Papa, tanto como el mayordomo de palacio, necesitaba un aliado. Aunque el soberano nominal en Roma seguía siendo el monarca bizantino, que se autodenominaba Emperador de Romanos, y aunque desde Constantinopla aún llegaban edictos y mensajeros imperiales, el control real, ahora que los lombardos habían reducido a un hilo la ruta desde el Exarcado por el Adriático hasta el Ducado romano por el Mediterráneo, y que los sarracenos no solo agotaban todos los recursos del Imperio en Oriente, sino que también hacían peligrosa la ruta marítima hacia Occidente, había pasado cada vez más a manos del obispo romano. Incluso bajo la ley del Imperio, sus funciones civiles eran importantes: el nombramiento de funcionarios locales, la gestión de las obras públicas, la supervisión de la administración y la justicia, la protección de los pobres y los pobres, y lo que se conserva de su correspondencia oficial muestra el vigor con el que ejercía estas funciones. Pero la creciente pobreza del erario público, agotada por las necesidades de la corte imperial o la codicia de los agentes imperiales, y por otro lado, las vastas propiedades de la Iglesia romana, diseminadas por toda Italia y más allá, cuyos ingresos convertían al obispo romano en el propietario más rico de todo Occidente, habían convertido poco a poco su supervisión en control. Con sus propios recursos, cuando era necesario, había llenado los almacenes, reparado los acueductos, reconstruido las murallas, pagado los salarios de los magistrados y pagado a la soldadesca. Por iniciativa propia, había abastecido al pueblo, rescatado cautivos, reclutado tropas, comprado a los invasores y negociado con los lombardos invasores .
El gobierno imperial había acogido con agrado esta benéfica actividad. Al convertir al Papa en su propio banquero, le había confiado formalmente el abastecimiento de la ciudad y el mantenimiento de la milicia. A él, como a un magistrado romano, dirigía sus instrucciones. Mientras tanto, los innecesarios magnates civiles desaparecieron gradualmente o se convirtieron en sus criaturas. El senado romano dejó de existir silenciosamente o existió de forma tan oscura que durante siglo y medio dejó de oírse hablar de él. El prefecto de la ciudad era el candidato del obispo. Incluso la jerarquía militar, que en otras partes de Italia estaba sustituyendo a la civil, en Roma se volvió subordinada. La ciudad y su distrito, al separarse del Exarcado, se habían convertido en un ducado, y un duque aún dirigía su ejército; pero antes de mediados del siglo VIII, el duque seguía el ejemplo, si no las órdenes, del Papa. Mientras existió ese delgado hilo de ruta que conectaba Roma con Rávena, el Exarca, como gobernador imperial de Italia, ejerció una autoridad ambigua tanto sobre el duque como sobre el Papa; Pero año tras año, las tierras adriáticas del Exarca se reducían ante los lombardos , y con ellas sus recursos y prestigio. En 751, unos meses antes de la embajada de Pipino, los lombardos ocuparon la propia Rávena, y el Exarca desapareció. El pontífice romano era ahora el líder indiscutible de lo que restaba del Imperio en Italia.
¿Por qué habría de haber dudas? ¿Quién podría servir al Imperio mejor que este funcionario sin salario, cuyos deberes para con el cielo parecían una garantía inquebrantable contra las ambiciones terrenales? ¿Y qué podría desear más el vicario de Pedro que administrar su provincia sin trabas en nombre de la Roma imperial, cuyo dominio eterno tantas veces había proclamado? Pero la Roma imperial no dejó sin trabas esa jefatura espiritual por cuyo bien había proclamado su dominio eterno. Ni el creciente prestigio de la sede romana ni la disminución de los recursos imperiales habían impedido a los emperadores afirmar en Occidente esa autoridad sobre las creencias y prácticas religiosas que ejercían incuestionablemente en Oriente. Sobre el obispo romano habían colmado de honores y privilegios, incluso habían reconocido su primacía en la Iglesia; Sin embargo, a su antojo, seguían convocando concilios y promulgando o proscribiendo dogmas, y, cuando el obispo de Roma pretendía desacreditar lo que ellos declaraban ortodoxo, no dudaban, mientras su poder era suficiente, en arrestarlo y destituirlo o arrastrarlo a Constantinopla para ser juzgado y castigado. Su propósito pudo haber sido político: silenciar la disensión religiosa y poner fin así a las disputas que amenazaban la unidad del Imperio; pero para el sucesor de Pedro, la paz y la unidad del Imperio solo valían para el mantenimiento y la difusión de esa verdad divinamente revelada, de cuyo custodio responsable él se reconocía.
Por lo tanto, cuando en el año 725 el emperador León, tras derrotar a los sarracenos que lo asediaban y restaurar el orden en su reino, se dedicó a la reforma religiosa y, sin esperar consulta con la Iglesia, prohibió el uso en el culto de imágenes de Cristo, la Virgen y los santos —es más, comenzó de inmediato a destruirlas—, el papa Gregorio II no solo se negó a obedecer, sino que unió a Italia en su defensa contra lo que él proclamaba ante la cristiandad como la impiedad y herejía del emperador. Y ahora, después de un cuarto de siglo, aunque Gregorio II había sido sucedido en 731 por Gregorio III, y diez años después por Zacarías, mientras que en el trono de León desde 740 se sentaba Constantino V, su hijo, el cisma seguía sin sanar. El Emperador, tras el naufragio de una flota enviada para abatir a los rebeldes, se había conformado con transferir Sicilia y el sur de Italia de la jurisdicción del Papa a la del Patriarca de Constantinopla; y, habiendo iniciado así la separación del sur griego del norte latino que (pronto favorecida por la involuntaria afluencia de fugitivos religiosos de Oriente al sur de Italia) perduraría durante siglos, no perturbó la autoridad de Roma en el resto de la península. El Papa, por su parte, aunque proscribió a todos los iconoclastas ante la Iglesia, se opuso al traicionero designio de colocar a un emperador rival en el trono, y continuó fechando escrupulosamente todos sus actos oficiales con los años de reinado del soberano. Pero, claramente, esto no era más que neutralidad armada. Ningún emperador podía sentirse seguro mientras la rebelión religiosa tuviera semejante ejemplo y semejante núcleo; y el Papa sabía muy bien que su propia seguridad y la de la ortodoxia romana se acabarían en el momento en que pudieran ser atacadas sin peligro de perder Italia.
La lealtad italiana al liderazgo romano era indudable. El distanciamiento de los latinos con su señor bizantino tenía fundamentos más antiguos y profundos que su veneración por las imágenes de los santos. Su conciencia de la diferencia de sangre y lengua se había acrecentado durante siglos por la separación administrativa y por el lugar privilegiado de Italia en el sistema imperial; y, cuando la división del Imperio trajo a sus vecinos helénicos igualdad de privilegios y prestigio, Italia aún conservaba la jefatura de Occidente. Había acogido con satisfacción a quienes, en el honorable nombre de Roma, la liberaron de los bárbaros y herejes ostrogodos; pero, al verse reducida a una simple provincia fronteriza, los funcionarios de su gobernante ausente pronto se volvieron impopulares. La creciente extorsión del recaudador de impuestos no se veía mitigada por el orgullo por los esplendores que alimentaba. El único orgullo público de Italia, su único derecho de liderazgo que aún le quedaba, era ahora la preeminencia religiosa de su obispo romano. Su patriarcado sobre todo Occidente convirtió a Roma e Italia en capitales de naciones. Su primacía, de materializarse , significaba para ella un reinado más amplio. Para Italia, era un líder natural. Directamente o a través de sus otros obispos —casi todos confirmados y consagrados por él y ligados a él por juramentos de ortodoxia y lealtad—, era el patrón de todas las libertades municipales, el defensor contra toda opresión fiscal. Y cuando la corte imperial, en su helenismo militante, utilizó su poder político para dictar la innovación religiosa, el pontífice romano se hizo aún más popular como portavoz del conservadurismo occidental. Más de una vez, antes del cisma iconoclasta, las simpatías de los italianos se habían alineado del lado del Papa contra el Emperador. Cuando estalló esa disputa, Italia ya estaba en ebullición. Los funcionarios imperiales de todas partes fueron expulsados o ejecutados, y —lo que fue más significativo— sus puestos fueron ocupados por elección popular.
Pero si, así seguro del apoyo popular, el papa Gregorio III, como hay razones para creer, ya albergaba la idea de romper con la autoridad bizantina, un peligro más cercano lo acechaba. La Italia del Imperio no era, de hecho, más que un remanente precario. Allí estaban los lombardos . Ya dueños de la mayor parte de la península, estaban claramente decididos a dominarla por completo. Los lombardos , por supuesto, eran cristianos. Hacía tiempo que habían dejado de ser herejes. Contra los iconoclastas, incluso habían prestado su ayuda al papa. Por el vicario de Pedro profesaban el más profundo respeto, y sus obispos eran sufragáneos de su sede. No había razón para suponer, incluso si ocupaban la propia Roma, que obstaculizarían o reducirían las funciones eclesiásticas del papa. Pero el papa sabía bien qué diferencia había entre un simple obispo lombardo, por venerado que fuera, y el soberano prácticamente independiente de la capital del mundo cristiano. El poder temporal ya había ejercido su influencia. Si el rey lombardo conquistaba Roma, había muchas razones para temer que la convirtiera en su propia capital. Aunque ortodoxo y respetuoso ahora, no siempre sería respetuoso ni ortodoxo; y la experiencia papal había demostrado ampliamente cuán corto era el paso de un protector respetuoso a un amo dictatorial. En Constantinopla, un amo así era bastante cercano. El Papa no tenía intención de cambiar al rey Leña por el rey Cigüeña.
Por lo tanto, el Papa y el Emperador hicieron causa común contra los lombardos . El Emperador, necesitando a todos sus soldados contra sus enemigos orientales, se alegró de nombrar al Papa su enviado. El Papa, necesitando todos los argumentos contra el ansioso lombardo, se alegró de defender las reivindicaciones del Imperio. Pero, a pesar de las súplicas papales y las reivindicaciones imperiales, los lombardos tomaron ciudad tras ciudad. El desesperado Papa intrigó con los duques lombardos contra el rey lombardo. Liutprando volvió sus armas contra la propia Roma. Fue entonces, en 739, cuando Gregorio apeló a Carlos el Franco.
No era en absoluto la primera vez que los campeones francos de la ortodoxia eran llamados a ayudar a Italia contra los bárbaros; tampoco la primera vez que un Papa era su peticionario. Como hijos de la Iglesia y aliados del Imperio, habían cruzado los Alpes en los siglos VI y VII para luchar contra los ostrogodos y los lombardos. Pero la súplica de Gregorio se formuló en términos novedosos. No imploró protección para el Imperio ni para la fe, sino para «la Iglesia de San Pedro» y «nosotros, su pueblo peculiar»; y como respuesta, los cronistas francos registran esa desconcertante oferta de lealtad.
El gran "subrey" franco —así lo tituló el Papa— no dirigió a sus huestes contra el rey lombardo, su pariente y aliado; pero respondió cortésmente con embajadas y obsequios, atesoró cuidadosamente las cartas papales, las más antiguas de ese preciado archivo que nos ha conservado su nieto, y no es imposible que intercediera ante los lombardos . En cualquier caso, no avanzaron hacia Roma; y el apacible y diplomático Zacarías, quien pronto accedió a la silla papal, no solo recuperó con sus oraciones, para "el bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles", las ciudades arrebatadas al ducado romano, sino que frenó el avance de los lombardos sobre Rávena, y poco después, cuando el piadoso Ratchis accedió al trono, firmó con él una tregua de veinte años. Pero los persistentes lombardos no se verían privados por tanto tiempo de un destino manifiesto. Ratchis, en 749, retirándose como Carlomán a la vida monástica, dio paso al tempestuoso Astolfo . Para 751, como hemos visto, Rávena era suya y el Exarcado había cesado. Entonces llegó el dilema de Pipino.
751-755] Pipino Rey
No se conservan los términos precisos de la respuesta de Zacarías. Lo único que queda es la tradición oral en cuanto a su contenido. No se encuentra ninguna carta suya entre las epístolas papales a los carolingios . Encargos tan trascendentales a menudo se transmitían de boca en boca; y los de Pipino eran mensajeros fieles. Uno, el obispo Burchard de Witrzburg , la nueva sede de Franconia tan ricamente dotada por Pipino y Carlomán , era un leal lugarteniente del legado Bonifacio, inglés como él de nacimiento y, como su mensajero, ya conocido en Roma. El otro, el austrasiano Fulrad , abad de Saint Denis y archicapellán del reino, debía a Pipino ambos altos honores y fue durante toda su vida íntimo de su señor y del Papa. Si bien es cierto que su mensaje debe ser adivinado en parte, su desenlace es bien conocido. El merovingio y su hijo, rechazados como Saúl y Jonatán, fueron esquilados al claustro. El anciano Bonifacio, en nombre de San Pedro, ungió rey al nuevo David elegido por los francos.
El rey Pipino no fue ingrato. Ese mismo noviembre de 751, que vio su ascenso al trono, marcó el punto culminante de la obra organizadora de Bonifacio al elevar su sede de Maguncia a autoridad metropolitana en toda Alemania, desde las montañas hasta la costa. También vio, por concesión papal, pronto confirmada por la realeza (si podemos confiar en dos documentos muy controvertidos), a su amada Fulda, su hogar predilecto , la abadía de su corazón, elevada a una dignidad desconocida en otros lugares de Francia, al estar exenta de toda supervisión eclesiástica salvo la del Papa. Como coadjutor en las pesadas obligaciones de su primado, Pipino le confió al anciano Lul , el más querido de los discípulos traídos de su hogar inglés, y cuando, incluso así, se sintió abrumado por la tarea, el rey lo relevó de sus funciones para que buscara entre los frisones paganos la corona de mártir que anhelaba. Y el abad Fulrado , ahora capellán real y ministro del culto público del rey, no fue olvidado. La primera de las cartas reales de Pipino que se conserva (1 de marzo de 752) otorga a San Denis, por oración de Fulrado , un dominio que le había sido retenido ilegalmente durante mucho tiempo; y muchas otras de ese año y de los que siguieron dan testimonio de su constante celo en la defensa de la propiedad y los derechos eclesiásticos.
Incluso como rey, Pipino nunca devolvió en plena propiedad todas las tierras eclesiásticas que su padre había apropiado para el mantenimiento de una soldadesca montada; pero se le aseguraron a la Iglesia sus rentas, y el derecho del Estado a otorgar tales concesiones de tierras eclesiásticas, aunque se mantuvo, fue cuidadosamente restringido. Sin duda, fue la creciente importancia de la fuerza montada y su dependencia de los pastos de verano lo que impulsó a Pipino, a principios de su reinado (755), a cambiar, «para beneficio de los francos», la tradicional asamblea y reunión del ejército, el «Campo de Marzo», por el «Campo de Mayo». La propia fe aún necesitaba paladines ágiles. Los sarracenos aún tenían un punto de apoyo en la Galia. Septimania , la rica aunque estrecha costa que se extendía desde el Ródano hasta los Pirineos, entre el Mediterráneo y las Cevenas —el Bajo Languedoc de épocas posteriores—, aún no era posesión de los francos. Remanente del antiguo reino visigodo, aún habitado por sus descendientes, había sido invadido por los conquistadores árabes de España, quienes, bajo su dominio, lo convirtieron en base para sus incursiones. Pero en 752, un levantamiento de los godos los expulsó de Nimes, Maguelonne , Agde y Béziers, y ofreció sus tierras a Pipino. Solo Narbona resistió a los francos. Con la Galia prácticamente redimida por la cristiandad, Pipino lideró en 753 sus huestes contra los paganos rebeldes del norte. Cruzando el Rin hacia territorio sajón y devastándolo hasta el Weser, los sometió de nuevo al tributo y, esta vez, los obligó a abrir sus puertas a los misioneros del cristianismo.
Pero mientras Pipino había estado demostrando en Francia su valía tanto para la Iglesia como para el Estado, no faltaban indicios de que la cabeza de la Iglesia pudiera necesitar de él un servicio más personal. Desde principios de 752, el afable Zacarías ya no existía, y en su lugar se sentó Esteban II, romano de nacimiento y de buena sangre romana. Huérfano, criado desde su infancia en el mismo Letrán, conocía bien sus objetivos y políticas. En Roma se necesitaba orgullo y autoafirmación romanos. Astolfo el Lombardo no era hombre al que se le pudiera adular, y ahora tenía la vista puesta en el ducado romano. Desde los Alpes hasta el Vulturno, todo era ahora lombardo, excepto este tramo de la costa occidental. Roma estaba claramente a su merced. Ya en junio, el Papa había enviado emisarios —su hermano Pablo (que más tarde lo sucedería como Papa) y otro clérigo— que firmaron con el rey lombardo, según suponían, una paz de cuarenta años. Pero pronto quedó claro que Astolfo no consideraba esto un impedimento para afirmar su soberanía. Apenas cuatro meses después, reclamando jurisdicción sobre Roma y las ciudades circundantes, exigió un impuesto anual a sus habitantes. ¿Qué podía importarle al obispo romano, su señor temporal? Esteban, protestando por la violación de la fe, demostró su poder eclesiástico enviando como intercesores a los abades de los dos monasterios lombardos más venerados, Montecassino y San Vincenzo. El rey, a su vez, reivindicó la autoridad real enviándolos contumelia de vuelta a sus conventos. Una y otra vez el Papa había implorado ayuda a Constantinopla, y ahora aparecía, no la soldadesca que había solicitado, sino, al estilo bizantino, un enviado imperial —el silenciario Juan— con cartas de instrucciones tanto para el Papa como para el rey. El Papa, obedientemente, envió al enviado ante el rey, escoltado por un portavoz suyo: de nuevo su hermano Pablo. Astolfo escuchó las exhortaciones imperiales, pero allí se le agotó la paciencia bárbara. Sin ceder, envió de vuelta al funcionario bizantino, y con él envió a un lombardo con sus propias contrapropuestas ; entonces, furioso, se volvió contra Roma, jurando pasar a cuchillo a todos los romanos si no obedecían sus órdenes de inmediato. El Papa recurrió a la vanidad de enviar, a través del griego que regresaba, un nuevo llamamiento al emperador para que acudiera él mismo con un ejército y rescatara Italia; calmó a los romanos, presa del pánico, mediante oraciones públicas y procesiones, marchando él mismo descalzo entre las filas y llevando sobre su hombro el retrato sagrado de Cristo pintado por San Lucas y los ángeles; pero no había crecido en la casa de los Gregorio sin descubrir otra fuente de ayuda. Mediante un peregrino que regresaba, envió un mensaje al nuevo rey de los francos.
Ese incesante flujo de peregrinos —prelados, príncipes y humildes pecadores— que ahora, desde Inglaterra y las islas más lejanas, así como desde toda Francia, abarrotaba los caminos hacia el umbral de los apóstoles ( Carlomán, para escapar de sus visitas, había huido de su refugio en el Monte Soracte a la más remota soledad de Montecassino) debió mantener a Pipino y a sus consejeros bien informados de lo que ocurría en Italia, y muchos mensajes que se han perdido sin duda se habían intercambiado entre el Papa y el rey; pero lo que Esteban tenía que ofrecer y pedir a continuación no debía confiarse a ningún intermediario, ni siquiera a su hermano diplomático. Por boca del peregrino anónimo que a principios de 753 se presentó en la corte de Pipino, rogó que se enviaran emisarios para citarse ante el rey franco. Otros dos peregrinos —uno de ellos, esta vez, el abad de Jumièges— llevaron al Papa una invitación urgente, asegurándole que se enviarían los emisarios solicitados. Del tenor de la carta de respuesta del Papa, aún conservada, parecería que, oralmente, se envió un mensaje más confidencial a través del abad y su colega. El escrito se limita brevemente a piadosos deseos y a la seguridad de que «quien persevere hasta el fin se salvará» y «recibirá el ciento por uno y poseerá la vida eterna»; y una carta complementaria que el Papa, quizás no sin previo aviso, dirigió a «todos los líderes de la nación franca» les conmina, sin definir qué se les desea hacer, a que nada les impida ayudar al rey a promover los intereses de su patrón, San Pedro, para que así sus pecados sean borrados y el portador de las llaves del cielo los admita a la vida eterna. Para la invitación formal del Papa y el envío de la escolta se esperaba la aprobación del pueblo franco, y era otoño cuando la embajada llegó a Roma. Mientras tanto, Astolfo había demostrado su seriedad al tomar medidas para aislar a Roma del sur de Italia, y el emperador había enviado, no tropas, sino una vez más al silenciador Juan, esta vez insistiendo en que el propio Papa lo acompañara a implorar al lombardo la restauración del exarcado. Afortunadamente, con la llegada del salvoconducto solicitado a Astolfo , llegaron también los enviados francos: el duque Autchar (el Ogier de la leyenda posterior) y el canciller real, el obispo Crodegango de Metz, después de Bonifacio, el principal prelado del reino.
Era mediados de octubre de 753 cuando, así escoltado y en compañía del embajador imperial, el papa Esteban y un puñado de miembros de su séquito oficial partieron, aparentemente, hacia la corte lombarda. El rey Astolfo , aunque notificado, no salió a recibirlos. Al acercarse a Pavía, solo se encontraron con sus mensajeros, quienes prohibieron al papa defender ante su señor la causa de las provincias conquistadas. Desafiando esta prohibición, imploró a Astolfo que «devolviera las ovejas del Señor», y el silenciador le presentó de nuevo una carta imperial; pero el bárbaro hizo oídos sordos a todas las súplicas. Fue entonces cuando los embajadores francos le pidieron permiso para que el papa los acompañara a Francia, y el pontífice añadió su propia oración a la de ellos. En vano, el lombardo, rechinando los dientes, intentó disuadirlo. Un permiso a regañadientes fue concedido y utilizado con prontitud. El Papa y su escolta, dejando a una parte de su grupo para regresar con los griegos a Roma, se encontraban a salvo en suelo franco antes de finales de noviembre. Al salir de los Alpes, se encontraron con otro duque y con el abad Fulrado , quien los guió a través de Borgoña hasta una villa real cerca del Marne. A muchas millas de distancia, les salió al encuentro una comitiva de nobles encabezada por el hijo de Pipino, el joven príncipe Carlos, quien, con once años, aparece por primera vez en la historia. El propio Pipino, con toda su corte, recorrió cinco kilómetros para recibirlos. Desmontó y se postró ante el Papa, y durante un trecho marchó humildemente a su lado, guiando de la brida el caballo del pontífice (6 de enero de 754).
Esto, en resumen, es lo que relata nuestro único informante, el biógrafo contemporáneo del papa Esteban, sobre aquel viaje transalpino cuyo desenlace fue la soberanía temporal de los papas, la separación de la cristiandad latina de la griega, la conquista franca de Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Con la llegada del Papa, las fuentes francas también retoman la historia. Sin embargo, solo mediante parches inteligentes se puede lograr que todo esto en conjunto produzca una historia conectada de lo que se hizo durante los largos meses de esa visita papal: la apelación del Papa para la ayuda franca contra el lombardo, de su estancia durante el invierno como invitado de Fulrado en Saint Denis, de las inútiles embajadas para la disuasión del rey lombardo, de la aparición en Francia del monje Carlomán , enviado por su abad para interceder por el lombardo contra el Papa, de una asamblea de primavera de los francos y del consentimiento renuente a una campaña contra el lombardo, de una conferencia de Pascua del rey, el Papa y los líderes francos en la villa real de Carisiacum ( Kiersy , Quierzy ), de una gran reunión de mediados de verano en Saint Denis, donde en la iglesia de la abadía el propio Papa Esteban en nombre de la Santísima Trinidad ungió de nuevo a Pipino, y con él a sus dos hijos Carlos y Carlomán , prohibiendo bajo pena de excomunión e interdicto que de ahí en adelante para siempre cualquiera que no surgiera de los lomos de Estos así consagrados por Dios a través del vicario de sus apóstoles serán elegidos reyes de los francos.
Nuestro relato más explícito de esta coronación, un memorando anotado doce años después en Saint-Denis por un copista monje, añade un detalle. Pipino y sus hijos fueron ungidos no solo reyes de los francos, sino también «patricios de los romanos». Es cierto que este título, aunque el propio Pipino parece no haberlo usado nunca, se añade invariablemente a su nombre y al de sus hijos en las cartas de los papas. Ahora bien, «patricio» era un título bizantino —una condecoración poco distintiva, o título de cortesía, aplicado por la corte imperial a diversos dignatarios (como el exarca de Italia y el duque de Roma) y con frecuencia otorgado a príncipes bárbaros—, y no han faltado estudiosos modernos que deducen de su uso que el Papa era, en todo esto, el enviado del emperador. No hay indicios de tal cosa en otras fuentes. No es difícil creer que el Papa persuadiera al gobierno imperial de que su viaje a Francia era una expedición en su interés, o incluso que solicitara su autorización para la concesión del título patricial . Es fácil ver que el biógrafo papal podría haber ocultado un hecho que, para cuando escribió, se había vuelto incómodo; pero, si el Papa en Francia se hubiera hecho pasar por representante del Emperador, es incomprensible que una función tan halagadora tanto para él como para sus anfitriones francos se olvidara. Y el título otorgado a Pipino no fue el conocido de «patricio», sino el desconocido de «patricio de los romanos». Su significado exacto ha sido un problema desde hace tiempo; pero difícilmente pudo haber sido agradable para Constantino Coprónimo , quien acababa de distanciarse de sus súbditos italianos mediante un concilio iconoclasta, cuya deferencia al dictado religioso del Emperador podría excusar casi cualquier traición por parte de la ortodoxia occidental.
No nos cuesta adivinar qué pudo haber oscurecido la pretensión imperial de Pipino sobre Italia. Durante más de dos siglos, en Occidente se extendió una leyenda que distorsionó extrañamente la historia de la Iglesia y del Imperio. Constantino, el primero y más grande de los emperadores cristianos, siendo aún pagano y residente en Roma —así se narra en la vida del papa Silvestre que le dio mayor difusión—, persiguió tan cruelmente a los cristianos que, indignado, el Cielo lo hirió de lepra. Los médicos fueron en vano. Los sacerdotes paganos, desesperados, prescribieron un baño en la sangre de recién nacidos. Trajeron a los bebés; pero, apiadado por el llanto de las madres, el Emperador prefirió sufrir, ante lo cual, apaciguado, el Cielo, enviando en sueños a San Pedro y San Pablo, le reveló a Silvestre como su sanador. El Papa fue sacado de su escondite en el Monte Soracte , le reveló la identidad de los dioses vistos en su sueño y no solo lo curó, sino que lo convirtió y lo bautizó . Acto seguido, el agradecido monarca, proclamando por todo el Imperio su nueva fe, prevista por edicto para su seguridad y apoyo, sometió a todos los obispos al Papa, como todos los magistrados al Emperador, y, proponiéndose fundar una capital en otro lugar, primero puso con sus propias manos los cimientos de San Pedro y de Letrán.
Sin duda, fue la fe en este disparatado relato lo que llevó al arrepentido Carlomán , deseoso de expiar sus propios actos de violencia, a elegir la cueva de Silvestre como lugar de retiro y dedicar su convento a ese santo. De este modo, la leyenda debió de ganar mayor difusión entre los francos; y nadie lo sabía mejor que la corte papal. ¿Fue para su beneficio, y fue ahora, que surgió un documento que convirtió el mito en piedra angular del poder papal: la llamada Donación de Constantino?
Ningún manuscrito existente de esa famosa falsificación es más antiguo que principios del siglo IX, y lo que la mayoría de los eruditos han creído que es una cita del Papa Adriano en 778 puede posiblemente explicarse de otra manera; pero un estudio minucioso del lenguaje de la extraña carta parece haber asegurado ahora su origen en la cancillería papal durante el tercer cuarto del siglo VIII, y sorprendentes coincidencias de frases la conectan en particular con los documentos de Esteban II y de Pablo, mientras que para una proporción cada vez mayor de los estudiantes de este período el único contexto histórico en el que puede encajar es el de la visita de Esteban a los francos o de los años que la siguieron de cerca.
El documento hace que Constantino narre primero extensamente la historia de su curación, plasmando en ella un credo elaborado que le enseñó el papa Silvestre. Luego, declarando a san Pedro y a sus sucesores dignos, como vicarios de Cristo en la tierra, de un poder más allá del imperial, los elige como sus patronos ante Dios, decreta su supremacía sobre toda la iglesia cristiana, relata la construcción de Letrán, de San Pedro y de San Pablo, y su dotación de vastas propiedades en Oriente y Occidente para el encendido de las luces; otorga al papa el rango y los atavíos de emperador y al clero romano los de senador; relata cómo, tras rechazar Silvestre la corona de oro del emperador, Constantino le colocó la tiara blanca y, en reverencia a san Pedro, guió su caballo por las riendas como si fuera su mozo de cuadra, y ahora le transfiere, para que la jefatura papal conserve para siempre su gloria más allá de la terrenal, su palacio y ciudad romanos, así como todas las provincias y pueblos de Italia. Si este documento o las tradiciones en que se basa fueron obra de Fulrado o de Crodegango o de los huéspedes romanos que conocía el rey franco, ni su política ni sus frases deberían seguir desconcertándonos.
Incluso en esta vida, Pipino, al igual que Constantino, necesitó la ayuda de San Pedro. Los merovingios destronados, de hecho, se habían hundido sin una sola ola, e incluso mientras el Papa se dirigía a la Galia, ese turbulento medio hermano, Grifo , que había causado a Carlomán y Pipino tantos problemas incesantes, encontró la muerte a manos leales mientras escapaba por los Alpes desde su lugar de conspiración en Aquitania hacia un lugar de conspiración más inquietante entre los lombardos . Pero aún quedaba el propio Carlomán , un príncipe valiente cuya renuncia y votos monásticos no tenían por qué atar más de lo que la Iglesia debería querer . Aún quedaban sus hijos en crecimiento, confiados por él al cuidado de Pipino, pero sin renunciar a ningún derecho. ¿Fue en parte, quizás, para reivindicar, para sí mismo o para sus hijos, estos derechos de la línea mayor que Carlomán había aparecido ahora en Francia como defensor de la causa lombarda? ¿Acaso su recompensa sería el respaldo del lombardo a sus propias pretensiones principescas? En cualquier caso, ¡qué aguas turbulentas para la pesca lombarda! ¿Acaso el propio Papa era solo un pescador más oportuno? ¿Y es posible que la reticencia de los nobles francos se debiera en parte a los amigos de Carlomán y de la alianza lombarda? Todo esto son meras conjeturas. Pero lo cierto es que Pipino llegó a un acuerdo efectivo con el portavoz del Cielo y que el resultado fue la unción papal para él y su casa. Carlomán , enfermo, quizás decepcionado o disgustado, fue recluido en un monasterio borgoñón, donde pronto murió. Sus hijos fueron, como los merovingios, esquilados como monjes. Incluso los monjes que había traído consigo desde Italia estuvieron años en prisión franca.
Donación de Pipino [774
¿Y qué le aseguró Pipino al Papa a cambio? El biógrafo de Esteban solo habla de una promesa oral de obedecer al Papa y restaurar, según su voluntad, los derechos y territorios del Estado romano. Pero, cuando veinte años después, el hijo de Pipino, tras abandonar el asedio de la capital lombarda, fue a Roma para la Pascua, se le presentó para su confirmación, si podemos confiar en el biógrafo papal de aquella época, un documento escrito, firmado en Quierzy durante la visita del Papa Esteban por Pipino, sus hijos y todos los líderes francos, que prometía a San Pedro y al Papa toda la península italiana, desde Parma y Mantua hasta las fronteras de Apulia, definiendo detalladamente la frontera norte de la región e incluyendo, por estipulación expresa, no solo todo el Exarcado «tal como era antaño» y las provincias de Venecia e Istria, sino también la isla de Córcega y los ducados lombardos de Spoleto y Benevento. ¿Podemos confiar en este pasaje de la Vita Hadriani , no solo por la promesa escrita de Pipino y su confirmación por Carlos, sino por todo su sorprendente contenido? Esta es la "cuestión romana" sobre la que han corrido y siguen corriendo mares de tinta. Durante mucho tiempo, los escritores ultramontanos solían asumir tanto la realidad de dicha promesa y confirmación como la exactitud de este relato, mientras que con casi igual unanimidad, quienes no eran partidarios del papado o de su poder temporal descartaban uno como mito y el otro como falsificación. Pero en estos últimos años, ahora que el poder temporal es solo un recuerdo, los estudiosos se han unido. Parece establecido que el pasaje, por corrupto que esté, no es una interpolación, y que fue escrito en Roma en 774; y existe una creciente fe en su exactitud, incluso en cuanto a los detalles de la promesa de Pipino. Pero cómo explicar un pacto tan extraño sigue siendo un enigma. ¿Se trataba, como algunos han pensado, no del pacto principal entre el Papa y el rey, sino de un plan de partición para usar solo en caso de que la invasión franca resultara en la caída del poder lombardo? Planes como este bien podrían haber llenado la larga visita gala del Papa ; pero, salvo conjeturas, nuestras fuentes son demasiado escasas y toscas. Los clérigos que apenas escribieron las escrituras del rey y el Papa eran solo escribas oficiales, inspirados e inspeccionados, que de los planes más profundos de sus señores tal vez sabían poco y delatan aún menos. Las cartas papales, un apoyo más sólido, permanecen en silencio, por supuesto, durante la visita de Esteban; y, cuando reaparecen, se conservan de forma imperfecta.y de fecha incierta, a menudo no son más que la máscara de una diplomacia más astuta mediante mensajes orales. Y en estos tiempos de eclipse cultural, cuando el clérigo mejor preparado del convento o de la curia buscaba a tientas, sin remedio, las palabras y las inflexiones, nunca se puede estar completamente seguro de si lo escrito es lo que parecía más digno de escribirse o solo lo que parecía posible. Tampoco debe olvidarse que, del lado griego o lombardo, por muy importante que fuera su influencia en los asuntos de Italia, no tenemos ni una sola palabra en todo este período.
754-756] Los francos en Italia
Finalmente, a finales del verano de 754 (posiblemente en la primavera de 755), las huestes francas partieron hacia Italia, llevando consigo al Papa. Antes de su partida, y de nuevo durante la marcha, se intentó ahuyentar o comprar a los lombardos. Pero ni el oro ni las amenazas lograron disuadir a Astolfo de su propósito. Afortunadamente para los francos, los pasos alpinos y sus accesos italianos llevaban mucho tiempo en sus manos, y ahora, antes de que su ejército principal comenzara a ascender el Monte Cenis, supieron con alegría que Astolfo , derrotado por su vanguardia, a la que había atacado precipitadamente en los desfiladeros de las montañas, había abandonado sus trincheras en el valle de Susa y buscado refugio dentro de las murallas de su capital. Los francos, regocijándose por el manifiesto favor del Cielo, llegaron pronto a Pavía; y Astolfo , descorazonado, accedió rápidamente a una paz «entre romanos, francos y lombardos ». Reconoció a Pipino como su señor y prometió entregar Rávena al Papa con todas sus demás conquistas. El Papa fue enviado, escoltado, a Roma; y Pipino, tomando rehenes, regresó a Francia.
Pero Astolfo pronto lamentó sus concesiones. Solo cedió una ciudad , y a mediados del invierno de 755-756 estaba de nuevo devastando a las puertas de Roma. El Papa, presa del pánico, apeló frenéticamente a su aliado. Tan grave era la emergencia que, ante la demora de los francos, el propio San Pedro dirigió a Pipino, Carlos y Carlomán , así como al clero, a los nobles y a todos los ejércitos y al pueblo de Francia, una carta alarmante. “Yo, Pedro, apóstol de Dios, que os he adoptado como hijos míos”, así dice esta extraña epístola, debidamente entregada por mensajeros de Roma, “os llamo y os exhorto a la defensa de esta ciudad romana y del pueblo que Dios me ha encomendado y del hogar donde después de la carne descanso... Y con nosotros nuestra Señora, la madre de Dios, María siempre virgen, os conjura, amonesta y os ordena solemnemente... Dad ayuda, pues, con todas vuestras fuerzas, a vuestros hermanos, mi pueblo romano, para que, a mi vez, yo, Pedro, apóstol llamado por Dios, os concedo mi protección en esta vida y en el día del juicio futuro, os prepare en el reino de Dios tabernáculos resplandecientes y gloriosos y os recompense con las infinitas alegrías del paraíso... No permitáis que esta mi ciudad romana y su gente sean desgarradas por más tiempo por la raza lombarda: para que vuestros cuerpos y almas no sean desgarrados y torturados en el fuego eterno e inextinguible del infierno... He aquí, hijos muy queridos, os he advertido: si os preocupáis rápidamente Obedeced, grande será vuestro galardón, y ayudados por mí, en esta vida venceréis a todos vuestros enemigos, y hasta la vejez comeréis los bienes de la tierra, y sin duda gozaréis de la vida eterna; pero si, como nosotros no queremos creer, os demoráis, sabed que nosotros, por autoridad de la Santísima Trinidad y en virtud del apostolado que me dio Cristo el Señor, os cortamos, por la transgresión de nuestra súplica, del reino de Dios y de la vida eterna.
Los francos no se demoraron más. En mayo, reanudaron la marcha. Astolfo partió apresuradamente de Roma para recibirlos; pero una vez más no logró bloquearles el paso y fue encerrado de nuevo en Pavía. Fue entonces, mientras Pipino se acercaba a la ciudad, cuando un enviado griego, que había intentado interceptarlo en su camino, finalmente lo alcanzó. Con palabras melosas, reclamó el Imperio de Rávena y su Exarcado. Pero Pipino respondió que por ningún tesoro del mundo robaría a San Pedro un regalo que le había ofrecido, jurando que por nadie se había lanzado a la guerra una y otra vez, sino por amor a San Pedro y el perdón de sus pecados. Es el biógrafo papal quien recoge sus palabras.
El asedio fue breve. Astolfo , ahora un rebelde convicto, se alegró de escapar con vida y reino tras el pago de un tercio de su tesoro real, la promesa de un tributo anual y la entrega inmediata de sus conquistas. Al abad Fulradio , como lugarteniente de Pipino, estas fueron entregadas de inmediato, una por una, desde Rávena, con Comacchio , por la costa hasta Sinigaglia y por las montañas hasta Narni ; y el abad llevó las llaves a Roma, donde, junto con el acta de donación de su rey, las depositó sobre la tumba de San Pedro.
757-768] Desiderio, rey de los lombardos
Cuando los francos regresaron a casa, el Exarcado, tal como lo había descubierto Astolfo , pertenecía al Papa. Roma y su ducado, aunque Pipino no los nombró, eran con la misma seguridad suyos. Pero no la satisfacción. Aunque sus tierras se extendían ahora de Po a Liris y de mar a mar, la redención de Italia apenas comenzaba. Si Astolfo recuperaba los robos, ¿por qué no los de Liutprando ? Pronto se presentó la ocasión. Astolfo murió accidentalmente mientras cazaba, y su hermano Ratchis , sin pedir permiso al Papa, abandonó el monasterio para asumir la corona. El indignado Esteban incitó a Benevento y Spoleto a la revuelta y ayudó a Desiderio, duque de Toscana, en la lucha por el trono. Pero esta ayuda tuvo un precio: un contrato jurado obligaba a Desiderio a la rendición del resto de las ciudades tomadas por los lombardos . El abad Fulrado , quien aún permanecía en Roma, no solo fue testigo del pacto, sino que, con su pequeño grupo de francos, intervino en la entronización de Desiderio. Quizás pensó con ello obligar a su señor a hacer cumplir el contrato; pero, aunque el lombardo, una vez en el trono, solo cedió Faenza y Ferrara, y aunque el papa Pablo VI, quien ese mismo año (757) sucedió a su hermano, no pudo extorsionar más y llenó los diez años de su pontificado con lastimeras súplicas al «patricio de los romanos» pidiendo ayuda contra los peligros, reales o imaginarios, de lombardos y griegos, el franco se abstuvo de seguir interviniendo.
Ni era necesario. Aunque Desiderio sofocó con mano firme a los rebeldes en Spoleto y Benevento y no se dejó persuadir para que hiciera más "restituciones" al Papa, y aunque el Emperador intentó intrigar tanto con Lombardos como con Francos, ninguno de los dos atacó al Papa Pablo con las armas. Ni siquiera la ferozmente disputada elección papal que tuvo lugar en 767 tras su muerte perturbó la integridad del Estado Pontificio. El Papa Esteban III, quien en 768 emergió de la agitación, por mucho que fechara sus cartas con los años de reinado del Emperador e informara de su ascenso al patricio franco, "su defensor junto a Dios", era, en realidad, tan soberano como ellos. Que un gobernante tan vigoroso y un soldado tan capaz como Constantino V no hiciera ningún intento armado por salvar para su Imperio la hermosa península que lo vio nacer debe explicarse sin duda no solo por las preocupaciones más inmediatas que lo mantenían ocupado, sino por la poderosa sombra de los francos; y a esa sombra se debía claramente la inacción de los lombardos. Pero el propio Franco, más allá de la gratitud de San Pedro aquí y en el futuro, no pidió ninguna otra recompensa .
Sin embargo, Francia no quedó sin recompensa. Por la puerta que la guerra había dejado entreabierta, se coló la cultura. «Les envío», escribe el papa Pablo VI, «todos los libros que se pudieron encontrar», y menciona los himnarios y los libros escolares de su paquete, «todos escritos en griego», un antifonal y un responsal , tratados de gramática, geometría, ortografía, obras de Aristóteles y Dionisio. «También les envío», añade, «el reloj de la noche», sin duda un despertador, como el que despertaba a los monjes para sus maitines. Es solo un vistazo a un tráfico que debió de encontrar cauces más humildes. La caligrafía, cada vez más perfeccionada, de los escribas francos ya muestra influencia romana. El obispo Remedio de Ruán importó de Roma un maestro de canto para su clero; y, cuando el maestro fue llamado de vuelta para dirigir la escuela romana, envió allí a sus monjes para que completaran su educación musical. Crodegango de Metz, siempre en estrecho contacto con Roma, inauguró la reforma eclesiástica más notable de su época al organizar, bajo una disciplina similar a la monástica, al clero de su ciudad catedralicia. Entre los regalos imperiales de Constantinopla se encontraba un órgano, el primero visto en Occidente. Una bendición más cuestionable fue la llegada de teólogos griegos: los enviados bizantinos debatieron con el papa, ante el rey y su sínodo, sobre la Trinidad y el uso de imágenes; y, aunque perdieron el veredicto, debieron haber avivado la reflexión. El nuevo horizonte no estaba limitado por las tierras cristianas. El señor de Barcelona y Gerona, gobernador musulmán del noreste de España, se fortaleció contra su soberano moro al reconocer el dominio franco; y un enemigo más lejano de la corte omeya de Córdoba, el gran califa Mansur, desde su nueva capital, Bagdad, intercambió con Pipino embajadas y regalos. Fue el comienzo de esa conexión entre la principal potencia del Occidente cristiano y la principal potencia del Oriente musulmán, que ha resultado tan perenne y tan costosa para las potencias del Oriente cristiano y del Occidente musulmán.
Las guerras de Pipino [759-760
Pero todo este interés por el mundo en general no significó sacrificar energías en casa. Fueron precisamente los años que transcurrieron entre o después de las expediciones italianas los que vieron a Pipino más activo como legislador. En cuatro sínodos sucesivos de su clero, perfeccionó la obra iniciada por Bonifacio, pero dejó claro que en la Iglesia franca la corona seguiría siendo suprema. Cada primavera, a partir de entonces, todos los obispos se reunirían ante el rey para el sínodo, y cada otoño, en su sede de Soissons, aquellos que ostentaban la autoridad metropolitana se reunirían de nuevo. La inspección y una férrea disciplina eclesiástica debían mantener en casa y en sus deberes religiosos a sacerdotes, monjes y monjas. Todos los cristianos debían observar el descanso y el culto dominicales, y todo matrimonio debía ser público. “Aunque por el momento nuestro poder no alcanza para todo”, dice una cláusula introductoria llena de significado para todo el carácter del rey, “sin embargo, en algunos puntos al menos deseamos mejorar lo que, según percibimos, impide a la Iglesia de Dios; si más tarde Dios nos concede días de paz y de ocio, esperamos entonces restaurar en todo su alcance los estandartes de los santos”.
Los días de paz resultaron raros. En 759, tras haber azotado recientemente a los sajones hasta el pago de tributos y la sumisión, "no emprendió ninguna campaña para reformar los asuntos internos de su reino". Pero en 760 comenzó la tarea que ocupó sus años restantes: la sujeción de Aquitania. El amplio suroeste de la Galia, separado de Neustria por el ancho curso del Loira y de Borgoña por la escarpadura de las Cevenas, no había unido plenamente su fortuna con el resto desde la época romana. Cuando Clodoveo la arrebató a los godos, no la había sembrado con sus francos; y los godos, al retirarse a España, habían dejado a su pueblo menos afectado que cualquier otro en el oeste de Europa por la sangre y las costumbres germánicas. Para los cronistas e incluso para las leyes de la época de Pipino, todavía son "romanos". La raza de duques nativos que bajo los merovingios posteriores los había hecho casi independientes reconocía a Pipino solo como soberano; Y su audacia al albergar a fugitivos de su autoridad y al gravar las propiedades aquitanas de las iglesias francas ya había causado fricciones y protestas cuando la ocupación franca de Septimania desencadenó la guerra. Que este distrito, tan estrechamente ligado a Aquitania antes y después, su puerta de entrada al Mediterráneo y vía de su comercio, pasara a manos de los francos fue, sin duda, un golpe de gracia para todas sus esperanzas. El duque Waifar ya en 752 había comenzado a arrebatar la región del debilitado dominio moro, y quizás solo para escapar de sus garras los godos de sus ciudades orientales se ofrecieron a Pipino. Esto era tolerable; pero cuando, en 759, la toma de Narbona llevó la frontera franca a los Pirineos, la consecuencia inmediata fue la guerra con Aquitania.
Pipino no subestimó a su enemigo. Año tras año, de 760 a 768, dirigió contra Waifar a todo el ejército franco; y, aunque una breve paz puso fin a la primera campaña, la lucha posterior fue a muerte. Con minuciosidad y sistema, sin perder tiempo en incursiones, de fortaleza en fortaleza, de distrito en distrito, a través de Berri, Auvernia, el Lemosín , guarnicionando y organizando a su paso, el rey avanzó implacablemente. En una ocasión, la deserción y la hambruna lo obligaron a detenerse; pero siguió un año fructífero —por cuyas bendiciones el rey, como un gobernador o presidente estadounidense de la época moderna, ordenó en otoño una acción de gracias general— y la guerra continuó. A principios del verano de 768, el territorio estaba completamente invadido, y la muerte de Waifar puso fin a la valiente pero desesperada lucha. Pipino, agotado por la lucha, vivió solo lo suficiente para promulgar el estatuto que debía regir la provincia recién conquistada. Con esto lo fusionó con el resto de su reino, pero dejó a su pueblo sus leyes ancestrales, los protegió de la extorsión de los funcionarios reales y dispuso una asamblea local de sus magnates que, en conferencia con los diputados de la Corona, tendría autoridad final en todos los asuntos, civiles y eclesiásticos.
En el palacio construido por su hijo en Ingelheim, el fresco dedicado a la memoria de Pipino lo retrataba «otorgando leyes a los aquitanos ». Fue, de hecho, su obra más perdurable. Aunque toda la historia de Aquitania delata su separación de sangre y lengua, aunque todavía «no hay ningún francés al sur del Loira», nunca ha dejado de formar con Neustria un solo reino. Todo lo demás —la absorción de Bretaña, la conquista de los sajones, la humillación de Baviera, cuya deserción del joven duque había paralizado por un momento la guerra en Aquitania— Pipino dejó inconcluso a sus hijos. Entre los dos, siguiendo la mala costumbre de los francos, ahora repartió el reino. A Carlos, el mayor, ya convertido en hombre de veintiséis años, le correspondió Austrasia, la mayor parte de Neustria, la mitad occidental de Aquitania, es decir, todo al norte y al oeste; al joven, Carlomán , todavía adolescente, aunque casado, todo al sur y al este. Baviera no fue asignada a ninguno de los dos: primero había que conquistarla.
En Saint-Denis, cuna de su infancia y lugar de sepultura, Pipino murió, aún sin haber cumplido la mitad de sus cincuenta. Su vida, aunque corta, fue fructífera. Los estudiosos modernos coinciden en considerar que su fama fue eclipsada indebidamente por la de su sucesor. Casi todo lo que el hijo logró, lo había comenzado el padre. Vigoroso, astuto, persistente, práctico, su propio general y primer ministro, implacable pero no cruel, piadoso pero nunca ciegamente, capaz de planificar pero también de esperar, Pipino legó a Carlos más que un reino y una política. Incluso por su fuerza física y presencia, su poder de pasión y su longevidad, Carlomagno quizás debiera algo al intachable autocontrol como esposo y padre, que solo Pipino poseía entre todos sus descendientes. No tenemos forma de saber cómo era el rey. La leyenda que lo llevó a ser llamado en siglos posteriores «el Breve» es una fábula sin fundamento.
CAPÍTULO XIX
CONQUISTAS Y CORONACIÓN IMPERIAL DE CARLOS EL GRANDE
|
 |
 |
 |
 |
 |