| cristoraul.org |
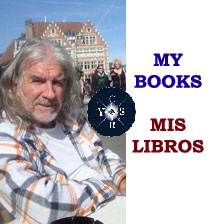 |
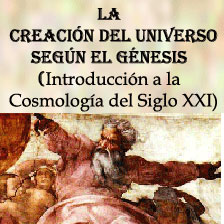 |
VASILIEVHISTORIA DEL IMPERIO BIZANTINO
Capítulo III
LA ÉPOCA DE LA DINASTÍA DE
HERACLIO (610-717)
La dinastía de Heraclio y su origen. La dinastía formada por
Heraclio y sus inmediatos sucesores en el trono de Bizancio fue, probablemente,
de origen armenio. Al menos así podemos deducirlo de un texto del historiador
armenio del siglo VII. Sebeos, fuente valiosa para la
época de Heraclio. Sebeos escribe que la familia de
Heraclio estaba emparentada con la famosa casa armenia de los Arsácidas.
Esta afirmación queda en cierta medida contradicha por los testimonios de
varias fuentes respecto a la dorada cabellera rubia de Heraclio. Este reinó del
610 al 641. De su primera mujer, Eudoxia, tuvo un hijo, Constantino, quien solo
reinó —a la muerte de su padre— algunos meses, muriendo también el 641. Se le
conoce en la historia por el nombre de Constantino III (el nombre de
Constantino II reservado a uno de los hijos de Constantino el Grande). A la
muerte de Constantino III, el trono fue ocupado durante varios meses por Heracleonas (Heracleon) hijo de
Heraclio y de su segunda mujer Martina. Fue depuesto en el otoño de año 641, y
el hijo de Constantino III, Constante II, fue proclamado emperador y reinó de
641 a 668, Es probable que su nombre fuese un diminutivo de Constantino, ya que
en las monedas bizantinas, en los documentos oficiales de este período en
Occidente, e incluso en algunas fuentes bizantinas, se le llama Constantino;
parece que Constante fue el nombre que le dio el pueblo. Tuvo por sucesor a su
hijo, el enérgico Constantino IV, ordinariamente llamado Pogonato,
es decir “el Barbudo” (668-685).
Pero hoy se tiene casi la certeza de que el sobrenombre de Pogonato no debe atribuirse a ese emperador, sino a su padre, Constante II. Con la muerte de Constantino IV (685), termina el mejor periodo de la dinastía heracliana. El último emperador de la dinastía, Justiniano II, el Rhinometa (“nariz cortada”), hijo de Constantino IV, reinó dos veces, de 685 a 695 y de 705 a 711, El período de Justiniano II, notable por sus numerosas atrocidades, no ha sido bastante estudiado. Parece razonable suponer que las persecuciones del emperador contra los representantes de la nobleza no tuvieron por causa pura arbitrariedad, sino el secreto descontento de aquellos aristócratas, que se negaban a aceptar la política autoritaria y autocrática del emperador y procuraban destronarle. Fue depuesto en 695, cortándosele la nariz y la lengua y desterrándosele a Querson, en Crimea, de donde logró huir, refugiándose al lado del kan de los kázaros, con cuya hermana había de casar. Más tarde, ayudado por los búlgaros, pudo recuperar el trono, y su vuelta a la capital fue señalada por crueles represalias contra los que habían contribuido a su caída. Su tiranía provocó, en 711, una revolución durante la cual Justiniano y su familia fueron asesinados. El 711 acabó, pues, la dinastía heracliana. En el intervalo entre los dos reinados de Justiniano II, ocuparon el trono el jefe militar Leoncio (695-698), originario de Isauria, y Apsimar, que a su exaltación al purpurado tomó el nombre de Tiberio III (698-705). Ciertos eruditos ven en Apsimar un hombre de origen godo-griego. Tras la sangrienta deposición de Justiniano II, en 711, el trono bizantino fue ocupado, en seis años, por tres emperadores ocasionales: el armenio Bardanes o Filípico (711-714); Artemio, rebautizado con el nombre de Anastasio al coronarse (Anastasio II, 714-715), y Teodosio III (715-717). La anarquía reinante en el Imperio desde 695 concluyó en 717 con el advenimiento del famoso León III, cuyo reinado abrió un nuevo periodo en la historia de Bizancio.
Los eslavos ante los muros de Constantinopla. Las campañas contra los persas. Heraclio fue un emperador
muy capaz y activo. Tras la tiranía de Focas pareció, en cierto modo, un
soberano ejemplar. Según el poeta contemporáneo Jorge de Pisidía,
quien describió en versos excelentes las campañas del nuevo emperador contra
los persas y la invasión de los avaros, Heraclio declaraba que “el poder debe
brillar más por el amor que por el terror”.
Al llegar Heraclio al
trono la situación del Imperio era grave en extremo. Los persas amenazaban por
el este, los avaros y eslavos por el norte, y en el interior reinaba la más
completa anarquía tras el desgraciado gobierno de Focas. El nuevo emperador no
tenía recursos pecuniarios ni fuerzas militares suficientes. Este conjunto de
cosas explica los hondos trastornos que conmovieron el Imperio en la primera
parte del reinado de Heraclio.
En 611, los persas
emprendieron la conquista de Siria, ocupando Antioquía, la ciudad más
importante de las provincias orientales bizantinas. Damasco no tardó en caer en
manos persas. Conclusa la conquista de Siria, los persas marcharon sobre
Palestina y el 614 cercaron Jerusalén, que resistió veinte días. Pasados éstos,
las torres de ataque y los arietes persas abrieron brecha en las murallas y,
según una fuente, “los malditos enemigos invadieron la ciudad con rabia
semejante a la de bestias furiosas o dragones irritados”. La
ciudad fue entregada al pillaje y los santuarios cristianos destruidos. La
iglesia del Santo Sepulcro, erigida por Constantino el Grande, fue incendiada y
saqueados sus tesoros. Los cristianos sufrieron vejaciones intolerables cuando
no la muerte. Los judíos de Jerusalén se pusieron al lado de los persas,
participando en las matanzas, en las cuales, según algunas fuentes, perecieron
sesenta mil cristianos. Muchos tesoros fueron transportados a Persia desde la
ciudad santa. Una de las reliquias más veneradas de la Cristiandad, la Santa
Cruz, fue llevada a Ctesifonte. Entre los prisioneros enviados a Persia estaba
Zacarías, patriarca de Jerusalén.
Esta devastadora conquista
de Palestina por los persas y el pillaje de Jerusalén representan un momento
crítico de la historia de la provincia palestiniana. Kondakov dice: “Fue un desastre inaudito, tal como no había
existido desde la toma de Jerusalén bajo el reinado de Tito. Pero esta vez no
se pudo poner remedio a tal calamidad. Nunca más la ciudad conoció período
análogo a la brillante época del reinado de Constantino. Desde entonces la
ciudad y sus monumentos declinaron de manera continua, paso a paso, y las
mismas Cruzadas, tan ricas en consecuencias y en diversos provechos para
Europa, no provocaron sino turbación, confusión y degeneración en la vida de
Jerusalén. La invasión pérsica tuvo como efecto un cambio inmediato de la
situación creada por la artificial importación de la civilización grecorromana
a Palestina. La invasión arruinó la agricultura, despobló las ciudades,
aniquiló gran número de conventos y monasterios, detuvo el desarrollo del
comercio. Aquella invasión libertó a las tribus merodeadoras árabes de las
convenciones que las trababan y del miedo que las retenía, y así comenzaron a
fundar la unidad que hizo posibles las grandes invasiones del período
posterior... Palestina entra de tal suerte en ese período turbulento que sería
lícito calificar de medieval si no se hubiese prolongado hasta nuestros días”.
La facilidad con que los
persas señorearon Siria y Palestina se explica en parte por las condiciones
religiosas de la vida de aquellas provincias. La mayoría de los pobladores,
sobre todo en Siria, no compartía la doctrina ortodoxa oficial sostenida por el
gobierno de Constantinopla. Los nestorianos, y después los monofisitas, que
habitaban en aquellas regiones, vivían duramente oprimidos, según vimos, por el
gobierno de Bizancio, y por tanto preferían la dominación de los persas,
adoradores del fuego, entre quienes los nestorianos gozaban de una libertad
religiosa relativamente grande.
La invasión persa no se
limitó a Siria y Palestina. Parte del ejército tras cruzar toda el Asia Menor y
tomar Calcedonia (a orillas del mar de Marmara, junto
al Bósforo), acampó cerca de Crisópolis, hoy Escútari, frente a Constantinopla, mientras otro ejército
persa se preparaba a conquistar Egipto; Alejandría cayó, probablemente, el 618 ó 619. En Egipto, lo mismo que en Palestina, la población monofisita
no apoyó con calor al gobierno bizantino y aceptó con júbilo el dominio persa.
Para el Imperio bizantino
la pérdida de Egipto fue desastrosa. Egipto era en efecto, según ya vimos, el
granero de Constantinopla, y una suspensión de los suministros de grano egipcio
debía obrar gravemente sobre el estado económico de la capital.
A la vez que el Imperio
bizantino sufría tan pesadas pérdidas en el sur y el este, a causa de las
guerras pérsicas, surgía en el norte otro peligro, que constituía también una
seria amenaza. Las hordas avaro-eslavas de la península balcánica, conducidas
por el Kan de los avaros, se dirigían hacia el sur, saqueando y devastando las
provincias septentrionales. Llegaron hasta la misma Constantinopla, donde
chocaron con los muros de la ciudad. Esta vez la expedición se limitó a
incursiones que procuraron al kan de los avaros numerosos prisioneros y rico
botín, que condujo al norte.
Tales movimientos de
pueblos dejaron huellas en los escritos de un contemporáneo de Heraclio, Isidoro,
obispo de Sevilla, quien observa en su crónica que “Heraclio entró en el sexto
(o quinto) año de su reinado, al principio cual los eslavos conquistaron Grecia
a los romanos y los persas se apoderaron de Siria, Egipto y gran número de
provincias”.
Tras alguna vacilación, el
emperador decidió atacar a los persas. Dada la penuria del tesoro, Heraclio
apeló a las riquezas de los templos de la capital y las provincias, ordenando
que se transformasen aquellos bienes en monedas de oro y plata. Como Heraclio previera,
el peligro que en el norte hacía correr al Imperio el Kan de los avaros se
alejó mediante el pago de una gruesa suma de dinero y la entrega de rehenes
distinguidos. Y después, en la primavera del 622, el emperador se trasladó al
Asia Menor, donde reclutó muchos soldados, instruyéndolos en el arte de la
guerra durante varios meses. La guerra contra los persas, que tenía por fin
secundario la recuperación de la Santa Cruz y de la ciudad de Jerusalén, asumió
formas de Cruzada.
Los historiadores modernos
creen probable que Heraclio sostuviera tres campañas contra los persas entre
los años 622 y 628, todas coronadas por brillantes éxitos para las armas
bizantinas. El poeta contemporáneo Jorge de Písidia compuso en ocasión de esos triunfos el Epinikion (“Canto de victoria”) titulado La Heracliada, y en
uno de sus poemas sobre la creación, el Hexámeron (o
“Seis días”), aludió a la guerra de seis años en que Heraclio venció a los
persas. Un historiador del siglo XX, F. I. Uspenski,
compara la expedición de Heraclio a las gloriosas conquistas de Alejandro
Magno. Heraclio se aseguró la ayuda de las tribus caucásicas y la alianza de
los kázaros. Uno de los principales escenarios de las
operaciones militares fueron las provincias persas del norte, fronterizas al
Cáucaso.
En ausencia del emperador,
ocupado en conducir los ejércitos a aquellas lejanas expediciones, la capital
corrió un serio peligro. El kan de los avaros, rompiendo el acuerdo concluido
con el emperador, marchó sobre Constantinopla (626) con inmensas hordas de
avaros y eslavos. Había llegado también a un pacto con los persas, quienes
enviaron parte cíe su ejército a Calcedonia. Las hordas avaro-eslavas sitiaron
Constantinopla, que conoció durante mucho tiempo la mayor ansiedad. Pero la
guarnición logró rechazar la ofensiva y al cabo hizo huir al enemigo. Cuando
los persas supieron que el kan avaro, fracasando en su tentativa, se alejaba de
Constantinopla, retiraron sus tropas de Calcedonia y las enviaron a Siria. La
victoria de Bizancio sobre el kan en 626 fue uno de los factores principales
del debilitamiento del reino de los avaros.
Hacia la misma época
(624). Bizancio perdió sus últimas posesiones en España. La conquista de tales
posesiones fue concluida por el rey visigodo Suintila.
Sólo quedaron en manos del emperador las Baleares.
A fines del año 627
Heraclio deshizo por completo a los persas en una batalla sostenida no lejos de
las ruinas de la antigua Nínive (en las cercanías de la actual Mosúl, sobre el Tigris), y avanzó hacia el interior de las
provincias centrales de Persia. Cayó en sus manos un rico botín. El emperador
envió a Constantinopla un largo y triunfal manifiesto describiendo sus éxitos
militares sobre los persas y anunciando el final y brillante desenlace de la
guerra. Su mensaje fue leído desde el púlpito de Santa Sofía. Entre tanto, el
rey persa, Cosroes fue destronado y muerto, y el
nuevo soberano,
Kavad-Siroes, entabló tratos de paz
con Heraclio. Por las estipulaciones del nuevo acuerdo los persas devolvían al
Imperio bizantino las provincias que le habían conquistado, es decir, Siria
Palestina y Egipto, y reintegraban la Santa Cruz. Heraclio volvió, victorioso,
a Constantinopla y a poco se encaminó a Jerusalén con su mujer, Martina,
llegando el 21 de marzo del 630. La Santa Cruz, devuelta por los
persas, fue situada en su antiguo lugar, con gran júbilo de todo el mundo
cristiano. Un historiador armenio contemporáneo (Sebeos)
escribe en esta ocasión: “Hubo mucha alegría aquel día a su entrada en
Jerusalén: ruido de lloros y suspiros, abundantes lágrimas, una inmensa llama
en los corazones, un desgarramiento de las entrañas del rey, de los príncipes,
de todos los soldados y habitantes de la ciudad; y nadie podía cantar los
himnos del Señor a causa del grande y punzante enternecimiento del rey y de
toda la multitud. El la restableció (la cruz) en su lugar y repuso todos los
objetos eclesiásticos cada uno en su sitio, y distribuyó a todas las iglesias y
a los moradores de la ciudad presentes y dinero para el incienso”.
Es interesante notar que
la victoria de Heraclio sobre los persas está mencionada en el Corán, donde
leemos: “Los griegos fueron vencidos por los persas... pero después de su
derrota los vencieron a su vez, pasados pocos años”.
La guerra pérsica de
Heraclio representa para Bizancio una fecha trascendente de su historia. De las
dos principales potencias que alegaban pretensiones universales en la Alta Edad
Medía, es decir, Persia y Bizancio, la primera perdió entonces su importancia,
trocándose en un Estado débil y dejando en breve de tener existencia política a
consecuencia de las invasiones árabes. En cambio, el victorioso Imperio
bizantino dio un golpe mortal a su sempiterno enemigo, recuperó sus perdidas provincias orientales, devolvió a la Cristiandad
la Santa Cruz y todo ello mientras libraba a la capital de la formidable
amenaza de las hordas avaro-eslavas. El Imperio bizantino parecía en la cúspide
de su gloria y pujanza. El historiador italiano Pernice escribe al propósito: “En 629 la gloria de Heraclio está en su apogeo; la luz
de su genio ha disipado la oscuridad suspendida sobre el Imperio; ante los ojos
de todos parece abrirse una era gloriosa de grandeza y paz. El temido enemigo
de siempre, Persia, está abatido en definitiva; en el Danubio, la potencia de
los avaros declina rápidamente. ¿Quién, pues, podía resistir a las armas
bizantinas? ¿Quién podía amenazar al Imperio?”.
El soberano de la India
envió a Heraclio una felicitación tras la victoria bizantina sobre los persas,
remitiéndole a la vez gran cantidad de piedras preciosas. Dagoberto, rey de los
francos, expidió a Bizancio enviados extraordinarios y concluyó con Heraclio
una paz perpetua. Y en 630, Borana, reina de los
persas, concluyó, parece que por oficios de un embajador especial, una paz en
regla con Heraclio.
Tras el feliz desenlace de
la guerra persa, Heraclio, en 629, tomó por primera vez el nombre oficial de basileo. Tal nombre existía hacía siglos en Oriente, y
sobre todo en Egipto, y desde el siglo IV habíase hecho corriente en las zonas
de lengua griega del Imperio, pero sin ser reconocido todavía como título
oficial. Hasta el siglo VII, el equivalente griego del latino imperator había
sido la palabra autocrator , es decir, “autócrata”,
que etimológicamente no correspondía al sentido de imperator. El único soberano
extranjero a quien el emperador bizantino consentía en titular basileo era el rey de Persia (salvo también el remoto
monarca abisinio). Bury escribe: “Mientras hubo en el
exterior un gran basileo independiente del Imperio
romano, los emperadores se abstuvieron de adoptar un título que hubieran
compartido con otro monarca. Pero cuando ese monarca hubo sido reducido a la
condición de vasallo dependiente y dejó de existir competencia entre ambos
imperios, el emperador indicó al mundo su victoria tornando oficialmente el título
que oficiosamente hacía siglos que se le daba”. En las provincias recuperadas
—Siria, Palestina, Egipto—, donde había una proporción dominante de
monofisitas, se presentó otra vez el angustioso e importantísimo problema de la
actitud del gobierno hacia los monofisitas. Por otra parte, la larga y
persistente lucha de Heraclio contra los persas, a pesar de su éxito final,
produjo un momentáneo debilitamiento del poder militar del Imperio bizantino,
como consecuencia de las fuertes pérdidas en hombres y dinero. Además, el
Imperio no obtuvo el período de calma que necesitaba tanto. En efecto, a poco
de la guerra pérsica apareció una amenaza formidable y completamente
inesperada, cuya gravedad no se comprendió bien al principio: el peligro árabe.
Los árabes abrieron una nueva era de la historia del mundo al invadir los
territorios del Imperio bizantino y de Persia.
Gibbon, en Historia del
declive y caída del Imperio romano, habla de este empuje árabe en los términos
siguientes: “Mientras el emperador triunfaba en Constantinopla o en Jerusalén,
una oscura ciudad de los confines de Siria era puesta a saco por los
sarracenos, quienes destrozaron los ejércitos que avanzaban en socorro de la
población, incidente trivial e irrisorio de no haber preludiado una revolución
formidable. Aquellos saqueadores eran los apóstoles de Mahoma, su fanático
valor había surgido en el desierto, v en los últimos ocho años de su reinado,
Heraclio perdió, a manos de los árabes, las mismas provincias que había
obligado a los persas a devolverle”.
Los árabes. Mahoma y el Islam. Mucho antes de la era
cristiana, los árabes, pueblo de origen semítico, ocuparon la península arábiga
y el desierto de Siria, continuación geográfica de la península al norte y que
se extiende hasta el Éufrates. La península arábiga, equivalente poco más o
menos a la cuarta parte de Europa, está bordeada por el golfo Pérsico al este,
el océano Índico al sur y el mar Rojo al oeste, mientras al norte penetra, casi
sin transición, en el desierto sirio. Las provincias más conocidas de la
península eran: el Nedj, en la meseta central; el
Yemen o Arabia Feliz, al sur de la península; el Hedyaz,
faja estrecha a lo largo del mar Rojo, que se extendía del Yemen al norte de la
península. Este árido país no era habitable en todas sus partes. Los árabes,
pueblo nómada, moraban especialmente en el norte y centro de Arabia. Los
beduinos se consideraban los representantes más puros y auténticos de la raza
árabe y únicos poseedores de dignidad y de valores personales. A más de los beduinos
nómadas había algunos sedentarios, establecidos en un corto número de ciudades
y aldeas y a quienes los beduinos, errantes, trataban con arrogancia cuando no
con indiferencia.
El Imperio romano había
necesariamente de entrar en conflicto con las tribus árabes de la frontera
oriental siria, y se vio forzado a tomar medidas para proteger territorio
ocupado por sus enemigos . Con esta intención los emperadores romanos mandaron
construir una serie de fortificaciones fronterizas, el llamado limes sirio, análogo,
en menor escala por supuesto, al famoso limes romanus de la frontera danubiana, que se elevó con miras a la defensa del Imperio
contra las invasiones germánicas. Algunas ruinas de las principales
fortificaciones romanas de la frontera siria subsisten aún hoy.
Desde el siglo antes d.C.
comenzaron a formarse estados independientes entre los árabes de Siria. Tales
estados sufrieron mucho la influencia de las civilizaciones griega y aramaica. Así se les da a veces el nombre de reinos
helenísticos arabo-arameos. Entre sus ciudades, Petra se convirtió en
particularmente floreciente y próspera, gracias a su ventajosa situación en el
cruce de varios grandes caminos comerciales. Las magníficas ruinas de esta
ciudad atraen hoy aun la atención de los historiadores y arqueólogos
contemporáneos.
Desde el punto de vista de
la civilización y desde el político, el más importante de todos los reinos
arabo-sirios de la época del Imperio romano fue el de Palmira, que tuvo por
soberana a la que los autores romanos y griegos llaman Zenobia. Aquella
valerosa reina, mujer de cultura helenística, fundó en la segunda mitad del
siglo III d.C. un gran Estado, conquistando Egipto y la mayor parte del Asia
Menor. Según B. A. Turaiev, ésa fue la primera
advertencia de la reacción de Oriente y de la división del Imperio en dos
partes, oriental y occidental. El emperador Aureliano restableció la unidad del
Imperio y, en 273, la reina vencida hubo de seguir el carro del emperador
triunfante a la entrada de éste en Roma. La rebelde Palmira fue destruida. Sus
imponentes ruinas atraen tanto como las de Petra a los sabios y turistas
contemporáneos. El famoso monumento epigráfico de Palmira, la “carta” palmiriana, grabada en una piedra enorme y que contiene
preciosos informes sobre el comercio y hacienda de la ciudad, ha sido
transportada a Rusia y se halla ahora en el Ermitage de Leningrado.
Dos dinastías árabes
habían desempeñado ya cierto papel en el transcurso del período bizantino. La
primera, la de los gasánidas de Siria, de tendencias monofisitas, vasalla de
los emperadores bizantinos en algún modo, hízose muy poderosa en el siglo VI,
bajo Justiniano, al convertirse en auxiliar del Imperio bizantino en las
empresas orientales de éste. Tal dinastía cesó probablemente de existir a
principios del siglo VII, cuando los persas conquistaron Siria y Palestina. La
segunda dinastía árabe, la de los lajmitas, tuvo por
centro la ciudad de Hira, junto al Éufrates. Por sus
relaciones de vasallaje con los persas sasánidas, era hostil a los gasánidas.
Dejó de existir también a principios del siglo VII.
El cristianismo, bajo su
forma nestoriana, tuvo en Hira un grupo de adeptos,
siendo reconocido incluso por algunos miembros de la dinastía lajmita. Ambas dinastías hubieron de defender las fronteras
de su reino: los gasánidas junto a Bizancio; los Lajmitas junto a Persia. Habiendo al parecer dejado de existir ambos estados vasallos en
el siglo VII, cuando comenzó la expansión del Islam no había una sola
organización política digna del nombre de Estado en los límites de la península
arábiga y del reino de Siria. Por otra parte existía en el Yemen, como vimos
ya, un reino de sabeoshimiarítas (homeritas),
fundado a fines del siglo II antes d.C.; pero hacia 570 el Yemen fue
conquistado por los persas.
Antes de la época de
Mahoma, los antiguos árabes estaban organizados en tribus. Lo único que
engendraba entre ellos comunidad de intereses eran los lazos de sangre, y tal
comunidad se manifestaba casi exclusivamente por la aplicación de principios
coercitivos y caballerescos, como ayuda, protección o venganza sobre los
enemigos cuando la tribu padecía algún insulto. La más ínfima circunstancia
podía originar una lucha larga y sangrienta entre tribus. Se hallan alusiones a
esos antiguos tiempos y costumbres en la vieja poesía árabe, así como en la
tradición prosaica. La animosidad y la arrogancia presidían las recíprocas
relaciones de las diferentes tribus de la Arabia preislámica.
Los conceptos religiosos
de los árabes de entonces eran muy primitivos. Las tribus tenían dioses propios
y objetos sagrados, como piedras, árboles, fuentes... Mediante ellos, trataban
de presagiar el futuro. En ciertas regiones de Arabia predominaba el culto de
los astros. Según Goldziher, los árabes antiguos, en
su experiencia religiosa, apenas superaban el fetichismo. Creían en la
existencia de fuerzas amigas y, con más frecuencia, enemigas, a las que
llamaban dinns o demonios. Su concepto de un poder
superior invisible, el de Alá, adolecía de gran imprecisión. Probablemente
desconocían la plegaria como forma de culto y cuando se dirigían a la divinidad
su invocación, era de ordinario una petición de ayuda con miras a una venganza
motivada por alguna injusticia u ofensa padecida. Goldziher afirma que “los poemas preislámicos que nos han llegado no contienen alusión
alguna a un impulso hacia lo divino, ni siquiera en las almas más sublimes, y
no nos dan sino muy pobres indicaciones sobre su actitud ante las tradiciones
religiosas de su pueblo”.
La vida nómada de los
beduinos era naturalmente desfavorable al desenvolvimiento de lugares fijos
consagrados a un culto religioso, aunque fuese en una forma primitiva. Pero al
lado de los beduinos estaban los habitantes sedentarios de las ciudades y
aldeas nacidas y desarrolladas junto a los caminos de tráfico, sobre todo a lo
largo de las rutas caravaneras que iban de sur a norte, es decir, del Yemen a
Palestina, Siria y la península del Sinaí. La más rica de las ciudades que
bordeaban este camino era La Meca (Maceraba, en los antiguos escritos), famosa ya
mucho antes de Mahoma. Seguíala en importancia Yathrib, la futura Medina, harto más al norte. Aquellas
ciudades constituían excelentes etapas para las caravanas mercantiles que iban
de norte a sur y viceversa. Había muchos judíos entre los mercaderes de La Meca
y Yathrib, así como entre los habitantes de otras
zonas de la península, cual el Yemen y el Hedyaz septentrional. Desde las provincias romano-bizantinas de Palestina y Siria, al
norte, y desde Abisinia, al sur, acudían a la península numerosos cristianos.
La Meca se convirtió en el principal centro de contacto de la desigual
población de la península. Desde época muy remota poseía la ciudad un
santuario, la Kaaba (el Cubo) cuyo carácter original no era específicamente
árabe. Consistía en una construcción de piedra, de 35 pies de altura, que
encerraba el principal objeto de culto, la piedra negra. La tradición declaraba
que aquella piedra era un don del cielo y asociaba la elevación del santuario
al nombre de Abraham. Gracias a su ventajosa situación, La Meca era visitada
por mercaderes de todas las tribus árabes. Ciertas leyendas afirman que, para
atraer más visitantes a la población, se habían colocado en el interior de la
Kaaba ídolos de diversas tribus, a fin de que los miembros de cada tribu pudiesen
adorar su divinidad favorita durante su estancia en La Meca. El número de
peregrinos aumentaba constantemente, siendo en especial considerable durante el
período sacro de la Tregua de Dios, práctica que garantizaba más o menos la
inviolabilidad territorial de las tribus que enviaban representantes a La Meca.
La época de las fiestas religiosas coincidía con la feria grande de La Meca,
feria en que los mercaderes árabes y extranjeros efectuaban sus transacciones
comerciales, las cuales dejaban a la ciudad enormes provechos. La ciudad enriquecióse muy de prisa. Hacia el siglo V d.C. empezó a
dominar en La Meca la poderosa tribu de los Koraichitas.
Los intereses materiales de los ávidos moradores de La Meca no se descuidaban y
a menudo las colectas sagradas utilizábanse por ellos
para satisfacción de sus intereses egoístas. Según Goldziher,
“con la dominación de la nobleza, encargada de cumplir las ceremonias
tradicionales, la ciudad tomó un carácter materialista, arrogante y
plutocrático. No cabía encontrar allí profundas satisfacciones religiosas”.
Bajo la influencia del
judaísmo y del cristianismo, que los árabes tuvieron múltiples ocasiones de
conocer en La Meca, aparecieron, incluso antes de Mahoma, algunos individuos
realmente inspirados por ideales religiosos muy diversos del árido ritual de
las viejas costumbres idolátricas. Los conceptos de aquellos modestos apóstoles
aislados se distinguían por su aspiración hacia el monoteísmo y su aceptación
de una vida ascética. Pero todos se contentaron con su experiencia propia, sin
influir ni convertir a quienes les rodeaban.
Quien unificó a los árabes
y fundó una religión universal fue Mahoma, primero humilde predicador de la
penitencia, profeta después y más tarde jefe de una comunidad política.
Mahoma nació hacia el 570.
Pertenecía al clan hachemita, uno de los más pobres de la tribu koraichita. Sus padres murieron siendo él muy joven y hubo
de ganarse la vida trabajando. Fue, pues, conductor de camellos en las
caravanas mercantiles de la acaudalada viuda Jadidya.
Al casarse con ésta mejoró mucho su situación material. Era hombre de
temperamento nervioso y enfermizo.
Habiendo entrado en
contado con cristianos y judíos, sufrió mucho la influencia de unos y otros y
empezó a meditar cada vez más sobre la organización religiosa de La Meca. Las
dudas que surgían frecuentemente en su alma hacían nacer en él momentos de
desesperación y sufrimiento infinitos. Padecía en ocasiones crisis nerviosas.
Durante sus paseos solitarios por los arrabales de La Meca le atormentaban visiones
y al fin concluyó por arraigar en él la convicción de que Dios le había
designado para salvar a su pueblo, que seguía la senda del error.
Mahoma contaba cuarenta
años cuando se resolvió a expresar sus miras francamente, si bien, con
modestia, empezó por predicar la moral sólo en el seno de su propia familia.
Luego predicó ante un grupo reducido de gente de clase inferior, y a poco hubo
ya ciudadanos distinguidos que le escuchaban. Pero los jefes de los koraichitas se declararon contra él y le hicieron imposible
la residencia en La Meca. Entonces, acompañado de sus secuaces, abandonó en
secreto la ciudad (622) y se encaminó a Yalhrib, al
norte, cuyos moradores, comprendido el elemento judío, le habían rogado a
menudo que fuese a vivir entre ellos, prometiéndole mejores condiciones de
existencia.
El año de la marcha de
Mahoma a Medina, o como se suele llamar incorrectamente, el año de su huida (hichra en árabe, reformado por los europeos en hégíra) es el punto de partida de la era musulmana.
Los árabes y todos los
demás pueblos mahometanos fijan el principio de su era en el año 622 y para
establecer su cronología se sirven del año lunar, un tanto más corto que el
solar. De ordinario los musulmanes consideran el viernes 16 de julio del 622
como el día inicial del primer año de la hégira, pero la práctica no data sino
de dieciséis años después.
La población de Yathrib recibió con entusiasmo a Mahoma y a sus compañeros
y más tarde cambió el nombre de Yathrib en Medinat el Nabi, o “Ciudad del
Profeta”.
No debemos olvidar que la
insuficiencia de fuentes primitivas referentes al mahometismo nos pone en la
práctica en tal situación, que no poseemos informe auténtico alguno sobre la
vida de Mahoma con anterioridad a la hégira. En esa época su enseñanza era tan
imprecisa que rayaba en lo caótico y no es posible darle aún el nombre de
religión nueva.
En Medina, Mahoma se
convirtió en jefe de una gran comunidad y comenzó a asentar las bases de un
Estado político sobre fundamentos religiosos. Después de desarrollar los
principios esenciales de su religión, creado ciertas ceremonias religiosas y
reforzado su situación política, levantó un ejército y en 630 tomó La Meca. Ya
en la ciudad hizo desaparecer todos los ídolos y todas las supervivencias del
politeísmo. La base de la nueva religión era el culto de un Dios único: Alá.
Mahoma concedió a todos sus enemigos una especie de amnistía, gracias a lo cual
la ocupación de La Meca no acarreó muertes ni saqueos. Desde entonces Mahoma y
sus seguidores pudieron peregrinar libremente a La Meca y practicar sus nuevos
ritos. Murió Mahoma el 632.
Aquel hombre no era un
lógico y por tanto resulta difícil presentar su doctrina religiosa de manera
sistemática. Tal doctrina no constituía una creación original, sino que se
había desenvuelto bajo el influjo de otras religiones: cristianismo, judaismo y
en parte el parsismo o zoroastrismo, religión del reino persa de los sasánidas
en aquella época. Modernos historiadores llegan a la conclusión de que “la
comunidad mahometana primitiva, contrariamente a la opinión extendida antes,
estaba más profundamente adherida a los ideales cristianos que al judaísmo”.
Fuese como fuera, Mahoma había conocido otras religiones en su juventud,
durante sus viajes con las caravanas y más tarde a La Meca y a Yathrib (Medina). El rasgo más típico de su doctrina es el
dogma de la completa dependencia del ser humano respecto a Dios y la ciega
resignación a la voluntad divina. La fe es estrictamente monoteísta y se
considera a Dios como posesor de un poder ilimitado sobre sus criaturas. La
religión mahometana toma el nombre de Islam, que significa resignación o
sumisión a Dios74 y los sectarios del Islam fueron llamados
musulmanes o mahometanos.
El dogma fundamental de la
religión islámica es la unidad de Dios, o Alá. La proposición: “Sólo hay un
Dios y Mahoma es su profeta” constituye uno de los principios esenciales del
Islam. Moisés y Jesús son reconocidos como profetas. El Cristo es el profeta
penúltimo; pero la nueva religión proclama que ninguno es tan grande como
Mahoma. Durante su residencia en Medina, Mahoma declaró que su doctrina
religiosa era la restauración en su plena pureza de la religión de Abraham,
corrompida por los judíos y los cristianos. Uno de los primeros problemas que
se le presentó a Mahoma fue hacer salir a los árabes de su estado de barbarie (dyahiliyya, en árabe), e inculcarles principios morales más
elevados. Oponiéndose a las crueles costumbres difundidas en el país predicó,
en lugar de la venganza, la paz, el amor, el dominio de sí mismo. Puso fin de
la costumbre, existente en ciertas tribus, de enterrar vivas a las recién
nacidas. Se esforzó asimismo en regularizar las relaciones matrimoniales,
limitando la poligamia en cierta medida al reducir el número de mujeres
legítimas. No se podían tener más que cuatro, y en este punto Mahoma no
permitió a nadie, salvo a sí mismo, tomarse libertades con el dogma. Las viejas
concepciones de clan se substituyeron en la nueva religión por la idea de los
derechos personales, incluido el derecho de heredar. Mahoma introdujo
igualmente ciertas prácticas relativas a la plegaria y el ayuno: durante la
oración debía volverse la vista en dirección a la Kaaba, y en el noveno mes, el
de Ramadán, se fijó un largo período de ayuno. El descanso semanal se
estableció en el viernes. La nueva religión prohibía el uso del vino, de la
sangre, del cerdo, de la carne de los animales muertos de muerte natural o que
hubiesen servido para sacrificios a los ídolos paganos. También se prohibía el
juego. Se establecía la creencia en los ángeles y en el diablo. Los conceptos
del Cielo y del Infierno, de la Resurrección y del Juicio Final, eran de
naturaleza netamente materialista. Los elementos esenciales de esas
concepciones se hallan en la literatura apócrifa judeocristiana. La gracia de
Dios, el arrepentimiento de los pecadores, la recompensa de las buenas acciones
formaban parte de la doctrina de Mahoma.
Las prescripciones
religiosas y reglas del Islam, tal como existen hoy, se han desarrollado sin
duda, poco a poco, después de la muerte de Mahoma. Así por ejemplo, en la época
de los omeyas la oración a horas fijas no estaba instituida de manera rigurosa.
Las prácticas pueden reducirse a las cinco siguientes: 1) reconocer a un solo
Dios, Alá, y a su profeta Mahoma; 2) hacer, a las horas fijadas, determinadas
plegarias siguiendo estrictamente el ritual prescrito; 3) contribuir con cierta
suma de dinero a los gastos militares y a los de caridad de la comunidad
mahometana; 4) ayunar durante el mes de Ramadán; 5) efectuar una peregrinación
a la Kaaba de La Meca (peregrinación que se denomina hadch).
Los principios
fundamentales y el conjunto de las reglas de la religión musulmana se consignan
en un libro sagrado, el libro de las revelaciones de Mahoma, o Corán,
subdividido en 114 capítulos (Sura, en árabe).
Los relatos sobre la
predicación y los actos de Mahoma, reunidos más tarde en libros diversos,
llevan el nombre de Sunna.
La historia de los
principios del Islam en el período de Mahoma es oscura y de las que más se
prestan a la controversia, dado el estado actual de las fuentes que hablan de
ese período. Sin embargo, tal cuestión es de extrema importancia para la
historia del Imperio bizantino en el siglo VII, porque su solución puede
influir mucho en la explicación que se atribuya a los rápidos y asombrosos
éxitos militares de los árabes cuando éstos tomaron a los bizantinos sus
provincias orientales y meridionales: Siria, Palestina, Egipto y el África del
Norte.
Para dar una idea de las
contradicciones que existen en la ciencia respecto al Islam, citaremos las
opiniones de tres sabios especialistas en la materia. Goldziher escribe: “No puede haber duda: Mahoma pensó en propagar su religión allende las
fronteras de Arabia y en transformar su doctrina, primero predicada a sus
cercanos parientes, en una fuerza de dominación universal”. Otro sabio, Grimme, declara que, apoyándose sobre el Corán, se llega a
la conclusión de que el fin principal del islamismo era (da posesión completa
de Arabia”. Y un tercer sabio contemporáneo, Caetani,
afirma que el profeta no soñó nunca en convertir toda Arabia ni a todos los
árabes.
En vida de Mahoma, no toda
Arabia se sometió a su dominio. En general puede decirse que Arabia no ha
reconocido nunca un señor único. En realidad Mahoma rigió un territorio acaso
inferior al tercio de la península. Las provincias que dominó quedaron muy
influidas por los conceptos islámicos, pero el resto de Arabia continuó
teniendo una organización política y religiosa muy poco diversa a la que había
conocido antes de Mahoma. Como sabemos, el sudoeste de la península era
cristiano. Las tribus árabes de la Arabia nordeste habían adoptado también el
cristianismo, que no tardó en ser la religión dominante en Mesopotamia y en las
provincias árabes ribereñas del Éufrates. Entre tanto la religión oficial persa
declinaba de modo acelerada, declinante. De forma que cuando Mahoma murió no
era el soberano político de toda Arabia ni su jefe religioso.
Es interesante notar que
al principio el Imperio bizantino consideró al Islam como una especie de
arrianismo, colocándolo en el mismo pie que a las demás sectas cristianas. La
literatura apologética y polémica de Bizancio discutió con el Islam lo mismo
que había hecho con los monofisitas, monotelítas y
sectarios de otras herejías. Juan Damasceno, miembro de una familia sarracena,
que vivió en la corte musulmana en el siglo VIII, no veía en el Islam una nueva
religión, sino que la consideraba una especie de cisma, de carácter análogo a
las otras herejías precedentes. Los historiadores bizantinos testimonian muy
poco interés por la revelación de Mahoma y el movimiento político que inició.
El primer cronista que da algunos datos sobre la vida de Mahoma, “soberano de
los sarracenos y seudoprofeta”, es Teófanes, que
escribió en la primera mitad del siglo IX.
Incluso para la Europa occidental del medievo, el Islam no fue una religión distinta, sino una secta cristiana, emparentada, por sus dogmas, con el arrianismo. En el último período de la Edad Media, Dante, en su Divina Comedia, considera a Mahoma como un hereje y le llama “sembrador de escándalo y de cisma” (Inferno, XXVIII, 31-36).
Causas de las conquistas árabes en el siglo VII. Se menciona habitualmente
el entusiasmo religioso de los musulmanes, que alcanzaba con frecuencia el
grado supremo del fanatismo y la intolerancia, y se ve en él una de las causas
determinativas de los pasmosos éxitos militares logrados por los árabes en su lucha
contra Persia y contra el Imperio bizantino en el siglo VII. Se pretende que
los árabes se precipitaron sobre las provincias asiáticas y africanas con la determinación
de cumplir la voluntad de su profeta, que les había prescrito la conversión de
todo el mundo a la nueva fe. En resumen, suelen explicarse en general las
victorias árabes por el entusiasmo religioso que preparaba a los musulmanes
fanáticos a mirar la muerte con desprecio, haciéndoles así invencibles en la
ofensiva.
Este concepto debe ser considerado
desprovisto de fundamento. A la muerte de Mahoma no había más que un pequeño
número de musulmanes convencidos, y por ende ese pequeño número permaneció en
Medina hasta que las primeras grandes conquistas estuvieron consumadas. Muy
pocos adeptos de Mahoma combatieron en Siria y Persia. La aplastante mayoría de
combatientes árabes la formaban beduinos, que solo conocían de oídas el Islam.
No se cuidaban de nada sino de los beneficios materiales y terrenos, y no
pedían otra cosa que botín y un desenfreno sin límites. El entusiasmo religioso
no existía entre ellos para nada. Por otra parte, el Islam, en sus principios,
era tolerante por esencia. El Corán dice: “No se haga violencia en materia
religiosa; la verdad se distingue bien del error” (II, 257). Harto conocida es
la indulgencia del Islam, en sus orígenes, con judíos y cristianos. El Corán
habla también de la tolerancia de Dios respecto a las obras religiosas: “Si
Dios hubiese querido, no habría hecho sino un solo pueblo de todos los hombres”
(XI, 120). El fanatismo religioso y la intolerancia de los musulmanes son
fenómenos posteriores, extraños al pueblo árabe y explicables por la influencia
de los prosélitos mahometanos. Así, la teoría de que el entusiasmo religioso y
el fanatismo fueron causas de las victoriosas conquistas de los árabes en el
siglo VII debe ser rechazada.
Ciertos estudios
recientes, como el de Caetani, se esfuerzan en
demostrar que las causas verdaderas del irresistible avance de los árabes
fueron de orden más práctico, más material. Arabia, reducida a sus recursos
naturales, no podía satisfacer ya las necesidades físicas de su población y
entonces, bajo la amenaza de la miseria y el hambre, los árabes se vieron en la
precisión de hacer un esfuerzo desesperado para librarse “de la ardiente
prisión del desierto”. Serían, pues, las insoportables condiciones de su vida
las que habrían motivado aquel incontenible impulso que lanzó a los árabes
hacia el Imperio bizantino y Persia, y no se debe, en tal caso, buscar el menor
elemento religioso en su movimiento.
Pero, aun admitiendo hasta
cierto punto la exactitud de esa tesis, no pueden explicarse completamente los
éxitos militares de los árabes por sus necesidades materiales. Se ha de
reconocer que entre las causas de sus victorias figura también el estado
interno de las provincias orientales y meridionales de Bizancio —Siria,
Palestina y Egipto—, tan fácilmente ocupadas por los árabes. Varias veces hemos
indicado el creciente descontento de aquellas provincias, irritadas por razones
de orden religioso. Siendo monofisitas y, parcialmente, nestorianas en sus
convicciones, habían entrado en pugna con el gobierno central, rebelde a toda
conciliación de tipo capaz de satisfacer las exigencias religiosas de aquellos
países. Ello se agudizó después de la muerte de Justiniano la política
inflexible de los emperadores hizo que Siria, Palestina y Egipto se sintieran
dispuestas a desgajarse del Imperio, y prefirieron someterse a los árabes,
conocidos por su tolerancia religiosa y de quienes se esperaba que se limitasen
a percibir impuestos regulares en las provincias conquistadas. Los árabes, en
efecto, como ya hemos dicho, se cuidaban poco de las convicciones religiosas de
los pueblos sometidos.
La parte ortodoxa de la
población de las provincias orientales estaba también descontenta del gobierno
central a causa de ciertas concesiones y ciertos compromisos otorgados a los
monofisitas, sobre todo en el. siglo VII. Hablando de
la política monotelita de Heraclio, Eutiquio, historiador árabe cristiano del
siglo X, escribe que los ciudadanos de Hemesa (Homs),
declararon al emperador: “Sois un maronita (monotelíta)
y un enemigo de nuestra fe”. Otro historiador árabe, Beladsori (siglo IX), afirma que los mismos ciudadanos se
volvieron a los árabes, diciéndoles: “Vuestro gobierno y justicia nos son más
agradables que la tiranía e insultos que hemos sufrido”. Cierto que el testimonio emana de un escritor musulmán, pero refleja el
verdadero estado de ánimo de la población ortodoxa durante el período en que
Constantinopla siguió una política de compromiso religioso. Conviene también
recordar que la mayor parte de la población de las provincias bizantinas de
Palestina y Siria era de origen semítico, que muchos de sus habitantes eran de
extracción árabe y que los conquistadores árabes encontraron en las provincias
sometidas hombres de su raza y que hablaban su propia lengua. Con expresión de
un historiador, no se trataba de conquistar un país extranjero, cuyo único
provecho directo serían los impuestos, sino también de reivindicar una parte
del propio patrimonio, que declinaba, por así decirlo, bajo el cetro
extranjero”.
Además del general
descontento religioso y del parentesco de la población con los árabes —dos
hechos muy favorables a los invasores— conviene igualmente recordar que
Bizancio y su ejército estaban muy debilitados tras las largas campañas contra
los persas, pese al éxito final, y no podían oponer resistencia seria a las
tropas frescas de los árabes.
En Egipto, causas
particulares explican la fácil conquista árabe. La primera debe buscarse en el
estado general de las tropas bizantinas acantonadas en el país. Numéricamente
acaso fuesen bastante fuertes, pero la organización general del ejército perjudicaba
mucho el éxito de las operaciones. Porque el ejército egipcio, en efecto, se
dividía en varios grupos, mandados por cinco jefes diferentes, los duques
(duces), investidos de poderes iguales. Entre esos generales no había unidad
alguna de acción. La falta de coordinación a los fines de una tarea común
paralizó la resistencia. La indiferencia de los gobernadores hacia los
problemas que se planteaban en la provincia, sus rivalidades personales, su
falta de solidaridad y su incapacidad militar tuvieron consecuencias nefastas.
Los soldados valían tanto como sus jefes. El ejército egipcio era numeroso,
pero la mediocridad de los mandos y de su instrucción hacían que no se pudiese
contar con él. Los soldados se sentían inclinados a la defección de modo irresistible.
El sabio francés Maspero, escribe: “Sin duda hay
causas múltiples que explican los fulminantes éxitos de los árabes: el
agotamiento del Imperio después de la victoriosa campaña de Persia, las
discordias religiosas, el odio recíproco de los coptos jacobitas y de los
griegos calcedonios. Pero el motivo principal de la derrota bizantina en el
valle del Nilo fue la mala calidad del ejército al que estuvo confiada la
misión de defenderlos”. Gelzer, por el
estudio de los papiros, llega a las siguientes conclusiones:
estima que la clase de
grandes terratenientes priveligiados nacida en Egipto
con anterioridad al período de las grandes conquistas árabes se había tornado,
de hecho, independiente del gobierno central, el cual no había creado
administración local verdadera, cosa que fue una de las causas principales de
la caída de la dominación bizantina en Egipto. Otro sabio, el francés Amélineau, apoyándose también en el estudio de los papiros,
llega a la conclusión de que, además de lo mediocre de la organización militar,
los defectos de la administración civil de Egipto figuraron entre los más
importantes factores que facilitaron la conquista árabe.
El papirólogo inglés H. J.
Bell, escribe que la conquista de Egipto por los árabes no fue “ni un milagro
ni un ejemplo de la venganza divina sobre la cristiandad extraviada, sino sólo
el debilitamiento inevitable de un edificio podrido hasta el meollo”.
Así, entre las razones del
éxito árabe debemos colocar en primer lugar la situación religiosa de Siria,
Palestina y Egipto; los lazos de parentesco que existía entre los habitantes de
esos dos primeros países y los árabes; y, lo que no deja de tener importancia,
en Egipto, la incapacidad de las tropas, la ineficacia de la organización
militar, la mediocridad de la administración civil y el estado de las
relaciones sociales.
En cuanto a las cifras de
las fuerzas enfrentadas, téngase en cuenta que la tradición histórica, tanto
bizantina como árabe, las ha exagerado mucho. En realidad los ejércitos de ambos
adversarios no eran muy considerables. Ciertos eruditos evalúan los soldados
árabes que participaron en las campañas de Siria y Palestina en. 27.000, y aun
temen aumentar el número real. El ejército bizantino era probablemente menos
numeroso todavía. No olvidemos, en todo caso, que las operaciones militares
fueron sostenidas, no sólo por los árabes de la península, sino por los del
desierto sirio, cercano a las fronteras persa y bizantina.
Al estudiar con
profundidad los principios del Islam, se advierte que el elemento religioso
pasa a segundo termino en todos los sucesos políticos
de este período. Según el historiador Caetani: “el
Islam se transformó en fuerza política porque sólo así podía triunfar de sus
enemigos. Si el Islam hubiera persistido siendo siempre una mera doctrina moral
y religiosa, su existencia habría terminado pronto en aquella Arabia escéptica
y materialista, y sobre todo en la atmósfera hostil de La Meca”. Según la
opinión de Goldziher, “los campeones del Islam no se
propusieron tanto la conversión de los infieles como su sujeción”.
Conquistas árabes hasta principios del siglo VIII. Justiniano II y los árabes. A la muerte de Mahoma
(632) su pariente Abu-Bakr fue elegido jefe de los
musulmanes con el título de califa, es decir, “vicario”. Los tres califas
siguientes, Omar, Otman y Alí, fueron elevados
también por elección, y en consecuencia no formaron una dinastía. Existe muy
arraigada la costumbre de designar a los cuatro sucesores inmediatos de Mahoma
con el nombre de califas ortodoxos.
Las conquistas más
importantes hechas por los árabes en territorio bizantino se desarrollaron bajo
el califa Omar.
Los relatos según los
cuales Mahoma escribió mensajes a los soberanos de otros países, incluso Heraclío, proponiéndoles convertirse al islamismo, con la
adehala de que Heraclio contestó favorablemente, deben considerarse invenciones
sin fundamento histórico. No obstante, hay eruditos que hoy dan valor histórico
a esa correspondencia.
En vida de Mahoma, sólo
aislados destacamentos de beduinos cruzaron la frontera bizantina. Pero bajo el
segundo califa, Omar, los acontecimientos se precipitaron a una velocidad
extraordinaria. La cronología de las operaciones militares de la tercera y
cuarta décadas del siglo VII es muy oscura y confusa. Según toda probabilidad,
los hechos transcurrieron por este orden: en 634 los árabes se apoderaron de la
fortaleza bizantina de Bothra (Bosra), allende el
Jordán; en 635 cayó Damasco; en 636 la batalla de Yarmuk abrió toda la
provincia siria a la conquista árabe y en 637 ó 638
Jerusalén se rindió tras un cerco de dos años. En esta última operación se
distinguió entre los árabes el califa Omar y entre los sitiados el patriarca de
Jerusalén, Sofronio, famoso defensor de la ortodoxia. El texto de la
capitulación por la que Sofronio entregaba Jerusalén a Omar, con ciertas
garantías sociales y religiosas para los pobladores cristianos de la ciudad, no
quedó en vigor, por desgracia, sino con ulteriores modificaciones. Antes de que
los árabes entrasen en Jerusalén, los cristianos habían logrado sacar de la
ciudad la Santa Cruz, transportándola a Constantinopla.
Con la conquista de
Mesopotamia y Persia, ejecutada a la vez que esta ocupación de territorios
bizantinos, terminó el primer período de las conquistas árabes en Asia. A fines
de la tercera década del siglo, el general árabe Amr compareció en la frontera oriental de Egipto, iniciando la conquista de este
país. Después de la muerte de Heraclio, en 641 ó 642,
los árabes ocuparon Alejandría, y hacia el fin de la década 64050 el Imperio
bizantino se vio obligado a renunciar a Egipto para siempre. La conquista de
Egipto fue seguida de un avance árabe hacia las costas occidentales de África
del Norte. Sobre el 650, Siria, parte del Asía Menor, la Mesopotamia Superior,
Palestina, Egipto y una zona de las provincias bizantinas del África
septentrional estaban bajo el dominio árabe.
Sus conquistas habían
llevado a los árabes hasta las orillas del Mediterráneo, donde se les
plantearon nuevos problemas, de orden marítimo. No poseían escuadra y se
hallaban impotentes ante los numerosos bajeles bizantinos, para los que eran
fácilmente accesibles las provincias árabes del litoral. Los árabes
comprendieron en seguida el peligro de la situación. El gobernador de Siria, y
futuro califa, Moawiah se dio a construir con actividad numerosas naves, cuyas
tripulaciones se reclutaron al principio entre la población indígena grecosiria, hecha a navegar. Recientes estudios de papiros
han probado que, a fines del siglo VII, la construcción de buenas embarcaciones
y el reclutamiento de marinos, experimentados fueron uno de los problemas
esenciales que hubo de resolver la administración egipcia.
A mediados del siglo VII,
bajo Constante II, las naves árabes de Moawiah, empezaron a invadir las aguas bizantinas
y los musulmanes tomaron el importante centro marítimo de la isla de Chipre. No
lejos de la costa de Asia Menor deshicieron la flota bizantina, mandada por el
emperador en persona, se apoderaron de la isla de Rodas, donde destruyeron el
célebre Coloso, y llegaron hasta Creta y Sicilia, amenazando el Egeo y
Constantinopla.
Los cautivos capturados en
estas expediciones, sobre todo los de Sicilia, fueron conducidos a Damasco.
Las conquistas árabes del
siglo VII privaron al Imperio bizantino de sus provincias orientales y
meridionales, haciéndole perder su posición eminente de Estado más poderoso del
mundo. Territorialmente disminuido, Bizancio se convirtió en un Estado con
predominio de pobladores griegos, aunque no un predominio tan grande como creen
ciertos sabios. Los territorios donde los griegos formaban mayoría absoluta
eran el Asia Menor, las islas vecinas del mar Egeo, Constantinopla y la
provincia adyacente a la capital. Por entonces, toda la península balcánica,
Peloponeso incluso, se había modificado mucho en su composición etnográfica, a
causa de la aparición de grandes colonias eslavas. En Occidente, el Imperio
bizantino poseía aun partes aisladas de Italia, esto es, las no pertenecientes
al reino lombardo y que eran la zona meridional de la península, con Sicilia y
otras islas del Mediterráneo, Roma y el exarcado de Ravena. La población
griega, especialmente numerosa en la porción meridional de la Italia bizantina,
creció muy de prisa en el siglo VII al refugiarse en Italia numerosos habitantes
de Egipto y África del Norte que no quisieron someterse a los árabes. Puede
decirse que el Imperio romano se transformó entonces en un Imperio bizantino,
Imperio cuyos problemas vitales se hicieron más angostos y perdieron su
anterior vastedad. Ciertos historiadores —como Gelzer—
piensan que las graves pérdidas territoriales de Bizancio fueron convenientes
para esta nación en el sentido de que eliminaron los elementos extranjeros,
mientras “la población del Asia Menor y de las partes de la península balcánica
que reconocían aún la autoridad del emperador, formaba, por su lengua y
religión, un todo perfectamente homogéneo y una masa perfectamente leal”. Desde
mediados del siglo VII Bizancio hubo de ocuparse sobre todo de la capital, del
Asia Menor y de la península balcánica. Por lo demás, aquellos reducidos
territorios estaban expuestos a la amenaza de los lombardos, los eslavos, los
búlgaros y los árabes. Según L. Bréhier, ese período
marca para Constantinopla el principio de su papel histórico de defensa
perpetua que dura hasta el siglo XV, con alternativas de retroceso y expansión.
Los progresos de la
conquista árabe en África del Norte fueron detenidos durante algún tiempo por
la enérgica resistencia de los bereberes. También interrumpió la actividad
militar de los árabes el conflicto interno que estalló entre el último califa
ortodoxo, Alí, y el gobernador de Siria, Moawiah. La sangrienta lucha concluyó
el 661 con el asesinato de Alí y el triunfo de su adversario, quién subió al
trono, inaugurando la dinastía de los omeyas. El nuevo califa hizo de Damasco
la capital de su reino.
Una vez afirmado su poder
en el interior, Moawiah reanudó la ofensiva contra el Imperio bizantino,
enviando su flota a Constantinopla y prosiguiendo su marcha hacia el oeste en
territorio africano.
El Imperio conoció su
período más crítico bajo el reinado del enérgico Constantino IV (668-685).
Entonces la flota árabe atravesó el Egeo y el Helesponto, penetró en la Propóntide y se estableció en el puerto de Cizico. Utilizando este lugar como base de operaciones, los
árabes asediaron varias veces, y siempre sin éxito, Constantinopla. Todos los
años recomenzaban el cerco, de ordinario en el estío. La causa esencial de que
los árabes no tomasen la ciudad fue que el emperador había sabido situarla en
estado de oponer la necesaria resistencia.
Entre los principales
factores del éxito de la defensa bizantina figuró el empleo del fuego griego,
llamado también “fuego líquido” o “marino”, y cuya invención se debió al
arquitecto Calínico, un griego de Siria, emigrado. A
veces suele tenerse una idea falsa de ese invento, dado el término que lo
designa por lo general. El “fuego griego” era una especie de composición
explosiva que se proyectaba mediante tubos especiales o sifones y que se inflamaba
al tropezar con las naves enemigas. La flota bizantina comprendía buques
especiales denominados sifonóforos, los cuales causaban terrible pánico entre
los árabes. Había otros procedimientos para lanzar aquel fuego artificial sobre
el enemigo. La característica de tal fuego era que ardía incluso sobre el agua.
Durante considerable tiempo el gobierno guardó celosamente el secreto de la
composición de tal arma nueva, que contribuyó muchas veces al éxito de las
flotas bizantinas.
Todos los intentos árabes
para tomar Constantinopla fracasaron. En 677 la flota enemiga se volvió hacia
Siria y durante el viaje, al largo de la costa meridional del Asia Menor, fue
destruida por una violenta tempestad. En tierra tampoco tuvieron éxito las
operaciones de los árabes. Dadas tales circunstancias, el viejo Moawiah negoció
un tratado de paz con Bizancio, comprometiéndose a pagar un cierto tributo
anual.
Al rechazar de
Constantinopla a los árabes y firmar con ellos una paz favorable y ventajosa
para Bizancio, Constantinopla prestó un gran servicio, no sólo a su propio
país, sino a toda la Europa occidental, que quedó protegida así contra el grave
peligro mahometano. El éxito de Constantino produjo viva impresión en
Occidente. Según un cronista, cuando la noticia de la victoria de Constantino
llegó al kan de los avaros y a otros soberanos occidentales, éstos “enviaron
embajadores con regalos al emperador y le pidieron que estableciere con ellos
relaciones de paz y amistad... y hubo una gran época de paz en Oriente y en
Occidente”.
Durante el primer reinado
de Justiniano II (685-695), sucesor de Constantino IV, se produjo en la
frontera árabe un suceso que iba a tener considerable importancia en el
ulterior desarrollo de las relaciones arábigo-bizantinas. Las montañas sirias
del Líbano estaban habitadas desde hacía mucho por grupos de mardaítas, es decir, de “rebeldes”, de “apóstatas”, de
“bandidos”. Estas agrupaciones se hallaban organizadas militarmente y servían,
por decirlo así, de bastión a las autoridades bizantinas de la provincia. Luego
que los árabes conquistaron Siria, los mardaítas se
batieron en retirada hacia el norte y permanecieron en la frontera arábigobizantina, causando a los árabes muchas inquietudes
y enojos con sus frecuentes incursiones en los distritos vecinos. Según un
cronista, los mardaítas formaban un muro de bronce,
que protegía al Asia Menor de las invasiones árabes. Pero, por el tratado de
paz negociado por Justiniano II ,el emperador se obligaba a establecer a los mardaítas en las provincias interiores del Imperio, a
cambio de cuyo favor se comprometía el califa a pagar cierto tributo. Tal
concesión del emperador destruyó el “muro de bronce”. A continuación se halla a
los mardaítas como marinos de Panfilia (sur del Asia
Menor), Peloponeso, Cefalonia y otros lugares. Su marcha de la frontera reforzó
a todas luces la situación de los árabes en las provincias recién conquistadas
y facilitó sus ulteriores movimientos ofensivos hacia el interior del Asia
Menor. A mi juicio no tenemos pruebas suficientes para ver este hecho como el
profesor Kulakovski, que lo explica por
“consideración del emperador hacia los cristianos sometidos a hombres de otra
religión”. La emigración de los mardaítas se explica
por motivos puramente políticos. A la vez que en Oriente se esforzaban en tomar
Constantinopla, los ejércitos árabes reanudaban, en Occidente, la conquista de
África del Norte. A fines del siglo VII los árabes ocuparon Cartago, capital
del exarcado de África y a primeros del VIII tomaron Septena (hoy la fortaleza
española de Ceuta), no lejos de las Columnas de Hércules. Hacia la misma época,
los árabes, mandados por Tarik, pasaron de África a España, conquistando a los
visigodos la mayor parte de la península. Del nombre de Tarik procede el moderno
nombre de Gíbraltar, o Montaña de Tarik. De tal
guisa, a principios del siglo VIII la amenaza musulmana reapareció en Europa
desde una nueva dirección, es decir, desde la península ibérica.
Las relaciones que se
establecieron entre los árabes y las poblaciones de Siria, Palestina y Egipto
difirieron mucho de las que se vio surgir en África del Norte, esto es, en los
territorios actuales de Tripolitania, Túnez, Argelia
y Marruecos. En Siria, Palestina y Egipto, los árabes, lejos de encontrar
resistencia seria, hallaron más bien simpatía y ayuda en la población. Dada
esta actitud, los árabes trataron a sus nuevos súbditos con gran tolerancia.
Salvo raras excepciones, dejaron sus templos a los cristianos, les permitieron
celebrar sus oficios religiosos y no exigieron, en cambio, sino el pago de un
impuesto regular y la fidelidad política de los cristianos a los soberanos
árabes. Jerusalén, uno de los lugares más venerados de la cristiandad, quedó abierto
a los peregrinos que acudían a Palestina desde los más remotos puntos de la
Europa Occidental para adorar los Santos Lugares. La ciudad conservó sus
hospederías y hospitales para los peregrinos. En Siria, Palestina y Egipto los
árabes entraron en contacto con la civilización bizantina, cuyo influjo no
tardó en manifestarse sobre ellos. En resumen, conquistadores y conquistados
vivieron en Siria y Palestina en relaciones pacíficas que duraron considerable
tiempo. En Egipto la situación era algo menos satisfactoria, pero incluso en
este país los cristianos gozaban de gran tolerancia, al menos al principio de
la dominación árabe.
A raíz de la conquista
musulmana, los patriarcados de las provincias ocupadas cayeron en manos de los
monofisitas. No obstante, los gobernadores árabes concedieron ciertos
privilegios a la población ortodoxa de Siria, Palestina Egipto, y al cabo de
cierto tiempo fueron restablecidos los patriarcados ortodoxos de Alejandría y
Antioquía, los cuales subsisten aun hoy. Un historiador y geógrafo árabe del
siglo X, Masudi, declara que bajo el dominio árabe
las cuatro montañas sagradas—“el Sinaí, el Horeb, el Monte de los Olivos, junto
a Jerusalén el Monte del Jordán”, es decir, el Monte Tabor— quedaron todas en
manos de los ortodoxos. Sólo poco a poco los monofisitas y otros herejes, así
como musulmanes, arrebataron a los ortodoxos el culto de Jerusalén y los Santos
Lugares. Más tarde Jerusalén fue elevada a ciudad santa musulmana, como la Meca
y Medina. Para los mahometanos, el carácter sagrado de la ciudad fundaba en que
Moawiah había asumido allí la calidad de califa.
La situación en África del
Norte era muy diferente. La gran mayoría las tribus bereberes, aunque hubiese
adoptado oficialmente el cristianismo, permanecía en su barbarie de antaño y
opuso una fuerte resistencia a los ejércitos árabes, que respondieron a tal
oposición con tremendas devastaciones de territorios bereberes. Millares de
cautivos fueron llevados a Oriente y vendidos como esclavos. “Aun hoy — escribe
Diehl—, en las ciudades muertas de Tún que permanecen
en su mayor parte tal como la invasión árabe las dejó, se encuentran a cada
paso las huellas de aquellos terribles estragos”. Cuando por fin lograron los
árabes conquistar las provincias del norte de África, muchos lugareños
emigraron a Italia y a Galia. La Iglesia africana — antes tan famosa en los
anales del cristianismo— sufrió enormemente. Al respecto de estos sucesos dice
Diehl: “Durante cerca de dos siglos había (el Imperio bizantino), al amparo de
sus fortalezas, asegurado al país una grande e indiscutible prosperidad;
durante cerca de dos siglos había, en parte de África del Norte, manteniendo
las tradiciones de la civilización antigua e iniciado, con su propaganda
religiosa, a los bereberes en una cultura más elevada. En cincuenta años la
conquista árabe arruinó todos estos resultados”.
A pesar de la rápida
propagación del Islam entre los bereberes, el cristianismo siguió existiendo
entre ellos. En el siglo XIV vemos mencionar algunos islotes cristianos en África
del Norte.
Progresos de los eslavos en el Asia Menor. Principios del reino búlgaro. Ya vimos que, desde
mediados del siglo VI, los eslavos, no contentos con atacar y devastar
continuamente las posesiones balcánicas del Imperio bizantino, habían avanzado
hasta el Helesponto, llegando a Tesalónica, a la Grecia del sur y a las orillas
del Adriático, donde se establecieron en gran número. También hablamos de la
ofensiva dirigida contra la capital en el 626, por avaros y eslavos, bajo el
reinado de Heraclio. En la época de la dinastía heracliana los eslavos continuaron progresando en la península y empezaron a poblarla muy
densamente. Tesalónica quedó pronto rodeada de tribus eslavas y sus moradores
sólo con dificultad pudieron protegerse de los ataques eslavos, a pesar de las
fuertes murallas de la ciudad.
Tripulando sus navíos, los
eslavos descendían al mar Egeo, atacaban las naves bizantinas y dificultaban no
poco el abastecimiento de la capital. El emperador Constante II se vio obligado
a emprender una campaña contra la Eslavonia, con frase de Teófanes. A partir de
este momento comenzamos a ver mencionadas grandes emigraciones de eslavos hacia
el Asia Menor y Siria. Bajo Justiniano II, una horda de eslavos no menor de
ochenta mil hombres88, fue transportada al tema de Opsikion, en el Asia Menor. Unos treinta mil de ellos
fueron movilizados por el emperador para la guerra contra los árabes, durante
la cual desertaron pasándose al enemigo. Esta ofensa fue vengada con una
matanza espantosa del resto de los eslavos en Opsikion.
Poseemos un sello de la colonia militar eslava de Bitinia (provincia del tema
de Opsikion), que data de ese período. Es un
documento de gran importancia, “un nuevo fragmento de la historia de las tribus
eslavas” que proyecta “un rayo de luz sobre el crepúsculo de las grandes
emigraciones”, como dice B. A. Pantchenko, que ha
publicado y comentado dicho documento. Desde el siglo VII, el
problema de las colonias eslavas del Asia Menor reviste una importancia
excepcional.
La segunda mitad del siglo
VII se señaló también por la formación del nuevo reino de Bulgaria en la
frontera septentrional del Imperio bizantino, en las orillas del Danubio
inferior. La historia ulterior de este Estado había de tener extrema
importancia para los destinos del Imperio. En aquel período primitivo poblaban
el nuevo reino los antiguos búlgaros, raza de origen húnico (turco).
Bajo Constante II una
horda búlgara, conducida por Isperiah, fue obligada
por los kázaros a dirigirse al oeste de las estepas
costeñas del mar de Azov y se estableció en la desembocadura del Danubio.
Después, avanzando más hacia el sur, penetró en la parte del Imperio bizantino
hoy llamada Dobrudya. Según demuestra V. N. Zlatarski, aquellos búlgaros habían convenido antes con
Bizancio un acuerdo por el que se obligaban a defender la frontera danubiana
contra los ataques de otros bárbaros. Es difícil establecer lo fundado o
infundado de tal aserción, por lo poco que se conoce de la historia búlgara
primitiva. En todo caso, si existió tal pacto no rigió mucho tiempo. La horda
búlgara inquietaba mucho al emperador y en 679 Constantino IV emprendió una
expedición contra ella. La expedición terminó con la completa derrota del
ejército bizantino y el emperador hubo de firmar un tratado obligándose a pagar
a los búlgaros un tributo anual y a cederles los territorios comprendidos entre
el Danubio y los Balcanes, es decir, las antiguas provincias de Mesia y Escitia
Menor (actual Dobrudya). La desembocadura del Danubio
y parte del litoral del mar Negro quedaron en manos de los búlgaros. El nuevo
reino, reconocido así por el emperador de Bizancio, se convirtió en un
peligroso vecino del Imperio.
Después de afirmarse
políticamente, los búlgaros fueron ensanchando de modo gradual sus posesiones
territoriales y entraron en contacto con la compacta población eslava de las
provincias fronteras. Los recién llegados introdujeron entre los eslavos la
organización militar y la disciplina. Obrando como un elemento unificador entre
las tribus eslavas de la península, que habían vivido hasta entonces en grupos
separados, los búlgaros fundaron poco a poco un poderoso Estado que Bizancio,
con razón, estimó indeseable. En consecuencia, los soberanos bizantinos
organizaron numerosas campañas contra eslavos y búlgaros. Los búlgaros de Isperich, menos numerosos que los eslavos, no tardaron en
ser influidos por éstos. Entre los búlgaros, pues, se produjeron grandes
modificaciones que afectaron a su raza. Gradualmente perdieron su nacionalidad,
turca de origen, y hacia mediados del siglo IX estaban eslavizados del todo. No
obstante aun llevan hoy su antiguo nombre de búlgaros.
En 1899-1900, el Instituto
Arqueológico Ruso de Constantinopla emprendió búsquedas en el supuesto
emplazamiento de una antigua residencia búlgara (aul)
y descubrió vestigios interesantísimos. En donde se levantó la antigua capital
del reino —Pliska o Pliskova—,
no lejos de la contemporánea población de Aboba, en la Bulgaria del nordeste,
algo al norte de Chumen, se han descubierto los cimientos del palacio de los
primeros kanes de Bulgaria y parte de sus muros, con torres y puertas; también
los cimientos de un templo grande, inscripciones, numerosos objetos de arte y
decoración, monedas de oro y bronce, sellos de plomo, etc. Por desgracia es
imposible apreciar y comentar como se debiera los documentos, a causa de la
penuria de fuentes relativas a ese período. Hemos de limitarnos, por hoy, a
hipótesis y conjeturas. F. I. Uspenskí, que dirigió
las investigaciones, declara que “los descubrimientos hechos por el Instituto
en el campo situado cerca de Chumen han aclarado hechos muy importantes, que
constituyen una base suficiente para la adquisición de ideas netas respecto a
la horda búlgara que se estableció en los Balcanes y a las graduales
transformaciones en ella producidas bajo el influjo de su contacto con
Bizancio”. Según el mismo historiador, “está demostrado por los primeros
documentos relativos a los usos y costumbres de los búlgaros y que las que las
búsquedas efectuadas en el solar de su antigua capital han permitido descubrir
que los búlgaros sufrieron asaz pronto la influencia de la civilización de
Constantinopla y que sus kanes adoptaron poco a poco en su corte las costumbres
y ceremonias de la corte bizantina”. La mayoría de los objetos desenterrados en
el curso de las excavaciones pertenecen a una época más reciente que la de Isperich, remontándose sobre todo a los siglos VIII y IX.
Esas investigaciones distan mucho de haber terminado.
A mediados del siglo VII
la situación de Constantinopla se modificó del todo. La conquista de las
provincias orientales y meridionales por los árabes, los frecuentes ataques de
éstos a las provincias del Asia Menor, las victoriosas expediciones de la flota
musulmana en los mares Mediterráneo y Egeo y, de otra parte, el nacimiento del
reino búlgaro en la frontera septentrional y el avance progresivo de los
eslavos de los Balcanes hacia la capital bizantina, el litoral egeo y el
interior de Grecia, fueron factores que crearon nuevas y particulares
condiciones de vida para Constantinopla, la cual cesó de sentirse segura. La
capital había tomado siempre su potencia de las provincias orientales y ahora
parte de ellas quedaba desgajada del Imperio y otra quedaba expuesta, en
múltiples puntos, a peligros y amenazas. Sólo teniendo en cuenta estas nuevas
condiciones puede comprenderse realmente el deseo de Constante II de abandonar
Constantinopla y llevar la capital a la antigua Roma u otro punto cualquiera de
Italia.
Los cronistas explican la
marcha del soberano alegando que huyó de la capital por temor al odio del
pueblo, indignado ante el asesinato del hermano del emperador, puesto que tal
asesinato, dicen, había sido ordenado por el último. Esta explicación
difícilmente puede ser aceptada por los historiadores.
La razón verdadera fue que
el emperador no consideraba ya Constantinopla como residencia segura y volvía
sus ojos hacia el oeste. Además, es probable que se diese cuenta de que la
amenaza árabe iba inevitablemente a pasar del África del Norte a Italia y
Sicilia y decidiese reforzar el poder del Imperio en la zona occidental del
Mediterráneo, situándose personalmente allí, lo que le permitiría tomar todas
las medidas necesarias para impedir la expansión de los árabes allende las
fronteras egipcias. Es probable que el emperador no se propusiera abandonar
Constantinopla para siempre y que desease sólo dar al Imperio un segundo punto
central en Occidente, como en el siglo IV, esperando contribuir así a detener
los progresos de los árabes. En todo caso, la ciencia histórica moderna explica
la actitud de Constante II respecto al oeste, un poco enigmática a primera
vista, no por la imaginación emotiva y turbada del emperador, sino por las
condiciones políticas imperantes entonces en Oriente al sur y al norte.
Pero la situación de Italia
no era muy alentadora. Los exarcas de Ravena, que habían dejado de sentir el
peso de la voluntad del emperador por la mucha distancia que les separaba de
Constantinopla y por la extrema complejidad de la situación en Oriente, tendían
sin ambages a la defección. Los lombardos poseían gran parte del país. La
autoridad del emperador sólo era reconocida en Roma, Nápoles, Sicilia y casi
todo el sur de Italia, donde predominaba la población griega.
Al partir de
Constantinopla, Constante II se encamino a Italia, pasando por Atenas. Detúvose en Roma, en Nápoles, en la región meridional de
Italia y, al fin, en la ciudad siciliana de Siracusa, donde se instaló. Vivió
en Italia los cinco últimos años de su reinado sin poder cumplir sus proyectos
iniciales. Su lucha contra los lombardos no fue afortunada. Sicilia estuvo sin
cesar amenazada por los árabes. Se formó una conjura contra el emperador y éste
murió miserablemente asesinado en un establecimiento balneario de Siracusa.
A su muerte se renunció a
la idea de trasladar a Occidente la capital y su hijo, Constantino IV,
permaneció en Constantinopla.
“Exposición de Fe” de Heraclio. Tipo de Fe. Sexto concilio ecuménico. Ya vimos que las campañas
de Heraclio contra los persas, al devolver al Imperio sus provincias monofisitas
—Egipto, Siria, Palestina—, pusieron una vez más en su primer plano el problema
de la política gubernamental respecto a los monofisitas. Durante las mismas
campañas Heraclio entabló negociaciones con los obispos monofisitas de las
provincias orientales, a efectos de lograr una cierta unidad para la Iglesia
mediante algunas concesiones dogmáticas. Resultó que tal unidad sería posible
si los ortodoxos consentían en reconocer que Jesucristo tenía dos substancias y
una “operación” o actividad (energía) o una voluntad. De esta última palabra
procede el nombre de monotelismo que designa aquella doctrina y por el cual se
la conoce en la historia. Antioquía y Alejandría, representadas por sus
patriarcas monofisitas nombrados por Heraclio, consintieron en trabajar en la
conclusión de un acuerdo. Sergio, patriarca de Constantinopla, debía también
ayudar a la realización de ese proyecto de unidad. Pero Sofronio, monje
palestino residente en Alejandría, se alzó contra la doctrina monotelista. Sus argumentos contra la nueva doctrina
causaron viva impresión, amenazando arruinar la política conciliatoria de
Heraclio. El Papa de Roma, Honorio, comprendiendo el peligro de todas aquellas
disputas dogmáticas, no resueltas por los concilios ecuménicos, declaró que la
doctrina de una voluntad única estaba de conformidad con el cristianismo. Pero
Sofronio, a la sazón elevado a patriarca de Jerusalén, lo que le permitía
ejercer una influencia aun más extensa y profunda,
envió una carta sinodal al arzobispo de Constantinopla mostrándole, con gran
habilidad teológica, la insuficiencia del monotelismo. Previendo la inminencia
de grandes discordias religiosas, Heraclio publicó la Ecthesis o “Exposición de Fe”, que reconocía dos naturalezas y una voluntad en
Jesucristo. La parte cristólogica aquel documento
había sido compuesta por el patriarca Sergio. El emperador esperaba que su Ecthesis haría progresar mucho la idea de reconciliación e
monofisitas y ortodoxos, pero sus esperanzas se acreditaron de infundadas, una
parte el nuevo Papa no aprobó la Ecthesis y,
esforzándose en defender la existencia de dos voluntades y dos actividades en
Jesús, declaró herética la doctrina monotelista. Este
acto del Papa irritó al emperador y puso en gran tensión sus relaciones con la
Santa Sede. Por otra parte, la Ecthesis se publicaba; un momento en que, por fuerza de las cosas, no podía surtir el
efecto anhelado: el fin principal del emperador era reconciliar las provincias
monofisitas con ortodoxas, pero en el año 638, fecha de la publicación de su Ecthesis, Palestina y la zona bizantina de Mesopotamia ya
no pertenecían al Imperio, por haberlas ocupado los árabes. Quedaba Egipto, más
sus días estaban contados. La cuestión monofisita había perdido importancia
política y el decreto de Heraclio no tuvo trascendencia. Conviene, además,
recordar que otros ensayos anteriores de compromiso religioso no habían sido
satisfactorios ni logrado nunca resolver los problemas esenciales, a causa
sobre todo de la obstinación de la mayoría de ambos bandos.
A la muerte de Heraclio el
gobierno siguió siendo partidario del monotelismo — aunque el movimiento
hubiese perdido ya importancia política—, pero a la vez procuró mantener
relaciones amistosas con la Santa Sede. Tras la conquista de Egipto por los
árabes hacia 640-50 aproximadamente, el Imperio hizo varias tentativas para
reconciliarse con el Papa, ofreciendo introducir modificaciones en el
monotelismo. Con tal intención, Constante II publicó en 648 el “Tipo” o “Tipo
de Fe” que prohibía “a todos los súbditos ortodoxos que estaban en la fe
cristiana inmaculada y pertenecían a la Iglesia católica y apostólica, luchar o
querellarse unos con otros sobre una voluntad u operación (energía) o dos
operaciones (energías) y dos voluntades”. El “Tipo” no prohibía sólo toda controversia
sobre la unidad o dualidad de la voluntad de Jesucristo, sino que ordenaba
también que se hiciesen desaparecer las disertaciones escritas sobre la materia
y, por tanto, la Ecthesis de Heraclio, fija en el nartex de Santa Sofía. Pero con esta medida Constante no
introdujo la paz deseada.
En presencia de los
representantes del clero griego, en el sínodo de Letrán, el Papa Martín condenó
“la muy impía Ecthesis y el malvado Tipo” y declaró
culpables de herejías a todos aquellos cuyos nombres estaban vinculados a la
composición de los dos edictos. Por otra parte, el eminente teólogo Máximo el
Confesor, se opuso resueltamente al “Tipo”, así como a la doctrina monotelista en general. El hondo descontento provocado por
la política religiosa del emperador hízose asimismo más fuerte cada vez en la
Iglesia oriental.
Irritado por la actitud
del Papa en el sínodo de Letrán, Constante II ordenó al exarca de Ravena
prender a Martín y enviarlo a Constantinopla. El exarca ejecutó la orden y, ya
en Constantinopla, Martín fue acusado de haber querido provocar un alzamiento
contra el emperador en las provincias orientales, siendo sometido a
humillaciones terribles y puesto en prisión. Poco después se le envió a la
lejana ciudad de Querson, en la costa meridional de
Crimea, ordinario lugar de destierro de los personajes que caían en desgracia
en la época bizantina. Martín murió a poco de su llegada a Querson.
En sus cartas desde aquel punto se quejaba de las malas condiciones de su vida
y pedía a sus amigos que le enviasen alimentos, sobre todo pan, “que en Querson es un tema de conversación, pero no se ve nunca”.
Por desgracia hay pocos pasajes de Martín que nos den informes de interés sobre
la civilización y estado económico de Querson en el
siglo VII.
El emperador y el
patriarca de Constantinopla prosiguieron negociaciones con los sucesores de
Martín en el trono pontificio y al fin hicieron la paz con el segundo de dichos
sucesores, Vitaliano. Así terminó el cisma. La
reconciliación religiosa con Roma fue políticamente importante para Bizancio
porque reforzó la posición del emperador en Italia. Máximo el Confesor, que
había opuesto en Italia una celebérrima resistencia al monotelismo, fue
apresado por el exarca de Ravena y se le trasladó a Constantinopla, donde se le
juzgó, se lo condenó cruelmente. Murió, mártir, en el destierro.
Aunque el monotelismo
hubiese perdido su importancia política, continuaba sembrando discordia entre
el pueblo, incluso después de la prohibición ordenada en el “Tipo”. Así, el sucesor
de Constante II, Constantino IV (668-685) deseando restablecer por completo la
paz religiosa en el Imperio, convocó en Constantinopla, en 680, el sexto
concilio ecuménico, el cual condenó el monotelismo y reconoció en Jesucristo
dos naturalezas desarrolladas en una hipóstasis única y “dos voluntades y
operaciones (energías) coexistiendo armoniosamente con miras a la salvación de
la humanidad”.
La paz con Roma quedaba
restablecida. El mensaje enviado por el sexto concilio al Papa le calificaba de
“Jefe de la Primera Sede de la Iglesia Universal, asentado sobre la sólida roca
de la Fe” y le decía que el escrito del Papa, al emperador exponía los
principios verdaderos de la religión.
Así, bajo el reinado de
Constantino IV, el gobierno bizantino se declaró definitivamente contra el
monotelismo y el monofisismo. Los patriarcas de Alejandría, Antioquía y
Jerusalén —ciudades arrancadas al Imperio por la conquista árabe—, no dejaron
de participar en el concilio ecuménico, enviando a él sus representantes.
Macario, patriarca de Antioquía, que según toda verosimilitud habitaba en
Constantinopla y no tenía otra jurisdicción real que Cilicia e Isauria, abogó
en el concilio por el monotelismo y fue, por tal hecho, depuesto y excomulgado.
Las decisiones del sexto concilio demostraron a Siria, Palestina y Egipto que
Constantinopla abandonaba el deseo de entrar en el camino de la reconciliación
religiosa no pertenecían a Bizancio. La paz con Roma se compró, pues, al precio
de un abandono total de las poblaciones monofisitas y monotelistas de las provincias orientales, hecho que contribuyó mucho al afincamiento futuro
de la dominación árabe en aquellas provincias. Siria, Palestina y Egipto
quedaban separadas en definitiva del Imperio.
No puede decirse que
durara mucho el acuerdo logrado con Roma en el sexto concilio ecuménico. En
vida de Justiniano II, sucesor de Constantino IV, las relaciones del Imperio
con Roma volvieron a ser muy tensas. Deseoso de rematar la obra de los
concilios ecuménicos quinto y sexto, Justiniano II convocó en Constantinopla
(692) un sínodo que se reunió en el Palacio Cupulado. Llamóse a ese concilio Concilio en Trullo, (griego “domo” o
“cúpula”), y también Quinisexto (“Quinisextum”).
porque concluyó la tarea de los dos concilios precedentes. Aquel sínodo se dio
a sí mismo el nombre de ecuménico.
El Papa Sergio negóse a firmar las actas del concilio a causa de ciertas
cláusulas, como la prohibición del ayuno en sábado, el permiso de contraer
matrimonio a los sacerdotes, etc. Justiniano, siguiendo el ejemplo de Constante
II al desterrar a Martín a Crimea, mandó prender a Sergio y llevarle a
Constantinopla. Pero el ejército de Italia defendió al Papa contra el comisario
imperial y éste sólo merced a la intercesión del Pontífice pudo salvar la vida.
En el segundo reinado de
Justiniano II, el Papa Constantino, por invitación del emperador, acudió a
Constantinopla. Éste fue el último Papa a quien se llamó a la capital del
Imperio.
El obispo de Roma fue
tratado con los mayores honores por Justiniano, quien, según el biógrafo del
Papa, se prosternó, cubierto con la corona imperial, ante el soberano pontífice
y besó sus pies. Justiniano y el Papa llegaron a un acuerdo satisfactorio, más
no poseemos sobre ese punto ningún informe preciso. El historiador religioso
alemán Hefele observa que el Papa Constantino siguió
sin duda el mismo camino del justo medio que el Papa Juan VI (872-882) adoptó
después, declarando que “aceptaba todos los cánones que no estuviesen en
contradicción con la verdadera fe, las buenas costumbres y los decretos de
Roma”.
Con gran alegría del
pueblo el Papa volvió a Roma sano y salvo. Parecía que la paz religiosa habíase
afirmado al fin en las considerablemente reducidas fronteras del Imperio.
Desarrollo de la organización de los themas en la época de la dinastía de Heraclio. En la historia bizantina
suele hacerse remontar el origen de la organización de los themas a la época de
la dinastía de Heraclio. Por organización de los themas entendemos la especial
organización de las provincias dictada por las condiciones de los tiempos y
cuya característica fue el aumento de los poderes militares de los gobernadores
de las provincias y, como resultado, la hegemonía completa de éstos sobre las
autoridades civiles. Conviene recordar que ese cambio no se cumplió de una vez,
sino mediante una evolución progresiva y lenta. Durante mucho tiempo la palabra
griega thema, significó un cuerpo de ejército acantonado en una provincia y
sólo más tarde, y según toda verosimilitud en el siglo VIII, empezó esa
expresión a emplearse para designar, no sólo las fuerzas militares, sino
también la provincia ocupada por ellas. Así principió a aplicarse a las
divisiones administrativas del Imperio.
La principal fuente
bizantina relativa al asunto de los themas es la obra titulada De los themas,
escrita por Constantino Porfirogénito en el siglo X
y, en consecuencia, bastante tardía. Esa obra tiene también la desventaja de
apoyarse a veces en escritos geográficos de los siglos V y VI, utilizados,
superficialmente o bien copiados a la letra en ocasiones. Pero, aunque ese
tratado del imperial escritor no nos dé informes de la organización de los
themas en el siglo VII, establece un vínculo entre la génesis del sistema y el
nombre de Heraclio. Dice el emperador: “Después de la muerte de Heraclio el
Libio (es decir, el Africano), el Imperio romano se encontró reducido en
dimensión y mutilado a la vez en Oriente y Occidente”. Se encuentran datos muy
interesantes, pero no plenamente explicados, sobre este problema, en las obras
de dos geógrafos árabes, uno de la primera mitad del siglo IX, Ibn-Khurdadhbah, y otro del principio del X, Kudama. Mas tampoco ellos, naturalmente, son contemporáneos
de Heraclio. Para el estudio de los orígenes del sistema de los themas, los
historiadores han utilizado notas incidentales de los cronistas, en especial el
mensaje latino de Justiniano II al Papa, fechado en 687, relativo a la
confirmación del sexto concilio ecuménico. Esta misiva contiene una lista de
los distritos militares de la época, no citados aun como themas, sino con la
palabra latina de exercitus (ejércitos). Y en las
fuentes históricas de ese período el término latino exercitus y el griego se emplean en ocasiones para designar un territorio o provincia
sometido a la administración militar.
Los verdaderos precursores
de los themas fueron los exarcados de Cartago y Ravena, creados a fines del
siglo VI.
Como vimos, la ofensiva
lombarda en Italia y la beréber o mora en África habían provocado cambios
profundos en la administración. El gobierno central se esforzó en crear un
sistema de defensa más eficaz contra sus enemigos y para ello constituyó en sus
provincias fronterizas grandes unidades territoriales con poderes militares
vigorosos. Por otra parte, las conquistas persas, y después árabes, del siglo
VII, al privar a Bizancio de sus provincias orientales, modificaron en absoluto
la situación del Asia Menor. Ésta, que en la práctica nunca había necesitado
defensa seria, hallóse de pronto gravemente amenazada
por sus vecinos los musulmanes. Tal estado de cosas obligó al gobierno
bizantino a tomar medidas decisivas en su frontera oriental, reagrupando las
fuerzas militares, estableciendo nuevas divisiones administrativas y dando
predominio las autoridades castrenses, cuyos servicios eran entonces de máxima
importancia para el Imperio. No menos grave fue la situación creada cuando se
construyeron la flota árabe, que casi señoreó el Mediterráneo a partir del
siglo VII, amenazando las costas del Asia Menor, las islas del Archipiélago e
incluso las riberas de Italia y Sicilia. Al noroeste del Imperio los eslavos
ocupaban parte considerable de la península balcánica y penetraban en Grecia y
el Peloponeso. En la frontera del norte se formaba el reino búlgaro (segunda
mitad del siglo VII). Este conjunto de circunstancias colocó al Imperio en
condiciones nuevas de todo, obligándole a recurrir a la creación, en las
provincias más amenazadas, extensos distritos bajo la dirección de una fuerte
autoridad militar. Asiste: así, a un proceso de progresiva militarización del
Imperio.
Como principio general no
hemos de perder de vista el hecho de que los themas no fueron resultado de un
acto legislativo concreto. Cada tema tuvo historia propia, a menudo larga. El
problema general del origen de los themas no puede resolverse sino mediante
investigaciones particulares sobre cada uno. En este aspecto los escritos de Kulakovski ofrecen vivo interés. Estima Kulakovski,
por ejemplo, que las medidas militares adoptadas por Heraclio después de su
victoria sobre Persia fueron el punto de arranque del nuevo régimen
administrativo. Bréhier sostiene igual opinión. Al
reorganizar Armenia, Heraclio no nombró un administrador civil. Así, el método
de themas sería la aplicación a otras provincias del sistema inaugurado por
Heraclio en Armenia.
Acaso quepa ver en el
ejemplo de Armenia un episodio de la militarización progresiva del Imperio en
Oriente en la época de Heraclio, bajo la presión del peligro persa.
Hablando de la
organización de los themas bajo Heraclio, Uspenski sostiene, que los eslavos, que en aquella época cubrían la península balcánica,
“contribuyeron a la formación de los themas en el Asia Menor, proporcionando
considerable número de voluntarios para la colonización de Bitinia”.
Cabe, por supuesto, no aceptar este juicio del sabio ruso. Nada sabemos de una
inmigración en masa de eslavos al Asia Menor antes del traslado al tema de Opsikion, bajo Justiniano II, a fines del siglo VII, de más
de ochenta mil eslavos, como antes dijimos.
Nos consta que, para
cerrar el paso a la amenaza inminente, se crearon en Oriente, en el siglo VII,
cuatro grandes distritos militares, más tarde llamados themas: dos eran el
Armenio (Armeniakoi), al nordeste del Asia Menor, en
la frontera armenia y el Anatólico (Anatolikoi, de la palabra griega equivalente a Anatolia,
"el este”). Estos distritos ocupaban toda la parte central del Asia Menor,
desde las fronteras de Cilicia, al este, a las costas del Egeo, al oeste, y
debían proteger al Imperio contra los árabes. “El Opsikion imperial, protegido de Dios”, (en latín obsequium),
en Asia Menor, no lejos del mar de Mármara, protegía la capital contra otros
enemigos exteriores.
El tema marítimo Caravisionorum, llamado más tarde, acaso en el siglo VIII, Cibyraiote (Cibyrrhaeote), en el
litoral meridional del Asia Menor e islas vecinas, defendía Bizancio contra los
ataques de la flota árabe. Respecto a la formación de esos primeros cuatro
themas en Oriente, surge un problema interesante: la sorprendente analogía
entre esas medidas de los soberanos bizantinos y la militarización del Imperio
persa de los sasánidas bajo Kavad y Cosroes Anushilan en el siglo VI.
En Persia, conclusas las reformas, todo el territorio persa se halló igualmente
dividido en cuatro mandos militares. Stein escribe: “La analogía se revela tan
completa, que sólo una voluntad consciente pudo crearla”.
Podemos deducir como
conclusión, que teniendo en cuenta ciertas fuentes, de que Heraclio estudió las
reformas de Kavad y de Cosroes y quizá se sirvió incluso de documentos tomados de los archivos persas.
“Aprender de los enemigos ha sido en toda época el deseo de todo verdadero
estadista” (Stein).
En la península de los
Balcanes se organizó el distrito de Tracia contra eslavos y búlgaros. Más
tarde, acaso a fines del siglo VII, se creó el distrito militar griego de la
Hélade o Heládico (Helladikoi), medida adoptada
contra la invasiones eslavas en Grecia. En la misma época se creó el distrito
de Sicilia contra los ataques marítimos de los árabes, que empezaban a amenazar
el occidente del Mediterráneo. Por lo común, con raras excepciones, aquellos
distrito o themas fueron gobernados por estrategas (strategoi),
es decir, generales. El jefe del tema Cybyrrhaeote recibió el título de drungarius (vicealmirante) y el
gobernador de Opsikion el de comes.
En el siglo VII, ante la
gravedad del peligro persa, Heraclio se afanó mucho en aquella militarización
del Imperio. Pero, a cuanto podemos saber, sólo logró reorganizar Armenia. Tras
la brillante victoria sobre los persas y la recuperación de Siria, Palestina y
Egipto, se imponía ante el emperador, y con urgencia, la reorganización de
aquellas provincias. No tuvo tiempo de ejecutarla, porque a poco las
conquistaron los árabes. Ya no existía el peligro persa, pero sí otro más grave
y amenazador: el árabe. Los sucesores de Heraclio, siguiendo las vías trazadas
por éste, crearon contra la amenaza árabe los distritos militares indicados
arriba y no llamados themas aún. A la vez, el peligro eslavo y búlgaro en el
norte del Imperio obligó a los sucesores de Heraclio, en el mismo siglo VII, a
extender análogos métodos de defensa y protección a la península balcánica y a
Grecia.
En las grandes
circunscripciones militares señaladas y en los dos exarcados, las autoridades
civiles no cedieron de momento el paso a los gobernadores militares. La
administración civil y las provincias civiles (eparquías) siguieron existiendo
bajo el nuevo régimen en la mayor parte de los distritos. Pero las autoridades
militares, investidas de plenos poderes para atajar los peligros exteriores,
adquirieron cada vez más influencia sobre la administración civil, Como nota
Stein, “lo sembrado por Heraclio se desarrolló maravillosamente a
continuación”.
La anarquía de 711-717. Los tres emperadores
Bardanes o Filípico, Anastasio II y Teodosio III, que
ocuparon el trono después de Justiniano II, fueron derribados en muy poco
tiempo. La anarquía y la sedición reinaban en todo el Imperio. Bardanes, al
favorecer el monotelismo, rompió con Roma, pero Anastasio restableció la paz
con el Papa. En política exterior el Imperio fue muy desgraciado. Los búlgaros,
resueltos a vengar la muerte de Justiniano, que les había atestiguado amistad,
marcharon hacia el sur, alcanzando Constantinopla. Los árabes avanzaban sin
cesar por tierra, en el Asia Menor, así como por mar en el Egeo y la Propóntide, y amenazaron la capital también. El Imperio
atravesaba uno de sus más críticos períodos, comparable al que precedió a la
revolución del 610. Una vez más, las circunstancias exigían un hombre lo
bastante fuerte y capaz para salvar al Imperio de una ruina inevitable. Hallóse tal hombre en León, estratega del distrito Anatólico, y que tenía muchos partidarios. El débil
Teodosio III, comprendiendo su absoluta impotencia ante el peligro inminente,
renunció a su dignidad imperial y el 717 León entró solemnemente en
Constantinopla, siendo coronado emperador por el patriarca en la iglesia de
Santa Sofía.
León perdonó la vida a
Teodosio III. De este modo se elevó al Imperio uno de los gobernadores de
themas, investido de grandes poderes militares.
La literatura, la instrucción y el arte en la época de la dinastía de Heraclio. En letras y arte, el
período 610-717 es el más sombrío de toda la historia de Bizancio. Dijérase que, tras la notable fecundidad del siglo
anterior, hubiera desaparecido por completo la potencia creadora del espíritu.
La razón principal de la esterilidad de ese período debe buscarse en la
situación política de un Imperio obligado a concentrar todas sus energías en la
defensa de su territorio contra el enemigo exterior. La conquista por los
persas —y después por los árabes— de Siria, Palestina, Egipto y África del
Norte, las regiones más avanzadas en civilización, las más fecundas en lo
intelectual; la amenaza arábica en Asia Menor, en las islas mediterráneas y
hasta en Constantinopla; el peligro avaro-eslavo en la península de los
Balcanes, formaban un conjunto de causas sufucientes para trabar por completo todo empuje intelectual y artístico. Y tan
desfavorables condiciones no sólo comprendían las provincias desgajadas del
Imperio, sino las aun pertenecientes a él.
En todo ese período no
tuvo Bizancio un solo historiador. Un diácono de Santa Sofía, Jorge de Pisidia (provincia del Asia Menor), que vivió durante el
reinado de Heraclio, describió, empero, en versos correctos y armoniosos, la
campañas militares de aquel emperador contra persas y avaros. Tres obras
históricas nos ha legado ese autor, que versan sobre la expedición del
emperador Heraclio contra los persas, la ofensiva de los avaros contra
Constantinopla en el año 626 y su derrota por intercesión de la Santa Virgen, y
la Heraclíada, panegírico en honor del emperador, con
ocasión de la victoria final de éste sobre los persas.
Entre otros libros de
Jorge de Pisidia, de carácter polémico, elegiaco y
teológico, podemos citar el Hexamerón (los “Seis Días”), especie de poema
didáctico filosófico- teológico, que trata de la creación del mundo y alude a
los sucesos contemporáneos. Esa obra, de tema muy familiar a los escritores
cristianos, se difundió allende las fronteras del Imperio bizantino. Conocemos,
por ejemplo, una traducción eslavorrusa del
Hexamerón, que se remonta al siglo XIV. El talento poético de Jorge de Pisidia fue apreciado en los siglos sucesivos, y en el XI,
Miguel Psellos, el famoso historiador y filósofo
bizantino, se halló ante la siguiente pregunta que le formularon: “¿Quién
escribió mejor en verso, Eurípides o Jorge de Pisidia?”
La ciencia contemporánea estima a Jorge como el mejor poeta profano de
Bizancio.
Entre los cronistas
debemos mencionar a Juan de Antioquía y al autor anónimo del Chronicon Paschale (“Crónica
Pascual”).
Juan de Antioquía, que
vivió probablemente en la época de Heraclio, escribió una crónica universal que
empieza por Adán y termina con la muerte del emperador Focas (610). La obra
sólo nos ha llegado en fragmentos y entre los sabios han surgido grandes discusiones
sobre la personalidad del autor. Incluso se le ha identificado a veces con Juan Malalas, también de Antioquía. A cuanto cabe juzgar
por los fragmentos que nos han llegado, la obra de Juan de Antioquía debe ser
considerada superior a la de Malalas, porque no mira
la historia universal desde el punto de vista parcial de un habitante de
Antioquía, sino que tiene miras históricas mucho más elevadas. También utiliza
con más destreza las fuentes primitivas.
Asimismo en la época de
Heraclio, un sacerdote desconocido compuso la referida Chronicon Paschale o “Crónica Pascual”, que es una seca
enumeración de los hechos ocurridos desde Adán hasta el 629 d.C. y contiene
algunas observaciones históricas bastante interesantes. El principal atractivo
de esta obra sin originalidad, consiste en la determinación de las fuentes
empleadas para la crónica y en la parte que trata de los sucesos contemporáneos
al autor.
En teología, la disputa monotelista, como antes la monofisita, produjo una
literatura muy vasta, que no nos ha llegado, al ser condenada por los concilios
del siglo VIII y sufrir el destino de desaparecer rápidamente, como los
escritos monofisitas. Así, si podemos juzgar esa literatura es casi
exclusivamente por las actas del sexto concilio ecuménico y por las obras de
Máximo el Confesor, donde, en el curso de su refutación, se hallan citas de
fragmentos de esas obras desaparecidas.
Máximo el Confesor figura
entre los más notables teólogos de Bizancio. Contemporáneo de Heraclio y de
Constante II, fue defensor convencido de la ortodoxia en la disputa monotelista. Su fe le costó ser aprisionado y, tras muchas
torturas, enviado al destierro en la lejana provincia de Laziquia,
en el Cáucaso, donde pasó el resto de sus días. En sus obras, que versan sobre
polémica, sobre exégesis de las Escrituras, sobre ascetismo, sobre misticismo y
sobre liturgia, se refleja en particular la influencia de los tres famosos
Padres de la Iglesia: Atanasio el Grande, Gregorio Nacianzeno y Gregorio de Nissa, así como los conceptos místicos
de Dionisio de Areopagita (el “Seudo- Areopagitá”),
muy difundidos en la Edad Media. Los escritos de Máximo tuvieron mucha
importancia para el desarrollo del misticismo bizantino. “Combinando el seco
misticismo especulativo del Áreopagita —escribe un sabio
contemporáneo que ha estudiado a Máximo— con los problemas éticos vivientes del
ascetismo contemplativo, el bienaventurado Máximo creó en Bizancio un tipo vivo
de misticismo que reapareció en las obras de muchos ascéticos posteriores. Así,
puede considerársele el creador del ascetismo bizantino en toda la acepción del
vocablo”. Por desgracia Máximo no ha dejado una exposición
sistemática de sus conceptos, y debemos buscarla, dispersa, en todos sus
escritos. Además de trabajos teológicos y místicos, Máximo compuso muchas
epístolas interesantes.
La influencia e
importancia de los escritos de Máximo no se refirieron exclusivamente a
Oriente. También se propagaron a Occidente, donde hallamos un eco de ello: en
las obras del famoso pensador occidental del siglo IX, Juan Escoto Eriúgena, quien se interesó mucho también por la obra de
Dionisio el Áreopagita, afirmando, más tarde, que no
había llegado a comprenderlas “muy oscuras” ideas del Áreopagita sino gracias a la “maravillosa manera” como las explicaba Máximo, a quien Erigena califica de “divino filósofo”, de “omnisciente”, de
“el más eminente de los maestros”, etc. Una obra de Máximo sobre Gregorio el
Teólogo fue traducida al latín por Eriúgena. Un
contemporáneo de Máximo —si bien más joven que él—, Anastasio Sinaít (es decir, “del Sinaí”), escribió obras de polémica
y exégesis de modo análogo a de Máximo, pero con mucho menos talento.
En el dominio de la
hagiografía cabe citar el nombre de Sofronio, patriarca de Jerusalén, quien
asistió al cerco de la Ciudad Santa por los árabes y escribió un largo relato
del martirio y milagros de los dos santos nacionales egipcios Ciro y Juan. Su
obra contiene abundancia de informes sobre la geografía e historia de usos y
costumbres. Más interesantes todavía son los escritos de Leoncio, obispo de Neápolis de Chipre, quien también vivió en el siglo VII
Leoncio es autor de varias Vidas, entre ellas la Vida de Juan el
Misericordioso, arzobispo de Alejandría en el siglo VII, y la cual ofrece
particular interés para la historia de la vida social y económica de ese
período. Leoncio de Neápolis se distingue de la
mayoría de los hagiógrafos en que escribió para la masa de la población, y por
tanto su lenguaje está muy influido por el vulgarmente hablado entonces.
En el campo de la himnología religiosa el vil siglo está representado por
Andrés (Andreas) de Creta, originario de Damasco y que pasó la mayor parte de
su vida en Siria y Palestina después de la conquista árabe. Más adelante se le
nombró arzobispo de Creta. Se le conoce principalmente, en cuanto autor de
himnos, por su Canon Mayor, que se lee aun hoy, en la Iglesia ortodoxa, dos
veces durante la Cuaresma. Ciertas partes de ese canon testimonian influjos de
Romanos el Méloda. El canon enumera los principales
hechos del Antiguo Testamento, empezando por la caída de Adán, y las palabras y
actos del Salvador.
Por este breve bosquejo de
la actividad literaria de los sombríos años de prueba de la dinastía heracliana, cabe ver que la mayoría de los escasos
escritores bizantinos de la época procedieron de las provincias orientales,
algunas de ellas ya bajo la dominación musulmana.
Considerando los hechos
exteriores ocurridos durante la dinastía de Heraclio, no extrañará que no se
haya conservado monumento artístico alguno de aquella época. No obstante, lo
poco que nos ha llegado acredita la solidez de los fundamentos artísticos
asentados en Bizancio durante la Edad de Oro de Justiniano el Grande.
Y si a partir de la
segunda mitad del siglo VI el arte bizantino no revela sino muy débilmente en
el Imperio mismo, en cambio su influencia se revela muy clara en el siglo VII
allende las fronteras imperiales. Cierto número de iglesias armenias, cuya
fecha nos consta, constituyen ejemplos espléndidos de la influencia bizantina.
Entre ellas debemos señalar la catedral de Echmiatsin,
restaurada entre 611 y 628; la iglesia de la ciudadela de Ani (622), etc. La
mezquita de Omar en Jerusalén, edificada en 687690, es una obra puramente
bizantina. En fin, ciertos frescos de Santa María la Antigua, de Roma,
pertenecen al siglo VII y a principios del VIII.
|