 |
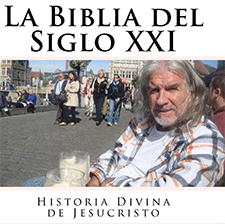 |
 |
 |
 |
CAPÍTULO 4.EL
TRIUNFO DEL CRISTIANISMO
LAS religiones antiguas u
oficiales de Grecia y de Roma habían perdido la mayor parte de su poder mucho
antes de que Constantino declarara por primera vez que el cristianismo debía
ser reconocido en adelante como religio licita y procediera a otorgar el favor imperial a la fe que sus
predecesores habían perseguido. El helenismo había destruido su influencia
sobre las clases cultivadas, y otras religiones, procedentes de Oriente, habían
cautivado a las masas del pueblo. Si los templos, dedicados a los dioses del
Olimpo, seguían abiertos; si los ritos consagrados por el tiempo se seguían
celebrando debida y continuamente; si el sacerdocio oficial, reconocido y
apoyado en gran medida por el Estado, seguía desempeñando sus funciones
designadas; estas cosas ya no obligaban a la devoción de la multitud. El culto
imperial de las Divi y Divae,
antaño tan popular, había perdido también su poder de atracción y encanto; la
rutina del culto ceremonial se seguía realizando; el sacerdocio bien organizado
que se extendía por todo el Imperio mantenía su posición privilegiada; pero las
multitudes ya no abarrotaban los templos y los ritos eran desatendidos por la
gran masa de la población.
Sin embargo, esto no
significó, como se ha supuesto a menudo, el triunfo universal del cristianismo.
Casi puede decirse que el paganismo nunca fue tan activo, tan asertivo, tan
combativo, como en el siglo III. Pero este paganismo, durante mucho tiempo exitoso rival del cristianismo y su verdadero oponente, era casi tan nuevo en
Europa como el propio cristianismo. Hay que saber algo sobre él y su entorno
antes de poder comprender con simpatía la reacción bajo Juliano y el triunfo
final del cristianismo.
Durante los primeros
siglos del Imperio Romano se completó el proceso de desintegración que había
comenzado con las conquistas de Alejandro Magno. En lugar de un sistema de
sociedades autocontenidas, sólidamente unidas internamente y cercadas de todas
las influencias sociales, políticas y religiosas externas, que caracterizaba a
la civilización antigua, esta época vio una mezcla de pueblos y una sociedad
cosmopolita hasta entonces desconocida.
Si los combates se
sucedían continuamente en algún lugar de las extensas fronteras del gran
Imperio, la paz reinaba dentro de sus vastos dominios. Un sistema de magníficas
carreteras, en su mayor parte transitables durante todo el año, unía las
capitales con las fromteras imperiales, desde Bretaña y España en el oeste hasta el
Éufrates en el este. El Mediterráneo había sido limpiado de piratas, y líneas
de barcos unían las grandes ciudades de sus costas. Viajar, ya sea por
negocios, por salud o por placer, era posible bajo el Imperio con una certeza y
una seguridad desconocidas en siglos posteriores hasta la introducción del
vapor. Lo facilitaba una lengua común, una moneda de validez universal y la
protección de las mismas leyes. Los hombres podían partir del Éufrates y viajar
hasta España utilizando una sola lengua-franca hablada, escrita y comprendida en todas partes. El Griego
se oía en las calles de todas las ciudades comerciales: en Roma, Marsella,
Cádiz y Burdeos, en las orillas del Nilo, del Orontes y del Tigris.
Con todas estas cosas a
favor, los movimientos de los pueblos dentro del Imperio se habían hecho
incalculablemente grandes, y todas las ciudades más grandes eran cosmopolitas.
Familias de todas las tierras, de diferentes religiones y hábitos sociales,
habitaban dentro de los mismos muros. Las diferencias nacionales, sociales,
intelectuales y religiosas se desvanecieron insensiblemente. El pensamiento se
volvió ecléctico como nunca antes lo había sido.
Esta creciente comunidad
en el hábito del pensamiento e incluso de las creencias religiosas se vio
alimentada por algo peculiar de la época. El soldado de muchas tierras, el
comerciante viajero, el turista en busca de placer y el inválido que vagaba en
busca de salud eran comunes entonces como ahora. Pero una característica
especial de finales del siglo III y principios del IV era el estudiante
ampliamente errante, el maestro alejado de la tierra donde había nacido y el
predicador itinerante de nuevas religiones.
El Imperio estaba bien
dotado de lo que ahora deberíamos llamar universidades. Roma, Milán y Cremona
eran sedes de enseñanza superior para Italia; Marsella, Burdeos y Autun para la
Galia; Cartago para el norte de África; Atenas y Apolonia para Grecia; Tarso
para Cilicia; Esmirna para Asia; Beyrout y Antioquía
para Siria; y Alejandría para Egipto. El número de estudiantes extranjeros que
se encontraban en cada una de ellas era notable. Los jóvenes romanos se
inscribieron en Marsella y Burdeos. Los griegos cruzaron los mares para asistir
a las clases en Antioquía, y encontraron como vecinos a hombres de Asiria,
Fenicia y Egipto. En Alejandría, el número de estudiantes procedentes de
lugares lejanos del Imperio superaba ampliamente al de los vecinos. En Atenas,
cuyas escuelas eran las más famosas a principios del siglo IV, la multitud de
bárbaros (pues así llamaban los ciudadanos a aquellos estudiantes extranjeros)
era tan grande que se decía que su presencia amenazaba con estropear la pureza
de la lengua. En todas partes, en aquella época de vagabundeo, el estudiante
parecía preferir estudiar lejos de casa y revolotear de un lugar de aprendizaje
a otro.
Tampoco los profesores
eran muy diferentes. Comúnmente enseñaban lejos de su tierra natal. Incluso en
Atenas era cada vez más raro encontrar un profesor que perteneciera por
nacimiento a Grecia. También ellos viajaban de una sede universitaria a otra.
Luciano, Filóstrato, Apuleyo, todos los que retratan
la época y la clase, describen sus andanzas.
Los misioneros de los
nuevos cultos iban de un lado a otro de la misma manera. Bandas de devotos
itinerantes, los profetas y sacerdotes de los cultos sirio, persa, posiblemente
de los hindúes, pasaron por las grandes carreteras romanas. Predicadores
solitarios de credos orientales, con todo el fuego del entusiasmo misionero,
iban de ciudad en ciudad, atraídos por un impulso irresistible hacia Roma, el
centro del poder, la protectora de las religiones de sus innumerables súbditos,
la tribuna desde la que, si un orador pudiera ascender a ella, podría dirigirse
al mundo. El final del siglo III y el principio del IV fue una época de
excitaciones religiosas, de curiosidad por las creencias extrañas, cuando todos
los que tenían algo nuevo que enseñar sobre los secretos del alma y del
universo, pregonaban sus teorías como los comerciantes su mercancía.
Esta mezcla de pueblos,
este nuevo cosmopolitismo, este ir y venir de maestros religiosos, hizo que las
religiones orientales, al principio sólo las religiones de grupos de familias
que habían llevado sus cultos a Occidente, hicieran numerosos conversos y se
extendieran por el Imperio Romano. Estas religiones orientales prosperaron
tanto más cuanto que, a partir de mediados del siglo III, Roma buscaba muchas
cosas en Oriente. De él provenían los más hábiles artesanos y mecánicos que
dieron a la vida la mayor parte de sus comodidades materiales. Contribuyó en
gran medida a alimentar a Roma con su grano. Su filosofía (ya que la mayoría de
los más grandes pensadores estoicos no eran griegos sino orientales) dio la
subestructura al derecho romano; y la escuela de derecho más famosa de los
siglos III, IV y V no estaba en Roma sino en Beyrout.
Ulpiano procedía de Tiro y Papiniano de Siria. Los mayores pensadores no
cristianos de estos siglos no eran ni griegos ni romanos, sino orientales.
Plotino era egipcio; Iamblico, Porfirio y Libanio eran sirios; Galeno era asiático. Las ideas orientales
fueron cambiando poco a poco las propias instituciones políticas de Roma, y el Princeps de una República, como era Octavio, se convirtió,
en las personas de Diocleciano y Constantino, en un monarca oriental. Roma, por
la disciplina de sus legiones, por la severidad y generosidad mezcladas de su
gobierno, por la justicia de su legislación, había conquistado Oriente. El
pensamiento oriental, unido al helenismo, subyugaba a su vez al Imperio. Sus
religiones tuvieron su parte en la conquista.
Entre los credos
orientales que se extendieron por la Europa civilizada, algunos fueron mucho
más populares que otros. Todas entraron en el Imperio en una fecha temprana y
se abrieron paso muy lentamente al principio. La mayoría de ellas parecen haber
hecho alguna alianza con las supervivencias de misterios griegos como los de
Eleusis y de Dionisos Todas ellas, excepto la de Alithras,
habían sido afectadas y hasta cierto punto cambiadas por el helenismo antes de
que entraran a la plena luz de la historia a principios del siglo III.
De Asia Menor llegó el
culto a Cibeles con sus himnos y danzas, sus ideas misteriosas de una deidad
que muere para volver a vivir, sus frenesíes y trances, sus adivinaciones y sus
baños de sangre de purificación y santificación. De Siria llegó el culto de la Dea Syra, descrito por Luciano el
escéptico, con sus prostituciones sagradas, sus más que insinuantes sacrificios
humanos, sus místicos y sus santos pilares. Persia envió el culto de Mitra, con
sus iniciaciones, sus sacramentos, sus misterios y la severa disciplina que la
convirtió en la religión favorita de los legionarios romanos. Egipto dio origen
a muchos cultos. El principal de ellos fue el culto a Isis. Antes de finalizar
el siglo II había superado con creces al cristianismo y podía presumir de sus
miles donde la religión de la Cruz sólo podía contar con cientos. Había
penetrado en todas partes, incluso en la lejana Bretaña. En una tumba de la
isla de Man se descubrió un anillo con la figura del compañero constante de la
diosa, el Anubis con cabeza de perro. Se pueden encontrar votarios de Isis desde la muralla romana hasta Land's End.
El culto a Isis puede
tomarse como un tipo de esas fes orientales ante cuya presencia los dioses
oficiales del Olimpo fueron quedando en segundo plano. El culto contaba con un
cuerpo de clérigos, altamente organizado, un libro de oraciones, un código de
acciones litúrgicas, una tonsura, vestimentas y un elaborado e impresionante
ceremonial. El círculo íntimo de sus devotos se llamaba "los religiosos",
como los monjes de la Edad Media; los que estaban totalmente fuera de la fe se
denominaban "paganos"; el servicio de la diosa era una "guerra
santa", y sus adoradores de todos los grados se agrupaban en una
"milicia". Apuleyo, convertido él mismo a la fe, ha descrito en sus
Metamorfosis sus ceremonias de culto y nos ha permitido ver cómo los deseos de
una vida mejor atraían a hombres como él a reverenciar a la deidad y a
inscribirse entre sus seguidores. Ha descrito, con una viveza que nos hace
verlas, las majestuosas procesiones que se movían con paso deliberado por las
abarrotadas y estrechas calles de las ciudades orientales, y atraían tras ellas
al templo a muchos indagadores hasta entonces desvinculados. Podemos entrar con
él en el templo y escuchar la solemne exhortación del sumo sacerdote; oírle
hablar de los pecados y locuras pasadas del neófito y de la bondad y
misericordia infalibles de la diosa cuyos ojos le habían seguido a través de
todos ellos y que ahora esperaba recibirle si realmente deseaba convertirse en
su discípulo y adorador. La iniciación era un rito secreto y Apuleyo se cuida
de no profanarlo con descripciones; pero nos enteramos de que había un
bautismo, un ayuno de diez días, un curso de instrucción sacerdotal, padrinos
entregados al neófito y, por la noche, una recepción del nuevo hermano por
parte de la congregación, cuando todos le saludaban amablemente y le
obsequiaban con algún pequeño regalo. Podemos penetrar con él en la cámara
secreta reservada a la iniciación superior, donde se le enseñó que debía
soportar una muerte voluntaria que debía considerar como la puerta de entrada a
una vida superior y mejor. Podemos verle vagamente excitado con anticipaciones
salvajes, mareado con un ayuno prolongado, casi sofocado por vapores que surgen,
cegado por destellos de luz repentinos e inesperados, sometido a su trance
hipnótico durante el cual vio cosas indecibles. "Pisé los confines de la
muerte y el umbral de Proserpina; fui arrastrado alrededor de todos los
elementos y de vuelta; vi el sol brillando a medianoche en el más puro
resplandor; dioses del cielo y dioses del infierno vi cara a cara y adoré en
presencia". Podemos entender cómo un trance tan hipnótico marcó a un
hombre de por vida.
El culto a Isis,
humanizado por el helenismo, extrajo de las crudas leyendas salvajes de Egipto
el pensamiento de una Diosa-Madre sufriente y omnipotente que anhelaba aliviar
los males de la humanidad. Elevó a los dioses-bestia del Nilo y los cuentos
sobre ellos a emblemas y parábolas. Captó al hombre común por su taumaturgia.
Para las inteligencias más cultas tenía una teología más sublime que apelaba a
la filosofía de la época. En todo esto era un tipo, tal vez el mejor, de esos
cultos orientales que impregnaban el Imperio.
Todas esas religiones, cualquiera
que fuera su forma especial de enseñanza o su variedad de culto, traían consigo
pensamientos extraños a los antiguos cultos oficiales de Grecia y Roma; aunque
no del todo extraños a los Misterios, que habían sido durante mucho tiempo la
verdadera religión del pueblo en Grecia, ni al culto a Dionisio, que en
diversas formas había conservado su vitalidad.
Enseñaron (o quizás sería
más correcto decir que la acción del sutil intelecto griego, jugando con las
crudas ideas que le presentaban estas religiones orientales, evolucionó a
partir de ellas) una serie de concepciones religiosas ajenas al antiguo
paganismo, y éstas se convirtieron en partes comunes de la más nueva
inteligencia no cristiana que era poderosa en los siglos III y IV.
Se estableció una
distinción tajante, mucho más definida que todo lo anterior, entre el alma y el
cuerpo. El alma pertenecía a una esfera diferente y era más estimable que el
cuerpo. La primera era la habitante de un mundo superior y mejor y, por tanto,
era inmortal. Los pensamientos de la individualidad y la personalidad se
volvieron mucho más claros. Del mismo modo, los pensamientos de la Divinidad
como un todo y del mundo como un todo -concepciones apenas separadas antes- se
distinguieron más o menos claramente. La Divinidad se convirtió en lo que el
mundo no era, y sin embargo en algo bueno y grande que era la base primordial
de todas las cosas.
La anterior depreciación
filosófica del mundo de la materia se hizo más enfática, y planteó la cuestión
de si la creación de todo el mundo material y del cuerpo que pertenecía a él no
era después de todo un error; si el cuerpo no era una prisión o al menos una
casa de corrección en la que el alma estaba penosamente detenida; si el alma
podía llegar a ser lo que realmente era hasta que hubiera sufrido una
liberación del cuerpo. Dicha liberación se llamaba salvación, y se reflexionó
mucho en la práctica sobre los medios adecuados para llevarla a cabo. ¿No
podría el conocimiento y los medios que sugería para vivir puramente o con la
menor contaminación corporal posible mientras durara esta vida, ser el comienzo
de la entrada en la vida real y eterna del alma? ¿No es muy probable que las
almas hayan sido confinadas gradualmente en los cuerpos, y no debe ser también
gradual el proceso de entrega? La vía gradual de retorno a Dios se convirtió en
una característica en casi todos esos cultos orientales, por cualquier medio
que buscaran para lograrlo.
Sin embargo, el
pensamiento más novedoso fue la convicción de que se necesitaba algo más que el
conocimiento, más allá de cualquier medio de vida puro que la sabiduría humana
pudiera sugerir, algo fuera del hombre y perteneciente a la esfera de la
divinidad, para iniciar al alma en esta Vía gradual de Retorno y sostener sus
pasos vacilantes a lo largo del difícil camino. El contacto con la Divinidad
era necesario para salvar y redimir. Tal contacto se encontraba en una
consagración (mysterium, sacramentum,
iniciación) en la que el alma, en algún trance hipnótico, era poseída por la
divinidad que la dominaba y la conducía para siempre por el camino de la
salvación o Vía de Retorno. Tal vez fuera necesario algo más que una
consagración de este tipo; ¿no podría encontrarse alguna vía más segura si se
buscara con diligencia? Podría estar en uno de los cultos más antiguos cuyo
significado interno nunca había sido comprendido correctamente; o en algún
misterio aún no completamente accesible; o en un hombre divinamente comisionado
que aún no había aparecido. Incluso podría encontrarse dentro del alma misma,
si los hombres pudieran descubrir y utilizar los verdaderos poderes del alma
humana (Pensamiento Superior). En cualquier caso, se sostenía que la verdadera
religión implicaba realmente un desprendimiento del mundo, e incluía una
estricta disciplina del alma y del cuerpo mientras duraba la vida.
Tal paganismo era muy
diferente del politeísmo con sus deidades de pieles, plumas y escamas que se
enfrentó por primera vez al cristianismo y fue atacado por los primeros
apologistas cristianos. Los posteriores reconocieron su poder. Firmicus Maternus, que escribe en
la época de Constantino, desprecia con buen humor las deidades del Olimpo y sus
mitos, pero critica con toda seriedad las religiones orientales. Tenía, a pesar
de su multiformidad externa, una cohesión natural en
virtud del círculo de pensamientos comunes antes descrito. Difícilmente merece
el nombre de politeísmo; pues su idea de una divinidad abstracta, separada del
mundo de la materia, lo convertía en un monoteísmo de tipo; y la evidencia
muestra que sus votantes consideraban a Isis, Cibeles y el resto más como
representantes e impersonaciones de la divinidad
única que como deidades individuales. Las inscripciones de las lápidas revelan
que los adoradores no se adscribían a un culto exclusivamente.
Las diversas formas de
iniciación eran todas métodos separados para alcanzar la unión con la divinidad
única, las diferentes ceremonias de purificación eran todas formas de alcanzar
el mismo fin y, como una podía tener éxito donde otra fracasaba, todas podían
ser probadas imparcialmente. Del mismo modo que encontramos a hombres y mujeres
a principios del siglo XVI inscribiéndose en varias asociaciones religiosas de
diferentes tipos (testigo el Dr. Pfeffinger, miembro
de treinta y dos cofradías religiosas), en los siglos III y IV los miembros de
ambos sexos se iniciaban en varios cultos y realizaban las lustraciones
prescritas por cultos muy diferentes, para no perder ninguna oportunidad de
unión con la divinidad y no dejar ningún medio de purificación y santificación
sin probar. La lápida de Vettius Agorius Praetextatus, el amigo de Symmachus,
que participó en la Saturnalia de Macrobius,
registra que había sido iniciado en varios cultos y que había realizado el taurobolium. Su esposa, Aconia Paulina, era aún más infatigable. Esta dama, miembro del exclusivo círculo de
la antigua nobleza pagana de Roma, fue a Eleusis y se inició con el bautismo,
el ayuno, la vigilia y el canto de himnos en los diversos misterios de
Dionisio, de Ceres y de Koré. No contenta con éstos, fue a Lerna y buscó la
comunión con las mismas tres deidades en diferentes ritos de iniciación. Viajó
a Egina, fue de nuevo iniciada, durmió o se despertó en los pórticos de los
pequeños templos de allí con la esperanza de que las divinidades del lugar, en
sueño o en visión despierta, le comunicaran su camino de salvación. Se
convirtió en hierofante de Hécate con ritos de consagración aún más diferentes
y temidos. Finalmente, al igual que su marido, se sometió a la espantosa, y
para nosotros repugnante, purificación ganada en el taurobolium.
Se cavaba una gran fosa en la que la neófita descendía desnuda; se cubría con
robustos tablones colocados a una distancia de unos centímetros; se conducía o
forzaba a un toro joven sobre los tablones; era apuñalado por el sacerdote
oficiante de forma que el empujón fuera mortal y que la sangre fluyera lo más
libremente posible. A medida que la sangre se derramaba sobre los tablones y
goteaba en la fosa, el neófito se movía hacia delante y hacia atrás para recibir
la mayor cantidad posible de la cálida lluvia roja y permanecía hasta que cada
gota había dejado de gotear. Una inscripción tras otra recoge el hecho de que
el difunto había sido un tauroboliatus o un tauroboliata, escondido en este baño de sangre en busca de
la santificación. Las pruebas de las inscripciones parecen mostrar que en los
días de decadencia del paganismo, la energía de sus votantes les impulsó en
mayor número a acumular iniciaciones y a someterse a los ritos más severos de
purificación.
Este paganismo multiforme
y, sin embargo, homogéneo, contaba con el apoyo adicional de un sistema de
filosofía expuesto y aplicado por los más grandes pensadores no cristianos de
la época. El neoplatonismo, el último nacimiento del pensamiento helénico, no
exento de rastros de parentesco oriental, tiene el aspecto de una filosofía
vacilante y expectante. Había perdido el paso firme de Platón y Aristóteles, y
temía que la inteligencia humana sin ayuda no pudiera penetrar y explicar todas
las cosas. La facultad intelectual del hombre se redujo a algo intermedio entre
la mera percepción de los sentidos y una vaga intuición de lo sobrenatural, y
toda la energía del movimiento se concentró en descubrir los medios para seguir
esta intuición y alcanzar por ella no sólo la comunión sino la unión con lo que
era completa y externamente divino.
Su gran pensador fue
Plotino (m. 269). Sus discípulos Porfirio (233-304) e Iamblico (m. hacia 330) lo convirtieron en la base y el puntal del paganismo cuando éste
luchaba por su vida contra un cristianismo conquistador. Si el Universo de las
cosas vistas y no vistas es una emanación del Ser Absoluto, la Causa Primordial
de todas las cosas, la fuente de la que fluye toda la existencia y el remanso
al que todo lo que tiene realidad en ella regresará cuando su ciclo esté
completo, entonces cada deidad pagana tiene su lugar en este flujo de
existencia. Su culto, por burdo que sea, es un oscuro testimonio de la
presencia de la intuición de lo sobrenatural. Las leyendas que se han reunido
en torno a su nombre, si se entienden correctamente, son revelaciones místicas
de lo divino que impregna todas las cosas. Sus iniciaciones y ritos de
purificación están destinados a ayudar al alma en el mismo camino de retorno
por el que completa su ciclo de vagabundeo. El nuevo paganismo puede
representarse como la flor y el fruto recogidos de todos los credos más
antiguos presentados y dispuestos a satisfacer los deseos más profundos del
espíritu del hombre. El neoplatonismo podía presentarse como un politeísmo
naturalista y racional, conservando todas las viejas estructuras de la
tradición, del pensamiento y de la organización social.
No se pedía al
"hombre común" que renunciara a las deidades que solía venerar. Al
romano no se le exigió que despreciara a los dioses que, como creían sus
antepasados, les habían conducido a la conquista del mundo. Al helenista culto
se le enseñaba a sobrepasar, sin perturbar, los credos que para él estaban
desgastados y a buscar y encontrar la comunión con la Divinidad que está detrás
de todos los dioses. Se animó al propio prestidigitador a cultivar su magia. El
panteísmo, ese niño-maravilla del pensamiento y de la fantasía, incluía a todos
dentro del amplio alcance de sus brazos protectores y les hacía sentir la reivindicación
de un parentesco común. El propio Jesús, si sus seguidores lo hubieran
permitido, podría haber tenido un lugar entre Dionisio e Isis; pero el
cristianismo, que según Porfirio se había apartado ampliamente de la sencilla
enseñanza del místico de Galilea, fue severamente excluido de la hermandad
neoplatónica de las religiones. Su idea de una creación en el tiempo le parecía
irreligiosa a Porfirio; su doctrina de la Encarnación introducía una falsa
concepción de la unión entre Dios y el mundo; su enseñanza sobre el fin de
todas las cosas le parecía irreverente e irreligiosa; sobre todo, su pretensión
de ser la religión única, su exclusivismo, le resultaba odioso. Era un hombre
demasiado noble (philosophus nobilis,
dice Agustín) como para no simpatizar mucho con el cristianismo, y parece
haberlo apreciado cada vez más en sus escritos posteriores. Sin embargo, su
opinión no cambió: "Los dioses han declarado que Cristo fue muy piadoso;
se ha hecho inmortal, y por ellos su memoria es apreciada. Mientras que los
cristianos son un conjunto contaminado y enredado en el error". El
cristianismo era la religión que había que combatir y, si era posible,
conquistar.
Lo que el neoplatonismo
hizo teóricamente, la fuerza de las circunstancias lo logró en el aspecto práctico.
Los credos orientales no se habían limitado a ganar multitudes de adoradores
privados, sino que se habían abierto paso entre las deidades públicas de Roma.
Isis, Mitra, Sol Invictus, Dea Syra, la Gran Madre, ocuparon su lugar junto a
Júpiter, Venus, Marte, etc., y la Sacra peregrina apareció en el calendario de
las fiestas públicas. Como la mayoría de estos cultos orientales contenían en
su interior la idea monoteísta, es posible que lucharan por la preeminencia y
que cada uno aspirara a convertirse en la religión oficial del Imperio. Pero
todos ellos reconocían que el cristianismo era un peligro común, y M. Cumont ha demostrado que este sentimiento les unía y les
hacía pensar y actuar como uno solo.
Así era el paganismo que
se enfrentaba al cristianismo en el siglo IV: una maravillosa mezcla de
filosofía y religión, no exenta de grandeza y nobleza de pensamiento, que
sentía vivamente la unidad de la naturaleza, el parentesco esencial del hombre
con la Divinidad, y que conocía algo del anhelo del corazón del hombre por la
redención y la comunión con Dios. Fue capaz de fascinar y cautivar a muchos de
los intelectos más agudos y las naturalezas más elevadas de la época. Se
apoderó de Julián.
El cristianismo era el
oponente común de todos estos cultos. Había entrado en el campo de batalla en
último lugar y parecía fácilmente superado en la carrera. En sus comienzos no
era más que una ondulación en la superficie de un lago galileo. Ahora, en el
siglo IV, había forzado el reconocimiento y la alianza imperial. En la fuerza y
en la debilidad, su reivindicación había sido siempre la misma. Era la única,
la verdadera, la religión universal.
Desde sus comienzos nunca
le habían faltado al menos unos cuantos adeptos ricos y cultos, pero durante
los dos primeros siglos la abrumadora mayoría de sus conversos había procedido
de las clases más pobres: esclavos, libertos, trabajadores. Desde muy pronto
había atraído sobre sí el desprecio de la sociedad y el odio del populacho. Se
le consideraba algo inhumano. Sus votantes eran "la tercera raza".
Tenían todos los vicios antisociales de los judíos y vicios propios aún peores.
Los cristianos se apropiaron del epíteto que se les lanzaba con desprecio. Eran
"la tercera raza", un pueblo peculiar, separado del resto de la humanidad,
una nación por sí misma.
La última década del siglo
II fue testigo del inicio de un cambio. Hombres de todos los rangos y clases se
convirtieron: miembros de las órdenes senatoriales y ecuestres, abogados
distinguidos, médicos, oficiales del ejército, funcionarios de la
administración pública, jueces, incluso gobernadores de provincias. Sus
esposas, hermanas e hijas les acompañaban o, más frecuentemente, les precedían.
Entonces el tono de la sociedad comenzó a cambiar, gradual e insensiblemente. El
desprecio y el desdén dieron paso a sentimientos de tolerancia. Antes de
finales del siglo III nadie daba crédito a los viejos y escandalosos reproches
que se lanzaban a los seguidores de Jesús, incluso cuando un emperador
intentaba revivirlos. Los estadistas se vieron obligados a considerar el
movimiento, no ahora porque afectara a una ciudad o una provincia, sino como
algo que impregnaba el Imperio. Descubrieron que poseía dos características que
eran enormes fuentes de fuerza: un peculiar poder de asimilación y una
organización compacta.
Desde el principio, el
cristianismo había proclamado que toda la vida del hombre le pertenecía. Esto
significaba que todo lo que hacía la vida del hombre más amplia, más profunda,
más plena; todo lo que la hacía más alegre o satisfecha; todo lo que agudizaba
el cerebro, fortalecía y enseñaba los músculos, daba pleno juego a las energías
del hombre, podía ser asumido y formar parte de la vida cristiana. El pecado y
la suciedad estaban severamente excluidos; pero, hecho esto, no había ningún
elemento de la civilización grecorromana que no pudiera ser apropiado por el
cristianismo. Así, asimiló el helenismo o la fina flor y fruto del pensamiento
y el sentimiento griegos; se apropió del derecho y las instituciones romanas; hizo
suyas las sencillas fiestas del pueblo llano. Todo era suyo; y ellos eran de
Cristo y Cristo era de Dios.
Entonces las iglesias
cristianas estaban organizadas de forma compacta. Su política había sido un
crecimiento natural. Su poder de asimilación había permitido al cristianismo
absorber lo mejor de la organización civil y del templo romano, excluir los
peores elementos de la burocracia y conservar gran parte de la vida popular
democrática. Sus gobernantes locales pertenecían al pueblo al que a la vez gobernaban
y servían. Ninguna centralización excesiva aplastó la vida local y provincial.
Las sociedades cristianas se constituyeron en grupos, más o menos compactos, e
hicieron uso del sínodo para efectuar la agrupación. Una vida común palpitaba a
través de la red de sínodos. El sentimiento de hermandad no se agotó en el
sentimiento. Si una parte era atacada, todas las demás se apresuraban a ayudar.
Nada dentro del Imperio, salvo el ejército, podía compararse con la
organización compacta de la Iglesia cristiana.
A mediados del siglo III,
el Emperador y el Imperio aprendieron a temer esta fuerza organizada en su
seno. La despreciada "tercera raza" se había convertido de hecho en
una nación dentro del Imperio. El primer impulso fue exterminar lo que parecía
una fuente de peligro. Una persecución universal bien organizada siguió a otra.
De cada una el cristianismo emergía con números tristemente disminuidos (pues
los caducos eran siempre un cuerpo mayor que el de los mártires), pero con el
espíritu intacto y con la organización intacta y generalmente fortalecida.
El propio Constantino
había observado la última, la más prolongada e implacable de todas -la de
Diocleciano y sus sucesores- y había marcado su fracaso. Desde su entrada en la
vida pública dejó claro que, mientras sus rivales se aferraban al método de la
represión, él lo había abandonado por completo. El cristianismo ganó la
tolerancia y luego el patrocinio imperial.
No puede haber sido
difícil para Constantino llevar a cabo su política hacia la religión cristiana.
No podemos determinar la proporción de cristianos con respecto a los paganos a
finales de la segunda década del siglo IV, pero se puede suponer que, si se
tiene en cuenta su organización, eran capaces de controlar la opinión pública
en las provincias más pobladas e importantes del Imperio. Todo lo que tenía que
hacer "era dejar que las provincias líderes tuvieran la religión que
deseaban"; el resto del Imperio seguiría su estela. Se contentó con
adoptar el principio de la tolerancia; aunque para él el cristianismo se
convirtió cada vez más en la única religión en la que "se observa una
reverencia suprema hacia los poderes más sagrados del cielo".
Probablemente llevó consigo la opinión pública del Imperio. El paganismo del
siglo IV era en su mayor parte tranquilo y sólo deseaba que lo dejaran en paz.
Quizá Ammianus Marcellinus,
él mismo pagano, expresó la opinión general de sus correligionarios cuando
alabó al emperador Valentiniano porque toleraba todos los credos, no daba
órdenes de que se adorara a ninguna divinidad y no se esforzaba por doblegar el
cuello de sus súbditos para que adoraran lo que él hacía.
Los hijos de Constantino
cambiaron todo esto. Se propusieron destruir el paganismo mediante la
legislación. Sus leyes, sin duda, infligieron mucho daño a paganos individuales
y, en manos de aduladores imperiales sin principios como Paulus y Mercurius, fueron los pretextos para muchas ejecuciones,
destierros y confiscación de bienes; pero permanecieron inoperantes en todos
los grandes centros paganos. El culto a los dioses continuó como antes en Roma,
Alejandría, Heliópolis y en muchas otras ciudades. Pero no podían dejar de
irritar. Si las leyes eran inoperantes, quedaban para amenazar. La propuesta de
destrucción de los templos y la prohibición de las ceremonias paganas
significaban en muchos casos el abandono de los juegos y espectáculos a los que
la multitud descuidada estaba muy apegada. Los eruditos veían en el avance del
poder de la Iglesia la destrucción del antiguo saber que daba su encanto a sus
vidas. El propio cristianismo, perturbado por las intromisiones de los jefes de
Estado, parecía desgarrado en pedazos por sus controversias, haber perdido su
pureza y simplicidad originales y haber degenerado en "supersticiones de
vieja" (Ammianus). Así que allí donde abundaba
el paganismo, y también en los lugares donde sólo perduraba, había un
sentimiento general de descontento dispuesto a acoger los primeros signos de
una reacción y a escuchar con avidez los susurros de que el último de la raza
de Constantino, si vivía para asumir la púrpura imperial, desharía lo que sus
parientes habían logrado.
A la muerte de Constantino
su sobrino, Flavio Claudio Juliano, tenía seis años. El niño escapó, casi por
accidente, de la masacre de su familia consentida, si no ordenada, por
Constancio. Vivió durante más de veinte años en constante peligro, en poder de
aquel primo desconfiado que apenas sabía si quería matarlo o perdonarlo. Se
mantuvo recluido, ahora en una u otra de las grandes ciudades de Oriente,
durante mucho tiempo en un palacio alejado de las guaridas de los hombres,
solazándose con duros estudios ininterrumpidos. Luego, durante siete breves
años, asombró al mundo romano con su carrera meteórica, y murió a causa de las
heridas recibidas en la batalla contra los persas a la edad de treinta y dos
años. Dos cosas sobre él llenaron la imaginación de sus contemporáneos y han
llamado la atención de las generaciones posteriores: que él, un recluso,
arrebatado repentinamente de sus amados estudios de poesía y filosofía,
demostró de golpe ser no sólo un intrépido soldado, sino un hábil general y un
líder nato de los hombres; y que él, un cristiano bautizado, que en realidad
había estado acostumbrado a leer las lecciones en el culto público, se deshizo
como una máscara del cristianismo que había profesado y pasó los últimos años
de su corta vida en un intento febril de restaurar el viejo y caduco paganismo.
Es este último hecho el que le hizo objeto de un odio imperecedero y de un amor
inconquistable para sus contemporáneos, y que todavía excita el interés de la
humanidad.
Sus propios escritos que
han sobrevivido dejan claro que desde sus primeros años miraba al cristianismo
y a los cristianos a través de la niebla roja de sangre de la masacre de sus
parientes: padre, hermano, tíos, primos. Su educación hizo poco por eliminar
esa impresión. El solitario, imaginativo y adorable niño nunca había conocido
los cuidados de su madre, pero heredó su afición por Homero, Hesíodo y los
maestros de la poesía griega. Mardonio, que había sido el tutor de su madre,
fue también el suyo, y el niño siguió el mismo curso de estudio. El tutor era
un apasionado de la literatura griega y especialmente de Homero, e impregnó a
madre e hijo de sus propios gustos. Por lo demás, era algo así como un
martinete. El joven Julián recibió la más estricta formación moral y nunca
olvidó esas primeras lecciones. Se le enseñó a ser templado y a contenerse; a
mirar con desagrado las pantomimas, las carreras y las demás diversiones más o
menos licenciosas del populacho. Su tutor le hizo leer a Platón, Aristóteles,
Teofrasto y otros moralistas paganos, y no se cansó de imponer una vida pura
siguiendo estos ejemplos de la antigüedad. Juliano fue toda su vida un pagano
puritano, y este puritanismo suyo fue quizá su mayor obstáculo para llevar a
cabo la tarea a la que se dedicó posteriormente. Nunca entró en un teatro salvo
cuando se lo ordenaba el emperador, y rara vez estuvo en un hipódromo en su
vida. Era naturalmente un niño soñador y sensible, lleno de fantasías
anhelantes, que guardaba para sí mismo. Nos cuenta que desde pequeño sentía una
extraña elevación del alma cuando observaba el sol y lo veía dispensar luz y
calor; que adoraba las estrellas y comprendía sus pensamientos susurrantes.
Estaba lleno de entusiasmo por todo lo griego y la misma palabra Hellas le
producía un estremecimiento al pronunciarla. Pasó siete años bajo el cuidado
del amable y severo preceptor, y la impresión que le causaron fue duradera.
En el año 344, Constancio
envió repentinamente a Juliano a la oscuridad. Su hermano mayor, Galo, que
había escapado de la masacre del 337 porque estaba tan enfermo que no se
esperaba que viviera, le acompañó. Fueron enviados a Macellum,
un palacio en una parte remota de Capadocia, bastante espléndido con sus baños,
sus manantiales y sus jardines, pero que Juliano consideraba una prisión. Allí
se le proporcionaron maestros en abundancia, clérigos cristianos que debían
enseñar la fe a los jóvenes príncipes, y de cuyas instrucciones Juliano
adquirió sin duda ese conocimiento superficial de las Escrituras que luego
demostró poseer. Se le concedieron libros, y parece que se le permitió enviar a
Alejandría la literatura griega que deseara. Menciona especialmente los
volúmenes de la biblioteca del obispo Jorge porque, junto con muchos tratados
sobre el cristianismo que no le interesaban, incluían los escritos de filósofos
y retóricos. Pero se quejaba amargamente de que ni a él ni a su hermano se les
permitía ver a ningún compañero adecuado, y creía que todos sus asistentes eran
espías imperiales. El muchacho, reservado antes, se encogió aún más en sí mismo.
Exteriormente era un modelo de devoción. Recibió instrucción cristiana; se le
enseñaron las "evidencias del cristianismo" y utilizó el conocimiento
más tarde para exponer sus debilidades; fue entrenado para dar limosnas,
observar ayunos, venerar los santuarios de los santos hasta el punto de ayudar
a construirlos con sus propias manos; y ocasionalmente para oficiar como lector
en el culto público. En privado alimentaba su mente con las lecciones de
Mardonio y estudiaba los libros de filosofía y retórica que podía ordenar. Ammianus Marcellinus, que lo
conoció bien, dice que desde sus primeros años se sintió atraído por el culto
de los dioses.
Después de seis años en la
dorada prisión de Macellum, los hermanos fueron
convocados a Constantinopla: Galo para ser nombrado César o vice-emperador,
para mal gobernar espantosamente la provincia confiada a su cuidado y, en
consecuencia, para encontrarse con una muerte no inmerecida, aunque para su
hermano era otro crimen el ser acusado contra Constancio, un cristiano y el
asesino de parientes; Julián para encontrarse pronto con el momento supremo de
su vida religiosa. Al principio se le destinó a seguir sus estudios en la
capital y el erudito designado para hacerse cargo de él fue Hecebolio,
el vicario de Bray del siglo IV, cuya religión era siempre la del emperador
reinante. Pero demasiadas miradas de admiración seguían al estudiante
principesco, y Constancio le ordenó ir a Nicomedia, el centro del paganismo
culto de Oriente y el hogar de su reconocido líder, el gran retórico Libanio. Juliano había prometido no asistir a las
conferencias de Libanio; mantuvo su promesa en la
letra y la rompió en el espíritu. Hizo que le escribieran apuntes y los repasó
día y noche. Pero más importante que todas las conferencias era el trato con
hombres como nunca antes había conocido. En Nicomedia, Juliano entró por
primera vez en contacto con aquellos para los que vivían los antiguos dioses,
que tenían el don de "videntes", para los que las profecías y los
prodigios eran cuestiones de hecho. Vio y conversó con hombres que "tenían
fácil acceso a los oídos de los dioses", que podían "ordenar vientos,
olas y terremotos". Conoció a Aedesio, de quien
se decía que recibía oráculos de las deidades por la noche, y cuya esposa Sosipatra había "vivido desde niña entre prodigios de
todo tipo". Se le habló de las maravillosas sesiones presididas por Máximo
y de las maravillas que ocurrían en ellas. Este Máximo era uno de los más
célebres teúrgos o "médiums" del neoplatonismo del siglo IV. Su
ocupación favorita, según él, era vivir en constante comunión con los dioses.
Tenía una larga cabellera blanca, ojos brillantes y magnéticos, y sus
discípulos se jactaban de que su influencia era irresistible sobre todos
aquellos con los que entraba en contacto. Eusebio de Myndus, también
neoplatónico, habló a Juliano de sus poderes. "Hizo descender a varios de
nosotros al templo de Hécate. Allí saludó a la diosa. Luego dijo: 'Sentaos,
amigos, ved lo que ocurre, y luego juzgad si no soy superior a la mayoría de los
hombres'. Todos nos sentamos. Quemó un grano de incienso y entonó todo un himno
en voz baja. La estatua comenzó a sonreír, luego a reír. Nos asustamos al
verla. 'No se alarmen', dijo, 'verán que las lámparas que la diosa sostiene en
sus manos se encenderán por sí mismas'. Mientras hablaba, la luz brotaba de las
lámparas".
Juliano suplicó
ansiosamente que le presentaran al hombre que era tan poderoso con los dioses,
y Máximo estaba aún más dispuesto a conseguir a alguien que estaba tan cerca
del trono imperial. No se conservan relatos de las sesiones espiritistas a las
que asistió; pero su efecto sobre el joven nervioso y sensible fue
irresistible. Máximo le convirtió en cuerpo y alma al nuevo paganismo y fue el
consejero confidencial de Juliano desde entonces. El joven entró en una nueva
vida. La religión que habían cantado Homero y Hesíodo, sobre la que habían
especulado Platón y Aristóteles, que había conocido como estudiante a través de
los libros, se convirtió de golpe en algo vivo para él. Sus ensoñaciones del
pasado se desvanecieron, o más bien se transformaron en un presente real. La
pasión por Grecia, que había crecido gradualmente hasta convertirse en la
fuerza dominante de su carácter, tenía ahora el apoyo de la experiencia
cotidiana. Los dioses cantados por los antiguos poetas griegos, y muchas de las
apasionadas deidades orientales desconocidas para ellos, podían ser vistos y su
presencia sentida. Él mismo podía comulgar con ellos mediante misteriosos ritos
de adivinación. Habían creado la cosa más noble de la tierra, la civilización
griega; incluso ahora estaban moldeando y controlando los acontecimientos;
podían dar valor e inspiración a sus votantes. Desde su estancia en Nicomedia,
Juliano creía que todas sus acciones estaban determinadas por voces divinas que
escuchaba y obedecía. Esta religión natural no era el burdo politeísmo que
habían dicho sus maestros cristianos. El helenismo la había convertido en una
unidad. Una gran Causa Primera, el Padre y Rey de todos los hombres, había
repartido las tierras y los pueblos entre las deidades, sus virreyes. Eran los
verdaderos gobernantes de las provincias y ciudades y las gobernaban según sus
hábitos y disposiciones naturales. ¿Qué era el cristianismo en comparación con
este culto antiguo y universal, apoyado por la riqueza de la civilización que
había llegado desde el pasado? Era un culto de origen bárbaro, nacido en una
provincia oscura, ignorante de la cultura helénica, sus mismas Escrituras
escritas en un griego bárbaro ofensivo para los oídos de los hombres electos.
¿Debía abdicar Grecia en favor de Galilea? ¡Que desaparezca la idea! Así lo
creía Juliano, que anhelaba empaparse del helenismo en su fuente más pura: las
escuelas de Atenas.
Consiguió su deseo gracias
a la amabilidad fraternal de la emperatriz Eusebia. En Atenas, como en todas
las escuelas de enseñanza superior, la mayoría de los profesores eran paganos,
y Juliano, con más afán del habitual, se entregó a sus clases y a todos los
beneficios del lugar. "Se le veía continuamente rodeado de multitudes de
jóvenes, ancianos, filósofos y retóricos". Exteriormente seguía siendo
cristiano, pues su vida dependía de su conformidad con el credo imperial; pero
interiormente se había consagrado en cuerpo y alma al paganismo, ya "había
tomado conciencia de que tenía una misión divina y de que era un favorito de
los dioses". La doble vida que tuvo que llevar, el saber que estaba
rodeado de espías dispuestos a informar de cualquier cosa comprometedora a su
primo imperial, debió actuar sobre su temperamento naturalmente nervioso y
emocional y se traicionó a sí mismo de muchas maneras externas". Su
retrato dibujado por un compañero de estudios, Gregorio de Nacianzo,
aunque es obra de un enemigo, sólo necesita un poco de atenuación: hombros
crispados, ojos que miran de un lado a otro, algo engreído en las fosas nasales
y en el rostro, pies que nunca estaban quietos, risa apresurada, frases
empezadas y nunca terminadas, respuestas irrelevantes. Julián tenía algo más
que hacer en Atenas que estudiar filosofía; tenía que penetrar en el centro de
la religión griega. Fue iniciado en secreto en los antiguos misterios de
Eleusis; y hay indicios de otras iniciaciones, allí o después, del culto a
Mitra, del rito purificador del taurobolium.
Constancio no tenía hijos:
un castigo de los dioses cuyos templos había despojado, decían los paganos; una
retribución por la matanza de sus parientes, susurraba a veces su propia
conciencia. Las necesidades del Imperio exigían ayuda. Es difícil decir si el
emperador o el estudiante fueron los más reacios, el uno a convocar y el otro a
obedecer la llamada. A Juliano se le ordenó ir a Milán, donde estaba la Corte.
Fue nombrado César, se casó con Helena, la hermana del Emperador, y fue enviado
a la Galia para proteger la provincia de los invasores germanos. El recluso
ratón de biblioteca, el hombre cuya naturaleza emocional había sucumbido sin
sospechar a las sugerencias de las sesiones espiritistas, se enfrentó de
repente a una de las tareas más duras que la vida práctica podía ofrecer. Tenía
que restaurar una provincia medio arruinada y vencer a un enemigo crecido por
el éxito. Desconocía totalmente las artes de la guerra y de la administración.
No debe sorprender que demostrara ser un soldado intrépido. Era el último de
una raza de guerreros y la sangre hablaba. Sus estudios le habían enseñado la
necesidad de concentración y minuciosidad; se puso a aprender y dominó
rápidamente los elementos de la instrucción y la disciplina. Pero lo que al
mundo le sorprendió fue que, obstaculizado como estaba por los ayudantes a los
que los celos del emperador le habían obligado, se mostró como un general que
derrotaba a sus enemigos tanto por la estrategia como por la lucha.
Los germanos habían sido
rechazados; la administración de la Galia había mejorado y sus finanzas se
habían reformado, cuando las legiones, irritadas por las órdenes del distante
emperador, se amotinaron y pidieron a su general que asumiera la púrpura (enero
de 360). Tras largas vacilaciones, Juliano consintió. Significaba una guerra
civil. Pero los dioses le animaron, su misión le llamó, los soldados se
agruparon a su alrededor y marchó contra Constancio.
No hubo batalla.
Constancio murió antes de que los ejércitos se encontraran, y Juliano se
convirtió en el único gobernante del Imperio Romano.
Durante los cinco años de
estancia de Juliano en la Galia, profesó públicamente la religión cristiana que
en privado había repudiado. Permitió que su nombre se uniera a los edictos
persecutorios de Constancio, mientras que en secreto comenzaba el día con una
oración a Hermes. Su disimulo llegó al extremo de unirse a Constancio para
amenazar con la tortura a cualquiera que participara en las mismas ceremonias
de adivinación que él mismo practicaba en privado. El único rastro de sus verdaderos
sentimientos es que no aparecen emblemas cristianos en las monedas que acuñó en
la Galia. Esta doble vida no cesó cuando asumió la púrpura. Se unió
ostentosamente a las devociones públicas del pueblo durante la fiesta de la
Epifanía (361), mientras que en privado practicaba todo tipo de conjuros y
adivinaciones secretas ayudado por un adepto a los misterios de Eleusis. Es
posible que esperara hasta estar seguro de las simpatías del ejército. Parece
haber tenido cuidado de que la mayoría de los soldados que le siguieron desde
la Galia fueran paganos; y que las tropas cristianas se quedaran atrás para
vigilar la provincia. En cualquier caso, no fue hasta que llegó a Sirmium, en
el bajo Danubio, donde los magistrados, los ciudadanos y los soldados le recibieron
con aclamaciones, cuando se declaró pagano y pudo escribir a Máximo:
"¡Adoramos a los dioses abiertamente; la mayoría de los soldados que me
siguen los reverencian! Hemos agradecido a los dioses a la vista de los hombres
con muchas hecatombes". Entró en Constantinopla como un pagano declarado,
creyéndose encargado por los dioses de restaurar la antigua religión, un
Dionisio y un Hércules en uno, el profeta y el rey de un renacimiento pagano.
En su trato con el
cristianismo creía que mostraba imparcialidad y se abstenía de la persecución,
y, si se tiene en cuenta su odio privado hacia aquellos a los que llamaba
despectivamente galileos, es posible creer que era sincero en sus profesiones.
Su primer acto fue emitir
un edicto que permitía a todos los obispos, exiliados por Constancio por su
apego a la teología nicena, regresar y retomar la posesión de sus bienes
confiscados, pero no de sus sedes. Más de una vez, los líderes, clericales y
laicos, de los diversos partidos en los que se dividía entonces el cristianismo,
fueron convocados a su palacio y se les dijo que eran libres de seguir y
defender cualquier forma de creencia que quisieran. Ammianus Marcellinus, él mismo pagano y devoto admirador de
Juliano, declara que el emperador hizo esto en la firme creencia de que los
cristianos estaban tan profundamente divididos que esta libertad terminaría en
que se destruyeran unos a otros por sus disputas mutuas. Si es así, la
intención demuestra lo poco que entendía Juliano la fe que despreciaba. Los
obispos que se habían agolpado en las antecámaras de Constancio y utilizaban
intrigas a escondidas contra sus rivales eran especímenes muy pobres del
cristianismo. La libertad de discusión que permitió Juliano, la ausencia de
interferencias imperiales, fueron los medios para unir y no destruir a la
Iglesia.
La mayor parte de los
edictos del emperador contra el cristianismo tenían, sin duda, la intención de
restituir al paganismo y al Estado los bienes y privilegios que se habían
concedido indebidamente. Se ordenó a las iglesias que restituyeran los lugares
de los templos y las tierras que se les habían concedido para fines
eclesiásticos. Si se habían erigido iglesias, se ordenó su demolición y la
reconstrucción de los templos a expensas de los cristianos. Al clero y a los
pobres cristianos se les habían concedido sumas de dinero de los tesoros
municipales; y estas subvenciones debían cesar. La legislación de Constantino
había otorgado al clero cristiano privilegios de los que gozaba el sacerdocio
pagano. Para la mente de Juliano el paganismo era la religión del Estado y sólo
ella conllevaba privilegios. Así que las leyes especiales que garantizaban a la
Iglesia los derechos de herencia, y las leyes que eximían al clero de los
impuestos personales y lo liberaban de la obligación de formar parte de los
consejos municipales, fueron derogadas. Ammianus Marcellinus expresa probablemente la opinión popular cuando
declara que esta legislación, por muy justa que fuera en teoría, era dura en la
práctica por su peso acumulado y por la premura con que se aplicaba.
Ningún edicto de Juliano
excitó tanto la indignación de los cristianos como el relativo a la educación.
En él se promulgaba que no se permitiría a ningún cristiano enseñar en las
escuelas en las que la literatura de Grecia y Roma constituía la base de la
educación; que todos los profesores debían exponer e insistir en la religión de
los autores estudiados; pero que los niños cristianos podían asistir a las
escuelas. Tal vez las razones del emperador para su legislación aumentaron su
ira; porque la pedantería es más irritante que la fuerza, y la naturaleza
pedante de Juliano se muestra en sus razonamientos. "Homero, Hesíodo,
Demóstenes, Tucídides, Isócrates, Lisias, todos fundaron su aprendizaje en los
dioses. ¿No se creyeron algunos de ellos consagrados a Hermes y otros a las
musas? Me parece, pues, absurdo que quienes explican sus obras no adoren a los
dioses que veneraban". No le gustaba recordar que Mardonio, su propio y
honrado maestro, había sido cristiano. Su idea fija era que el cristianismo no
podía tener ninguna relación con el pensamiento o la civilización helénica, que
su afectación de interés por la literatura griega antigua era una hipocresía, y
que era su deber como gobernante alejar a los hombres de las ocasiones de
practicar tal vicio. Desde un punto de vista, el edicto no pareció afectar a
los cristianos más que ligeramente. Habían estado acostumbrados durante mucho
tiempo a enviar a sus hijos a escuelas en las que los profesores más famosos
eran paganos; pero ahora creían que el emperador deseaba utilizar todas las
escuelas públicas de todo el Imperio con fines proselitistas. Al final, este
edicto hizo más bien que mal al cristianismo. Mostró de forma sorprendente
tanto la firmeza como los recursos de los cristianos. Los dos maestros
cristianos más distinguidos, Prohaeresius de Atenas y
C. Marius Victorians de Roma, renunciaron
inmediatamente a sus nombramientos. El primero era el maestro más estimado en
Oriente, con la única excepción de Libanio. Juliano
hizo todo lo posible para ganarlo al paganismo. Cuando se mantuvo firme, el
emperador le ofreció hacer una excepción a su regla; pero el cristiano se negó
a aceptar cualquier concesión que no fuera compartida por sus hermanos más
humildes. Los maestros cristianos de todo Oriente se dedicaron asiduamente a
adquirir las elegancias de la lengua griega y a escribir libros escolares en
esa lengua que pudieran servir de sustitutos a los autores que les estaban
prohibidos.
Naturalmente, el emperador
abolió el lábaro y cambió todos los demás emblemas cristianos por otros
paganos. Permitió, fomentó, el culto a sus estatuas; purgó de cristianos a la
guardia pretoriana (no a todo el ejército). También despidió de su servicio a todos
los asistentes cristianos y se esforzó por hacer que la administración pública
fuera completamente pagana.
Al menos un cristiano
distinguido tuvo pocos motivos para agradecer a Juliano su tolerancia, y el
trato que dio a Atanasio casi sugiere que el emperador sintió que el gran
obispo era el oponente del que más debían temer sus planes. Con el edicto de
Juliano por el que se restituía a sus hogares y propiedades a los obispos
cristianos que habían sido desterrados por Constancio, Atanasio regresó naturalmente
a Alejandría y fue acogido calurosamente por su pueblo. Juliano se indignó.
Insistió en que su edicto no había autorizado a los obispos desterrados a
reanudar su labor eclesiástica, y ordenó que se expulsara a Atanasio de la
ciudad y luego de Egipto. "Por todos los dioses", escribió al
gobernador de Egipto, "nada podría darme más placer que el que expulsaras
de todos los rincones de Egipto a ese criminal Atanasio, que se ha atrevido,
durante mi reinado, a bautizar a las esposas griegas de ilustres ciudadanos.
Debe ser perseguido".
Los esfuerzos de Juliano
por restaurar y dar nueva vida al paganismo son mucho más interesantes que sus
intentos de dañar el cristianismo. Llamó helenismo a la religión que había
adoptado con tanto fervor, y helenos a sus correligionarios: El cristianismo
era un culto bárbaro, sus partidarios galileos.
Pero en realidad el
cristianismo del siglo IV había absorbido mucho de lo mejor y más duradero del
helenismo; mientras que la religión de Juliano extraía más de su contenido de
las fuentes orientales que de las helenistas. Un culto en el que había sido
iniciado y que estimaba mucho, el mitraísmo, era la única de esas religiones
orientales que parece no haber sido afectada en absoluto por el pensamiento
helenista.
La religión que Juliano
intentó imponer al Imperio era un mosaico de filosofía decadente, sacrificios
sangrientos, rituales antiguos y nuevos, "espiritualismo" y
adivinaciones de todo tipo. Su piedad procedía del culto a los Misterios.
Contenía tantas cosas nuevas que era mucho más un intento de reconstrucción o
reforma que un renacimiento del paganismo.
Juliano se apresuró a ver
que ninguna religión podía ser aceptada universalmente que no tuviera detrás
algunas verdades estables comunes, y que el cristianismo había ganado
enormemente con ese sistema compacto de doctrina que había construido
laboriosamente durante los tres siglos de su existencia. Si los críticos, como
Celso, habían sacado provecho de las diferencias intelectuales dentro del
cristianismo, el paganismo se encontraba en un caso peor. El paganismo no tenía
ninguna base de certeza intelectual; no tenía ningún sistema de doctrina
universalmente aceptado o reconocido. Si se apelaba a la filosofía pagana, era
cualquier cosa menos un sistema armonioso: un maestro decía una cosa sólo para
ser refutado por otra. El Hermotimus de Luciano había
mostrado con cierta maldad que las opiniones de la filosofía eran tan variadas
como numerosos eran los pensadores. Pero el pensamiento filosófico de la época
de Juliano era ecléctico, y el neoplatonismo debía conciliar todo tipo de
opiniones. Ignorando algunas y redondeando las esquinas afiladas de otras, se
podía hacer creer de forma plausible que todas las filosofías querían decir
realmente las mismas cosas si se entendían correctamente. Así que Juliano
acudió al neoplatonismo para la base intelectual o la teología dogmática de su
nueva religión estatal católica. Su perspicacia filosófica no estaba en
absoluto a la altura de la de sus maestros y lo confesó modestamente. Jámblico le había enseñado todo lo que sabía, y ese
filósofo, en opinión de Juliano, había explorado de tal manera las alturas y
las profundidades del pensamiento humano y divino que no quedaba nada para
ningún hombre salvo aceptar sus conclusiones. El pensamiento neoplatónico de
una Trinidad de la existencia ocupó el lugar central del cristiano en esta
nueva teología pagana.
Existen tres mundos. El
primero y más elevado es el reino de las ideas puras donde vive y reina el
Principio Supremo, el Uno, el Bien Supremo, la Gran Causa Primera. Por debajo
está el mundo intelectual sobre el que preside el mismo Principio Supremo, pero
ahora representado por una emanación de Sí mismo, totalmente espiritual, el
Logos de la filosofía platónica. El tercero es el mundo de la existencia de los
sentidos, el universo de las cosas que se ven y se manejan, y allí, según
convenga a su entorno, el gobernante, la emanación del Principio Supremo, asume
una forma visible y puede ser visto mientras
El "hombre
común", por supuesto, no podía esperarse que entendiera o se preocupara
por asuntos tan elevados; pero la filosofía pagana nunca había pensado mucho en
el "hombre común" (lo cual era su debilidad), y siempre tenía a los
dioses más cercanos para adorarlos de esa manera instintiva que sólo era
posible para una inteligencia como la suya. Sin embargo, Juliano, con un
sentimiento más comprensivo hacia sus necesidades que la mayoría de los
pensadores paganos, dispuso que incluso a él se le enseñara la unidad
subyacente y la catolicidad de su fe ancestral. Así como en el cristianismo,
Jesús era el revelador del Padre, y se enseñaba a los hombres a ver al Único
Dios Supremo en el Hijo Encarnado, el Mediador, así Juliano llamó a todos los
hombres a ver en el gran orbe del día la Manifestación visible del Principio
Supremo, la Causa Primera, que lo ha engendrado y lo ha colocado en los cielos,
el medio a través del cual dispensa sus beneficios en todo el universo de los
hombres y las cosas. Incluso los cristianos, piensa Julián, podrían llegar a
ver esto si sus mentes no estuvieran tan oscurecidas. Creen en Jesús, a quien
ni ellos ni sus padres han visto nunca; pero no creen que el Dios Helios sea el
verdadero revelador de Dios, Helios a quien toda la raza humana desde el
principio de los tiempos ha visto y ha honrado como su munífico y potente
benefactor, Helios la imagen benéfica animada y viva del Padre Supremo, que
está exaltado por encima de todos los poderes de la razón. El hombre tiene
cuerpo así como alma, tiene sentidos así como capacidades para el pensamiento
intelectual, por lo tanto necesita dioses visibles para representar a los
dioses invisibles que el Principio Supremo ha enviado desde Él mismo y que se
adaptan a las necesidades religiosas no sólo de las diferentes naciones y tribus
de la humanidad sino también de las diversas divisiones de los hombres como los
comerciantes, los recaudadores de impuestos, los bailarines, etc. Estos miles
de deidades son todos, en su lugar, representantes del Único Principio Supremo,
que los ha enviado y de quien dependen. El sol entre las estrellas es un
emblema de esta unidad divina en la diversidad.
Habiendo demostrado así,
como creía, mediante exhortaciones y tratados, la unidad que subyace a la
diversidad superficial del politeísmo, Juliano dio rienda suelta a su deseo de
honrar toda manifestación del único Principio Supremo, y de utilizar todos los
medios por los que el hombre pudiera tanto mostrar su reverencia como buscar la
comunión con lo divino. Su primer cuidado fue dejar claro a todos que el culto
de los antiguos dioses debía ser el privilegiado. Los obispos fueron
desterrados de las antecámaras y las salas de audiencia del palacio y en su
lugar llegaron sacerdotes paganos y filósofos neoplatónicos -el principal de
ellos fue Máximo el "médium". El emperador no se cansó de dictar
decretos para que todos los templos antiguos fueran abiertos y para que las
ceremonias de todos los cultos antiguos fueran debidamente realizadas. Podría
decirse que convirtió su palacio en un templo -tan decidido estaba a que se
observaran todas las fiestas paganas y se atendieran debidamente todos los
detalles de los ritos y sacrificios apropiados- y se decía que su conocimiento
de los diversos rituales superaba al de los propios sacerdotes. Su devoción por
todo el sistema de sacrificios del paganismo ha sido registrada tanto por
enemigos como por amigos. Se nos habla de un sacrificio solemne en el que las
víctimas incluían cien toros, carneros, ovejas y cabras, así como innumerables
aves blancas de tierra y mar. Dio instrucciones minuciosas sobre el número de
sacrificios que debían ofrecerse de día y de noche en los templos reabiertos.
Deseaba que se invocaran todos los dioses antiguos -Saturno, Júpiter, Apolo,
Marte, Plutón, Baco, Sileno, Esculapio, Cástor y Pólux, Rea, Juno, Minerva,
Latona, Venus, Hécate, las Musas, etc., etc.; pero personalmente, al igual que
los paganos de la época en que vivió, era más devoto de las deidades de origen
oriental: del culto de Atis, de Mitra y, sobre todo,
de Isis y Serapis. Dioniso, cuyo culto tenía muchas de las características
orientales, parece haber sido su más favorecido entre los dioses de Grecia.
El cargo de Pontifex Maximus era una prerrogativa imperial y el más
apreciado por Juliano. No se cansó de cumplir con todos los deberes que exigía
y lo utilizó en su intento de crear esa Iglesia estatal católica pagana. La
propia concepción es una prueba decisiva de que Juliano pretendía, no el
renacimiento, sino una reconstrucción a fondo del paganismo. Tenía el
pensamiento de una gran comunidad espiritual independiente, amplia como el
Imperio, una comunidad tan santa y separada que los hombres y mujeres que
abandonaran el cristianismo sólo podrían ser admitidos en ella tras la
realización de los ritos purificadores prescritos. Esta comunidad debía ser
gobernada por un sacerdocio apartado para el servicio y que formaba una
jerarquía graduada. A la cabeza de todo estaba el Pontifex Maximus; a continuación se encontraban los metropolitanos paganos o los sumos
sacerdotes de las provincias; bajo ellos se encontraban los sumos sacerdotes
que tenían el dominio de los templos y los sacerdotes dentro de los distritos
que les habían sido asignados. Es improbable que Juliano hubiera completado la
organización jerárquica del Imperio antes de su muerte, pero grandes partes de
Oriente habían sido puestas en orden. Tenemos algunos escritos que él, como
sumo pontífice, envió a sus metropolitanos en los que regulaba muchas cosas,
desde la vestimenta y la moral del clero hasta la formación de los coros de los
templos, por lo que la injerencia del Pontifex Maximus era mínima. Ahora bien, es posible que una forma de paganismo, el culto
imperial, haya estado estrictamente organizado en Occidente y que sus
sacerdotes provinciales hayan tenido alguna jurisdicción sobre los ministros de
otros cultos; Maximino Daza había intentado hacer algo similar en Oriente; pero
el intento de reunir todos los cultos del politeísmo en una comunión organizada
no era simplemente nuevo, era una novedad sorprendente. La concepción de
Juliano de un sacerdocio pagano enteramente dedicado al servicio de la religión
no era ciertamente helenista; tampoco era romana; era oriental; los cultos de
Egipto, de Siria y de Asia tenían sacerdocios separados. Era una novedad que se
introdujera en una Iglesia estatal universal cuya religión se llamaba a sí
misma helenismo.
Juliano pensó mucho en
este sacerdocio suyo y reconoció su importancia suprema para la reforma que
soñaba realizar. Como el sacerdote, por el cargo que desempeña, debe ser un
ejemplo para todos los hombres, debe ser seleccionado con cuidado: a ser
posible un hombre de buena familia, ni muy rico, ni muy pobre; pero los
requisitos indispensables son que ame a Dios y a su prójimo. El amor a Dios
puede probarse observando si los miembros de su familia asisten con regularidad
a los servicios del templo (Juliano se indignó mucho cuando descubrió que las
esposas e hijas de algunos sacerdotes paganos eran en realidad cristianas), y
el amor al prójimo por la caridad con los pobres. Juliano insistió además en
que el sacerdote debe tener cuidado con lo que lee. Debe evitar todos los
escritos lascivos, como las comedias antiguas o las novelas eróticas
contemporáneas. Debe ser igualmente circunspecto en su conducta. No debe ir al
teatro, ni a los espectáculos, y no debe frecuentar las vinotecas. No debe
relacionarse con actores ni admitirlos en su casa, incluso se le recomienda no
aceptar demasiadas invitaciones a cenar. Por otro lado, debe procurar ser el
amo dentro de su templo. Debe llevar dentro de él magníficas vestimentas en
honor de los dioses a los que sirve; pero fuera del santuario, cuando se
relaciona con los hombres, debe llevar el vestido ordinario. No debe permitir
que ni siquiera el comandante de las fuerzas o el gobernador de la provincia
entren en el templo con ostentación. Debe conocer a fondo el servicio y ser
capaz de repetir todos los himnos divinos. De vez en cuando debe pronunciar
discursos sobre temas filosóficos para la instrucción de la multitud.
Juliano también deseaba
que los sacerdotes organizaran planes de ayuda caritativa, especialmente para
los pobres que asisten a los servicios del templo. Pensó que un plan tan
ampliamente organizado podría ayudar a contrarrestar la popularidad de los
galileos. También parece haber contemplado la institución de comunidades
religiosas de hombres y mujeres con voto de vida de castidad y meditación, otra
prueba de que su llamado helenismo se basaba mucho más en las religiones
orientales que en las griegas.
El emperador, en toda esta
legislación o consejo, se esforzaba por declarar que actuaba, no como
emperador, sino como "Pontifex Maximus de la
religión de mi país".
Un rasgo del intento de
Juliano de convertir el culto a los dioses en la religión universal y
privilegiada del Imperio es demasiado característico de la época como para
pasarlo totalmente por alto. En las primeras páginas de este capítulo, en las
que se describe brevemente el paganismo vivo de los siglos III y IV, se muestra
que los antiguos cultos oficiales de Grecia y Roma perduraban como meros
simulacros y que la verdadera vida religiosa de la época se alimentaba de las
creencias orientales que habían introducido pensamientos como la redención, la
salvación, la purificación, el Camino del Retorno, etc. No es demasiado decir
que todo lo que quedaba de la antigua piedad pagana a mediados del siglo IV se
había unido al culto de los Misterios; y que los hombres piadosos, si eran
educados, consideraban que las diferentes iniciaciones y ritos de purificación
enseñados en los diversos cultos eran formas de alcanzar la misma redención o
de encontrar el mismo Camino del Retorno. Juliano pertenecía a su época. Era un
hombre de corazón puro y profundamente piadoso. Su piedad era en un sentido
real la religión del corazón, y, como la de sus contemporáneos, se revestía del
culto de los Misterios; mientras que su carácter nervioso y sensible le
inclinaba personalmente hacia el lado teúrgico o mágico del culto, y
especialmente hacia lo que reproducía el antiguo éxtasis dionisíaco. De ahí que
el pensamiento dominante en la mente de Juliano fuera reformar todo el culto
público del paganismo impregnándolo de la verdadera piedad y la religión del
corazón del culto de los Misterios. Lo único realmente reaccionario en el
movimiento que contemplaba era la vuelta al culto de las antiguas deidades
oficiales, pero se propuso intentarlo de una forma que sólo puede llamarse
revolucionaria. Se esforzó por dar vida a los antiguos rituales aportando y
avivando ese fervor sincero que el culto de los Misterios exigía a sus
votantes. Esto es lo que hace de Juliano una figura tan interesante en la
historia del paganismo; mientras que en parte explica su completo fracaso en lo
que intentó. Intentó unir dos cosas que tenían raíces totalmente separadas, cuyos
ideales eran diferentes y que no podían mezclarse fácilmente. Porque la
religión de los Misterios era esencialmente un culto privado, en el que los
hombres y las mujeres eran recibidos, uno por uno, por ritos de iniciación que
cada uno debía pasar personalmente, y, cuando eran admitidos, se convertían en
miembros de coterráneos, grandes o pequeños, de personas afines. Habían entrado
porque sus almas anhelaban algo que creían que las iniciaciones y
purificaciones les darían. Era un dicho común entre ellos que, al igual que la
enfermedad del cuerpo necesitaba una medicina, la enfermedad del alma requería
esos ritos a los que se sometían. ¿Qué tenía esto que ver con el reconocimiento
cortés que se debía a los seres celestiales brillantes, que era el pensamiento
central de la religión oficial de Grecia, o con la realización puntillosa de
las ceremonias que se creía que propiciaban las deidades más fuertes de Roma?
Los misterios y la participación en sus ritos pueden existir junto con la
creencia en la necesidad y el valor religioso de los servicios públicos de una
religión estatal; pero cuando esta última sólo puede justificarse, incluso por
sus propios votantes, sobre la base de la conveniencia tradicional y
patriótica, el culto a los misterios puede ocupar su lugar, pero nunca puede
avivarlo. Cuando toda la piedad del paganismo desapareció en el culto de los Misterios, se alejó de la religión nacional y oficial; y los Misterios nunca
pudieron ser utilizados para recordar a los dioses del Olimpo de cuyo destierro
habían sido en gran parte responsables
Ningún edicto de un
emperador podía cambiar a las brillantes deidades del Olimpo en salvadores, ni
transformar a sus descuidados votantes en hombres que sintieran en sus
corazones la necesidad de redención y de un camino de retorno. Sin embargo, eso
fue lo que tuvo que hacer Juliano cuando se propuso impregnar el antiguo culto
oficial con el fervor del culto de los Misterios. Era igualmente vano pensar
que el culto de los Misterios, que debía su poder a su espontaneidad, a su
independencia, a su individualidad, pudiera ser taladrado y organizado en la
religión nacional de un gran Imperio. Fue un verdadero instinto el que llevó a
Juliano a ver que la verdadera y viva piedad pagana de su generación se había
refugiado en los círculos de los Misterios, y que la esperanza del paganismo
residía en la propagación del fervor que encendía a sus votantes; su error
consistió en pensar que podía utilizarse para reconducir el culto oficial.
Habría sido mejor para sus designios que hubiera actuado como lo hizo Vettius Agorius Praetextatus, el modelo de auténtica piedad pagana en el
círculo senatorial romano (princeps religiosorum, lo llama Macrobius). Praetextatus se contentó con un reconocimiento digno
y frío de las deidades oficiales de Roma, pero buscó salida a su piedad en
otros lugares, en las iniciaciones en Eleusis y otros lugares y en el rito
purificador del taurobolium. El lado sentimental de
la naturaleza de Juliano le llevó por el mal camino. No podía olvidar sus
primeros estudios sobre Homero y Hesíodo (cita a Homero con tanta frecuencia y
fervor como un cristiano contemporáneo a las Sagradas Escrituras) y tenía que
introducir a los dioses del Olimpo en algún lugar. Intentó unir los apasionados
cultos orientales con los dignos griegos y las graves ceremonias romanas en las
que la fe personal era superflua. Los elementos eran demasiado incongruentes.
A pesar de todos los
indicios de una reacción contra el cristianismo, Juliano fracasó; y para él
mismo la tragedia de su fracaso residió en la apatía de sus correligionarios. A
pesar de su elaborado tratado contra el cristianismo y de sus otros escritos; a
pesar de sus oraciones públicas y de sus persuasiones privadas, Juliano no
consiguió hacer muchos conversos. No se tiene noticia de ningún cristiano de
marca que abrazara el helenismo, salvo el retórico Hecebolio y Pegaso, un obispo de dudoso pasado. El emperador se jactó de que su helenismo
hizo algunos progresos en el ejército, pero a su muerte las legiones eligieron
un sucesor cristiano.
Resulta casi patético leer
los relatos de Juliano sobre sus continuas decepciones. No pudo encontrar en
"toda Capadocia un solo hombre que fuera un verdadero helenista". No
les importaba ofrecer sacrificios, y los que lo hacían, no sabían cómo hacerlo.
En Galacia, en Pessinus,
donde se encontraba un famoso templo erigido a la Gran Madre, tuvo que sobornar
y amenazar a los habitantes para que hicieran honor a la diosa. En Beroea arengó al consejo municipal sobre el deber de adorar
a los dioses. "Todos elogiaron calurosamente mi discurso", dice con
cierta tristeza, "pero a ninguno le convenció, salvo a los pocos que
estaban convencidos antes de escuchar". Así fue en todos los lugares a los
que fue. Incluso los admiradores paganos, como Ammianus Marcellinus, estaban bastante aburridos con el
helenismo del emperador y pensaban que todo era una devota imaginación que no
merecía la pena. El círculo senatorial de Roma no simpatizaba con el
renacimiento helénico de Juliano. Nadie mostraba ningún entusiasmo salvo el
estrecho círculo de sofistas neoplatónicos, y éstos no tenían ninguna
influencia con el pueblo.
Sin embargo, el intento de
Juliano de detener el progreso del cristianismo y de hacer retroceder la marea
que estaba sumergiendo al Imperio, fue, con todos sus defectos prácticos, el
más hábil concebido hasta entonces. Proporcionó un sustituto y presentó una
alternativa. El sustituto era pretencioso y artificial, pero probablemente era
lo mejor que los tiempos podían proporcionar. Helenismo, lo llamaba Juliano;
pero ¿dónde, en ese pasado dorado de Hellas en el que se asomó el soñador
imperial, podía encontrarse un rigor puritano de conducta, un fervor religioso
prolongado y sostenido, y una religión independiente del Estado? Las tres
partes más fuertes de su esquema no tenían ninguna relación con el helenismo.
Las religiones pueden ser utilizadas, pero no pueden ser creadas por los
estadistas, a menos que tengan el fuego y la inspiración proféticos, y Juliano
no era un profeta. Se le puede atribuir el mérito de haber aprovechado y
combinado en un todo las fuerzas anticristianas más fuertes de su generación:
la pasión por la religión oriental, el deseo patriótico de conservar la antigua
religión bajo la cual Grecia y Roma se habían engrandecido, la gloria de la
literatura antigua, la superstición que se aferraba a la magia y las
adivinaciones, y una filosofía que, si carecía de independencia de pensamiento,
al menos representaba ese eclecticismo que era la atmósfera intelectual que
todos los hombres respiraban entonces. Los reunió para construir un edificio
que debía ser el templo de su Imperio. Pero aunque el constructor tenía muchas
de las cualidades que hacen a un reformador religioso -puro de corazón y de
vida, lleno de piedad sincera, varonil y con un fuerte sentido del deber- el
edificio que levantó era bastante artificial, carecía del principio vivo del
crecimiento y no podía durar. Atanasio dio su historia en cuatro palabras
cuando dijo "Pronto pasará". El mundo había superado el paganismo.
Cualesquiera que fueran
los defectos que el cristianismo de la época exhibiera, cualesquiera que fueran
los males que le habían sobrevenido por el patrocinio imperial y la conformidad
con el mundo, aún conservaba en su interior la simplicidad y la profundidad
originales de su mensaje. Nada en su entorno podía arrebatarle eso. Proclamaba
a un Dios vivo, que había hecho al hombre y a todas las cosas y para el que el
hombre estaba hecho. Ese Dios se había manifestado en Jesucristo y el centro de
la manifestación era la Pasión de nuestro Señor: la Cruz. Independientemente de
los significados especiales que se atribuyan a la aprehensión intelectual de
esta manifestación, ésta contiene dos pensamientos claros que pueden ser
captados tan fácilmente por la inteligencia más simple como por la más culta, y
por ello fue universal como ninguna religión anterior lo había sido. Dio una
nueva revelación de Dios: una Deidad personal, cuya principal manifestación era
una simpatía con todos los que estaban por debajo de Él y un anhelo de
entregarlos a toda costa a Sí mismo. Dio, al mismo tiempo, una nueva revelación
del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, capaz de una
imitación lejana; su vida ya no estaba regida por los preceptos de un
utilitarismo calculador ni frenada por una moral estatutaria, liberada de las
cadenas de todos los tabúes y rituales, inspirada por el único principio "Amarás
a tu prójimo como a ti mismo", y este pensamiento se hizo vívido por la
visión de una Vida Divina pura y activa que se gastó en el servicio de la
humanidad.
Algunas de las religiones
orientales, en particular las de Mitra e Isis, buscaban a tientas esta idea del
"hombre hermano"; el mundo imperial avanzaba, de manera vaga, hacia
ella; pero la Cruz de Cristo mostró su manifestación más elevada y clara. Por
lo tanto, el cristianismo que enseñaba que todo seguidor de Cristo, en la
medida en que fuera realmente un discípulo, debía imitar al Maestro, podía
poner el sello de la Cruz en cada porción de la vida humana y en cada
institución social. Era la religión de la Cruz, la religión cuya consigna era
"el hombre hermano". Era, pues, universal y a ella pertenecía el
futuro.
Si tales cosas pueden
fecharse, la muerte de Juliano marca el triunfo del cristianismo en el mundo
romano, oriental y occidental. La exclamación "Galileo, has vencido",
es una fábula que reviste un hecho. Sin embargo, sería un grave error decir que
el paganismo desapareció repentinamente tanto en Oriente como en Occidente.
En Oriente nunca recuperó
su posición como religión estatal, pero existió como un culto privado
practicado por una proporción no despreciable del pueblo. No ofreció la
enérgica resistencia a la legislación imperial antipagana que se vio en Occidente. El número de cristianos siempre había sido mucho mayor
y es más que probable que muchas de las leyes contra los paganos fueran
apoyadas por la opinión pública. Los sucesores inmediatos de Juliano
practicaron una política de tolerancia hacia todas las religiones y se
contentaron con profesar y favorecer el cristianismo. Era la religión de la
casa imperial y de la gran mayoría de la población, nada más. Los paganos
vivían libres de adorar a las divinidades que quisieran. Incluso cuando Valente
y los emperadores que vinieron después de él renovaron y aplicaron las leyes
contra el culto pagano no se encuentran rastros de nada parecido a una
persecución general. Se escucharon acusaciones y se procedió contra un número
de personas ricas con la esperanza de llenar el tesoro imperial; pero la masa
del pueblo permaneció intacta. Distritos enteros, que eran notoriamente pobres,
estaban exentos de la aplicación de las leyes. Durante el reinado de Valente un
gran número de templos cayó en ruinas, pero probablemente no fue la operación
de la ley lo que causó su destrucción. Los templos más célebres solían estar en
posesión de grandes ingresos anuales derivados de tierras y otras dotaciones y
a cargo del sacerdocio hereditario que presidía el culto. A medida que el
paganismo decaía, estos sacerdotes a menudo secularizaban las rentas, se
apoderaban de ellas y se contentaban con ver caer los edificios en la ruina.
Aun así, el paganismo seguía arraigado en muchas de las antiguas familias
nobles de Oriente, y en tales hogares aristocráticos el lugar de capellán
privado lo ocupaba un filósofo neoplatónico. Como muchos de los miembros de
esta nobleza estaban llamados a ocupar altos cargos en la administración civil
del Imperio, podían proteger a sus correligionarios y se preocupaban de que las
leyes antipaganas no se aplicaran en sus
jurisdicciones. Optatus, praefecto de Constantinopla en 404 era un pagano.
En el 467, Isokasios, cuestor de Antioquía, fue acusado de paganismo.
Focas tomó veneno para evitar que le obligaran a abrazar el cristianismo hasta
la época de Justiniano. Muchos de los literatos más famosos -Eunapio, Zósimo, quizás Procopio- eran fuertemente
anticristianos. Pamprepo, neoplatónico, famoso por su
poder de adivinación, pagano declarado, cobraba un sueldo de los ingresos
públicos y, junto con distinguidos generales como Marsus y Leontius, ayudó a Illus en su revuelta contra el emperador Zenón en el año
484. Pero a finales y, de hecho, durante todo el siglo V, el paganismo
reflexivo se había convertido en una especie de quietismo y no ejercía ninguna
influencia en la vida pública de la población. Cuando Teodosio el Grande
consiguió unir la Iglesia ortodoxa con la administración imperial, cuando los
grandes obispos fueron puestos en posesión de poderes casi iguales a los de los
gobernadores de las provincias, la Iglesia se convirtió en la guardiana de los
derechos del pueblo y en la intérprete de sus deseos. La Iglesia, en esa época
de burocracia, tenía una constitución popular; su clero procedía del pueblo;
los servicios se celebraban en la lengua de la comarca; sus obispos eran los
líderes naturales y simpatizantes del pueblo; y toda la población quedó
gradualmente incluida en la Iglesia cristiana.
Atenas y Acaya siguieron
siendo durante mucho tiempo el último reducto del paganismo en Oriente. Los
misterios de Eleusis y otros, los grandes festivales paganos que se celebraban
en Atenas y en otras ciudades de Hellas, atraían a multitudes de forasteros de
todas las partes del Imperio. Las creencias religiosas, las asociaciones
patrióticas, los pensamientos de prosperidad material, se combinaron para hacer
que la gente de las ciudades y los distritos estuviera decidida a mantenerlos y
defenderlos. Tan fuertes eran los sentimientos populares que habrían conducido
a disturbios, probablemente a intentos de insurrección, para hacer cumplir la
legislación imperial contra los templos, los sacrificios y la celebración de
ceremonias paganas por la noche. Los emperadores se vieron en la necesidad de
eximir a Hellas de la aplicación de estas leyes por completo o de sufrir su no
aplicación. Los Misterios de Eleusis continuaron hasta que el famoso templo fue
destruido por los godos bajo Alarico. Los Juegos Olímpicos se celebraron hasta
el reinado de Teodosio I (394). La gran y venerada estatua de Minerva
permaneció para proteger la ciudad de Atenas hasta aproximadamente el año 480.
El gran templo de Olimpia permaneció abierto hasta su destrucción, no se sabe
si por los godos o por orden de Teodosio II.
En los siglos IV y V,
Atenas siguió siendo el centro intelectual más distinguido de la época. Los
profesores de sus escuelas, en su mayoría neoplatónicos que se negaron
resueltamente a aceptar el cristianismo, mantuvieron las antiguas tradiciones
paganas. Su influencia era reconocida y temida. Teodosio II prohibió a los
maestros privados dar conferencias públicas bajo pena de destierro. Justiniano,
decidido a aplastar los últimos restos de paganismo, confiscó los fondos que
proporcionaban los salarios de los profesores, se apoderó de las dotaciones de
la Academia de Platón y cerró las escuelas. Los filósofos perseguidos huyeron a
Persia para evitar el encarcelamiento o la muerte y permanecieron allí hasta que
el rey Cosroes obtuvo del emperador la promesa de que
no serían molestados si regresaban a sus hogares.
En Occidente el paganismo
se mostró mucho más fuerte. Mostró su mayor tenacidad en la propia Roma, y
había muchas razones para ello. El antiguo paganismo había estado estrechamente
vinculado al Estado y cuando dejó de ser la religión privilegiada no tenía un
centro común en torno al cual reunirse. En Roma fue de otro modo. Su baluarte
era el Senado, y todos los elementos de oposición al cristianismo podían
agruparse en torno a esa venerable asamblea. El Senado había perdido sus
poderes, pero su prestigio permanecía, y los emperadores se guardaban de atacar
su dignidad. Representaba la antigua grandeza de Roma y era el heredero y
defensor de las antiguas tradiciones romanas. La ciudad estaba llena de
monumentos de la pasada grandeza de Roma. Eran, en su mayor parte, templos
construidos para conmemorar victorias importantes, y eran signos visibles de la
antigua religión bajo la que Roma había crecido hasta la grandeza. El Senado se
enorgullecía de preservar estos testigos de los pasados esplendores de la
ciudad imperial y de velar por que los antiguos ritos ceremoniales se
mantuvieran debidamente a pesar de la legislación antipagana.
Durante la segunda mitad del siglo IV y hasta el quinto, los senadores paganos
de Roma hicieron alarde de su religión ante el mundo. Se esforzaban por hacer
constar en sus lápidas familiares y en otros monumentos privados que habían
sido hierofantes de Hécate, que habían sido iniciados en Eleusis, que habían
sido sacerdotes de Hércules, Atis, Isis o Mitra. A
pesar de los edictos y los esfuerzos de los hijos de Constantino y de los
sucesores de Juliano, el paganismo fue la religión estatal de Roma hasta el año
383. Su culto se realizaba según antiguos ritos. Los días consagrados a los
antiguos dioses, y otros añadidos en honor de las nuevas deidades orientales,
eran las fiestas romanas. Cada año, el 27 de enero, el Praefectus urbi bajaba a Ostia y presidía los "juegos" en honor de Cástor y
Pólux. Todas estas costosas ceremonias, sacrificios y espectáculos se
sufragaban con cargo al tesoro imperial. Formaban parte de la religión del
Estado, y el Senado estaba decidido a que se consideraran así. El emperador
podía ser cristiano, pero no obstante era el Pontifex Maximus, el jefe oficial de la antigua religión pagana, y se creían
justificados al realizar sus ritos en su nombre.
El emperador Graciano
asestó el primer golpe eficaz contra este estado de cosas. Se negó a asumir el
cargo de Pontifex Maximus, probablemente en el año
375. En el 382 ordenó que las grandes ceremonias y sacrificios paganos dejaran
de sufragarse con el tesoro imperial, y se encargó de que se le obedeciera.
Quitó a los antiguos sacerdotes de Roma los emolumentos e inmunidades que
habían disfrutado durante siglos. Retiró de la Casa del Senado la estatua de la
Victoria y su altar en el que se había quemado incienso debidamente desde los
días de Octavio. La última gran batalla por el reconocimiento oficial del paganismo
se libró en torno a estos decretos. Duró unos diez años. Símaco y Ambrosio, ambos representantes de antiguas familias patricias romanas, fueron
los líderes del lado pagano y del cristiano. El partido pagano en el Senado
luchó cada centímetro de terreno contra el avance del cristianismo. Sus
principales miembros se inscribieron en los antiguos sacerdocios y asumieron
las dignidades de la sacra peregrina. Se encargaron de los sacrificios y otros
ritos sagrados a su costa. Gastaron sus medios en la restauración de los
antiguos templos y en la construcción de otros nuevos. Tenían grandes
esperanzas de que se produjera una reacción pagana bajo el mando de Máximo, que
había derrotado y matado a Graciano; bajo el efímero emperador Eugenio, que
prometió al salir de Milán para enfrentarse a Teodosio en la batalla que, a su
regreso, estabularía sus caballos en basílicas cristianas. La victoria de
Teodosio (394) en el Frígido acabó con estas esperanzas. Volvieron a revivir
por última vez cuando Alarico convirtió a Atalo en emperador rival de Honorio y
cuando este gobernante reunió a su alrededor a consejeros que en su mayoría
eran paganos profesos o secretos. Pero el paganismo no estaba destinado a
obtener ni siquiera una victoria temporal. Tal vez, como dijo Agustín, sólo
deseaba morir con honor. Sus derrotas políticas no apagaron el celo de sus cada
vez menos numerosos votantes. Se enzarzaron en polémicas con sus oponentes.
Escribieron libros para demostrar que las invasiones de los bárbaros y la
debilidad del Imperio eran castigos enviados por los dioses por el abandono de
la religión antigua, y suscitaron respuestas como la Historia adversus paganos de Paulus Orosius y el De Civitate Dei de San Agustín.
La tenacidad del paganismo
en Occidente no se limitó a Roma. Los poemas de Rutilio, las Homilías de Máximo
de Turín y de Martín de Bracara, las Epístolas de San
Agustín, la historia de Gregorio de Tours y la serie de hechos recogidos en los Anecdota de Caspari,
muestran que el paganismo perduró durante mucho tiempo en Italia, la Galia,
España y el norte de África, y que ni las persuasiones de los predicadores
cristianos ni las penas amenazadas por el Estado fueron capaces de
desarraigarlo por completo. Las actas de los concilios eclesiásticos de
distrito cuentan la misma historia.
La literatura casi puede
llamarse el último reducto del paganismo para las clases cultivadas en todo el
Imperio. Nos resulta difícil simpatizar con los sentimientos de los cristianos
del siglo V, para quienes el paganismo cultivado era una realidad viva dotada
de un poder seductor; que no podían separar la literatura clásica de la
atmósfera religiosa en la que se había producido; y que consideraban las obras
maestras de la época de Augusto como bellos horrores de los que difícilmente
podían escapar. Jerónimo temía por la salvación de su alma porque no podía
vencer su admiración por la prosa latina de Cicerón, y Agustín se encogía en su
interior cuando pensaba en su amor por los poemas de Vergil.
¿Acaso sus gustos clásicos no lo habían alejado en su juventud de la tosca
latinidad de las copias de las Sagradas Escrituras cuando intentaba leerlas? El
cristianismo había dominado su corazón, su mente y su conciencia, pero no podía
ahogar el recuerdo afectuoso ni domar la imaginación. En algunos aspectos, el
paganismo dominaba la literatura. El poeta Claudiano,
fuera pagano o cristiano, vivía y se movía y tenía su ser en el mundo del
pensamiento pagano. Sidonio Apolinar no podía encadenar versos sin un sinfín de
alusiones mitológicas. Rutilio, que odiaba a los cristianos y a su religión,
adoraba con alma y corazón a la Dea Roma, Urbs Aeterna. Quizá el temor al
poder que parecía acechar a la literatura se vio acrecentado por el trato
cortés y amable de los cristianos con los paganos durante los años de la última
lucha. La Iglesia debía mucho a las escuelas y casi temía la deuda. Basilio y
Gregorio habían sido compañeros de estudios con Juliano en Atenas. Crisóstomo
había sido alumno de Libanio y reconocía lo mucho que
le debía al gran líder anticristiano. Synesius se había sentado en el aula de Hypatia en Alejandría, y nunca olvidó algunas de las
lecciones que había aprendido allí. Y el paganismo nunca se mostró con mayor
ventaja que durante sus últimos años de lucha heroica pero infructuosa. Sus
líderes, ya sea en las Escuelas de Atenas o entre el partido senatorial en
Roma, eran en su mayoría hombres de vidas puras con un alto nivel moral de
conducta, hombres que inspiraban estima y respeto. La inmoralidad abundaba,
pero el estándar pagano se había vuelto mucho más elevado. Cristianos y paganos
se estimaban mutuamente. Las cartas intercambiadas entre Símaco y Ambrosio revelan la intimidad en la que vivían los paganos más nobles y los
cristianos más serios. Incluso el cáustico Jerónimo parece tener un afecto
acechante pero sincero por algunos de los líderes del partido senatorial
pagano. Es curioso también encontrar que muchos de aquellos incondicionales de
la antigua religión de Roma estaban casados con esposas cristianas, y que sus
hijas fueron educadas como cristianas mientras los hijos seguían la fe del
padre. Jerónimo no ha dibujado un cuadro más encantador que el del viejo
pontífice pagano Albino, líder del partido anticristiano en Roma, sentado en su
estudio con su pequeña nieta sobre las rodillas, escuchando a la niña mientras
le repetía un himno cristiano que le acababa de enseñar su madre. Teodosio II,
el más teológico de los emperadores, se casó con la hija de un pagano que había
enseñado filosofía en las Escuelas de Atenas.
Sin embargo, por mucho que
paganos y cristianos se acercaran en la vida y en las normas de conducta, un
gran abismo los separaba. En el gris crepúsculo de aquel siglo V, cuando los
hombres cuya vista parecía más lejana esperaban la llegada de una noche de
caos, el susurro cristiano de consuelo era mejor que el pensamiento pagano del
destino. La diferencia iba más allá de los ideales. Si es extraño encontrar a
estadistas prácticos como Ambrosio y Agustín, capaces de ver que la necesidad
apremiante de la época era la ciudadanía recta, defendiendo esa vida ascética
que dejaba de lado todos los deberes y responsabilidades cívicas, seguramente
es más extraño aún encontrar a esos nobles paganos obligados por el partidismo
religioso a ser los celosos defensores de los sangrientos espectáculos de gladiadores
y los incansables opositores de todos los intentos de mejorar la infeliz suerte
de los actores y actrices condenados a la esclavitud de por vida en una
vocación que entonces no podía dejar de ser vergonzosa. Si el mundo moribundo
debía ser reanimado, no era el paganismo el que podía traer la salvación. Así
que lentamente, casi inconscientemente, pasó ante el avance del cristianismo.
Se encontraron medios para
reconciliar muchas fiestas a las que el populacho era devoto, tanto en la
ciudad como en el campo, con el sentimiento cristiano imperante. Era malo
festejar a Baco o a Ceres, pero no había nada malo en alegrarse públicamente
por la vendimia y la cosecha. Las propias Lupercalias fueron transformadas en una fiesta cristiana por el papa Gelasio. Muchas
deidades tutelares se convirtieron en patronos. El pueblo conservó sus
procesiones rústicas, sus fiestas y sus deleites terrenales. Los templos se
mantuvieron en pie. Se convirtieron en salones públicos donde los ciudadanos
podían reunirse, o en bolsas donde los mercaderes podían congregarse, mientras
las estatuas de los dioses miraban desde sus nichos sin ser molestadas ni
atendidas.
Así, cuando la invasión
teutona parecía abrumar por completo a la antigua civilización, la Iglesia, con
su organización compacta, fue lo suficientemente fuerte como para sostenerse en
medio del naufragio de todas las cosas, y fue capaz de enseñar a los
conquistadores bárbaros a asimilar gran parte de la cultura, muchas de las
leyes e instituciones de los conquistados, y al final levantar un nuevo y Santo
Imperio Romano sobre las ruinas del antiguo.
CAPÍTULO 5. EL ARRIANISMO
|
 |
 |
 |
 |
 |