 |
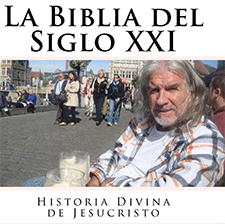 |
 |
 |
CAPÍTULO XXII
EL PAPADO Y CARLOMAGNO
El crecimiento del poder papal puede considerarse desde dos perspectivas, según interpretemos la expresión en un sentido terrenal o espiritual. ¿Debemos considerar a los papas como gobernantes de vastos dominios y, en ocasiones, los más poderosos de los príncipes italianos? ¿O debemos considerarlos como los líderes de la cristiandad occidental, los árbitros supremos de la religión y la moral desde Islandia hasta Sicilia, desde el Atlántico hasta las fronteras orientales de Alemania y Hungría? A principios del siglo VII no eran ni lo uno ni lo otro, y a finales del siglo XI eran ambos. Hasta 1859, su dominio secular se mantuvo intacto en extensión, y desde 1517 han dejado de ejercer una autoridad moral indiscutible en la cristiandad occidental. En 1870, el último vestigio de su poder temporal les fue arrebatado de las manos; sin embargo, ese mismo año, reivindicaron una autoridad espiritual que la Iglesia no les habría concedido, ni siquiera cuando su influencia era primordial. Por lo tanto, aunque los poderes temporales y espirituales del papado están estrechamente entrelazados, no son idénticos; y por difícil que sea separarlos, es necesario distinguirlos. Sin embargo, en el presente caso es necesario abordar el tema desde ambos ángulos, prestando especial atención a la cuestión del proceso de liberación del papado de las influencias que posteriormente pudieron haber controlado o frenado su desarrollo.
Se dice que Gregorio Magno originó el papado medieval; y esto es en parte cierto, aunque transcurrieron casi tres siglos desde su obra hasta que se produjo el primero de los papas medievales. Nicolás I inauguró la línea de reyes-sacerdotes de la cristiandad occidental en un sentido más auténtico que Gregorio I. Es cierto que el anterior pontífice fue mucho más grande; pero el cargo que desempeñó fue menos relevante a ojos de sus contemporáneos; y se vio obligado a dirigirse a reyes y príncipes en un tono más sumiso que el empleado por Nicolás en el siglo IX. Gregorio fue, de hecho, un gran súbdito, poseedor de vastas propiedades y considerables riquezas, capaz de ejercer una poderosa influencia en la política de su época, concertar tratados y delimitar fronteras. Pero, aunque un gran noble, no era un príncipe soberano; sus tierras eran propiedades, no dominios; se dirigía a emperadores y reyes no como a sus iguales, sino como a un subordinado; incluso los juzgaba desde la perspectiva de un inferior. Nicolás I, por su parte, era el señor supremo en sus propios dominios y se dirigía a los príncipes de Europa Occidental con la autoridad de un gobernante terrenal, investido de poderes espirituales que lo hacían infinitamente superior a ellos. La tarea que nos ocupa es rastrear cómo se produjo esto, mostrando las sucesivas etapas mediante las cuales los pontífices romanos afirmaron su independencia de toda autoridad secular. Es esto lo que diferencia al papado de cualquier otro obispado cristiano, convirtiéndolo en un poder tanto temporal como espiritual, y su culminación tuvo lugar entre el 604 y el 868 d. C., aunque este capítulo concluye en el año 800.
Los sucesores inmediatos de Gregorio Magno no parecen haber dado muchas promesas sobre la futura eminencia del trono que ocupaban. Los papas del siglo VII se sucedieron con sospechosa rapidez, y pocos ocuparon la sede de Roma más allá de unos pocos años. Nombrados con permiso del Emperador o de su representante en Italia, el exarca de Rávena, los pontífices se sometieron al poder secular y sintieron su mano dura cada vez que se atrevieron a resistir las órdenes imperiales, incluso en asuntos espirituales. No fue hasta el siglo VIII, cuando los lombardos expulsaron a los griegos, como ya se había comenzado a llamar a los imperialistas de Constantinopla, de las costas de Italia, que una serie de papas más importantes, más afortunados que sus predecesores en la duración de sus pontificados, pudieron afirmar y mantener su autoridad. Fue entonces cuando los lombardos, que habían capturado Rávena y extendido su influencia al sur de Italia y se preparaban para ocupar el ducado de Roma, se encontraron enfrentados a los pontífices romanos que pretendían representar la majestad del Imperio y apoderarse de aquellas prerrogativas que, según sostenían, sólo habían sido arrebatadas de las manos de los griegos para volver a Roma y a su sumo sacerdote.
Así comenzaron aquellas extraordinarias negociaciones entre los papas y los gobernantes francos, quienes, con la sanción de San Pedro, se transformaron primero en reyes nativos y finalmente en emperadores y legítimos señores del mundo romano. En agradecimiento por estos servicios, los reyes de los francos y los emperadores de los romanos cedieron a la Sede de Roma ciertas partes del norte y centro de Italia que habían pertenecido al Imperio en el siglo VII.
Al mismo tiempo, mientras los papas consolidaban su autoridad sobre la cristiandad y su dominio en Italia mediante la diplomacia, su poder se fortalecía mediante la afirmación de derechos legales sobre todos los privilegios que la reverencia de los príncipes les otorgaba. Apelaciones a la antigüedad, más a la imaginación que a la historia, intentaban demostrar que las reivindicaciones de la Sede Romana se basaban en derechos inmemoriales o en los actos de emperadores cuyos nombres, ya medio legendarios en Occidente, estaban ligados a las glorias desaparecidas de la época imperial. Las falsas decretales y la donación de Constantino demostraban que nada de lo que los papas pudieran recibir o exigir estaba fuera de sus derechos, y proyectaban una falsa apariencia de legalidad sobre cualquier reclamación que decidieran hacer.
Al abordar la extraña y maravillosa historia que nos ocupa, es notable que encontremos comparativamente pocos personajes notables o incidentes dramáticos, si exceptuamos a Carlos el Grande y su coronación en Roma. Casi ninguna literatura digna de tal nombre ilumina nuestro camino, y los versos que nos han llegado bastan para demostrar que la poesía era un arte perdido. El resurgimiento de la civilización y el gobierno bajo Carlos solo es notable por la oscuridad que lo precedió y lo siguió, y los dos rasgos más destacados de la época, el auge del Islam y el resurgimiento del Imperio Romano en Oriente tras una serie de desastres sin precedentes, no entran en nuestro análisis. A pesar de todo esto, la miseria que rodea el período se ve iluminada por la presencia de grandes ideales, que los hombres mantuvieron en sus mentes y ante sus ojos, aunque fueron incapaces de darles forma o sustancia. El remedio para la anarquía de Europa Occidental se buscó en el ideal que el Imperio Romano había legado: una unidad de gobierno para la raza humana; Y la mirada de los hombres se volvió hacia la Roma cristiana para proveer lo que tan urgentemente se necesitaba. La fe en Jesucristo trascendió con creces el derecho romano al reconocer la unidad de la humanidad; y de ella, encarnada en la Iglesia Romana, heredera de la ciudad que había sido dueña del mundo, los monarcas francos esperaban que surgiera un Imperio Cristiano para federar a la humanidad. Durante siglos, generaciones sucesivas perseveraron en llevar a cabo esta idea; ¿y quién puede negar que fue grandiosa y noble?
El ascenso del poder papal es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, pues se inspiró en el motivo que dominó a los mejores pensadores de la Edad Media y elevó sus esfuerzos inútiles por encima de la sórdida política de nuestros días. Ni siquiera el rotundo fracaso de su obra les priva de la gloria de haber tenido grandes visiones y sueños espléndidos.
El auge del poder papal se debió tanto a la necesidad de independencia política como a las circunstancias que liberaron a los papas del dominio de los emperadores de Constantinopla y de los conquistadores lombardos de Italia, permitiéndoles obtener la ayuda de los francos de ultramar. Se debió aún más a la desintegración del Imperio de Carlos el Grande bajo sus desafortunados sucesores. Quizás nos sea útil analizar cada uno de estos temas por separado. Por lo tanto, analizaremos (1) el papado y los emperadores orientales, (2) los lombardos, (3) los francos y el nuevo Imperio occidental.
(1) Desde el estallido de la disputa arriana, las provincias orientales jamás habían conocido el significado de la paz religiosa, aunque el modo en que dicha controversia había terminado podría haber alentado la esperanza de que diferencias similares no fueran incompatibles. A pesar del intento de Constancio de coaccionar a sus súbditos a la unidad en su lucha contra Atanasio, y a pesar de los débiles esfuerzos de Valente, la cuestión gozó de amplia libertad de debate; y el credo de Nicea, explicado por la sabiduría de los padres capadocios, fue finalmente aceptado por todos. Pero la desafortunada disputa sobre las Dos Naturalezas de Nuestro Señor, en parte debido a la falta de escrúpulos de quienes la protagonizaron y en parte a los celos mutuos de los grandes patriarcados de Oriente, produjo cismas que amenazaron seriamente la paz del Imperio y, finalmente, le hicieron perder algunas de sus provincias más importantes. En esta gran disputa, Roma intervino dos veces: primero a favor de Cirilo en la condena de Nestorio, y más tarde en oposición a Dióscoro contra Eutiques. En esta última ocasión, el papa León Magno presentó su famoso Tomo, que la Iglesia occidental consideró un final adecuado para toda la controversia. No así muchas de las Iglesias orientales, especialmente las de Egipto y Siria, quienes consideraron las actas del Concilio de Calcedonia un insulto a Cirilo, venerado líder de la Iglesia de Alejandría. En Constantinopla, ciudad que se ganó una mala fama por la formidable naturaleza de sus disturbios y sediciones, los partidos estaban divididos a partes iguales entre los defensores y los opositores del Concilio de Calcedonia, entre quienes el emperador reinante se esforzó a menudo en vano por mantener el equilibrio, generalmente a costa de ser denunciado como hereje y traidor a la fe.
La política parecía exigir que la Iglesia llegara a un acuerdo similar al alcanzado en la controversia arriana, durante el cual la obra del Concilio de Nicea, sin ser repudiada, fue en cierta medida modificada y explicada. De igual manera, se esperaba que las ambigüedades del Concilio de Calcedonia se disiparan mediante la acción conciliadora de la autoridad eclesiástica, respaldada por la del Emperador. En el Oriente cristiano, los asuntos de religión y doctrina siempre se habían considerado dentro de la esfera de la prerrogativa imperial, y el Emperador se consideraba incluso más responsable que el clero del mantenimiento de la pureza de la fe. Pero para los eclesiásticos occidentales, la fe, tal como la definió León, no debía ser explicada, sino aceptada con obediencia incondicional, y cualquier intento de reabrir la cuestión era un insulto a su memoria y a la Sede Romana. En consecuencia, cuando, por instigación de Acacio de Constantinopla, Zenón sancionó (481) el Henoticon, o plan de unión con los monofisitas, la Iglesia romana rompió toda relación con la de Constantinopla. Afortunadamente para el prestigio de los papas, Italia estuvo bajo el gobierno primero de Odoacro y después de Teodorico, ambos bárbaros que profesaban el arrianismo, y ninguna intervención de Constantinopla fue posible. Hasta el año 519 d. C., la Antigua y la Nueva Roma permanecieron en un estado de separación religiosa, y la unión solo se logró mediante la sumisión de la Iglesia de la nueva capital. Con la ascensión de Justiniano (527) y la subyugación de Italia por los bizantinos (535-553), el papado se vio sometido a una serie de humillaciones que ningún gobernante bárbaro había siquiera soñado con infligirle. La lealtad y sumisión demostradas por los papas es prueba del respeto que sentían por la majestad del Imperio.
La actitud de Justiniano hacia la Iglesia romana fue francamente autocrática: esperaba y exigía obediencia. Durante la primera parte de su reinado, favoreció a la ortodoxia, mientras que su esposa, la poderosa emperatriz Teodora, se inclinó por el partido monofisita. Pero a su muerte, Justiniano se inclinó por un compromiso sugerido por Teodoro Askidas, obispo de Cesarea. En resumen, este consistía en condenar los escritos de tres teólogos especialmente detestables para los monofisitas, manteniendo al mismo tiempo la dignidad del Cuarto Concilio General. Se le ha reprochado a Justiniano dedicar su tiempo al estudio de la teología en lugar de ocuparse de la política de su imperio; pero, en realidad, su tranquilidad dependía principalmente de la cuestión teológica, y el emperador esperaba que al condenar a Teodoro de Mopsuestia, los escritos de Teodoreto contra Cirilo y la carta de Ibas a Maris el Persa, haría aceptable el acuerdo de Calcedonia para sus súbditos egipcios y otros monofisitas. Tal era el objetivo político de la, por lo demás, anodina controversia de los "Tres Capítulos". La oposición de la Sede Romana a la política imperial era inevitable, sobre todo porque los tres escritores condenados habían sido absueltos en Calcedonia, y dudar de la justicia de las actas de este concilio era una deslealtad a la memoria del Papa León. Pero Justiniano no estaba acostumbrado a que se cuestionara su voluntad. El Papa Vigilio fue trasladado de Roma a Constantinopla y obligado a asentir a la condena de los Capítulos en el Quinto Concilio General (553). Nunca un papa, al menos desde la época de Liberio, había sufrido semejante humillación. Esto se comprendió tan plenamente en Occidente que las iglesias de Iliria e Istria utilizaron la debilidad de Vigilio, obstaculizado como estaba por las promesas exigidas por la emperatriz Teodora como precio de su consagración, como pretexto para un cisma que duró una generación o más.
El monotelismo y el papado [c. 630
Los desastres que azotaron al Imperio de Oriente en el siglo VII bien podrían justificar cualquier intento de lograr la unidad eclesiástica. Cada vez más, las divisiones de la Iglesia se convertían en muestras de simpatía nacional más que religiosa. El monofisita egipcio creía en una sola naturaleza en Cristo, no por ser teólogo, sino por ser enemigo natural de los cristianos melquitas o griegos, quienes declaraban que Cristo estaba "en dos naturalezas". El siglo se había iniciado con los notables éxitos de los persas, quienes parecían haber arrebatado a los romanos el dominio de Oriente y haber restaurado su Imperio hasta la extensión que había alcanzado en la época de Cambises. Sin embargo, el derrocamiento del despreciable Focas (610) dio paso a un monarca que, de haber muerto unos años antes, habría sido comparable a Alejandro Magno. Heraclio (715) hizo retroceder la marea de conquista, restauró las fronteras del Imperio, recuperó la Santa Cruz y humilló a Persia. ¿Es de extrañar, por tanto, que el victorioso Emperador hubiera intentado de nuevo reunir a los cristianos y hubiera escuchado a quienes sugerían que, si se reconociera que en nuestro Señor había dos naturalezas (la humana y la divina) y una sola energía operante, los monofisitas se unirían a los partidarios de Calcedonia? Honorio (papa 625-638) estuvo dispuesto a asentir a esto, y en su correspondencia utilizó el término «una voluntad» (una voluntas) aplicado al Salvador.
De ahí que la controversia se conozca como el Monotelete. Pero la acción de Honorio fue profundamente impopular en Roma; y los éxitos de los musulmanes y la pérdida de Egipto y Siria se consideraron un justo castigo por la herejía de Heraclio, expresada en su Ekthesis.
La controversia monotelita estuvo plagada de humillaciones para la Sede de Roma. Constante II (641-668), el brutal nieto de Heraclio, publicó su Tipo a favor de las posturas monotelitas; y, ante la oposición del papa Martín V, ordenó al exarca Teodoro Caliofás que apresara al recalcitrante pontífice y lo llevara a Constantinopla. Allí, el obispo romano, tras soportar insultos y encarcelamientos que no lograron doblegar su ánimo, fue depuesto y desterrado por decreto imperial a Crimea, donde murió abandonado por sus amigos, mártir de la fe, tal como la definió su gran predecesor León.
Durante el reinado de Constantino Pogonato, en el pontificado de Agatón (678-682), la Sede Romana obtuvo cierta reparación por los insultos acumulados sobre Martín. En el Sexto Concilio General, que se reunió en Constantinopla el 7 de noviembre de 680, la doctrina monotelita fue condenada, y con ella a sus partidarios, Ciro, obispo de Alejandría, y dos patriarcas de Constantinopla, Sergio y Pirro. Además de esto, una circunstancia única en la historia eclesiástica, el Concilio General declaró al Papa Honorio anatema non quidem ut haereticus sed ut haereticorum fautor . Así, la Sede Romana tuvo que aceptar la profunda humillación de que uno de sus ocupantes fuera declarado insensato en materia de fe. Un nuevo insulto aún le esperaba al Papado. En 692 se convocó otro concilio en Constantinopla con el propósito de completar la obra del Sexto Concilio mediante la elaboración de cánones de disciplina. Este Sínodo, conocido generalmente como el Concilio de Trullo, aprobó sus cánones y los envió al papa Sergio para su ratificación. Ante su negativa a reconocer la labor del Concilio, el Protospatharius fue enviado a arrestarlo y lo amenazaron con la misma suerte que San Martín. Sin embargo, los romanos apoyaron a su obispo y lo rescataron del oficial imperial.
El último papa convocado a Constantinopla fue Constantino (708-715), quien acudió por invitación de Justiniano II (Rinometo). Sin embargo, fue tratado con honores por este formidable emperador y regresó sano y salvo a Roma en 711.
715-731] Iconoclasia
Hemos llegado al período de la última lucha entre Constantinopla y Roma, debido, como los Tres Capítulos en la época de Justiniano I y la controversia monotelita del siglo siguiente, a otra asombrosa demostración de la fuerza inherente al Imperio. En la famosa dinastía isáurica, el poder grecorromano, amenazado en su origen por los califas triunfantes, volvió a demostrar ser la fuerza más poderosa del mundo. De nuevo, la ortodoxia intentó la paz con el monofisismo, pero de una forma muy diferente a las de los siglos VI y VII. Las iglesias cismáticas o heréticas, ya fueran nestorianas o monofisitas, mostraron un conservadurismo mayor que el exhibido por los católicos al mantener una simplicidad en la ornamentación eclesiástica que la ortodoxia había abandonado hacía tiempo. Las imágenes o cuadros, originalmente introducidos, en palabras de Juan Damasceno, como «libros para los ignorantes», no habían encontrado cabida en las iglesias monofisitas o nestorianas; Pero entre los ortodoxos se habían convertido en objeto de reverencia supersticiosa. Para eliminar este escándalo y salvar a la Iglesia del oprobio de judíos y musulmanes, así como para conciliar a los cristianos fuera de su círculo, León el Isaurio, en 726, emitió su célebre edicto contra las imágenes e inauguró la controversia iconoclasta. Dado que los monofisitas se oponían al intento de representar la apariencia humana de Nuestro Señor, considerándolo contrario a su doctrina de la pérdida de su humanidad en la infinitud de su divinidad, el edicto sin duda encontraría su aprobación.
No es fácil determinar el efecto preciso del decreto iconoclasta en la Iglesia romana. Ciertamente, el reinado de León el Isáurico marcó el comienzo del abandono total del exarcado de Rávena y sus dependencias por parte de los griegos. Se conservan cartas, supuestamente escritas por el papa Gregorio II (715-731) a León, denunciándolo con la mayor violencia y defendiendo el culto a las imágenes con una ignorancia tan grotesca del Antiguo Testamento como de las reglas de la cortesía común. Sin embargo, ahora se supone generalmente que estas dos cartas son espurias, ajenas como son a lo que conocemos del hombre sabio y prudente que Gregorio II demostró en sus otros tratos. Tampoco parece haber habido una ruptura formal entre el papado y Constantinopla. Hasta finales del siglo VIII, los papas reconocieron al emperador. Pero la cadena estaba realmente rota. Los lombardos tomaron Rávena, ocuparon la Pentápolis y comenzaron a amenazar al Ducado de Roma, ya un estado prácticamente independiente con un ejército comandado por su duque y con el Papa prácticamente reconocido como representante del Emperador. Se desconoce cuándo fue tomada Rávena: la historia completa del período es oscura; lo único que se puede afirmar con certeza es que para el 7 de julio de 751 el exarcado había llegado a su fin y los griegos ya no eran una potencia en Italia. El Papa también había perdido sus propiedades sicilianas, que le proporcionaban sus principales ingresos. La experiencia que el papado había adquirido gracias a su conexión con Constantinopla no cayó en el olvido y moldeó su política posterior. Se hizo evidente que, para forjar su destino, necesitaba tanto libertad como protección: libertad para afirmar sus pretensiones de gobernar la conciencia de la humanidad, y protección contra los enemigos que cercaban la ciudad indefensa.
El gobierno bizantino no podía permitirse ninguna de estas dos cosas. Los lombardos se acercaban cada vez más a Roma, y no había perspectivas de ayuda del Emperador; y, en cualquier caso, sería un precio demasiado alto ceder a sus exigencias en materia teológica. Los objetivos del Imperio y Oriente eran distintos a los de Roma y Occidente. En este último país prácticamente no existían grandes diferencias religiosas, y era improbable que los sacerdotes, seguros de su monopolio del saber, perturbaran la mente de la gente explicando la fe tradicional o adaptándola a las condiciones del momento. En el Oriente, más culto, cuestiones de suma importancia causaron serias divisiones tanto entre el clero como entre los laicos; no deja de ser significativo que el Papa Agatón tuviera que explicar al Sexto Concilio General que sus delegados eran hombres rudos e iletrados que debían vivir del trabajo de sus manos. Hasta tal punto se distanció el clero rudo e ignorante, incluso el de Roma, de sus hermanos de Oriente. Pero, aunque ignorante en las artes de la vida, el clero romano tenía una clara ventaja sobre los eclesiásticos más cultos de Constantinopla. Habían librado una larga y tenaz batalla contra los invasores bárbaros de Italia sin nadie que acudiera en su ayuda, y en la lucha habían desarrollado instintos políticos negados a los sirvientes de un despotismo político y espiritual. Así, los papas del siglo VIII aprendieron el arte de gobernar con el que sus sucesores elevarían el poder papal a su máximo esplendor. Desde el nacimiento de Cristo hay un intervalo aproximadamente tan largo hacia atrás hasta Rómulo como hacia adelante hasta la separación política de Roma del Imperio, y en este último período se sentaron las bases de un poder gobernante mundial con la misma seguridad que cuando el primer rey construyó las murallas de Roma.
Tras una larga lucha, los invasores lombardos de Italia lograron despojar al Imperio de toda pretensión de ejercer soberanía en Italia. Aparecieron en el año 568 bajo el mando de Alboino, y aunque Pablo el Diácono da testimonio de la relativa suavidad de su gobierno al principio, tras la muerte de Alboino se volvió intolerable. Cabe recordar dos hechos: que los lombardos fueron los primeros invasores de Italia que se asentaron sin ningún tipo de sanción imperial, pues Alarico, Odoacro y Teodorico contaban con el reconocimiento del gobierno romano; y, además, que bajo su ocupación se abandonó la teoría de una Italia unificada, que nunca se materializaría hasta el siglo XIX.
Existía además una especie de feudalismo subdesarrollado en el asentamiento lombardo, por el cual el reino se dividía en ducados más o menos independientes, algunos de los cuales, como los de Spoleto y Benevento, acabaron por desligarse por completo de la autoridad real. Tras la muerte de Alboino en 573, había no menos de treinta y seis duques, cada uno ejerciendo sin restricciones el poder de un pequeño tirano. Pero, a pesar de la anarquía reinante entre los lombardos a finales del siglo VI, se hacía evidente la impotencia del gobierno bizantino para expulsarlos de Italia, e incluso que su abandono de la península era solo cuestión de tiempo.
La situación de la Italia bizantina no era del todo distinta a la del territorio lombardo. Al igual que en Pavía, la capital del rey, y en la sede del exarca en Rávena, la autoridad central era a veces deplorable; y en ambos casos los "duques" eran príncipes prácticamente independientes. El duque de Nápoles, por ejemplo, era tan poco receptivo al exarca como los duques lombardos de Benevento lo eran a su soberano. La dificultad residía principalmente en la comunicación. Los lombardos controlaban el país y los bizantinos la costa, y a menos que se mantuviera abierta la ruta entre Roma y Rávena, era imposible para el exarca gobernar, socorrer o asesorar al Papa; e incluso en un caso, la entronización de un papa tuvo que aplazarse más de un año debido a la dificultad para obtener la confirmación de su elección. Por lo tanto, era de suma importancia mantener abierta la ruta Flaminia que conducía de Roma a Rávena y la costa, y la posesión de lugares como Perugia era vital para los romanos.
El territorio ocupado en Italia por los lombardos y el exarcado en Italia respectivamente, digamos durante el pontificado de Gregorio I (590-604), era aproximadamente el siguiente: los bizantinos, en la costa oriental, controlaban Istria en el Adriático, las islas costeras ya conocidas como Véneto, las marismas alrededor de Comacchio y Ferrara, la desembocadura del Po, donde se encuentra Rávena, y el interior hasta Bolonia.
Prácticamente desde Venecia hasta Ancona, las fronteras del Imperio eran los Apeninos y el mar. Luego venía un territorio muy discutible que daba acceso al ducado romano a través de Perugia. Siguiendo hacia el sur, Calabria permaneció bajo dominio imperial hasta el año 675, cuando Brindisi y Tarento cayeron en manos de Romualdo, duque de Benevento, y Brucio y Sicilia quedaron en manos de los griegos.
En la costa occidental se encontraban dos ducados: Nápoles y Roma. El ducado romano se reducía constantemente debido a las invasiones de los duques lombardos de Benevento y Spoleto. Este último había extendido su frontera casi hasta la muralla noreste de la ciudad, siendo su límite la antigua sabina formada por el Tíber y el Anio. El resto de Italia estaba en manos de los lombardos; el valle del Po estaba más directamente bajo la autoridad del rey, cuya capital era Pavía. Los tres grandes ducados, casi independientes, eran Friuli (Forum Julii), al norte de Venecia; Spoleto, que se extendía desde la Pentápolis hasta el ducado romano; y Benevento, al sur.
Esta partición de Italia fue prácticamente reconocida por el tratado firmado, principalmente por el papa Gregorio I, en 593. Sin embargo, a lo largo del siglo VII, el poder de los lombardos aumentó, mientras que el del exarcado disminuyó. No es necesario, para nuestro propósito, rastrear el progreso del poder lombardo hasta el siglo VIII, cuando los papas entraron en un conflicto más agudo con él que el que habían tenido desde la época de Gregorio I.
En el siglo transcurrido entre la muerte de Gregorio I y la ascensión al trono de Gregorio II, los lombardos se transformaron de herejes arrianos en católicos devotos, de modo que la dificultad religiosa que separaba a los romanos de los lombardos había desaparecido. La hostilidad de los papas hacia los lombardos era, por lo tanto, política más que religiosa. La causa era el sentimiento, inherente al papado, de que cualquier poder secular supremo en Italia sería perjudicial para sus intereses. Esto era natural y no del todo injustificable, como suele demostrar el desarrollo de los acontecimientos. Siendo el espíritu antinacional de la Iglesia romana en Italia, el predominio de un pueblo se consideraba incompatible con su ideal de universalidad. Hemos visto cuán duramente puesta a prueba la paciencia del clero por la política de los césares bizantinos; pero estos, al menos en teoría, eran los gobernantes del mundo. Los reyes lombardos, por el contrario, eran meros príncipes locales, representantes de las dos cosas más detestadas por el papado: la nacionalidad y la barbarie. Un mal aún peor se avecinaba si (como era poco probable) los territorios lombardos se convertían en varios ducados independientes, pues en ese caso el Papa estaría a merced no de un rey, sino de un pequeño príncipe como el duque de Spoleto; y la propia Roma sería el cadáver por el que los jefes lombardos se pelearían constantemente. La ruptura entre lombardos y papas era, por lo tanto, inevitable desde el momento en que se entendió que el fin del dominio bizantino en Italia era una mera cuestión de tiempo. Por muy conciliadores que fueran el monarca y sus duques, y por muy benévolo que fuera el Papa, sus intereses eran radicalmente disímiles, y o el dominio lombardo debía perecer o el papado debía abandonar el motivo mismo de su existencia. En un aspecto, los pontífices tenían una clara ventaja: eran completamente indiferentes al destino de los lombardos; mientras que estos, como católicos, consideraban el oficio sacerdotal de obispos de Roma con el mayor honor. El período que vamos a examinar, desde Gregorio II (715) hasta la ascensión de Adriano I (772), está plagado de consecuencias muy importantes, ya que lo que ocurrió entonces da la clave de toda la política secular del papado durante once siglos, desde Carlos el Grande hasta Napoleón III, una política que, a pesar de todas las circunstancias adversas, todavía no ha sido abandonada.
Las relaciones algo complicadas de seis papas —Gregorio II y III, Zacarías, Esteban III, Pablo y Esteban IV— con tres reyes lombardos —Liutprando, Astolfo y Desiderio— deben ahora ocupar la atención del primero. Liutprando, el rey lombardo, reinó entre 712 y 744, período prácticamente cubierto por los pontificados de los dos Gregorios (715-741), hombres de gran capacidad como papas y estadistas. Bajo Gregorio II se produjo la ruptura con el exarcado, no tanto por los decretos iconoclastas, que no se promulgaron hasta 726, sino por los elevados impuestos impuestos a Italia por León el Isaurio.
La política de la época es ciertamente desconcertante. Primero, encontramos a los lombardos del lado del Papa, esforzándose por frustrar el vil complot para asesinar a Gregorio, urdido por el exarca Paulo y Marino, duque de Roma. Después, el Papa participa con los grandes duques de Espoleto y Benevento contra Liutprando, aliado del Imperio contra sus vasallos. Dos veces vemos al rey lombardo avanzando hacia el ducado romano: la primera, retirándose tras entregar Sutrium, que había capturado, al Papa; la segunda, en 729, marchando hasta las mismas puertas de Roma, solo para encontrar al intrépido Gregorio entrando en su campamento con apariencia pacífica y siendo conducido como suplicante a la tumba de San Pedro.
Gregorio II murió en 731, y fue sucedido por un sirio del mismo nombre, quien ocupó la cátedra de San Pedro durante diez años. Su política consistía en enfrentar al Imperio, a Liutprando y a los duques lombardos, y se alió con Spoleto y Benevento contra su rey. El ducado de Roma fue invadido por Liutprando en 739, y Gregorio III realizó los primeros avances hacia el franco Carlos Martel, un paso trascendental en la historia del papado.
A pesar de esto, Liutprando se mantuvo siempre subordinado a la voluntad papal, y el sucesor de Gregorio, Zacarías, obtuvo de él varias ciudades que habían pertenecido al Imperio. Así, se reconoció en Roma el principio de que el territorio que los bizantinos habían poseído en su día pertenecía justamente al Papa. Liutprando, el gran benefactor lombardo del papado, murió en 744. En el Liber Pontificalis se le llama «el más malvado», lo que demuestra que ni las dádivas ni la piedad podían evitar la animosidad papal si las pretensiones de un monarca entraban en conflicto con las de San Pedro.
Fue bajo el ambicioso Astolfo que la hostilidad mutua entre el Papa y el lombardo llegó a su punto álgido. A pesar de los juramentos y tratados firmados por Liutprando y su sucesor, Racis, a quien las exhortaciones de Zacarías habían inducido a cambiar la corona por la cogulla, el rey persistió en la conquista de Rávena. Instigado por Constantino V (Coprónimo), el Papa Esteban III emprendió su famoso viaje primero a Pavía, donde protestó ante Astolfo, y luego, al ver que sus protestas eran infructuosas, apoyado por los enviados francos a los lombardos, el intrépido Papa cruzó los Alpes y se encontró cara a cara con Pipino, rey de los francos. Mediante el acuerdo de Kiersy (754), Rávena quedó asegurada para el Papa. Esteban regresó a Roma y murió en 757, pues Astolfo había muerto al caerse de su caballo el año anterior.
Ahora que la influencia bizantina en Roma casi había desaparecido, empezamos a ver que la interferencia del exarca y del emperador en los asuntos papales no había sido del todo perjudicial. El sacerdocio romano, por grandes que fueran sus pretensiones, no era realmente capaz de mantenerse sin el apoyo de alguna fuerza externa. Durante el último siglo y más, las elecciones papales habían sido uniformemente pacíficas; pero ahora que el poder imperial ya no era una restricción, esta paz llegó a su fin. Pablo, hermano de Esteban, fue elegido, sin embargo, tras una disputa con el archidiácono Teofilacto, y reinó durante diez años (757-767), ocupado principalmente en disputas con Desiderio, el último rey de los lombardos, quien se negó, aunque con constantes prevaricaciones, a cumplir el acuerdo alcanzado entre Pipino y Astolfo tras la invasión franca de 755, y a devolver a la sede romana las ciudades que había tomado.
Dejando de lado las negociaciones entre el papado y Desiderio, podemos mencionar algunos incidentes que demuestran la debilidad del papado y el peligro que lo amenazaba debido a la supremacía lombarda. La toma de la silla papal por Toto, duque de Nepi, quien la colocó en ella tras la muerte de Pablo; la expulsión de Constantino por el primicerius Christophorus y su hijo, el sacellarius Sergio; la elección de Esteban IV y los horrores que siguieron —cegueras, encarcelamientos, asesinatos y otras crueldades— mostraron la brutal anarquía de los romanos cuando se les dejaba a su suerte.
A continuación, tenemos al papa Esteban y a Desiderio conspirando contra los demasiado poderosos funcionarios papales Cristóbal y su hijo, su traición y trato cruel, y el ascenso de Pablo Afiarta, el verdadero gobernante de la Iglesia y la ciudad en los últimos días de Esteban IV. Esta vergonzosa situación en el momento de la muerte de Esteban y la ascensión al trono de Adriano I demostró la impotencia de los romanos para gobernarse a sí mismos y de Desiderio y sus lombardos para restablecer el orden. Un nuevo acto en el drama de la historia papal está a punto de comenzar, dominado por la majestuosa figura de Carlos el Grande.
664-750] Bonifacio de Crediton
Los francos que sucedieron a los lombardos como controladores del destino del papado gozaron de la distinción de haber sido los primeros teutones continentales en abrazar la fe ortodoxa y los únicos que nunca adhirieron a ningún credo salvo el de Nicea. Desde la época de Clodoveo, quien ostentaba el título de «patricio», su vínculo con el Imperio había sido particularmente amistoso, y los pontífices romanos vieron la sabiduría de unir a esta poderosa y enérgica nación a la sede de San Pedro.
Una razón de la amistad que existía entre los eclesiásticos romanos y los francos residía en que, a diferencia de otras naciones bárbaras, no estaban dispuestos a emigrar de su hogar en el norte de la Galia; y, a pesar de la gran extensión de sus conquistas, nunca contemplaron convertir Italia en el centro de su gobierno. Aquisgrán, Laon, Soissons y Reims eran las ciudades del monarca franco; y los papas creían que podían convocar con seguridad a una nación tan remota para liberar a Roma de sus enemigos y luego retirarse, dejando la ciudad sagrada en manos de sus gobernantes eclesiásticos.
Una nación aún más remota estaba destinada a desempeñar su papel en los acontecimientos del siglo VIII. La conversión de Inglaterra, planeada por Gregorio Magno e iniciada por Agustín, había avanzado a buen ritmo y en ella la Iglesia de Roma había desempeñado un papel muy honorable. La Iglesia de Canterbury, ya reconocida como sede primada, era esencialmente un puesto avanzado romano, aunque ya había sido presidida por un arzobispo nativo, Frithonas, quien tomó el nombre de Deusdedit. A su muerte en 664, otro nativo llamado Wighard fue elegido y enviado a Roma para ser consagrado por Vitaliano (657-672). Wighard fue presentado al Papa, pero murió antes de poder ser consagrado, y Vitaliano buscó con ahínco un sucesor adecuado. Al no lograr convencer al africano Adriano para que asumiera el cargo, aceptó a su candidato, Teodoro, nativo de Tarso, un hombre de edad madura y erudito a quien la naciente Iglesia de Inglaterra tanto debe. Sin embargo, no debe suponerse que, al nombrar así a un ocupante del trono de San Agustín, se pueda reprochar a Vitaliano en modo alguno sentar un precedente para la interferencia de sus sucesores medievales en la elección de los primados ingleses. No fue la arrogancia lo que impulsó a Vitaliano a nominar, ni la avaricia indujo a Teodoro a aceptar el cargo de la Iglesia en una tierra tan remota y bárbara como Britania, y todo el asunto ilustra la atención que la sede romana de aquella época tenía a favor de las iglesias más remotas.
La estrecha relación que surgió entre el papado y los descendientes de Arnulfo, un noble franco que llegó a ser obispo de Metz (fallecido en 624), quienes con el tiempo se transformaron en la famosa familia real conocida como los carolingios, fue fomentada por nuestro gran compatriota Bonifacio, el infatigable misionero en Alemania durante la primera mitad del siglo VIII. Este hombre notable combinó el celo misionero con una devoción absoluta a la sede romana; y casi podría compararse con un procónsul que, en la época de la gloria secular de Roma, dedicó su vida a someter reinos y territorios a su dominio conquistador. Originario de Crediton y monje de Netley, cerca de Winchester, Winfrid, pues ese era su nombre original, se unió a su compatriota Willibrord en sus labores misioneras entre los frisones. Lleno de ese celo que lo convierte en un digno predecesor de Selwyn y Livingstone, dedicó sus principales esfuerzos a la conversión de los paganos. Su objetivo era la nación sajona más allá del Elba, pues su corazón parece haber anhelado a los hombres de su propia raza; pero trabajó en Turingia y entre los hessianos, y finalmente, con sus propias manos, asestó un golpe al paganismo alemán talando el roble sagrado de Geismar. Su propio país envió monjes y monjas voluntarios para ayudar al gran misionero. Se fundaron monasterios tras monasterio para asegurar la permanencia de sus labores y así allanar el camino para la conquista franca y la influencia romana. Sus devotas labores en la causa del Evangelio fueron apoyadas por las bendiciones de los papas y las armas de los francos, ya que fue tanto el pionero de la sede de Roma como de la naciente casa de Carlos Martel. Los papas sucedieron a los papas solo para recibir nuevos testimonios de la lealtad de Bonifacio y colmarlo de nuevos honores.
En 723, el sabio y estadista Gregorio II reconoció los méritos del ferviente inglés al nombrarlo regionalista u obispo sin sede. Al recordar los tiempos difíciles de este Papa, acosado tanto por los emperadores iconoclastas como por la perspectiva de la ruina del poder imperial en Italia, no podemos dejar de compararlo con su gran predecesor y homónimo, quien, cuando los lombardos amenazaban a Roma, planeaba cuidadosamente la conversión de Inglaterra. El hecho de que Gregorio II, en tiempos igualmente angustiosos, encontrara tiempo para enviar al inglés Winfrido, quien probablemente entonces asumió el nombre de Bonifacio (el orador justo), a convertir Alemania, demuestra que este Papa no fue un sucesor indigno de San Gregorio Magno.
Gregorio III elevó a Bonifacio al rango de arzobispo, sin limitar sus labores a ninguna ciudad en particular. Sin embargo, el verdadero objetivo de honrar así al gran misionero era otorgarle autoridad en la Galia, donde los desórdenes de la Iglesia, especialmente en Neustria, eran muy graves. De hecho, la sede romana parece haber deseado una reforma del episcopado incluso más que la expansión misionera. Bonifacio cooperó lealmente con los papas en este objetivo e hizo todo lo posible por conseguir el apoyo de Carlos Martel. Durante el pontificado del santo Zacarías, encontramos a Bonifacio en la cúspide de su influencia. Bajo su presidencia se celebraron varios concilios: los desórdenes entre el clero, tanto en Austrasia como en Neustria, fueron suprimidos, y se fundaron nuevas sedes en la lejana Baviera. En 743, la sede de Mogontiacum (Maguncia) fue elevada a la dignidad de arzobispado y conferida a Bonifacio, quien así se convirtió en primado de toda Alemania. Bajo el reinado de Esteban III, recibió la corona del martirio tras renunciar a su sede para proseguir sus labores misioneras (755). Este es, pues, un breve resumen de la vida del eclesiástico que contribuyó más que nadie a la consolidación de los francos austrasianos y la sede romana. Bonifacio comenzó sus labores como un devoto servidor del papado, pero pronto reconoció que no podía continuar la labor misionera, tan querida para él, ni llevar a cabo las reformas en la Galia, a las que los papas estaban decididos, sin la ayuda del gran mayordomo de palacio, Carlos Martel. Pero, comprometido como estaba en sus empresas bélicas, Carlos, a pesar de la gran victoria de Tours (732) que liberó la Galia de los musulmanes, no ha pasado a la posteridad como un hijo leal de la Iglesia. Sus seguidores exigieron recompensas por sus servicios, y sus enemigos lo mantuvieron activo en la Galia. En consecuencia, cuando en 739 Gregorio III apeló por primera vez a los francos para que entraran en Italia y liberaran a la Iglesia de Roma de Liutprando, el opresor más generoso de la Santa Sede conocido en la historia, Carlos ignoró su petición; y se le acusa además, no sin razón, de haberse apropiado de las propiedades del clero. Un siglo después de su muerte, se creía generalmente que había incurrido en «la justa condenación de aquel por quien los bienes de la Iglesia han sido injustamente arrebatados».
Carlos Martel y Gregorio III fallecieron en 741. El siguiente papa fue, como hemos visto, el santo Zacarías (741-752), bajo cuyo reinado Bonifacio alcanzó la cima de su influencia. Los sucesores de Carlos fueron sus hijos Pipino y Carlomán. Este último príncipe era un monje de corazón y en 747 se retiró del mundo, y el propio Pipino tenía una disposición mucho más religiosa que su padre. En consecuencia, la reforma de la Iglesia al norte de los Alpes prosiguió con rapidez bajo Bonifacio, ahora arzobispo de Maguncia y primado de Alemania.
Había llegado el momento de que la casa de Arnulfo asumiera el cargo, cuyo poder había ejercido durante tanto tiempo. Confiando en el apoyo de la Iglesia, Pipino preguntó a Zacarías si no sería aconsejable que ascendiera al trono alemán en lugar del último títere merovingio, Childerico III. Hasta qué punto Bonifacio participó en la elevación de Pipino al trono es un tema muy discutido. Se había retirado mucho de la vida pública desde 747. En cualquier caso, en 751, Childerico III fue depuesto, tonsurado y enviado a un monasterio, y Pipino fue ungido solemnemente y recibió more Francorum elevatus in regno. Así, a manos de nuestro gran compatriota, nació la nueva dinastía franca. Probablemente, gracias a la influencia de Bonifacio, Carlomán, hermano de Pipino y mayordomo de palacio en Austrasia, renunció al mundo y se estableció en Italia, en un monasterio en el monte Soracte. De esta manera, la sede romana fue entrando cada vez en una relación más estrecha con las más vigorosas de las naciones teutónicas del norte, los francos austrasianos, quienes, ayudados por sus parientes ingleses del otro lado del mar, estaban difundiendo el Evangelio hacia el este de Europa.
En el corto pero memorable pontificado de Esteban III (752-757), Pipino sentó las bases del poder temporal de la sede romana a cambio de su reconocimiento formal por parte del Papa. Presionado duramente por el lombardo Astolfo, Esteban cruzó los Alpes en una visita al rey franco. El pontífice fue recibido por el hijo de Pipino, Carlos, entonces un niño de once años, quien lo llevó a su padre en Ponthion. Allí, Pipino prometió "restaurar" a la Santa Sede el exarcado de Rávena y los "derechos y territorios de la República Romana". El 28 de julio de 754, Esteban ungió y bendijo solemnemente a Pipino, a su esposa Bertrada y a sus dos hijos Carlos y Carlomán, pronunciando un anatema sobre los francos si alguna vez elegían un rey de otra familia. Pipino al mismo tiempo recibió el título de "patricio" con todas sus responsabilidades indefinidas como protector de Roma. Al año siguiente, Pipino celebró una “dieta” o placitum en Carisiacum (Kiersy o Quierzy) y decidió avanzar hacia Italia para recuperar los derechos de Esteban III frente a los lombardos.
Donación de Pipino [757-768
Se redactó un documento, lamentablemente desaparecido, que establecía los territorios que debían otorgarse al Papa. Se trata de la «donación de Pipino». El ejército franco invadió Italia en dos ocasiones: la primera a petición personal del Papa y la segunda gracias a la recepción de la carta que, según se cree, el propio San Pedro dirigió al rey de los francos. Finalmente, veintitrés ciudades, incluida Rávena, fueron entregadas por Astolfo a Esteban III, quien, al morir en abril de 757, se había convertido en príncipe soberano. Pero al ganar territorio, el papado perdió su independencia al convertirse en un botín demasiado grande para que cualquiera pudiera obtenerlo sin luchar. El resto de la historia del siglo VIII muestra que, para disfrutar de lo que Pipino había otorgado, los papas debían depender de los francos, quienes se vieron obligados a invadir Italia como conquistadores para mantener el papado que habían enriquecido.
Pablo I, sucesor de Esteban, disfrutó de un pontificado relativamente pacífico durante diez años, entre 757 y 767 d. C.; pero podemos observar que la adquisición del territorio imperial a orillas del Adriático había relajado aún más el débil vínculo que aún unía al papado con Constantinopla. Pablo tuvo que lidiar con Constantino V, el más formidable de los iconoclastas, y tuvo que proteger por igual las imágenes sagradas y las posesiones de la Iglesia romana. En su correspondencia con Pipino, los griegos son llamados nefandissimi. Una vez que la Iglesia obtuvo Rávena, las ciudades de Emilia y la Pentápolis, no pudo haber restauración del exarcado. La conexión política entre Roma y Constantinopla quedó prácticamente cortada por la donación de Pipino. El rey de los francos murió en 768, un año después que Pablo; y entramos en una de las épocas más críticas de la historia papal. Todo lo que este capítulo ha tratado hasta ahora: la ruptura con la autoridad imperial en Constantinopla, las disputas con los lombardos, la alianza con los francos, la obra de Gregorio II, Bonifacio y Esteban III, culmina con Carlos el Grande. Con su ascenso al trono nos encontramos en el inicio de una nueva época en la historia de Europa Occidental, cargada de importantes consecuencias. La ruptura teológica entre Oriente y Occidente, la teoría medieval del papado y el imperio, la gran lucha entre los poderes seculares y espirituales, se remontan a los años inmediatamente anteriores.
Al considerar las relaciones entre los papas y los francos durante el largo reinado de Carlomagno, es necesario tener presente que, si bien Pipino, mediante su donación, había convertido a los papas en reyes-sacerdotes, su posición era extremadamente precaria. Italia, bajo el dominio lombardo, se encontraba sumida en la anarquía; y la propia Roma era el centro de una barbarie que se intensificó al ocultarse bajo el engañoso nombre de gobierno eclesiástico y al afirmar representar no solo la piedad, sino también la civilización de Occidente. Cuando leemos sobre reyes, duques, pontífices, cardenales (mencionados por primera vez en el Liber Pontificalis en esta época del senado, del exercitus o de la milicia; cuando se aplican términos modernos como el de la "unificación de Italia" a la política de un gobernante como el lombardo Desiderio, podemos perder de vista el hecho de que bajo este barniz engañoso yacía una sociedad completamente desintegrada, caracterizada por un salvajismo que difícilmente podría ser equiparado con la barbarie reconocida de muchos países al norte de los Alpes. El pontificado de Esteban IV (768-772) es, como ya se ha insinuado, un período de violencia y derramamiento de sangre: y los acontecimientos que lo caracterizaron se repiten casi exactamente no treinta años después en los días de León III: durante siglos, ni siquiera la persona de un papa estaba a salvo en Roma sin la mano protectora de alguna autoridad externa. Aquí solo es posible aludir a la extraña historia de Esteban IV tal como se relata en el Liber Pontificalis; y proceder a un resumen apresurado de la Principales acontecimientos del reinado de Carlos el Grande.
A la muerte de Pipino, los dominios francos se dividieron entre sus dos hijos, Carlos y Carlomán. Los dos hermanos se convirtieron rápidamente en rivales, y el escenario de sus maquinaciones fue Italia. Su madre, Bertrada, había propiciado una reconciliación nominal entre sus dos hijos, Carlos, rey de Austrasia, y Carlomán, rey de Neustria, y en aras de la paz buscó alianzas matrimoniales con el monarca lombardo Desiderio. Con este fin, visitó Italia y convenció a Carlos de que renunciara a la dama con la que quizás se había casado irregularmente y se casara con Desiderata, hija del rey lombardo. Estos proyectos alarmaron a Esteban IV, y su carta a Carlos y Carlomán, advirtiéndoles contra una alianza con los detestables lombardos, una raza leprosa y naturalmente repulsiva para los nobles francos, es una de las más extraordinarias de la correspondencia papal con la familia carolingia; y nos confirma la idea de que la apasionada debilidad de Esteban fue una de las causas de las desgracias de aquel infeliz pontífice. Pero la alianza duró poco. Carlos repudió a su esposa lombarda, y a la muerte de Carlomán en 771, la viuda Gerberga se puso, junto con sus hijos, bajo la protección de Desiderio, prueba de que los dos hermanos consideraban al lombardo el factor determinante en su rivalidad por la posesión de todo el reino franco. El Papa se alió con Carlos contra Gerberga y sus hijos; pues Desiderio, sin duda con la esperanza de que los francos estuvieran lo suficientemente divididos como para dejarlo en paz, había devastado los recién adquiridos dominios papales en el exarcado y la Pentápolis.
Esteban murió en 772 y fue sucedido por dos pontífices que ejercieron el papado durante nada menos que cuarenta y cuatro años: Adriano I, de 772 a 795, y León III, de 795 a 816. Nunca, hasta nuestros días, dos pontificados sucesivos ocuparon un período tan largo. Hasta la época de Pío IX, ningún papa se acercó tanto a los años tradicionales de Pedro como Adriano.
A juzgar por sus acciones, Adriano era un hombre vigoroso y hábil; y si se muestra quejoso y aprensivo en su correspondencia con Carlos, esto solo revela la extrema dificultad de la situación en la que a menudo se encontraba. Su primera acción al suceder a Esteban fue reprimir con éxito el desorden en Roma. Paulo Afiarta, el genio maligno del difunto Papa, quien había provocado la ruina de Cristóbal y Sergio, fue enviado bajo arresto a Rávena, donde el arzobispo León, para indignación de Adriano, ejecutó al desafortunado prisionero. Al año siguiente, 773, Carlos invadió Italia, derrotó a Desiderio y sitió su capital, Pavía. En 774, el rey franco realizó su primera visita memorable a Roma, y fue recibido con los debidos honores por el Papa y el clero romano. Conmovido por la recepción y profundamente impresionado por su visita a la tumba del Apóstol y a las santas iglesias de Roma, Carlos donó a Adriano todo lo que Pipino había donado a la Santa Sede y, si damos crédito al relato romano, algo más. La evidencia documental de la donación de Carlos requiere un análisis aparte; pero se dice que el rey incluyó en su magnífico regalo toda Italia al sur del Po, ocupada por los lombardos. Carlos regresó a Pavía tras su visita a Roma y completó la conquista de los lombardos. Desiderio se vio obligado a retirarse a un monasterio para dar paso al victorioso Franco, ahora rey de los lombardos y patricio de Roma.
Así cayó el reino lombardo tras dos siglos de dominio en Italia; y cabe observar que ninguna de las naciones que habían ocupado el territorio del Imperio había podido sobrevivir a la nefasta atmósfera del arruinado mundo romano. Los visigodos de España, los vándalos de África, los ostrogodos de Italia, los merovingios de la Galia, al igual que los lombardos, se habían degenerado rápidamente al contacto con la antigua civilización. Fue más allá de los límites del Imperio donde nació una vida nueva y más vigorosa. Entre los francos de Austrasia, en los monasterios de Irlanda, en Britania, de donde los conquistadores anglos y sajones habían barrido todo vestigio del dominio romano, surgieron los creadores de un nuevo mundo. Columbanus el monje celta, Wilfrid el obispo inglés, Bonifacio el misionero de Devon, Charles Martel y sus ilustres hijos y nieto, Alcuin el erudito de Yorkshire, casi todos ellos procedían de tierras que Tertuliano había descrito como Romanis inaccessa, Christo vero subdita.
Cuando Carlos partió de Italia en 774, Adriano se quedó solo para afirmar su autoridad sobre el espléndido principado que había adquirido de sus benefactores francos. Pero solo con mano firme se podían mantener los derechos en aquellos días turbulentos; y el Papa se encontraba bajo una fuerte presión por todos lados. No solo el ducado lombardo invicto de Benevento invadió su territorio en el sur; su permanencia en el exarcado se vio amenazada por León, el ambicioso arzobispo de Rávena, quien buscaba la independencia y estaba decidido a apoderarse de las ciudades vecinas sobre las que el Papa reclamaba jurisdicción. Adriano, uno de los papas más capaces, hizo todo lo posible por mantener su autoridad. Sus tropas defendieron sus fronteras contra los beneventanos e incluso capturaron Terracina. Pero su correspondencia con Carlos revela la debilidad de su posición. Que Adriano fue un gran hombre es indudable; y Carlos parece haber reconocido en él algo así como un alma gemela; y a la muerte del Papa, el monarca franco lamentó la pérdida de un hermano. Pero en este caso, su posición era menos segura que su capacidad, y necesitaba el apoyo de las armas y la influencia de Carlos para mantenerla. La justa convicción de que Adriano merece ser clasificado entre los más grandes gobernantes de la Iglesia Romana, y la precaria situación de un papa en el siglo VIII, se demuestra al llegar al desastroso comienzo del pontificado de su sucesor, León III.
774-799] Indignación contra el Papa León III
Es una de las ironías del destino que el pontífice a quien le tocó inaugurar la Edad Media en Europa Occidental, mediante un acto sin parangón en circunstancias dramáticas y por sus consecuencias de largo alcance, no fuera un gran gobernante como Adriano, sino un hombre en casi todos los aspectos inferior a él. León III, hijo de Atzuppius e Isabel, es descrito como un sacerdote romano de carácter intachable y abundante caridad; pero hay cierto misterio en torno a los primeros días de su pontificado. A juzgar por los nombres de sus padres, no contaba con la ventaja de ser de noble cuna, un asunto de suma importancia en su época; ya que no solo se consideraba una de las principales recomendaciones para un obispo, sino que le otorgaba el apoyo casi indispensable de parientes poderosos. Adriano, quizás el primer ejemplo de nepotismo papal, había otorgado los más altos cargos de la Iglesia romana a sus parientes, confiándoles la administración de su gran riqueza y extenso patrimonio. El gobierno de la Iglesia apostólica recaía entonces en siete funcionarios, quienes, aunque solo con órdenes diaconales, ocupaban el rango más alto en la jerarquía bajo el Papa. El jefe de estos, el primicerius notariorum, Pascual, sobrino de Adriano, también llamado consiliarius de la Santa Sede, junto con Campulus, el sacellarius o tesorero, otro pariente del difunto Papa, evidentemente albergaban un profundo resentimiento contra León; y con motivo de la procesión de las Letanías Mayores, el 25 de abril de 799 (día de San Marcos), decidieron vengarse. Uniéndose a la procesión desde Letrán en la iglesia de San Lorenzo, los conspiradores se colocaron junto al Papa, disculpándose por no llevar su planetae oficial alegando problemas de salud. Cuando la procesión llegó al monasterio de los Santos Esteban y Silvestre, una banda de rufianes se abalanzó sobre él y derribó a León al suelo. Entonces, con Pascual de pie a su cabecera y Campulo a sus pies, intentaron cegar al pontífice y cortarle la lengua. El desdichado Papa fue abandonado un rato desangrándose en la calle, luego arrastrado a la iglesia de San Silvestre y encarcelado en el monasterio griego de San Erasmo en el monte Celio.
Curiosamente, el ultraje no parece haber tenido gran repercusión en el pueblo romano, y León permaneció prisionero hasta recuperarse de sus heridas. Sus partidarios lo rescataron, y aunque se dice que fue recibido con entusiasmo en San Pedro, no volvió a entrar en la ciudad; se puso a cargo de Winichis, duque de Spoleto, y se retiró allí. De allí se dirigió a Carlos en Paderborn, donde fue recibido por el rey y se le aseguró su protección, bajo la cual pudo regresar a Roma el 29 de noviembre de 799. Carlos mismo estuvo muy ocupado la mayor parte del año siguiente. En primavera lo encontramos en Neustria, vigilando las defensas de las orillas del Canal de la Mancha; en verano, en Tours, visitando a Alcuino y lamentando la pérdida de la reina Liutgardis; en agosto, celebrando un gran placitum en Maguncia; y no fue hasta bien entrado el otoño que emprendió su memorable expedición a Italia, llegando a Roma el 24 de noviembre de 800.
No acudió tanto como defensor de los derechos del Papa como en calidad de juez. La buena fama de León, así como su persona, se habían visto perjudicadas por sus adversarios, y graves, aunque para nosotros misteriosas, acusaciones se extendieron contra él. Alcuino había recibido de su amigo Arno, arzobispo de Salzburgo, un informe tan serio sobre los asuntos de Roma y de León III que creyó conveniente quemarlo; y el propio Carlos no parece haber tenido la misma opinión de León que de Adriano. En cualquier caso, el 3 de diciembre, en presencia del rey, el clero romano y la nobleza franca, León se exculpó solemnemente y juró sobre los evangelios que era inocente de los crímenes que se le imputaban. Es particularmente importante, en vista de su acción posterior, recordar que tres semanas antes León se había visto en la humillante situación de tener que declarar públicamente su inocencia.
Carlos se encontraba ahora en la cúspide de su gloria; amo de Italia y del norte de Europa, era considerado el representante de la cristiandad. Una mujer que había pecado vilmente contra su propio hijo ocupaba el trono de los césares orientales, y la mirada de todos se posaba en el gigantesco franco, cuyas guerras con los bárbaros vecinos habían tenido como fin la defensa y propagación del evangelio. Al día siguiente de que León confesara su inocencia, el sacerdote Zacarías llegó de Jerusalén con las llaves del Calvario, del Santo Sepulcro y el estandarte de Jerusalén. León ya le había enviado las llaves de la tumba de San Pedro, y Roma lo reconoció como su patricio.
El día de Navidad, Carlos se vistió con la túnica patricia y acudió, no como un rey bárbaro, sino como el más grande de la nobleza romana, a la ya venerable iglesia de San Pedro. Luego se arrodilló en oración ante la "confesión" del Príncipe de los Apóstoles, y comenzó la misa. Tras la lectura del Evangelio, el Papa tomó del altar una corona preciada y la colocó sobre la cabeza del monarca arrodillado. Al unísono, la multitud reunida, francos y romanos, eclesiásticos y guerreros, gritó: "Carolo piissimo Augusto a Deo coronato magno et pacifico Imperatori Vita et Victoria". El nacimiento de Cristo fue el nacimiento del nuevo Imperio Romano. "Desde este momento comienza la historia moderna" (Bryce).
La importancia del acto ha recibido diversas interpretaciones desde su inicio. En las Vidas de los Papas y en los anales alemanes contemporáneos, la participación papal e imperial en la transacción se ha magnificado respectivamente. Las pretensiones del Papa de exigir obediencia a los gobernantes temporales y de los Emperadores de considerar a los Papas como sus súbditos se basaron, a lo largo de la Edad Media, en el significado de la coronación y la unción de Carlos. Sin pretender emitir un juicio sobre un tema tan controvertido, podemos exponer tres puntos: (1) la importancia de la proclamación de Carlos como Emperador para el mundo del año 800, (2) sus efectos sobre el Imperio y el Papado, respectivamente, y (3) sus resultados finales.
(1) El mundo comprendió que las naciones de Occidente, tras casi cuatro siglos de anarquía y decadencia, aún reconocían su pertenencia al Imperio Romano y estaban decididas a buscar la paz y la unidad bajo un solo gobernante. Carlos ya no era un rey franco que gobernaba con su poder, sino el legítimo señor de la cristiandad. Así como la fe representada por el Papa era una, toda la autoridad temporal se centraba en la persona del Emperador. Hasta entonces, los romanos de Occidente habían considerado al lejano Augusto de Constantinopla como su legítimo señor. Pero la experiencia de generaciones le había demostrado su impotencia para proteger a Italia, y en teoría, al menos en el año 800, no había emperador. Habiendo Irene usurpado el trono de Constantino VI, la lealtad debida al César oriental podía transferirse legítimamente a Carlos.
(2) Con su coronación, Carlos no obtuvo una ascensión ni de territorio ni de riqueza, sino que obtuvo lo que nunca podría haber asegurado por sí mismo. Nos resulta difícil comprender cuán diferente fue su coronación de los precedentes. El único título que se les negó a los bárbaros fue el de Emperador. Podrían dominar Italia como lo habían hecho Ricimero, Odoacro, Teodorico y los reyes lombardos. Podrían ser condecorados con los títulos de cónsul y patricio como Clodoveo. Podrían instaurar emperadores títeres y gobernar en su nombre. Pero nunca se atrevieron a asumir el título imperial. Reconocer a un rey bárbaro como su Emperador, como León reconoció a Carlos, no tenía precedentes en los anales del mundo romano. Esto explica el asombro de Carlos cuando León III le colocó la corona en la cabeza, y explica su seguridad a Eginardo de que nunca habría entrado en San Pedro si hubiera sospechado la intención del Papa. El Papa, por otro lado, con este acto había ocupado el lugar del pueblo romano, del Senado y del ejército, en una palabra, de todos los poderes que en el pasado habían proclamado a un Emperador. Que lo hubiera hecho por iniciativa propia podría haber sido creíble en el caso de Adriano, pero difícilmente en el de León, cuya posición era demasiado insegura y su reputación no lo suficientemente consolidada como para justificar una acción tan audaz. Sin el consentimiento y la aprobación del pueblo romano y de los nobles que acompañaban a Carlos, nunca habría podido asumir un papel tan importante. Si el franco se arrodilló desprevenido en sus devociones para recibir la diadema imperial, difícilmente podemos dudar de que la acción de León fuera el resultado de un plan cuidadosamente preconcebido, del cual muchos de los espectadores eran plenamente conscientes. Sin embargo, mediante ella, el papado obtuvo una ventaja que nadie pudo prever entonces. Pipino y Carlos habían liberado a los papas de la opresión griega y la tiranía lombarda; los habían convertido en príncipes en Italia al asegurarles un reino que mantuvieron durante once siglos; y a cambio el Papado sancionó la conversión de los mayordomos del palacio de Austrasia primero en reyes y finalmente en emperadores, pero al hacerlo sentaron las bases de reivindicaciones que en días posteriores sacudirían terriblemente la tierra.
(3) El nuevo Imperio fue esencialmente la creación del genio occidental. A diferencia del antiguo sistema imperial, que hacía del Emperador, Justiniano tan verdaderamente como Augusto, la supremacía tanto en asuntos espirituales como temporales, el régimen inaugurado por León III enfatizó el ideal agustiniano de la Ciudad de Dios; y, aunque en teoría el Estado cristiano en la Edad Media era esencialmente uno, surgió en la práctica una dicotomía entre la esfera del clero y la de los laicos. El hecho de que estos funcionaran a veces en armonía, a veces en discordia, pero nunca en completa unidad, fue uno de los resultados de la creación de los Estados Pontificios por los carolingios y de la creación del Imperio de Occidente por los papas.
|
 |
 |
 |
 |
 |