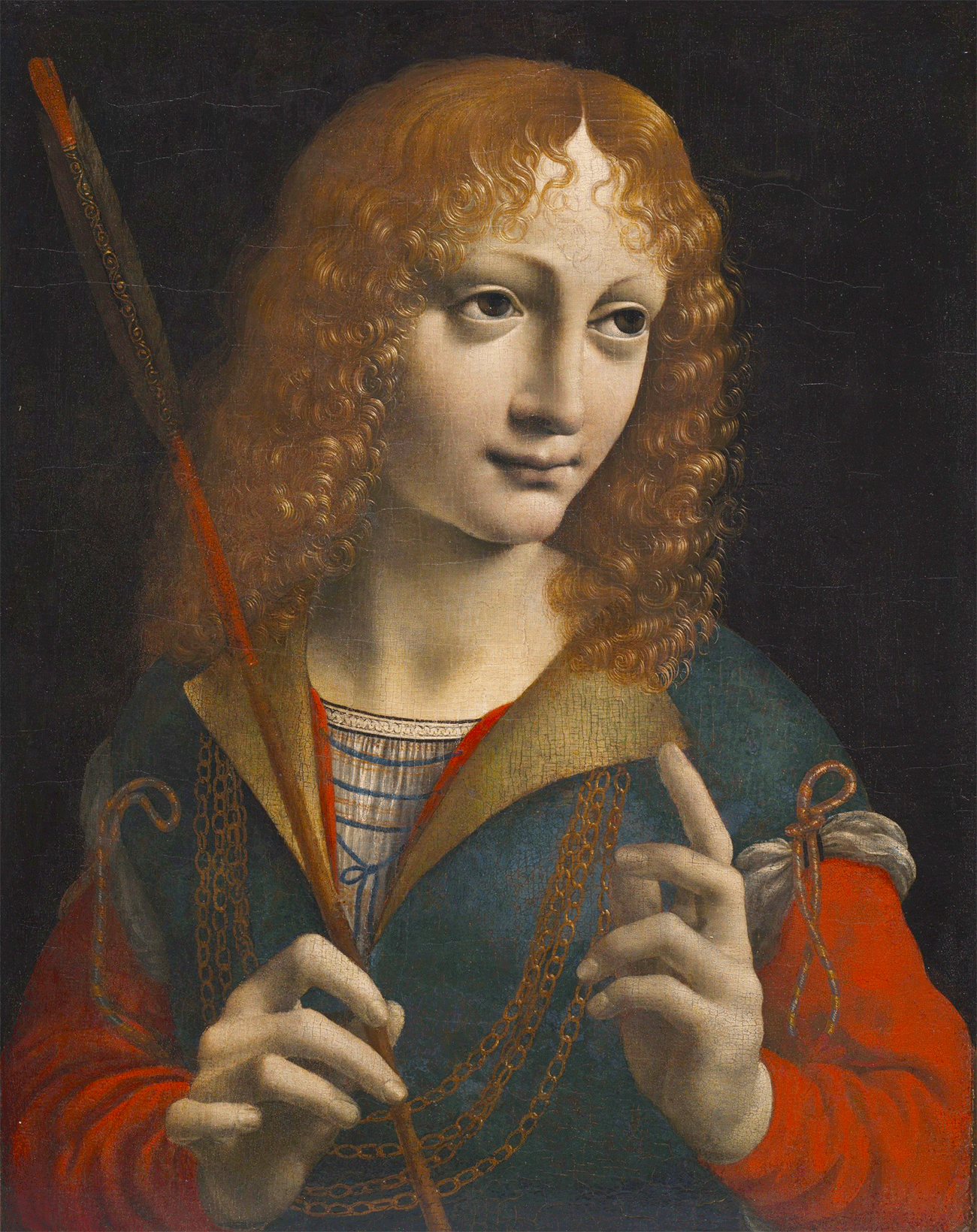Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 9
Era el 14 de octubre de
1494. Leonardo de Vinci formaba parte de una comisión
de arquitectos que estaban examinando, por invitación del duque de Milán, la
torre principal de la catedral, cuya construcción proyectaban. Discutían.
Leonardo se mantenía
apartado, solo y silencioso. Uno de los obreros se le acercó y le entregó una
carta.
—Messer —le dijo—, abajo
en la plaza, un mensajero llegado de Pavía, espera a Vuestra Gracia. «Leonardo, ven en seguida. Necesito verte. DUQUE GIAN GALEAZZO. Catorce octubre.»
Excusándose con los
miembros de la comisión, y una vez en la plaza, montó a caballo y se dirigió
hacia el castillo de Pavía, que se encontraba a algunas horas de Milán.
Al acercarse al castillo,
Leonardo se encontró con un enano. Era el viejo bufón de Gian Galeazzo, que
quedó fiel a su señor, cuando los otros servidores habían abandonado al duque,
enfermo y casi moribundo. El enano reconoció al artista y salió a su encuentro.
— ¿Cómo va la salud del
duque? — preguntó Leonardo.
El enano respondió con un
gesto desesperado:
—Venid por aquí, señor.
No vayáis por la avenida principal. Podrían vernos.
— ¿Y qué? — se extrañó el
artista.
—Su Serenísima dice que entréis secretamente, pues si la duquesa Isabel lo supiese, puede que no os dejase pasar. Leonardo no comprendía el porqué de aquella prohibición,
pero no insistió y siguió al enano. Después de atravesar varias salas,
desiertas y polvorientas, penetraron en una habitación oscura y mal ventilada,
impregnada de olor a medicamentos. Allí, en una cama, en medio de almohadas,
yacía el cuerpo del joven Gian María Galeazzo, prisionero de la ambición de su
tío.
Cuando el enano se acercó
al lecho, el duque preguntó:
— ¿Has enviado la carta?
— ¡Oh, Alteza Serenísima!
Messer Leonardo está aquí...
Con una sonrisa de
alegría, el enfermo hizo un esfuerzo para incorporarse.
—Maestro, ¡por fin! Temía
que no vinieses...
Leonardo se acercó, y el
enano salió de la habitación para ir a vigilar la puerta.
—Amigo mío —continuó el
enfermo—, habéis oído decir...
— ¿Decir qué, Alteza
Serenísima?
— ¿No lo sabéis? No
merece la pena hablar de ello, pero os lo diré. Nos reiremos juntos de esa
tontería. Dicen...
Se detuvo. Vaciló. Al fin
sonrió dulcemente y acabó:
—Dicen que sois vos mi
asesino.
Leonardo pensó que estaba
delirando.
— ¡Sí, sí! Lo dicen. Qué
locura, ¿verdad? ¡Vos mi asesino! —repitió el duque, como si quisiera borrar la
sonrisa de duda que había en el rostro del artista—. Hace tres semanas mi tío
Moro y Beatriz me regalaron una cesta de melocotones. Madona Isabel está persuadida
de que desde el día en que probé estas frutas, me encontré peor, que muero de
un veneno lento, y asegura que en vuestro jardín hay un árbol que...
—Es verdad —afirmó
Leonardo—, tengo un árbol envenenado...
— ¿Qué decís? Es posible
que...
—No, gracias a Dios. Si
los frutos provienen verdaderamente de mi jardín, no hay miedo. Ahora comprendo
de dónde parten esos rumores indignos. Para estudiar el efecto de los venenos,
quería envenenar un melocotonero. Y es cierto que dije a mi discípulo Zoroastro
que los melocotones estaban envenenados. Pero la experiencia no dio resultado.
Los frutos son inofensivos, os lo puedo asegurar. Sin duda mi discípulo se fue
de la lengua y ha armado un buen lío.
—Ya lo sabía. Nadie será
culpable de mi muerte —dijo el enfermo—. Y, sin embargo, sospechan todos unos
de otros, y se odian y se temen. Nadie quiere creer que yo realmente desprecio
el poder. No necesito nada. Prefiero vivir libre y ajeno a la política, entre
amigos. Me
gustaría ser monje o ser vuestro discípulo, Leonardo. ¿Por qué, Dios mío, por
qué quieren eliminarme? No soy yo, sino ellos los desgraciados, los ciegos...
Yo había llegado a pensar que era desgraciado porque iba a morir. Pero, ahora,
maestro, he comprendido todo. Ya no deseo nada.
—No temo nada. Me
encuentro bien, tranquilo, dichoso, como si repentinamente me hubiese librado
de unas vestiduras polvorientas para bañarme en un agua fresca y cristalina.
¡Oh, querido amigo, no sé expresarme, pero vos comprendéis lo que digo! ¡Vos también
sois así! ...
Leonardo, silenciosamente
y sonriendo con dulzura, le estrechó la mano, que temblaba febril bajo la suya.
—Sabía que me
comprenderíais —continuó el enfermo—. Un día me dijisteis que la observación de
las leyes eternas de la mecánica, de la necesidad natural, enseña a los hombres
una gran humildad. Entonces no comprendí, os lo confieso. Pero ahora, durante
la enfermedad, en mi soledad, en mis delirios, ¡cuántas veces me he acordado de
vos, de vuestro rostro, de vuestra voz, de cada una de vuestras palabras,
maestro! A veces me parece que por caminos distintos hemos llegado a lo mismo,
vos en la vida, yo en la muerte...
La puerta se abrió con
cierta violencia. Entró corriendo el enano.
— ¡Monna Druda! — anunció con cara de espanto.
Era la vieja nodriza de
Gian María Galeazzo. Leonardo quiso retirarse, pero el duque le retuvo. La nodriza entró en la
estancia sombría, llevando en la mano un frasquito de ungüento. Al ver al
artista sentado al borde de la cama, palideció y sus brazos comenzaron a
temblar con tal fuerza que dejaron caer el frasco.
— ¡Dios nos asista!
¡Santísima Virgen, Madre de Dios!
Santiguándose sin cesar y musitando oraciones, retrocedió hasta la puerta, y echó a correr cuanto le permitían sus ancianas piernas, para ir a dar la noticia a madona Isabel, que estaba orando en la capilla. Monna Druda estaba convencida de que el vil Moro y Leonardo, su secuaz, habían hecho languidecer al duque con veneno o maleficios brujerías diabólicas. Se había aprovechado la fama y las extravagancias del artista, así como lo de sus melocotones envenenados, para cargarle con el repugnante crimen. Y lo mismo ocurría a madona Isabel. Por eso odiaba tanto a Leonardo. Cuando le anunció la nodriza que el artista
estaba con el duque, Isabel se puso bruscamente en pie.
— ¡Imposible! —exclamó—.
¿Quién le ha dejado entrar?
—Creedme, Alteza
Serenísima, ¡no alcanzo a comprender por dónde ha venido el maldito! Se diría
que ha salido de la tierra o entrado por la chimenea. ¡Dios me perdone! Es un
misterio... Este hombre es... ¡Oh, no quiero ni pensarlo!
Cuando la duquesa Isabel llegó
al dormitorio de su esposo, Leonardo ya no estaba. El duque parecía muy
tranquilo, más que de costumbre. Pero ocho días más tarde, el joven Gian María empeoró.
Nada podía salvarle. Pidió a su esposa que hiciese venir a Leonardo, quería
tener una entrevista con él. Pero la duquesa rehusó. La anciana monna Druda le había hecho creer
que los embrujados sienten siempre un penoso y funesto deseo de ver a aquellos
que han arrojado sobre ellos la mala suerte. Por eso madona Isabel se negaba a
que el maldito Leonardo hablara nuevamente con su esposo moribundo. Y el joven duque se consumió apaciblemente.
— ¡Hágase tu voluntad!
Estas fueron las últimas
palabras que pronunció, antes de abandonar para siempre este mundo, en el que
tan desdichado fue siempre, a pesar de que el destino le había reservado un
puesto privilegiado.
La noticia de su muerte
llegó hasta Ludovico, y no hay que negar que le causó verdadera alegría. Por
fin quedaba libre de aquella sombra que, aunque enfermiza y débil, le quitaba
poder. Los rumores decían que él era el asesino. Pero no es menos cierto que
también mezclaban a Leonardo como verdadero artífice del crimen. La culpa
quedaba bien repartida. Y, en cambio, los beneficios sólo los obtenía él.
Ludovico ordenó que el
cadáver fuese trasladado de Pavía a Milán, y que fuese expuesto en la catedral.
Nobles y señores se reunieron poco después en el castillo de Milán. El Moro, no
sin antes asegurar a todos con palabras encendidas que la muerte prematura
—sólo contaba veinticuatro años— de su sobrino le causaba un inmenso dolor,
propuso proclamar duque al pequeño Francesco, hijo de Gian María Galeazzo, y su
heredero legítimo. Todos los que le escucharon, sus fieles y secuaces, se
opusieron rotundamente, declarando que no era conveniente confiar a un menor un
poder tan grande. Por ello le suplicaron, en nombre del pueblo, que aceptase el
cetro ducal.
No hay que decir que al principio rehusó hipócritamente. Pero acabó por ceder, con fingido disgusto, a sus instancias. El nuevo duque, revestido con el suntuoso manto
de brocado de oro que le trajeron, montó a caballo, dirigiéndose a la iglesia
de San Ambrosio, rodeado de una muchedumbre de partidarios que aturdía el aire
con los gritos de:
— ¡Viva Moro! ¡Viva el
duque!
Resonaron las trompetas,
tronó el cañón y tañeron las campanas, pero el pueblo permanecía en silencio. En la plaza del Comercio, un heraldo, en
presencia de los decanos, los cónsules, los notables y los síndicos, leyó el
«privilegio» concedido al duque Moro por Maximiliano, soberano perpetuo del
Sacro Imperio Romano:
«Nos, MAXIMILIANUS DIVINA AVENTE CLEMENTI,
ROMANORUM REX SEMPER AUGUSTUS, Nos te concedemos a ti, Ludovico Sforza y a tus
herederos, todas las regiones, tierras, ciudades y pueblos, castillos,
fortalezas, montañas, llanuras, bosques, praderas, ríos, lagos, caza, pesca,
minas, dominios de vasallos, marqueses, condes, barones, conventos, iglesias y
parroquias de Lombardía. Te declaramos, proclamamos y elegimos a ti, tus hijos,
nietos y biznietos, como soberanos absolutos de Lombardía, hasta la consumación
de los siglos.»
Y mientras tanto, los
rumores crecían y crecían. Por todas partes se aseguraba que Leonardo de Vinci era un asesino que había envenenado al verdadero
soberano de Milán. Sus propios discípulos le miraban con recelo. Y él sonreía
dulcemente, se enfrascaba en su trabajo y dejaba que las gentes hablasen y
mirasen. El estaba por encima de los pequeños juicios
humanos.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |