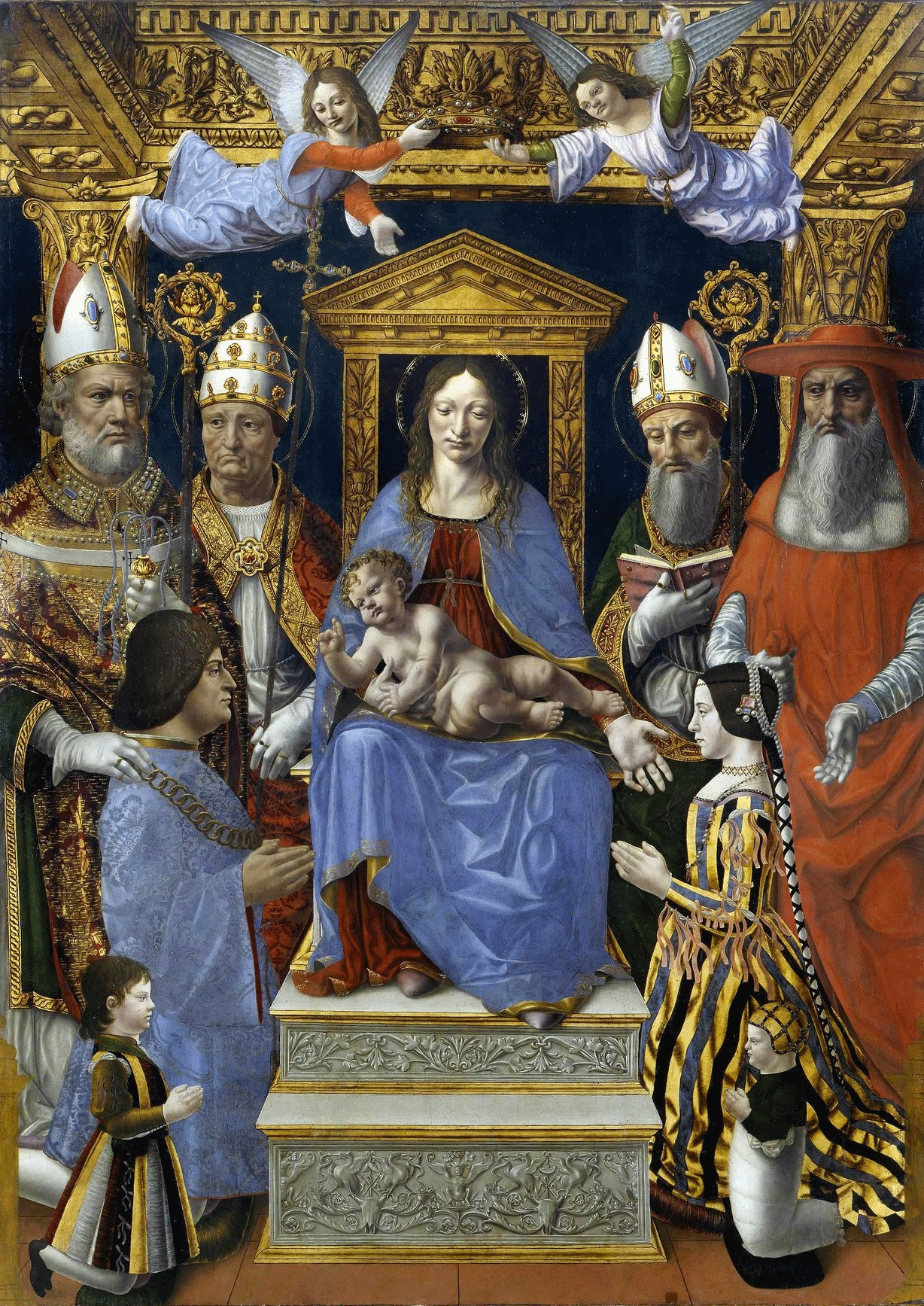Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 8
Hacía ya algún tiempo que
Giovanni Beltraffio estaba en el taller de Leonardo,
cuando una mañana le dijo el artista:
— ¿No has visto todavía
«La Sagrada Cena»?
—No, messer.
Me lo habéis prometido muchas veces, pero aún no he tenido ese placer — repuso
el discípulo.
— ¿Quieres venir conmigo?
— preguntó afectuosamente.
—Desde luego, messer — respondió Giovanni, con un brillo especial en la
mirada.
Y salieron juntos, camino del convento de Santa María della Gracia. Las noches anteriores Leonardo no había dormido. Estaba enfrascado en los planos de la máquina voladora. A pesar de ello, se encontraba fresco y dispuesto al trabajo. Giovanni caminaba a su lado, muy orgulloso de que las gentes con quienes se cruzaban viesen que era un discípulo del gran maestro. Cuando iban aún por el camino, Giovanni se
mostró de pronto muy inquieto. Leonardo lo notó, pero calló esperando que fuese
el muchacho quien diese la pauta. Y, por fin, Giovanni se decidió: —Messer,
estamos a día 14 y convinimos que le pagaría el 10 de cada mes. Os ruego me
perdonéis, pero es que no dispongo de momento de ese dinero. He regañado con mi
tío, quien no quiere darme un solo denario. Pero os prometo que en cuanto cobre
unas copias que he hecho, os pagaré. ¿Podéis esperar un poco?
— ¡Dios mío! ¿No te da
vergüenza hablar de eso?
Y Leonardo inició otra
conversación, alegre y banal. Giovanni sonrió agradecido, sin atreverse a
insistir en el tema. El artista habíase fijado en sus zapatos medio rotos y en
su traje raído, y comprendió que era muy pobre. Por eso no quiso hablar de
dinero, para no humillarle más de lo que ya estaba. Pero momentos más tarde,
con aire distraído, registró sus bolsillos y sacando una moneda de oro, dijo:
—Giovanni, haz el favor
de ir a la tienda y comprarme veinte hojas de papel de dibujo azul, un paquete
de tiza roja y unos pinceles. Toma.
— ¡Un ducado! Pero eso no
costará más que diez sueldos. Os traeré la vuelta...
—No me traigas nada. Ya
tendrás tiempo de devolvérmelo. Y te ruego que no vuelvas a preocuparte jamás
por el dinero. ¿Entiendes? —Y volviéndose hacia el discípulo, continuó: — Ya sé
por qué te has imaginado que era avaro. Apostaría a que lo adivino.
Giovanni se turbó. No
sabía hacia dónde mirar.
—Cuando acordamos tu
mensualidad —prosiguió el maestro—, sin duda te fijaste en que te preguntaba y
anotaba todo hasta el último detalle en un cuaderno: lo que me sería pagado, y
en qué fecha, y quién. Esta costumbre la he heredado de mi padre, el notario
Piero de Vinci, el más exacto y el más escrupuloso de los hombres. Es una
costumbre que no me sirve para nada, ni saco de ella ningún provecho para mis
negocios. A veces yo mismo me río releyendo las tonterías que he apuntado.
Puedo decir con exactitud lo que ha costado la pluma y el terciopelo del
sombrero nuevo de Andrea Salaino. Pero en cambio no
sé a dónde van a parar miles de ducados. En adelante no vuelvas preocuparte por
esta necia costumbre. Si tienes necesidad de dinero, tómalo, en la seguridad de
que te lo doy como un padre a su hijo.
Las lágrimas bajaban por
el rostro emocionado de Giovanni. Pero Leonardo le miró con una tal sonrisa,
que de repente el corazón del muchacho se tomó ligero y alegre. Leonardo era
así.
Ya estaban en el
convento. Entraron en el refectorio. Era una larga sala sin adornos, de paredes
desnudas y blancas. Las vigas del techo estaban ennegrecidas. Se respiraba un
olor de humedad caliente, de incienso, y el vaho inevitable de las comidas
pobres. Próxima a la puerta, se veía una mesita donde comía el padre superior.
De uno a otro lado se alineaban las largas mesas de los monjes. Al fondo del
refectorio, en la pared opuesta a la mesa del prior, se hallaba un retablo
cubierto con una cortina gris. Tras aquella tela se encontraba «La Sagrada
Cena», obra en la que el maestro trabajaba desde hacía más de doce años.
Leonardo subió a la tarima, abrió una caja que contenía cartones, pinceles y
colores, y descorrió la cortina. Cuando Giovanni miró, le pareció al pronto que
no veía una pintura sobre un muro, sino un cuadro realmente vivo. Era como una
continuación del refectorio monástico. La larga mesa del cuadro se parecía a
esta otra en que comían los monjes. Era el mismo mantel con bordes finamente
trabajados, con las puntas anudadas y los pliegues rígidos, como si acabase de
salir un poco húmedo todavía del ropero del monasterio. Eran los mismos vasos,
platos y cuchillos, las mismas garrafas de vino. Los rostros de los apóstoles
respiraban tal vida, que Giovanni creyó oír sus voces. El discípulo estaba
francamente impresionado. «¿Puede
ser impío el hombre que ha creado esta maravilla?», se preguntó Giovanni. Leonardo cogió un
carboncillo e intentó trazar el contorno de la cabeza de Jesús. Pero no se le
ocurrió nada. Hacía diez años que pensaba en ella, y seguía sin saber cómo
esbozar su forma. Se sentía impotente. Tiró el carboncillo, sacudiendo con un
paño la débil huella de los trazos y quedó absorto en una de esas meditaciones
que, a veces, le tenían dos horas delante del cuadro.
Giovanni subió a la
tarima y se aproximó suavemente al maestro. El rostro sombrío y melancólico de Leonardo expresaba
un esfuerzo obstinado de pensamiento cercano a la desesperación. Al encontrarse
con la mirada del discípulo, preguntó :
—¿Qué te parece, amigo
mío?
—Maestro, ¿qué puedo
decir yo? Esto es vuestro y es más hermoso que todo en el mundo. Ningún hombre
ha comprendido jamás este asunto como vos.
En esto entró en el
refectorio César de Sesto, acompañado de un obrero.
—¡Por fin os encontramos!
—gritó César—. Os hemos buscado por todas partes... Nos manda la duquesa para
un asunto grave, messer...
— ¿Quiere Vuestra Gracia
venir a Palacio? — añadió respetuosamente el obrero.
— ¿Qué sucede?
— ¡Una desgracia, messer Leonardo! Las cañerías de los baños no funcionan.
Esta mañana, en el momento más inoportuno, cuando la señora duquesa se dignó
dar ella misma a la llave del agua caliente, estando ya dentro del baño, la
empuñadura de la llave se rompió, y por poco se abrasa con el agua que salía a
borbotones. Está furiosa. Messer Ambrosio de Ferrari, el intendente, se queja.
Dice que ya varias veces había advertido a Vuestra Gracia del mal estado de las
cañerías...
— ¡Tonterías! —dijo
Leonardo—. Ahora estoy ocupado. Ve a buscar Zoroastro. Arreglará eso en media
hora.
—Tengo orden de no volver
sin vos.
Y dando una mirada al
espacio blanco donde debía surgir el rostro de Cristo, Leonardo se decidió a
seguir al fontanero, para dedicarse a otra tarea mucho menos poética que la de
pintar. Antes, ordenó a sus discípulos que le aguardaran en el patio del
Palacio, cerca de «El Coloso».
Al quedar solos, César se lanzó a explicar una serie de opiniones propias acerca de «La Sagrada Cena». Cuando acabó de hablar, Giovanni había perdido parte de la emoción que le hizo sentir el cuadro. En su lugar, quedaban dudas. César tenía la rara virtud de turbar a Giovanni con sus hostiles razonamientos sobre la persona y la obra de Leonardo. Y lo mismo le ocurrió a la vista de «El Coloso»,
situado en el centro de la plaza de Armas del Castillo, emergiendo de entre
empalizadas y andamiajes. ¿Cómo era posible que un hombre crease al mismo
tiempo aquella Sagrada Cena y aquel Coloso, erigido a Francesco Sforza,
auténtico desalmado, criminal y salteador de caminos? Las dudas seguían siendo
dueñas de Giovanni Beltraffio.
Cuando Leonardo se les unió, quiso preguntar. Pero no se atrevió. El maestro se apresuró a abandonar el Castillo por temor a que volvieran a importunarle con cualquier tontería. Porque no cabe duda que se había convertido en personaje insustituible de la corte. Para más pequeña cuestión era requerida su presencia. Y tanta esclavitud comenzaba a fastidiarle. Cierto día llegó a oídos del propio Ludovico, de su esposa y de otras varias personas, un hecho que había de ser fatal para Leonardo, algo que relacionado con Gian Galeazzo, como ya hemos dicho en otro lugar, había de ser la perdición del artista. Se supo que, para realizar cierta clase de
experimentos, Leonardo clavó una aguja hueca en el tronco de un melocotonero
hasta la medula, inyectando un líquido venenoso. Lo hizo cuando empezaba la
primavera, precisamente cuando sube la savia. Quería estudiar la acción de los
venenos en las plantas. Y para evitar cualquier desgracia, pues los melocotones
crecían hermosos y maduros, no dejaba entrar a nadie en la parte del jardín
donde estaba plantado el árbol.
La primera que tuvo
noticia de estos melocotones envenenados fue la duquesa Beatriz. Fingió no dar
importancia a la cuestión, pero en su mente comenzó a germinar una idea. Aquella misma mañana,
sin sospechar ni por lo más remoto lo que se fraguaba en la mente de Beatriz,
Leonardo de Vinci se hizo anunciar a Ludovico, que
estaba en su regio despacho.
Después de cruzar el
saludo, el duque preguntó:
—¿Cómo va ese nuevo
canal, el Navilio Sforzesco, messer Leonardo?
—Sigue adelante, alteza.
Pero me temo que tendréis que hacer un nuevo desembolso para que los trabajos
continúen.
—¿Cuánto? — preguntó
Ludovico, quien confiaba plenamente en aquel florentino, a pesar de que se
había presentado en la corte sin título alguno, más que con su ingeniosa
dialéctica y un montón de proyectos bajo el brazo.
—Quince mil ciento
ochenta y siete ducados.
— ¡Es muy caro, messer Leonardo! Verdaderamente me arruinas, exiges
demasiado. También Bramante es buen arquitecto, pero jamás me pide semejantes
sumas.
—Como gustéis, señor —se
encogió de hombros Leonardo—. Encargádselo a Bramante.
—Vamos, vamos, no te
enfades. Sabes que nunca dejaré de complacerte. Pero dejemos esta cuestión para
mañana. Ya decidiré. Ahora déjame hojear tus cuadernos — pidió el duque.
—Tomad, señor.
Los cuadernos estaban
llenos de apuntes sin terminar, de dibujos y proyectos arquitectónicos. Uno de
los dibujos representaba un gigantesco mausoleo, toda una montaña artificial
coronada por un templo de numerosas columnas. En la cúpula había una abertura
redonda, con el fin de dar luz al interior del monumento, que sobrepasaba en
magnificencia a las pirámides egipcias. El dibujo iba acompañado de su
presupuesto y del plan detallado de escaleras, corredores, salas, todo él
calculado para contener quinientas urnas funerarias.
—¿Quién te ha encargado
esto?
—Nadie. Son caprichos...,
fantasías.
Moro le miró sorprendido,
y continuó hojeando el cuaderno. Se detuvo en otro dibujo, que era el plano de
una ciudad, en que las calles tenían dos pisos. El superior reservado para los
magnates, y el otro para los siervos y las bestias de carga, además de las
cañerías, alcantarillas y canales. La ciudad estaba perfectamente proyectada
según la física y la naturaleza. Pero suponía un escarnio para los pobres y
para los humildes, por la barrera que establecía entre ellos y los ricos.
— ¡No está mal! —exclamó
el duque—. ¿Crees que se podría construir?
— ¡Oh, sí! —se animó
Leonardo—. Hace tiempo que deseaba proponerle a Vuestra Alteza que intentase la
experiencia, aunque sólo fuese un barrio de Milán. Veríais cómo esa gente que
ahora se amontona y se apretuja en antros miserables, se acomodaba con holgura.
De ejecutase mi plan, señor, Milán sería la más bella ciudad del mundo.
Pero viendo que el duque
sonreía divertido, se detuvo.
— ¡Qué hombre más
original y gracioso eres, messer Leonardo! Creo que
si te dejaran hacer, lo volverías todo del revés. ¡Cuántos conflictos
producirías al Estado! ¿Cómo no ves que el más dócil de los esclavos se
rebelaría contra tus calles de dos pisos?
Y sin esperar lo que el
artista pudiera decir, continuó pasando hojas y hojas.
—A propósito de tus
proyectos fantásticos, messer Leonardo —dijo de
pronto—. Un día leí lo que un historiador antiguo cuenta acerca de lo que
llamaban la oreja de Dionisio el Tirano. Era un tubo acústico escondido en el
espesor de un muro, de tal suerte que el soberano podía, estando en otra
habitación, oír lo que se decía en la primera. ¿No crees que se podría instalar
en mi palacio una oreja de Dionisio? Sin desconcertarse, sin preocuparse
siquiera de si la oreja de Dionisio era una cosa decente o no, Leonardo empezó
a hablar de ella como de un nuevo instrumento científico. Le complacía
encontrar un pretexto, al construir estos tubos, para estudiar las leyes del
movimiento de las ondas sonoras.
Y cuando abandonó
palacio, ya llevaba en su cabeza un proyecto lo absorbería durante varios días.
Aquel encargo del duque era totalmente de su gusto.
Al quedar solo, Ludovico
salió a una de las galerías y contempló sus dominios. Pastos, mieses, campos
regados por una red de canales y regueras, plantíos de manzanos, perales y
moreras unidos por guirnaldas de viñas. Desde Mortara a Abbiategrasso y aún más lejos hasta el límite del
cielo, la espléndida tierra lombarda florecía como un paraíso. Y toda aquella
tierra era suya.
—Señor —murmuró, en uno
de aquellos actos de fe acostumbrados en él, en los que ahogaba la ambición y
maldad de su carácter—, te doy las gracias. ¿Qué más puedo desear? Antes era
esto un desierto. Con la ayuda de Leonardo he construido canales e irrigado la
tierra, y hoy cada espiga, cada brizna de hierba me da las gracias por ello,
como yo te las doy a ti, Señor.
Sí, Leonardo seguía siendo el personaje de la corte, a pesar de sus extravagancias e ideas. Mas cuando, aquella noche, Beatriz se reunió con
su esposo en el dormitorio ducal, dejó deslizar en los oídos de Ludovico
ciertas palabras que hicieron estremecer de espanto al duque. Aquellas palabras
eran el resultado de sus meditaciones, de esas meditaciones que iban a ser
nefastas para Leonardo de Vinci.
Y mientras Beatriz
fraguaba algo infernal en lo que envolvería diabólicamente al florentino, éste
estudiaba el modo de complacer al duque, construyendo la oreja de Dionisio, que
acabó por ser una auténtica realidad. Poco tiempo después quedaba instalada en
el aposento de Ludovico, para quien, desde entonces, no existieron secretos,
pues cuanto se hablaba en palacio, fuese donde fuese, era escuchado por él.
¡Gran poder el de Leonardo! Nada era imposible para su fértil inteligencia.
Hasta lo más inverosímil llegaba a ser realidad en sus manos.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |