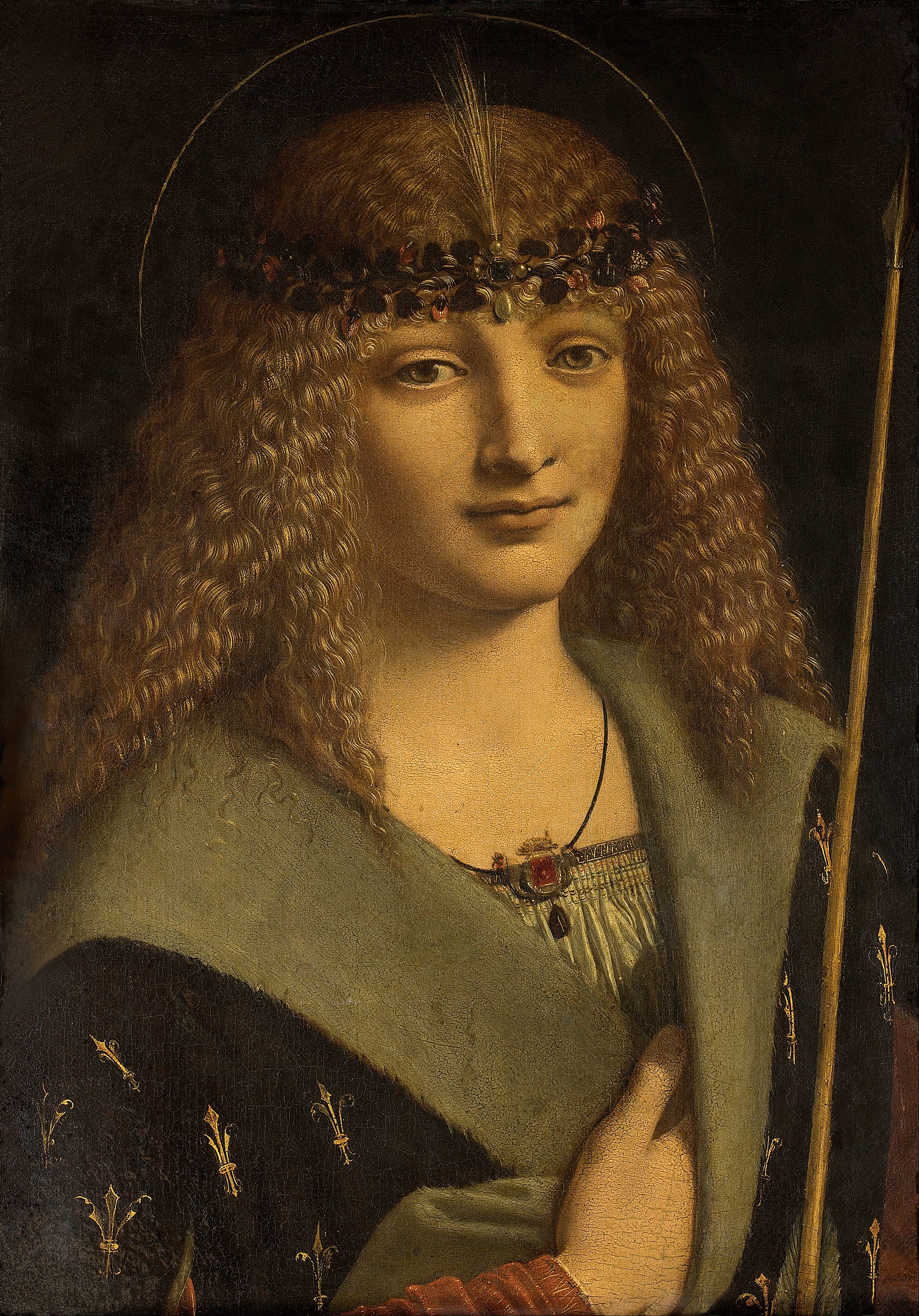Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 7EL BUEN DISCÍPULO GIOVANNI ANTONIO BELTRAFFIO
1494. En este año,
Leonardo de Vinci fue por unos días a Florencia. Le
envió el duque de Milán para informarse de si se debían comprar ciertos cuadros
que habían pertenecido al difunto Lorenzo de Médicis, conocido históricamente
como Lorenzo el Magnífico, gran protector de las ciencias, las artes y las letras.
Recordemos que Lorenzo fue quién sugirió a Leonardo la idea de ofrecer sus
servicios a Ludovico el Moro.
Pues bien, en este viaje, el artista conoció al que debía ser uno de sus más fieles discípulos, aquel que le acompañaría en sus horas amargas, aquel que con el paso de los años pintaría en la iglesia de la Misericordia, cerca de Bolonia, en una tabla al óleo, Nuestra Señora con el Niño en brazos, San Juan Bautista y San Sebastián desnudo. Además, puso en él el retrato arrodillado y de tamaño natural del señor que le mandó hacer el cuadro. Fue una obra verdaderamente bella, que el artista firmó con su nombre, indicando al pie que era discípulo de Leonardo. Tal era la devoción que sentía por el maestro. ¿Y cómo se llamaba? Describiendo su obra hemos olvidado su nombre. Se llamaba Giovanni Antonio Beltraffio. En el 1494, Giovanni era un muchacho de unos diecinueve años. De carácter tímido y apocado. Poseía grandes ojos grises, tristes y cándidos. Y en su rostro se reflejaba una expresión clara de irresolución. Era estudiante de pintura y vivía en Milán, pero aquellos días estaba en Florencia con objeto de cumplir algunos encargos de su tío, con quien vivía, pues era huérfano. Así es que viviendo ambos en Milán, la
casualidad quiso que Leonardo y Giovanni, que habían de andar muchos caminos
juntos, fueran a conocerse en Florencia.
Giovanni había oído
hablar mucho de Leonardo; incluso poco antes de su viaje a Florencia, tuvo
ocasión de ver algunos dibujos del artista. Y desde hacía tiempo su imaginación
estaba únicamente llena de aquel que unos decían era un sabio, otros le
tachaban de impío, y algunos le colgaban las más tremendas infamias. Giovanni
deseaba conocerle, aprender de él. Se sentía fascinado por su modo de entender
el arte y por la aureola que supo crearse con su extraña y misteriosa forma de
hacer.
Fue messer Giorgio Merula, cronista de la corte del duque de
Milán, también en Florencia por encargo del propio duque, quien presentó
Giovanni al artista. Para el muchacho fue un momento emocionante, aunque el
artista no le hizo demasiado caso, debido a que estaba muy interesado en la
contemplación de una estatua. Giovanni se sintió atraído en seguida por un no
sé qué que emanaba de la figura de Leonardo. Le observó curiosamente, sin
olvidar detalle. Pasaba la cuarentena. Cuando callaba, sumido en sus
meditaciones, sus ojos color azul claro, penetrantes, tenían bajo las cejas
fruncidas, una mirada gélida y atenta. Pero en el transcurso de la conversación
adquirían una expresión de bondad. Su larga barba rubia y sus cabellos
igualmente claros, espesos y ondulados le daban un aire majestuoso. Su fino
rostro tenía un encanto casi femenino. A pesar de su elevada estatura y de sus
hombros anchos, su voz era aguda, delicada, muy agradable, pero nada masculina.
Su bella mano era suave, de largos y torneados dedos como los de una mujer,
aunque dejaba traslucir un gran vigor físico al accionar.
—Ahora o nunca —pensó Giovanni—. Voy a lanzarme y a decirle que quiero entrar en su taller.
Pero se detuvo. Recordó
lo que se decía de él, que era zurdo, que escribía sus obras al revés y que no
se podían leer más que en un espejo, es decir, no de izquierda a derecha, como
todo el mundo, sino de derecha a izquierda al modo oriental. Decían también que
lo hacía así para ocultar sus ideas criminales y heréticas sobre la naturaleza
y sobre Dios. Recordó que alguien le había dicho: «Ve a él, si quieres perder tu alma. Es un hereje, un
impío».
Giovanni dudaba. Y
Leonardo debió de adivinar lo que pasaba por su alma, porque mirándole benévola
y dulcemente, le dijo:
—Si quieres ser artista
desecha todo otro temor y preocupación que no sean los del arte. Que tu alma
sea como un espejo que refleje todos los objetos, todos los movimientos, todos
los colores. Pero procura que permanezca ella límpida y serena.
Sabias palabras en las
que Giovanni pensó muy a menudo.
Y conforme el muchacho le
miraba y observaba, comprendía que una fuerza irresistible le atraía hacia
aquel hombre extraordinario, que necesitaba conocerle por completo. Dos días
después, Giovanni se decidió. Se fue a casa de Leonardo y le rogó que le
admitiese como discípulo en su taller. El artista accedió. Entre ambos se
convino, como era costumbre, el pago de seis florines al mes por el derecho de
vivir junto al maestro y aprender todo cuanto él sabía.
Con la entrada de
Giovanni Beltraffio en la vida de Leonardo de Vinci son muchos los detalles de la vida del genio que
podemos conocer mejor, a través del diario que escribió el discípulo, así como
hemos podido saber por él cuál era el aspecto físico de Leonardo a los cuarenta
y dos años.
El joven Beltraffio pasó a formar parte del grupo incondicional que rodeaba a Leonardo. Eran los discípulos Marco d'Oggione, César de Sesto y Andrea Salaino, su favorito, quienes llegaron a ser famosos con tiempo. El último de ellos era un bello mancebo de ojos inocentes y bucles dorados, al cual solía tomar de modelo cuando pintaba ángeles. Otro personaje que vivía junto al maestro era
Zoroastro o Astro de Peretola, hábil mecánico que
ayudaba a Leonardo en la construcción de sus extrañas máquinas, especialmente
de esas alas que deberían permitir volar al hombre, en cuya invención estaba
empeñado Leonardo y que serían las precursoras de la aviación en algunos de
aspectos y leyes.
Y antes de seguir
adelante con la vida de Leonardo, antes de sumergirnos de nuevo en ese mundo
fantástico que él mismo se creó, hojeemos el diario de Giovanni Beltraffio y conoceremos algunas de singulares genialidades
y técnicas del artista. Es posible que ellas ayuden a comprenderle mejor, a
hacernos en espíritu amigos o enemigos de su persona, con la misma sinceridad
que todo amante del arte debe confesarse rendido admirador de sus obras.
Giovanni nos dice en sus
notas que el orden de las enseñanzas de Leonardo, al entrar un nuevo discípulo
en su taller, era: la perspectiva, las dimensiones y las proporciones del
cuerpo humano, el dibujo según los modelos de los mejores maestros y el dibujo
según la naturaleza.
«Cuando conozcas la perspectiva y sepas de
memoria las proporciones del cuerpo humano, observa atentamente durante tus
paseos actitudes de las personas cuando están de pie, andan, hablan, disputan,
ríen o riñen. Considera en ese momento sus rostros, los rostros de los
espectadores que quieren separarlos o los de los que los miran silenciosos.
Anota todo eso dibujándolo a lápiz, tan pronto como puedas, en un cuaderno de
papel de color, que siempre debes llevar contigo. Cuando esté lleno lo cambias
por otro, retiras y conservas el antiguo. Acuérdate de que no hay que destruir
ni borrar esos dibujos, sino guardarlos muy bien. Porque los movimientos del
cuerpo son tan numerosos que no hay memoria humana que pueda retenerlos.
Considera esos apuntes como tus mejores profesores y maestros.»
Estas palabras fueron
dichas a Giovanni por Leonardo. Y el muchacho las anotó en su diario, pues cada
noche apuntaba todo lo interesante que el maestro había dicho durante el día. Y
esto era importante. Era un buen consejo, ya que el propio Leonardo lo seguía
al pie de la letra.
Giovanni estaba encantado de haber tomado la decisión de instalarse junto a Leonardo, porque el genial artista le trataba con el afecto de un verdadero familiar. Precisamente porque se enteró de que un muchacho pobre no quiso recibir de él la cantidad mensual que habían convenido. Mientras hubiera comida en la casa comerían todos. Cuando se terminase, se terminaría para todos. Así era de generoso aquel que las gentes se empeñaron en llamarle hereje e impío. Giovanni, cuando se dedicaba a meditar sobre el
maestro, llegaba a conclusión de que por muy triste que se sintiera sólo tenía
que mirar a Leonardo, y a la vista de su rostro sereno, su alma se alegraba.
Escribía en su diario:
«Los más duros de corazón no podrían
resistir la seducción de sus palabras, si él se empeñase en convencerles de
algo. Le contemplo a menudo, sentado a su mesa de trabajo, hundido en sus
meditaciones, acariciándose con sus finos dedos y con gesto lento y familiar,
su larga barba dorada, ondulada y suave como los cabellos sedosos de una
muchacha. Cuando habla con alguien, mira con los ojos entornados y una
expresión maliciosa y burlona. Bajo sus espesas cejas, su mirada penetra hasta
el fondo del alma».
Observó el discípulo que
Leonardo vestía con sencillez, que odiaba los colores chillones en el traje y
las modas nuevas, que no le gustaba perfumarse, que su ropa era de la más fina
tela de Rennes y siempre muy blanca, que llevaba un pequeño sombrero de
terciopelo negro sin ningún adorno, y que sobre su veste negra que le caía
hasta las rodillas, llevaba una capa rojo-oscuro con pliegues rectos, a la
antigua moda florentina. Creo que este atuendo ya lo conocíamos. Es el mismo
que llevaba cuando visitó por vez primera a Ludovico el Moro.
Claro, como que siempre
solía vestir igual.
«Sus movimientos son armoniosos y
tranquilos —decía Giovanni—. A pesar de la sencillez de su atuendo, en
cualquier lugar que se halle, entre grandes señores o entre el pueblo, su
persona no puede pasar inadvertida. No se parece a nadie.»
Asombraba a las gentes
que Leonardo lo supiera hacer todo y bien. Manejaba diestramente el arco y la
ballesta. Era un excelente jinete, nadador y esgrimista. Un día, entre los
mejores atletas de la ciudad se inició un divertido juego. Consistía en tirar
una moneda hasta el centro de la cúpula de una iglesia. Ninguno lo consiguió
plenamente. Leonardo, en cambio, los venció a todos en fuerza y destreza.
— ¡Es inaudito!
— ¡Qué precisión!
—exclamaban los espectadores, mientras los vencidos se retiraban contritos.
Otro día demostró a sus discípulos cómo con la mano izquierda podía doblar una herradura de caballo y torcer el badajo de una campana de bronce. ¿No se reconoce en tales proezas la mano de un auténtico hércules? Pues esa misma mano era capaz de dibujar el rostro de una hermosa joven, con sombras transparentes, tan ligeras como las de una mariposa. Se cuenta que cuando en la calle encontraba alguna persona de evidente aspecto anormal, Leonardo era capaz de seguirla durante un día, esforzándose en retener sus rasgos. Al volver a casa los dibujaba con excepcional maestría. Y lo mismo hacía con los enfermos de los hospitales, con los moribundos, con los condenados a muerte, a quienes acompañaba hasta los últimos instantes de vida. Leonardo de Vinci buscaba la perfección, y no le asustaba nada con tal de conseguirla. A propósito de este afán de plasmar en sus
cuadernos las gentes más monstruosas, cierta mañana estaba el maestro dibujando
un hermoso rostro de la Virgen, con dulce sonrisa y ojos dulces. De pronto
entró en el taller Jacopo, el criado, gritando como
un condenado:
— ¡Monstruos! ¡Venid a la
cocina, messer Leonardo, y veréis qué maravillas os
he traído!
— ¿De dónde? — preguntó
Leonardo.
—Del atrio de San
Ambrosio. Son mendigos de Bérgamo —repuso el muchachito—. Les he dicho que les
daríais cena si os dejaban hacer sus, retratos.
—Está bien. Diles que
esperen un poco. Voy a terminar este dibujo.
—No querrán, messer. Quieren regresar a Bérgamo antes de la noche. Id a
verlos. Os aseguro que vale la pena — insistía Jacopo.
—Allá voy.
Leonardo se dirigió hacia
la cocina. Giovanni le siguió. Al entrar, vieron a dos viejos sentados en un
banco. Eran gordos, con enormes paperas horriblemente hinchadas y colgantes.
Les acompañaba una mujer, a la que llamaban Araña. Y a fe que le cuadraba el nombre,
porque era vieja, arrugada y seca.
El artista se sentó cerca
de ellos, hizo traerles vino, los interrogó amablemente, los divirtió
contándoles absurdas historietas. Al principio se mostraban recelosos, pero
cuando el vino comenzó a hacer su efecto, estando los tres completamente
borrachos, comenzaron a reír como locos y a gesticular de modo horrible.
Giovanni se estremeció de la cabeza a los pies, bajó los ojos y volvió la
cabeza para no contemplar la desagradable escena. Pero Leonardo los contemplaba
con la profunda y ávida curiosidad de un sabio que observa y estudia un
fenómeno. Luego tomó papel y empezó a dibujar los monstruosos rostros con aquel
mismo lápiz que momentos antes usó para dibujar la divina sonrisa de María.
Leonardo tenía
clasificados en unas tablas muy extensas todos los caracteres del rostro,
especialmente las narices, que había dividido en categorías y clases. También
inventó una cucharilla para dosificar con exactitud matemática la cantidad
necesaria para expresar las gradaciones apenas sensibles del tránsito de la luz
a la sombra, y viceversa. Si para obtener cierto espesor de sombra se
necesitaban diez cucharaditas de color negro, para obtener el grado siguiente
serían necesarias once, y así sucesivamente. Y cada vez que ponía el color, lo
extendía luego con una espátula de cristal, lo mismo que en el mercado se
iguala el grano que llena una medida. Leonardo decía que todo ello le ayudaba a
encontrar la perfección que buscaba tan anhelosamente.
El genial maestro amaba a
todos los animales. A veces, durante días enteros, observaba y dibujaba gatos,
estudiaba sus hábitos y costumbres, los veía jugar, pelearse, dormir, lavarse
la cara con las patas, coger ratones, enarcar el lomo, gruñir a los perros.
O contemplaba con
idéntica curiosidad, a través del cristal de una pecera, los peces, moluscos,
caracoles marinos y otros animales acuáticos. Otras veces, se estaba horas y
horas contemplando el vuelo de los abejorros, avispas y moscas. Esto parecía
interesarle a fin de dar forma a su fabuloso proyecto de la máquina voladora,
que tenía entre ceja y ceja. En otras muchas ocasiones, al pasear por una calle
y ver un vendedor de pájaros, le compraba varios de ellos en sus jaulas, se iba
al campo y allí les daba la libertad, para quedarse observando muy fijo su
vuelo alejándose hacia el horizonte. Su espíritu inconstante queda generosamente
reflejado en esta anécdota. Estaba pintando la cabeza del apóstol Juan en «La
Sagrada Cena», trabajo que acometió con mucho entusiasmo, cuando un buen día se
olvidó por completo de aquella magnífica obra que tenía entre manos, para
realizar un delicado dibujo que debía ser para el escudo de la Academia
milanesa de pintura. Era un recuadro de nudos y cuerdas, entrelazados sin
principio ni fin, rodeando esta inscripción latina:
LEONARDO VINCI ACHADEMIA
Lo bueno del caso es que
la tal academia no existía. Era un simple proyecto del duque de Milán. A pesar
de ello, la terminación del dibujo le absorbía tan profundamente que no existía
en tales momentos ninguna otra cosa en el mundo más que aquello.
— ¿Os habéis olvidado de
la cabeza del apóstol San Juan, messer Leonardo? — se
atrevió a decirle Giovanni, sin poder contener más su impaciencia.
—No hay cuidado de que se
escape. Ya habrá tiempo... — respondió él, encogiéndose de hombros y sin
levantar los ojos del dibujo.
Escribió mucho acerca de
la Naturaleza, pero no tuvo la constancia de recopilarlo. Eran tan sólo
fragmentos, notas esparcidas, hojas sueltas, que componían entre todas unas
cinco mil páginas. ¡Cuántas veces necesitó una nota y no la halló en aquel
terrible caos de papeles!
Vivía según el azar
caprichoso de los días. Se abstraía en las tareas más absurdas, olvidándose de
la pintura, hasta el punto que aseguraba, en aquellos lapsos, que incluso el
olor de la pintura, los pinceles y el lienzo le eran odiosos. Cuando, tras el
período de vacilaciones y dudas, comenzaba de nuevo a trabajar con el pincel,
un gran miedo se apoderaba de él. Le desconcertaba lo que había hecho.
Veía defectos en sus obras, allí donde los demás sólo veían perfección. Y por eso las dejaba casi siempre sin terminar. Tenía Leonardo otra gran habilidad en la que
demostraba su inagotable ingenio. Era la invención de diversos acertijos, con
los que se divertía como un niño. Tanto le gustaban, que los apuntaba en sus
cuadernos al lado de proyectos grandiosos de obras o de leyes naturales que
acababa de descubrir. Para él todo era importante. Diremos tres de esos
acertijos pensados por él:
«Los hombres tratan cruelmente a lo que
les alimenta: la tortilla de trigo.»
«Los bosques engendran hijos que destruyen
a sus padres: los mangos de las hachas.»
«Gracias a la piel de los animales, los
hombres juegan vociferando con pelotas de cuero.»
Y con la misma ingenuidad
que se divertía imaginando acertijos, se distraía dibujando alegorías
originales que entregaba a los caprichosos personajes de la corte, que se desvivían
por obtener uno de esos dibujos hecho por la mano de Leonardo.
Y rasgo importante de su
carácter. No le importaba el dinero, ni la gloria, ni los honores. Para él, el
trabajo que realizaba era placer. Sin ese trabajo no concebía la vida.
«Frecuentemente el amor al dinero rebaja
el arte, incluso el de los Henos maestros, al nivel de «oficio» —decía
Leonardo—. Por eso mi amigo y compañero Perugino ha
llegado a tal rapidez en la ejecución de sus encargos, que un día, desde lo
alto de su andamio, dijo a su mujer, que le llamaba para comer: —Sirve la sopa,
mientras yo pinto un santo.»
También decía a sus
discípulos:
«El juicio de un enemigo es, a veces, más
justo y útil que el de un amigo. El odio, entre los hombres, así siempre más
profundo que el amor. La mirada del que odia es más penetrante que la mirada
del que ama. Un verdadero amigo es tan parcial como uno mismo. Tu enemigo es tu
contrario. Esto es lo que constituye su fuerza. El odio ilumina muchas cosas,
ocultas al amor. No desprecies las críticas de tus enemigos. Y aprovéchalas».
Su extraordinario genio
se revelaba de mil maneras distintas. Una tarde, Giovanni le encontró de pie,
bajo la lluvia, en una callejuela estrecha, sucia y maloliente. Estaba
contemplando una fachada de piedra, pringosa de humedad y que en apariencia no
tenía nada de curioso. Pasó largo rato sin moverse siquiera. Algunos golfillos
le señalaban con el dedo burlándose, como si se tratara de un loco.
— ¿Qué estáis mirando, messer Leonardo? — preguntó extrañado Giovanni.
—Mira, muchacho, qué
espléndido monstruo: una quimera con las fauces abiertas. Y a su lado un ángel
de dulce rostro y rizos al viento, que huye ante el monstruo —repuso Leonardo—.
El azar ha creado aquí dos figuras dignas de un gran maestro.
Siguió con el dedo el
contorno de unas manchas de humedad que había en la pared, y Giovanni quedó
sorprendido al ver allí lo que él decía.
—Muchas gentes encontrarán estas fantasías estériles —continuó Leonardo—. Pero yo sé por propia experiencia que son muy útiles para excitar el espíritu del artista y ayudarle a crear. Con frecuencia en los muros, en la combinación de diferentes piedras, en los contornos de las manchas, en las aguas estancadas, en los carbones que se consumen bajo las cenizas, en las formas de las nubes, me ha ocurrido encontrar bellos parajes, montañas, rocas, ríos, llanuras y árboles. Y también maravillosas batallas, extraños rostros llenos de inexplicable encanto, demonios, monstruos y muchas otras imágenes sorprendentes. Escojo entre ellas la impresión que necesito y la perfecciono. Es así como, escuchando el lejano son de unas campanas, puedes, en su rumor confuso, encontrar a lo mejor tal nombre o tal palabra en la que estabas pensando. Sí, tenía razón. Leonardo de Vinci siempre tenía razón en sus reflexivas apreciaciones. Nadie como él para
conocer la Naturaleza hasta sus más recónditos secretos.
Durante años estuvo
interrogando minuciosamente a todos aquellos que habían podido ver tifones,
inundaciones, huracanes, avalanchas de nieve y temblores de tierra. De este
modo, acumulaba, con la paciencia de un sabio, sus amplísimos conocimientos para
planear cuadros fabulosos, que luego no solía ejecutar jamás.
Y todos estos
conocimientos los traspasaba generosamente a sus discípulos. Todos ellos le
escuchaban con atención y veneración; sólo César de Sesto se atrevía a
contradecirle y a discutir sus opiniones, llegando a mortificarle seriamente en
muchas ocasiones.
¡Ah! Y no hay que olvidar
otro rasgo sobresaliente de su carácter: gran sentido del humor. Giovanni
afirmaba que cuanto más se vivía con Leonardo, menos se le conocía. Porque la
verdad es que cada día les sorprendía con algo nuevo, inédito en él.
Una noche, se había ya
acostado Giovanni en su cuarto del piso alto de la casa, cuando llegaron hasta
él los gritos de la cocinera Maturina:
— ¡Fuego! ¡Fuego!
¡Socorro! ¡Nos abrasamos!
Giovanni se levantó y
echó escaleras abajo. Se asustó al ver la humareda que llenaba el estudio.
Iluminado por el reflejo de una llama azul, Leonardo se hallaba entre nubes de
humo, como un antiguo mago, contemplando sonriente a Maturina,
que gesticulaba, pálida de terror. Marco, a su vez, llegó con dos cubos de
agua. Pero el maestro le detuvo.
— ¡No eches el agua, hijo
mío! ¡Se trata de una broma!
— ¿Una broma...? —
preguntaron todos a coro.
—Sí. El humo y las llamas
proceden de este polvo blanco, de este sahumerio que hay en la vasija de cobre
puesta al rojo — explicó.
El tal polvo era uno que
inventó para los fuegos artificiales. Lo curioso es que tanto Leonardo como su
fiel compañero de todos los juegos, el granujilla Jacopo,
lo pasaban en grande con la dichosa bromita.
¡Cómo se reía Leonardo
del miedo de Maturina y de los cubos de agua de
Marco!
Pero es el caso que la alegría y las risas no le impidieron observar el rostro de Maturina y anotar los pliegues de la piel y las arrugas que el terror formaba sobre su rostro. Aprovechaba hasta las más insignificantes ocasiones para aprender algo. En su mente siempre estaba presente el afán de saber, el de alcanzar un punto más alto que le acercase a la perfección. Y hasta aquella broma tan pesada, pero que tanta gracia le hizo a él, le resultó provechosa en este sentido. La sencilla y bonachona Maturina pasó a formar parte de sus famosos cuadernos, en una serie de expresiones originales. Se acusaba a Leonardo de Vinci de rehuir el trato de las mujeres. Realmente, el artista era cortés en
extremo, muy delicado y amable al hablar con las damas. Pero jamás dejó, o al
menos es lo que se asegura, que su corazón quedase prendido en las redes del
amor. Se entiende que nos referimos al amor carnal, puramente de instinto.
Porque todavía recordamos el tierno y dulce amor, el afecto espiritual, que
supo despertar en su corazón de adolescente la hermosa Florinda, allá en la
villa de ser Rucellari, en la lejana aldea de Vinci.
Fue aquél un amor que, a pesar de los muchos años transcurridos, Leonardo
guardaba intacto en su espíritu, como guardaría para siempre el de otras
mujeres que, ya en su juventud, ya en su edad madura, supieron inspirarle tan
puro y delicado sentimiento. Fue un amor parecido al que años más tarde, en
franca recta hacia la vejez, despertaría en su espíritu sensible la hermosa y
grácil Gioconda, cuya influencia en la vida del artista conoceremos en otro
capítulo.
Leonardo, pues, no rehuía
a las mujeres. Por el contrario, se sentía atraído hacia ellas cuando eran
realmente dignas de admiración. Lo que no permitía, en su gran egoísmo
artístico, es que su corazón se ligase hasta el punto de olvidarse de todo
cuanto le apasionaba de modo tan avaro y completo. Leonardo solía decir a sus
discípulos: «Si te es indispensable tener amigos, que
sean pintores y discípulos de tu estudio. Toda otra amistad es peligrosa.
Recuérdalo, artista; tu fuerza se halla en la soledad». No puede ser más clara su forma de
pensar. Para Leonardo la amistad íntima con las mujeres, ni aun con otras personas
ajenas a su mundo de artista, no debía existir, porque truncaba la libertad que
tan necesaria le es a un creador de arte. Luego no es nada extraño que Leonardo
se entregara, apasionada y desinteresadamente, a la amistad de sus discípulos,
únicos con los que se avenía a compartir su existencia.
El bello Andrea Salaino se quejaba a veces con amargura del aburrimiento de
que vivían rodeados.
—Nuestra vida es monótona
y retirada, messer Leonardo. Los discípulos de otros
talleres llevan una vida mucho más alegre.
A Salaino le agradaban como a una muchacha los trajes nuevos y le molestaba no poder
lucirlos. Le gustaban las fiestas, el ruido, el boato y el gentío.
—No te apures, niño mío
—respondió sonriente el maestro, acariciando con gesto familiar la sedosa y
rizada cabellera de su favorito—. Prometo que te llevaré a la próxima fiesta
del Castillo.
Y otras veces, para acallar estas quejas de Andrea o para hacer comprender alguna de sus reflexiones a cualquiera de sus discípulos, Leonardo les explicaba una fábula sutil, surgida espontáneamente de su fácil ingenio. Con la moraleja de la fábula, Andrea o sus compañeros entendían las razones del maestro y guardaban silencio. Todo parecía fácil para él. Desde aquel día en que, en la amplia cocina de
la villa de ser Antonio de Vinci, el pequeño Nardo viera a la cocinera matar un
lechoncillo, se negó rotundamente a comer carne. Este era otro rasgo
característico en él. Sus alimentos eran vegetarianos. Tan profunda fue la
huella que dejó en su espíritu aquella visión infantil. Afirmaba Leonardo que
los hombres deberían sentir la muerte de un animal tanto como la de un hombre.
Cierto día, pasaba el
maestro, acompañado de Giovanni, ante una carnicería del Mercado Nuevo. Con
visible asco en el semblante señaló los terneros, corderos, vacas y puercos que
colgaban de los ganchos.
—Si en verdad el hombre
es un animal superior a todos, ¿por qué resulta el más feroz? —dijo, alejándose
presuroso del lugar—. Vivimos de la muerte de otros seres, Giovanni. Los
hombres y las bestias son eternos albergues de muertos, son tumbas los unos de
los otros...
Giovanni se sintió
impresionado por la dulce tristeza que reflejaba su rostro y su voz suave.
Otro día el propio Beltraffio bajó muy temprano al patio de la casa, cuando
apenas nacía el sol. Iba a lavarse con agua fresca del pozo. Todo estaba
tranquilo en la casa. De pronto oyó un batir innumerable de alas. Levantó la
vista y vio al maestro sobre la escalera de un alto palomar. Giovanni se sintió
fascinado por la escena. Sus ojos se clavaron en la figura de Leonardo, sin que
ninguna fuerza pudiera desviarlos. La cabeza del artista, aureolada por la
cabellera que el sol acariciaba, se elevaba hacia el cielo. Una bandada de
pichones blancos se apretujaba a sus pies, revoloteaban a su alrededor y se
posaban confiados en sus hombros, sus brazos y su cabeza. él los palpaba
cariñoso y les ofrecía la comida en sus labios. Y cuando las avecillas
emprendieron el vuelo, lanzándose al azul del cielo, él las siguió con tierna
sonrisa.
Giovanni, ante aquella
escena maravillosa, inesperada y pura, pensó que cómo era posible que la maldad
de las gentes pudiera cebarse en un ser que demostraba tanta bondad y ternura
en sus acciones. Giovanni renegó de la justicia humana, y se declaró más que
nunca fiel y devoto amigo de Leonardo de Vinci.
Porque una persona amante de todo lo creado sólo podía albergar bondad y
virtudes en su corazón.
Cuando Giovanni confesó
anhelante a su condiscípulo César lo que había visto, el otro, el eterno
incrédulo y declarado enemigo de Leonardo, replicó:
— ¡Bah! Messer Leonardo
no hace nada por bondad. Lo hace todo para divertirse, por extravagancia,
porque le gusta destacarse de entre la gente, aunque sea para verse acusado de
hereje e impío.
—Pero es cierto que no
come carne jamás, y tú lo sabes, César — aseguró todavía Beltraffio.
—Será porque no le gusta,
y aprovecha la circunstancia para comer solamente hierbas, a fin de que los
demás hablen de él como una especie de santo varón. Lo que ocurre es que
consigue todo lo contrario con sus absurdas doctrinas.
Y para apoyar más sus
palabras, César condujo a Giovanni hasta el estudio del maestro.
—Ven, te enseñaré algo
que te agradará — le dijo.
Leonardo no estaba allí.
César comenzó a rebuscar entre los papeles que el maestro tenía esparcidos por
encima de la mesa. Giovanni sentía que estaban haciendo algo incalificable, que
nadie les perdonaría la traición que cometían al hurgar en cosas que les
estaban prohibidas, pero no tenía valor para alejarse de allí. Sí, Giovanni
sentía curiosidad por todo lo que atañía a Leonardo, y también quería ver
aquello que César deseaba mostrarle con tanto interés.
Por fin, César sacó un
cuaderno de dibujos y le mostró varios de ellos. Eran terribles máquinas de
guerra, dibujadas con tal realidad que incluso estaban fielmente representados
los estragos que podían producir en la guerra. Eran visiones infernales. Sus efectos eran
destructores, y empleadas contra ejércitos enemigos, destrozarían a éstos de un
modo inhumano. Y así, se hallaban allí representados, alrededor de las
máquinas, piernas, brazos, cabezas cortadas, cuerpos cuarteados.
— ¡Qué hombre tan
singular ese messer Leonardo! —exclamó César. ¿Te das
cuenta, Giovanni? él es quien ha inventado todo esto arsenal horrible que sirve
para que los hombres se destrocen entre sí en una batalla infernal, algo nunca
imaginado por mente alguna. ¿Y es el hombre piadoso que ama a los animales, no
come carne y coge del camino un gusano para que los caminantes no le aplasten? ¿En qué quedamos,
Giovanni? ¿Es un santo, o un demonio? Yo diría que tiene dos rostros, uno
vuelto hacia Cristo y el otro hacia el Anticristo. Y todo lo hace con ligereza,
con un encanto seductor, como en broma y jugando.
César estaba exaltado. Y
sus palabras herían profundamente la sensibilidad de Giovanni, sembrando en su
ánimo tremendas dudas que le atormentaban. Realmente, Leonardo era un ser
excepcional, distinto a todos, e incomprensible para sus semejantes. Sus
dispares reacciones hacían vacilar al más fiel de sus amigos. Y esto le sucedía
a Beltraffio, que estaba seguro de que había un
enigma en el alma de Leonardo y se devanaba los sesos para descifrarlo, sin
conseguir nada. Fueron días de espantosas incertidumbres para el buen
discípulo. Y es que, como hemos dicho, el original artista sólo podía despertar
en cuantos le rodeaban estos sentimientos encontrados, difíciles de definir.
Bueno, es posible, sin
embargo, que con esta descripción apresurada de los rasgos más sobresalientes
de su carácter hayamos formado una idea acerca de Leonardo. Ha sido una visión
rápida de los apuntes de aquel buen discípulo que fue Giovanni Beltraffio. Y lo hemos traducido en esta especie de
batiburrillo de impresiones y anécdotas que apoyará lo que todavía nos falta
por conocer del artista florentino. En este capítulo, pequeño mosaico de
virtudes y defectos, hemos intentado reflejar una figura grande de la
inmortalidad, con la que hemos caminado juntos cuarenta años. Esperemos que en
los veinte y pico que aún nos quedan para acompañarle, a lo largo de las
páginas de esta biografía, lleguemos a comprenderle mejor de lo que hicieron
sus contemporáneos, para la mayoría de los cuales Leonardo de Vinci fue siempre el más misterioso de los enigmas.
Y, una vez cerrado el
diario de Giovanni, sigamos con nuestro relato, allí donde lo interrumpimos:
justamente en el momento en que el buen discípulo entró a formar parte de la
reducidísima comunidad que giraba alrededor de Leonardo, es decir, sus
discípulos y sus fieles criados.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |