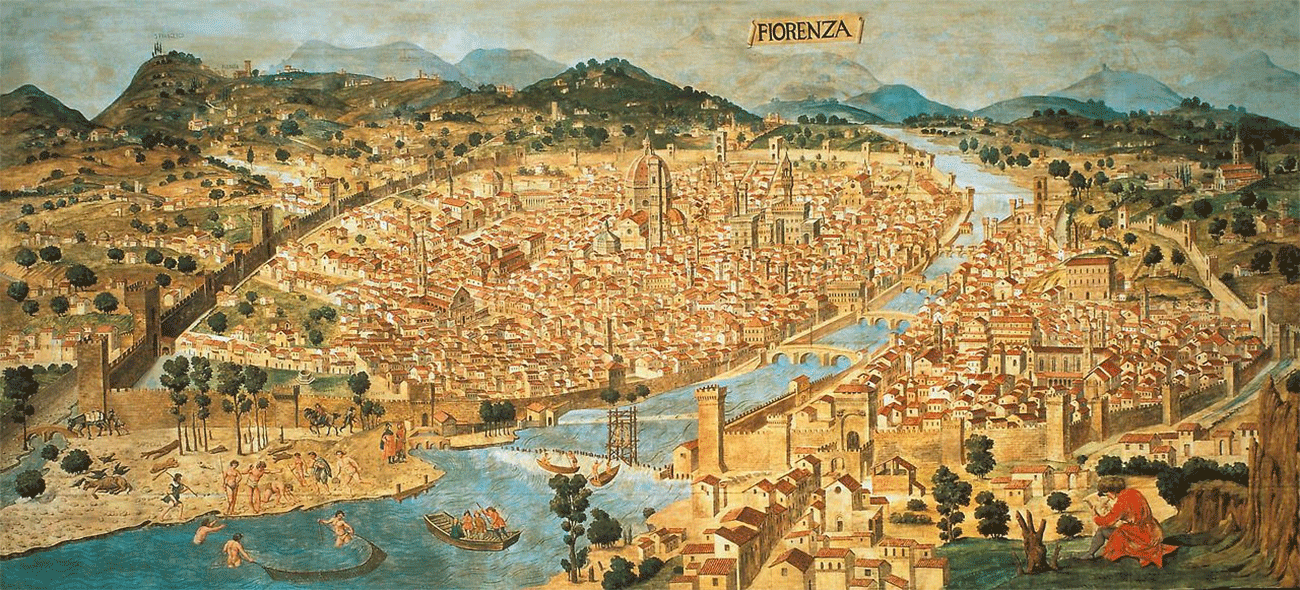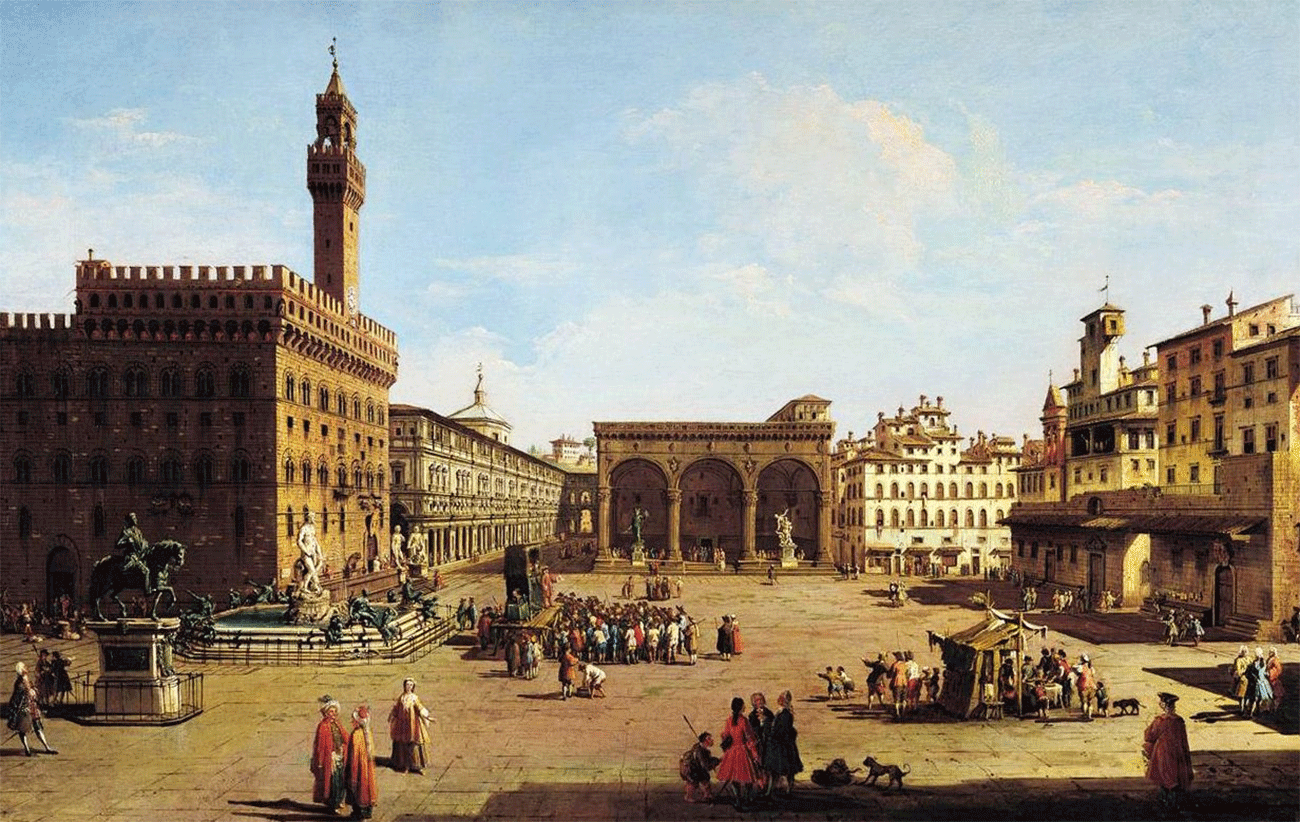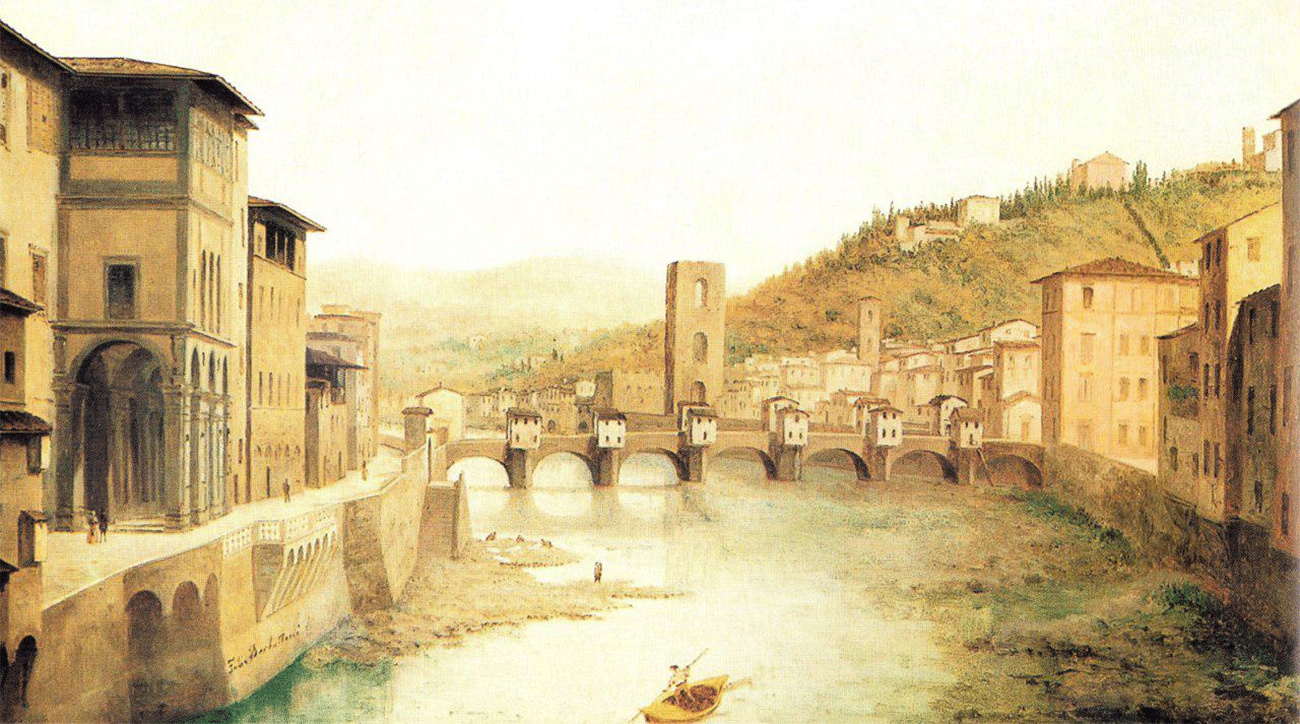Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 3
Los negocios del notario
ser Piero de Vinci iban florecientes. Era uno de esos hombres hábiles, afables
y alegres, que logran todo en la vida y que viven dichosos sin molestar a
nadie. Sabía estar en buena armonía con todo el mundo, pero principalmente con
el clero. Se hizo hombre de confianza del rico convento della Santissima Annunciata, y de
numerosas fundaciones pías. Ser Piero redondeaba sus bienes, adquiría nuevas
tierras alrededor de Vinci, casas, viñas, sin modificar en nada su modesto tren
de vida. En esto seguía la directriz de ser Antonio. Pero hacía gustoso
donativos para el embellecimiento de la iglesia y, celoso del honor de su raza,
hizo colocar una lápida sobre la sepultura familiar de Vinci, en Badia
Florentina. Su esposa, Albiera Amadoni, murió pronto. Y ser Piero se consoló en seguida de
esta pérdida. A los treinta y ocho años se volvió a casar con una joven
encantadora, casi una niña, pues contaba tan sólo dieciséis años. Se llamaba
Francesca de ser Giovanni Lampedini. Pero como
tampoco su segunda mujer le daba hijos, el notario decidió traerse consigo al
único hijo, aunque ilegítimo, que tenía.
Por aquel entonces, la
leyenda negra de Leonardo, que contaba ya trece años, había crecido de tal modo
a su alrededor, tachándole de brujo y mil cosas más, que el chiquillo se veía
despreciado por la aldea entera y sus contornos. No podía ir a ningún lado sin
que se viese humillado y escarnecido por la chiquillería mal educada, y
despreciado por los mayores, quienes apartaban a sus hijos de su camino, para
que Nardo no les contaminase eso que ni ellos mismos sabían qué era. El caso
era humillar y desdeñar. Y la vida se le hacía imposible al pobre niño, pues el
infinito cariño de Caterina y monna Lucía no lograba
llenar el gran vacío que se hacía a su alrededor. Además, él quería aprender, y
en la aldea nadie era capaz de enseñarle más de lo que ya sabía. Por eso
escribía una y otra vez a su padre para que se lo llevase consigo a la ciudad.
Ser Piero se resistía. Esperaba, como ser Antonio, el nacimiento de un Vinci
legítimo. Mas como sea que la naturaleza se negaba a concederle ese don, se
decidió al fin a traerse u Nardo a Florencia.
Desde entonces pocas
veces volvió Leonardo a su aldea natal.
En Florencia, los Vinci
vivían en una casa alquilada a un tal Brandolini, en
la plaza San Firenze, no lejos del Palacio Viejo. La llegada de Leonardo fue
muy bien acogida por su padre y su joven madrastra. Sobre todo ésta le trataba
con infinito cariño. Quizá era la afinidad de edades, que hacía se
comprendiesen a las mil maravillas.
Ser Piero tenía intención
de dar una buena instrucción a su primer hijo ilegítimo, sin escatimar el
dinero. Tal vez a falta de hijos legítimos, sería él su heredero.
–Desde luego serás
notario florentino, como todos los hijos mayores le la familia Vinci — le dijo
en cuanto el niño llegó a la ciudad.
Pero esta perspectiva no
agradaba al joven Leonardo. El no sentía vocación alguna por la notaría. Sus
intenciones y aspiraciones eran muy otras.
Vivía por entonces en
Florencia un célebre naturalista, matemático, físico y astrónomo, Paolo del Pozzo Toscanelli. Este sabio fue quien dirigió una carta a
Cristóbal Colón, en la que le demostraba con cálculos que la ruta marítima de
las Indias por los antípodas era menos larga de lo que se suponía. Le alentó al
viaje y le predijo el éxito. Sin la ayuda y alientos de Toscanelli, Colón no
hubiera hecho su descubrimiento. El célebre navegante no fue más que un dócil
instrumento en las manos de aquel sabio contemplativo. Colón realizó lo que fue
concebido y calculado en el solitario estudio del sabio florentino.
Toscanelli vivía alejado
de la brillante corte de Lorenzo de Médicis. Empleando la expresión de sus contemporáneos,
puede decirse que «vivía como un santo».
Era taciturno y
desinteresado. Ayunaba, jamás comía carne y observaba una rigurosa castidad. Su
rostro era de una fealdad casi repugnante; sólo sus ojos, claros, dulces y de
una sencillez infantil, eran bellos, Leonardo había leído muchos de sus
escritos y sentía una viva admiración por él. Anhelando beber en las fuentes de
la sabiduría y deseando ampliar sus horizontes mucho más allá de los estrechos
límites de la notaría de su padre, decidió ir en busca de Toscanelli. Y una noche llamó a la puerta de su casa,
próxima al Palazzo Pitti. Toscanelli le recibió con fría severidad, sospechando
en el visitante esa curiosidad ingenua a la que estaba habituado, pues eran
muchos los que llegaban hasta su casa, atraídos por su fama y con el exclusivo
fin de conocerle. Pero después de hablar con Leonardo, como antes le ocurrió al
arquitecto Biagio de Ravenna, se asombró de su genio
matemático y decidió tomarle como discípulo. No tardó en convertirlo en su
discípulo predilecto.
Toscanelli era un hombre
generoso de su ciencia, le agradaba proteger a los jóvenes que iban a buscarle
para aprender. Y como encontró en Leonardo un alumno inteligentísimo, era feliz
enseñándole todo cuanto él sabía de las leyes de la naturaleza, precisamente lo
que el joven Vinci deseaba aprender con tanta ilusión desde que en su niñez
iniciara las correrías por los montes y praderas de Vinci.
En las claras noches de
verano, ser Paolo y Leonardo subían a la colina de Paggio del Pino, cerca de Florencia. Era una colina cubierta de brezos, olorosos
enebros y negros pinos resinosos. En la cumbre, una vieja cabaña, medio en
ruinas, servía de observatorio al gran astrónomo. Allí se sentían los dos mucho
más felices que en el más suntuoso de los palacios. Y cada día que Leonardo
descubría un nuevo misterio de aquella inmensidad que era el universo, era para
él una alegría mayor que si le hubiesen dado un tesoro fabuloso. En aquellas
conversaciones sostenidas con el maestro, creció la fe de Leonardo en el poder
de la ciencia, poder nuevo, desconocido todavía de los hombres.
Su padre no le
contrariaba. Al igual que ser Antonio, creía que las fantasías que germinaban
en la cabeza de Leonardo no pararían en nada bueno, pero no se enfurecía como
el abuelo, ni le castigaba severamente.
—Los años pasan, hijo, y
creo que deberías elegir una ocupación lucrativa — le aconsejaba, viendo que no
deseaba en modo alguno ser notario, aunque él insistía siempre que podía.
—Ya sé que vuestro deseo
sería que ejerciese vuestra carrera, pero creo que nunca llegaría a ser un buen
notario, padre. Y es mejor no empezar, para no dejar en mal lugar el nombre de
los Vinci.
—Eso está bien pensado,
Leonardo, pero en la vida todo es cuestión de voluntad. Si te aplicases al
estudio de la carrera, estoy seguro que descollarías tanto como adelantas en
las matemáticas, según afirma tu maestro.
—Lo que ser Paolo me
enseña me ha ilusionado saberlo toda la vida, padre. En cambio, jamás se me
ocurrió ser notario —decía el muchacho—. Tendréis otros hijos, monna Francesca os los dará, y alguno de ellos sabrá ser
digno sucesor de vuestro apellido. Dejadme seguir con mis ilusiones. Mis
hermanos os satisfarán mejor que yo.
Y ser Piero dejaba
transcurrir el tiempo. Madona Francesca no le daba hijos, pero también le sabía
mal torcer las inclinaciones de Leonardo cuando tan aficionado le veía.
—El porvenir de este hijo
me preocupa —se decía, sin embargo, con frecuencia—. Mientras yo viva no
carecerá de nada, pero y si el Señor se me lleva de este mundo, ¿qué será de
él?
Viendo que el muchacho no
cesaba de dibujar o hacer figurillas de barro plasmando todo lo que veía a su
alrededor, el notario llevó algunos de los trabajos de Leonardo a su viejo
amigo, el orfebre, pintor y escultor Andrea Verrocchio. Porque ser Piero
comenzaba a vislumbrar que en la cabeza de su hijo se encerraba un talento
mayor del que todos le suponían. Y no se equivocaba, en efecto.
—Espléndidos trabajos,
amigo Piero. Tu hijo llegará a ser alguien en la vida — fue lo primero que dijo
Verrocchio al ver los bocetos.
— ¿Estás seguro?
—Completamente. ¿Cuántos
años tiene?
—Dieciocho — repuso ser
Piero, un tanto emocionado.
—Tráelo a mi estudio. Haremos un personaje de ese muchacho. Confía en mí. Se oirá hablar de Leonardo de Vinci. Andrea Verrocchio, el que lanzó tan real
profecía, era hijo de un pobre ladrillero. Contaba diecisiete años más que
Leonardo. Tenía el rostro inmóvil, chato, blanco, redondo y abotagado, con
papada. Solía sentarse detrás de su mostrador, con una lupa en las manos y
espejuelos sobre la nariz. En el taller medio oscuro, situado cerca del Puente
Viejo, en una casucha inclinada, apuntalada con vigas podridas, y cuyos muros
se bañaban en las aguas verdosas y turbias del Amo, ser Andrea Verrocchio
parecía más un vulgar tendero florentino que un gran artista. Sólo sus finos
labios apretados y sus ojillos grises de mirada escrutadora y punzante,
revelaban un espíritu frío, preciso y curioso.
Andrea reconocía por
maestro al viejo Paolo Ucella. Como éste, Verrocchio
creía que las matemáticas son la base común del arte y de la ciencia.
—La Geometría es una
parte de las matemáticas, y éstas son la madre de todas las ciencias. Luego son
también la madre del dibujo, padre de todas las artes — solía decir.
Cuando veía algún rostro
o cualquier otra parte del cuerpo humano de una fealdad o de un encanto
extraños, no se volvía con disgusto o se sumergía en una voluptuosidad
soñadora, sino que estudiaba y hacía bocetos anatómicos en yeso, cosa que
ningún maestro hizo antes que él. Con infinita paciencia medía, comparaba,
experimentaba, presentando en las leyes de la belleza, las leyes de la
necesidad matemática. Verrocchio buscaba una belleza nueva, en una penetración
de los misterios de la naturaleza, de un modo que nadie antes que él lo había
intentado.
En aquellos tiempos los
maestros pintores y sus discípulos vivían juntos, formando como una familia.
Los alumnos pagaban una cierta cantidad, ayudaban al maestro en la ejecución de
las obras, y las ganancias se destinaban a un fondo común.
Cuando ser Piero comunicó
a Leonardo su intención de confiarlo a las enseñanzas de Verrocchio para que
realizase su aprendizaje artístico, puesto que ése parecía ser el camino que
más le agradaba, el muchacho creyó volverse loco de alegría.
—Veo que al fin me habéis
comprendido, padre. Vuestra decisión es el mejor regalo que podíais hacerme.
—Dios quiera que no nos
equivoquemos, muchacho. Quiero que seas un hombre de provecho, un auténtico
Vinci, y parece ser que el arte se te da mejor que la notaría.
—Podéis estar seguro de
ello, padre.
—Tendrás que aplicarte
mucho para que entre los dos podamos convencer al abuelo. No creo que él sea
partidario de esas inclinaciones tuyas — dijo ser Piero, convencido de que ser
Antonio había de reprocharle su blandura.
—Todo lo que a mí
concierne desagrada al abuelo. Lo sé. Él está deseando que le deis otro nieto,
al que poder darle tal nombre, porque a mí no me considera como a tal — se
dolió el sensible muchacho.
—El abuelo es severo en
su modo de hacer y de pensar, pero claro que te quiere. Has crecido a su lado, y
debe tenerte mayor afecto por eso.
—No lo creáis. Monna Lucía sí que me quiere, y me mimaba en exceso, pero
el abuelo era injusto conmigo.
Ser Piero acabó por
callar. ¿Para qué seguir defendiendo a ser Antonio si lo que decía Leonardo era
la pura verdad? Siempre le consideraría ilegítimo. Y las originales aptitudes
del muchacho contribuirían a hacerle a la idea de que aquel nieto no era un
Vinci.
Así, pues, Leonardo
abandonó la casa de ser Piero y madona Francesca para trasladarse a la casucha
del maestro. Aquel día, el día en que ser Piero llevó al estudio de Verrocchio
a su hijo, la suerte de ambos pintores se decidió. Andrea no solamente fue el
maestro, sino también el discípulo de su discípulo Leonardo.
Por aquel entonces
Verrocchio trabajaba en un cuadro que le encargaron los monjes de Vallombros. Representaba el bautismo del Señor. Y en ese
cuadro pintó Leonardo de Vinci su primera obra.
Fue el ángel que está
arrodillado sosteniendo unos vestidos. A pesar de su juventud extrema y de la
poca experiencia que tenía con los pinceles, el ángel de Leonardo fue más
perfecto que las figuras de Andrea.
—Todo lo que yo presentía
confusamente, todo lo que he estado buscando a tientas, como un ciego, tú lo
has visto, lo has encontrado y encarnado en esta figura — repetía una y otra
vez Verrocchio, sin cansarse de admirar el ángel de Leonardo.
Se dice que el maestro,
desesperado por haber sido superado por su jovencísimo discípulo, quiso
renunciar a la pintura. Tal fue la impresión que causó en su espíritu aquella
primera obra de Leonardo.
En realidad no hubo
enemistad entre ellos. Se complementaban el uno al otro. El discípulo poseía
esa facilidad que la naturaleza había negado a Verrocchio, y el maestro la
tenacidad concentrada que faltaba al inconstante y diverso Leonardo. Sin
envidiarse y sin rivalizar, ellos mismos ignoraban a veces quién imitaba a
quién.
El ángel de «El bautismo del Señor» fue la primera obra de Leonardo de Vinci; pero la primera en la que sólo y exclusivamente
trabajó su ingenio, fue un cartón para un tapiz de seda, tejido en oro, oferta
que los ciudadanos florentinos hacían al rey de Portugal. Representaba la caída
de Adán y Eva en el paraíso. Leonardo trazó con el pincel en claroscuro,
iluminado con albayalde, un prado de hierbas infinitas en que había algunos
animales. Y ya en esta obra reveló el pintor la originalidad de su arte. El
tronco nudoso de una de las palmeras estaba representado con tal perfección
que, según la expresión de un testigo ocular, la razón se ofuscaba ante la idea
de que un hombre pudiera tener tanta paciencia. La figura de la serpiente, en
lugar de un rostro repulsivo y diabólico, tenía las facciones de una delicadeza
femenina, de un fascinador encanto, pero con una pérfida astucia envuelta en
tales suavidades. Esta obra no llegó a tejerse, pero el cartón maravilloso se
conservó en Florencia.
Un día, ser Piero recibió
la visita de uno de sus vecinos en Vinci. Era un hombre muy hábil en la caza y
la pesca, y el notario usaba sus servicios cuando se dedicaba a estos deportes
en las cortas vacaciones que se concedía de vez en cuando. El vecino pidió al
notario que cuando regresase a Florencia hiciese pintar algo en uno de esos
escudos redondos de madera, que se llaman «rotolla», el cual lo había hecho él mismo de un tronco de higuera. Estos escudos
ornados de pinturas e inscripciones alegóricas servían para adornar las casas.
Ser Piero prometió que así lo haría. Y cuando llegó a Florencia, hizo el
encargo a su hijo Leonardo.
He aquí que el joven
artista pensó largamente en el motivo que podía pintar en la «rotolla».
—Antes que nada hay que
pulir el escudo — se dijo.
Claro. El escudo estaba
torcido, mal trabajado y tosco. Lo entregó a un tornero, y de tosco y grosero
que era lo tornó liso y delicado. Después lo enyesó y preparó a su manera.
—Ahora sólo falta acertar
en el dibujo.
Y dando vueltas y más
vueltas a la cuestión, dio en la idea de que sería original pintar un monstruo
tan espantoso que atemorizara al que lo contemplaba, al igual que ocurría con
la antigua cabeza de Medusa.
Para conseguirlo, llevó
un montón de animales a un cuarto donde solía encerrarse para trabajar y donde
nadie entraba más que él. Los animales reunidos eran lagartos, serpientes,
grillos, arañas, cucarachas, mariposas de noche, escorpiones, murciélagos y
otros muchos a cual más asqueroso. De entre todos pensaba sacar un monstruo
horrible, que plasmaría en la «rotolla».
El trabajo fue lento y
laborioso. Lo fue tanto, que al final el cuarto tenía un olor repugnante, una
fetidez repulsiva, debido a la corrupción de los bichos muertos. Pero el
entusiasmo de Leonardo cuando se hallaba entregado a la tarea creadora era tal,
que él no percibía la peste nauseabunda. Y al fin consiguió lo que buscaba.
Sacando una cosa de un animal, otra de otro, fue uniendo, componiendo y
agrandando o empequeñeciendo según los casos, hasta formar un ser monstruoso
inexistente, pero auténticamente real por su verismo. El efecto era
impresionante. Se veía al monstruo salir por la rendija de un peñasco y se
creía oír reptar sobre el suelo su vientre anillado, viscoso, negro y
brillante. Parecía olerse el fétido aliento que exhalaba su babeante hocico, al
tiempo que quemaban las llamas que lanzaban sus ojos, y se palpaba el humo que
salía por su nariz. Era más que repulsivo. Pero lo sorprendente era que la
fealdad de este monstruo diabólico atraía y cautivaba. Solo un genio como Leonardo podía haber plasmado
efectos tan encontrados.
Cuando dio por terminado
el trabajo, salió de la habitación, en donde el aire ya era del todo
irrespirable, pero en donde había permanecido encerrado días y noches enteros
sin notar el mal olor, a pesar de que antes había sido extremadamente sensible
a él. Ser Piero ya apenas se acordaba de la «rotolla». El vecino de Vinci no se la había reclamado, ni él tampoco a su hijo.
—Padre, he concluido el
trabajo que me encargasteis — anunció.
— ¡Ah! Muy bien, vamos a
verlo.
Padre e hijo se encaminaron
al estudio. Como es lógico, a ser Piero la acuciaba una viva curiosidad. Cuando
llegaron, Leonardo dijo:
—Os ruego que aguardéis
unos instantes en este cuarto, padre. Enseguida os avisaré.
—Bien, pero no tardes.
—No temáis.
Se encaminó a su taller,
se encerró en él, cogió el cuadro y lo colocó en un caballete, cubrió éste con
una tela negra que dejaba al descubierto únicamente el cuadro, entreabrió las
maderas de la ventana de manera que un solo rayo de sol cayera de lleno sobre
la «rotolla», y volvió a salir del taller.
—Ya podéis entrar, padre
— dijo.
—Veamos, veamos esa obra
maestra — sonreía ser Piero.
El buen notario entró,
lanzó una mirada al caballete y dando un grito se echó hacia atrás asustado.
Creyó estar ante un monstruo vivo. Luego, mirando con más atención, el miedo se
convirtió en sorpresa y admiración. ¿Cómo era posible que se pudiese llegar a
pintar con tanta fidelidad? Ser Piero se sintió orgulloso de su hijo. En
aquellos instantes poco le importó que fuese ilegítimo. Era un Vinci. Eso nadie
se lo discutiría. Leonardo era un genio que daría lustre al apellido. Nunca
pudo pensar el notario florentino verdad más grande que aquélla. Leonardo de Vinci sería el único de su numerosa familia que pasaría
a la inmortalidad, en una categoría que era muy difícil de igualar y mucho más
de superar.
—El cuadro está terminado
y ha resultado exactamente como yo quería —sonrió el artista—. Así lo concebí y
acerté a plasmarlo. Lleváoslo, padre.
Desde luego que se lo
llevó, pero no lo entregó al vecino de Vinci. Hizo algo mucho más productivo
para él. Compró a un tendero de Florencia otra «rotolla», pintada con un corazón traspasado por una saeta, y se la dio al buen
hombre que se la encargó, quien le quedó obligado por ello los días de su vida.
Más tarde, ser Piero vendió la pintada por Leonardo, de manera secreta, en la
misma Florencia, a ciertos mercaderes por cien ducados. Al poco tiempo la «rotolla» fue a parar a manos del duque de
Milán, a quien se la vendieron aquellos mercaderes en trescientos ducados.
Pintó después Leonardo
una Nuestra Señora en un magnífico cuadro, que poseyó el papa Clemente VII.
Entre otras cosas que había en él pintadas, imitó una redoma llena de agua con
algunas flores, en la que, además de la maravilla de su viveza, había fingido
de tal modo sobre el cristal el rocío del agua, que parecía más que vivo.
Para Antonio Segni, gran
amigo suyo, dibujó en una hoja de papel un Neptuno, ejecutado, como todas sus
obras, con tal habilidad, que daba la impresión de que iba a saltar del papel
en cualquier momento. Se veía el mar turbado y el carro del dios tirado por
caballos marinos, con las quimeras, los vientos y algunas cabezas de dioses marinos,
bellísimas.
Prosiguiendo la carrera,
cada vez con más originalidad, le vino en fantasía pintar en un cuadro al óleo
la cabeza de una Medusa con un anudamiento de serpientes por cabellos. Pero por
ser ésta, obra que requería mucho tiempo, quedó sin terminar, como sucedió con
casi todas sus obras. Persiguiendo la inaccesible perfección, se creaba
dificultades que el pincel no podía vencer.
En 1481, contando ya
veintinueve años, los monjes de San Donato Scopeto encargaron a Leonardo que pintase la Adoración de los Magos para el altar
mayor.
En este cuadro demostró
conocer perfectamente la ciencia de la anatomía humana, y supo expresar, como
nunca hasta entonces se había visto en ningún otro maestro, los sentimientos de
los personajes mediante las actitudes de los mismos.
En el fondo del cuadro se
veían imágenes del antiguo Olimpo: juegos, combates de jinetes, bellos cuerpos
de adolescentes desnudos, desiertas ruinas de un templo con columnatas y
escaleras. A la sombra de los olivos se hallaba sentada sobre una piedra la
Madre de Dios con un Niño Jesús y sonreía con infantil sonrisa, como extrañada
de ver los viajeros reales, llegados de desconocidos países, a traer tesoros al
pesebre del recién nacido. Los Magos, cansados, curvados bajo el peso de una
sabiduría milenaria, inclinaban las cabezas y protegían con sus manos, sus ojos
medio ciegos para contemplar el más grande de los milagros.
Desde luego tampoco esta
soberbia creación quedó totalmente terminada. Leonardo no acertaba a darle,
según él, el toque de perfección que su mente privilegiada había imaginado.
Mientras Leonardo se
entregaba a su apasionante carrera artística, identificándose más y más con
Verrocchio y superando en mucho las enseñanzas que éste pudiera haberle dado,
la vida de ser Piero transcurría plácida. Su segunda mujer, madona Francesca, murió
joven y sin darle la anhelada descendencia. Pero el notario florentino, según
hemos dicho, no podía vivir sin el cariño de una esposa junto a él. Y así se
casó por tercera vez con Margharita, hija de ser
Francesco Guglielmo, que le aportó una dote de trescientos
setenta y cinco florines. Aquí comenzó para Leonardo una serie de amargos
sinsabores. Porque así como madona Francesca le quería y se preocupaba de él
casi más que el propio ser Piero, madona Margharita no le amó nunca. La nueva madrastra se mostraba hasta cruel con el joven
artista, sobre todo después que nacieron sus dos hijos: Antonio y Juliano.
—Ese muchacho te
arruinará. ¿Es que no lo comprendes? — decía madona Margharita a su marido.
—Leonardo es pródigo y
generoso, es cierto. Pero no me negarás que es bien poco lo que a mí me cuesta
— replicaba ser Piero.
—Sea lo que sea, todo lo
que le das a él disminuye el patrimonio de tus herederos legítimos — protestaba
ella.
—Mujer, Leonardo también
es mi hijo. No es justo que le abandone.
—Leonardo es un bastardo
alimentado con la cabra de una bruja.
Así es como solía
llamarle ella. Semejante frase era considerada por Margharita como el peor insulto que pudiera inferirle. Y con tales protestas atormentaba
día y noche a su marido, quien, ávido de paz, iba descuidando cada día con
mayor negligencia los deberes para con su hijo ilegítimo, el desdichado
Leonardo que ninguna culpa tenía de haber nacido de sus amores con Caterina,
una pobre moza de mesón.
Entre sus camaradas,
tanto en la tienda de Verrocchio como en los demás talleres, Leonardo veía
crecer sus enemigos. La envidia desataba las lenguas, y al igual como le
ocurrió en el pueblecito de Vinci, la leyenda negra comenzaba a tejerse a su
alrededor. Circulaban rumores sobre las «opiniones
heréticas» y sobre la «impiedad de Leonardo». Y las calumnias de que le hacían víctima acerca de su amoralidad tenían
apariencia de verdad, porque el joven Leonardo evitaba a las mujeres, a pesar
de ser el más bello adolescente de toda Florencia. Alguno de sus contemporáneos
dijo que había en su exterior una belleza tan resplandeciente que, a su vista,
un alma triste se serenaba. Y lo mismo ocurría con su erudición, que era tan
dulce y clara que arrastraba a las gentes con sólo pronunciar unas pocas
palabras.
Uno de sus enemigos hizo
una denuncia contra él, y se vio obligado a abandonar el taller de Verrocchio,
para instalarse solo, en un estudio de su propiedad. Pero las calumnias
aumentaban y los rumores eran cada vez más persistentes. Su estancia en
Florencia se hacía cada vez más difícil y desagradable.
Ser Piero había conseguido para su hijo un lucrativo encargo de Lorenzo de Médicis, egregio protector de artistas, quien sabedor de la valía de Leonardo se había propuesto ponerlo bajo su tutela. Pero el artista, que no admitía la dominación de nadie en materia de arte, no supo complacerle en sus deseos. Y rehusó políticamente la protección ofrecida. Siempre obediente a su espíritu luchador,
Leonardo concibió otro camino a seguir. El embajador del sultán de Egipto, Kaitbey, estaba recién llegado a Florencia. Y por su
intermedio, Leonardo sostuvo con el sultán secretas conversaciones, a fin de
entrar a su servicio en calidad de primer arquitecto. Para conseguir tal
empleo, debía abjurar de Cristo y convertirse a la religión musulmana, éste era
un inconveniente que le hacía vacilar. No obstante, Leonardo estaba decidido a
ir a cualquier parte con tal de dejar Florencia. La ciudad le agobiaba. Sabía
que, si se quedaba allí por más tiempo, acabaría por sucumbir, víctima del ambiente
hostil que se formaba a su alrededor.
Pero la casualidad debía
salvarle en aquella ocasión. A pesar de que se había entregado intensamente, en
los últimos tiempos, a sus actividades de pintor, Leonardo no olvidó sus otras
muchas aficiones. Y así fue cómo, siendo también músico notable y excelente
decidor de versos con su voz melodiosa y armónica, inventó un laúd de plata,
que tenía la forma de un cráneo de caballo. El extraño aspecto y la
extraordinaria sonoridad de este original instrumento causaron gran
satisfacción a Lorenzo de Médicis, gran amante de la música. Pero como sea que
Leonardo era persona demasiado osada y libre para agradar al adulado Lorenzo,
éste mismo propuso al artista que fuese a Milán, a ofrecérselo en presente al
duque de Lombardía, Ludovico el Moro, de la familia Sforza. Naturalmente, la
idea agradó a Leonardo. Era una manera de alejarse de Florencia, sin necesidad
de abandonar la patria ni abjurar de su religión.
—Creo que seguiré el
consejo de Lorenzo de Médicis, padre.
—Harás bien, hijo. Estoy seguro de que en la corte de uno de tales señores serás apreciado como mereces — dijo ser Piero, dolido por el trato injusto de que era objeto su hijo, pero sin tener la suficiente voluntad para defenderle él mismo. Y la existencia del singular laúd debió de
llegar a oídos de Ludovico el Moro, porque éste expresó el deseo de conocerlo,
así como a su genial inventor. Leonardo, pues, se aprestó a dejar Florencia
trasladándose a Milán, no en calidad de pintor o de sabio, sino solamente de músico
de corte.
No obstante, antes de
partir, escribió al duque Moro la siguiente carta, anunciándole su próxima
llegada y dándole cuenta de sus habilidades, por si necesitaba de alguno de sus servicios:
«Habiendo estudiado y juzgado, ilustrísimo
señor, obras de los modernos inventores en máquinas de guerra, he comprobado
que no hay ninguna que se distinga de las comúnmente en uso. Me decido, pues, a
dirigirme a Vuestra Serenidad a fin de descubrirle los secretos de mi arte. Sé
construir puentes ligerísimos, fuertes y aptos para ser llevados fácilmente y
con ellos seguir y a veces huir de los enemigos. Y otros de fuego y batalla,
fáciles y cómodos de levantar y poner. Y sé también la manera de quemar y deshacer
los de los adversarios.
«Sé en una tierra sitiada quitar el agua
de los fosos y hacer infinitos puentes, gatos y escaleras y otros instrumentos
pertinentes a dicha expedición.
«Conozco también nuevos medios de
destruir, si las bombardas no cumpliesen su cometido en el asedio, todos los
castillos y fortalezas, con tal de que sus cimientos no estén tallados en la
roca.
«Tengo modelos de bombardas que pueden
arrojar piedrecillas menudas, a semejanza casi de una tempestad. Se puede dar
un gran susto al enemigo, con grave daño suyo y confusión.
«Sé la manera de hacer vías estrechas y
subterráneas sin producir ruido, aunque sea preciso pasar bajo fosos y ríos.
«Haré carros cubiertos, seguros e inatacables. Penetrando con ellos por entre los enemigos, con su artillería, no hay multitud de gentes de armas que no se dispersen. Y tras de ellos puede ir la infantería sin grandes riesgos ni impedimenta alguna. «Si necesario fuese, haré morteros, bombardas o pasavolantes, de un sistema
estupendo y eficaz, fuera de uso común. Para donde las bombardas no hagan su
efecto, construiré catapultas, trabucos, arietes de asedio, proyectiles
gigantes y otros instrumentos de un maravilloso efecto, totalmente
desconocidos, inventados según la variedad de los casos.
«Y cuando de estar en el mar se trate, sé
hacer toda clase de armas ofensivas y defensivas, así como construir navíos
cuyo casco resista a las bombas de piedra y fundición. También conozco
composiciones explosivas, nuevas hasta hoy.
«En tiempos de paz, espero satisfacer a
Vuestra Serenidad, en lo que respecta a la arquitectura, con la construcción de
edificios privados y públicos, canales y acueductos.
«En el arte de la pintura y de la
escultura en mármol, cobre y arcilla, puedo ejecutar toda clase de encargos tan
bien como cualquiera. Y también puedo encargarme de fundir en bronce el caballo
que debe eternizar la gloria del señor, vuestro padre de santa memoria, y de
toda la ilustre casa de Sforza.»
Si alguna de las invenciones más arriba
indicadas puede parecer increíble, me ofrezco a hacer la experiencia en el
parque de vuestro castillo, o en cualquier otro lugar que quiera designar
Vuestra Serenidad, a la bienhechora atención de quien se recomienda el más fiel
servidor de Vuestra Alteza, Leonardo de Vinci.»
Esta famosa carta da idea
del genio que bullía en la mente de aquel hombre fabuloso. ¿Cabía imaginar que
pudieran hacerse las cosas extraordinarias que él describía, en aquella lejana
época? No. A nadie, que no poseyese su talento singular, se le podía ocurrir el
idear tal cantidad de máquinas, artefactos y pertrechos guerreros. ¿Y en cuanto
al arte? Tampoco existía resorte que él no conociese. Todo, absolutamente todo,
le era familiar. Y todo lo realizaba con exactitud y perfección, con gracia y
donaire. Nadie podía permitirse el lujo de poner en duda su ingenio e
inteligencia; sólo aquellos que se sentían molestos y envidiosos porque jamás
podrían superarle en aptitudes y conocimientos.
En 1482, a los treinta
años de edad, Leonardo de Vinci abandonó Florencia,
la ciudad que conoció toda su juventud, partiendo hacia Milán, ciudad nueva y
grande. Cuando desde la vasta llanura de Lombardía divisó por vez primera las
cimas nevadas de los Alpes, sintió que empezaba para él una nueva vida y que
esta tierra extraña sería algún día su patria.
Atrás quedaban ser
Antonio con sus refunfuños, la abuela Lucía con sus mimos
y ternezas, la humilde Caterina con su infinito cariño, ser Piero con su
debilidad y afán de paz, monna Margharita con su ambición y sus hijos, la pequeña aldea de Vinci, la gran ciudad de
Florencia, la hermosa Florinda y el primer amor que le inspiró, la villa de Rucellari, el arquitecto Biagio de Ravenna,
los maestros Paolo del Pozzo Toscanelli y Andrea
Verrocchio... Todo quedaba atrás. Una infancia y una juventud. Pero la vida
futura se le ofrecía amplia de horizontes, plena de libertad e ilusiones. Ante
él una etapa generosa le abría los brazos. Florencia le repudiaba, pero Milán
le acogía. ¡Ánimo y adelante! Leonardo de Vinci
comenzaba a vivir. Le quedaba aún mucho camino por recorrer.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |