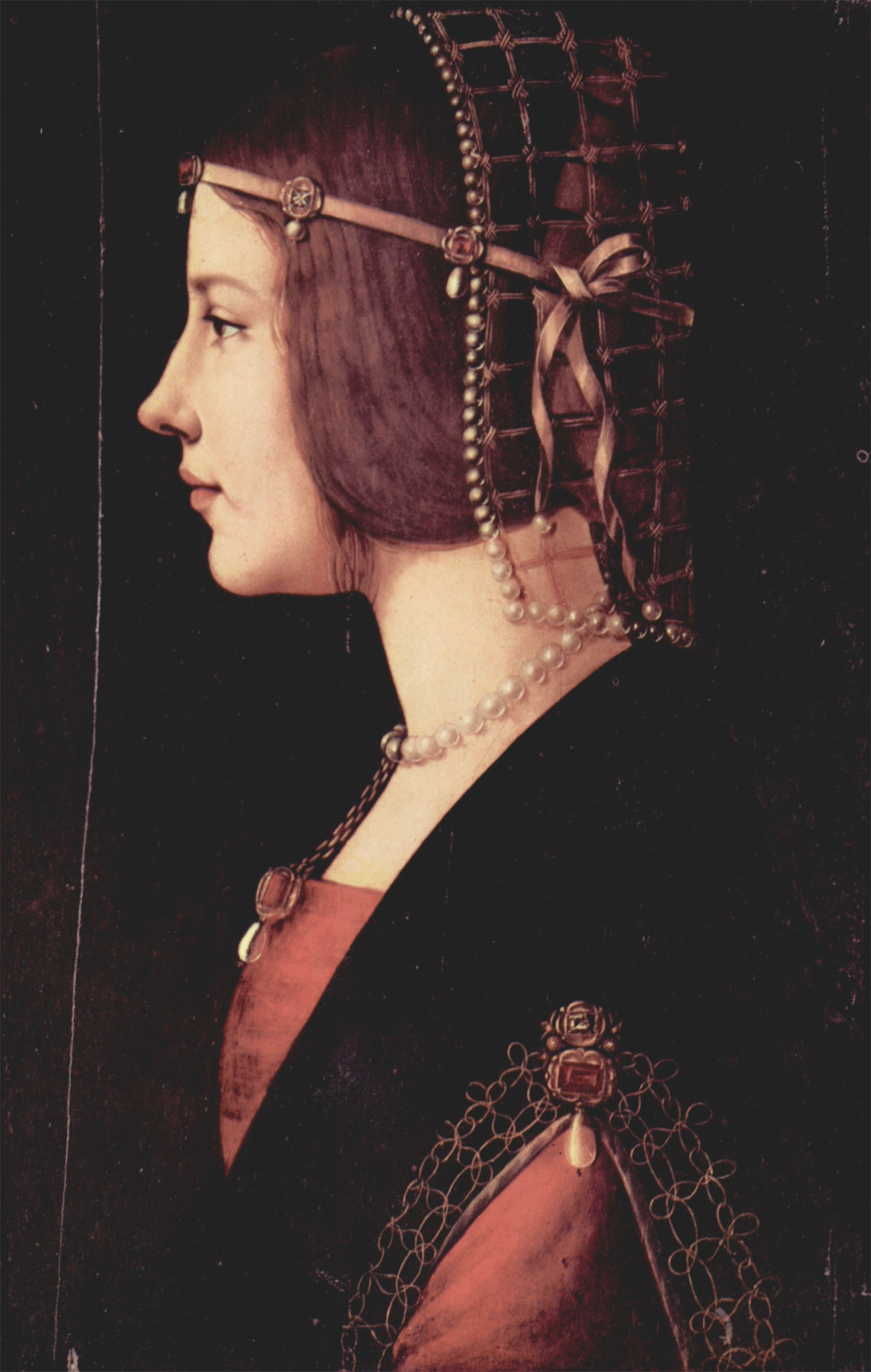Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 11
El 2 de enero de 1497, a
las seis de la mañana, murió la duquesa Beatriz. Durante más de veinticuatro
horas, el duque no se movió de su lado, sin atender ningún consuelo ni aceptar
ningún alimento, y sin querer dormir siquiera. Sus familiares temían que se
volviese loco. Pero al
día siguiente tuvo que entregarse a la tarea de organizar las exequias y los
funerales. Ludovico encargó a Leonardo que hiciese célebre por su belleza el
lugar donde Beatriz reposaría eternamente. Y
el artista le complació, como siempre. Transcurrió
un año de duelo profundo. El duque no estaba para proteger grandes obras de
arte. Pero Leonardo de Vinci tenía trabajo. A él no
le faltaba nunca tarea entre sus muchas aficiones científicas.
Cierto día del 1498 hubo
en la corte de Moro un torneo intelectual. Damas y caballeros se empeñaron en
que Leonardo de Vinci, ni doctor, ni licenciado, ni
bachiller, pero gran artista, tomara parte en él. Leonardo se resistió. Pero
tanto insistieron que al fin accedió.
—Está bien. Les contaré
lo primero que se me pase por la imaginación... Para salir del paso. —Debo prevenir a vuestras
gracias que yo no esperaba... Es decir... Sólo por la insistencia del duque... Me parece que...
En fin, os voy a hablar de las conchas marinas.
Y enhebró una amenísima
charla, que mantuvo en silencio y boquiabierto al auditorio. Pero resultó que,
una vez acabada, se entabló una apasionada controversia. Tan acalorada fue, que
acabó provocándose un tumulto en contra de Leonardo. Y todo porque éste expuso
alguna de sus peregrinas ideas, en defensa de sus tesis respecto a las conchas
marinas. Todos los que en la corte se consideraban sabios salieron en contra
del florentino, y Leonardo se vio solo en medio de aquellos hombres que se
creían paladines de la Ciencia, cuando no eran más que simples fantoches.
Le invadió un sentimiento
de profundo despecho contra sí mismo, porque no había sabido callarse a tiempo,
esquivar la discusión y dejar que los demás debatiesen. En cambio, a pesar de
los muchos escarmientos sufridos, se dejó tentar por la esperanza de que quizá
exponiendo unas cuantas verdades elementales bastaría para que fuesen
aceptadas. Y no fue así, sino todo lo contrario. Por fin, Ludovico exclamó:
—Voy a salvar a mi
Leonardo, porque, si no, los birretes rojos acabarán devorándole.
Y con su afabilidad
característica, supo sacar a Leonardo del apuro en que su apasionamiento le
había metido. Después de la cena, quedaron en palacio tan sólo
algunos amigos del duque. Leonardo se marchó. Y al no estar él, salió a relucir
la tremenda discusión provocada por su charla.
—Le conozco bien
—afirmaba el Moro—. Tiene un corazón de oro. Es audaz hablando, pero no haría
daño ni a una pulga. Dicen que es un hombre peligroso. Las gentes pueden gritar
cuanto quieran, pero yo no permitiré que nadie toque a mi Leonardo.
—Y la posteridad quedará
reconocida a Vuestra Alteza por haber protegido a tan prodigioso artista, único
en el mundo —dijo uno de los presentes—. Sin embargo, es lamentable que
descuide su arte distrayendo su espíritu con tan extraños sueños y fantásticas
quimeras.
—Tenéis razón. Se lo he
dicho muchas veces. Pero los artistas son así. No se puede hacer nada con
ellos. No se les puede exigir nada. ¡Son como se les antoja ser!
—Dice bien Vuestra Alteza
—replicó otro señor—. Verdaderamente, son originales. El otro día fui al
estudio de messer Leonardo, porque necesitaba un dibujo
alegórico para un estuche nupcial. Pregunté si estaba en casa. «No, ha salido»
—me respondieron—. «Está muy ocupado y no admite encargos.» «Pues, ¿qué hace?»
—indagué—. «Ahora está midiendo el peso del aire.» Creí que se burlaban de mí.
Pero poco después me encontré con el mismo Leonardo. «¿Es verdad, messer, que estáis midiendo el peso del aire?» «Es verdad»
—me repuso—. Y se me quedó mirando como si yo fuese un majadero, cuando lo más
lógico era pensar que él había perdido totalmente el juicio. ¡El peso del aire!
¿Se os hubiera ocurrido estupidez parecida?
—¡Eso no es nada!
—observó un joven caballero—. He oído decir que ha inventado un bote que puede
andar sin remos contra la corriente.
—¿Sin remos?
—Sí, con ruedas, por la
fuerza del vapor.
—¡Un bote con ruedas!
—Cree que hay en el vapor
una fuerza tal, que podría mover no solamente pequeños botes, sino grandes
navíos. ¿Os dais cuenta? Esto es magia negra.
—Sí, es un hombre muy
raro. No es posible negarlo —dijo el duque—. De todos modos, le quiero, se
divierte uno con él. Es de los que jamás aburren.
¡Magia negra! La fama de
su brujería crecía por doquier. Incluso comenzaban a señalarle con el dedo. Una
mañana, Leonardo se encaminaba a su casa por una calleja solitaria.
En la escalera de piedra
unida a la fachada de una vieja casuca, una niñita de unos seis años comía una
galleta de centeno con una cebolla cocida. Leonardo se detuvo y le hizo señas
con la mano para que se aproximara. La niña receló al principio. Mas luego, tal
vez animada por la dulce sonrisa del artista, sonrió también y descendió la
escalera, acercándose a él. Leonardo sacó del bolsillo una naranja en dulce,
cuidadosamente envuelta en papel dorado. Era una de esas ricas confituras que servían en los
banquetes de la corte. Leonardo acostumbraba a echarse algunas al bolsillo para
distribuirlas durante sus paseos a los niños de la calle.
—¡Es de oro! —murmuró la
pequeña, abriendo mucho los ojos—. ¡Es una pelota de oro!
—No es una pelota, es una
naranja. Pruébala. Por dentro es de dulce.
La niña miraba
sorprendida el juguete que le ofrecían, sin atreverse a probarla.
—¿Cómo te llamas?
—Mala.
—¿Tú sabes, Mala, cómo el
gallo, la cabra y el burro fueron de pesca? — preguntó cariñoso.
—No.
—¿Quieres que te lo
cuente?
Con su delicada mano
acarició los revueltos cabellos de la niña.
—Vamos a sentarnos.
Espera. Tengo también pastillas de anís, porque veo que no vas a comerte la
naranja de oro.
Buscó en sus amplios
bolsillos. En la entrada de la casuca apareció una mujer viejecilla. Debía de
ser la abuela de Mala. Miró a Leonardo y, como si le reconociese, hizo grandes
aspavientos.
— ¡Mala ! ¡Ven en seguida!
La pequeña tardaba en
obedecer a la abuela.
—¡Ven de prisa! Espera,
que te voy a...
Mala echó a correr hacia la casa. Su abuela le arrancó la naranja de oro de la mano y la arrojó, por encima del muro, al patio vecino, donde gruñían unos cerdos. Mala se puso a llorar. Pero la viejecilla, mostrándole a Leonardo con el dedo, le cuchicheó algo. Y Mala se calló en seguida, mirando al florentino con los ojos muy abiertos por el espanto. Leonardo, en silencio, con la cabeza inclinada
sobre el pecho, echó a andar rápidamente. Se alejó como un fugitivo, lleno de
tal turbación que aún buscaba en su bolsillo las pastillas de anís, ya
inútiles, y sonriendo de una manera triste y confusa. Comprendió que la vieja
le conocía de vista y había oído decir que era brujo. Ante los temerosos e inocentes ojos de la pequeña
Mala, se sintió más indefenso que ante el populacho que quiso matarle por
impío, más solo que ante la asamblea de sabios que se reían de su verdad como
de los delirios de un loco. Al llegar a
su casa se enfrascó en sus más recientes estudios. Las matemáticas, al igual que la música, tenían la
virtud de calmarle. Y también aquel día
lo consiguieron. —¡Fuera de aquí! ¡Vete!
¡Idiota! — acabó gritándole.
—Ya había pensado yo
pedirle la cuenta —dijo el criado, sabiendo que pasado el acceso de cólera su
amo era incapaz de despedirle—. Tres meses de atrasos... En cuanto al pienso,
yo no tengo la culpa... Marco no me da dinero para comprar lo que se necesita.
—¿Cómo es eso? ¿Cómo se
atreve a no dártelo cuando yo lo he ordenado?...
Leonardo volvió a entrar
en la casa, se dirigió al taller y abordó a Marco, que estaba trabajando.
—¿Es verdad que no das
dinero para el pienso de los caballos?
—Es verdad — repuso
tranquilamente el otro.
—¡ Cómo, amigo mío! Creo
haberte dicho, Marco, que tenías que darlo. ¿No te acuerdas? — preguntó,
mirando a su discípulo y administrador, cada vez con más timidez e indecisión.
—Lo recuerdo. Pero no hay
dinero, messer.
—¡Siempre lo mismo! ¡Otra
vez más dinero! Juzga tú mismo, Marco. ¿Crees que los caballos pueden pasar sin
pienso?
—Oídme, maestro —comenzó
Marco, no sin antes haber arrojado furiosamente su pincel sobre la mesa—. Vos
me rogasteis que me ocupase de la administración de la casa y que no os
molestara. No veo por qué venís con reclamaciones.
— ¡Marco! —exclamó el
maestro en tono de reproche—. ¿No le he dado la semana pasada treinta florines?
—¡Treinta florines!
Descontad cuatro, debidos a Pacioli, dos entregados a ese pedigüeño de
alquimista Galeotto, cinco al verdugo que escamotea
los cadáveres del patíbulo para vuestras prácticas anatómicas, tres en reparar
los cristales y las estufas del invernadero donde conserváis reptiles y peces,
diez ducados de oro para ese bicho con rayas...
—¿Te refieres a la
jirafa?
—Sí, la jirafa. No
tenemos para comer nosotros y hay que alimentar a ese animalucho que, además,
se va a morir.
—Si muere, la disecaré
—dijo gravemente Leonardo—. Las vértebras del cuello son muy curiosas...
—¡Las vértebras del
cuello! ¡Ah, maestro! Sin todos esos caprichos: caballos, cadáveres, jirafas,
peces y otros animales, viviríamos bien, sin deber nada a nadie. ¿No valdría
más vivir sin apuros?
—¡Vivir sin apuros! Como
si yo pidiese otra cosa que el pan cotidiano. Ya sé, Marco, que te alegraría
que prescindiese de todos esos animales que compro con tanto trabajo y dinero,
y que me son necesarios hasta un punto que tú no puedes imaginar. A ti, con tal
de hacer lo que quieras, lo demás te importa muy poco —dijo con acento de
impotente amargura—. Veamos. ¿Qué podemos hacer, Marco? No hay pienso para los
caballos. A esto hemos llegado. Nunca nos había ocurrido semejante cosa.
—Siempre andamos con
apuros —replicó Marco—. Hace ya más de un año que no recibimos la menor
cantidad del duque. Ambrosio Vesali promete siempre
para el día siguiente, pero sin duda se burla de vos.
—¡Que se burla de mí!
—exclamó Leonardo—. Eso lo veremos. Me quejaré al duque. Le romperé la cabeza a
ese miserable.
Marco hizo un gesto
indiferente. Pensó que si alguien debía obrar con violencia no sería
ciertamente Leonardo.
—Dejadme a mí, maestro
—dijo al fin el discípulo—. Ya saldremos del conflicto. Creo que podré arreglar
lo del pienso.
—Si sólo fuera el pienso
—dijo el artista, dejándose caer en una silla—. Escucha, Marco. Aún no te lo he
dicho todo. Para el mes próximo necesito sin falta ochenta ducados. Los pedí
prestados, sabes. ¡Oh, no me mires así! Tenía que hacerlo.
—¿A quién, messer?
—A Arnaldo, el usurero.
—Pero, ¿no sabéis que ese
animal es el peor de todos los judíos? ¡Es un desalmado! ¡Ah, maestro! ¿Qué
habéis hecho? ¿Por qué no me lo advertisteis antes?
—Tengo absoluta necesidad
de dinero —repuso el maestro bajando la cabeza, como un chiquillo pillado en
una travesura—. No te enfades, amigo.
Y pidió el libro de
cuentas, diciendo que intentaría arreglar algo. Pero ¿qué podía arreglarse, si
lo que faltaba era dinero, y el libro no lo daría? Además, Leonardo, gran
matemático, se equivocaba en las sumas y restas. Jamás le salían las cuentas
claras. Encontraba apuntados gastos insignificantes, pero ¿dónde había puesto
equis miles de ducados que no le salían por parte alguna? Inútil buscar. Giovanni, que le
estaba observando, vio en el rostro de Leonardo un gesto de cansancio. Pensó :
«No es un dios ni un titán. Es un hombre como los demás. ¿Por qué me
inspiraba miedo antes? ¡Pobre hombre!» Este
sentimiento de piedad era el que inspiraba cuando se mostraba impotente,
apesadumbrado y temeroso. ¡Pobre Leonardo! ¡Cuántos problemas caían sobre sus
espaldas de artista y soñador!
Pero a los dos días el
maestro se había olvidado por completo de la falta de dinero. Era como si nunca
le hubiera preocupado tal cosa. Como si las arcas estuviesen repletas, pidió
tres florines para comprar un fósil antediluviano. Y lo hizo con gesto tan inocente
que Marco no se atrevió a regañarle nuevamente, por temor a entristecerle, y
tomó los tres florines de la cantidad que había apartado para su madre.
Leonardo de Vinci era así.
El día 7 de abril de
1498, víspera del domingo de Ramos, murió repentinamente el cristianísimo rey
de Francia Carlos VIII, aliado de Ludovico el Moro. Para el duque de Milán se
avecinaban malos tiempos. Y no eran menos amargos los que aguardaban a
Leonardo.
Sucedió en el trono a Carlos VIII el peor enemigo de la casa Sforza, el duque de Orleáns, con el nombre de Luis XII. El nuevo rey francés anunció públicamente, al mes de subir al trono, que como nieto de Valentina Visconti, hija del primer duque de Milán, se consideraba como el único heredero legítimo al trono de Lombardía, y que se proponía reconquistar su herencia, destruyendo «el nido de aquellos bandoleros y usurpadores llamados Sforza». Ni que decir tiene que esta noticia cayó como una bomba en el castillo de Ludovico el Moro. El duque, que destacaba por el esplendor de sus fiestas y la fastuosidad de su vida, se sabía inhábil diplomático y mal guerrero. Su suerte, pues, estaba echada. Ya nadie pensaba en encargar nuevas obras a Leonardo de Vinci. Todo el mundo se preparaba para la guerra contra Francia. El tesorero del Estado, a pesar de la insistencia del artista, no le pagaba sus atrasos. Todo el dinero se necesitaba para los preparativos bélicos. Leonardo pidió dinero a todo aquel que podía prestárselo, incluso a sus discípulos, que eran tanto o más pobres que él mismo. Leonardo quiso intentar la reanudación de los
trabajos interrumpidos de «El Coloso». El horno, el crisol, todo estaba a
punto, pero cuando quiso presentar nuevamente el presupuesto para el bronce, el
duque no quiso ni siquiera recibirle. El monumento a los Sforza quedaba por
terminar. Ahora había problemas más importantes. Y lo primero, para Ludovico,
era salvar por lo menos la vida y parte de los tesoros que tan necesarios le
eran para seguir viviendo a su gusto.
Hacia el 20 de noviembre
de ese mismo año, reducido por la miseria al último extremo, Leonardo se
decidió a escribir una carta al duque. Entre los papeles del gran genio se
conserva el borrador de esta carta, confusa, incoherente, parecida al balbuceo
de un hombre que tiene vergüenza y no sabe pedir.
«Señor: Aun sabiendo que el espíritu de Vuestra Alteza se halla enfrascado en graves negocios, pero con temor al mismo tiempo de que mi silencio no enfade a mi bienhechor, me atrevo a recordaron mis humildes necesidades y mi arte, condenado a la inercia... Hace ya dos años que no he recibido en absoluto sueldo alguno... Algunas personas al servicio de Vuestra Alteza pueden esperar, porque tienen otras rentas que les permiten cubrir los gastos más necesarios, pero yo, con mi arte, que hace tiempo debí abandonar por otro oficio más lucrativo... Mi vida está al servicio de Vuestra Alteza, que me encontrará pronto a obedecerle constantemente. No os hablo del monumento, pues no ignoro que el rigor de los tiempos... Me alarma la idea de que la necesidad de ganar mi vida me obligue a interrumpir mis trabajos, consagrándome a bajos menesteres. He tenido que alimentar a seis personas, durante cincuenta y seis meses, con cincuenta ducados... No sé en qué podría emplear mi actividad... ¿Debo pensar en la gloria o en el pan cotidiano?»
Esta carta, que tanto
esfuerzo debió de costar a Leonardo el escribirla, porque va claramente contra
sus principios, no obtuvo respuesta. En la corte reinaba el miedo y el dolor.
El artista tendría que seguir subsistiendo con los exiguos medios que la
generosidad o avaricia de algunas gentes le otorgaban.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
BEATRIZ DE ESTE