 |
 |
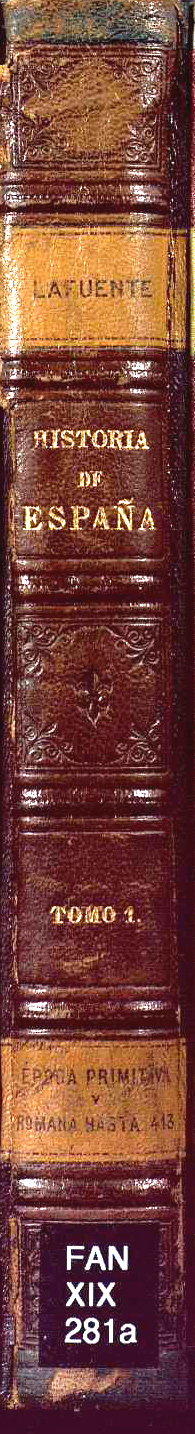 |
CAPITULO X ALFONSO VIII EN CASTILLA. — FERNANDO II EN LEÓN. — ALFONSO II EN ARAGÓN (1157 - 1188 ) Otra
vez dividida la monarquía castellano-leonesa, error fatal en que con
admiración nuestra hemos visto incurrir a los más grandes príncipes
que ciñeron aquella doble corona, quedaron reinando a la muerte del
emperador (1157) sus dos hijos Sancho III y Fernando II, aquél en
Castilla, en León éste, dispuestos al parecer los dos hermanos a mantener
entre sí la buena armonía, y sin que ésta se turbara sino con un amago
de disidencia que felizmente terminó con un abrazo fraternal en Sahagún.
Breve
y efímero fue el reinado de Sancho III de Castilla, llamado el Deseado: tan deseado, dice un cronista,
por lo mucho que tardó en nacer, como por lo poco que tardó en morir.
Sólo tuvo tiempo para descubrir las altas prendas que hicieron lamentar
su temprana muerte. Con
la falta del emperador y la retirada de los cristianos de la frontera
de Andalucía había crecido el atrevimiento de los Almohades, que no
contentos con recobrar Andújar y Baeza, amenazaban invadir las tierras
de Toledo con intento de recuperar también las plazas que allí la
terrible espada de Alfonso VII había arrancado a los musulmanes. Era
la de Calatrava una de las que codiciaban más los infieles, y los
caballeros templarios a quienes se había dado con el cargo de defenderla
contra los moros no creyeron poder resistir a una acometida de la
gente africana, y la devolvieron al rey. Entonces Sancho hizo pregonar
un edicto declarando que daba aquella plaza con todos sus honores
y dependencias a cualquier caballero o noble que quisiera encargarse
de defenderla contra los sarracenos. Hallábase a la sazón en Toledo
San Raimundo, abad del monasterio de Fitero en Navarra, con otro monje
de su orden llamado Fr. Diego Velázquez, que en el siglo había profesado
la milicia. Viendo Velázquez que no se presentaba caballero ni comunidad
que quisiese tomar a su cargo la defensa de Calatrava, excitó a su
superior a que la pidiese al rey. Le pareció a Raimundo temeraria
la proposición, mas insistiendo el monje,
y asegurándole que tenía en su mano los medios de realizar y sostener
la empresa que tan difícil le parecía, se resolvió el prelado a pedirla
al monarca, y éste se la otorgó. En su virtud se dio el santo abad
a predicar con tal celo, que a consecuencia de sus fervorosas exhortaciones
llegó a juntar al año siguiente más de veinte mil hombres armados,
resueltos a defender a Calatrava de los ataques de los moros. Se agregaron
también muchos monjes de su monasterio, con abundancia de ganados
y de todo género de provisiones; discurriendo entonces el abad que
de ningún modo se mantendría mejor el buen espíritu de aquellas gentes
que uniéndolas con un voto solemne de religión, instituyó una orden
militar que se llamó de Calatrava, dándole la regla de su orden. Ya
en el año anterior (1156) se había instituido la orden militar de
Alcántara, en su principio llamada de San Julián del Pereiro. Un caballero
de Salamanca llamado don Suero, deseoso de ilustrar su nombre y de
servir a la causa cristiana peleando contra los moros y tomándoles
algún lugar fuerte de la comarca, convocó y excitó a otros ricos-hombres
de Castilla a que le ayudaran en su empresa. Encontraron un día estos
celosos adalides a un ermitaño nombrado Amando, el cual les señaló
un lugar fuerte a propósito para su objeto, que era donde él tenía
su ermita. Se asentaron ellos allí, y acudiendo otros soldados, eligieron
por su capitán al mismo Suero de Salamanca. A persuasión del ermitaño
pidieron al obispo de aquella ciudad que les diese una forma regular,
y él les dio el instituto de la orden del Cister que profesaba él
mismo. Habiendo muerto don Suero en batalla le sucedió en la dignidad
su compañero don Gomes. El rey don Fernando II de León les hizo muchas
donaciones, entre ellas el castillo de Alcántara, de donde tomó nueva
denominación aquella milicia. Después se unió a la de Calatrava que
tenía el mismo instituto cisterciense. Así
pues, el rey de Navarra, después de la muerte del emperador, invadió
la Rioja, siempre alegando pasados derechos. Don Sancho de Castilla
envió contra él a don Ponce de Minerva, que con una derrota que le
causó le contuvo en los límites de su reino. Deseaba, no obstante,
el de Castilla vivir en paz con todos los reyes cristianos, parientes
suyos todos, a fin de poder atender a los Almohades que con incursiones
continuas hostigaban su reino. Y así en 1158 se vio con su cuñado
el de Navarra en Almazán, y asentó con él paces, y con su tío don
Ramón de Aragón en Naxama (acaso Osma),
donde concertaron que todo lo que caía a la margen derecha del Ebro
fuese del aragonés, pero reconociendo por ello homenaje al de Castilla,
con obligación de asistir los reyes de Aragón a la coronación de los
de Castilla y de tener el estoque real desnudo durante la ceremonia.
Con esto dispuso ya que los de Ávila y Extremadura fuesen a contener
a los Almohades que acaudillados por el hijo de Abdelmumén estaban
devastando las comarcas de Sevilla. Se dio allí una terrible batalla,
en que murieron dos generales mahometanos, y se volvieron los de Castilla,
con pérdida también considerable, aunque no tanta como la del enemigo.
Todos
los pensamientos de don Sancho y todas las esperanzas de su pueblo
vino a cortarlas su muerte, que le sorprendió en la flor de su edad
(31 de agosto de 1158.) Atribúyenla algunos
a la pena que le había producido la de su esposa doña Blanca de Navarra,
pero no es de creer fuese esta la causa habiendo fallecido aquella
señora más de dos años antes. Dejaba este monarca un hijo de escasos
tres años llamado Alfonso, que fue proclamado su sucesor, y cuya larga
menoría trajo tantas inquietudes y turbulencias, cuales acaso no ofrece
la de otro ningún príncipe de menor edad, y eso que suelen ser siempre
harto agitadas y funestas las menorías de los reyes. He
aquí el epitafio que pusieron en Nájera a aquella virtuosa reina:
Aquí
yace la reina doña Blanca, Blanca
en el nombre, blanca y hermosa en el cuerpo, Pura
y cándida en el espíritu, Agraciada
en el rostro, Y
agradable en la condición; Honra
y espejo de las mujeres: Fue
su marido don Sancho, Hijo
del emperador, y
ella digna de tal esposo: Parió
un hijo y murió de parto. Es
el caso que al morir don Sancho dejó por ayo
y tutor del rey niño a don Gutierre Fernández
de Castro, mandándole, sin embargo, que no despojase a nadie de sus
tenencias y honores hasta la mayoría de Alfonso. Esta disposición
produjo una serie de lamentables turbaciones en Castilla por las envidias
y animosidades que la familia de Lara abrigaba contra los Castros,
y más por la ilimitada ambición de don Manrique de Lara que no podía
sufrir tuviese la regencia otro que no fuese él. Sublevó, pues, a
toda su familia contra su rival, y Castilla se dividió en dos enconados
bandos, el de los Castros y el de los Laras.
Las cosas llegaron a tal punto, que don Gutierre,
hombre prudente y desinteresado, a fin de evitar los males que con
tal discordia amenazaban, hizo espontáneamente cesión de la tutela
y entregó el rey niño a don García de Aza, hermano de madre de los
Laras, e hijo de aquel García de Cabra que
murió en la batalla de Uclés con el infante don Sancho. Aza era un
hombre de bien, pero sencillo en demasía, y así se dejó fácilmente
persuadir del ambicioso don Manrique a que le encomendase la educación
y tutela del rey. Orgullosos los Laras con
haberse apoderado de la regencia, ensañáronse
en su persecución contra los Castros, y quitáronles
todos sus empleos y honores. Pero quedaron los sobrinos de don Gutierre,
capitaneados por don Fernando Ruiz de Castro, para sostener la rivalidad
de familia contra los Laras. Solicitaron
aquéllos el apoyo del rey de León, y el monarca leonés, al ver las
calamidades que afligían al reino de su sobrino, entró en Castilla
para obligar a los Laras a que le entregaran a Alfonso. Retiráronse
éstos a Soria con el rey, ofreciendo entregarle al de León bajo la
condición y garantía de que cuando saliese de la menor edad le serían
devueltos todos sus dominios, cuya administración tendría entretanto
don Manrique. Pasó
el rey don Fernando a Soria para tratar allí el negocio con los, Laras; mas cuando llegó el caso
de presentar el rey niño al monarca leonés su tío, como el tierno
huérfano comenzase a llorar en brazos de su tutor, so pretexto de
acallarlo volviéronle a su palacio, de donde un hidalgo llamado don
Pedro Núñez de Fuente-Almexir le sacó ocultamente
debajo de su capa y le trasportó a San Esteban de Gormaz, y de allí
a Atienza, y luego a Ávila. Indignóse el
rey de León cuando lo supo, al verse de aquella manera burlado, y
como retase de traidor y perjuro al conde
don Manrique, cuentan que le respondió éste: “libré al rey mi señor”,
lo cual demuestra que la desaparición del tierno príncipe había sido
un rapto meditado y concertado con el jefe de los Laras (1160). Vengóse el leonés
con apoderarse de las mejores y más importantes plazas de Castilla,
mientras Sancho de Navarra, aprovechando aquellos disturbios, se entraba
por la Rioja, y tomaba y fortificaba poblaciones, si bien la poca
adhesión que le mostraban los naturales, unido a los esfuerzos de
los que se conservaban fieles al niño Alfonso, principalmente los
leales caballeros de Ávila, le obligaron
a abandonar muchas de aquellas pasajeras conquistas. El
rey de León, después de dejar establecida en su reino la orden de
caballería de Santiago, entró en Toledo en
agosto de 1162, cuyo gobierno tuvo don Fernán Ruiz de Castro, uno
de sus más decididos parciales. Otras atenciones volvieron a llamar
al leonés a sus propios Estados, donde repobló y fortificó muchos
lugares en las orillas del Esla, y por otro lado restauró también
Ledesma y Ciudad-Rodrigo, si bien teniendo que emplear las armas para
reprimir una sublevación de los habitantes de Salamanca, que habiendo
comprado a dinero estas últimas villas lo miraban como un injusto
despojo que se les hacía. Emplea también el leonés este periodo de
descanso en buscar una compañera con quien compartir su tálamo y su
trono, y la halló en doña Urraca, hija del rey Alfonso Enríquez de
Portugal, cuyas bodas se celebraron con gusto y contentamiento de
todos. Entretanto continuaba en Castilla la enconosa rivalidad entre
los Castres y los Laras, y sabiendo el jefe
de estos últimos, don Manrique, que el gobernador de Toledo don Fernán
Ruiz de Castro se hallaba en Huete, marchó a combatirle con sus tropas,
haciendo que le acompañara a caballo el niño rey Alfonso que contaba
ocho años a aquella sazón (1164). Empeñóse
entre Garcinarro y Huete formal y sangrienta lucha entre los dos
bandos rivales, cuyo resultada fue quedar victoriosos los Castros,
sucumbiendo en la refriega el mismo tutor del rey, don Manrique de
Lara. Se puso desde entonces a la cabeza de los Laras
su hermano don Nuño. Los
Laras no se daban reposo. Heredero don Nuño
del odio mortal de su hermano don Manrique hacia los Castros meditó
cómo apoderarse por sorpresa de Toledo e introducir en la ciudad al
niño rey. Entabló para esto inteligencias secretas con don Esteban
Illán, caballero toledano, que se mantenía fiel a la bandera de Castilla.
Una vez concertados, se adelantó don Ñuño con el rey hasta Maqueda,
salió de Toledo Illán a recibirle, y con gran recato y sigilo le introdujo
aquella misma noche en la ciudad y en la torre de San Román que tenía
preparada (1166), y cuando más desprevenidos estaban todos enarboló
en ella la bandera del rey, y comenzó a gritar: ¡Toledo, Toledo por
el rey de Castilla! Estos gritos y la vista de los estandartes castellanos
que ondeaban en la torre de la iglesia sobrecogieron a Fernán Ruiz
de Castro, que después de una corta e inútil tentativa para apoderarse
de la torre, se apresuró a salir de Toledo y a buscar un asilo entre
los moros; recurso en aquel tiempo muy usado. Golpe fue este que resolvió
el triunfo de los Laras, y desconcertó cualesquiera planes que sobre Castilla
pudiera tener el rey de León. Costóles,
no obstante, a los parciales y defensores del tierno príncipe no poca
fatiga y esfuerzo el apoderarse del castillo de Zorita sobre el Tajo,
que a nombre de los Castros gobernaba don Lope de Arenas, y aun debiéronlo
a la alevosía de un criado de éste, que de concierto con los de Lara
asesinó a su amo dentro de su propio castillo. Desde
la entrada de Toledo se ve al joven rey Alfonso VIII obrar ya más
como monarca que como pupilo, aunque todavía no alcanzase la mayor
edad. Mas como se fuese ya aproximando a ella, y urgiese poner el
cetro en sus manos, se convocaron cortes en Burgos (1169), que se
celebraron al año siguiente (1170), con el doble objeto de encomendarle
ya el regimiento del reino y de darle una esposa, que se acordó fuese
la princesa doña Leonor, hija del rey Enrique II de Inglaterra, sin
duda con la esperanza de que por este medio viniese a él el condado
de Gascuña que poseía el monarca britano,
y que confinaba con los dominios del de Castilla por la parte de Guipúzcoa.
Concertadas que fueron las bodas, y habiendo resuelto el joven Alfonso
ir a Aragón a esperar a su futura esposa, envió a llamar al monarca
aragonés (que lo era ya Alfonso II, hijo de don Ramón Berenguer y
de doña Petronila) para ajustar con él las discordias y contiendas
que sobre límites de territorio entre sí tenían. Juntáronse
en Sahagún los dos príncipes, y acordaron allí un tratado de alianza
y amistad, cambiando para seguridad mutua algunas fortalezas entre
castellanos y aragoneses: después de lo cual los dos monarcas españoles
marcharon unidos a Zaragoza, Llegado que hubo la princesa Leonor a
España, celebráronse las bodas en Tarazona
(setiembre de 1170), con asistencia del rey de Aragón, del arzobispo
de Toledo, de don Ñuño de Lara, que había ido a buscar a la princesa,
y de muchos condes, caballeros y ricos-hombres de Aragón y de Castilla.
Terminadas las fiestas, viniéronse los castellanos a Burgos, y Alfonso VIII entró
de lleno en el ejercicio de la autoridad suprema después de una agitada
y turbulenta minoría. Sobre quince años tendría entonces Alfonso:
no era de más edad la princesa Leonor, y de este temprano y feliz
matrimonio nació ya en 1171 la infanta Berenguela que tan justa celebridad
llegó a adquirir en la historia, y a quien su padre se apresuró a
hacer reconocer como heredera del trono. No
había olvidado Alfonso de Castilla las usurpaciones que en la Rioja
le había hecho el de Navarra en tiempo de su menor edad, y uno de
sus primeros cuidados después de encargarse del gobierno del reino
fue hacer servir la amistosa alianza en que estaba con Alfonso de
Aragón para recuperar aquellas posesiones. Pactaron, pues, los dos
Alfonsos, el aragonés y el castellano, hacer
juntos la guerra a Sancho de Navarra, y simultáneamente invadieron
su reino, el uno por Tudela tomándole Arguedas, el otro por Logroño
llegando hasta Pamplona, pero sin ulterior resultado, merced a lo
prevenidas que el navarro tenía sus plazas. Había otro motivo más
para que los dos Alfonsos miraran como enemigo al navarro. Poseía el señorío
de Albarracín, por donación que le había hecho el rey moro de Murcia,
un caballero cristiano llamado don Pedro Ruiz de Azagra, que la hizo
poblar de cristianos y consiguió que su iglesia de Santa María fuese
erigida por el cardenal Jacinto, legado de la Santa Sede en España,
en silla episcopal. Azagra vivía allí como un reyezuelo, sin reconocer
dependencia ni del de Castilla ni del de Aragón, y hallábase apoyado
por el rey de Navarra. Así la confederación de los Alfonsos
se extendió contra Azagra, declarando a Albarracín comprendido en
la conquista del de Aragón, los otros lugares de su señorío en la
de Castilla. Cambiáronse para garantía de
esta concordia tres castillos de cada parte, encomendados a otros
tantos ricos-hombres de cada reino, con condición de hacer por ellos
pleito-homenaje, los de Castilla al de Aragón, y recíprocamente los
de Aragón al de Castilla, sin poder entregarlos a su respectivo monarca
en tres años (1172). Mas como al año siguiente se quebrantase el compromiso
por parte del castellano a quien entregó Nuño Sánchez la plaza de
Ariza, la más importante de las tres que garantizaban la seguridad
del pacto, picóse de ello el aragonés, viniendo a pagar al pronto los
efectos de su enojo y mal humor quien menos culpa de ello tenía, a
saber, la princesa doña Sancha de Castilla, con quien tanto tiempo
hacía estaba tratado el matrimonio del aragonés, el cual en despique
envió a pedir por esposa nada menos que a la hija del emperador de
Constantinopla Manuel. Frustráronse al fin
las negociaciones de este segundo proyecto de enlace de la manera
que diremos en otro lugar, y arregladas las disidencias entre los
dos monarcas, continuaron su guerra contra el navarro, recobrando
el de Castilla muchos lugares, y apretando de tal manera a don Sancho
su tío, que teniéndole cercado en el castillo de Leguin
le hubiera hecho prisionero si a favor de la noche no hubiera logrado
fugarse el de Navarra. Celebráronse
al fin en Zaragoza las bodas de Alfonso II de Aragón con la princesa
Sancha de Castilla, tía de Alfonso VIII, a que asistió este monarca
(1174), y unidos de nuevo los dos reyes prosiguieron su comenzada
guerra con el navarro, tomándole siempre algunas plazas, y concluyendo
por recuperar el de Castilla las que aquél le había usurpado (1176).
Natural
era que no desaprovechasen los moros la ocasión de ver a los monarcas
cristianos gastando sus fuerzas en estas guerras y entretenidos en
estas discordias de familia, y no eran los de Cuenca los que se descuidaban
en estragar las comarcas limítrofes de aquella ciudad, fuerte por
su natural posición, y fuerte por los muchos sarracenos que en ella
se abrigaban. Fue por lo tanto su conquista el objeto preferente de
Alfonso VIII de Castilla a su regreso de Navarra. Ni la fortaleza
del lugar, ni el número de sus defensores, ni la crudeza del invierno
en aquel riguroso clima, nada detuvo al joven y animoso castellano
para poner apretado cerco y redoblar todo género de ataques contra
aquel formidable presidio. Nueve meses de asedio no bastaron a desanimarle;
el socorro que el jefe de los Almohades vino a dar a los sitiados
no fue parte a hacerle desistir de la empresa, que allí estaba también
su amigo el de Aragón para frustrar aquel auxilio; al fin los cercados
no pudieron resistir ya más, y las puertas de Cuenca se abrieron al
rey de Castilla el 21 de setiembre de 1177. La rendición y conquista
de Cuenca tuvo una importancia á la vez
militar, eclesiástica y política. Dábale
la primera su misma situación geográfica, además de los altos muros
que la circuían; diósela en lo eclesiástico
el haberse convertido su mezquita mayor en templo cristiano, y elevádola
Alfonso a iglesia catedral, que ilustraron después tantos y tan insignes
varones: y túvola mayor en lo político,
en razón a que agradecido el monarca castellano a la eficaz ayuda
que para su conquista le había prestado el aragonés, le alzó allí
la obligación del feudo y homenaje que desde el tiempo del emperador
reconocían los reyes de Aragón a los de Castilla, quedando desde allí
en adelante los dos monarcas poseedores de sus respectivas ciudades
y castillos para sí y sus sucesores, interviniendo y autorizando esta
concordia los prelados y ricos-hombres de Aragón, Cataluña y Castilla.
Rendida Cuenca, no pudieron ya resistir el ímpetu de las armas castellanas
Alarcón, Inhiesta y otras fortalezas que en aquel territorio tenían
levantadas y defendían los infieles. No
se resignaba don Sancho de Navarra con la estrechez a que el de Castilla
había ido reduciendo su reino: las cuestiones sobre los siempre disputados
pueblos de Rioja habían renacido, y cansados a uno y otro príncipe
de tan prolijas y continuadas guerras, aconsejados también por los
prelados y ricos-hombres amantes de la paz, acordaron someter sus
diferencias a la decisión arbitral del rey Enrique II de Inglaterra,
suegro del de Castilla, obligándose a respetar su fallo, dándose mutuamente
en fieldad, que se decía,
cuatro castillos de la pertenencia de cada uno para seguridad del
cumplimiento de aquel convenio, y estableciendo bajo su fe y palabra
treguas por siete años. Cada cual envió sus embajadores y representantes
al rey de Inglaterra para que abogaran y defendieran ante él su respectiva
causa. Recibiólos aquel monarca en Westminster, y congregada una
asamblea de obispos, condes y barones, y leídas en presencia del rey
las correspondientes quejas, demandas y peticiones del de Castilla
y del de Navarra, como ninguno de los alegantes contradijera lo expuesto
por sus adversarios ni negara las violencias que cada soberano recíprocamente
había cometido, le fue fácil al árbitro monarca pronunciar la sentencia,
reducida a que cada uno de los contendientes restituyese al otro las
villas, tierras y castillos de que injusta y violentamente le había
despojado, que eran las mismas pertenencias que ellos en sus alegatos
pedían y nombraban; añadiendo que por el bien de la paz el de Castilla
daría durante diez años al de Navarra diez mil maravedís, en cada
uno, pagados en Burgos en tres plazos. Comunicada la sentencia arbitral
a los dos soberanos contendientes por sus embajadores, reuniéronse aquéllos en la abadía de Fitero, donde después
de expresada su conformidad acordaron y juraron una tregua y concordia
de diez años, que se obligaron a guardar fielmente «sin engaño ni
fraude,» y a tener al que la quebrantara por alevoso y perjuro. Tales
y tan solemnes cláusulas parece deberían haber hecho definitiva y
sólida la paz y amistad estipulada; y sin embargo de este pacto y
de aquella sentencia, hallamos al año siguiente (1178) al castellano
y al aragonés renovando sus antiguas confederaciones contra el navarro,
en cuya virtud rompió otra vez Alfonso VIII la guerra, hasta que al
fin, habiendo convenido los dos príncipes en verse entre Logroño y
Nájera (1179), acordaron los dos solos y sin intervención de extraños
la manera de arreglar sus diferencias, que fue reconociendo en el
de Castilla el dominio de Logroño, Entrena, Navarrete y otros lugares
de la Rioja, pero reteniéndolos como en depósito y prenda de su alianza
y amistad por diez años la persona que el de Navarra señalase. Así
terminaron por entonces las tenaces y enfadosas disputas de los dos
monarcas sobre límites de sus reinos. Libre
del cuidado de estas guerras pudo dedicarse Alfonso VIII de Castilla
a las cosas del gobierno interior de su reino, que bien lo había menester
después de tantas turbulencias, trastornos y agitaciones. Con la movilidad
propia de los reyes de aquella época recorrió y visitó las diversas
comarcas de sus dominios, mostrando su piedad, ya con las donaciones
y mercedes que hacía a las iglesias y monasterios, ya fundándolos
de nuevo o reedificándolos, pudiendo contarse entre sus más principales
fundaciones la de la ciudad y catedral de Plasencia (1186), y la del
célebre monasterio de las Huelgas de Burgos (1187), famoso por su
singular jurisdicción así secular como eclesiástica. Conócese
que el clero era objeto preferente de su atención y de sus liberalidades,
puesto que así lo consignó en un solemne documento en que eximió a
los eclesiásticos, fuesen obispos, abades o simples clérigos, de todo
servicio, pecho o tributo que se pagase al rey: sin que por eso dejara
de otorgar también fueros civiles a algunas ciudades, entre los cuales
fue uno de los más señalados el que dio a los vecinos de Santander,
ciudad que él repobló y cercó de muros, castillos y muelles, con un
suntuoso palacio para su habitación. Aun cuando en estos años no fue
la vida inquieta y zozobrosa de la campaña la que hizo el monarca
de Castilla, no estuvieron de todo punto ociosas sus armas, y con
ellas recobró las tierras que con el nombre de Infantazgo de León
le había tenido ocupadas su tío don Fernando. Desafortunado Alfonso
en punto á sucesión varonil, pues había tenido el dolor de perder
apenas nacidos al mundo dos tiernos príncipes, Fernando y Sancho,
ocupábase en 1188 en concertar el matrimonio
de su primogénita la infanta doña Berenguela, cuando la muerte del
rey don Fernando II de León su tío vino a alterar la situación y relaciones
de los dos reinos de León y Castilla. Muévenos esto a referir lo que
había acontecido con el reino leonés hasta esta época. Desde
que el de Castilla, menor todavía de edad, se había por arte y ardid
de los Laras posesionado de Toledo (1166), parece haber desistido
don Fernando de León de las pretensiones sobre la tutela de su sobrino,
y si conservó algunas posesiones de Castilla, no fue ya a esta región
a donde dirigió los esfuerzos de su actividad. Hacia otra parte le
llamaron la atención los sucesos. El
rey Alfonso Enríquez de Portugal, monarca ya poderoso con las conquistas
de Santarén, Cintra y Lisboa que había arrancado a los musulmanes,
dueño de un vasto Estado cuyos límites había ido ensanchando con la
punta de su espada, ayudado de sus valerosos y leales portugueses,
recelando tal vez que su yerno el de León hubiera repoblado y fortificado
Ciudad-Rodrigo para molestar desde aquella plaza el territorio portugués,
envió contra ella una expedición al mando del joven príncipe Sancho
su hijo: acudió el leonés a proteger la población amenazada, derrotó
las tropas de su inexperto cuñado, que tuvo que salvarse por la fuga,
hizo muchos portugueses prisioneros, y les dio generosamente libertad,
acaso con ánimo de templar así el enojo y ablandar el impetuoso genio
del padre de su esposa. No lo logró por cierto,
si tal intención tuvo, puesto que irritado con aquel descalabro el
monarca portugués, rompió luego acompañado de su hijo por las fronteras
de Galicia, se apoderó de Tuy, sometió los distritos de Toroño
y de Limia, y dejando guarnecidos aquellos castillos, satisfecho con
haber vengado el desastre de Ciudad-Rodrigo, volvióse
a Portugal para continuar la guerra contra los sarracenos de las fronteras
meridionales. En la primavera de 1169 acometió el intrépido portugués
la importante plaza de Badajoz, sin detenerle la consideración de
que aquella antigua capital del Algarbe debía por varios títulos y
pactos ser incorporada en el caso de conquista a la monarquía leonesa,
y sin respetar los vínculos de sangre que con el de León le unían.
Había llegado ya Alfonso Enríquez a dominar los dos tercios de la
población, reducidos los sarracenos a un estrecho recinto, cuando
se vio llegar el ejército leonés conducido por Femando II. Halláronse, pues, los portugueses cercados por fuera por los
de León, y hostilizados dentro por los musulmanes. Penetraron los
leoneses en las calles de Badajoz haciendo destrozos y estragos en
los de Portugal. El rey Alfonso Enríquez, corriendo a todo escape
para ganar una de las puertas de la ciudad, chocó violentamente en
ella y recibió un golpe que le fracturó una pierna contra el hierro
de su propia armadura, cayó sin sentido del caballo, y fue hecho prisionero
por la caballería del de León. Condujese
en esta ocasión el leonés con admirable nobleza y generosidad, bien
que estas virtudes, al decir de los más acreditados historiadores,
eran naturales al segundo Fernando. Después de haber hecho curar con
el mayor esmero y solicitud a aquel prisionero, que sin miramiento
ni a los pactos políticos ni a los lazos de la sangre le causaba tantos
disgustos y le intentaba tantos daños, contentóse con decirle: «Restitúyeme lo que me has usurpado,
y vé libre a cuidar de tu reino.» Y aquel
Alfonso Enríquez, el terror de los moros del Algarbe, el que había
obligado al primer emperador de España a aceptar con resignación la
independencia de la monarquía portuguesa que había sabido crear para
sí, admitió la generosa proposición de Fernando II, y devolviéndole
los veinticinco castillos que le había tomado en Galicia, despidióse
de su yerno haciéndole un presente de veinte caballos de batalla,
y se volvió libre a sus Estados, bien que la fractura de la pierna
no le permitió ya en adelante dirigir la guerra personalmente. Fernando
II quedó dueño de Badajoz. Recibieron
poco más adelante de este tiempo los Almohades gran refuerzo con la
venida a España del emir Yussuf Abu Yacob,
trayendo consigo poderosa hueste de africanos de los cuales un respetable
cuerpo se dirigió a Portugal. Batidos allí los moros por las valientes
tropas de Alfonso Enríquez, enderezáronse hacia los Estados del de León con intento de
apoderarse de Ciudad-Rodrigo. Allegó don Fernando la gente que pudo
de Zamora, León y Galicia, y aunque el número de los musulmanes excedía
en mucho al de los cristianos, logró el leonés un señalado y completo
triunfo sobre los infieles, merced, dicen nuestras antiguas crónicas,
a la intervención del apóstol Santiago, anunciado anticipadamente
a un venerable canónigo de León a quien se le apareció el glorioso
doctor de las Españas San Isidoro (1173). Entre los cautivos que se
hicieron a los sarracenos lo fue aquel Fernán Rui z de Castro que
en la entrada de Alfonso VIII en Toledo salió huyendo de la ciudad
y se fue a acoger a los estandartes musulmanes. El monarca leonés
no podía olvidar los antiguos servicios prestados a su causa por el
vencedor de los Laras en Huete, y desde aquel momento quedó otra vez el fugitivo
de Toledo incorporado en las banderas leonesas. Alegróse
él mismo de este suceso, el cual le proporcionó ocasión de vengarse
de los Laras a quienes conservaba perpetua enemiga, como lo hizo
en una encarnizada refriega que con ellos tuvo en Tierra de Campos,
y en que fueron sacrificados muchos personajes ilustres de ambas parcialidades
(1174). Entre los que murieron lo fue el conde Osorio, el padre de
la esposa de Fernán Ruiz, que a pesar del parentesco militaba en el
partido de los Laras, y tanto fue el enojo que de ello recibió el de Castro
que bastó esto solo para que repudiara a su hija. En cambio
el rey de León favoreció a Fernán Ruiz hasta el punto de casarle con
su hermana bastarda doña Estefanía, hija del emperador. En tan gran
consideración tenían los reyes a estas dos poderosas y rivales familias.
Otra prueba de ello mismo se ofreció bien pronto. Hacía
diez años cumplidos que el rey de León vivía en perfecta concordia
con su esposa doña Urraca, la hija de Alfonso I de Portugal, y de
ella tenía un hijo, nacido en 1171, llamado también Alfonso como su
abuelo paterno, cuando informado el papa del parentesco en tercer
grado que entre los dos consortes mediaba, como nietos que eran de
las dos hermanas hijas de Alfonso VI doña Urraca y doña Teresa, los
obligó a separarse, conminándolos con las censuras eclesiásticas,
con harta pena y sentimiento del monarca leonés (1175). Pasó, no obstante,
don Fernando a segundas nupcias con doña Teresa, hija del conde don
Nuño de Lara, viniendo así ambas casas, la de Lara y la de Castro,
a enlazarse con los hijos del emperador. Habiendo fallecido esta reina
en 1180 sin dejar ni haber tenido sucesión, todavía contrajo el monarca
leonés al año siguiente terceras nupcias con doña Urraca López, hija
del conde don Lope Díaz, señor de Vizcaya, Nájera y Haro, mujer llena
de ambición y de envidia, que dio al rey dos hijos, don Sancho y don
García, y no pocas pesadumbres con la pretensión de anteponer sus
hijos en los derechos a la sucesión de la corona al que el rey tenía
de su primer matrimonio, so pretexto de la disolución ordenada por
el pontífice. Sin
guerras por este tiempo el rey de León, en paz con el de Castilla,
y no hostilizado ya por el de Portugal, experimentaba el reino las
dulzuras de su corazón benéfico, liberal y piadoso. Un acontecimiento
célebre vino en 1184 a hacerle empuñar de nuevo las armas, y a poner
el sello a su fama de valeroso capitán y de amigo generoso y noble.
El terrible emperador de Marruecos Yussuf Abu Yacub
había desembarcado en Algeciras con numerosas bandas africanas, en
que venían hasta 37 walíes (que nuestras crónicas llaman siempre reyes),
y marchando hacia occidente y atravesando el país de Portugal conocido
hoy con el nombre de Alentejo, acampó con su innumerable morisma junto
a Santarén, una de las más gloriosas conquistas
de Alfonso Enríquez. Combatida la plaza de día y de noche, rotos los
muros y dentro ya de la ciudad los Almohades, veíanse
en el mayor aprieto los portugueses, que hubieran sucumbido sin la
oportuna llegada del príncipe Sancho y del obispo de Porto con buen
socorro de gente, que hicieron no poco daño a los enemigos y causaron
la muerte a uno de los principales caudillos sarracenos. Acudió igualmente
el arzobispo de Santiago con tropas de Galicia, que también hicieron
no poco estrago en los musulmanes. Mas eran éstos en tanto número
que aquellas parciales ventajas no bastaban a libertar a Santarén
ni a sus apurados y estrechados defensores: por el contrario, sin
dejar de oprimir la plaza destacóse un cuerpo
de sarracenos con intento al parecer de distraer a los cristianos
hacia la parte de Alcobaza, y en aquella
marcha devastadora dicen nuestras crónicas que tuvieron los africanos
la bárbara crueldad de degollar hasta diez mil mujeres y niños que
habían cautivado en Santarén, como en venganza de las pérdidas que les causaran
las tropas del príncipe Sancho y de los dos obispos. El castillo de
Alcobaza resistió vigorosamente, y en sus infructuosos ataques
perdieron los infieles tres de sus walíes con no poca soldadesca.
Entretanto el cerco de Santarén continuaba
un mes hacía: en esto que llegó al campamento musulmán (24 de julio
de 1184) la nueva de que el valeroso rey de León se encaminaba allí
y retaba a combate singular al mismo emperador de los Almohades. Temió
por el contrario Alfonso Enríquez que el leonés, no olvidado de antiguos
agravios, fuese con ánimo de emplear contra él sus armas, y envióle
a decir que esperaba desistiese de aquella guerra. Tranquilizóle
al punto don Fernando, respondiendo al padre de su primera esposa,
que su objeto era ayudarle contra los sarracenos. Al aproximarse los
leoneses, dispúsose el emperador de los Almohades para la batalla. Vióse a Yussuf en el acto de querer montar a caballo, pero
viósele también caer sin sentido, y no volver a levantarse
más; aún no se sabe si acometido por algún repentino accidente, si
atravesado de alguna ballesta lanzada desde el adarve. La súbita muerte
del emperador difundió un terror pánico en todo el ejército, musulmán,
que huyó a la desbandada, acosado por las lanzas leonesas y portuguesas.
Tal fue el remate del famoso sitio de Santarén.
Agradecido quedó Alfonso Enríquez al noble y generoso comportamiento
del de León. A
poco tiempo de este suceso, cargado de años y de glorias, falleció
el ilustre fundador de la monarquía portuguesa Alfonso Enríquez (6
de diciembre de 1185), después de haber gobernado el país por espacio
de doce años con los títulos de infante y de príncipe, cuarenta y
cinco con el de rey. Consolaba a los portugueses el que le sucedía
su hijo Sancho, conocido ya por su valor y arrojo en las guerras contra
los Almohades. Tocaba
ya también el de León al término de su carrera, cuyo último período
acibaró su tercera mujer doña Urraca con su insistencia en la pretensión
de que fuesen declarados herederos del trono sus dos hijos con perjuicio
del primogénito Alfonso, el hijo de la primera esposa de Fernando
doña Urraca de Portugal. Los disgustos de la madrastra habían obligado
ya a este príncipe a abandonar la corte de León: camino iba de Portugal
en busca de un pacífico asilo, cuando acaeció la muerte de su padre
en Benavente (21 de enero de 1188), a los 31 años de su reinado. Los
esfuerzos de doña Urraca López por entronizar a sus hijos se estrellaron
contra la voluntad unánime y decidida de los magnates leoneses, que
se apresuraron a proclamar al primogénito Alfonso, el cual regresó
de su destierro a tomar posesión de la corona leonesa con gran beneplácito
de todo el reino, teniendo que retirarse doña Urraca a Nájera, donde
vivió en larga viudedad devorada por una ambición estéril. Envueltos
y complicados en esta época, como hemos visto, los sucesos del reino
unido de Aragón y Cataluña con los de Castilla, fuerza es conocer
la marcha que aquel Estado había ido llevando durante este período.
Conocemos
las últimas confederaciones y tratos que don Ramón Berenguer IV, conde
de Barcelona y príncipe de Aragón, había celebrado con el emperador
y rey de Castilla, Alfonso VII, las mismas que conservó con su hijo
don Sancho III, el Deseado. La gran contienda que aquel príncipe traía
con Navarra, «tan funesta (dice con razón un escritor catalán) a entrambas
coronas como escandalosa para la cristiandad,» terminó en 1158 por
mediación de personas respetables y autorizadas de una y otra parte,
quedando así el barcelonés desembarazado para atender a los negocios
de la Provenza, de continuo agitada por la
familia de los Baucios. Aliado del rey de
Inglaterra, con cuyo hijo Ricardo concertó el matrimonio de una de
sus hijas, ayudó primero a aquel monarca en la empresa de conquistar
Tolosa, que alegaba pertenecerle por su esposa doña Leonor. Frustrada
aquella tentativa a causa de los socorros que el conde de Tolosa recibió
del rey de Francia, partió el príncipe de Aragón y Barcelona a la
Provenza, tomó a los rebeldes Baucios más de treinta castillos, e hizo famosa la rendición
del de Trencataya por la célebre máquina
de madera que contra él empleó, de tan extraordinaria grandeza y dimensiones,
que se encerraron en ella más de doscientos guerreros. Había hecho
conducir aquella gran mole por las aguas del Ródano
: intimidáronse de su aspecto los del castillo y se le rindieron,
y el conde, para memoria de la fidelidad quebrantada de los Baucios, hizo demoler hasta los cimientos aquella insigne
fortaleza. Trabó entonces el barcelonés amistad y alianza con el emperador
de Alemania Federico Barbarroja, que andaba a la sazón agitando la
Italia con el cisma del antipapa Víctor. La manera de relacionarse
con el jefe de tan apartado imperio fue negociando el matrimonio de
la emperatriz viuda de Castilla doña Rica (a quien el de Barcelona
había llevado a sus Estados), pariente del emperador Federico como
hija del rey Ladislao de Polonia, con su sobrino el conde de Provenza.
Vino en ello el emperador, y al ajustarse este matrimonio se hizo
un tratado de infeudación de la Provenza al imperio, acordándose también
que en el inmediato agosto pasarían los dos condes de Barcelona y
Provenza, tío y sobrino, a Italia para la ratificación del tratado. Viaje
fatal fue este para Cataluña, y más para su príncipe. Con gran séquito
de barones y magnates marchaban los dos condes: habían pasado ya Génova
y se encaminaban a Turín, cuando en el burgo de San Dalmacio atacó
al conde de Barcelona y príncipe de Aragón tan aguda enfermedad, que
en tres días, y sin tiempo sino para otorgar de palabra su testamento,
le llevó al sepulcro (7 de agosto de 1161). Así murió el esclarecido
conde de Barcelona don Ramón Berenguer IV, a quien los escritores
catalanes honran con el sobrenombre de el Santo, «debido, dice uno
de ellos, a sus costumbres, a su justicia, a su celo por la religión,
a su obediencia a la Iglesia, a su lealtad tan acendrada, a su grande
amor a parientes y sometidos». Dejaba en su testamento a su primogénito
Ramón los dominios íntegros de Aragón y Barcelona, y todos los demás,
a excepción de los condados y señoríos de Cerdaña, Carcasona y Narbona
que legaba a su segundo hijo, Pedro, con obligación de reconocer por
ellos homenaje a su hermano, y con la cláusula de que el mayor los
poseyese hasta que Pedro llegara a la edad de armarse caballero. Sustituía
entre sí a los tres hijos varones, Ramón, Pedro y Sancho: señalaba
a su esposa las villas de Besalú y Eibas,
y por último, ponía todos sus hijos y Estados
bajo la tutela y amparo de su amigo el rey de Inglaterra. Luego
que el conde de Provenza volvió a Cataluña, la reina viuda doña Petronila
convocó a cortes generales en Huesca a todos los prelados, ricos-hombres,
caballeros y procuradores de las ciudades y villas, y dado en ellas
conocimiento de la última voluntad del difunto don Ramón Berenguer,
su esposo, aprobó y confirmó su disposición en testamentaría, tomó
mano en el gobierno del reino, encomendó el de Cataluña al conde Ramón
Berenguer de Provenza, durante la menor edad de su hijo Ramón, y quiso
que este de allí adelante fuese llamado Alfonso (1162). Tan lejos
estuvo aquella señora de mostrarse sentida de la exclusión en que
la dejaba el testamento de su esposo siendo ella la reina propietaria
de Aragón, que llevando al más alto punto posible su abnegación y
su desprendimiento, hallándose poco más adelante en Barcelona (1164)
hizo cesión solemne de todos los dominios aragoneses en su hijo primogénito,
antes Ramón, ahora ya Alfonso, ratificando el testamento de su marido
en todas sus partes y sin retener para sí «ni voz ni dominación de
ningún género» Admirable
medio de consolidar la unión de los dos Estados, y de prevenir cualesquiera
embarazos y cuestiones que hubieran podido mover los catalanes, en
cuya legislación política no se reconocía la sucesión de las hembras.
Inmediatamente
pasó Alfonso II, rey ya de Aragón y Cataluña, a Zaragoza, donde en
cortes celebradas con asistencia de todos los prelados, ricos-hombres,
mesnaderos e infanzones del reino, y de los procuradores de Huesca,
Jaca, Tarazona. Calatayud y Daroca, juró que de allí adelante hasta
el día que fuese armado caballero (contaba entonces Alfonso solamente
doce años de edad), echaría del reino a cualquier persona de cualquier
dignidad que no diese y entregase las tenencias y castillos de la
corona, y le quitaría todo lo que tuviese en heredad y por merced
de honor; lo cual juraron a su vez todos los ricos-hombres y procuradores hacer guardar y cumplir. Afortunado
Alfonso II, como su abuelo paterno Ramón Berenguer III, en las adquisiciones
y heredamientos eventuales, hallóse con
la importante agregación de la Provenza por muerte sin sucesión del
conde su primo Ramón Berenguer (1166): herencia que se consolidó con
la renuncia que más adelante hizo el conde Ramón de Tolosa (1176)
de los derechos con que pretendía la posesión de aquel rico condado.
Añadió, pues, Alfonso II a sus títulos el de marqués de la Provenza,
del mismo modo que lo había hecho ya su padre cuando acaeció la defunción
de su hermano. La vizcondesa de Bearne le hizo reconocimiento de feudo
y vasallaje por los Estados de Bearne y de Gascuña (1170); y su hijo el vizconde Gastón ratificó después
el juramento de homenaje a Alfonso por aquellos mismos señoríos (1187).
Por fortuna suya murió también sin hijos el conde Gerardo del Rosellón,
y otro rico Estado vino impensadamente á acrecer las posesiones ya
vastas de la corona aragonesa. Alfonso pasó a Perpiñán a posesionarse
del nuevo condado, y con esto se intituló rey de Aragón, conde de
Barcelona y de Rosellón, y marqués de la Provenza (1177). Con lo cual
y con haber reducido a la obediencia a los vizcondes de Nimes y de
Carcasona, Athón y Roger, que se mantenían
en rebeldía, y forzándolos a hacer pleito-homenaje por aquellas ciudades
y señoríos (1181), hallóse el hijo de don
Ramón y doña Petronila poseedor de un vasto reino dentro y fuera de
los límites naturales de España. En
la parte de Castilla dimos ya cuenta de las alianzas y tratos entre
el soberano de aquel reino y Alfonso II de Aragón en Sahagún (11 69),
así como del viaje de ambos príncipes a Zaragoza y de su despedida
y separación después de celebrar reunidos en Tarazona las bodas del
de Castilla con Leonor de Inglaterra (1170). Valióle
aquella entrevista al aragonés el empeño que sobre sí tomó el castellano
para hacer que el rey moro Aben Lope de Murcia le pagara el tributo
que estaba obligado a satisfacer en reconocimiento de feudo y homenaje
a su padre don Ramón Berenguer, y que desde la última expedición de
éste a la Provenza había dejado de cumplir. Al tiempo que los castellanos
después de la celebración de estas bodas regresaban a Burgos, el de
Aragón se encaminó a las riberas de Alhambra y de Guadalaviar, donde
sojuzgó a los moros que poblaban aquellas comarcas y castillos, y
revolviendo luego a las montañas de Prados, y lanzando de allí algunos
sarracenos que se habían rebelado, redujo otra vez aquellos lugares y los sometió a
su señorío. Era, no obstante, el pensamiento principal del monarca
aragonés la reducción de los moros de Valencia, a cuyo objeto y como
un fuerte avanzado para sus ulteriores conquistas, pobló y fortificó
Teruel, que dio en feudo a uno de los más célebres ricos-hombres
de Aragón, llamado don Berenguer de Entenza, y a imitación de los
condes soberanos de Castilla otorgó a los moradores de la nueva población
el antiguo fuero de Sepúlveda. La
muerte de Aben Lope de Murcia le alentó a avanzar hasta los muros
mismos de Valencia, talando su fértil vega y rica campiña. Intimidado
el emir de aquella populosa ciudad, tuvo por bien poder conjurar la
tormenta que veía amenazar a sus tierras, ofreciéndose a ayudar a
Alfonso contra el nuevo rey de Murcia hasta forzarle a pagar al monarca
cristiano dobles parias de las que su antecesor le satisfacía. Con
esto penetró el aragonés hasta Játiva (1172), pero distrájole
de aquella guerra la noticia de una invasión que Sancho el de Navarra
había hecho en sus Estados. Navarra pagó los daños que hubiera podido
hacer Alfonso en los moros de Valencia. Conocemos
ya estas guerras. Vimos también cómo desavenido y enojado el aragonés
con Alfonso VIII de Castilla por la infracción de un convenio, había
solicitado enlazarse con la hija del emperador de Oriente desentendiéndose
del compromiso que desde la infancia había contraído con la princesa
doña Sancha de Castilla. La pretensión del aragonés fue gustosamente
aceptada por el emperador Manuel, tanto que no tardó en enviar a su
hija Eudoxia, acompañada de un prelado y varios personajes griegos,
con más el obispo y los ricos-hombres que
de parte del de Aragón habían ido a solicitar su mano. Mas al llegar
la comitiva imperial a Montpelier, halláronse
con la extraña y sorprendente nueva de que Alfonso, arregladas en
aquel intermedio sus disidencias con el de Castilla, había llevado
ya a complemento su matrimonio con la princesa castellana (1174).
Pesada burla, en verdad, para la joven hija del emperador, y no muy
ligera para su padre y para los embajadores de ambas partes que la
traían. Su fortuna fue que allí mismo el conde don Guillén de Montpelier
pidió para sí a la princesa, y aunque con poco beneplácito de los
enviados del emperador, se ajustó y realizó el matrimonio, jurando
antes el conde que los hijos o hijas que tuviesen le heredarían en
el señorío de Montpellier. De este consorcio, con tan extrañas circunstancias
celebrado, nació una hija que casó después con el rey don Pedro de
Aragón, y fue madre del famoso don Jaime el Conquistador. A
consecuencia de esta nueva concordia hemos visto también a Alfonso
de Aragón prestar poderoso auxilio al de Castilla para la conquista
de Cuenca (1177), y merecer por ello libertar definitivamente a su
reino del feudo que sus predecesores reconocían a la monarquía castellana.
Desde este tiempo hasta 1188, periodo que abarcamos en este capítulo,
ocupóse alternativamente el aragonés, ya
en parciales guerras con los moros de Valencia y Murcia, ya en negociaciones
y tratos con los condes de Tolosa, de Nimes, de Poitiers y de Bearne
que dejamos indicados, ya en las concordias y desavenencias, confederaciones
y rompimientos con los reyes de Navarra y de Castilla de que también
hemos dado cuenta; tráfago fatal de negociaciones precarias, insubsistentes
y estériles en resultados decisivos, que así fatigan al lector que
desea conocer las relaciones políticas de los diferentes Estados en
cada época, como al historiador que tiene el triste deber de no omitirlas,
si ha de presentar la verdadera fisonomía de la España en estos malhadados
y revueltos períodos, y mostrar cuan lenta y perezosamente marchaba
la España a la formación de una monarquía general. Tal
era el estado político de los cuatro reinos cristianos a la muerte
de Fernando II de León. ALFONSO VIII EN CASTILLA. — ALFONSO IX EN LEÓN. - PEDRO II EN ARAGÓN |
 |
 |