 |
 |
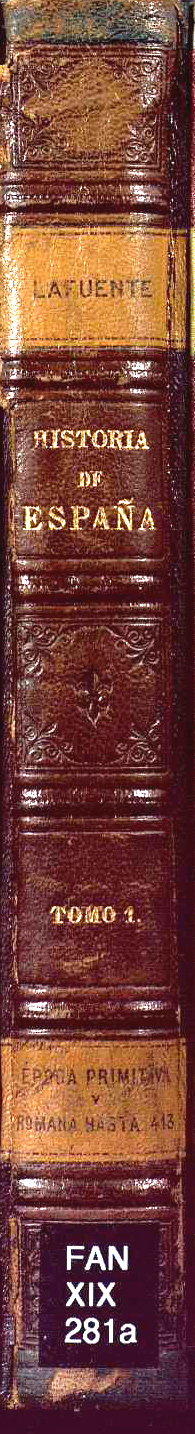 |
CAPITULO XI. ALFONSO VIII EN CASTILLA. — ALFONSO IX EN LEÓN. - PEDRO II EN ARAGÓN (1188 – 1212)
Proclamado
que fue Alfonso IX rey de León, joven entonces de diez y siete años,
o por ganar la voluntad de su primo el de Castilla, o porque éste
le requiriese a ello, o por tener quien le amparase contra el de Portugal,
presentóse en las cortes que aquel año (1188)
celebraba Alfonso VIII en Carrión, y besó respetuosamente la mano
del de Castilla, y recibió de él la espada y el cinturón de caballero,
lo cual tradujo el castellano por un acto de reconocimiento de homenaje,
de que hubo de pesarle después al de León, y fue causa de ulteriores
desavenencias entre los dos primos. En
aquellas mismas cortes y casi al propio tiempo que el leonés, fue
también armado caballero por mano del de Castilla el príncipe Conrado
de Suabia, hijo del emperador de Alemania Federico Barbarroja, que
había venido a celebrar sus desposorios con la infanta doña Berenguela,
primogénita de Alfonso VIII. Las capitulaciones matrimoniales de estos
dos príncipes habían sido ajustadas en Alemania y solemnemente juradas
por los representantes de los dos soberanos sus padres. En su virtud
se celebró el matrimonio del príncipe alemán con la princesa castellana;
mas como doña Berenguela manifestase haberse
hecho esta unión sin su consentimiento y muy contra su voluntad ,
y resistiese consumar su matrimonio, hízose valer para el pontífice
el parentesco, aunque remoto, pues lo era en quinto grado, que entre
los dos jóvenes desposados mediaba, y una sentencia de nulidad que
dejó a los dos esposos libres vino, como providencialmente, a impedir
que fuera llevada a extrañas tierras la ilustre princesa que reservaba
el cielo para dar lustre y gloria a Castilla. Volvióse
Conrado a Alemania, y disuelto el matrimonio por el arzobispo de Toledo
y el legado de la Santa Sede, doña Berenguela quedó como innupta, que es la expresión del historiador arzobispo. La
fortuna con que el castellano había ido engrandeciendo su poder excitó
los celos de los soberanos sus vecinos, los cuales por otra parte
no estaban satisfechos de la escrupulosidad del de Castilla en la
observancia de las alianzas y pactos. Una confederación de príncipes
cristianos, todos parientes entre sí, comenzó a formarse contra él.
Dio el primer paso Sancho el de Portugal proponiendo su alianza a
Alfonso II de Aragón, en ocasión de hallarse éste celebrando cortes
en Huesca (1188). Aceptóla el aragonés,
excitando al de Portugal a que comprendiera en ella al de León, Con
esta respuesta y con el indicado fin se propuso el aragonés hacer
entrar en la liga al de Navarra, a quien no faltaban nunca agravios,
o fundados o supuestos, que vengar del castellano, y se reconcilió
con él en Borja, canjeándose para mutua seguridad, según costumbre
de aquellos tiempos, un determinado número de castillos (1189). Admitido
el leonés a la proyectada alianza, quiso estrechar sus relaciones
con el de Portugal enlazándose con su hija mayor doña Teresa, joven
hermosa, dice el historiador de las Reinas Católicas, «que arrebataba
la atención de cuantos la miraban, y que a sus gracias naturales unía
un juicio y una discreción superiores a su edad, con unas dotes y
prendas sobrenaturales en el alma que la hacían parecer una imagen
pintada por mano del soberano artífice para tener en ella sus delicias».
Las bodas de Alfonso IX de León con la princesa de Portugal se celebraron
afines de 1190. Con esto los tres soberanos de Aragón, Portugal y
León procedieron a realizar un tratado de paz y amistad (1191), en
que acordaron no hacer guerra, paz ni tregua sino de común consentimiento
y con aprobación de todos tres monarcas. Quedó de esta manera aislado
y solo el de Castilla, que sin embargo tuvo ánimo y resolución para
hacer atrevidas irrupciones por las tierras de Andalucía, causando
no pocos estragos a los moros de Úbeda, Jaén y Andújar, ya en persona,
y acompañado de los caballeros de Calatrava, ya ejecutándolas de orden
suya el arzobispo de Toledo don Martín de Pisuerga, que se hizo célebre
capitaneando una de estas expediciones; que debía ser este prelado
más dado a los activos afanes del guerrero que a las ocupaciones tranquilas
del apóstol. Aprovechando
Alfonso VIII la ocasión de hallarse ausente de España el emperador
de los Almohades Yacub ben Yussuf, avanzó
arrojadamente en 1194 por en medio de los dominios musulmanes hasta
las playas de Algeciras, como en otro tiempo Alfonso el Batallador
había llegado a las de Málaga, y desde allí escribió al gran emperador
de Marruecos la siguiente arrogante carta: «En el nombre de Dios clemente
y misericordioso: el rey de los cristianos al rey de los muslimes.
Puesto que según parece no puedes venir contra mí ni enviar tus gentes,
envíame barcos, que yo pasaré con mis cristianos donde tú estás, y
pelearé contigo en tu misma tierra, con esta condición, que si me
vencieres seré tu cautivo y tendrás grandes despojos, y tú serás quien
dé la ley; mas si yo salgo vencedor, entonces
todo será mío y seré yo quien se la dé al Islam»
Enfurecido
Aben Yussuf con este atrevido reto, hizo leer la carta a todas sus
kabilas, almohades, alárabes, zenetes
y mazamudes, y todos como él centellearon
de ira pidiendo venganza contra el audaz cristiano, y llamando a su
hijo Cid Mohamed, su futuro sucesor, le mandó escribir al respaldo
de la carta de Alfonso lo siguiente: «Dijo Alá Todo Poderoso: Me volveré
contra ellos y los haré polvo de podredumbre con ejércitos que no
han visto y de los cuales no podrán escapar, y los sumiré en profundidad
y los desharé». Entregó Aben Yussuf la carta a un mensajero para que
la llevase, mandó sacar la espada grande y el pabellón rojo, escribió
a todas las provincias de Almagreb para
que acudiesen al algihed
o guerra santa: vinieron, dicen sus crónicas, los moradores de los
altos montes y de los valles profundos de todas las regiones, ordenó
sus taifas, y saliendo de Marruecos el 18 de Giumada
primera de 501 (1195), se embarcó aquella infinita muchedumbre para
Algeciras, donde se detuvieron sólo un día, no queriendo el emperador
dar lugar a que se enfriase el fervor de que venían poseídos los soldados
para la santa guerra. El rey de Castilla se había retirado a Toledo,
y con noticia de las inmensas fuerzas enemigas que venían sobre él,
pidió apresuradamente auxilio a los de León, Navarra, Aragón y Portugal,
exponiéndoles que en ello iba la común libertad, y que la causa de
la religión debía sobreponerse a todas sus anteriores discordias.
Prometiéronle aquellos príncipes que le auxiliarían con todas
sus fuerzas, y que ellos mismos irían a reunírsele en Toledo, Por
fortuna suya acababa de morir Sancho V el de Navarra llamado el Sabio,
y de ocupar el trono su hijo don Sancho nombrado el Fuerte, con quien
no había mediado todavía choque ni disensión alguna. Avanzaba
entretanto la inmensa morisma conducida por Aben Yussuf, a quien habían
puesto el sobrenombre de Almanzor. Viendo el de Castilla que los demás
príncipes tardaban en llegar con sus respectivas huestes, no tuvo
paciencia para esperarlos, y adelantándose a observar la marcha de
los Almohades se encontró con el grande ejército musulmán a la vista
de Alarcos. A la imprudencia de salir solo de Toledo añadió la de
desatender las razones de los que le aconsejaban que no entrase en
batalla hasta que llegase la gente de Navarra y de León. O le pareció
que no debía mostrar cobardía retirándose, siendo el primero que había
desafiado al mahometano, o no quiso que tuviera otro parte en la gloria
si salía victorioso. Ello es que se determinó a aceptar la batalla,
siendo sus fuerzas tan inferiores en número a las del enemigo. Fuese
presunción, imprudencia o excesiva ambición de gloria, bien cara costó
su temeridad a los cristianos. «Las haces de ambos ejércitos estaban ordenadas para el combate
cuando alumbró los campos de Castilla el sol ardiente del 19 de julio.
Los musulmanes ocupaban la llanura; los cristianos un altozano inmediato
a la fortaleza de Alarcos. De allí se destacó una columna de siete
a ocho mil caballos cubiertos de hierro, armados los jinetes de escamadas
lorigas, y de acerados y lucientes cascos, los cuales, crujiendo sus
armas, acometieron con tal furia y denuedo la hueste de los muslimes
que las lanzas musulmanas apenas pudieron resistir el impulso de los
pechos de los aferrados caballos: retrocedieron un poco y volvieron
a la carga, y otra vez fueron rechazados. Disponíanse los musulmanes a recibir la tercera embestida
cuando el jefe de los árabes Ben Senanid
gritó: «Ea, muslimes, ánimo y constancia; Alá afirmará vuestros pies
contra esta acometida». Pero arremetieron los cristianos con tal coraje
y pujanza al centro en que iba Yahia, creyendo que estaba allí el
emir Almumenín, que rompieron y desbarataron el escuadrón de los
valientes muslimes, y el mismo caudillo Yahia murió peleando por su
ley. Los cristianos hacían atroz matanza en los de la tribu de Houteta
y Motavah, a quienes Allah
anticipó aquel día las delicias del martirio, dice el historiador
árabe». «Oscurecióse, añade, el día con la polvareda de los que peleaban.
Acudieron a este tiempo las kabilas de voluntarios
alárabes, algazares y ballesteros, y rodearon
con su muchedumbre a los cristianos y los envolvieron por todas partes.
Senanid con sus andaluces, zenetes, mazamudes, gomares y otros, avanzó al collado en que estaba Alfonso,
y allí rompió y deshizo sus tropas infinitas, que eran más de trescientos
mil entre caballería y peones. Allí fue muy sangrienta la pelea, y
los que sufrieron más terrible matanza fueron unos diez mil caballeros
escogidos que llevaban el estandarte de Alfonso. En lo más recio y
empeñado del combate, los cristianos, viéndose ya perdidos, trataron
de acogerse al collado en que estaba Alfonso como buscando su amparo,
y allí encontraron a los muslimes que les habían cortado la retirada...
Algunos árabes corrieron a la tienda encarnada del Miramamolín y le
dijeron: «Ya derrotó Dios á los infieles.» A
esto salió Aben Yussuf Almanzor con sus Almohades, y metióse
rompiendo por entre los cristianos, donde todavía peleaba Alfonso,
sosteniendo con heroica constancia la horrorosa lid. Cuando éste sintió
el ruido de los tambores a su derecha, y vio la bandera blanca de
los Almohades, preguntó: «¿Qué es esto?» y le respondieron: «¿Qué
ha de ser, enemigo de Dios? El emir de los infieles que te ha vencido»
Apoderóse
el terror de los cristianos, y volvieron la espalda siguiéndoles los
muslimes al alcance y haciéndoles apurar hasta las heces la copa de
la muerte. Cercaron éstos la fortaleza de Alarcos creyendo que Alfonso
estaba dentro, pero había entrado por una puerta y salido por otra.
Los vencedores penetraron, quemadas las puertas, con los alfanjes
desnudos, matando infinito número de enemigos, cautivando mujeres
y niños, y apoderándose de las armas, caballos, mantenimientos y riquezas
que allí había. Dio libertad Aben Yussuf a veinte mil cautivos, cosa
que desagradó mucho a los Almohades, y miráronlo
todos como una de las extravagancias caballerescas de sus reyes, dice
Ebn Abdelhalim. Fué esta insigne y gloriosa victoria, añade, miércoles 9 de
Xaban del año 591 (19 de julio de 1195).
Habían mediado entre ésta y la famosa batalla y matanza de Zalaca
112 años.» La
descripción que de la batalla de Alarcos hacen las crónicas cristianas
es casi la misma, aparte de algunos incidentes. Ellas confiesan haber
muerto más de veinte mil cristianos: elogian los prodigios de valor
que hicieron las órdenes militares, y por esto mismo perdieron casi
todos sus caballeros. La desastrosa jornada de Alarcos es una de las
páginas tristes de la historia española. Alfonso
de Castilla, con las reliquias de su destrozada hueste, se retiró
a Toledo, donde encontró ya al rey de León con su gente. Las contestaciones
que mediaron entre ambos monarcas debieron ser algo ásperas y desabridas,
y acaso se hicieron recíprocos cargos, el uno por no haberle acudido
a tiempo, el otro por no haberle esperado. Es lo cierto que las disposiciones
de unos y otros príncipes cristianos entre sí no debían ser muy benévolas
y amistosas, puesto que a muy poco de la desventurada batalla de Alarcos
vemos a los dos monarcas de León y de Navarra romper abiertamente
con el de Castilla, invadiéndole simultáneamente y por distintos puntos
su reino, al castellano entrarse a su vez por las tierras del de León,
tomarse mutuamente poblaciones, devastar sus respectivos dominios,
y enredarse por espacio de tres años, especialmente los dos primos
de Castilla y León, en una lucha miserable y funesta, que a más de
los naturales estragos dio ocasión y lugar a que por dos veces el
terrible emir de los Almohades viniera de África a España, y talara
en la una las comarcas de Toledo, Alcalá, Madrid, Cuenca y Uclés,
y asolara en la otra los territorios de Maqueda, Talavera, Santa Olalla,
Plasencia y Trujillo, volviéndose soberbio y envanecido con unos triunfos
que debía sólo a las miserables discordias de los cristianos. No nos
detendremos en dar cuenta, por pasajeras e insubsistentes, de las
alianzas y treguas que en este intermedio celebraron unos y otros,
ya entre sí, ya con el mismo príncipe de los infieles, tratos que
el interés del momento a cada uno dictaba; y diremos sólo, que al
cabo de estos tres años de porfiadas y fatales luchas, los dos Alfonsos
de Castilla y de León, que eran los que más encarnizadamente se combatían,
oyeron al fin más sanos y prudentes consejos, y por mediación de los
señores y prelados de ambos reinos vinieron a términos de ajustar
las bases de una reconciliación y de establecer la paz de que tanto
necesitaban ambos Estados. Pareció
el mejor medio para asegurarla el matrimonio del rey de León (disuelto
como estaba ya su primer enlace con doña Teresa de Portugal por bula
pontificia) con la infanta doña Berenguela, la hija del de Castilla,
la desposada en otro tiempo con el príncipe Conrado de Alemania. Vino
en ello gustoso el leonés, no así el de Castilla, ya fuese por enojo
que conservara al de León, ya por miramiento, como dicen las crónicas,
al parentesco en grado prohibido entre los dos príncipes. Mas la reina
doña Leonor de Castilla, menos escrupulosa en este punto que su esposo,
y más previsora y sagaz, comprendiendo que era el único camino para
restablecer la paz entre los dos pueblos, tomó de su cuenta realizar
este enlace, y habiendo escrito al leonés que le esperaba en Valladolid
para desposarle con su hija, llegóse éste
y se verificó el consorcio (diciembre de 1197), terminando por este
nuevo vínculo entre los dos príncipes el rigor de las armas que tan
lastimosamente turbados traía ambos reinos. Este
feliz suceso nos mueve á dar cuenta de cómo
y por qué medios se había disuelto el anterior matrimonio de don Alfonso
IX de León con doña Teresa de Portugal. Eran, como ya hemos observado,
inexorables en aquellos tiempos los pontífices en punto a los impedimentos
de consanguinidad para los matrimonios, y tan pronto como el papa
Clemente III supo el que mediaba entre el rey de León y la hija de
Sancho I de Portugal como hijos que eran de hermanos, ordenó a su
legado que declarase la nulidad del matrimonio y le disolviese. Resistiéronlo
el rey y la reina, alegando que se trataba de un impedimento, o que
no debía extenderse a las personas reales, o de que ellos mismos se
podían dispensar. Hízoles conminar el pontífice
por medio del cardenal Jacinto si insistían en su desobediencia. Mas
como falleciese a este tiempo el papa Clemente y ocupase la silla
pontificia el mismo cardenal Jacinto bajo el nombre de Celestino III
el nuevo papa comisionó al propio objeto a España al cardenal Gregorio
de Sant-Angelo, el cual amenazó con excomunión y entredicho a los
reyes y reinos de Portugal y León, igualmente que a los obispos leoneses
que les favorecían, si no se separaban los regios consortes. La insistencia
de éstos atrajo sobre ellos la excomunión, y sobre ambos reinos el
entredicho. El rigor y los efectos de las censuras eclesiásticas introdujeron
la inquietud en las conciencias y en los ánimos de los moradores de
ambos pueblos. Por último, después de mucha turbación y de muchas
contestaciones resolviéronse los reyes,
en obsequio a la paz y a la tranquilidad, y para no arrostrar los
rigores de las penas espirituales, a hacer el sacrificio de la separación,
que sacrificio era para ellos, y más para el rey de León que amaba
a su esposa tanto como ella lo merecía, así por las gracias y la belleza
de su cuerpo como por las excelentes y extraordinarias prendas de
su espíritu. Con lo cual quedó disuelta (1196) aquella unión en que
por cerca de seis años habían vivido felizmente como consortes. En
este tiempo había fallecido ya el rey don Alfonso II de Aragón de
una dolencia que le acometió en Perpiñán, y puso término a su gloriosa
carrera (25 de abril de 1196) con no poco sentimiento y dolor de sus
pueblos. Sus restos mortales fueron conducidos al monasterio de Poblet,
que había elegido para su sepultura legándole su real corona y la
dominicatura de Vinaroz, desde cuya época fue dedicado aquel monasterio
para las sepulturas de los reyes de Aragón, como antes lo había sido
el de San Juan de la Peña. En su disposición testamentaria nombró
Alfonso II heredero universal de Aragón, Cataluña, Rosellón, Pallas
y demás Estados desde Bitierres hasta el
puerto de Aspe, a su hijo primogénito don Pedro; legó al segundo,
don Alfonso, los condados de Provenza, Amiliá,
Gavaldá y Redón
ó Roda, y ciertos derechos en el señorío
de Montpellier, y destinó a don Fernando, que era el menor, para monje
de Poblet, sustituyendo un hijo a otro por orden de primogenitura,
y a sus hijas, que no nombra, a falta de varones, previniendo que
si llegaba a verificarse la sucesión de sus hijas se casasen con voluntad
y consejos de sus albaceas y magnates del reino, y dejó finalmente
a sus hijos bajo la tutela de su esposa doña Sancha, a don Pedro hasta
la edad de 20 años , y a don Alfonso hasta los 16. Legó además este
príncipe grandes rentas a los monasterios, y principalmente a los
caballeros del Templo y de San Juan. Fue tan honesto en sus costumbres,
que mereció el sobrenombre de Casto. En
16 de mayo siguiente se celebraron en Zaragoza las honras y exequias
del rey difunto, y en el mismo día confirmó el infante don Pedro los
fueros, usos, costumbres y privilegios del reino de Aragón
: y para el mes de setiembre fueron llamados a cortes en la
villa de Daroca los prelados y ricos-hombres, mesnaderos, caballeros
y procuradores de las ciudades y villas. Concurrió a ellas la reina
doña Sancha con don Pedro su hijo, y de voluntad y de consentimiento
de la reina y de la corte tomó el infante posesión del reino, y se
intituló rey, y volvió a confirmar, así al reino en general como a
los particulares de él, sus fueros, privilegios y costumbres. Tomó
entonces a su mano todos los honores y feudos de las ciudades y villas
de la corona que tenían los ricos-hombres
para confirmarlos y repartirlos según le pareciese. Hecho lo cual,
ordenó sus gentes de armas para socorrer al rey de Castilla, cuyos
Estados andaban acometidos al propio tiempo por el de León y por el
emperador de Marruecos Aben Yussuf, según dejamos ya referido. Reestablecida
la paz en los reinos de Castilla y de León por el feliz matrimonio
de Alfonso IX con la princesa Berenguela, Castilla quedaba sosegada
por esta parte, y también lo quedó algún tiempo por la de Navarra,
merced a la intervención de los papas Celestino III e Inocencio III,
que por medio de sus legados los cardenales Gregorio y Raynerio
intimaron bajo las penas de excomunión y entredicho al rey don Sancho
de Navarra, que se apartara de la alianza y amistad que tenía con
el príncipe de los infieles y emperador de los Almohades para guerrear
contra el rey y contra el reino castellano. La misión de los legados
de la Santa Sede hubiera sido a todas luces plausible, si se hubiera
limitado a separar al navarro de una amistad injustificable y desdorosa
para la cristiandad, y a poner en paz dos monarcas y dos pueblos que
deberían mirarse como hermanos. Pero el de Inocencio III traía al
propio tiempo otra misión, la de anular y disolver el reciente matrimonio
del monarca leonés con la princesa castellana. Desgraciado era Alfonso
IX en sus enlaces. Los rayos del Vaticano comenzaron pronto a turbar
su felicidad y su reposo por las mismas causas que habían acibarado
su unión con doña Teresa de Portugal, por el parentesco en grado prohibido
con su esposa. Mas si renuente había estado el leonés para separarse
de la nieta de Alfonso Enríquez, no estuvo más dócil para obedecer
la sentencia de separación de la hija de Alfonso VIII, ya por dificultades
y razones de Estado, ya por el amor y cariño que había tomado a su
nueva esposa, que era también doña Berenguela señora de gran capacidad
y talento, y adornábanla otras sobresalientes
dotes y virtudes. El cardenal legado, hombre prudente y que temía
comprometer acaso la autoridad del papa si empleaba demasiado rigor,
accedió a que los monarcas solicitaran del pontífice la necesaria
dispensa, suspendiendo entretanto las censuras. Inútil fue exponer
al papa que de la validez y confirmación de aquel matrimonio pendía
la paz de ambos reinos y tal vez la destrucción de los mahometanos
en España. Los prelados de Toledo y Palencia que habían ido a Roma
por parte del rey de Castilla, y el obispo de Zamora que fue por el
de León, ni aun siquiera fueron admitidos a audiencia. Tropezaban
precisamente con el papa más celoso y más avaro
de autoridad, que acaso se alegró de tener aquella ocasión de ostentar
la superioridad del poder pontificio. Lo único que a fuerza de instancias
y ruegos pudieron alcanzar los prelados españoles fue que se levantara
el entredicho que pesaba sobre el reino de León, no la censura fulminada
contra los príncipes. Era tal su severidad en este punto, que pareciéndole
que el de Castilla, a quien tenía más consideración por haber repugnado
antes el matrimonio, no le ayudaba con calor a procurar la separación,
le conminó también, lo mismo que a la reina su esposa y a todo el
reino, con las propias penas que los de León padecían. Accedió
al fin por segunda vez el monarca leonés a una separación que no le
era menos sensible y dolorosa que la primera, y los obispos de Toledo,
Santiago, Palencia y Zamora, absolvieron por comisión del papa a los
regios esposos (1204). Y para que los bienes y lugares que por razón
de arras se hubiesen dado no sirviesen de obstáculo a la sentencia,
expidió un breve mandando que se los restituyesen recíprocamente hasta
que por fallo de jueces árbitros, o del mismo
pontífice, se resolviese a quién pertenecían. En los seis años que
permanecieron unidos habían tenido cinco hijos, entre ellos el príncipe
Fernando, que la Providencia destinaba para héroe y para santo, y
para dar gloria a León, lustre y honra a toda España. En
este intermedio otro príncipe español que por causa bien diversa había
probado también el rigor de las penas eclesiásticas, lejos de apartarse
del mal camino y de la torcida senda que había comenzado a seguir,
empeñábase y se internaba cada vez más en
ella. Don Sancho de Navarra, que es el príncipe a quien aludimos,
en vez de desistir de los amistosos tratos con el gran emir de los
Almohades que le habían atraído el justo enojo de Roma, tomó la arrojada
resolución de pasar a África a entenderse derechamente con el emperador
Yacub ben Yussuf (1199), halagado acaso con los ofrecimientos
que le habría hecho el musulmán, y esperando tal vez de atraerle consigo
a España para que le ayudara en las guerras que tenía con el de Aragón
y el de Castilla. En mal hora se decidió el navarro a dar aquel paso
atrevido, que lo fue de escándalo para toda España, pues cuando llegó
acababa de morir el emperador Yacub ben
Yussuf dejando por heredero del imperio a su hijo Mohammed ben Yacub,
el cual supo muy bien entretener al monarca cristiano en África y
hacerle tomar parte en las guerras que allí traía, y en que dio Sancho
no pocas pruebas de aquel arrojo que le valió el sobrenombre de el
Fuerte. Mas no bien supieron los de Aragón y Castilla la especie de
orfandad en que con aquel malhadado viaje había quedado el reino de
Navarra, encontraron oportuna ocasión para realizar antiguas pretensiones
y vengar antiguos agravios, y reuniendo cada cual su ejército, apoderóse el de Aragón de Aybar y lo que formaba la antigua
Ruconia, el de Castilla reincorporó a su
corona Guipúzcoa, «que por muchos respectos lo deseaba, dice un historiador,
por desafueros que aquellas gentes habían los años pasados recibido
de los reyes de Navarra, en cuya unión había andado los setenta y
siete años pasados». Púsose luego el de Castilla sobre Vitoria, cuyo cerco apretó
de tal manera que a pesar de la obstinada resistencia de los sitiados
viéronse éstos en la necesidad de pedir a don Alfonso les
diese un plazo para saber la voluntad de don Sancho su señor. Concediósele el castellano, y en su virtud el obispo de Pamplona,
a quien había quedado encomendado el gobierno del reino, pasó a África
a informar al rey de la situación de la ciudad. Don Sancho dio orden
para que se entregara a don Alfonso de Castilla, y así se realizó
apenas regresó el prelado (1200). A la rendición de Vitoria siguió
la de todo lo de Álava y Guipúzcoa; y quedaron estas provincias incorporadas
a la corona de Castilla, jurando el rey guardar sus leyes y fueros
a todos sus moradores. Terminó
este siglo con un suceso tan interesante por sus circunstancias como
de trascendencia para la suerte de los grandes reinos vecinos, Inglaterra
y Francia. El rey don Alfonso de Castilla tenía aún dos hijas doncellas,
doña Urraca y doña Blanca, ambas agraciadas y bellas, dice la crónica,
si bien doña Urraca aventajaba en hermosura a doña Blanca su hermana
menor. Hallábanse en aquel tiempo en guerra el rey Felipe Augusto
de Francia y el monarca inglés Juan Sin-Tierra, y como viniesen a
tratos de paz, entre las condiciones de la estipulación fue una que
el delfín de Francia (el que después había de ser Luis VIII) se casase
con una de las hijas de Alfonso de Castilla, como sobrinas que eran
del rey Juan de Inglaterra y nietas de la reina viuda doña Leonor.
En su virtud y obtenido el consentimiento de Alfonso, pasó doña Leonor
a Castilla, y tomada la infanta doña Blanca que fue la elegida, regresó
llevándola en su compañía. Entregada al rey de Inglaterra y reunidos
aquellos dos monarcas, ejecutáronse las
condiciones de la paz devolviendo el de Francia al de Inglaterra la
ciudad de Evreux con todas las tierras de Normandía de que se había
apoderado durante la guerra: el rey Juan las dio todas al príncipe
Luis de Francia con su sobrina en matrimonio, recibiendo por ellas
homenaje del mismo Luis, concluido lo cual, verificóse
el enlace de la princesa doña Blanca de Castilla con el príncipe Luis
de Francia por mano del arzobispo de Burdeos en la misma Normandía.
De esta manera pasó a la casa de Francia la hija menor de Alfonso
VIII de Castilla, madre que fue después de San Luis, Blanca de nombre,
«blanca de corazón y de rostro, dice Guillermo el Breve, nombre que
expresa lo que era interior y exteriormente; de linaje real por su
padre y por su madre, excedía por la nobleza de su alma a la nobleza
de su origen» Sin
embargo, esta negociación matrimonial que parecía deber estrechar
las relaciones de Alfonso de Castilla con el rey de Inglaterra su
cuñado, no fue obstáculo para que aquél, dueño como se hallaba de
Guipúzcoa y Álava, dejara de invadir la Gascuña,
suponemos que en reclamación de un país que Enrique II de Inglaterra
había prometido en dote a su hija doña Leonor al tiempo de darla en
matrimonio al de Castilla, y que Enrique no había cumplido. No pudo
ser otra la causa de la guerra que Alfonso VIII hizo en aquel ducado,
del cual llegó a apoderarse, fuera de Burdeos, Bayona y algunas otras
poblaciones, sirviéndole para añadir a sus títulos de rey de Castilla
y de Toledo el de señor de Gascuña. Había
terminado ya por este tiempo la cuestión que tan sobresaltados traía
a castellanos y leoneses de la disolución del matrimonio de Alfonso
IX y doña Berenguela, en la forma que antes hemos referido. El papa,
que tan inexorable había estado en punto a la cohabitación de los
regios consortes, mostróse más indulgente en lo relativo a la legitimación de
los hijos, habida acaso consideración de la buena fe de los contrayentes,
o por lo menos así se supuso, siendo en consecuencia jurado y reconocido
el príncipe Fernando en las cortes de León sucesor y heredero legítimo
de la corona leonesa. En cuanto a la devolución de las plazas y castillos
que doña Berenguela había llevado en dote al rey de León, y las que
éste a su vez había dado en concepto de arras a su esposa, objeto
fue de un solemne tratado de paz que entre los dos monarcas se celebró
en Cabreros (1206), y en que larga y nominalmente se especificaron
las tierras, lugares y castillos que el de León entregaba a doña Berenguela,
y las que el de Castilla trasfería a su nieto el príncipe don Fernando
de León. Faltábale
al castellano para volver el sosiego a su reino y robustecerle hacer
paces con Navarra, y la ocasión vino oportunamente a brindársele.
Cuando Sancho regresó de África, sin esposa de la sangre imperial
de Marruecos, si acaso tales aspiraciones había alimentado, y no sólo
sin nuevos dominios, sino encontrando harto cercenados los que antes
tenía, hallóse desamparado de todos, y como
viese el poderío del de Castilla, dueño de Guipúzcoa y Álava y de
una gran parte de Gascuña, emparentado con
el rey de Francia, en amistad con el aragonés y en paz con el de León,
trató de componerse con él, pidióle seguro
y vino en busca suya hasta Guadalajara. Conveníale
al castellano no desechar las ocasiones de hacer amigos, meditando
como meditaba ya nuevas campañas contra los moros para ver de indemnizarse
del infeliz suceso de Alarcos, y así se ajustó una tregua de cinco
años entre los dos monarcas (1207), dándose «en fieldad» tres fortalezas
cada uno según costumbre, y ofreciendo el de Castilla que trabajaría
por que el aragonés se aviniese también con el navarro, «que andaban
entre ellos las cosas, dice el analista de Aragón, en harto rompimiento.»
Con esto y con haber casado al año siguiente (1208) su hija Urraca
con el príncipe Alfonso, primogénito de Sancho I el de Portugal, íbansele
concertando las cosas en términos de contar o por amigos o por deudos
todos los príncipes cristianos sus vecinos, muy al revés de lo que
le acontecía antes del infortunio de Alarcos, que si no eran abiertos enemigos suyos, por lo menos estaban
con él enojados o recelosos. Viéndose,
pues, el noble Alfonso de Castilla en una paz desacostumbrada con
todos los príncipes, y mientras se preparaba á guerrear de nuevo con
los infieles, quiso dejar acreditado que no eran sólo las armas y
las lides las que merecían su atención y sus cuidados, sino que a
través de su genio belicoso sabía también aplicar su solicitud a premiar
los hombres doctos y a fomentar y proteger las letras que iban entonces
renaciendo en España. Y, el hombre que cuando vacó la silla primada
de Toledo por muerte del arzobispo batallador don Martín de Pisuerga,
tuvo el acierto de reemplazarle con el doctísimo y piadoso varón don
Rodrigo Jiménez de Rada, el ilustre prelado historiador, cuyas luminosas
obras nos han dado muchas veces tan clara luz en medio de la oscuridad
de aquellos tiempos, y que con tanta frecuencia hemos tenido la honra
de citar; el príncipe que así sabía recompensar el mérito de los hombres
eruditos, quiso también crear en Castilla una institución literaria
que honrará su memoria perpetuamente; a saber, la universidad de Palencia
(1209), a cuya academia hizo venir sabios maestros de Francia y de
Italia, que en unión con los que en España había enseñasen las facultades
y ciencias a que en aquellos tiempos alcanzaba el saber humano, además
de las materias eclesiásticas que en su reino y en aquella misma ciudad
se cultivaban ya. Expiraba
el plazo de una tregua que Alfonso VIII se había visto en necesidad
de aceptar del emperador de los Almohades, y ardía en deseos de vengar
la catástrofe de Alarcos. Llamábale su ánimo
a grandes empresas, y la impaciencia de volver por su honra era mucha.
Otra vez, pues, fue él quien provocó la guerra, entrándose de concierto
con los caballeros de Calatrava, por las tierras de Jaén, Baeza y
Andújar, entrada que hizo repetir al año siguiente (1210) con más
gente y aparato al príncipe Fernando su hijo, que ya se hallaba en
edad de llevar las armas y acababa de ser armado caballero en Burgos.
No salió mal este primer ensayo al joven infante de Castilla, y la
comarca de Jaén sufrió no poco estrago de parte de la nobleza castellana
que llevó consigo. Mas estas correrías excitaron de tal modo la cólera
del emperador africano, que lo era Mohammed Aben Yacub,
que proclamando la guerra santa y congregando sus innumerables tribus,
embarcóse para España con muchedumbre infinita
de guerreros, resuelto a tomar satisfacción del atrevido y orgulloso
castellano. Pronto franqueó el grande ejército musulmán la cordillera
de Somosierra, y penetrando en el campo de Calatrava, acometió el
castillo de Salvatierra que defendía la ilustre milicia de aquella
orden. Combatida por espacio de tres meses la fortaleza, arrasadas
sus torres y heridos o muertos muchos de los cercados, apoderáronse
de ellos los sarracenos, sin que Alfonso se hubiese atrevido a acudir
en socorro de sus defensores. Retiráronse
los africanos a Andalucía con intento de volver al año siguiente con
ejército todavía más poderoso, y a su vez el monarca de Castilla se
preparó a tomar las medidas convenientes, no sólo para la defensa
de su reino, sino también para combatir el poder de los moros. Hallábase
con este intento en Madrid en compañía de su querido hijo Fernando,
cuando una fiebre maligna acometió al joven príncipe con tal violencia,
que el rey de Castilla tuvo la amargura de perder en la primavera
de sus días a aquel hijo en quien se miraba como en un espejo, dice
la crónica, y en quien cifraba el reino sus más dulces esperanzas
(14 de octubre de 1211). Inmenso fue el dolor del padre por tan irreparable
pérdida, pero las circunstancias eran apremiantes, grande el peligro
y la ocasión urgente; y no admitiendo el noble padre, dice el arzobispo
cronista, otro consuelo que el que le restaba de las grandes empresas,
hechos los más solemnes funerales a su hijo, dedicóse
a hacer grandes preparativos para la gran campaña que meditaba contra
los infieles. El obispo de Segovia fue enviado a Roma a impetrar del
papa Inocencio III el favor apostólico para aquella guerra sagrada,
favor que el pontífice otorgó fácilmente: el arzobispo de Toledo don
Rodrigo Jiménez pasó a Francia a invitar a todos los príncipes católicos
a que tomasen parte en la cruzada española, y el monarca hizo una
excitación y llamamiento general a todos los soberanos, prelados y
señores de España para que le ayudaran en la grande empresa contra
los enemigos de la fe. Todo anunciaba prepararse uno de aquellos ruidosos
acontecimientos que forman época y deciden de la suerte de los pueblos.
Antes
de dar cuenta del gloriosísimo suceso que fue el resultado de estos
preparativos, y puesto que a él hemos de ver concurrir, entre otros
príncipes cristianos, al que ocupaba por este tiempo los tronos de
Aragón y Cataluña reunidos, veamos lo que entretanto
había acontecido en aquel reino desde que le regía Pedro II como sucesor
de los Ramiros y de los Berengueres. Ocupóse
el rey don Pedro II de Aragón los primeros años de su reinado de arreglar
las disensiones que entre él y su madre doña Sancha se movieron, y
eran causa de algunos disturbios y alteraciones en el Estado, viniendo
a una reconciliación y pacífico concierto en una entrevista que con
ella y con Alfonso VIII de Castilla celebró en Ariza: en establecer
una concordia entre el conde Guillermo de Folcarquer
y el conde de la Provenza Alfonso su hermano; y en fijar con el de
Castilla en el Campillo de Susano, entre Agreda y Tarazona, los límites
divisorios de uno y otro reino, lo cual se sometió a sentencia arbitral
de dos ricos-hombres nombrados por cada parte, determinando estos
de conformidad que se incluyera en Aragón todo el monte de Moncayo
por las vertientes de sus aguas hacia aquel reino. Parecióle
al aragonés que convenía a su dignidad recibir la corona de mano del
sumo pontífice, como de quien representaba la suprema soberanía espiritual
y temporal en la tierra ; y aunque ninguno de sus predecesores había
necesitado de tal ceremonia para entrar en el ejercicio de la autoridad
real, dejóse llevar de las doctrinas que desde los tiempos de Alfonso
II y Gregorio VII corrían, y que el papa Inocencio III, que entonces
ocupaba la silla pontificia, había cuidado de inculcar en dos de sus
más famosas decretales, declarando en la una que la corrección y castigo
de los delitos u ofensas de unos a otros príncipes pertenecían al
romano pontífice, y en la otra que sólo aquel era emperador legítimo
a quien el papa daba la corona del imperio. Determinó, pues, el rey
de Aragón hacer su viaje a Roma; mas como antes quisiese tratar con las repúblicas de Génova
y Pisa sobre la empresa de la conquista de Mallorca y Menorca que
meditaba, despachó embajadores al papa rogándole enviase un legado
que interviniera en la concordia con los písanos y genoveses. Respondióle
el papa que sería mejor fuese derecho a Roma, donde más convenientemente
podrían tratar aquel asunto. Con esto partió el rey desde Provenza
con buena armada y gran séquito de catalanes y provenzales. Llegado
que hubo á Roma, y recibido con gran pompa
y solemnidad por el pontífice, procedióse a la ceremonia de la coronación, siendo ungido
por el obispo Pontuense, poniéndole el papa
la corona por su mano, y mandando le fuesen dadas las insignias reales
(3 de noviembre de 1204): hasta la espada con que fue armado caballero
fue recibida de la mano de Su Santidad. Entonces el agradecido monarca
juró ser siempre fiel y obediente al señor papa Inocencio y a sus
católicos sucesores, ofreció su reino a la Iglesia romana, haciéndole
perpetuamente censatario de ella, y obligándose a pagarle doscientos
y cincuenta maravedís de oro de tributo en cada un año. En cambio el papa le otorgó el privilegio de que los reyes de
Aragón pudiesen en lo sucesivo coronarse en Zaragoza por manos del
metropolitano de Tarragona. Cedió además el rey don Pedro a la Santa
Sede el derecho de patronato que tenía en todas las iglesias del reino,
y el papa a su vez le nombró Confalonier
o Alférez mayor de la Iglesia, y ordenó que en honra de la casa real
de Aragón los colores del estandarte de la Iglesia fuesen de allí
adelante los de las armas reales, que eran el amarillo y el encarnado.
Concluidas todas las ceremonias, el rey se volvió con su armada a
la Provenza, sin que del asunto de la conquista de las islas se sepa
hubiese tratado nada con el papa. Regresado
que hubo el rey a Aragón, impuso a todo el reino, sin exceptuar a
los infanzones, para indemnizarse de los gastos del viaje a Roma,
el tributo llamado Monedaje,
que consistía en un tanto por cada moneda: cosa, dicen los escritores
de Aragón, nunca vista en aquel reino. Incomodó a los aragoneses así
la nueva gabela como la renuncia del patronato. y los irritó más que
todo el que hubiese hecho tributario de Roma un reino que ellos con
su valor y esfuerzos, y con la ayuda de sus reyes habían arrancado
del poder de los sarracenos; y bajo el principio de que el rey no
era libre en disponer así de su reino, sin el expreso consentimiento
de sus súbditos, ligáronse y se confederaron
a la voz de Unión, voz que se oyó por primera vez,
y que había de ser después tan terrible y tan fecunda en sucesos en
la historia de aquel reino, para resistir e invalidar las imprudentes
disposiciones de su monarca y defender los derechos y libertades del
pueblo. Daba el rey por excusa que no había sido su intención renunciar
los derechos del reino, sino solamente el suyo propio y personal.
Fue no obstante tal la resistencia de los ricos-hombres y de las ciudades, que jamás consintieron se
pagase el tributo a la Iglesia, ni que el nuevo servicio se exigiese,
al menos con la generalidad con que el rey le había impuesto. Quedó,
sin embargo, introducido desde entonces el derecho que llamaron de
coronación, que se cobraba de ciertas universidades o comunes y de
los que se nombraban villanos. Y como le faltase al rey aquel auxilio,
y las rentas ordinarias no bastasen a subvenir a sus prodigalidades,
hubo de recurrir más adelante a vender al de Navarra el castillo y
villa de Gallur en precio de veinte mil maravedís de oro. Los resultados
de la impremeditada concesión de Pedro II al papa los veremos después,
cuando el pontífice se atreva a privar de su reino a otro rey de Aragón
como súbdito y vasallo de la Iglesia. El
matrimonio de don Pedro II de Aragón no fue menos ruidoso ni menos
señalado en la historia eclesiástica y política del reino que el de
los monarcas leoneses Fernando II y Alfonso IX. Como condición de
una de las paces con el rey don Sancho de Navarra se había ajustado
el enlace del aragonés con una hermana de éste, pero intervino la
autoridad pontificia y requirió al navarro para que de manera alguna
se efectuase, por la razón fuerte de aquellos tiempos, el parentesco
de consanguinidad. Con otro más extraño enlace se le convidó después
allá en lejanas tierras. Tenía Pedro II de Aragón fama de animoso
y esforzado y de uno de los mejores caballeros de su tiempo, o por
lo menos tales eran las noticias que habían llegado a Jerusalén, y
movidos de ellas, los caballeros que gobernaban aquel reino, requirieron
al de Aragón para que tomase a su cargo su defensa contra los turcos
que se habían apoderado de la mayor parte de la Tierra Santa, y ofrecíanle
el reino juntamente con la mano de su sucesora, María, hija de la
reina Isabel y del marqués Conrado. Tan adelante llevaron aquéllos
su propósito, que María juró en presencia de los prelados y grandes
maestres que recibiría por esposo al de Aragón siempre que éste cumpliese
lo que los embajadores le encomendarían como conveniente al beneficio
de la Tierra Santa. Mas cuando esto se trataba allá en los Santos
Lugares, ya el aragonés se había anticipado a casarse con María de
Montpellier, hija única del conde Guillermo y de Eudoxia, la hija
del emperador Manuel de Constantinopla, aquella misma con quien había
concertado desposarse su padre Alfonso II de Aragón. Celebráronse
estas bodas de don Pedro en el mismo año de su coronación en Roma
(1204), y el rey de Aragón se intituló señor de Montpellier. Aunque
era aquella señora una de las damas más recomendables, y una de las
princesas más excelentes de su tiempo, separóse al instante el rey de ella, y dejando de hacer vida
conyugal distraíase no muy recatadamente
con otras damas allí mismo en Montpellier, donde la reina vivía, con
desvío manifiesto de su legítima esposa. Los cónsules y pro-hombres de Montpellier, que veían con sentimiento
y disgusto esta conducta del monarca y la falta de sucesión de la
reina su condesa, celosos al propio tiempo de la honra y decoro de
esta señora, de acuerdo con un rico-hombre de Aragón nombrado don
Guillen de Alcalá, discurrieron emplear una ingeniosa y extraña estratagema
para que se realizase la unión, siquiera fuese momentánea, de los
dos separados esposos. Consistió aquélla en introducir una noche a
oscuras en la cámara del rey a su legítima esposa en lugar de la amiga
que esperaba. Verificóse así; descubierto
por la mañana el caso, y desengañado el monarca, en lugar de sentirlo
aplaudió el afectuoso ardid de sus fieles servidores y vasallos. «Con
que aquella noche, dice Jerónimo de Zurita, fue concebido un varón
que por disposición divina lo fue para propagarla república y religión
cristiana, como prueban las proezas que después hizo» No
desistió el rey don Pedro, a pesar del dichoso engaño de aquella noche,
de querer divorciarse de la reina so pretexto de su primer matrimonio
con el de Cominges que aún vivía, con cuyo motivo el papa Inocencio
III sometió la causa al obispo de Pamplona y a dos monjes, y por muerte
de éstos la volvió a encomendar al arzobispo de Narbona y a dos obispos
legados apostólicos. Pero en esto había llegado el año 1207, y con
él el tiempo de venir al mundo el fruto de aquella noche histórica.
Cuenta la crónica que queriendo la reina poner al infante el nombre
de uno de los doce apóstoles, mandó encender doce velas iguales con
los nombres de ellos, resuelta a ponerle el de la vela que más durase,
y habiendo sido ésta la del apóstol Santiago, le puso el de Jaime,
que era y es sinónimo de Santiago en aquel reino. Ni el nacimiento
del hijo fue bastante a que desistiese el rey don Pedro de sus gestiones
e instancias para que se declarase nulo y se disolviese el matrimonio.
El pleito fue largo, y duró hasta el año 1213, en que la reina misma
fue a Roma y obtuvo del pontífice sentencia favorable. Obstinábase el rey a pesar de todo en no acceder a la unión,
y en su consecuencia dio el papa mandamiento a los obispos de Aviñón
y Carcasona para que le compeliesen a ello con eclesiásticas censuras
sin admitir apelación. El rey perseveraba en su porfía, y la reina
se detuvo en Roma hasta ver lo que el pontífice determinaba, pero
entretanto falleció el rey, y su muerte puso término a un proceso
que de otro modo daba señales de no concluir sin nuevos escándalos
y no pequeño daño de la religión y de los pueblos. Hemos anticipado
en nuestra narración el suceso de la muerte del rey por dejar terminado
el ruidoso asunto de su matrimonio. Más
feliz el papa Inocencio III en el arreglo del matrimonio de Constanza,
hermana del rey de Aragón y viuda del de Hungría, con Federico rey
de Sicilia, envió éste dos embajadores a Aragón con plenos poderes, y se celebraron
los esponsales en Zaragoza. El rey don Pedro llevó a su hermana a
Barcelona, y desde allí su otro hermano don Alfonso que había venido
de Provenza con este objeto la acompañó hasta Sicilia con buen número
de galeras. Esperábalos el de Sicilia en Palermo, donde los recibió con
toda magnificencia. El conde don Alfonso murió a los pocos días de
su arribo a Sicilia En este mismo año (1208) falleció la reina viuda
de Aragón doña Sancha de Castilla, siendo religiosa en el monasterio
de Sijena que su marido había fundado. Hacía
por este tiempo grandes progresos en Francia, y señaladamente en el
Languedoc y condado de Tolosa, la herejía de los albigenses, rama
o derivación de la de los maniqueos. Dos ilustres españoles, don Pedro
de Azebes obispo de Osma y Santo Domingo
de Guzmán, llevados de su celo por la pureza de la fe ortodoxa, habían
trabajado en Francia de concierto con los legados del pontífice por
la conversión de aquellos herejes. Volviéronse
al cabo de algún tiempo a España, y habiendo fallecido el prelado
de Osma, como allá continuase la herejía, no pudo resistir Santo Domingo
los impulsos de su fervor religioso, y pasó otra vez solo a Francia
en 1207 a proseguir su santa tarea, y echó los cimientos de la después
tan famosa orden de Predicadores. Mas como no bastase la predicación
a atajar los progresos de la herejía, publicóse una cruzada de orden de Inocencio III; nombróse general del ejército de los cruzados a Simón de Montfort,
que asistido del abad del Cister, legado
del papa, emprendió la guerra contra el conde de Tolosa y Ramón Roger
vizconde de Carcasona, que con otros señores favorecían la propagación
de la herética doctrina. Beses y Carcasona fueron tomadas (1209),
y como eran feudatarias del rey de Aragón, pasó don Pedro II al campo
de los cruzados a interceder en favor del conde Ramón de Tolosa, su
cuñado: no pudo lograr nada y se volvió a sus Estados. Al
poco tiempo penetraron en Cataluña y Aragón algunos albigenses, lo
cual puso ya en cuidado al rey don Pedro, y llamando a cortes en Lérida
en 1210 a los prelados y ricos-hombres del
renio se promulgó un edicto contra los excomulgados que dentro de
un año no entrasen en el gremio de la Iglesia católica, reconociendo
la facultad exclusiva que el pontífice se había atribuido de absolverlos,
y añadiendo además la inhabilitación para heredar y testar y la pena
de infamia. Acordóse a más de esto en estas
cortes una expedición contra los moros de Valencia. Avisado
luego don Pedro por los condes de Tolosa y de Foix de que convenía
su presencia en Narbona para tener una conferencia con Simón de Montfort
y los legados del papa, pasó el rey a aquella ciudad. Exigían los
jefes de los cruzados al conde de Tolosa que expulsara de sus dominios
a los herejes que los infestaban, pero nada pudieron recabar de él
por más instancias que le hicieron. El conde de Foix era de los excomulgados;
pedíasele para alzarle la censura eclesiástica
el juramento de obedecer en todo las órdenes
del papa y de no emplear más sus armas contra el conde de Montfort
y los cruzados. Negóse igualmente el de
Foix a lo que se le demandaba. En su vista el rey de Aragón tomó el
partido de poner guarnición aragonesa en la ciudad de Foix y en todo
lo que dependía de la corona de Aragón, jurando no hostilizar al ejército
católico. Se comprometió además por escrito a entregar el conde de
Foix a Simón de Montfort si dentro de un plazo dado no volvía a la
comunión de la Iglesia romana. Recibió homenaje de Simón de Montfort
por el condado de Carcasona conquistado por los cruzados en nombre
de Inocencio III, adoptando de esta manera el rey de Aragón un término
medio en que sin abandonar a sus amigos se mostraba deferente hacia
la silla apostólica, a la que tampoco le convenía disgustar, pendiente
como tenía la cuestión y proceso de su matrimonio. Todavía anudaron
más el rey y el de Montfort los lazos de Narbona en una entrevista
que después tuvieron en Montpellier, pues en ella se acordó y juró
por ambas partes que el hijo del de Aragón don Jaime se casaría con
la hija del conde, en cuyo concepto entregó el rey al de Montfort
su hijo para que cuidara de su educación. El infante don Jaime contaba
entonces dos años de edad, y a su tiempo
rehusó noblemente cumplir las condiciones de tan singular convenio.
Cuando
en tal estado se hallaban las cosas de Aragón, llegó la época en que
el rey Alfonso VIII de Castilla hizo una excitación y universal llamamiento
a todos los príncipes cristianos para que le ayudaran y concurrieran
con él a la gran cruzada que estaba preparando contra los infieles.
ALFONSO
VIII Y ENRIQUE I EN CASTILLA
|
 |
 |