 |
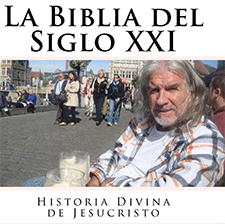 |
 |
ITALIA EN EL SIGLO X
La muerte
del emperador Lamberto en octubre de 898 supuso un golpe para el poder real en
el norte de Italia, el Regnum Italicum del siglo X. En lugar del gobernante nato, que había dominado a sus propios
vasallos y se había hecho protector del Papado, sucedió Berengario, suave y
tramposo. Berengario, además, era débil en recursos. Sus propios dominios se
encontraban en el extremo noreste, en Friuli y el moderno Véneto, no como los
de Lamberto en el centro; y no tenía, como Lamberto, el apoyo de un gran grupo de
los grandes nobles y obispos que formaban la verdadera fuente de poder en
Italia. Dos magnates en especial eran igualmente infieles y formidables,
Adalberto el Rico, marqués de Toscana, en el centro, y Adalberto, marqués de Ivrea, en la frontera occidental. En vano Berengar casó a
su hija Gisela con Adalberto de Ivrea y dio al
toscano su libertad de la prisión a la que Lamberto lo había consignado por
rebelión. Se estaba tramando un complot, cuando el desastre cayó sobre el rey y
el reino.
Ya en el año
898 los húngaros, o magiares, habían asaltado el actual Véneto desde sus recién
ganados asentamientos en el río Theiss. En el año
899, un enjambre mayor se abrió paso desde Aquilea hasta Pavía. Berengario,
siempre un guerrero galante, se esforzó por estar a la altura de las
circunstancias. De todo el Regnum Italicum sus vasallos llegaron a contar con 15.000 hombres de armas. Ante ellos, los
magiares, superados en número, huyeron, pero fueron alcanzados en el río
Brenta. Sus caballos estaban agotados, no pudieron escapar, y la tradición, tal
vez influenciada por un sentido de la tragedia, cuenta que los cristianos
altaneros rechazaron sus ofertas. Sin embargo, el 24 de septiembre
sorprendieron a sus despreocupados enemigos y los dispersaron con una temible
matanza. Durante casi un año la llanura lombarda estuvo a su merced, aunque
tomaron pocas ciudades fortificadas y no cruzaron los Apeninos. En medio de sus
vasallos infieles, con su tierra desolada, Berengario se sometió a pagar el
chantaje, que al menos mantenía a los magiares como amigos si no salvaba a
Lombardía de incursiones ocasionales. La única mitigación de la calamidad fue
la derrota de los húngaros en el agua cuando en el año 900 asaltaron Venecia
bajo su dux Pietro Tribuno.
Berengario
había perdido hombres, riquezas y prestigio, era claramente inútil para sus
súbditos, y la muerte a manos de los húngaros de muchos obispos y condes dejó a
los mayores magnates más grandes que nunca. El complot contra él, ya iniciado,
cobró fuerza. La encabezaba Adalberto II el Rico de Toscana, cuya esposa
Berta, viuda de un conde provenzal, era hija de Lotario II de Lorena y, por
tanto, nieta del emperador Lotario I; y su objetivo era restaurar la línea de
Lotario I en Italia en la persona de Luis de Provenza, nieto del emperador Luis
II. El partido espoletano, la emperatriz Ageltrudis y el papa Juan IX, antiguo partidario de
Lamberto, fueron, al parecer, ganados para el plan, y se obtuvo la mano de la
princesa bizantina Ana, hija de León VI, para el pretendiente. Cuando Luis
llegó a Italia en septiembre del 900, Berengario, ante la deserción general, sólo
pudo retirarse más allá del Mincio, mientras que su rival, rodeado por los
magnates, se dirigió a Roma para recibir la corona imperial en febrero del 901
de manos del nuevo Papa Benedicto IV. Pero Luis no tenía gran capacidad, y los
magnates eran inconstantes en sus propósitos, ya que, dice el cronista Liudprando en un pasaje clásico, preferían dos reyes para
enfrentar a uno contra otro. En el año 902 se produjo un cambio a la inversa.
Berengar avanzó hacia Pavía, y a Luis, que no había podido huir con la
suficiente rapidez, se le permitió retirarse jurando no volver jamás. Sin
embargo, al cabo de tres años (905), Berta volvió a tentar a su pariente para
que invadiera Italia. Se le proporcionó, tal vez, un subsidio bizantino".
Una vez más, Berengario huyó hacia el este, esta vez a Baviera, pues Adalardo, obispo de Verona, su principal bastión, llamó a
su rival. Luis se creyó imprudentemente seguro y fue sorprendido y capturado
(21 de julio) por Berengar, a quien los ciudadanos veroneses, aunque no su
obispo, siempre fueron leales. El vencedor no corrió ningún riesgo y Luis fue
devuelto a Provenza ciego e indefenso. Mediante una atrocidad diferente a sus
tratos habituales, Berengario se aseguró por fin un trono indiscutible. Nunca
llegó a tener un control real sobre los grandes nobles y obispos.
Mientras el Regnum Italicum yacía invertebrado en manos de los magnates, el sur de Italia estaba aún más
desordenado y atormentado. Durante sesenta años la tierra había sufrido el
intolerable azote de los estragos sarracenos. Mientras una colonia de ladrones,
establecida de forma casi inexpugnable en el río Garigliano,
extendía la desolación en el corazón de Italia sobre la Terra di Lavoro y la Campagna romana, la
verdadera base de los musulmanes se encontraba en Sicilia. Allí, la población
mixta bereber y árabe, que había llegado en tropel bajo la dinastía aglabí de Kairawän, estaba a
punto de completar la conquista de la porción oriental cristiana y griega de la
isla, y el breve cese de sus incursiones directas en el continente que comenzó
c. 889 no duró mucho.
Las guerras
de subdivisión e intestinas por la independencia y el predominio paralizaron el
sur de Italia en su lucha contra los sarracenos. La mayor potencia allí era el
Imperio bizantino, después de que Basilio I y su general Nicéforo Focas
hubieran reavivado su poder en Occidente. En Italia se establecieron dos temas,
cada uno bajo su strategos o general, el de Longobardia con su capital en Bari que incluía Apulia y Lucania desde el río Trigno en el Adriático hasta el Golfo de
Taranto, y el de Calabria con su capital en Reggio que representaba el tema
desaparecido de Sicilia. Estas provincias separadas y fronterizas, por lo
general escasamente abastecidas de tropas y dinero debido a las mayores
necesidades del núcleo del Imperio, se vieron acosadas por dificultades
ocasionadas por la hostilidad de los italianos hacia los funcionarios griegos
corruptos y extranjeros. Los súbditos lombardos de Apulia eran activa o
potencialmente desleales; y una larga franja de tierra discutible formaba la
parte occidental del tema longobardo, que siempre fue reclamada por el
principado lombardo de Benevento, su antiguo poseedor. Luego estaban los estados
italianos nativos, todos ellos considerados como sus vasallos por Bizancio a
pesar de las pretensiones competidoras del Imperio de Occidente. Tres de ellos,
Gaeta, Nápoles y Amalfi, eran ciudades costeras, nunca conquistadas por los
lombardos, y, como Venecia, habían disfrutado durante mucho tiempo de una
completa autonomía sin negar formalmente su lealtad a Roma Oriental. Todas eran
ahora monarquías, todas comerciaban y todas se inclinaban a aliarse con los
sarracenos, que eran a la vez sus clientes y su principal temor. Los tres
estados restantes eran los lombardos, los principados de Benevento y Salerno y
el condado de Capua. El príncipe de Salerno reconoció
la soberanía bizantina. Benevento había sido conquistado por los griegos en
891, para ser recuperado por la dinastía nativa bajo los auspicios de los
emperadores de Occidente Espoletano, y luego
conquistado por Atenolf I de Capua en 899. Esta unión de Capua y Benevento fue el
comienzo de una especie de orden en una tierra agitada, hasta entonces desgarrada
por la lucha de furiosos competidores.
Sin embargo,
fue la peste sarracena la que finalmente llevó a los pequeños estados a actuar
juntos. Si la invasión de Calabria por el medio loco Aghlabid Ibrahim, que había conquistado Taormina, el último bastión bizantino de
Sicilia, y amenazaba con destruir en su guerra santa a la propia Roma, "la
ciudad del dotardo Pedro", acabó con su muerte
ante Cosenza en el año 902, y las guerras civiles distrajeron a Sicilia hasta
que se sometió al nuevo califato fatimita de Kairawan;
los musulmanes del Garigliano seguían carcomiendo la
tierra como una úlcera. El campo se despobló, las grandes abadías, Monte Cassino, Farfa, Subiaco y Volturno, fueron destruidas y abandonadas. Por
fin, los cristianos beligerantes quedaron tan consternados que se
reconciliaron, y Atenolf de Capua se dirigió a la única potencia fuerte que podía intervenir y se declaró vasallo
bizantino. La ayuda tardó en llegar cuando un Papa guerrero intervino para
consolidar y ampliar la liga cristiana.
Roma había
pasado por extrañas vicisitudes desde la muerte del emperador Lamberto, pero
habían tenido un claro resultado, la victoria de la aristocracia bárbara
terrateniente sobre los elementos sacerdotales burocráticos de la Curia. Tras
la muerte de Benedicto IV (903), las revoluciones de un año llevaron al trono
papal a su antiguo pretendiente, el feroz antiformosano Sergio III (904-11), por encima de dos predecesores encarcelados y quizá
asesinados. Sergio debió su victoria a la ayuda franca, posiblemente la de
Adalberto el Rico de Toscana, pero también fue el aliado de la facción romana
más fuerte. Teofilacto, vesterario del Palacio Sagrado y senador de los romanos, fue el fundador de una dinastía.
Fue el jefe de los nobles romanos; a su esposa, la senadora Teodora, la
tradición le atribuyó tanto la influencia de una emperatriz Ageltrudis como, sin fundamento real, los vicios de una Mesalina; su hija Marozia fue muy
probablemente la amante del papa Sergio y por él la madre de un futuro
pontífice, Juan XI, y finalmente se casó con el nuevo marqués de Espoleto, el aventurero Alberico. El poder de estas y otras
grandes damas, característico del siglo X, y a veces también sus vicios, les
valieron el odio de las facciones enfrentadas, cuya virulenta denuncia ha
fijado el nombre de la "Pornocracia" en el
degradado gobierno papal de aquella época poco honrosa. A los dos discretos
sucesores de Sergio III les siguió, sin duda por elección de Teofilacto y Teodora, la elevación del arzobispo de Rávena
a la sede papal como Juan X (914-28). Este pontífice tan odiado, que al igual
que Formoso había sido trasladado para la indignación de los canonistas
estrictos, no fue un mero instrumento en manos de su creador. Enseguida se puso
al frente de la guerra contra los sarracenos. El regente bizantino Zoe enviaba un nuevo strategos, el patricio Nicolás Picingli, con refuerzos a Bari. Desde el sur, Picingli marchó en 915 hasta Campania, añadiendo a su
ejército las tropas del sucesor de Atenolf en Capua, Landolf I, y de Guaimar de Salerno. Incluso los gobernantes de los puertos
marítimos, Gaeta y Nápoles, aparecieron en su campamento decorados con títulos
bizantinos. Desde el norte llegaron el papa Juan y sus romanos, acompañados por
las levas espoletanas bajo el mando del marqués
Alberico. Una flota bizantina ocupó la desembocadura del Garigliano y, tras tres meses de bloqueo, los hambrientos sarracenos irrumpieron para ser
cazados por los vencedores entre las montañas.
Esta
decisiva victoria inició una era de resurgimiento en el sur de Italia. Aunque
Calabria e incluso Apulia permanecieron abiertas a las incursiones sarracenas,
que se reanudaron cuando el califa fatimita Mahdi conquistó Sicilia en 917; aunque a partir de c. 922 las bandas húngaras se
abrieron paso de vez en cuando hacia el sur, se restableció una seguridad
comparativa. La campaña desierta pudo ser repoblada lentamente, los monasterios
pudieron reclamar de nuevo sus posesiones devastadas y, a medida que avanzaba
el siglo, ser reconstruidos. No poco de esta prosperidad que se iniciaba se
debió a la estabilidad que por fin adquirieron las casas principescas. Los
gobernantes de Capua-Benevento, Salerno y el resto
reinaron durante mucho tiempo y transmitieron a sus herederos un dominio
seguro, aunque no sin problemas. Su prosperidad se manifestó pronto en la
hostilidad hacia su soberano bizantino. La victoria de Picingli no había mejorado el gobierno de los temas italianos. Calabria, cuyo carácter
griego se acentuaba por la afluencia de refugiados de Sicilia, sólo podía estar
inquieta por las exacciones debidas al chantaje pagado al califa fatimita para
que diera tregua a las incursiones de sus súbditos; pero los lombardos, que
predominaban en Apulia, ansiaban la autonomía y, a pesar de los sobornos en
metálico y títulos, se inclinaban por el agresivo príncipe de Capua. Landolfo I se
aprovechó del descontento de los apulianos y de la
debilidad de los estrategoi, con sus insuficientes
medios y su costa acosada por piratas sarracenos y eslavos. De acuerdo con Guaimar II de Salerno y el marqués Teobaldo I de Spoleto, conquistó hacia 927 la mayor parte de Longobardia y la mantuvo durante siete años. Hasta que el
Imperio de Oriente no pudo aliarse con un rey fuerte del Regnum Italicum no fue posible expulsar a Landolf y sus aliados.
El rey
fuerte tardó en llegar. En efecto, Berengario recibió en diciembre de 915 la
corona imperial de manos de Juan X, haciendo caso omiso de los derechos de Luis
el Ciego, tal vez como recompensa por su concurrencia en la ayuda de Alberico
en el Garigliano, tal vez para contrarrestar el
entonces peligroso poderío del Emperador de Oriente en el sur. Pero Berengario no
era un poco más poderoso. Las incursiones húngaras seguían produciéndose y un
enemigo más persistente comenzó a molestar a la Lombardía occidental. A finales
del siglo IX, bandas de piratas sarracenos procedentes de España se habían
establecido en un asentamiento fortificado en la costa de Provenza, en el golfo
de San Tropez, llamado Fraxinetum,
cuyo nombre se conserva en Garde-Freinet. A partir de ahí, a medida que crecía
su número, llevaron a cabo terribles incursiones en el territorio circundante.
La Provenza fue la que más sufrió, pero como los sarracenos hicieron de los
Alpes su centro de saqueo favorito, también Italia fue víctima. Los valles
alpinos quedaron desolados, las grandes abadías de los caminos, como la de Novalesa, fueron destruidas. Bandas de peregrinos a las
tumbas de los Apóstoles en Roma fueron robadas y masacradas, hasta que la
relación de Italia con el noroeste estuvo en peligro de cesar. También en este
caso los magnates lucharon de forma aislada, cuando sólo un esfuerzo conjunto
podía erradicar el mal. Berengar parece no haber hecho nada, tal vez no podía
hacer nada, pero su descrédito aumentó naturalmente.
Rodolfo
II y Hugo de Provenza
Mientras
tanto, los volubles magnates buscaban otro rey rival. Bertha de Toscana, cuyo
marido Adalberto II había muerto, volvió a trabajar por la restauración de la
línea de Lotario I y trajo a su hijo de su primer matrimonio, Hugo, duque de
Provenza, que gobernó su país natal durante la incapacidad de Luis el Ciego.
Este primer intento fracasó (c. 920) y entonces un grupo de magnates del norte
encabezados por Adalberto de Ivrea, ahora marido de
la hija toscana de Berta, Ermingarda, invitó a
Rodolfo II, rey de la Borgoña jurásica. Siguió la acostumbrada tragicomedia.
Rodolfo llegó en 922 y fue reconocido al norte de los Apeninos, mientras que
Berengario resistió en Verona y se ganó la infamia al dejar entrar a sus aliados
húngaros, que esta vez penetraron en Campania. Al año siguiente, los rivales
libraron una de las raras batallas campales de la época en Fiorenzuola,
cerca de Piacenza, donde Berengario tuvo la peor parte y la muerte de 1.500
hombres mermó las escasas filas de la casta militar del reino. A partir de
entonces Berengario vegetó, aparentemente en tregua, en Verona hasta su asesinato
por uno de sus vasallos el 7 de abril de 924. Había vigilado, más que
provocado, la anarquía del reino, al igual que sus pródigas subvenciones a los
prelados registraron, más que provocaron, el cese de un gobierno central.
Rodolfo no
fue más afortunado. Tenía dos reinos y, mientras estaba en Borgoña, los
magiares arrasaron Lombardía. Quemaron la propia Pavía en 924 y sólo dejaron
Italia para pasar los Alpes y ser exterminados por la peste en Languedoc. Las
esperanzas de la casa de Lotario revivieron. Adalberto de Ivrea había muerto, y su viuda Ermingarda se unió a su
hermano Guido de Toscana y a Lampert, arzobispo de Milán, para llamar de nuevo
a su hermanastro Hugo de Provenza. En 925 se rebelaron, rechazaron dos veces
los esfuerzos de reconquista de Rodolfo y el 6 de julio de 926 elevaron a Hugo
al trono. En él había llegado un rey fuerte. Hugo, astuto y voluptuoso, tenía a
sus espaldas sus dominios y vasallos en Provenza y un grupo de magnates a su
favor en Italia. Se propuso aumentar estos últimos dotando a su parentela
provenzal. Un sobrino, Teobaldo I, recibió la marcha de Espoleto,
otro, Manasés, arzobispo de Arlés, se encargó más tarde de tres sedes in commendam. Se produjo una inmigración provenzal para
disgusto de los nobles italianos. Hugo, que no se aventuró más que sus
contemporáneos a reconstituir el antiguo gobierno real ni a recordar las
enajenaciones de rentas y funciones administrativas, sí consiguió que los
grandes vasallos, además de los obispos, fueran sus nominados.
Ser coronado
emperador era la meta natural de la ambición de Hugo. Sin el protectorado sobre
el papado, un rey italiano no tenía más que un dominio mutilado en Italia
central, y a una mera protección del papado se habían reducido las funciones
del emperador desde la época de Lamberto. De hecho, parece que Hugo entró en
Italia con la aprobación del Papa y llegó a un acuerdo con él en Mantua en 926.
Juan X se encontraba en una situación peligrosa. Teofilacto estaba muerto, el marqués Alberico estaba muerto, su hija y viuda, la siniestra
Marozia, lideraba su facción romana, y se había vuelto hostil al
autodeterminado Papa. Si Juan X se fortaleció probablemente al obtener la
marcha de Espolea, que Alberico había tenido, para su propio hermano Pedro,
quizás a cambio de la coronación de Berengario I, Marozia ganó mucho más poder
con su matrimonio con el marqués Guido de Toscana. En las luchas entre
facciones, el marqués Pedro fue expulsado de Roma hacia el año 927, pero una
terrible incursión húngara que laceró Italia desde Friuli hasta Campania le
permitió volver a entrar en la ciudad. La tradición le imputa una alianza con
los asaltantes. En cualquier caso, fue masacrado por los romanos en el 928 y su
hermano el Papa fue empujado a prisión para morir o ser asesinado sin mucha
demora. Marozia era ahora suprema: "Roma fue sometida por la fuerza bajo
la mano de una mujer", dice el iracundo cronista local. Dos Papas, tan
oscuros que fueron olvidados en pocos años, llevaron la tiara por turnos hasta
que en 931 elevó a su propio hijo, probablemente de Sergio III, al pontificado
como Juan XI. Pero Marozia estaba debilitada por la muerte de Guido y buscó a
su alrededor una consorte potente. Encontró uno en el hermanastro de Guido,
Hugo de Italia, entonces viudo. Es posible que el rey Hugo se viera frustrado
en su plan original de convertirse en emperador por la caída de Juan X; también
había sido desviado por los húngaros y una revuelta en Pavía. Ahora, sin
embargo, estaba tan firme en su trono como para asegurar la elección de su hijo
varón Lothar II como corregente. Su contrato con Marozia es el episodio más feo
de la época. Temía a su hermanastro Lamberto de Toscana, descendiente de Lothar
I y posible rival, y no podía casarse con la viuda de su hermanastro Guido. Por
lo tanto, apresó y cegó a Lamberto, y anunció que sus dos hermanastros no eran
verdaderos hijos de Berta. Con el camino así despejado, entró en Roma en 932 y
se casó con Marozia. Pero la senadora y su marido calcularon mal y no hicieron
más que guarnecer el castillo de Sant Angelo. Antes
de que Hugo fuera coronado, los romanos se levantaron contra el odiado
extranjero borgoñón. Su líder era el propio hijo de Marozia, Alberico, que
había dado a luz a Alberico de Espoleto, un joven que
conocía el trato de Hugo a los parientes incómodos. Sant'Angelo fue asediado y tomado, y aunque Hugo logró escapar, Marozia y Juan XI fueron
encarcelados. De Marozia no se dice nada más.
El gobierno
de Alberico marca el triunfo abierto y completo de la aristocracia
terrateniente romana sobre el gobierno burocrático clerical del papado. Su
estado se asemeja a las monarquías urbanas de Nápoles o Gaeta. Como
"príncipe y senador de todos los romanos" se le confirió, al parecer
por elección popular, el ejercicio del poder secular del Papa en Roma y su
ducado. Aunque el acto era revolucionario y ultra vires, no se negó la
soberanía del Papa. Bastaba con que Juan XI y sus cuatro sucesores fueran
dóciles instrumentos del príncipe. Tal vez Alberico soñaba con un cambio mayor,
con revivir un Imperio de Occidente en miniatura, ya que trató de conseguir una
novia bizantina y, aun cuando se vio frustrado, apellidó a su hijo Octavio.
"Su rostro era brillante como el de su padre y tenía el valor de antaño.
Porque era sumamente terrible, y su yugo era pesado para los romanos y para la
santa sede apostólica". Su severa dominación parece haber sido una
bendición para Roma y su ducado, que aseguró, mientras que el rey Hugo, hacia
el año 938, se apoderó de Rávena y de la Pentápolis, que en realidad habían
sido gobernadas por los emperadores italianos desde los días de Guy (Guido).
Los turbulentos nobles romanos y su propia parentela traicionera fueron mantenidos
en orden, los sumisos eclesiásticos protegidos por un piadoso usurpador que
favorecía la reforma monástica y era amigo de San Odo de Cluny. Sin embargo,
fue todo lo que Alberico pudo hacer para mantenerse contra los persistentes
esfuerzos del rey Hugo por conquistar Roma. Un primer asedio a la ciudad en el
933 fue un fracaso, un segundo en el 936 terminó con un tratado por el que
Alberico se casó con Alda, la hija legítima de Hugo. Esta pacificación no duró,
aunque fue negociada por San Odo, y en el 941 Hugo, mediante sobornos y
guerras, tuvo tanto éxito como para entrar en Roma. De alguna manera fue
expulsado, "por el juicio oculto de Dios" según nuestro único
narrador. Sin embargo, no abandonó la guerra hasta el año 946, cuando se
convirtió en rey bajo tutela. Alberico gobernó a partir de entonces sin
oposición hasta su muerte en agosto de 954.
Hugo y
Alberico habían sido pretendientes rivales por la alianza del emperador
oriental Romanus I Lecapenus,
y en 935 Hugo había ganado el premio, en parte por la presión que podía ejercer
en el sur, en parte sin duda por una elegibilidad a la que el aislado príncipe
de los romanos no podía reclamar. Hugo, al expulsar a Teobaldo I de Espoleto, permitió a los bizantinos recuperar los distritos
perdidos de Apulia, y finalmente la alianza se selló con el matrimonio de la
hija ilegítima de Hugo con un príncipe bizantino, el futuro emperador Romano
II. Las dos potencias sufrieron en común a los húngaros y a los sarracenos.
Contra los magiares se hizo poco, salvo pagar un chantaje, aunque en el año 938
algunas bandas de asaltantes, mientras se retiraban de Campania, fueron
exterminadas por los abruzzanos. Sin embargo, se
intentó una acción común contra los sarracenos de Fraxinetum,
quienes, además de su formidable bandolerismo en los pasos de los Alpes
Occidentales, hicieron incursiones incluso hasta Suabia y por mar debieron de
haber inquietado a los bizantinos. En el año 931 los griegos los atacaron y,
desembarcando en Fraxinetum, hicieron una matanza,
mientras que puede ser que al mismo tiempo los vasallos de Hugo se vengaran de
la destrucción de Acqui haciendo pedazos a los
asaltantes sarracenos y ocupando por un momento los pasos. Pero no se obtuvo
ningún resultado permanente. Más bien, los estragos de los sarracenos fraxinetanos se agravaron, y en 935 los fatimitas enviaron
una flota desde África que asaltó Génova. Por fin, Hugo y Romano I se animaron
a emprender una campaña conjunta. En el año 942, una flota bizantina quemó los
barcos de los sarracenos con fuego griego y bloqueó Fraxinetum por mar, mientras que Hugo con su ejército la invirtió por tierra. Los
sarracenos podrían haber sido desarraigados, cuando Hugo hizo un tratado con
ellos: debían mantener los pasos de Suabia contra cualquier intento de invasión
por parte del sobrino exiliado de Hugo, Berengar de Ivrea.
Tal vez Italia se salvó un poco, pero los Alpes siguieron siendo el escenario
de su bandolerismo.
El temor a
la invasión había acompañado a Hugo desde el principio de su reinado, y en su
política occidental estaba oscuramente enredado con su deseo de retener
Provenza. Evidentemente, deseaba considerar el reino de Provenza como anexo a
su corona italiana tras la muerte del emperador Luis el Ciego en 928, pero a
pesar de sus amplias tierras y sus numerosos parientes allí no pudo obtener el
reconocimiento como soberano. El rey Raúl de Francia también ambicionaba
gobernar en el Ródano, y es posible que Hugo esperara bloquear su camino, así
como comprar una invasión amenazada por Rodolfo II de Borgoña Jurásica, cuando
hacia 931 hizo, según la evidencia de Luitprand, un
tratado con Rodolfo II por el que se le cedía "todo el territorio que Hugo
había tenido en la Galia antes de convertirse en rey de Italia". Podemos
dudar de que este ineficaz tratado se refiriera a más de uno o dos distritos;
en cualquier caso, Rodolfo II volvió a perderlos, y su muerte en 937 abrió una
nueva perspectiva. Hugh se las ingenió para casarse él mismo con la viuda de
Rodolfo II, Berta, y para desposar a la hija de Rodolfo, Adelaida, con su
propio hijo Lotario II. Aunque los derechos del joven hijo de Rodolfo, Conrado,
no fueron discutidos, probablemente Hugo esperaba ser el verdadero gobernante
de la Borgoña jurásica, cuando apareció en escena un competidor mayor.
Los
príncipes alemanes no habían abandonado en absoluto las esperanzas de conquista
de Italia desde la muerte del emperador Arnulfo, aunque los problemas internos
de Alemania, secundados por los regalos y embajadas de Hugo, impedían una
campaña real. El duque Burchard de Suabia había ayudado a su yerno Rodolfo II;
en 934 el duque Arnulfo de Baviera sufrió una derrota en una invasión del
Véneto. Pero ahora el rey alemán, Otón el Grande, era fuerte; estaba decidido a
asegurar su frontera suroccidental, y quizás ya soñaba con reafirmar la
posición de Arnulfo y tomar la corona imperial. De alguna manera se apoderó del
joven Conrado, y controló el gobierno de la Borgoña jurásica. Todo lo que
parece haber conservado Hugo fue el Valle de Aosta, y sus tierras en Provenza.
El peligro
perpetuo de una invasión aumentaba por la disposición de los magnates a llamar
a un rey extranjero ante cualquier descontento. Aunque la conciencia nacional
estaba presente en Italia, y de forma fuertemente localizada estaba marcada en
Roma, los grandes vasallos seguían siendo como sus antepasados del siglo IX,
miembros de las casas nobles principalmente francas que estaban dispersas y
dotadas en todo el Imperio de Carlomagno. En Italia eran en su mayoría recién
llegados, sólo italianos en su objeción a los nuevos magnates de más allá de
los Alpes. La seguridad de Hugo, por otra parte, residía en la introducción de
nuevos hombres de Provenza, sus parientes y aliados, lo que podía llevar a cabo
con mayor facilidad, ya que los magnates que encontró en posesión no habían
echado sino cortas raíces desde los días del emperador Guy. Aun así, no podía
depender mucho de sus nominados; el instinto y la oportunidad de la turbulencia
feudal eran demasiado fuertes. Entre los obispos, el santo Frank, Ratheri de Verona, tuvo que ser depuesto por adherirse a la
invasión del duque Arnulfo. En el centro de Italia pudo desarraigar a las
antiguas dinastías, pero no pudo implantar la lealtad a sí mismo. Tras la
deposición de Lamberto, cedió la marcha de la Toscana a su hermano mayor Boso,
antaño conde de Provenza, que a su vez desapareció en sus prisiones en el año
936. Poco después murió Teobaldo I de Spoleto y fue
sustituido por Anscar, hijo de Adalberto de Ivrea y de la hermanastra de Hugo, Ermingarda de Toscana. Se trataba de un nombramiento tan arriesgado en vista de los
agravios que Hugo había hecho a la familia de Ermingarde que el cronista Luitprando lo explica como un intento
de alejar a Anscar de sus poderosos amigos del norte.
En cualquier caso, se rumorea que el rey azuzó contra el nuevo marqués de Espoleto a un provenzal, Sarlio,
conde de Palacio, que se había casado con la viuda de Teobaldo I. En el año
940, Anscar fue asesinado en una batalla, y entonces
Hugo se volvió contra Sarlio, a quien obligó a tomar
la capucha. El rey parecía encontrar ahora instrumentos más seguros en sus
propios hijos bastardos, de los cuales el mayor Huberto, marqués de Toscana en
936, marqués de Spoleto y conde de Palacio hacia 942,
mantenía una mano firme en Italia central, mientras que otros estaban
destinados a las preferencias eclesiásticas.
La astuta
perfidia de Hugo alarmó cada vez más a los nobles italianos y especialmente al
mayor jefe que les quedaba, el hermanastro de Anscar,
Berengario, marqués de Ivrea. Todo conspiraba para que
Berengario fuera peligroso y se alarmara. Era heredero por vía materna del
emperador Berengario I, su esposa Willa era hija del caído Boso de Toscana, su
marcha de Ivrea le daba el mando de las puertas
occidentales del reino, y su extensión y el destino de Anscar lo señalaban como la próxima víctima destinada de Hugo. Se cuenta que Hugo
pretendía apoderarse de él y dejarlo ciego, pero que el marqués fue advertido
por el joven corregente Lotario II, y con su esposa huyó ante el duque Herman de
Suabia, quien los condujo ante el rey alemán, Otón el Grande.
Otón, aunque
no ayudó activamente al exiliado, no quiso entregarlo a pesar de los redoblados
regalos del rey Hugo, y Berengario pudo conspirar con los descontentos de Italia
para una rebelión. Mientras tanto, Hugo, sintiendo que su trono temblaba bajo
él, hizo esfuerzos febriles para recuperar la lealtad de sus vasallos. Los
grandes dominios de Berengario se distribuyeron entre los principales nobles; los
condes Ardoin Glabrio de Turín, Otberto y Aleram se encuentran a partir de entonces en el
primer rango de los magnates; y en el año 943 se expidió un número inusual de
diplomas reales.
Pero los
merodeos sarracenos y húngaros no aumentaron el dominio de Hugo sobre sus
súbditos. Está claro que, además de los conspiradores laicos, los grandes
prelados y su propia parentela estaban dispuestos a rebelarse. Cuando Berengar
vio que había llegado el momento, a mediados del invierno de 944-5, se aventuró
a cruzar el Brennero en dirección a Verona, cuyo
conde, Milo, antiguo partidario de Berengario I, estaba a su favor. El momento
decisivo llegó cuando Manasse de Arles, que estaba a
cargo del obispado fronterizo de Trento, desertó de su tío. Una defección
general fue encabezada por el arzobispo Arderico de
Milán, y Hugo en Pavía no pudo hacer nada mejor que enviar en abril al no
odiado Lothar II a Milán para apelar a los rebeldes. La asamblea se conmovió y
declaró al joven rey único, pero, cuando Hugo trató de escapar a Provenza con
su tesoro, Berengario, temiendo una nueva invasión, lo hizo interceptar y
restituir en agosto como rey conjunto nominal. En esta humillante posición,
Hugo permaneció hasta abril de 947, cuando, de alguna manera, obtuvo permiso
para abdicar y retirarse a Provenza con el tesoro, con el que aún esperaba urdir
una nueva invasión. Pero murió el 10 de abril de 948.
Berengario
II
Mientras
tanto, Berengario gobernaba, en nombre de Lotario II, como "consejero
principal del reino". Parece que hizo todo lo posible por promover a sus
partidarios clericales, pero se apoyó principalmente en sus compañeros
magnates. Aunque sin duda recuperó gran parte de sus propios dominios,
evidentemente se vio obligado a comprar apoyos consintiendo enajenaciones como
la de Turín a Ardoin Glabrio. Incluso Huberto se
quedó sin ser molestado en la Toscana, si se nombraba un nuevo marqués para Spoleto. Lo poco que Berengario era dueño del reino se
demostró cuando nombró a Manasés de Arlés para la sede de Milán. Los milaneses
eligieron a un rival, Adalman, Manasse obtuvo adeptos en el campo, y los dos competidores lucharon durante cinco años
sin resultado decisivo. Sin embargo, fue en los asuntos exteriores donde la
debilidad de Berengar fue más evidente. Hugh había estado en relaciones con
todos sus vecinos, Berengar se encogió en el aislamiento; Bizancio lo descuidó,
Provenza se sometió a Conrado de Jurane Borgoña, el
protegido de Otto el Grande, Alemania se asomó cada vez más formidablemente en
el norte, los húngaros bajo su jefe Taxis demostraron en 947 por los estragos
que llegaron a Apulia que Italia no estaba mejor defendida que antes.
La debilidad
y la avaricia de riquezas propias del carácter de Berengar le acarrearon una
impopularidad que se ejemplificó en las acusaciones de que se lucró con el
impuesto recaudado para el chantaje a los magiares, y de que fue el artífice de
la repentina muerte de Lotario II en noviembre de 950. Berengar aún contaba con
suficientes seguidores como para asegurar su elección y la de su hijo Adalberto
como reyes conjuntos el 15 de diciembre de 950, pero los desafectos eran
numerosos. Lotario no dejó ningún hijo, y su viuda Adelaida de Jurano Borgoña, con su rica dotación, fue el centro de una
oposición en la que los obispos, que habían sufrido las exacciones de Berengario,
tomaron la parte principal. El recurso de Berengario II fue atropellar los
derechos de la ex-reina. Se le confiscó la dote, se
la maltrató y se la encarceló, y si podemos confiar en la tradición posterior,
se le exigió que se casara con el joven rey Adalberto. Sólo se puso a salvo
mediante una aventurada huida a la protección del obispo Adalardo de Reggio, quien, según una creíble historia posterior, la confió al
inexpugnable castillo de su vasallo Adalberto-Atto en Canossa.
Esto ocurrió
en agosto de 951, pero ya estaba cerca un campeón, cuyo advenimiento demuestra
que la persecución de Adelaida a manos de Berengario II no fue sin provocación.
Alemania, el más poderoso de los reinos surgidos del destrozado Imperio
carolingio, había prosperado bajo la dinastía sajona y ni su rey Otón el Grande
ni los duques de sus ducados del sur, Baviera y Suabia, estaban dispuestos a
dejar pasar la oportunidad de conquistar a su rico y débil vecino de Italia.
Estos príncipes eran todos parientes cercanos, ya que Enrique de Baviera era
hermano de Otón y Liudolf de Suabia era el hijo mayor
de Otón; pero, mientras Enrique y Liudolf, que eran
rivales acérrimos, imitaban las ambiciones locales de los duques sus
predecesores, Otón probablemente tenía un modelo mayor en su mente: revivir el
Imperio tal y como lo había tenido Arnulfo y ser el soberano de la cristiandad
occidental; que ganara así la mano de la hermosa reina que rescató daría un
atractivo adicional a la empresa. Los dos duques, al estar cerca, realizaron
primero invasiones apresuradas para sus propios fines, Enrique con cierto
éxito, Liudolf con fracaso. Entonces llegó Otón al frente
de una imponente fuerza, a la que ambos duques aportaron contingentes. Cruzó el
paso del Brennero y llegó a Pavía a finales de
septiembre de 951, sin que se le ofreciera ninguna resistencia. En efecto, los
eclesiásticos estaban de su lado, dirigidos por el polifacético arzobispo Manasse, y Berengario II sólo pudo huir a uno de sus
castillos. Pero la adhesión de los obispos de la llanura lombarda no fue
suficiente, y en su triunfo comenzaron las dificultades de Otón.
El papa Agapeto, a instancias de Alberico, rechazó su petición de
ser coronado emperador, pues el príncipe romano no tenía intención de anular la
obra de su vida introduciendo un emperador romano extranjero; y el matrimonio
del rey con la rescatada Adelaida despertó contra él un enemigo interno. Su
hijo Liudolf, totalmente descontento por la
influencia de su madrastra y su aliado Enrique de Baviera, partió hacia
Alemania para planear una revuelta. El propio Otón le siguió en febrero de 952,
habiendo adquirido, después de todo, sólo la mitad del reino del que asumió el
título. Dejó a su yerno, el duque Conrado de Lorena, con tropas para mantener
Pavía y continuar la guerra. Sin embargo, apenas se había ido el rey, Conrado y
Berengar II llegaron a un acuerdo, ya que quizás ambos eran conscientes de la
poca confianza que se podía depositar en los magnates lombardos. Juntos se
presentaron ante Otón en Magdeburgo en abril, pero las condiciones de Otón no
eran tan indulgentes como Conrado imaginaba. Berengar fue recibido con una
altanera descortesía, y se le despidió para que asistiera a una dieta en
Augsburgo en agosto, a la que fue acompañado por los principales prelados
lombardos. Allí, él y Adalberto se convirtieron en vasallos de Otón para el Regnum Italicum,
del que se vieron obligados a ceder las marchas de Verona, Friuli e Istria al duque Enrique de Baviera. Así, Otón, aunque se
retiró de Italia, mantuvo su puerta oriental en manos alemanas.
Berengario II
regresó a Italia ardiendo de ira contra los obispos y nobles que habían causado
sus desastres y la mutilación de su reino. Él y su reina Willa se ganaron una
mala fama de avariciosos y crueles, ya que necesitaban riquezas para enriquecer
la debilitada realeza y estaban hambrientos de venganza. Entre sus enemigos
laicos, Adalbert-Atto sufrió un largo y vano asedio
en su castillo de Canossa, pero los principales perjudicados fueron los
eclesiásticos. La serie de concesiones a ellos, que había continuado tan
persistentemente bajo los reyes anteriores, casi cesa bajo Berengar. En Milán,
el rival de Manasse, Adalman,
fue inducido a renunciar, y él mismo fue desposeído en favor de un nuevo
arzobispo, Walpert. Los exiliados empezaron a llegar
a la corte de Otón, entre ellos nuestro principal informador sobre estos reyes
italianos, el cronista Liudprand, que se convirtió
así en el enemigo acérrimo de Berengario II con su casa y se vengó en sus
escritos históricos. Si hubiera sobrevivido otra crónica italiana de tipo
empresarial, como la de Flodoard para Francia, Liudprand se habría ganado más gratitud de la posteridad
que él por su vívida narrativa, sus agudos esbozos de carácter y la abundancia
de "color local" con la que recubre sus escasos hechos. Así las
cosas, en su Antapodosis (Retribución) nos resulta
difícil obtener un punto de apoyo firme para la historia en medio de la masa
desmoronada y temblorosa de chismes rencorosos, aunque a menudo contemporáneos,
que a Liudprando le gusta amontonar. De noble cuna,
criado en la corte del rey Hugo, y en su día secretario de Berengario II, estaba
en la mejor posición para dar información precisa y completa, pero tenía un
alma por encima de los documentos. No tiene la culpa de haber dependido de la
tradición oral para todos los acontecimientos anteriores a su época, ya que
parece que no había ninguna crónica italiana que pudiera utilizar, pero
evidentemente no hizo ningún registro en su momento y cuando escribió se basó
totalmente en una memoria que rechazaba las fechas y las circunstancias
políticas y que era singularmente retentiva de los escándalos amorosos aunque carecieran
de probabilidad. Ni siquiera cuenta en su obra inacabada la causa y los
acontecimientos de su persecución por Berengario, a la que alude con frecuencia,
mientras que esboza con gran precisión el diario de su recepción en
Constantinopla, adonde fue por primera vez como enviado de Berenga. Lo que le
interesaba lo recordaba y lo contaba hasta la saciedad. A su favor hay que
decir que no era un mentiroso, aunque se le puede encontrar suprimiendo un
hecho desagradable; lo que oía lo contaba, y tal vez podamos concederle que
daba una creencia fácil, y a veces decidida, a las habladurías de las antesalas
y a la tradición de las facciones iracundas. Es lamentable, pues era un
estadista práctico, y conocía y a veces revela los motivos de su época.
Berengario había
tenido vía libre en Italia, e incluso había recuperado Verona, porque Otón
estaba ocupado en las revueltas alemanas y en las guerras fronterizas, pero en
955 se produjo la decisiva victoria de Lechfeld en la
que Otón puso fin de una vez por todas a las incursiones húngaras. Había
triunfado donde todos los reyes italianos habían fracasado, había rescatado a
Europa central y desde entonces era su gobernante destinado. Su intervención en
Italia, ya muerto Enrique de Baviera, se renovó por medio de su hijo rebelde
reconciliado Liudolf. En el año 957 el duque realizó
su invasión con el rápido éxito habitual. Berengario II huyó, Adalberto fue
derrotado en la batalla y toda Lombardía se había sometido cuando Liudolf murió de fiebre en Pombia,
cerca del Lago Mayor, siendo el primer vencedor alemán que perdió sus ganancias
debido al clima extraño de Italia.
La muerte de Liudolf fue seguida por la inmediata recuperación de
su terreno perdido por parte de Berengar. Regresó con una nueva serie de
amargas disputas, para perseguir. Walpert de Milán y
otros prelados huyeron a Otón, y Manasse volvió a ser
pluralista al regresar a Milán como partidario de Berengario. Entre los magnates
laicos, el marqués Otberto se exilió; entre los que
conservaron sus posesiones existía una desafección general. El rey seguía
deseando, como antes lo había hecho Hugo, amasar un imponente dominio real y
crear grandes vasallos de confianza. Hasta entonces, la Italia central le había
sido fiel; ahora, sin embargo, Spoleto parece un
enemigo, quizás debido al nuevo giro de los asuntos en Roma. En su lecho de
muerte, en el año 954, el príncipe Alberico había obligado a los romanos
mediante un juramento a elegir a su hijo y heredero de Alda, Juan-Octavio, como
Papa cuando muriera Agapeto. En diciembre de 955 se
cumplió la promesa y el niño se convirtió en Papa como Juan XII. Así el Papa
recuperó el control de Roma uniendo al Papado la nave principal de la fuerte
facción de Alberico. Cualquier designio de un principado permanente debió ser
abandonado; era quizás demasiado anómalo, y es significativo que Juan renovara
el hábito largamente olvidado de fechar por los años de los emperadores
bizantinos. Pero los nobles romanos se mantuvieron en el poder ante el continuo
sometimiento de la burocracia eclesiástica. El propio Juan XII fue un muchacho
disoluto cuyo pontificado fue un escándalo flagrante. Ningún atisbo de
competencia redimió su libertinaje, aunque no carecía de ambiciones seculares.
Hacia 959 hizo la guerra a los príncipes corregentes de Capua-Benevento, Paldolf I (Pandulf) Cabeza
de Hierro y Landolf III, con la ayuda del marqués
Teobaldo II de Spoleto. Fracasó y cedió, pues el
príncipe Gisulf de Salerno ayudó a sus vecinos; y
entonces Berengar atacó Spoleto con un pretexto
desconocido. Teobaldo fue expulsado, y Spoleto fue
tomado por el rey posiblemente para ser conferido a su propio hijo Guido.
¿Exigió Berengario la corona imperial? En cualquier caso, el rey Adalberto asoló
el territorio romano, y Juan XII se vio en tal aprieto que tuvo que solicitar
la intervención alemana, mostrando así de forma extraña cómo la antigua
política de los Papas podía recurrir al hijo poco clerical de Alberico.
Fue en el
verano de 960 cuando los enviados del Papa, el cardenal diácono Juan y el scriniarius Azo, llegaron
a Otón el Grande en Sajonia. La petición de ayuda del Papa fue secundada por
los exiliados lombardos y por los mensajes de numerosos magnates. Otón ya no
tenía problemas en otras direcciones y podía reanudar sus antiguos planes
sabiendo que por fin tendría aliados y apoyo al sur de los Apeninos. Sin
embargo, no estuvo listo para moverse hasta agosto de 961, cuando cruzó el paso
del Brennero con fuerza. Es posible que Adalberto
intentara reunir tropas para bloquear los desfiladeros al norte de Verona, pero
la deserción universal de condes y obispos hizo imposible la resistencia, y el
rey alemán entró en Pavía, de donde Berengario había huido tras quemar
rencorosamente el palacio real. Otón y el hijo pequeño Otón II, que había
dejado en Alemania, fueron reconocidos inmediatamente como reyes corregentes de
Italia sin más ceremonia. Lo único que pudieron hacer sus rivales abandonados
fue resistir en fuertes castillos en las estribaciones de los Alpes y en los
Apeninos, donde al menos un magnate, el marqués Huberto de Toscana, se mantuvo
fiel a ellos.
Otón pudo
prescindir de sus enemigos mientras avanzaba por Rávena, evitando así la ruta
toscana, para recibir la prometida corona imperial. El 31 de enero de 962
acampó en el Monte Mario, a las afueras de Roma, y según la costumbre algunos
de sus vasallos juraron en su nombre respetar los derechos del Papa. La
costumbre era antigua, pero los términos del juramento eran nuevos, ya que Juan
XII deseaba un aliado, no un soberano, y el rey alemán prometió no celebrar placita
ni intervenir en Roma sin el consentimiento del Papa, restaurar las tierras
papales enajenadas de las que llegara a ser dueño, y obligar a quien nombrara
para gobernar el Regnum Italicum a ser el protector del Papa. A los romanos no les gustaba un extranjero, y Otón
se abrió camino con promesas evasivas y falsas expectativas. El 2 de febrero
entró en la ciudad leonina y fue coronado con Adelaida en San Pedro por el
Papa. Volvía a existir un emperador romano de Occidente, sucesor de Carlomagno.
Fue un mal presagio que el portador de la espada de Otón se mantuviera en
guardia contra su asesinato mientras se realizaba el sacramento.
Por su
parte, el Papa Juan y los romanos juraron fidelidad al Emperador con la promesa
expresa de no ayudar ni recibir a Berengario y Adalberto. Se dieron cuenta de que
Otón consideraba que la situación había cambiado por su nueva dignidad. Es
cierto que el privilegio que concedió al Papado el 13 de febrero era aún más
generoso que las antiguas donaciones carolingias en materia de territorio, pues
añadía a Roma y a su ducado una amplia franja de tierra de Espolea, el
Exarcado, la Pentápolis, el territorio de Toscana, la Sabina y los patrimonios
del sur, por no hablar de la más vaga supuesta donación del 774 que ahora se
confirmaba sin que se supiera bien su significado. Pero también se revivió
expresamente el pacto del 824, por el que la elección del Papa se sometía a la
confirmación imperial, y la soberanía del Emperador en las tierras papales se
reservaba y se ejercía en la propia Roma por su señora. Se abandonó el proyecto
de crear un rey vasallo de Italia, si es que alguna vez se pensó en ello.
Aunque los términos del juramento de Otón no se infringieron precisamente, el
cambio en el espíritu del nuevo tratado era manifiesto: el Papa Juan se había
convertido en un súbdito.
Todavía
quedaba Berengario II por conquistar, y el Emperador regresó a Pavía, expulsando
a Huberto de Toscana en el camino. Berengar se mantenía en el inexpugnable
castillo de San León en los Apeninos, la reina Willa y sus hijos en fortalezas
cerca de los lagos del norte. Willa se vio obligada a rendirse en términos que
le permitieron reunirse con su marido: sus hijos fueron presionados con fuerza,
y Adalberto escapó a los sarracenos de Fraxinetum y
Córcega. Allí entabló relaciones con el Papa Juan, que estaba muy cansado de su
nueva subordinación. Mientras tanto, Otón estaba seguro en el norte, sus
partidarios estaban en el poder, Liudprand era obispo
de Cremona, Adalberto-Atto conde de Módena y Reggio, y el sobrino de Otón,
Enrique de Baviera, en firme posesión de la marcha de Verona. Así que la
noticia de la dudosa lealtad del Papa no hizo más que urgir al Emperador a
acabar con Berengar bloqueándolo en S. Leo en mayo de 963, mientras aún
negociaba con Juan. El Papa, por su parte, tenía motivos de queja, ya que el
Exarcado no había sido devuelto a la Sede Apostólica por el hecho de que
Berengario debía ser conquistado primero. Por otro lado, Otón tenía pruebas
documentales de que Juan estaba tratando de levantar a los húngaros contra él,
y cuando se enteró de que Adalberto había sido recibido por Juan en
Civitavecchia, parece que decidió tomar la medida extrema de deponer a su
cuádruple aliado. Era una medida arriesgada, ya que la creencia general era que
el Papa no podía ser juzgado por nadie, y los romanos, incluso los que no eran
de la facción de Alberico, se resentían de cualquier disminución de su
autonomía.
Pero Otón
sabía que la vida y el gobierno escandalosos de Juan XII habían hecho que los
hombres se inclinaran a admitir incluso la deposición de un Papa, y estaban
llevando a sus oponentes romanos incluso a aliarse con el emperador extranjero.
En consecuencia, en octubre, Otón dejó una fuerza de bloqueo en San León y
marchó hacia Roma, donde sus partidarios se alzaron. Juan XII y Adalberto
huyeron a Tívoli cargados con muchos tesoros eclesiásticos, y los romanos se
rindieron. Entregaron rehenes y juraron no elegir nunca a un Papa que no fuera
el elegido por Otón y su hijo. El compromiso era novedoso, pues iba mucho más
allá del derecho carolingio de confirmar una elección y recibir la lealtad del
Papa, pero Alberico ya había ejercido el mismo poder y la corona imperial de
Otón no estaba segura sin él.
La forma
canónica se observó lo más posible en la deposición de Juan. Un sínodo, en el
que predominaban los sufragáneos italianos centrales del Papa, fue presidido
por el Emperador y al que asistieron el clero y los nobles romanos; Juan fue
acusado de graves faltas y fue citado por el Emperador y el sínodo para
exculparse en persona. Una breve carta de respuesta se limitó a amenazar con la
excomunión y la suspensión a los obispos que eligieran un nuevo Papa. El sínodo
envió una segunda citación replicando la amenaza y criticando el analfabetismo
de Juan, cuyo latín olía a lengua vernácula, pero los mensajeros no encontraron
a Juan. Estaba claro que las tres citaciones canónicas no podían ser entregadas
al culpable, y Otón se presentó ahora en su propia persona y denunció a Juan
por su incumplimiento de la lealtad a sí mismo. Así, el 4 de diciembre el
emperador y el sínodo declararon depuesto a Juan y eligieron al protoscriniarius, un laico, Papa como León VIII.
Otón se
encontraba en la plenitud del éxito. Justo después de Navidad S. León se rindió
por fin y Berengar II y su esposa fueron enviados cautivos a Bamberg, donde
ambos murieron en 966. Entonces Otón despidió con confianza a gran parte de su
ejército. Pero Juan XII era más fuerte de lo que parecía, ya que su deposición
no canónica y la elección no canónica de un laico habían despertado los recelos
de una parte de los eclesiásticos, y los romanos se inquietaban ante su
sometimiento. Un repentino levantamiento fracasó ante las espadas de los
probados guerreros de Otón; sin embargo, cuando éste se dirigió hacia el este
para tomar posesión del ducado de Espolea, Juan XII sólo tuvo que presentarse
ante Roma con tropas para que se abrieran las puertas. El Papa León escapó con
vida por los pelos, y Juan fue restituido. Después de mutilar a sus antiguos
enviados a Otón, Juan y Azo, presumiblemente por una
acusación de falsificación, un sínodo de los obispos más cercanos anuló en
febrero de 964 el sínodo de Otón en el que habían participado la mayoría de
ellos y declaró a León como intruso. Otón, cuya señora había sido maltratada,
se negó naturalmente a cambiar su política. Sin embargo, mientras su ejército
se reunía, Juan XII murió el 14 de mayo de parálisis, y los romanos hicieron
una apuesta por la independencia eligiendo a un Papa culto y virtuoso,
Benedicto V. Fue una maniobra vana. Otón asaltó la ciudad por hambre, mutilando
a todos los que intentaron pasar sus líneas de bloqueo. El 23 de junio se
produjo la rendición y León VIII fue restituido. Benedicto fue depuesto y
enviado a un santo exilio en Hamburgo. En cualquier caso, ya se había acordado
que las concesiones de Otón a los Papas eran sólo una muestra, ya que de todas
las tierras concedidas por su carta, sólo el ducado de Roma y la Sabina se
dejaron en manos del Papado.
De este
modo, Otón el Grande creó el Imperio Romano-Germánico de Occidente o, para
darle su nombre posterior y conveniente, el Sacro Imperio Romano, compuesto por
la unión del reino alemán con el Regnum Italicum y con la dignidad de emperador romano. Se
pretendía y se suponía que era un renacimiento del Imperio de Carlomagno, que
se había roto con la deposición de Carlos el Gordo, aunque su título se mantuvo
hasta la caída de Berengario I para expresar un protectorado del Papado.
También era una reafirmación de la pretensión de preeminencia en Europa
Occidental que había hecho el predecesor de Otón, Arnulfo, como jefe de la casa
carolingia. El Imperio de Arnulfo, de hecho, proporciona la forma de transición
entre el de Otón y el de Carlomagno, ya que el título de Otón implicaba menos
que el de Carlomagno. Otón era considerado el jefe laico de la cristiandad
occidental, su defensor de los paganos y los bárbaros, el mantenedor supremo de
la justicia y la paz; pero, mientras que Carlomagno gobernaba la iglesia y el
estado, el poder de Otón sobre la iglesia tenía un carácter protector. El Papa
era el jefe espiritual incuestionable de la cristiandad; Otón era al mismo
tiempo su soberano con respecto a las tierras papales, y su súbdito como
miembro de la Iglesia. El acuerdo sólo era viable porque el papado era débil.
En asuntos seculares, el Imperio de Otón carecía de la universalidad del de
Carlomagno. No sólo Francia y la España cristiana estaban fuera de sus
fronteras, sino que en su interior la naciente fuerza de la nacionalidad
comenzaba a hacerse sentir. El monarca alemán era un extranjero en la Italia
sometida, por más que la ausencia de sentimiento nacional entre los magnates
italianos lo disimulara. "Tenía con él pueblos y tribus cuyas lenguas el
pueblo no conocía". Esto significaba una constante desafección, una
constante supresión. El odio popular ardió con más fuerza en Roma y encontró
expresión en un monje romano: "¡Ay de ti, Roma, que eres aplastada y
pisoteada por tanta gente; que has sido tomada por un rey sajón, y tu pueblo masacrado
y tu fuerza reducida a la nada!"
También en
los detalles del gobierno, Otón no tenía el control que ejercía Carlomagno.
Aunque no hay que sobrevalorar la decadencia del poder real, especialmente en
Alemania, incluso allí el feudalismo, la independencia señorial y la
desorganización del Estado, habían dado grandes pasos. En Italia, donde se
ausentaba con demasiada frecuencia, el señorío real estaba agotado y los
vasallos laicos estaban fuera de control. Otón se enfrentó a esta dificultad mediante
un hábil equilibrio entre los dos grupos por los que había sido llamado, los
grandes magnates seculares y los obispos. De éstos, los primeros eran los
marqueses, un título que se daba en Italia al gobernante de varios condados.
Con ellos, Otón se mostró conciliador; incluso Huberto fue finalmente
restituido a la Toscana, y los lombardos, unos cuatro o cinco, fueron fieles
vasallos del emperador. Eran los supervivientes de la lucha por la existencia
entre los condes que se había desatado en la disolución de la orden carolingia.
Bajo la presión de la guerra civil, de los estragos húngaros y sarracenos, las
viejas dinastías habían desaparecido, las nuevas habían llegado y habían
desaparecido también, o habían quedado debilitadas. En su lugar o a su lado gobernaban
los obispos de la llanura lombarda. Desde el año 876 eran missi reales permanentes en sus diócesis, por lo que tenían, al menos de nombre, la
supervisión de los condes. Al igual que otros magnates, los obispos, durante
los años de anarquía, habían aumentado su "inmunidad" dentro de sus
dominios, mediante el aumento de las exenciones y jurisdicciones y las
concesiones de los rentables derechos reales de mercado y peaje y similares,
mientras que esos dominios también crecían gracias a la piedad o al soborno
competitivo de los reyes y nobles. No menos importante entre las fuentes de
poder de los obispos era su influencia sobre sus ciudades, heredada de la época
romana. En la anarquía y la catástrofe entraron en la brecha a la cabeza de sus
conciudadanos, todo el sentimiento cívico que existía se reunió en torno a
ellos, y fragmento a fragmento fueron adquiriendo en sus ciudades catedralicias
las "funciones públicas", ya fueran de conde o de rey. En su forma
completa, este proceso fragmentario dio lugar a que la ciudad y un radio de
tierra a su alrededor fueran extirpados de su condado y retirados de la
jurisdicción del conde. De este modo, Bérgamo, Parma, Cremona, Módena, Reggio y
Trieste se encontraban, a la llegada de Otón, bajo el dominio de sus obispos.
Otón llegó como aliado de los obispos y libertador de la Iglesia. Ejerció, ya
sea por presión sobre los electores o por mera designación, el nombramiento de
las sedes vacantes y de las grandes abadías, y ganó así vasallos no
hereditarios de su propia elección que fueron los más seguros partidarios de su
monarquía. Favoreció de la política establecida estos instrumentos de su poder
como contrapesos a los magnates feudales. Nuevas ciudades, como Asti, Novara y Penne en los Abruzos, fueron entregadas por completo a sus
obispos, y las inmunidades sobre las tierras episcopales aumentaron
constantemente, de modo que también estaban en proceso de ser extirpadas de los
condados en los que se encontraban. El trabajo fue realizado lentamente por
Otón y sus sucesores tanto en Italia como en Alemania, pero no hubo ninguna
tendencia a contrarrestarlo. Las funciones concedidas eran las de los condes
hereditarios o las que los reyes no habían podido desempeñar. Mediante la
transferencia de éstas a los eclesiásticos, Otón y sus herederos recuperaron el
control de gran parte del gobierno local aparentando regalarlo, y se aseguraron
fieles y poderosos adherentes seleccionados por su capacidad. Su monarquía se
basaba, especialmente en Italia, en el control de la Iglesia; por lo tanto, el
sometimiento o la firme alianza con el Papado eran esenciales para ellos.
Apenas había
abandonado Otón Italia, cuando la muerte de su candidato, el Papa León VIII, a
principios de 965, puso en peligro su nuevo Imperio. Los romanos, con una
muestra de deber, enviaron una embajada para rogar que el exiliado Benedicto
fuera el Papa, y Adalberto apareció en Lombardía para levantar una revuelta. El
duque Burchard de Suabia, en efecto, derrotó a Adalberto, y los romanos
eligieron al obispo de Narni como Papa Juan XIII por
orden del emperador, pero, aunque Juan era de la estirpe de Alberico, el mero
hecho de que representara la dominación alemana permitió a los nobles rivales
levantar al populacho y llevarlo al exilio. No fue restaurado hasta que en el
966 la noticia del descenso de Otón a Italia con un ejército provocó una
reacción. Los rebeldes recibieron un castigo más severo para los enemigos
romanos del Papa que para los rebeldes lombardos contra Otón. El exilio de Juan
XIII parece haber provocado nuevos planes del emperador. Paldolf I Cabeza de Hierro de Capua-Benevento,
con quien el Papa había encontrado asilo, se presentó en Roma en enero de 967 y
allí fue investido por Otón con la marcha de Spoleto,
convirtiéndose al mismo tiempo en vasallo de Otón por su principado natal. De
este modo, Otón creó un vasallo central italiano de primer orden y amplió su
Imperio. Uno de los motivos, sin duda, era el deseo de dar paz y seguridad a la
marcha de Espoleto; pero el propósito principal era
claramente el de iniciar la anexión del sur de Italia al Regnum Italicum. Este designio, que respondía a antiguas
reivindicaciones carolingias, iba a encontrar resistencia en el Imperio de
Oriente. Los bizantinos veían el título imperial de Otón como una impertinencia
bárbara; consideraban Capua-Benevento como parte del
tema longobardo; y estaban decididos a mantener su dominio en Italia.
Los
emperadores romanos de Oriente siempre se vieron perjudicados en sus relaciones
con Italia; su provincia allí era demasiado importante para dejarla escapar,
demasiado remota para ser objeto de sus principales energías. A la caída del
rey Hugo le siguieron estallidos en Apulia, y al mismo tiempo las incursiones
sarracenas se convirtieron en un grave peligro cuando el califa fatimita Mansur
recuperó de nuevo la colonia sublevada de Sicilia en el año 947. Calabria fue
invadida por sus tropas; incluso Nápoles fue asediada; y, aunque en el 956 el
patricio Marianus Argyrus restauró la autoridad bizantina sobre súbditos y vasallos, la paz que
suspendió, en lugar de cerrar, la guerra sarracena no fue más concluyente que
los combates. Cuando el célebre general Nicéforo Focas se convirtió en
emperador en el año 963, su vigoroso esfuerzo por socorrer a los últimos
griegos semiautónomos de Sicilia terminó en un desastre y en una paz
ignominiosa. Ahora se encontraba a la defensiva frente a la agresión del nuevo
Imperio Romano-Germánico y del Occidente latino. Juan XIII intentaba revivir la
decadente Iglesia latina en el sur de Italia creando nuevos arzobispados para Capua y Benevento en su propia provincia romana; Otón el
Grande adquiría Capua-Benevento como estado vasallo.
Al principio parecía posible un acuerdo, pues Otón pidió una novia bizantina,
Teófano, hija de Romano II, para su hijo Otón II, a quien en la Navidad de 967
había hecho coronar emperador corregente por el Papa; y su enviado veneciano
prometió que Otón respetaría los dominios bizantinos en Italia. Pero en 968 el
monarca alemán atacó por sorpresa Apulia y, sólo después de fracasar en la toma
de Bari, envió a Liudprand de Cremona a
Constantinopla para concluir el tratado de matrimonio. Otón debió pensar que
era más fácil fijar la frontera con el territorio que reclamaba ya en su poder.
El efecto natural sobre el rudo y militar Nicéforo fue que le hizo acosar a Liudprand y preparar una expedición. La guerra fue
indecisa. El rey exiliado Adalberto, aliado italiano de Nicéforo, no pudo hacer
nada y finalmente huyó a la Borgoña francesa, donde en 975 murió, mientras que
su hermano Conrado se sometió a Otón y recibió la marcha de Ivrea.
Otón, por su parte, cuando guerreó en persona no pudo tomar ninguna ciudad de
Apulia y Paldolf Cabeza de Hierro fue capturado por
los griegos, que sin embargo pronto fueron derrotados de nuevo. Fue el asesinato
de Nicéforo en diciembre de 969 lo que trajo una solución. El nuevo emperador
bizantino, Juan Tzimisces, tenía las manos ocupadas
en Oriente; Otón vio que el designio de conquistar la Italia griega era inútil.
Gracias a la intervención de Paldolf, liberado a tal
efecto, llegaron a un acuerdo, y en abril de 972 Teófano se casó en Roma con
Otón II.
Los
acontecimientos dejan claro que Otón mantuvo la soberanía de Capua-Benevento y abandonó otros planes. Al fin y al
cabo, el amplio dominio de Paldolf Cabeza de Hierro
en el centro de Italia constituía un conveniente estado tapón para ambos
imperios, sin importar de cuál de ellos era vasallo.
Otón el
Grande no sobrevivió mucho tiempo al acuerdo con Roma Oriental, ya que murió en
Turingia el 7 de mayo de 973. Su personaje pertenece a la historia alemana,
pero su obra afectó a toda Europa. Había creado el Sacro Imperio Romano
Germánico y con ello había revivido la concepción de Carlomagno que moldeó el
pensamiento y el desarrollo de Europa Occidental. La unión de Alemania y el
norte de Italia fue obra suya y el destino de ambas durante siglos se deriva
del sesgo que él dio a su historia. Así, también, en los resultados inmediatos
cierra una era y comienza otra, pues los tiempos de anarquía y colapso moral que
siguieron al naufragio del Imperio de Carlomagno llegan a su fin, y un período
de renacimiento en el gobierno, en el comercio y en la civilización es
inaugurado por la paz comparativa que él dio. El problema de la defensa contra
el invasor bárbaro, que había desconcertado a los fugaces reyes italianos y
había contribuido a su ruina, fue resuelto. El propio Otón aplastó
definitivamente a las hordas húngaras: era conveniente que en su reinado se
abolieran también los sarracenos de Fraxinetum, que
durante tanto tiempo hicieron presa en las rutas entre Italia y Francia. El
impulso para esta liberación fue dado por un ultraje supremo. San Maiolus, abad de Cluny, venerado en todo Occidente, fue
capturado en julio de 972 mientras cruzaba el paso del Gran San Bernardo con
una numerosa caravana de compañeros de viaje. Los monjes cluniacenses
recaudaron de inmediato el enorme rescate exigido por los sarracenos, pero la
indignación suscitada por el suceso y, tal vez, la esperanza de un botín tan
cuantioso, movieron a los grandes barones de ambos lados de los Alpes a actuar
de forma concertada. Los sarracenos que se habían apoderado de San Maiolus fueron aislados y destruidos, y una federación de
nobles liderada por los condes de Provenza y Ardoin de Turín se cerró sobre el
propio Fraxinetum. La colonia sarracena fue
extirpada. Los pasos alpinos volvieron a ser libres para los viajeros, salvo
las exacciones de los nobles y los ocasionales bandidos.
El Regnum Italicum podía ahora descansar bajo la sombra de una monarquía fuerte, sin más problemas
que la violencia de los nobles y las luchas sin tregua de las facciones
romanas. Otón el Grande había designado en 973 a Benedicto VI para sucederle en
el papado, pero un pariente de Juan XIII y de Alberico, Crescencio, hijo de una
Teodora, empujó a un usurpador, el diácono Franco, como Bonifacio VII en 974.
Sin embargo, pronto se produjo una reacción, tal vez provocada por el asesinato
del verdadero Papa, y la señora imperial, el conde Sico, pudo instalar al
obispo de Sutri como Benedicto VII, aunque Franco se
las ingenió para escapar a Constantinopla con una cantidad de tesoros
eclesiásticos. La revolución ni siquiera había requerido un ejército alemán, y
mucho menos una campaña imperial.
Hasta
diciembre de 980, Otón II (el Rojo) no encontró tiempo ni ocasión para ir a
Italia. Vino para reconciliarse con su madre Adelaida, y quizás para darle algo
de voz en los asuntos. El joven emperador, que entonces tenía veinticinco años,
no estaba dotado de la sabiduría de un gobernante, pero era ambicioso y
enérgico, y sus ambiciones se dirigían ahora a la conquista del sur que su
padre había abandonado. Había muchas cosas tentadoras en la situación de la
Italia bizantina, muchas cosas que parecían reclamar una intervención. En
respuesta a las actuaciones de Otón el Grande, los bizantinos habían intentado
unificar la administración transformando al strategos de Longobardia en catapán o virrey de Italia con una
autoridad superior sobre el strategos de Calabria. Este nuevo sistema se puso
pronto a prueba. En el año 969, los califas fatimitas conquistaron Egipto,
convirtiéndose así en "vecinos hostiles" de los romanos de Oriente en
Siria. La guerra estalló y se extendió a las provincias occidentales de ambas
potencias. Una vez más, Calabria fue asolada por los musulmanes bajo el emir
siciliano Abul-Kasim en el 976 y Apulia sufrió en el
año siguiente. El único alivio se debió al pago de chantajes locales, ya que
los bizantinos, que habían comenzado la guerra de forma animada con la captura
momentánea de Mesina, se vieron paralizados por las campañas en Siria, por las
guerras civiles que siguieron a la muerte de Tzimisces y por el desafecto de los apulianos.
Otón el Rojo
sucumbió a la tentación. El peligro sarraceno bajo el mando de Abul-Kasim era cada vez más amenazante y podía afectar a sus
propios dominios. La guerra civil en Oriente y la desafección en Italia
debilitaron a los bizantinos. Podía al mismo tiempo repeler a los musulmanes y
llevar el Regnum Italicum a
sus límites naturales. En septiembre de 981 había llegado a Lucera, en la
frontera de Apulia, cuando fue llamado para asegurar su retaguardia. Paldolf Cabeza de Hierro no tardó en extender su Estado
central. Cuando el príncipe Gisulfo de Salerno fue
destronado en 973 por un complot de nobles rebeldes y sus celosos vecinos de
Amalfi y Nápoles, fue Paldolf quien derrocó al
usurpador Landolf, su propio pariente, y restauró al
viejo príncipe sin hijos como su cliente. En 977 le sucedió como príncipe en
Salerno. Sin embargo, a la muerte de Cabeza de Hierro, en marzo de 981, su gran
dominio se disolvió. Un hijo, Landolf IV, heredó Capua-Benevento, y otro, Paldolf,
gobernó Salerno. Ahora estallaron las revoluciones. Los benaventanos estaban
intranquilos bajo el gobierno de Capua, y declararon
príncipe al sobrino de Cabeza de Hierro, Paldolf II,
mientras Landolf IV conservaba Capua:
los salernitanos expulsaron a su Paldolf, e
introdujeron al aliado bizantino, el duque Manso III de Amalfi. Otón aceptó la
separación de Capua y Benevento, pero sitió Salerno,
y obtuvo su sumisión al precio de reconocer a Manso. Parecía haberse asegurado
un nuevo vasallo; había perdido el beneficio de la sorpresa y la aureola del
éxito irresistible. Cuando con grandes refuerzos de Alemania marchó a través de
Apulia en 982, las ciudades no se unieron a él, aunque Bari se rebeló por su
cuenta, y Taranto se rindió después de un largo asedio. Allí se enteró de la
llegada del enemigo sarraceno del que pretendía librar su pretendida conquista.
Abul-Kasim había proclamado la Guerra Santa y había cruzado a
Calabria. Otón avanzó a su encuentro. En Rossano dejó a la emperatriz Teófano
y, moviéndose hacia el sur, capturó la avanzadilla de los sarracenos en una
ciudad sin nombre. Se encontró con el cuerpo principal en la costa este, tal
vez cerca de Stilo. El coraje precipitado y la falta
de generalidad marcaron su conducción de la batalla, ya que cargó y rompió el
centro sarraceno, sin percibir sus reservas en medio de las colinas en su
flanco. Abul-Kasim había muerto, pero mientras tanto
los alemanes, agotados, fueron atacados por las tropas frescas en su flanco y
abrumados. Unos cuatro mil fueron asesinados, incluyendo la flor y nata de los
nobles alemanes; muchos fueron hechos prisioneros; el propio Emperador sólo
eludió la captura nadando hasta un barco bizantino, del que a su vez tuvo que
escapar saltando por la borda cuando le acercó a Rossano.
Con los
restos de su ejército, Otón se retiró a Salerno y Roma. A medida que la noticia
se extendía por el Imperio, su prestigio disminuía y surgía un espíritu
amotinado en Italia que, sin embargo, se mantuvo a raya gracias a la firme
adhesión de marqueses y obispos a la monarquía alemana. Otón hizo todo lo
posible por restablecer su posición. En mayo de 983 celebró una Dieta Alemana
en Verona, y allí obtuvo la elección como rey de Alemania de su hijo pequeño
Otón, al que envió al norte para ser coronado. Al mismo tiempo, se esforzó por
someter a la potencia marítima independiente de Venecia.
Venecia
había prosperado enormemente durante el siglo. Exenta de la rapiña húngara,
había conseguido mantener a raya la piratería de los lejanos sarracenos y de
los perezosos de Dalmacia. Se había librado de la soberanía bizantina y
mantenía una relación privilegiada con el Regnum Italicum. Ya se había convertido en la principal
intermediaria entre Constantinopla y Occidente; su riqueza, derivada en parte
de sus cuestionables exportaciones de hierro, madera y esclavos a los
sarracenos, crecía rápidamente. Incluso cuando se vio obligada a ceder la
extraterritorialidad de sus ciudadanos dentro del Imperio de Occidente a Otón
el Grande, obtuvo a cambio la perpetuidad de su tratado con él. Pero tenía sus
peligros especiales. Uno de ellos era el esfuerzo de los Dogos por erigir una
monarquía hereditaria, como la de Amalfi. El otro, causado en gran medida por
este esfuerzo, fue el surgimiento de dos facciones amargadas entre los nobles
mercantiles que tenían la principal influencia en el Estado. Estos problemas
afectaron a sus relaciones con Otón II, ya que el aspirante a dux Pietro Candiano IV, asesinado en el 976, se había casado con Gualdrada de Toscana, sobrina de la emperatriz Adelaida.
Los esfuerzos del dux Tribuno Menio dieron como
resultado una reconciliación vacía en Verona en junio de 983. Otón II devolvió
a Venecia sus privilegios con aires de soberano, mientras que Venecia mantuvo
tácitamente su independencia. Sin embargo, apenas se cerró el trato, Otón lo
rompió. La discordia civil de Venecia había terminado en el odio amargo de las
familias rivales de Caloprini y Morosini.
Ahora Esteban Caloprini huyó a Verona y se ofreció
como auténtico vasallo del emperador si se le restituía a Venecia como dux.
Otón aprovechó la oportunidad de conquistar. Venecia estaba estrictamente
bloqueada por tierra, y podría haberse visto obligada a ceder si el Emperador,
debilitado por un clima extranjero, no hubiera muerto de una sobredosis de
medicina (cuatro dracmas de áloe) el 7 de diciembre de 983.
La
minoría de Otón III
Otón había
estado preparando una nueva agresión hacia el sur, donde se podía contar con Transemund, el nuevo marqués de Espoleto,
y con Aloara de Capua, la
viuda de Paldolf Cabeza de Hierro. Su impaciente
política acababa de manifestarse en la promoción de un Papa extranjero para
suceder a Benedicto VII, pues Juan XIV había sido Pedro, obispo de Pavía y archicanciller de Italia. Los romanos intranquilos, aún
conscientes de la antigua prohibición de las traducciones, se levantaron contra
el Papa lombardo en la Pascua de 984. Su líder era ese Franco, ahora de nuevo
Bonifacio VII, a quien los indignados bizantinos habían dejado libre con su
tesoro. Se deshizo una vez más provocando la muerte de su rival encarcelado, y
se hizo odiar tanto en su breve y tiránico pontificado que, a su muerte en el 985,
la muchedumbre ultrajó su cadáver por las calles. Realmente había comprado el
papado a quienes podían venderlo, la facción liderada por la casa de los Crescentios. Por ellos revivió el gobierno de Roma de
Alberico en la persona del patricio Crescencio II, hijo de Crescencio de
Teodora. Sin embargo, había una diferencia: al tiempo que conservaba su poder
autónomo, Crescencio II evitaba una ruptura con el Imperio.
Pudo adoptar
esta posición anómala con mayor facilidad porque el Imperio y el Regnum Italicum estaban en cierto
modo vacantes. El niño Otón III de Alemania fue reconocido como heredero
legítimo, pero no como soberano, en Italia, donde el interregno se llenó
admitiendo la pretensión de los dos Augustas coronados, Teófano y Adelaida, de
actuar en nombre del futuro Emperador, siendo esta sutileza constitucional
aceptable por la lealtad de marqueses y obispos a la conexión alemana. Las
agresiones de Otón II contra Venecia y los bizantinos fueron abandonadas
rápidamente, y la paz del Imperio, atemperada por las nunca del todo acalladas
contiendas locales, continuó su benéfica labor. Adelaida fue pronto apartada
por Teófano, quien, a pesar de ser griega, de tener problemas con magnates
alemanes revoltosos y de verse obstaculizada por las revueltas eslavas más allá
del Elba, se las ingenió para gobernar. En el año 989 llegó a Roma, en parte
para reafirmar el Imperio, en parte quizás por rivalidad con Adelaida. Evidentemente,
Crescencio II llegó a un acuerdo, que preservó su patriciado, y ella ejerció
sin obstáculos todas las funciones de la soberanía, siendo incluso llamada
Emperadora por su desconcertada cancillería, no acostumbrada a un reinado
femenino. Sin embargo, no todo fue mérito de la hábil y firme dama, ya que,
cuando un año después de su regreso a Alemania murió en junio de 991, y
Adelaida ocupó su lugar, el tejido del Imperio continuó intacto. La idea de la
monarquía otomana había cautivado la imaginación de los hombres, los beneficios
que confería a tierras tan recientemente desdichadas eran indiscutibles, y los
magnates italianos conocían sus propios intereses lo suficientemente bien como
para ser persistentemente leales.
A la cabeza
de los magnates se encontraba Hugo de Toscana, que durante algunos años había
gobernado también Spoleto, formando así una vez más
un buffer-feudo medio italiano, como el de su padre
Huberto, o el de Paldolf Cabeza de Hierro. Fue Hugo
quien, cuando estalló una revolución en Capua a la
muerte de Aloara, nombró príncipe a un segundo hijo
de Paldolf Cabeza de Hierro, Laidulf,
y mantuvo la soberanía del Imperio de Occidente. En Roma, sin embargo,
Crescencio II ejerció un dominio indiscutible. El Papa Juan XV ni siquiera
contaba con el apoyo del clero más estricto contra su opresor laico, ya que él
mismo tenía mala fama de avaricia y nepotismo. Pero la intervención del monarca
alemán se hizo segura.
Otón III
tenía ahora quince años y era mayor de edad; sus consejeros estaban ansiosos
por poner fin a la anómala vacante formal del Imperio; y en respuesta a la
invitación del Papa Juan, el rey cruzó el paso del Brennero con un ejército en febrero de 996. Nadie se le resistió, aunque en Verona se
produjeron los inevitables disturbios entre germanos e italianos. En Pavía,
donde recibió la lealtad de los magnates, se enteró de la muerte de Juan XV; en
la siguiente etapa, Rávena, fue recibido por una embajada romana, que le pidió
sumisamente que nombrara un nuevo Papa. Su elección fue lo más audaz posible;
Otón II sólo había promovido a un lombardo; Otón III eligió a su propio primo
Bruno de Carintia, un joven de veinticuatro años, que se autodenominó Gregorio
V. Así, por primera vez, un alemán ascendía al trono papal. Debió de ser un
disgusto para los romanos, pero no opusieron resistencia. El 21 de mayo, Otón
III fue coronado como emperador por su candidato. Ni el Papa ni el Emperador
estaban dispuestos a permitir la continuidad del patriciado. Crescencio II
fue juzgado por sus delitos contra Juan XV, condenado al exilio y luego
indultado a petición del Papa. La victoria había sido tan fácil que Otón
abandonó rápidamente Italia. Gregorio, sin embargo, ya estaba en dificultades.
Era un joven temerario, que además estaba abierto a los sobornos, y los romanos
odiaban a su Papa alemán. En septiembre escapó de sus manos, y Crescencio
retomó el poder. Gregorio, a salvo en Pavía, podía excomulgar al usurpador y
actuar como cabeza admitida de la Iglesia. Crescencio no dudó en nombrar
un antipapa. Su elección fue astuta, aunque desesperada. Otón III, siguiendo
los pasos de sus predecesores, había enviado a Constantinopla para exigir la
mano de una princesa griega. Un enviado murió en la misión; el otro, Juan Filagato, arzobispo de Piacenza, había regresado
recientemente con una embajada bizantina para continuar las negociaciones. Este
prelado era un griego de Calabria, que había sido el consejero de confianza de
Teófano y había conseguido la independencia de su sede de Rávena gracias a su
influencia. Siendo el tutor y padrino del Emperador, podría parecerle una
persona grata. Tal vez compartiera la política de alianza de Teófano con el
patriciado romano. En cualquier caso, aceptó la oferta de Crescencio. Pero era
impopular en todas partes, un extranjero en Roma, un ingrato en el norte, y
Otón III estaba decidido. A finales de 997 el emperador regresó a Italia con
fuerzas imponentes. Por la ruta habitual de Rávena llegó a Roma con el Papa
Gregorio en febrero de 998. No hubo verdadera resistencia. Juan XVI huyó a la Campagna para ser capturado, cegado y mutilado por sus
perseguidores y luego convertido en un espectáculo público por el vengativo
Papa. Crescencio, que resistió en el castillo de Sant Angelo,
la antigua tumba de Adriano, pronto fue apresado y ejecutado. Otón y Gregorio
esperaban así aplastar la indomable independencia de los romanos. Sólo
añadieron un héroe herido a las tradiciones de la Roma medieval, ya que se
creía, posiblemente con razón, que Crescencio se había rendido con garantías de
seguridad.
Otón seguía
en Italia, ocupado alternativamente en asuntos de la Iglesia y del Estado, y en
el peregrinaje y la penitencia, tan queridos por su carácter desequilibrado,
cuando el Papa Gregorio murió en febrero de 999. Fiel a su política imperial,
el emperador eligió a otro no romano, Gerberto de Aurillac, el primer francés, como Gregorio había sido el
primer Papa alemán. Gerberto, ahora Silvestre II, fue
el hombre más culto de su época, tanto que la leyenda lo convirtió en mago.
Criado en la abadía aquitana de Aurillac, conocía
tanto España como Italia, pero lo mejor de su vida lo había pasado en la ciudad
metropolitana de Reims. Allí tenía fama de maestro y había participado con
entusiasmo en los acontecimientos que condujeron a la sustitución de Hugo
Capeto por la dinastía carolingia de Francia. Su recompensa había sido su
elevación a la sede de Reims, pero ésta, al ser consecuencia de la deposición
de su predecesor, le había hecho chocar con el papado, y en 997 abandonó el
intento de mantenerse. Sin embargo, tenía un refugio seguro. Durante mucho
tiempo había mantenido estrechas relaciones con los emperadores sajones.
Conocido por Otón el Grande, había recibido la famosa abadía de Bobbio en 982
por parte de Otón II, aunque el celo indiscreto que demostró le llevó a
retirarse de nuevo a Reims a la muerte de su patrón. Sin embargo, había
trabajado en Francia en interés de Otón III en los tiempos difíciles de la
infancia de éste, y cuando su dominio de Reims se debilitó, se unió en 995 a la
corte de Otón. Allí se convirtió rápidamente en el tutor favorito del joven
emperador, compartiendo en parte, en parte, humillando y en parte inspirando
los planes visionarios de su pupilo. En 998 volvió a ser arzobispo, esta vez de
Rávena, desde donde fue llamado a ocupar la silla papal.
Silvestre II
era un estadista demasiado práctico para compartir todos los sueños de Otón,
pero incluso él parece haber pensado en un Imperio Romano renovado, muy
diferente de la creación cotidiana de Otón el Grande, en un Imperio tan amplio
como el de Carlomagno que debería ser verdaderamente ecuménico y no un apéndice
de la monarquía alemana. Los planes de Otón eran mucho más extraños, fruto de
su naturaleza caprichosa y perversa. Mitad griego, mitad sajón de nacimiento y
formación, criado por Teófano y Filagato y bajo los
prelados y nobles del norte también, no sólo mezcló las tradiciones de la
teocracia laica de Carlomagno con las del antiguo Imperio Romano vistas a
través de una larga perspectiva bizantina, sino que también osciló entre la
energía ambiciosa de un aspirante a monarca y la renuncia ascética de un monje
ferviente. La contradicción, no exenta de polémica en la época, era flagrante
en un muchacho inmaduro, al que la dignidad y el poder le daban vueltas en la
cabeza. Tenía sus mentores ascéticos que encendían sus entusiasmos, San
Adalberto de Praga, San Romualdo de Rávena, San Nilo de Calabria. A medida que
se apoderaba de él, peregrinaba o se retiraba para hacer austeridades a la
ermita o al monasterio. A este visionario gobernante no le faltaba ni capacidad
ni política, por muy fantásticos que fueran sus objetivos. Creía plenamente en
su teocracia. Era el gobernante de la Iglesia y del Estado. Los Papas eran sus
lugartenientes en asuntos eclesiásticos. Con el paso del tiempo enfatizó su
posición con extraños títulos; era "siervo de Jesucristo",
"siervo de los Apóstoles", en rivalidad con el servos servorum Dei de los Papas. Contento con el apoyo
práctico que recibían de él en el gobierno de la Iglesia y de Roma, Gregorio V
toleró los inicios de esto y Silvestre II se sometió a un precio a su pleno
desarrollo. En un diploma extraño, regañón y argumentativo, Otón III denunció
la Donación de Constantino y la de Carlos el Calvo, la una como falsa, la otra
como inválida, y procedió a conceder al Papa ocho condados de la Pentápolis
hasta entonces gobernados por Hugo de Toscana. Se trataba de un regalo
considerable, algo modificado por el hecho de que Otón pretendía hacer de la
propia Roma su principal capital, y trataba al Papa como su vasallo. Quizás vio
el resurgimiento de los nobles lombardos; se dejó llevar por los antiguos
esplendores del Imperio y, orgulloso de su origen griego, esperaba recordar el
pasado mediante una imitación llamativa de sus formas exteriores. Esas formas
las vio en Bizancio, continuamente romanas. Los títulos y las ceremonias fueron
tomados prestados rudamente. Sus dignatarios se convirtieron en logothetes, protospátridas y similares: una y otra vez sus nombres se escribieron en el alfabeto griego
como prueba de cultura. Para ganar en centralización y acentuar la unidad, las
cancillerías alemana e italiana se fusionaron, con el consiguiente desbarajuste
de sus asuntos formales y quizá de los prácticos. La semibarbarie tenía un lado pueril en la corte que el Augusto alemán celebraba en Roma, en su
palacio del Aventino, y bien podían los leales nobles alemanes mirar con recelo
los caprichos del Emperador. "No quería ver la deliciosa Alemania, la
tierra de su nacimiento, tan grande era el amor que sentía por habitar en
Italia".
En enero del
año 1000, Otón realizó su última visita a Alemania, adonde le llamaron las
muertes de dos grandes damas, su tía la abadesa Matilde y la anciana emperatriz
Adelaida, que había dirigido el Gobierno alemán. En julio regresó a Italia, ya
que había estallado una tormenta que llevaba tiempo gestándose. Su origen
principal era la prosperidad que la paz otomana había traído al norte de
Italia. La población había aumentado, se habían cultivado los bosques y las
tierras baldías, y el comercio prosperaba en las ciudades. Siguiendo la
tradición italiana, el malestar se manifestó en dos grupos distintos de
personas, entre los nobles del campo y entre los ciudadanos, pero como los
individuos que formaban estos dos grupos eran en gran parte idénticos, los
efectos de sus descontentos no se separaban con claridad. Bajo los grandes
vasallos del campo, los obispos, abades, marqueses y condes, se situaban los ya
numerosos vasallos mayores y menores, o capitanei y secundi milites, que se distinguían no tanto por su
posición en la cadena feudal como por la extensión de sus tierras y
privilegios, pero que en general eran vasallos de los magnates, no del
Emperador.
El continuo
predominio de la vida urbana en Italia, y los terrores de los recientes estragos
bárbaros, habían convertido a un gran número de capitanei y secundi milites en habitantes, parcial o
exclusivamente, de las ciudades, donde formaban la clase más poderosa de
ciudadanos. Bajo ellos se encontraban los comerciantes que lideraban la población
no noble de las ciudades.
Las tres
clases, capitanei, secundi milites y plebeyos, tendían a estar enfrentadas entre sí; también había
indicios de un resentimiento hacia el gobierno de los obispos que antes había
sido bien recibido. Berengario II, enemistado con los obispos, había dado
muestras de cortejar a los ciudadanos cuando concedió privilegios a los hombres
de Génova de forma colectiva; los milaneses, en la minoría de edad de Otón III,
habían hecho la guerra a su arzobispo Landulfo II y a
la gran familia a la que pertenecía; los cremonenses obtuvieron de Otón III un diploma que vulneraba los derechos fiscales de su
obispo y que pronto fue anulado por este motivo. El movimiento era contrario a
la política imperial por la que los obispos, a veces de extracción alemana,
eran los mejores agentes del Emperador y contrapesos de los nobles inquietos.
Nuevas ciudades, Lodi, Acqui, Piacenza y Tortona, habían sido puestas completamente bajo el dominio
episcopal; toda la provincia de Rávena fue sometida a la autoridad de su
arzobispo por Otón III; los privilegios menores en la ciudad y en el campo
habían sido continuamente concedidos poco a poco a los prelados. Sin embargo,
en el campo, el expediente estaba perdiendo su valor. Los prelados en dificultades,
los prelados de las familias nobles locales, estaban concediendo constantemente
tierras eclesiásticas mediante los arrendamientos conocidos como libellariae a los nobles, empobreciendo así sus iglesias y
fortaleciendo a la clase noble, y el consiguiente desorden feudal no hizo más
que aumentar por la creciente divergencia de intereses entre los magnates, los capitanei y los secundi milites.
Las vastas y crecientes propiedades eclesiásticas estaban siendo consumidas por
los arrendamientos nominales y el sobreenfuerzo.
Revuelta
de Ardoin de Ivrea
El desorden
por esta causa ya era evidente bajo Otón II; el papa Silvestre, como abad de
Bobbio, se había esforzado en vano por frenar el sistema en su abadía; ahora
desembocó en la guerra civil. Ardoin, marqués de Ivrea,
era probablemente un pariente de Berengar II, pero sus simpatías estaban con
los nobles menores. Él y ellos se habían beneficiado de subvenciones
episcopales despilfarradoras, y llegaron a una amarga disputa con el obispo
Pedro de Vercelli, posiblemente porque éste se esforzó en retirarlos. En 997
asesinaron al obispo y quemaron la catedral. Los demás obispos de Pedro se
levantaron en armas contra Ardoin, y Otón III tomó medidas estrictas. En 998
promulgó que ningún libelo eclesiástico debía durar más que la vida del
otorgante. En el año 999, de acuerdo con el Papa, confiscó las tierras de
Ardoin y lo condenó a una vida de vagabundeo penitente. Al mismo tiempo, nombró
a un alemán de gran corazón, León, para la sede de Vercelli, y le concedió los
condados de Vercelli y Santhia. Fue la primera
concesión de condados enteros a un obispado en Lombardía, aunque paralela a los
poderes conferidos a la sede de Rávena. Pero Ardoin resistió en sus castillos,
y al año siguiente, apoyado por sus cómplices, parece que incluso tomó el
título de rey. Otón volvió, pero se contentó con hacer retroceder a Ardoin y
confiar su desarraigo a los magnates locales. El rescoldo de la revuelta contra
el Imperio Romano-Germánico quedó encendido. Los deseos de Otón en este momento
parecen haberse dirigido a la reafirmación de las pretensiones del Sacro
Imperio Romano en el sur. Desde la muerte de Abul-Kasim en su victoria sobre Otón II, las incursiones sarracenas, aunque infligían
miseria en Calabria y el sur de Apulia, no habían tenido la fuerza suficiente
para poner en peligro el dominio bizantino. El catapán Calocyrus Delphinas en
983-4 había sometido a los rebeldes de Apulia; tampoco Otón III mostró ninguna
disposición a intervenir. Pero los pequeños estados fronterizos eran un asunto
diferente. En el 983 los salernitanos habían expulsado a Manso de Amalfi, y
bajo su nuevo príncipe Juan II, un lombardo de Spoleto,
permanecieron en adelante neutrales y desatendidos. Sus vecinos, sin embargo, Capua, Benevento, Nápoles y Gaeta, eran más importantes
para Otón. Tras una romántica peregrinación al famoso santuario del Monte
Gargano, envió en el año 999 al capuano Ademar, recién nombrado marqués de Espoleto, a Capua, donde Laidulf fue depuesto y Ademar nombrado príncipe. Al mismo tiempo,
Nápoles fue tomada, su duque Juan fue cautivo y el duque de Gaeta fue sobornado
para que se convirtiera en vasallo. Estos éxitos, que volvieron a ampliar de
forma efectiva el Imperio, no duraron, ya que en el año 1000 los capuanos
expulsaron a Ademar, sustituyéndolo por Landolf V de
la antigua dinastía, y Juan de Nápoles recuperó su estado e independencia. Una
breve campaña del propio Otón al año siguiente contra Benevento consiguió como
mucho una sumisión formal de los príncipes lombardos. El hecho es que los
emperadores nunca pudieron dedicar suficiente energía ni hombres a la
subyugación del sur, tan diferente en cuanto a suelo, organización y hábitos de
vida del norte, gobernado por los francos, feudalizado y más fértil.
En ese
momento, de hecho, el trono de Otón se tambaleaba bajo él. Había ofendido a los
romanos al perdonar a la revuelta Tívoli, por cuyo vecino demasiado
independiente alimentaban un odio apasionado; ni los deseos de su antigua
autonomía ni la aversión al extranjero sajón se vieron disminuidos por su
mascarada imperial. En febrero de 1001 se rebelaron y bloquearon a Otón en su
palacio del Aventino, cerrando al mismo tiempo las puertas contra sus tropas
acampadas fuera de las murallas bajo el mando de su primo, el duque Enrique de
Baviera y Hugo de Toscana. Al cabo de tres días, Otón preparó una salida
desesperada, pero al mismo tiempo Hugo y Enrique entraron en tratado con los
romanos. Una vez más juraron fidelidad y escucharon los reproches del
emperador, la mejor prueba de la fuerte ilusión bajo la que trabajaba:
"¿Sois mis romanos? Por vosotros he dejado mi país y mi familia. Por amor
a vosotros he abandonado a mis sajones y a todos los germanos, mi propia
sangre. Os he llevado a los lugares más lejanos del Imperio, donde vuestros
padres, señores del mundo, nunca pusieron el pie, para difundir vuestro nombre
y vuestra fama hasta los confines de la tierra". Y la multitud creyó a
medias en el sueño. Arrastraron a sus líderes y los arrojaron ante el
Emperador. Sus nobles fueron más fríos, y bajo sus persuasiones abandonó la
Ciudad Eterna, donde aún permanecía su escolta. No se podía ocultar que
realmente había sido expulsado por los rebeldes.
Su caso era
casi desesperado. Los magnates alemanes estaban dispuestos a rebelarse contra el
soñador. San Romualdo le aconsejó que tomara la capucha. Sin embargo, Otto, a
pesar de ser un visionario, era ingenioso y resuelto. Convocó nuevas fuerzas
desde Alemania, donde Enrique de Baviera mantenía a los príncipes leales. Pidió
una vez más, y con éxito, una novia bizantina. Hizo que Roma se viera afectada
por la extracción de sus hombres y se preparó para un asedio. Pero sus fuerzas
se agotaron. El 23 de enero de 1002 murió en Paterno, a orillas del Tíber,
justo cuando le llegaron los refuerzos.
Toda Italia
estaba sumida en la confusión. Los alemanes se vieron obligados a luchar hacia
el norte con el cadáver. El rey Ardoin se apoderó de la corona italiana. Juan
Crescencio, hijo de Crescencio II, gobernó Roma como patricio, y el Papa
Silvestre, que había seguido lealmente a su pupilo, se contentó con regresar
allí despojado del poder secular y pronto a morir. Hugo de Toscana ya había
muerto, para alegría del ingrato Otón. Pero las bases del Sacro Imperio Romano
Germánico seguían firmes. Los obispos y marqueses, por regla general, eran
fieles a la casa sajona. Si los sueños de Otón habían terminado, la supremacía
alemana, el hecho, permanecía.
No sólo en
los problemas lombardos bajo Otón III se apreciaron signos de la evolución
medieval de Italia. Su contemporáneo y amigo, el dux Pietro Orseolo II de
Venecia, estaba convirtiendo una ciudad-estado en una potencia marítima de
primer orden. En pocos años, Orseolo frenó y apaciguó las rencillas de los
nobles, logró la reconciliación con Alemania, restableció la posición favorable
de Venecia en el Imperio de Oriente y se las arregló para mantener relaciones
justas con el mundo musulmán. En el año 1000, Venecia hizo su primer esfuerzo
por dominar el alto Adriático y tuvo éxito por el momento. El Dux dirigió una
flota a Dalmacia, controlando a las tribus eslavas y dando a Venecia un
protectorado temporal sobre las ciudades romanas de la costa. Bizancio estaba
ocupada en la guerra más cercana y se alegraba de contar con un amigo poderoso.
Pronto tuvo ocasión de contar con la ayuda activa de Venecia, ya que las
incursiones sarracenas volvieron a alcanzar dimensiones peligrosas. En 1002 el caid Safi llegó desde Sicilia y asedió Bari por tierra y
por mar. El catapán Gregorio Trachaniotis fue rescatado por Venecia. Orseolo II llegó con su flota, revitualló la ciudad y libró una batalla de tres días con
los musulmanes. Al final, vencidos por ambos elementos, se retiraron de noche. Aún así, asaltaron Calabria y toda la costa occidental de
Italia, aunque aquí también recibieron un duro golpe en una batalla naval cerca
de Reggio en 1006, en la que la flota de la ciudad comercial toscana de Pisa
desempeñó un papel decisivo. Así, incluso antes de que el Sacro Imperio Romano
llegara a su apogeo, las futuras ciudades-estado del norte de Italia habían
hecho su primera entrada en la política internacional.
En la
seguridad de las fronteras, en el renacimiento de la vida cívica, en el
reasentamiento del campo, en la renovación de las relaciones y el comercio, se
puso de manifiesto el éxito del gobierno otomano. Tampoco los presagios eran
desfavorables en la Iglesia. Durante los miserables tiempos de la anarquía, una
desmoralización, análoga a la que la carrera del rey Hugo atestigua entre los
magnates, había invadido la catedral y el claustro. El papado podía ser la
manzana de la discordia para los nobles sin ley; una gran abadía, como la de Farfa, podía ser un nido de asesinatos y lujo a mediados
del siglo X. Ahora, en cualquier caso, en el norte bajo Alberico y los Ottos,
en el sur bizantino, una mejora, lenta y accidentada como podría ser, se había
establecido. Pero los Ottos habían fracasado en un objetivo, la extensión del Regnum Italicum a
toda Italia. Cerdeña, que vegetó aparte gobernada por sus "jueces"
nativos bajo una soberanía bizantina casi olvidada, podría ser ignorada; pero
la separación del sur de la península del norte dejó al Sacro Imperio Romano
imperfecto. Se trataba de un caso en el que las influencias geográficas y
climáticas interactuaban sobre los acontecimientos históricos y los hacían, por
así decirlo, cómplices en el moldeado del futuro. El sur de Italia en su
conjunto fue siempre una tierra más árida que el norte, más quemada por el sol,
menos regada, una tierra de pastos más que de agricultura o de cultivo intenso,
una tierra de grandes latifundios y escasos habitantes. Separados desde hace
tiempo del reino lombardo principal por el territorio romano, y protegidos por
sus desfiladeros montañosos, los lombardos de Benevento se habían separado de
sus parientes del norte. Carlomagno no los había sometido; Roma oriental, por
conquista directa y a través de sus puertos marítimos clientes, había ejercido
una potente influencia sobre ellos; los sarracenos tenían Sicilia. A lo largo
de los dos siglos que van del 800 al 1000, el cisma de las dos mitades de
Italia, que la naturaleza había prescrito a medias, se amplió constantemente.
Incluso lo que más tenían en común, la tendencia a la autonomía de las
ciudades-estado, tomó diferentes formas y tuvo un destino diferente. La
conquista normanda no hizo sino concluir e intensificar una probable evolución.
|
 |
 |
 |