 |
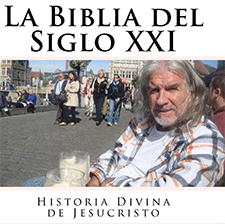 |
 |
FRANCIA
EN EL SIGLO XI
HUGO CAPETO
no bien fue elegido rey, se encontró con dificultades, en medio de las cuales
bien podría parecer que su autoridad se hundiría irremediablemente. Sin
embargo, mostró toda su confianza en sí mismo. Después de hacer coronar a su
hijo Roberto en Orleans y de concederle una participación en el gobierno (30 de
diciembre de 987), había pedido en su nombre la mano de una hija del Basileus en Constantinopla, exponiendo con mucha
grandilocuencia su propio poder y las ventajas de la alianza con él. Acababa de
anunciar su intención de acudir en ayuda de Borrel,
conde de Barcelona, atacado por los musulmanes de España; cuando de repente se
difundió la noticia, hacia mayo de 988, de que Carlos, duque de la Baja Lorena,
había sorprendido a Laon. Inmediatamente, la
debilidad del nuevo rey se hizo evidente: él y su hijo avanzaron y sitiaron el
lugar, pero no pudieron tomarlo. En agosto, durante una exitosa incursión,
Carlos consiguió incluso incendiar el campamento real y las máquinas de asedio.
Hugo y Roberto se vieron obligados a huir. Un nuevo asedio en octubre no tuvo
mejor resultado, de nuevo fue necesaria una retirada, y Carlos mejoró su
ventaja ocupando el Laonnais y el Soissonnais y amenazando Reims.
Para colmo
de males, Adalbero, arzobispo de esta última ciudad,
murió en esta coyuntura (23 de enero de 989). Hugo pensó que era un astuto
golpe de política para procurar el nombramiento en su lugar de Arnulfo, un hijo
ilegítimo del difunto rey Lotario, calculando que por este medio había
asegurado en su propio interés uno de los principales representantes del
partido carolingio, y, en la desesperación, sin duda, de someter a Carlos por
la fuerza, esperando obtener su sumisión a través de los buenos oficios del
nuevo prelado. Arnulfo, de hecho, se había comprometido a conseguirlo sin
demora. Sin embargo, al poco tiempo, el capeto se dio
cuenta de que había calculado mal. Apenas se sentó Arnulfo en el trono de Reims
(c. marzo de 989), se dedicó con entusiasmo a los planes de restauración de la
dinastía carolingia, y hacia el mes de septiembre de 989 entregó Reims a
Carlos.
Era
necesario poner fin rápidamente a este estado de cosas, a menos que el rey y su
hijo quisieran contemplar un triunfo carolingio. Sin embargo, la situación duró
un año y medio. Finalmente, después de haber intentado la fuerza y la
diplomacia por turnos, e igualmente sin éxito, Hugo resolvió recurrir a una de
esas detestables estratagemas que son, por así decirlo, la característica
especial de la época. El obispo de Laon, Adalbero, más conocido por su nombre familiar de Asselin, logró seducir al duque Carlos; fingió pasarse a su
causa, le rindió homenaje, y hasta el punto de adormecer sus sospechas para
obtener permiso de él para llamar a sus criados a Laon.
El Domingo de Ramos de 991 (29 de marzo) Carlos, Arnulfo y Asselin cenaban juntos en la torre de Laon; el obispo estaba
muy animado, y más de una vez le había ofrecido al duque que se comprometiera
con él mediante un juramento aún más solemne que cualquier otro que hubiera
hecho hasta entonces, en caso de que aún quedara alguna duda sobre su
fidelidad. Carlos, que tenía en sus manos una copa de vino de oro en la que se
había empapado un poco de pan, se la ofreció y, según cuenta el historiador
contemporáneo Richer, tras una larga reflexión le
dijo
"Puesto
que hoy, según los decretos de los Padres, has bendecido las palmas, has
santificado al pueblo con tu santa bendición y nos has ofrecido la Eucaristía,
dejo a un lado las calumnias de los que dicen que no eres de fiar y te ofrezco,
al acercarse la Pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta copa, digna
de tu alto cargo, que contiene vino y pan partido. Apriétalo como prenda de tu
inviolable fidelidad a mi persona. Pero si no tienes la intención de mantener
tu fe prometida, abstente, para no representar el horrible papel de
Judas".
Asselin respondió:
"Tomo
la copa y beberé de buena gana".
Carlos se
apresuró a decir:
"Añade
que mantendrás tu fe". Bebió, y añadió: "Mantendré mi fe, si no, que
perezca con Judas".
Luego, en
presencia de los invitados, pronunció muchos otros juramentos de este tipo.
Llegó la noche, se separaron y se acostaron a dormir. Asselin llamó a sus hombres, Carlos y Arnulfo fueron apresados y encarcelados bajo una
fuerte guardia, mientras que Hugo Capeto, llamado apresuradamente desde Senlis, subió a tomar posesión de la fortaleza. A esta
infame traición debió el capeto su triunfo sobre
Carlos de Lorena. La muerte no tardó en librarle de su rival (992).
Pero Hugo no
estaba al final de sus vergüenzas. Arnulfo estaba protegido por su carácter
sacerdotal, y estaba claro que ni el Papa ni el Emperador, que habían tolerado
sus intrigas, estaban dispuestos a sacrificarlo. Por fin, Hugo resolvió
acusarlo ante un concilio "de los galos", al que tuvo la precaución
de convocar a una mayoría de prelados favorables a la causa capeta. El concilio
se reunió en Verzy, cerca de Reims, en la iglesia del
monasterio de Saint-Basle (17-18 de junio de 991). Al
final, Arnulfo reconoció su culpabilidad, y arrojándose al suelo ante los dos
reyes, Hugo y Roberto, con los brazos extendidos en forma de cruz, les imploró
con lágrimas que le perdonaran la vida. Los reyes accedieron. Le levantaron del
suelo y la asamblea procedió a la ceremonia de degradación. Arnulfo comenzó
entregando al rey las temporalidades que tenía de él, luego puso en manos de
los obispos las insignias de su dignidad episcopal. A continuación, firmó un
acta de renuncia redactada según el modelo de la de su predecesor Ebbo, que había sido depuesto bajo Luis el Piadoso. En ella
se confesaba indigno del cargo episcopal y renunciaba a él para siempre. Por
último, absolvió a su clero y a su pueblo de los juramentos de fidelidad que le
habían prestado. Tres días más tarde (21 de junio) Gerberto fue elegido en su lugar.
Todo parecía
terminado, y el futuro de la dinastía de los Capetianos definitivamente asegurado. Pero habían contado sin el Papado. No sólo,
desafiando los cánones, el Soberano Pontífice no había sido consultado, sino
que su intervención había sido repudiada en términos de inaudita violencia y
temeridad. Arnulfo, el obispo de Orleans, constituyéndose, en virtud de su
cargo de "promotor" del concilio, en portavoz de la asamblea, en un
largo discurso en el que había fustigado a los papas indignos de su tiempo,
había exclamado: "¡Qué vistas no hemos tenido en nuestros días! Hemos
visto a Juan (XII) apellidado Octaviano, hundido en una sarta de libertinaje,
conspirando contra Otón a quien él mismo había hecho emperador. Fue expulsado y
sustituido por León (VIII) el Neófito, pero cuando el Emperador abandonó Roma,
Octavio volvió a entrar en ella, expulsó a León y cortó la nariz de Juan el
Diácono y su lengua, así como los dedos de su mano derecha. Asesinó a muchos de
los principales personajes de Roma, y murió poco después. Los romanos eligieron
como sucesor al diácono Benedicto (V) apellidado el Gramático. Éste, a su vez,
fue atacado por León el Neófito con el apoyo del emperador, fue asediado, hecho
prisionero, depuesto y enviado al exilio a Alemania. Al emperador Otón I le
sucedió Otón II, que superó a todos los príncipes de su tiempo en armas, en
consejo y en saber. En Roma le sucede Bonifacio (VII), un monstruo temible, de
una malignidad sobrehumana, rojo con la sangre de su predecesor. Puesto en fuga
y condenado por un gran concilio, reaparece en Roma después de la muerte de
Otón II, y a pesar de los juramentos que ha prestado conduce desde la ciudadela
de Roma (el castillo de San Ángelo) al ilustre papa Pedro, antes obispo de
Pavía, lo depone, y lo hace perecer entre los horrores de una mazmorra. ¿Es a
tales monstruos, hinchados de ignominia y vacíos de conocimiento, divino o
humano, a los que han de someterse legalmente los innumerables sacerdotes de
Dios (los obispos) dispersos por el universo, distinguidos por su saber y sus
virtudes?". Y había concluido a favor del peso superior de un juicio
pronunciado por estos doctos y venerables obispos sobre uno que pudiera ser
emitido por un papa ignorante "tan vil que no sería encontrado digno de
ningún lugar entre el resto del clero".
Esto fue una
declaración de guerra. El papado aceptó el desafío. Juan XV, apoyado por la
corte imperial, convocó a los obispos franceses a Roma, y también a los reyes,
Hugo y Roberto. Estos replicaron reuniendo un sínodo en Chelles, en el que se
declaró "que si el Papa de Roma presentaba una opinión contraria a los
cánones de los Padres, debía ser considerada nula y sin efecto, según las
palabras del Apóstol: 'Huye del hereje, del hombre que se separa de la
Iglesia'", y se añadió que la abdicación de Arnulfo, y el nombramiento de Gerberto eran hechos irrevocables, habiendo sido
determinados por un concilio de obispos provinciales, y esto en virtud de los
Cánones, por cuyos términos se prohíbe que los estatutos de un concilio
provincial sean atacados precipitadamente por cualquiera (993). La debilidad
del Papado hizo posible tal audacia; una serie de sínodos reunidos por un
legado del Papa en suelo alemán, y más tarde en Reims, para decidir en el caso
de Arnulfo y Gerberto, no condujeron a nada
(995-996).
Pero esta
lucha estéril estaba agotando las fuerzas de la monarquía capeta. Apenas había
surgido esa monarquía cuando parecía que el suelo estaba socavado bajo ella.
Aprovechando las dificultades con las que luchaba, Odo (Eudes) I, conde de
Chartres, había conseguido, en primer lugar, la cesión de Dreux en 991, a cambio de su cooperación en el asedio de Laon (cooperación que seguía siendo una promesa incumplida), y luego, en el mismo
año, había echado mano de Melun, que el rey había
conseguido después, no sin dificultad, retomar. Finalmente, en el año 993, se
urdió un misterioso complot contra Hugo y Roberto; se decía que los
conspiradores pretendían nada menos que entregarlos a Otón III, el joven rey de
Alemania. Odo iba a recibir el título de duque de los francos, y Asselin el arzobispado de Reims; posiblemente se
contemplaba una restauración carolingia, pues aunque Carlos de Lorena había
muerto en su prisión en 992, su hijo Luis había sobrevivido, y en realidad
estaba bajo la custodia de Asselin. Todo estaba
arreglado; Hugh y Robert habían sido invitados a asistir a un consejo que se
celebraría en suelo alemán para decidir sobre el caso de Arnulfo. Este consejo
era una trampa para atraer a los reyes franceses, que, al venir con una débil escolta,
habrían sido repentinamente apresados por un ejército imperial reunido en
secreto. Una indiscreción frustró todas estas intrigas. Los reyes pudieron
asegurar a tiempo las personas de Luis y de Asselin.
Pero fue tal su debilidad que se vieron obligados a dejar impune al obispo de Laon. Se envió un ejército contra Odo, pero cuando éste
ofreció rehenes para responder de su fidelidad, los capetos se contentaron con aceptar sus propuestas y se apresuraron a regresar a París.
Lo que salvó
a la monarquía capitana no fue tanto su propio poder de resistencia como la
incapacidad de sus enemigos para seguir y coordinar sus esfuerzos. Odo I de
Chartres, envuelto en una lucha con Fulco Nerra,
conde de Anjou, y atacado por la enfermedad, sólo pudo proseguir sus proyectos
lánguidamente, y acababa de concluir una tregua con Hugo Capeto cuando murió
(12 de marzo de 996) dejando dos hijos pequeños. El papado, por su parte,
atravesaba una temible crisis; obligado a defenderse con dificultad en Roma
contra Crescencio, no estaba en condiciones de hacer suya la causa de Arnulfo
con vigor. El apoyo del Imperio no podía sino ser débil e intermitente; hasta
996 Otón III y su madre, Teófano, tenían más que hacer en Alemania para
mantener su propia autoridad.
Cuando murió
Hugo Capeto, el 24 de octubre de 996, nada estaba decidido. Apoyada por unos,
intrigada por otros, la monarquía capetana vivía a
salto de mata. Los más astutos, sin saber lo que iba a pasar, se desviaron de
su camino, negándose a comprometerse con ninguno de los dos bandos. Incluso Gerberto, cuya causa parecía estar ligada a la del rey, ya
que sólo debía su episcopado a la privación de Arnulfo, hizo todo lo posible
por cortejar el favor del partido imperial y papal. Se había apresurado a
acudir a cada uno de los sínodos celebrados por el legado papal en el
transcurso de los años 995 y 996 para decidir en el caso de Arnulfo,
pretendiendo que había sido pasado por alto inmediatamente después de la muerte
de Adalbero "a causa de su apego a la sede de
San Pedro", y suplicando al legado que, por el bien de la Iglesia, no
escuchara a sus detractores, que, según él, se dirigían en realidad contra el
Papa. Luego había emprendido un viaje a Roma para justificarse personalmente
ante el Papa, aprovechando, además, para unirse a la suite del joven Otón III,
que acababa de hacerse coronar allí, y logrando ganarse tan bien sus gracias
como para convertirse en su secretario.
Hugo Capeto
apenas había cerrado los ojos cuando surgió una nueva complicación. El rey
Roberto se había enamorado de la viuda de Odo I de Chartres, la condesa Berta,
y había resuelto hacerla su esposa. Pero Berta era su prima y, además, había
sido padrino de uno de sus hijos, por lo que los sacerdotes y el Papa, que
también fue consultado, se opusieron firmemente a una unión que consideraban
doblemente "incestuosa". Roberto no hizo caso de sus prohibiciones, y
encontró un prelado complaciente, Archibaldo, arzobispo de Tours, para
solemnizar su matrimonio, hacia finales de 996. Esto creó un escándalo. Con el
apoyo de Otón III, el Papa Gregorio V, que había convocado en vano a los
obispos franceses en Pavía a principios de 997, suspendió a todos los que
habían tenido alguna participación en el Concilio de Saint-Basle,
y convocó al rey y a todos los obispos que habían favorecido su matrimonio para
que comparecieran ante él bajo pena de excomunión.
Alarmado por
el efecto de esta doble amenaza, Roberto inició las negociaciones. Gerberto, naturalmente, sería el primer sacrificado y,
perdiendo el valor, huyó a la corte de Otón III. El Papa, lejos de inclinarse
por cualquier compromiso, dejó claro al enviado capeto,
el abad de St-Benoit-sur-Loire, que estaba decidido a
recurrir a las medidas más fuertes. El desafortunado Roberto esperaba poder
suavizar este rigor cediendo en la cuestión del arzobispado de Reims. Como Gerberto había huido, Arnulfo fue simple y llanamente
restituido en su sede (enero o febrero de 998).
A partir de
entonces, además, Arnulfo dejó de ser peligroso. El partido carolingio fue
finalmente destruido. Carlos de Lorena llevaba varios años muerto; su hijo
Luis, al parecer, había corrido la misma suerte, o languidecía olvidado en su
prisión de Orleans; los otros dos hijos, Otón y Carlos, se habían pasado al
Imperio (el primero con el carácter de duque de la Baja Lorena), y ya no tenían
ninguna relación con Francia. De esta parte, pues, los capetos no tenían nada que temer. Una nueva revuelta de Asselin,
el mismo obispo de Laon que había traicionado tan
flagrantemente a Arnulfo, fue pronto aplastada. Sólo el Papado se negó a ser
ganado tan fácilmente como Roberto había calculado; como el rey se negó a
separarse de Bertha, Gregorio V pronunció el anatema contra él. Pero cuando Gerberto sucedió a Gregorio V, con el nombre de Silvestre
II (abril de 999), las relaciones con el papado mejoraron, y Roberto, de quien
Bertha no había tenido hijos, se separó pronto de ella para casarse con
Constanza, hija de Guillermo I, conde de Arlés, y de Adelaida de Anjou (hacia
1005).
El período
de las primeras dificultades había terminado. Pero la situación de la monarquía
era lamentable. Desde el punto de vista material, se limitaba al estrecho
dominio que, tras muchas infeudaciones, le quedaba de la herencia de los
carolingios y de la Marca de Neustria. Esto, en su esencia, -sin contar algunas
posesiones periféricas, de las cuales la más importante era el condado de Montreuil en la desembocadura del Canche-, consistía en los
territorios de París, Senlis, Poissy, Etampes y Orleans, con París y Orleans como ciudades principales.
Dentro de este modesto dominio, el rey apenas pudo exigir obediencia; no pudo
acabar directamente con las exacciones de un pequeño barón, el señor de Yèvre, que oprimía con su violencia a la abadía de St-Benoit-sur-Loire. En las otras partes del reino su
autoridad se había hundido aún más; los grandes feudatarios hablaban
abiertamente de él en términos despectivos; unos años más tarde, en la aldea de Fiery, en la diócesis de Auxerre,
casi en su presencia, y justo después de la proclamación de la Paz de Dios, el
conde de Nevers no tuvo miedo de saquear a los monjes
de Montierender, "sabiendo bien", como nos
dice un contemporáneo, "que el rey preferiría utilizar métodos suaves
antes que la fuerza".
La tarea de
Roberto el Piadoso y de sus sucesores fue trabajar lenta y discretamente, pero
con perseverancia y éxito, para reconstruir el dominio y la fuerza moral de la
monarquía que tanto había decaído. Es cierto que los dominios no eran extensos,
pero una política de adiciones y ampliaciones construyó a su alrededor un reino
compacto y en constante crecimiento. Y en el aspecto moral, algo del prestigio
y de la tradición de los antiguos reyes ungidos seguía en la mente de los
hombres. El gobierno firme pero no agresivo de la nueva dinastía utilizó hábilmente
tanto los sentimientos como los hechos territoriales, y lo hizo no sólo en su
propio beneficio sino en el de la tierra en la que defendía la paz y el orden
en medio de los vasallos contendientes.
Poco sabemos
de los primeros reyes capetanos. Su falta de
importancia era tal que los contemporáneos apenas creen que merezca la pena
mencionarlos. Roberto el Piadoso es el único de ellos que ha encontrado un
biógrafo, en Helgaud, un monje de St-Benoit-sur-Loire,
pero es un biógrafo tan ingenuo y, de hecho, tan infantil, un admirador tan
reverencial del muy piadoso y gentil rey, tan poco conocedor de los asuntos,
que su panegírico tiene muy poco valor para el historiador. Nos pinta a su
héroe como un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo bien peinado y la
barba espesa, con los ojos bajos y la boca "bien formada para dar el beso
de la paz", y al mismo tiempo de porte regio cuando llevaba su corona.
Erudito, desdeñoso de la ostentación, tan caritativo que se dejaba robar sin
protestar por los mendigos, que pasaba sus días en la devoción, modelo de todas
las virtudes cristianas, tan amado por Dios que fue capaz de devolver la vista
a un ciego, así era, si podemos creerle, el buen rey Roberto, a quien la
posteridad ha dado por estas razones el nombre de "el Piadoso".
Apenas es
necesario decir que este retrato sólo puede tener una relación lejana con la
realidad. Sin duda, Roberto era un rey culto, educado en la escuela episcopal
de Reims mientras estaba bajo la dirección de Gerberto,
conocía el latín, amaba los libros y los llevaba consigo en sus viajes. Como
todos los sabios de la época, sus conocimientos eran principalmente teológicos.
Le gustaban los asuntos eclesiásticos, y en 996 el obispo de Laon, Asselin, pudo sugerir
burlonamente que fuera nombrado obispo "ya que tenía una voz tan
dulce".
Pero el
piadoso rey, que no temía persistir ante los anatemas cuando la pasión alzaba
su voz en él, que no dudaba en incendiar los monasterios cuando obstaculizaban
sus conquistas, era también un hombre de acción. Todos sus esfuerzos se
dirigieron a la extensión de sus dominios, y puede decirse que no dejó pasar la
oportunidad de reclamar y, cuando fue posible, ocupar cualquier feudo que
quedara vacante o fuera disputado. Este fue el caso de Dreux,
que su padre, como hemos visto, se había visto obligado a conceder a Odo I,
conde de Chartres, y que Roberto logró reocupar hacia 1015; también fue el caso
de Melun, que Hugo Capeto había concedido como feudo
al conde de Vendôme, Bouchard el Venerable, y del que Roberto tomó posesión a
la muerte (1016) del sucesor de Bouchard, Reginaldo, obispo de París. Algunos
años más tarde (alrededor de 1022), cuando Esteban, conde de Troyes, murió sin hijos, Roberto impulsó enérgicamente sus
reclamaciones de la herencia contra Odo II, conde de Blois,
que, al parecer, había sido hasta entonces copropietario, en igualdad de
condiciones con el conde fallecido. No dudó en entablar una lucha con este
formidable vasallo que, sin duda, habría durado mucho tiempo si otras
consideraciones políticas no hubieran llevado al rey a ceder el punto.
Fue sobre
todo en el momento de la conquista del Ducado de Borgoña cuando Roberto pudo
dar pruebas de toda su energía y perseverancia. Enrique, duque de Borgoña,
hermano de Hugo Capeto, murió (15 de octubre de 1002), y como no dejó hijos, el
rey podía reclamar con justicia su sucesión. Se le anticipó Otto-William, conde
de Macon, hijo adoptivo del difunto duque, cuya conexión con el país le daba
grandes ventajas. En la primavera de 1003, Roberto reunió un fuerte ejército y,
remontando el río Yonne, sitió Auxerre. Encontró una
resistencia desesperada. Los partidarios de Otón Guillermo en Borgoña eran
demasiado fuertes y numerosos para permitir que la cuestión se resolviera con
una sola expedición. Durante casi dos años, Roberto asoló el país en todas las
direcciones, saqueando y quemando todo lo que encontraba. Otón Guillermo
terminó sometiéndose, y en poco tiempo su yerno, Landry,
conde de Nevers, después de soportar un asedio de
tres meses, se vio obligado a capitular en Avallon (octubre de 1005). Luego llegó el turno de Auxerre (noviembre de 1005). Pero todavía fue necesaria una lucha de más de diez años
antes de que Roberto pudiera reducir a la sumisión a todos los señores
sublevados, y sólo después de haber tomado Sens y
Dijon pudo por fin considerarse dueño del ducado (1015-16).
Siguiendo el
ejemplo de los últimos carolingios, Roberto se esforzó por impulsar sus
pretensiones y engrandecerse a costa del Imperio. Mientras vivió el emperador
Enrique II (1002-1024), las relaciones se mantuvieron en general cordiales; de
hecho, en 1006 los dos soberanos cooperaron en una expedición para poner en
orden a su vasallo común, Balduino, conde de Flandes, que se había apoderado de Valenciennes. En agosto de 1023 tuvo lugar un
encuentro solemne entre ambos en Ivois, a orillas del
Mosa. Roberto y Enrique, acompañados cada uno de ellos por una elegante
comitiva de grandes nobles y eclesiásticos, intercambiaron el beso de la paz,
escucharon la misa, cenaron juntos e intercambiaron regalos. Se juraron amistad
mutua, proclamaron la paz de la Iglesia y resolvieron tomar medidas conjuntas
para la reforma del clero. Pero la entrevista no tuvo resultados; casi antes de
que pasara un año Enrique había dejado de vivir (13 de julio de 1024).
A partir de
ese momento la actitud de Roberto cambió. Teniendo las manos libres en el lado
de Champaña y Borgoña, y envalentonado por el éxito, contempló una lucha con el
nuevo emperador, Conrado II de Franconia (1024-1039),
por una parte de su herencia. Entre él, el duque de Aquitania y Odo II, conde
de Blois, se abrieron negociaciones de gran alcance
centradas en el rey de Francia, que demuestran hasta qué punto había aumentado
su prestigio. Nada menos que se pretendía, al parecer, proceder a un desmembramiento
a gran escala del Imperio Germánico. Guillermo, duque de Aquitania, debía tomar
como su parte, o la de su hijo, la corona lombarda, Odo II de Blois debía tener el reino de Borgoña tan pronto como
Rodolfo III hubiera muerto, mientras que Lorena debía ser la parte de Roberto.
Pero esto pasó de toda medida, y a la hora de llevar a cabo el magnífico
programa, surgieron obstáculos que ninguno de los príncipes implicados tuvo la
fuerza suficiente para superar. Guillermo de Aquitania se vio pronto obligado a
renunciar a la idea de disputar Lombardía a Conrado; los planes de Roberto
fracasaron en Lorena, donde los alarmados partidarios de Conrado convocaron
apresuradamente a su señor; y el rey Rodolfo III se inclinó por el nuevo
emperador. El jaque fue decisivo, pero sin duda se había dado un paso
considerable cuando durante varios meses Roberto había logrado guiar tal
coalición y había sembrado el terror durante un tiempo entre los fieles
loreneses del Emperador.
A la muerte
de Roberto el Piadoso (20 de julio de 1031) la cuestión de la sucesión entró en
crisis. Siguiendo el ejemplo de su padre, con el que había estado asociado en
el gobierno desde 987, Roberto se había encargado en 1017 de coronar a su hijo
mayor con la reina Constanza, que entonces tenía diez años. Pero Hugo había
muerto en la flor de su juventud en 1025 (septiembre). En la corte surgieron
entonces dos partidos: Roberto deseaba que su segundo hijo, Enrique, fuera
coronado de inmediato, y la reina Constanza se inclinaba por un hijo menor, Roberto,
al que prefería a su hermano mayor. La voluntad del rey había prevalecido, y
Enrique había sido coronado con gran pompa en 1027. Pero apenas había cerrado
los ojos Roberto el Piadoso cuando la reina Constanza levantó el estandarte de
la revuelta. Consiguió hacerse con la posesión de Senlis, Sens, Dammartin, Le Puiset y Poissy, y se ganó a Odo II de Blois,
mediante el regalo de la mitad de la ciudad de Sens.
Enrique,
apoyado por Roberto, duque de Normandía, se defendió con vigor. Recuperó Poissy
y Le Puiset, y obligó a su madre y a su hermano
Roberto a hacer la paz. Desgraciadamente la compró cediendo un punto que
implicaba un lamentable retroceso. Roberto recibió el ducado de Borgoña, que
Roberto el Piadoso había unido después de tantos esfuerzos al dominio real
(1032). A este precio se compró la sumisión de los rebeldes.
Tampoco
sirvió para sofocar la revuelta. Odo II de Blois se
negó a desarmarse. En dos ocasiones, el rey lo asedió sin éxito en Sens (1032-1033); en cada una de ellas encontró una feroz
resistencia y se vio obligado a retirarse. En mayo o junio de 1033, desesperado
por conseguir lo mejor de este formidable vasallo, Enrique, en una entrevista
en Deville, a orillas del Mosa, hizo una alianza
defensiva con el emperador Conrado, que era el rival de Odo por el trono de
Borgoña, que había quedado vacante por la muerte de Rodolfo III, unos meses
antes (septiembre de 1032). Al final, Odo se sometió (1034). Pero tres años
después murió, dejando sus condados en Champaña a su hijo Esteban, y el resto
de sus posesiones a su otro hijo Teobaldo. En seguida se reanudó la lucha, ya
sea por algún intento de Enrique de apoderarse de alguna parte de la herencia
dejada por Odo, o simplemente porque Teobaldo y Esteban pensaron que la
oportunidad era favorable para vengarse. Se puso en marcha un complot entre
ellos y Odo, el hermano menor del rey, cuyo objetivo era, brevemente, sustituir
a Enrique en el trono por Odo. El rey se las ingenió para desbaratar sus
cálculos. Odo, rodeado en un castillo, fue hecho prisionero e inmerso en
Orleans; Esteban fue completamente derrotado y puesto en fuga; su aliado, el
conde de Vermandois, fue hecho prisionero; y, finalmente, contra Teobaldo el
rey consiguió la ayuda del conde de Anjou, Geoffrey Martel, concediéndole por
adelantado la investidura de Tours que le dejó para que la conquistara.
La monarquía
había vuelto a perder terreno por todos lados. Se había perdido Borgoña, y
había sido necesario ceder el Vexin francés al duque
de Normandía, que había sido uno de los más fieles partidarios del rey, como
recompensa por sus servicios; y por último, la entrega de Tours al conde
Geoffrey Martel, que obtuvo su posesión en 1044, significaba una extensión del
principado angevino, que en poco tiempo se volvería peligrosa. Además, el rey
salió de la crisis tan debilitado que, en el futuro, tuvo que desempeñar un
papel muy secundario. Mientras todos sus feudatarios se esforzaban sin cesar
por redondear sus territorios, él vivía de forma lamentable dentro de sus
estrechos dominios, o bien se inmiscuía en las luchas entre sus vasallos,
apoyando ahora a uno y a otro, según parecía sugerir la necesidad; tal era su
pobre y único intento de política.
Fue en el
oeste de Francia donde se produjeron los acontecimientos de mayor importancia.
Dos poderes, cuyas luchas iban a ocupar toda la segunda mitad del reinado de
Enrique I, se encontraron enfrentados, a saber, el poder angevino y el
normando.
Desde
mediados del siglo X, los condes de Anjou no habían dejado de extender sus
fronteras a costa de sus vecinos. El tremendo Fulco Nerra (987-1040) había luchado durante toda su vida por ligar entre sí y a sus
propias tierras las nuevas posesiones en medio de Touraine que sus predecesores
habían logrado adquirir, así como por rodear Tours con un círculo que se
estrechaba cada vez más. En 994 o 995 había llegado a Langeais;
hacia 1005 a Montrichard y Montbazon;
en 1016 había infligido una tremenda derrota a Odo II, conde de Blois, en las llanuras de Pontlevoy;
al año siguiente había construido una fortaleza en Montboyau a pocas millas de Tours; en 1026 había sorprendido la fortaleza de Saumur que durante más de un siglo había estado en manos de
los condes de Blois. Geoffrey Martel, su hijo
(1040-1060), había llevado a cabo la empresa con audacia; aprovechando la
hostilidad del nuevo conde de Blois, Teobaldo III,
hacia el rey Enrique, había conseguido, como hemos visto, la investidura de
Tours por parte de éste y había procedido a sitiar la ciudad. En vano, Teobaldo
y su hermano Esteban intentaron levantar el bloqueo; Geoffrey Martel les
ofreció batalla en Nouy, cerca del pueblo de St-Martin-le-Beau, y aquí también
el Conde de Anjou obtuvo una sorprendente victoria. Teobaldo, hecho prisionero,
se vio obligado a ceder Tours y toda Touraine al vencedor (agosto de 1044). Al
mismo tiempo, Geoffrey Martel había logrado poner al Conde de Vendôme bajo su
dominio, y para ello el rey no había dejado de dar su consentimiento.
Pero la Casa
de Anjou se sintió atraída en otra dirección. Los condes de Maine, encerrados
entre Normandía y Anjou, estaban destinados a caer tarde o temprano bajo la
soberanía de uno u otro de sus vecinos. Ya en la época de Fulco Nerra, los condes de Anjou habían conseguido someterlos a
la suya. Cuando Gervasio, obispo de Le Mans, usurpó
la tutela del joven conde Hugo III, Geoffrey Martel marchó contra el prelado y
lo encarceló (1047 o 1048). Así pues, todo parecía moverse según los intereses
angevinos cuando el rey y el duque de Normandía entraron en escena.
La
intervención de este último se había retrasado por graves dificultades dentro
de sus propias fronteras. El duque Roberto el Magnífico (a veces mal llamado el
Diablo) había muerto en peregrinación en 1035, dejando como sucesor a un hijo
ilegítimo, Guillermo, de apenas ocho años. Las circunstancias favorecieron a
los descontentos; antes de mucho tiempo la rebelión se murmuraba por todas
partes, y en 1047 estalló, encabezada por Guy, señor de Vernon y Brienne, y por
los vizcondes de Coutances y Bayeux.
El joven Guillermo pidió ayuda al rey, y tuvo lugar una batalla en Val-es-Dunes, al este de Caen, donde Enrique luchó valientemente
en persona. Fue una derrota total para los rebeldes, quienes, después de
algunos intentos de resistencia, se sometieron por completo.
El rey y el
duque decidieron entonces una expedición conjunta contra el Conde de Anjou.
Juntos invadieron Anjou y procedieron a sitiar Mouliherne,
que se rindió (1048). Así, después de haber apoyado al conde de Anjou durante
toda su lucha con el conde de Blois, el rey cambió
repentinamente de bando y se convirtió en su enemigo. En 1049 renovó su ataque,
y mientras Guillermo se lanzaba sobre Maine, el rey invadió Touraine, e incluso
logró momentáneamente ocupar la fortaleza de Sainte-Maure,
donde Geoffrey Martel avanzó y lo sitió.
No habían
pasado tres años antes de que se redistribuyeran las partes. Geoffrey,
victorioso en Maine, estaba tratando con el rey (105), y el duque de Normandía
vio cómo su último aliado tomaba partido contra él. En febrero de 1054 el rey y
el conde invadieron conjuntamente su ducado. Pero el intento no prosperó. El
ejército invasor se había dividido en dos cuerpos; Odo, el hermano del rey,
cruzando el Sena, había devastado el país de Caux,
mientras Enrique I y Geoffrey Martel ocupaban el distrito de Evreux. Guillermo, marchando en persona al encuentro del
ejército del sur, envió una parte considerable de sus tropas contra el
destacamento del norte. Odo se dejó sorprender en Mortemer,
al este de Neufchatel, justo cuando sus hombres se
entregaban al pillaje.
A
continuación se produjo una derrota general de los franceses. La noticia de la
derrota desanimó a Enrique I, quien, dejando a Geoffrey Martel en manos del
enemigo, sólo pensó en retirarse de la contienda lo más rápidamente posible y
con el menor daño para sus propios intereses.
Geoffrey
Martel se vio obligado a retirarse de inmediato. Guillermo volvió a invadir el
Maine y tomó posiciones fuertes en Mont-Barbet, cerca
de Le Mans, y en Ambrières,
no lejos de la confluencia del Varenne con el Mayenne.
Sin embargo, pronto faltaron las provisiones y el duque se vio obligado a dejar
que una parte de su ejército se dispersara en pequeños cuerpos. Cuando estas
noticias llegaron a Geoffrey, que había obtenido refuerzos, se apresuró a
sitiar Ambrières. El lugar resistió, dando tiempo al
duque de Normandía para reunir sus tropas y obligar al ejército angevino a
retirarse. Marchando directamente sobre Mayenne, donde el señor, Geoffrey, era
uno de los principales partidarios de Geoffrey Martel, Guillermo tomó la ciudad
y se llevó a Geoffrey de Mayenne a Normandía, donde le obligó a rendirle
homenaje.
Estos éxitos
fueron sólo temporales. Geoffrey Martel no tardó en recuperar el terreno
perdido en Maine, y en 1058, como había sucedido cuatro años antes, en su afán
de venganza persuadió al rey para que se uniera a él en una invasión de
Normandía. También esta vez la campaña, al menos en sus primeras etapas, fue
desafortunada. Enrique I y Geoffrey Martel apenas habían atravesado el distrito
de Hiémois, cuando su retaguardia fue sorprendida
justo cuando cruzaba el río Dive en el vado de Varaville.
Como este vado era impracticable por la subida de la marea, el rey y el conde
sólo pudieron contemplar impotentes la masacre de sus tropas.
La guerra
continuó durante algún tiempo más. Las negociaciones acababan de comenzar
cuando Enrique I murió repentinamente en Dreux el 4
de agosto de 1060.
Un año antes
de su muerte, el 23 de mayo de 1059, Enrique I había tenido la precaución de
hacer coronar a su hijo Felipe I en Reims. Pero Felipe, nacido en 1052, era aún
menor de edad, por lo que Enrique había nombrado a su cuñado Balduino, conde de
Flandes, tutor del joven rey, cargo que conservó hasta que Felipe alcanzó la
mayoría de edad a los quince años, a finales de 1066 o principios de 1067.
Felipe
I
Bajo Felipe,
el eclipse de la monarquía no hizo más que completarse. Hay que decir, sin
embargo, que este eclipse es en gran parte una ilusión debida a la escasez de
nuestra información. Felipe tenía un carácter muy práctico y desempeñó un papel
un tanto ignominioso, pero en general muy provechoso para los intereses
materiales de su casa. El poder real había caído tan bajo que no se podía
hablar de una política agresiva, pero Felipe tenía al menos el arte de
maniobrar, y de sacar provecho de todas las circunstancias que le ofrecían
alguna oportunidad de pescar su beneficio en aguas turbulentas. Sobre todo,
trabajó, con mucha más constancia y perseverancia de lo que suele pensarse, en
la tarea de ampliar sus insignificantes dominios.
Durante el
reinado de su padre sólo el condado de Sens, vacante
por la muerte sin herederos del conde Renard (Reginhard),
había sido (en 1055) reunido a la corona, una adquisición importante, pero para
la que el propio rey Roberto había preparado el camino, al separar en 1015 el
condado de Sens del ducado de Borgoña: por lo tanto,
a Enrique no le costó ningún esfuerzo. Apenas Felipe tomó las riendas, se le
presentó la oportunidad de unir sus posesiones en el Orleanais y el Senonais haciéndose dueño del condado de Gatinais. Geoffrey el Barbudo, que llevaba el título de su
conde y había sucedido a su tío, Geoffrey Martel, en el condado de Anjou
(1060), acababa de ser encarcelado por su hermano Fulco Rechin,
que había usurpado el poder en ambos condados. Felipe, sin dudarlo, se unió a
una coalición formada por el conde de Blois y los
señores de Maine contra el usurpador y, como precio de la paz, exigió la cesión
del condado de Gatinais (1068).
Unos años
más tarde, aprovechó la minoría de edad de Simón de Crepy,
conde de Valois y Vexin, para hacerse con sus
propiedades. Éstas eran muy extensas, comprendiendo no sólo el Vexin y Valois, sino el condado de Bar-sur-Aube y el
territorio de Vitry-en-Perthois,
que el padre de Simón, Raúl III de Valois, había adquirido por matrimonio, y,
al norte, el condado de Montdidier, y Péronne que
había tomado del Conde de Vermandois. Confiando a su vasallo, Hugo Bardoux, señor de Broyes, la
tarea de apoderarse de las posesiones de Simón en Champaña, Felipe invadió sus
otros dominios en 1075. Durante dos años la lucha se desarrolló, casi sin
pausa, de forma feroz y despiadada. Por fin, a principios de 1077, el
desafortunado Simón se vio obligado a pedir la paz y a ceder al rey el condado
de Vexin.
Casi al
mismo tiempo, Felipe reclamó la ciudad de Corbie, que
había llegado a Balduino de Lille, conde de Flandes, como dote de Adela, hija
de Enrique I de Inglaterra; y como el conde Roberto el Frisón se negó a
entregarla, entró en ella por sorpresa e hizo que los habitantes le juraran
fidelidad. Roberto, ante un hecho consumado, tras un breve intento de
resistencia, no encontró otro recurso que someterse. Corbie nunca más se separó del dominio real.
De nuevo, en
1101, Felipe se vio beneficiado por la necesidad de dinero de Odo-Harpin, vizconde de Bourges, que
estaba a punto de partir hacia Tierra Santa. El rey amplió el dominio real
comprándole un extenso distrito que comprendía, además de Bourges,
el señorío de Dun-le-Roi.
Casi todas
las empresas de Felipe I muestran el mismo carácter, a la vez glorioso y
práctico. Sus principales esfuerzos se dirigieron a Normandía, donde se
enfrentaban dos partidos, por un lado el rey de Inglaterra, Guillermo el
Conquistador, y por otro, Roberto Curthose, su hijo.
Toda la política de Felipe consistió en apoyar a Roberto, aunque estaba
dispuesto, al parecer, a abandonarlo cada vez que parecía haber alguna
posibilidad de que se volviera peligroso: una conducta que no dejó de atraer de
los cronistas ingleses la acusación de dedicarse a la especulación
desvergonzada, cobrando de una parte por su ayuda y de la otra por su retirada.
En 1076 lo encontramos hasta Poitiers reuniendo un ejército para ir en auxilio
de Dol, que Guillermo el Conquistador está asediando;
luego, en 1077 o 1078, recibe a Roberto Curthose y
procura su entrada en la fortaleza de Gerberoy, en
las fronteras de Beauvaisis y Normandía; parece
dispuesto a ayudarle contra su padre, cuando, en 1079, cambia repentinamente de
bando y se va con Guillermo a asediar Gerberoy. Unos
años más tarde, Roberto se encuentra de nuevo en la corte del rey francés y se
inician de nuevo las hostilidades entre éste y Guillermo. En 1087, habiendo
cometido los habitantes de Mantes depredaciones en
suelo normando, el Conquistador formula su queja, y exige que Felipe le
entregue no sólo Mantes, sino también Pontoise y Chaumont, es decir,
todo el Vexin, que, antes cedido a Roberto el
Magnífico por Enrique I, había caído de nuevo bajo la soberanía del rey de
Francia, y que luego, como hemos visto, había sido reconquistado por él en
1077. Pasando rápidamente de las reclamaciones a la acción, Guillermo invadió
el territorio, tomó Mantes, entró en él y lo
incendió. Sin embargo, no parece que pudiera llevar sus ventajas mucho más
lejos, ya que, habiendo caído repentinamente enfermo, se vio obligado a hacerse
llevar de vuelta a Normandía, donde, no mucho después, murió (9 de septiembre
de 1087).
La muerte
del Conquistador convirtió a Roberto Curthose en
duque de Normandía, mientras que su hermano, Guillermo Rufus, recibió la
herencia inglesa. Inmediatamente se formó un partido para sustituir a Roberto
por su hermano en el trono de Inglaterra, por lo que Guillermo invadió
Normandía como un golpe de efecto. Felipe se apresuró a promover un movimiento
que no podía dejar de perjudicar a ambos hermanos, y como Guillermo marchaba
contra Roberto, acudió en ayuda de este último príncipe. Sin embargo, como de
costumbre, Felipe se las ingenió para obtener su apoyo mediante alguna nueva
concesión. En 1089, por ejemplo, como precio de su cooperación en el asedio de
La Ferté-en-Brai, que había
pasado a manos del rey de Inglaterra, hizo que se le cediera el dominio de Gisors; en otras ocasiones prefirió el dinero fácil.
Su política
eclesiástica tiene la misma impronta, y es lo que le ha valido principalmente
las más amargas censuras de los cronistas, todos ellos pertenecientes al clero.
La reforma estaba en el aire, la idea de ella estaba impregnada en la Iglesia,
y sus últimas consecuencias habrían sido nada menos que privar a los príncipes
de todo poder en los nombramientos eclesiásticos. En efecto, prevalecían abusos
escandalosos; el proceso de nombramiento se había convertido para los príncipes
en un tráfico regular de cargos eclesiásticos. Felipe I, en particular, no dudó
en practicar la simonía a gran escala. Pero las pretensiones del partido
reformista que los Papas, desde Gregorio VII, habían hecho suyas, habrían
provocado una verdadera revolución política, ya que los reyes habrían sido
despojados de todo derecho sobre las temporalidades de los obispos y abades. Si
la teoría papal hubiera triunfado, todas las baronías eclesiásticas del reino,
el apoyo más constante de la monarquía, habrían sido retiradas del control
real. Felipe defendió ferozmente lo que no podía sino considerar su derecho.
La cuestión,
además, se complicó aún más cuando en 1092 se llevó a Bertrada de Montfort, esposa del conde de Anjou, Fulco Rechin,
y logró encontrar un obispo complaciente para solemnizar el matrimonio adúltero.
El Papa, Urbano II, no dudó en excomulgar al rey incluso en su propio reino,
cuando presidió el gran Concilio celebrado en Clermont en 1095. La posición en
la que se encontraba era demasiado común para que Felipe le diera una
importancia muy especial. Por lo demás, a pesar de las reiteradas excomuniones
que Urbano II, y más tarde su sucesor Pascual II, lanzaron contra él, Felipe
encontró entre su clero prelados que le eran favorables. Incluso se vio a
algunos, en el año 1100, que no temían oponerse abiertamente a la política
rigurosa de la Santa Sede realizando, según una costumbre entonces bastante
frecuente, una coronación solemne del rey en domingo de Pentecostés.
En realidad,
la cuestión del matrimonio con Bertrada, la de la
simonía y la cuestión superior de las elecciones e investiduras eclesiásticas
estaban interconectadas. Para evitar una ruptura total, quizás incluso un
cisma, Pascual II vio que sería más prudente ceder. Al día siguiente del
Concilio celebrado en Poitiers en noviembre de 1100, en el que el legado del
Papa había renovado ante una gran asamblea la excomunión pronunciada contra
Felipe, las relaciones entre el Papa y el rey se volvieron algo menos tensas.
En ambas partes se concedió algo; en el asunto de una elección episcopal para la
sede de Beauvais el rey y el Papa buscaron un terreno
común; El candidato real, Esteban de Garlande, al que Manasse, arzobispo de Reims, no había dudado en
mantener frente a todo el mundo, iba a ser consagrado obispo de Beauvais, mientras que el candidato del partido reformista,
Galo, antiguo abad de San Quintín de Beauvais, iba a
obtener la sede episcopal de París, entonces vacante. Felipe debía ser
"reconciliado" a condición de que se comprometiera a separarse de Bertrada. Sobre estas bases se llevaron a cabo las
negociaciones. Ivo, el ilustre obispo de Chartres, que representaba en Francia
al partido moderado, igualmente opuesto a los abusos del antiguo clero y a las
exageraciones de los reformistas intransigentes, suplicó a Pascual que tomara
medidas conciliadoras. El 30 de julio de 1104, el caso del rey fue sometido a
un consejo reunido en Beaugency por Ricardo, obispo
de Albano, legado del Papa. El consejo, incapaz de llegar a un acuerdo, no tomó
ninguna decisión, pero inmediatamente se reunió una nueva asamblea en París, y
Felipe se comprometió a "no volver a tener relaciones con Bertrada, y a no dirigirle nunca más una palabra si no es
ante testigos", y fue solemnemente absuelto.
A pesar de
este juramento, Felipe y Bertrada siguieron viviendo
juntos, pero para el futuro, el Papa cerró los ojos con indulgencia. En la
mayoría de los puntos planteados se llegó a un acuerdo, y a principios del año
1107 Pascual incluso viajó por Francia, tuvo un encuentro en San Dionisio con
Felipe y su hijo, y habló de ellos como "los muy piadosos hijos de la
Santa Sede".
Pero ya
Felipe, envejecido antes de tiempo, era rey sólo de nombre. Desde 1097 había
cedido a su hijo Luis la tarea de dirigir las expediciones militares, para las
que su propia corpulencia extrema le incapacitaba. Era necesario no sólo
reprimir el bandolerismo al que los turbulentos barones del dominio real eran
cada vez más adictos, sino sobre todo hacer frente a los ataques del rey de
Inglaterra, a quien, al partir para la cruzada en 1096, Roberto Curthose había confiado la custodia y el gobierno del ducado
normando. Guillermo Rufo, en efecto, despojándose de toda restricción, había
invadido de nuevo el Vexin francés, y atrayendo a su
lado al duque Guillermo de Aquitania, amenazaba con llevar sus conquistas hasta
París. La situación era tanto más peligrosa cuanto que Guillermo Rufo había
logrado ganarse a varios barones del Vexin y se
estaba formando allí una coalición feudal regular contra la monarquía capeta.
Afortunadamente, los barones leales reunidos bajo el estandarte de Luis
lograron mantener a raya a las tropas del rey inglés y, tras una guerra
implacable de escaramuzas y asedios, Guillermo se vio obligado a retirarse y
abandonar su empresa (1099).
Admitido en
esta época, como rey electo y rey designado, a una parte del gobierno, Luis (a
pesar de las intrigas de Bertrada, que más de una vez
intentó asesinarlo, para sustituirlo por uno de sus propios hijos) era ahora,
con casi veinte años, de hecho el verdadero rey. Lo encontramos recorriendo los
dominios reales, castigando a los vasallos rebeldes, desmantelando Montlhéry
(1105), tomando el castillo de Gournay-sur-Marne,
cuyo señor había robado a los mercaderes en un camino real (1107), y sitiando Chevreuse y Brétencourt. Luis
tiene sus propios funcionarios y sus propios consejeros; interviene directamente
en los asuntos del clero, autoriza las elecciones abaciales y administra la
justicia; como se expresa en una carta del sur de Francia en 1104 "Felipe,
rey de los franceses, aún vivía; pero Luis, su hijo, un joven de carácter y
valor dignos de ser recordados, estaba al frente del reino".
Felipe
estaba agobiado por la enfermedad y sentía que su fin se acercaba. Como buen
cristiano, se confesó y, llamando a su alrededor a todos los magnates del reino
y a sus amigos, les dijo "El lugar de enterramiento de los reyes de
Francia está, lo sé, en St-Denis. Pero me siento
demasiado cargado de pecados para atreverme a ser enterrado cerca del cuerpo de
un santo tan grande". Y añadió ingenuamente: "Temo mucho que mis
pecados me hagan ser entregado al diablo, y que me suceda lo mismo que le
sucedió, según dicen, a Carlos Martel. Amo a San Benito; dirijo mi petición al
piadoso Padre de los Monjes, y deseo ser enterrado en su iglesia de Fleury, a orillas del Loira. Es misericordioso y bondadoso,
recibe a los pecadores que se enmiendan y, observando fielmente su regla,
buscan ganar el corazón de Dios". Murió unos días después en Melun, el 29 o 30 de julio de 1108.
Resulta
sorprendente, en una visión general de la monarquía capeta hasta Felipe I, que
se mantuviera con éxito y sólo encontrara una oposición insignificante y
fácilmente superable. Su debilidad, en efecto, es extrema; es difícil que se
muestre a la altura de los pequeños barones de su dominio. A principios del año
1080, Hugh, señor de Le Puiset, se rebeló, y para
resistirlo el rey reunió un ejército completo que contaba con el duque de
Borgoña, el conde de Nevers y el obispo de Auxerre. Encerrado en su castillo, Hugo desafió todos los
ataques. Un buen día hizo una incursión, ante la cual el ejército real, estupefacto
por su audacia, se puso en marcha; el conde de Nevers,
el obispo de Auxerre y cerca de cien caballeros
cayeron en manos de Hugo, mientras Felipe y sus seguidores huyeron salvajemente
hasta Orleans, sin el menor intento de defenderse.
Los recursos
de los que dispone la monarquía son aún más limitados que antaño; el rey tiene
que contentarse con el producto de sus granjas, con algunos peajes y multas,
con las cuotas pagadas por los campesinos y con el rendimiento de sus bosques y
campos, pero como la mayor parte del dominio real está concedido en feudos, el
total de todos estos recursos es extremadamente escaso. Afortunadamente, podían
aumentarse con los ingresos de los obispados vacantes a los que el rey tenía el
nombramiento, ya que desde la muerte de un ocupante hasta la investidura de
otro, el rey recaudaba la totalidad de los ingresos y disponía de ellos a su
antojo. También están las ganancias ilícitas derivadas del tráfico de cargos
eclesiásticos, y éstas no son las menores. Sin embargo, todo esto junto
equivale a muy poco, y el rey se ve reducido a vivir de forma lamentable, o a
ir de un lado a otro alegando su "derecho a la cama y a la
procuración" para reclamar comida y refugio a las abadías de sus dominios.
Rodeado por
un pequeño grupo de caballeros, y seguido por secretarios y escribanos, el rey
deambulaba llevando consigo su tesoro y sus asistentes. Este personal, en su
conjunto, no había cambiado más que ligeramente desde los tiempos carolingios;
existen los mismos grandes funcionarios, el senescal, el chambelán, el
mayordomo, el condestable, el canciller, que dirigían a la vez la
administración del palacio y del reino. Pero la administración del reino fue a
partir de entonces apenas más que la del dominio real.
La
administración local es ahora puramente domanial,
llevada a cabo por los directores de la mejora de la tierra, los alcaldes o villici, vicarii y prevôst (praepositi), cuyo deber allí, como en todos los
dominios feudales, era administrar justicia a los campesinos y cobrar las
cuotas.
Al mismo
tiempo, por muy miserable que fuera su posición material, por el hecho mismo de
ser rey el capeto tenía una situación de
preponderancia moral. El lazo de vasallaje que unía a todos los grandes
feudatarios del reino con él no era un mero vínculo teórico; aparte de los
casos de rebelión, por regla general no dejan de cumplir sus deberes como
vasallos cuando se les llama. Ya hemos visto al duque de Borgoña y al conde de Nevers acudir en 1080 y prestar servicio personal en la
campaña de Felipe I contra Hugo, señor de Le Puiset.
Del mismo modo, hacia 1038 encontramos al conde de Flandes proporcionando
tropas al rey para reprimir la revuelta de Hugo Bardoux.
Cuando el asedio de Dol estaba a punto de ser
emprendido en 1076, el duque de Aquitania fue requerido para suministrar
tropas. Además, en los ejércitos reales se encuentran constantemente
contingentes de aquitanos, borgoñones y champenois.
Los grandes
dignatarios laicos y eclesiásticos tampoco dejan de asistir en gran número a
las grandes asambleas reales. Si uno de ellos se ve impedido de acudir, envía
sus excusas, da a conocer los motivos que le impiden asistir cuando es
convocado y ruega que sus excusas sean recibidas favorablemente. "Os
ruego, mi señor", escribe el obispo de Chartres al rey Roberto en 1018,
"no os enfadéis porque no haya venido a París a vuestra corte, el domingo
pasado. Fui engañado por los mensajeros que me dijeron que no estaríais allí
ese día, y que estaba convocado a la consagración de un obispo del que no sabía
nada en absoluto. Como, por otra parte, no había recibido ninguna carta sobre
el tema de esta consagración, ni de usted ni de mi arzobispo, me abstuve de
asistir. Si he cometido una falta es porque me han engañado. Espero que mi
perdón se obtenga fácilmente de la piedad real, ya que incluso desde el punto
de vista de la justicia la falta es venial. De todo corazón le aseguro mi
afecto esperando que se digne a continuar conmigo su confianza".
En una
palabra, parece como si para los grandes feudatarios no pudiera haber peor
desgracia que una ruptura formal con su soberano. En este sentido, nada es más
característico que la actitud del que quizá sea el más poderoso vasallo de
Roberto el Piadoso, el célebre conde de Blois, Odo
II, cuando hacia 1022 surgió una disputa entre él y el rey sobre la sucesión en
Champaña. Al ver que el rey ataca lo que considera su derecho, Odo se defiende
con mano dura. Por este motivo, Roberto le considera culpable de confiscación y
pretende que se declaren sus feudos. Odo se aterroriza y escribe a su soberano
una carta llena de respeto y deferencia, expresando únicamente su asombro por
la medida que el rey exige. "Porque si se considera el nacimiento, está
claro, gracias a Dios, que soy capaz de heredar el feudo; si se considera la naturaleza
del feudo que me habéis dado, es cierto que forma parte, no de vuestro puño,
sino de la propiedad que, bajo vuestro favor, me viene de mis antepasados por
derecho hereditario; si se considera el valor de mis servicios, sabéis cómo,
mientras os favorezco, os he servido en vuestra corte, en la hueste y en tierra
extranjera. Y si, desde que me habéis apartado de vuestro favor, y habéis
intentado quitarme el feudo que me disteis, he cometido hacia vosotros, en
defensa de mí mismo y de mi feudo, actos de naturaleza que os desagradan, lo he
hecho cuando estaba acosado por los insultos y obligado por la necesidad.
¿Cómo, de hecho, podría dejar de defender mi feudo? Protesto por Dios y por mi
propia alma, que preferiría la muerte a ser privado de mi feudo. Y si os
abstenéis de intentar despojarme de él, no hay nada en el mundo que desee más
que disfrutar y merecer vuestro favor. Porque el conflicto entre nosotros, al
mismo tiempo que me resulta penoso, os quita, señor, lo que constituye la raíz
y el fruto de vuestro oficio, es decir, la justicia y la paz. Por eso apelo a
esa clemencia que os es natural y de la que sólo los malos consejos pueden
privaros, suplicándoos que desistáis de perseguirme y que me permitáis
reconciliarme con vos, ya sea por medio de vuestros familiares o por la
mediación de los príncipes". Tal carta demuestra, mejor que cualquier
razonamiento, cuán grande era el poder que el respeto a la realeza y a las
obligaciones de un vasallo para con su señor, seguía ejerciendo sobre las mentes
imbuidas de tradición.
Además,
ninguno de los grandes feudatarios que se repartían el gobierno del reino entre
ellos habría sido lo suficientemente fuerte como para derrocar a la dinastía
capitana. Independientemente de las rivalidades entre las grandes casas, en las
que se agotaron sus fuerzas, los príncipes se encontraron, desde mediados del
siglo XI, un poco antes o un poco después según la provincia que gobernaban,
envueltos en una lucha con dificultades internas que a menudo paralizaban sus
esfuerzos.
Uno de los
estados feudales cuya historia es más conocida es el condado de Anjou. Ya se ha
visto cómo bajo los dos condes, Fulco Nerra (987-1040) y Geoffrey Martel (1040-1060), el condado de Anjou, extendiéndose
más allá de sus fronteras por todos lados, se había ampliado constantemente a
expensas de sus vecinos. La autoridad del conde era fuerte y respetada en todas
partes, y como tenía bien controlados a sus vasallos laicos y al clero, éstos
le tenían un temor generalizado. Sin embargo, los gérmenes de la desintegración
ya estaban presentes. En efecto, para asegurar la protección de sus territorios
y, sobre todo, para tener una base de ataque contra sus vecinos, los condes de
Anjou, desde finales del siglo X, se vieron obligados a cubrir su país con una red
de fortalezas. Pero para construir los grandes torreones de piedra (donjons) que en aquella época empezaban a sustituir a los
simples edificios de madera, y para vigilarlos, se necesitaba tiempo, hombres y
dinero. Por ello, como es natural, los condes no dudaron en concederlos como
feudos, dejando a sus vasallos la tarea de completarlos y defenderlos. Como
resultado, en poco tiempo, el condado había llegado a llenarse, no sólo de
castillos, sino de una multitud de señores-castellanos que transmitían el dominio
y la fortaleza de padres a hijos.
Así, Fulco Nerra, hacia el año 994, construyó el castillo de Langeais, y casi inmediatamente observamos que Langeais se convierte en la sede de una nueva familia
feudal. Hamelin I, señor de Langeais, aparece hacia 1030,
y cuando muere [c. 1065] su feudo pasa a sus descendientes. Pocos años después,
Fulco construyó el castillo de Montrevault, e
inmediatamente invistió con él a Esteban, cuñado de Huberto, el último obispo
de Angers. Aquí también se había fundado un nuevo señorío, ya que Esteban había
casado a su hija Emma con Raúl, vizconde de Le Mans,
quien sucedió a su suegro y tomó el título de vizconde de Grand Montrevault, mientras que cerca de allí, en tierras que
también habían sido recibidas como feudo de Fulco Nerra por un tal Roger el Viejo, habían crecido la fortaleza y la familia de Petit Montrevault. Alrededor de la misma época, Fulco había
fundado el castillo de Montreuil-Bellay, y de nuevo
lo había enfeudado sin demora a su vasallo Bellay.
Un poco más
tarde, Geoffrey Martel había construido los castillos de Durtal y Mateflon y los había enfundado a dos de sus
caballeros. Del mismo modo, antes de 1026 se instalaron señores-castellanos en Passavant; en Maulevrier, en Faye-la-Vineuse, en Sainte-Maure y en Troves antes de 1040, todos ellos
castillos construidos por el conde. En todas partes habían surgido grandes
familias: aquí, la de Briollay, que había recibido el
castillo como feudo de Fulco Nerra, allí, la de Beaupreau, fundada por Jocelyn de Rennes, un soldado de
fortuna, sin duda señalado por Fulk Nerra. En esta época también tuvieron su origen las casas
de Chemille, de Montsoreau,
de Blaison, de Montjean, de Craon, de Jarze, de Rine, de Thouarce y otras.
Establecidos en sus castillos, que les aseguraban el dominio del país llano
circundante, y por ese mismo hecho, formando una clase superior entre los
barones, reforzando diariamente su posición por los matrimonios que concluían
entre ellos y que conducían a la concentración de varios castillos en un solo
par de manos, los grandes vasallos sólo esperaban una oportunidad para mostrar
su independencia. Esta oportunidad la proporcionó una disputa que surgió sobre
la sucesión.
Geoffrey
Martel, al morir sin hijos en 1060, había dejado su condado a su sobrino mayor,
Geoffrey el Barbudo, que ya era conde de Gatinais,
por lo que el sobrino menor, Fulco Rechin,
declarándose agraviado, se rebeló sin demora. Geoffrey el Barbudo, por su política
poco hábil, precipitó la crisis; un partido descontento que crecía en el país
se reunió en torno a Fulco; al final, Geoffrey fue apresado y arrojado a la
cárcel, mientras que Fulco obtuvo su propio reconocimiento como conde (1068).
Pero en el transcurso del conflicto, que duró varios años, se dio rienda suelta
a las pasiones de los grandes barones que habían sido llamados a tomar partido
en él; durante meses Fulco se vio obligado a luchar con los rebeldes, a ir a
asediarlos en sus castillos y a reprimir sus estragos. Cuando por fin consiguió
el reconocimiento general, el país, como él mismo reconoce en una de sus
cartas, era un mero montón de ruinas.
Incluso la
sumisión general era sólo aparente. Después de 1068 todavía estallaron
revueltas en todas las partes del condado. Así, a la muerte de Sulpicio, señor
de Amboise y Chaumont, Fulco, obedeciendo a las
amenazas, liberó a Hugo, hijo y sucesor del difunto, que le había sido
entregado como rehén. Poco después, el conde decidió confiar la custodia de su
castillo de Amboise, llamado "La Domicilia", a un tal Aimeri de Courron. Esta elección
no gustó a los hombres de Hugo, cinco de los cuales se colaron en el torreón,
sorprendieron al vigilante al que hicieron prisionero y plantaron el estandarte
de su señor en la torre. Hugh, mientras tanto, se retiró a una mansión
fortificada que poseía en la ciudad, y se dedicó a hostigar a las tropas del
conde. Por fin, Fulk se acercó y, no atreviéndose a
probar conclusiones con su adversario, prefirió llegar a un acuerdo con él. Su
acuerdo no duró mucho, ya que el vasallo no sometido se limitó a ver su
oportunidad de rebelarse de nuevo. De repente, en 1106, un día en el que el
castellano de "La Domicilia", Hugh du Gué,
estaba de caza en dirección a Romorantin, Hugh de Amboise
sorprendió el castillo y lo destruyó. La lucha comenzó de nuevo: Fulco Rechin, llamando en su ayuda a varios de sus vasallos, Aubrey, señor de Montrésor, y
Jocelyn y Hugh, hijos del señor de Sainte-Maure, se
lanzó sobre St-Cyr, una de las posesiones hereditarias
de la casa de Chaumont y Amboise. Hugo de Amboise,
apoyado por su cuñado Juan, señor de Lignières,
replicó saqueando los suburbios de Tours y los alrededores de Loches, Montrichard y Montresor. En todas
las direcciones se reprodujo la misma situación; un día fue el señor de Alluyes, Saint-Christophe y Vallières quien se rebeló, otro día fue el señor de Maillé; de nuevo el de Lion d'Angers;
en 1097, el de Rochecorbon. Fue necesaria una campaña
regular contra Bartolomé, señor de l'Île-Bouchard, hubo
que construir una fortaleza en Champigny-sur-Veude, que, por cierto, Bartolomé tomó e incendió, haciendo
prisionera a la guarnición.
Fulco fue
incapaz de resistir a tantos rebeldes. Siguiendo el ejemplo de Felipe I,
entregó sus poderes militares a su hijo, Geoffrey Martel el Joven. Celoso,
temido por los barones, simpatizante de los eclesiásticos, el joven conde entró
con audacia en la lucha con los que aún resistían. Con su padre tomó La Chartre y quemó Thouars, y estuvo a punto de sitiar Candé.
Pero fue asesinado en 1106, y con él desapareció el único hombre que podría
haber sido un serio obstáculo para la independencia de los barones.
En las demás
provincias la situación parece haber sido casi la misma. En Normandía, a la
llegada de Guillermo el Bastardo, se escucharon murmullos de revuelta.
Derrotados en Val-es-Dunes en 1047, los rebeldes se
vieron obligados a someterse, pero a la menor oportunidad se produjeron nuevas
deserciones. Encerrados en sus castillos, los vasallos rebeldes desafían a su
soberano. La revuelta de Guillermo Busac, señor de
Eu, hacia 1048, y sobre todo la de Guillermo de Argues en 1053 son, en este
sentido, totalmente características. Este último se fortificó en una altura y
esperó, impasible, la llegada del ejército ducal. Este intentó en vano asaltar
su fortaleza; su posición era inaccesible y el duque se vio obligado a
abandonar la idea de tomarla por la fuerza. Al final, sin embargo, la redujo,
porque el rey de Francia, apresurándose a socorrer al rebelde, se dejó derrotar
de forma lamentable. Guillermo de Argues, sin embargo, resistió hasta el último
extremo y aguantó un asedio de varias semanas antes de ser reducido por el
hambre.
En 1077, fue
Robert Curthose, el propio hijo de Guillermo el
Conquistador, quien dio la señal de rebelión. Este derrochador se quejó de la
falta de dinero. "No tengo ni siquiera los medios", le dijo a su
padre, "para dar generosidad a mis vasallos. Ya he tenido bastante con
estar a tu servicio. Ahora estoy decidido a entrar en posesión de mi herencia,
para poder recompensar a mis seguidores". Exigió que se le entregara el
ducado normando, para tenerlo como feudo bajo su padre. Enfurecido por la
negativa recibida, abandonó bruscamente la corte del Conquistador, arrastrando
tras de sí a los señores de Belléme, Breteuil, Montbrai y Moulins-la-Marche, y vagó por Francia en busca de aliados y
socorro. Finalmente se encerró en el castillo de Gerberoy,
en la Beauvaisis pero en las fronteras de Normandía,
acogiendo a todos los descontentos que acudían a él, y fortificado en su
torreón, desafió la ira de su padre. Una vez más, hubo que recurrir a todo un
ejército para someterlo. Felipe I de Francia fue llamado a prestar su ayuda.
Pero los dos reyes aliados encontraron la más desesperada resistencia; durante
tres semanas intentaron en vano tomar el lugar por sorpresa. Roberto, al final,
hizo una salida; Guillermo el Conquistador, arrojado de la silla de montar, fue
casi hecho prisionero; Guillermo, su hijo menor, fue herido; todo el ejército
sitiador fue puesto en fuga ignominiosamente (enero de 1079), y no le quedó al
Conquistador más que dar una audiencia favorable a las promesas de sumisión de
su hijo rebelde al comprometerse su padre a dejarle Normandía a su muerte.
En cuanto
Guillermo el Conquistador cerró los ojos (9 de septiembre de 1087) y Roberto se
convirtió en duque de Normandía, los barones se alzaron, se apoderaron de
algunos castillos ducales y extendieron la desolación por el territorio. La
anarquía no tardó en alcanzar su punto álgido cuando se produjo la ruptura
entre Roberto y su hermano Guillermo. A partir de entonces, las revueltas no
cesaron en el ducado. Ayudados por el rey de Inglaterra, que les enviaba
subsidios, los rebeldes se fortificaron tras los muros de sus castillos y
desafiaron a las tropas del duque; en noviembre de 1090 la rebelión se extendió
incluso a los ciudadanos de Ruán. Débil y de carácter irregular, incluso
Roberto se vio obligado a emplear su tiempo en asediar los castillos de sus
feudatarios, que, por suerte para él, no estaban mejor de acuerdo entre ellos
que con su duque. En 1088 sitió y tomó St Ceneri, en 1090 Brionne; en 1091
sitió Courci-sur-Dive, y luego Mont-St-Michel, donde su hermano Enrique se había fortificado;
en 1094 sitió Breval.
Así,
ocupados incesantemente en defender su autoridad en sus propios territorios,
los duques de Normandía, como los condes de Anjou y como todos los demás
grandes feudatarios del reino, se encontraron en una posición que les impedía
amenazar seriamente el poder del soberano capetano.
Cada gobernante, absorbido por las dificultades internas con las que tenía que
luchar, siguió una política cambiante de expedientes temporales. El periodo es
esencialmente de aislamiento, de actividad puramente local.
Dado que
Francia estaba dividida en fragmentos, sería inútil intentar dar una visión
global de la misma. Los aspectos más generales de la civilización, la vida
feudal y religiosa del siglo XI, tanto en Francia como en los demás países de
Europa occidental, se examinarán en los capítulos siguientes. Pero hay que dar
alguna información sobre las características de cada uno de los grandes feudos
en los que se dividía entonces Francia, por ejemplo, de qué manera estaban
organizados estos estados, qué autoridad pertenecía al gobernante de cada uno
de ellos, quiénes y qué eran esos condes y duques cuyo poder a menudo
contrarrestaba el del rey. Debido a la falta de buenas obras detalladas sobre
la época, cualquier intento de satisfacer la curiosidad sobre todos estos
puntos tiene que ser necesariamente insuficiente.
Flandes.
En la
frontera norte del reino, el condado de Flandes es uno de los feudos que se nos
presenta bajo un aspecto más singular. Vasallo tanto del Rey de Francia en la
mayor parte de sus tierras, como del Emperador en las islas de Zelanda, los
"Quatre-Métiers" y el distrito de Alost, el Conde de Flandes gozaba en realidad de una
independencia casi total. "Los reyes", dice un cronista de la época,
Guillermo de Poitiers, "le temían y respetaban; duques, marqueses y
obispos temían ante su poder". Desde principios del siglo X se le
consideraba poseedor de las mayores rentas de todo el reino, y a mediados del
siglo XI un arzobispo de Reims aún podía hablar de sus inmensas riquezas,
"tales que sería difícil encontrar otro mortal que las poseyera".
Grande fue el ascendiente ejercido por Balduino V de Lille (1036-1067); como
tutor de Felipe I, rey de Francia, administró el gobierno del reino de 1060 a
1066, y al casar a su hijo mayor con la condesa de Hainault consiguió extender la autoridad de su casa hasta las Ardenas (1050). Roberto de
Frisia (1071-1093) se comportó como un príncipe soberano, tuvo una política
internacional, y lo encontramos haciendo una alianza con Dinamarca para
contrarrestar la influencia comercial de Inglaterra. Dio a una de sus hijas en
matrimonio a Knut, rey de Dinamarca, y junto con él preparó un descenso sobre
las Islas Británicas.
El conde fue
incluso lo suficientemente fuerte, al parecer, para dar a Flandes inmunidad, en
gran medida, de la anarquía general. Al procurar su propio reconocimiento como
defensor o protector de todos los monasterios de sus estados, al monopolizar
para su propio beneficio la institución de la "Paz de Dios" que la
Iglesia se esforzaba entonces por difundir, al sustituir a los obispos en el
oficio de guardián de esta Paz, el conde se impuso en todo Flandes como señor y
juez supremo en su estado. Reclamó perentoriamente el derecho de autorizar la
construcción de castillos, se proclamó defensor oficial de la viuda, del
huérfano, del comerciante y del clérigo, y castigó rigurosamente los robos en
las carreteras y los ultrajes a las mujeres. Disponía de una administración
regularmente organizada para secundar sus esfuerzos. Sus dominios estaban
divididos en castellanías o circunscripciones, cada una de ellas centrada en un
castillo. En cada uno de estos castillos se situaba un jefe militar, el
castellano o vizconde, junto con un notario que recaudaba los derechos de la
castellanía, transmitiéndolos al notario en jefe o canciller de Flandes, que
ingresaba en un tesoro común todos los ingresos del país.
Así, no es
extraño que Flandes alcanzara antes que otras provincias un grado de
prosperidad digno de mención. En cuanto a la agricultura, encontramos que los
propios condes impulsaron importantes empresas de desbroce y drenaje en los
distritos que bordean el mar, mientras que en el interior las fundaciones
monásticas contribuyeron en gran medida a la extensión de los cultivos y de las
tierras de pastoreo. Al mismo tiempo, la industria textil estaba tan
desarrollada que la lana cultivada en el país ya no era suficiente para ocupar
a los trabajadores. La lana de los países vecinos se enviaba en grandes
cantidades a las ferias flamencas, y ya el comercio ponía a Flandes en contacto
con Inglaterra, Alemania y Escandinavia.
El contraste
con los territorios de los condes de Champaña es sorprendente. Aquí no hay
unidad; las tierras gobernadas por el conde no tienen cohesión alguna; sólo las
posibilidades de sucesión que a principios del siglo XI hicieron que los
condados de Troyes y Meaux pasaran a manos de Odo II,
conde de Blois, Tours y Chartres (996-1037).
El poder del
conde, naturalmente, se vio afectado por la dispersión de sus tierras. El
primero en unir bajo su autoridad los dos principados de Blois y Champaña, Odo II, sólo ha dejado en la historia una reputación de actividad
torpe y perpetua mutabilidad. En Touraine, en lugar de resistirse con firmeza a
la política invasora de los condes de Anjou, se precipita en una empresa
salvaje tras otra, invadiendo Lorena al día siguiente de su derrota ante Fulco
en Pontlevoy en 1016, luego se unió con temerario
afán a los quiméricos proyectos de Roberto el Piadoso para desmembrar la
herencia del emperador Enrique II (1024), y a la muerte de Rodolfo III, se
lanzó sobre el reino de Borgoña (1032). Veremos cómo le fue al aventurero, cómo
Odo, tras una brillante y rápida campaña, se encontró cara a cara con el
emperador Conrado, amenazado no sólo por él, sino por Enrique I, rey de
Francia, cuya enemistad, por un triunfo de la mala gestión, se había atraído.
Sólo una pronta retirada le salvó. Pero sólo fue para lanzarse a un nuevo
proyecto; enseguida invadió Lorena, llevando el fuego y la espada por el país;
inició negociaciones con los prelados italianos con vistas a obtener la corona
lombarda, e incluso soñó con una expedición a Aix-la-Chapelle para arrebatar el cetro imperial a su rival. Pero
el ejército de Lorena se había reunido para impedirle el paso; el 15 de
noviembre de 1037 se libró una batalla en los alrededores de Bar, y Odo tuvo un
final lamentable en el campo de la carnicería, donde al día siguiente se
encontró su cuerpo despojado y mutilado.
Con los
sucesores de Odo II llegó la oscuridad casi total. Los condados de Champaña y Blois, separados durante un breve intervalo por su muerte,
luego reunidos hasta 1090 bajo el gobierno de Teobaldo III, siguen un curso sin
novedades, disminuido por la pérdida de Touraine, que los condes de Anjou
logran anexar definitivamente.
Borgoña.
La historia
del ducado de Borgoña en el siglo XI no es menos oscura. Sus duques, Roberto I,
hijo del rey Roberto el Piadoso, Hugo y Odo Borel parecen haber sido bastante insignificantes, sin dominios, ni dinero, ni
política. Aunque teóricamente eran dueños de territorios muy extensos, vieron
cómo la mayor parte de sus posesiones se escapaban de su control para formar
verdaderos pequeños principados semiindependientes, como, por ejemplo, los
condados de Chalon-sur-Saône y Macon, o bien señoríos eclesiásticos como la Abadía de Molesme que, antes de cincuenta años desde su fundación (1075), llegó a poseer inmensos
dominios en todo el norte de Borgoña, así como en el sur de Champaña.
Por tanto,
no es de extrañar que los duques de Borgoña, en el siglo XI, tuvieran un papel
más bien insignificante. Roberto I (1032-1076) parece ser, a diferencia de un
duque, un tirano sin escrúpulos, como lo eran a menudo los señores de los castillos
más pequeños. Su vida se dedicó a saquear las tierras de sus vasallos, y
especialmente las de la Iglesia. Se llevó las cosechas del obispo de Autun, se
apoderó de los diezmos de las iglesias de su diócesis y se abalanzó sobre las
bodegas de los canónigos de San Esteban de Dijon. Su fama de ladrón estaba tan
consolidada en todo su país que, hacia 1055, Harduino,
obispo de Langres, no se atreve a aventurarse en los
alrededores de Dijon para dedicar la iglesia de Sennecey,
temiendo, dice una carta, "exponerse a la violencia del duque". No
duda en ningún crimen para satisfacer sus apetitos y su deseo de venganza;
irrumpe a mano armada en la abadía de St-Germain en Auxerre, hace asesinar a su joven cuñado, Joceran, y mata con su propia mano a su suegro, Dalmatius, señor de Semur.
Su nieto y
sucesor, Hugo I (1076-1079), estuvo lejos de imitar su ejemplo, pero fue tan
incapaz como Roberto de establecer un control real sobre Borgoña, y después de
haber participado en una lejana expedición a España para socorrer a Sancho I de
Aragón, llevó repentinamente su desprecio por el mundo hasta el punto de
cambiar la agitada vida de soldado por la paz enclaustrada, convirtiéndose en
monje a la edad de veintitrés años.
Odo Borel, hermano de Hugo (1079-1102), volvió a la tradición
familiar y se convirtió en salteador de caminos. Tenemos sobre este tema una
curiosa anécdota, relatada por un testigo presencial, Eadmer,
capellán de Anselmo, arzobispo de Canterbury. Cuando Anselmo pasaba por Borgoña
en 1097 de camino a Roma, el duque fue informado de su aproximación y de la
posibilidad de obtener un botín digno de ser tomado. Atraído por el relato,
Odo, montando inmediatamente su caballo, tomó por sorpresa a Anselmo y a su
escolta. "¿Dónde está el arzobispo?", gritó en tono amenazante. Sin
embargo, en el último momento, ante el porte tranquilo y venerable del prelado,
algún resto de vergüenza le retuvo, y en lugar de caer sobre él se quedó
desconcertado, sin saber qué decir. "Mi señor duque", le dijo
Anselmo, "permitidme que os abrace". En su confusión, el duque sólo
pudo responder "de buen grado, pues estoy encantado de tu llegada y
dispuesto a servirte". Es posible que el buen Eadmer haya manipulado un poco el incidente, pero no deja de ser una anécdota
significativa: evidentemente el duque de Borgoña era visto como un vulgar
bandido.
Anjou.
El condado
de Anjou nos presenta un caso intermedio entre Flandes, que era fuerte y ya
estaba parcialmente centralizado, y el de Borgoña, que estaba dividido y en
estado de desintegración. Ya se ha relatado con detalle cómo, a partir de
mediados del siglo XI, el conde se dedicó en el interior de su estado a
combatir a una multitud de barones turbulentos fuertemente instalados en sus
castillos. Pero a pesar de este debilitamiento temporal de la autoridad del
conde, las tierras angevinas forman ya en la segunda mitad del siglo XI un
conjunto coherente del que el conde es el jefe efectivo. Controlando la sede
episcopal de Angers, que no podía ser ocupada sin su consentimiento, y encontrando
comúnmente en el obispo un ayudante devoto y activo, dispuesto a enfrentar a
arzobispos, legados, concilios y papas a su lado, seguro de la lealtad de la
mayor parte del clero secular, dueño también de las principales abadías, además
de ser, como parece, rico en tierras e ingresos, el conde, a pesar de todo,
sigue siendo una figura imponente. Bajo Fulco Rechin (1067-1109), cuando el espíritu de independencia de los feudos angevinos
menores estaba en su apogeo, los grandes señores del condado, como los de Thouarce o Treves, se disputaban los cargos en torno a la
corte del conde, que se organizaba, al parecer, siguiendo el modelo de la corte
real, de forma regular, con un senescal, un condestable y un capellán (que
también se encargaba de las labores de la cancillería), chambelanes,
bodegueros, etc. Sin embargo, nada muestra más claramente el espacio que los
condes de Anjou ocupaban en la mente de los contemporáneos que el considerable
conjunto de literatura que, a lo largo del siglo XI y hasta mediados del XII,
se reunió en torno a ellos, por medio de la cual hemos llegado a conocerlos
mejor, tal vez, que incluso la mayoría de sus contemporáneos. Pocas figuras,
por ejemplo, son más extrañas o más características de la época que la de Fulco Nerra, cuyo largo reinado (987-1040) se corresponde
con la parte más gloriosa del periodo formativo del condado. Aparece ante
nosotros como un hombre ardiente y de humor feroz, que da rienda suelta a su
ambición y a su codicia, y que se rige por la pasión de la guerra, para luego
detenerse repentinamente al pensar en la retribución eterna, y tratar de
obtener el perdón de Dios o de los santos a los que su violencia debe haber
ofendido mediante algún regalo o penitencia. Una carta nos lo muestra demasiado
absorto en la guerra como para pensar en los asuntos eclesiásticos; en otra se
alude a su temperamento feroz y apresurado, incapaz de soportar cualquier
contradicción. ¿Se ve obstaculizado por un rival? No se mostrará escrupuloso en
la elección de los medios para deshacerse de él. En 1025 atrajo al conde de
Maine, Herbert Wake-dog, a una emboscada,
ofreciéndole una cita en Saintes, que, según dijo,
pretendía concederle como feudo para poner fin a una disputa que había surgido
entre ellos. Herbert se presentó desprevenido y fue apresado y encarcelado,
mientras que la gentil Hildegarda, condesa de Anjou, planeaba un destino
similar para su esposa. Menos hábil que su marido, falló su golpe, pero Herbert
permaneció dos años bajo llave y sólo fue puesto en libertad tras las más profundas
humillaciones. Unos años antes, en 1008, siendo el conde de palacio, Hugo de Beauvais, un obstáculo para sus designios, Fulco envió a
unos degolladores a esperarle mientras cazaba en compañía del rey y lo hizo
apuñalar bajo los mismos ojos del soberano.
En otro
lugar, por el contrario, lo encontramos, afectado por el miedo, haciendo una
donación a la iglesia de San Mauricio de Angers, "para la salvación de su
alma pecadora y para obtener el perdón por la terrible masacre de cristianos
que había hecho perecer en la batalla de Conquereuil",
que había librado en 992 contra el conde de Rennes. Una carta lo muestra en
996, justo cuando Tours había sido tomada, entrando a la fuerza en el claustro
de San Martín, y de repente, cuando vio a los canónigos coronar el santuario y
el crucifijo con espinas, y cerrar las puertas de su iglesia, viniendo a toda
prisa, humillado y descalzo, para satisfacer ante la tumba del Santo al que
había insultado. En 1026, cuando tomó Saumur,
arrastrado al principio por su furia, lo saqueó y quemó todo, sin perdonar
siquiera la iglesia de San Florent; luego, su rudo
tipo de piedad se reafirmó de repente, y gritó "San Florent,
deja que tu iglesia sea quemada, te construiré una morada más fina en
Angers". Pero como el santo se niega a dejarse convencer por las bellas
promesas, y como el barco en el que Fulk había hecho
embarcar su cuerpo se niega a moverse, el conde estalla furioso contra
"este impío, este payaso, que declina el honor de ser enterrado en
Angers".
Su violencia
es grande, pero sus penitencias no son menos llamativas; en 1002 o 1003 partió
hacia Jerusalén. Apenas había regresado cuando se profanó de nuevo con el
asesinato de Hugo de Beauvais, y de nuevo hubo un
viaje a Tierra Santa del que ni los peligros de un viaje accidentado ni la
hostilidad de los infieles pudieron disuadirle (1008?). Finalmente, a finales
de 1039, cuando tenía casi setenta años, no dudó, por el bien de su salvación,
en afrontar de nuevo las fatigas y los peligros de una última peregrinación a
la tumba de nuestro Salvador.
Todo esto
muestra una naturaleza ardiente e incluso salvaje, pero constantemente
influenciada por el temor a la venganza del Cielo, y la leyenda ha bordado
copiosamente ambos aspectos. Este hombre de temperamento violento ha sido
convertido en el tipo de la ferocidad más repugnante, se le ha representado
apuñalando a su esposa, entregando la propia Angers a las llamas, obligando a
su hijo rebelde, el orgulloso y fogoso Geoffrey Martel, a recorrer varias
millas con una silla de montar a la espalda, y luego, cuando se arrastró
humildemente por el suelo hacia él, lo apartó brutalmente con el pie,
profiriendo gritos de triunfo. Se le ha convertido en el tipo de guerrero
valiente y astuto, capaz de realizar las hazañas más extraordinarias; por
ejemplo, se le representa oyendo, a través de un tabique, hablar de un atentado
contra su capital, tramado durante su ausencia por los hijos de Conan, conde de
Rennes. Al instante, galopa sin detenerse desde Orleans hasta Angers, donde
descuartiza a sus enemigos, y se apresura a regresar a Orleans con tal rapidez
que ni siquiera ha habido tiempo para advertir su ausencia. Se le ha hecho
figurar como el defensor del Papa, al que con sus maravillosas hazañas salva de
los más feroces ladrones y del mismo formidable Crescencio. Por último, se le
ha atribuido un cerebro tan sutil como para saber esquivar todas las trampas
que el mayor ingenio de los infieles podía tenderle para dificultar su
aproximación al Sepulcro de Cristo. De este hombre, sobre el que a veces caía
el miedo a la ira del Cielo, la leyenda ha hecho el tipo ideal del pecador
arrepentido. No tres, sino cuatro o cinco veces se le representa realizando la
peregrinación a Tierra Santa, y se le representa arrastrándose semidesnudo, con
una cuerda al cuello, por las calles de Jerusalén, azotado por dos mozos de
cuadra, y gritando en voz alta: "¡Señor, ten piedad del traidor!".
Toda esta exageración del bien y del mal en él, estos toques legendarios, casi
épicos, ¿no nos convencen más que cualquier argumento de la extraña importancia
que los angevinos de la época atribuían a la persona del conde? En comparación
con las figuras sombrías de los reyes que se suceden en el trono de Francia, la
de un Fulco Nerra destaca en alto relieve sobre un
fondo monótono de historia de nivel.
Normandía.
Para dar
algo parecido a una concepción vital de los grandes feudatarios del siglo XI,
ha sido útil dedicar algún tiempo a una de las pocas personalidades de la época
que estamos en condiciones de conocer al menos en sus líneas principales. Al
tratar de los duques de Normandía, podemos ser más breves porque muchos
detalles relativos a ellos pertenecen a los capítulos dedicados a la historia
de Inglaterra. Más que cualquier otro principado feudal, Normandía había
derivado de la propia naturaleza de su historia una verdadera unidad política.
No fue el hecho de que los principales condados normandos estuvieran en manos
de miembros de la propia familia del duque lo que le aseguró, como algunos
siguen repitiendo, un poder mayor que el que tenía en otros lugares, pues ya
hemos visto que el sentimiento familiar no tenía ningún efecto para evitar las
revueltas. Pero el duque había sido capaz de mantener un dominio considerable
en sus propias manos, y apenas había abadías en su ducado a las que no tuviera
derecho de nominación, muchas eran parte de su propiedad y les imponía
libremente sus propias criaturas. Su palabra era ley en toda la provincia
eclesiástica de Ruán, y disponía a su antojo de todas sus sedes episcopales.
Sin diferir notablemente de lo que prevalecía en otros lugares, la organización
administrativa del ducado era quizá más estable y regular. El dominio ducal
estaba dividido en un cierto número de vizcondados, con un castillo en cada uno
de ellos donde tenía su sede un vizconde, que estaba investido a la vez de
funciones administrativas, judiciales y militares. Las obligaciones militares
estaban estrictamente reguladas y cada estado baronal debía cumplir un determinado número de días de servicio en el campo. En una
palabra, Normandía constituía un verdadero estado que, además, tuvo la suerte
de tener a su cabeza durante todo el siglo XI, con la excepción de Roberto Curthose, una sucesión de brillantes gobernantes.
Bretaña.
Al igual que
bajo los carolingios, Bretaña siguió formando una provincia aislada, casi una
nación aparte. Con su propia lengua, una religión más impregnada de paganismo
que en otras partes, costumbres especiales propias y modales más rudos y toscos
que los habituales en otros lugares, Bretaña parecía a los ojos incluso de los
contemporáneos una tierra extranjera y bárbara. Un sacerdote, llamado por sus
obligaciones a estas regiones inhóspitas, se consideraba un misionero que iba a
evangelizar a los salvajes, o un desterrado, mientras que la idea de Ovidio en
su exilio póntico se sugería fácilmente a las mentes que se habían dedicado al
cultivo de las letras. Pero a pesar de sus características bien marcadas,
Bretaña no formaba una entidad política muy fuerte. Ya estaba en marcha una
severa lucha entre la población galo-romana a lo largo de la Marcha de Rennes,
y el pueblo celta de Armórica, cada grupo
representando su propia lengua distinta. En otros aspectos, el antagonismo tomó
la forma de una rivalidad entre las grandes casas que se disputaban la dignidad
de duque de Bretaña. ¿Cuál de los condes, el de Rennes, el de Nantes o el de Cornualles,
tenía derecho a la soberanía? En el siglo XI pareció por un momento que las
posibilidades de herencia iban a permitir que la unificación de Bretaña se
convirtiera en un hecho, y que el duque podría añadir a la teórica soberanía
que le otorgaba su título, un control directo sobre todos los condados
bretones. Hoel, conde de Cornualles, después de
heredar en 1063 el condado de Nantes a la muerte de su madre Judith de Cornualles,
se encontró en 1066 heredero de los condados de Rennes y Vannes por derecho de su esposa Havoise, única heredera de
su hermano el duque bretón Conan II. Pero para completar la unificación del
ducado era necesario que el duque lograra hacerse obedecer en la vertiente norte
de la masa rocosa de Bretaña. Ahora el país de Léon escapaba a su control, y debía agotarse en vanos esfuerzos para reducir a Eón
de Penthièvre y a sus descendientes, que gobernaban
las diócesis de Dol, Alet,
Saint-Brieuc y Treguier, e
incluso se disputaban la dignidad ducal con los condes de Rennes. Sin dinero y
obligados a enajenar sus dominios para hacer frente a sus gastos, ni Hoel (1066-1084), ni su hijo y sucesor, Alan Fergent (1084-1112), lograron convertir a Bretaña en una
provincia unificada.
Aquitania
y Gascuña.
El destino
de los países al sur del Loira tiene toda la apariencia de una sorprendente
paradoja. Mientras que en todas partes se tiende a la más mínima subdivisión,
los duques de Aquitania, mediante una política casi milagrosamente hábil,
consiguen no sólo mantener un control efectivo sobre las tierras no homogéneas
entre el Loira y el Garona (con la excepción de Berry y el Bourbonnais),
sino también afianzar su dominio sobre Gascuña, que
nunca más pierden, e incluso durante un tiempo ocupan el condado de Toulouse y
le exigen obediencia. Gobernantes directos de Poitou,
de cuyo distrito siguen llamándose a sí mismos condes al mismo tiempo que se
les conoce como duques de Aquitania, gobernantes también de Saintonge (que fue
durante un breve tiempo un feudo del conde de Anjou) la dinastía de los
Williams que se suceden en el siglo XI en el trono poitevino,
retuvieron con éxito a los condes de Angulema y la Mancha y al vizconde de
Limoges en el más estricto vasallaje, mientras obligaban a obedecer a los demás
condes y vizcondes de sus dominios. En todas o casi todas partes, gracias a las
expediciones perpetuas de un extremo a otro de su estado, el duque se presenta
como el verdadero soberano, siempre listo para actuar o intervenir en caso de
necesidad. En las elecciones episcopales se las ha ingeniado para conservar sus
derechos, en Limoges, por ejemplo, como en Poitiers y Saintes,
o en Burdeos después de haber tomado posesión de esa ciudad; en la mayor parte
de las ciudades episcopales desempeña un papel activo, a veces decisivo,
teniendo a menudo la última palabra en la elección de los obispos.
Pocos
gobernantes de los jefes feudales de esta época sabían como ellos actuar como verdaderos jefes del Estado o podían maniobrar con más habilidad
para extender y mantener su autoridad. Aunque alabado por un cronista
contemporáneo, Adhémar de Chabannes,
por haber conseguido reducir a todos sus vasallos a la más completa obediencia,
Guillermo V (995 o 996-1030) parece haber sido sobre todo un príncipe pacífico,
amante de la erudición y de las bellas letras, por lo que, efectivamente, Adhémar lo elogia en un tono hiperbólico, comparándolo con
Augusto y Teodosio, y al mismo tiempo con Carlomagno y Luis el Piadoso. Pero
entre sus sucesores, Guy-Geoffrey, llamado también Guillermo VIII (1058-1086),
y Guillermo IX (1086-1126) fueron políticos natos, desprovistos de escrúpulos,
además, y dispuestos a utilizar todos los medios para alcanzar sus fines.
Mediante una usurpación desnuda, ayudada por un repentino golpe de armas y por
una astuta diplomacia, Guy-Geoffrey logró obtener la posesión del ducado de Gascuña, que había quedado vacante en 1039 por la muerte de
su hermanastro, Odo, y tan hábilmente se llevó a cabo su empresa que Gascuña fue sometida casi en el acto. Su hijo Guillermo IX
estuvo a punto de conseguir lo mismo con el condado de Toulouse, unos sesenta
años después, en 1097 o 1098. Aprovechando la ausencia del conde Raimundo de
Saint-Gilles en la Cruzada, reclamó el condado en nombre de su esposa Filipo,
hija de un antiguo conde de Toulouse, Guillermo IV; y a pesar de que las
posesiones de los cruzados estaban bajo la tutela de la Iglesia y se
consideraban sagradas, invadió el territorio de su vecino y se apoderó
inmediatamente de las tierras que codiciaba. En 1100, a la vuelta de Raimundo
de Saint-Gilles, se vio obligado a restablecer su conquista. La lucha sólo se
aplazó; a la muerte de Bertrand, hijo de Raimundo, en 1112, volvió a conquistar
el condado de Toulouse y, esta vez, se negó a entregar su presa. Alphonse-Jourdain, el heredero legítimo, necesitó diez años de
luchas desesperadas para ganar su punto y arrancar el botín a su terrible
vecino.
Este mismo
Guillermo IX es, además, el tipo mismo de un bel esprit feudal, poseedor de un
bonito ingenio y apto para celebrar sus interminables amores e intrigas en un
verso elegante y despilfarrador, pero era desvergonzado y descarado, pisoteando
los principios de la moral como prejuicios anticuados, con tal de poder dar
rienda suelta a sus pasiones. El rapto de Maubergeon,
la bella esposa del vizconde de Chatellerault, con la
que pretendía casarse sin más formalidades, en vida de su legítima esposa, Philippa, y del propio vizconde, da la medida del hombre.
Si podemos creer al cronista, Guillermo de Malmesbury, respondió con bromas a
los prelados que le exhortaban a cambiar su forma de vivir: "Repudiaré a
la vizcondesa en cuanto tu pelo requiera un peine", le dijo al obispo de
Angulema, Gerardo, que era calvo. Excomulgado por sus malos procederes, un día
se encontró con Pedro, obispo de Poitiers. "Dame la absolución o te
mataré", gritó, levantando su espada. "Golpea", respondió el
obispo, ofreciendo su cuello. "No", replicó Guillermo, "no te
quiero tanto como para enviarte directamente al Paraíso", y se contentó
con desterrarlo.
Languedoc.
Menos
afortunados y mucho menos hábiles que los duques de Aquitania, los condes de
Toulouse consiguieron, sin embargo, en el siglo XI, reunir en sus manos un
grupo considerable de feudos, todos ellos contiguos: Incluían feudos dentro del
Imperio así como en Francia, y se extendían desde el Garona hasta los Alpes
desde el día en que Raimundo de Saint-Gilles, marqués de Gothia,
había sucedido a su hermano Guillermo IV en el condado de Toulouse (1088) y a
Bertrand de Arles en el marquesado de Provenza (1094). Pero incluso tomando
sólo el Languedoc (el condado de Toulouse y el marquesado de Gothia) la unidad del estado era sólo personal y débil, y
estaba siempre a punto de romperse. Una ley de sucesión que prescribía la
división entre los herederos directos masculinos implicaba necesariamente la
división de los feudos que la componían; además, los jefes de la casa de
Toulouse no tenían la continuidad de la política necesaria si se quería
mantener sometidos a los condes, barones y ciudadanos que, dentro de los
límites del principado, buscaban siempre una independencia cada vez más
completa. También debían contar con la rivalidad y la ambición de dos vecinos:
los duques de Aquitania, que, como hemos visto, pretendían apoderarse del
condado de Toulouse, y los condes de Barcelona, que, gobernantes del Rosellón y
en teoría vasallos de la corona francesa, estaban siempre dispuestos a
contender con la casa de Saint-Gilles por la posesión de la Marcha de Gothia.
En resumen,
si la fuerza del vínculo feudal y la energía o la diplomacia de algunos de los
grandes feudatarios impidieron que Francia se convirtiera en un mero montón de
polvo de feudos, contiguos pero inconexos, el mal que sufría la nación era, no
obstante, peligroso y profundo. El reino se diluyó en principados que parecían
separarse cada día más.
Fulberto e Ivo de Chartres
De esta
desintegración general del reino, el clero, y especialmente los obispos, sólo
escaparon con la mayor dificultad. Demasiados miembros del episcopado
pertenecían, tanto por su nacimiento como por sus tendencias, a las clases
feudales, como para que pudieran proporcionar los elementos de una reacción o
incluso desearla. Pero hubo unos pocos entre la masa, que estaban en
condiciones, ya sea por una mayor apertura de mente, o por una cultura más
genuina, de ver las cosas desde un punto de vista más elevado, que lograron
imponer sus ideas por encima de todas las divisiones locales, y, mientras la
autoridad real parecía en bancarrota, fueron capaces de ejercer en el reino una
especie de influencia moral preponderante. Los ejemplos más ilustres son los de
dos obispos de Chartres, el obispo Fulberto en
tiempos del rey Roberto y el obispo No en tiempos de Felipe I.
Con Fulberto todo el reino parece haber estado en perpetua
consulta sobre todo tipo de cuestiones, incluso las más triviales en
apariencia. Si hay que aclarar un punto del derecho feudal, si hay que resolver
una dificultad canónica o si hay que satisfacer un sentimiento de curiosidad,
se recurre a él. Hacia el año 1020, el duque de Aquitania, Guillermo el Grande,
le pide que exponga las obligaciones mutuas de soberano y vasallo, y el obispo
le envía inmediatamente una respuesta precisa y clara, que, según dice al
final, le gustaría haber ampliado, "si no hubiera estado absorbido por
otras mil ocupaciones y por su ansiedad por la reconstrucción de su ciudad y su
iglesia, que acababan de ser destruidas por un terrible incendio". Algunos
años más tarde, la opinión pública de todo el reino se vio muy afectada por una
"lluvia de sangre" en la costa de Poitou.
El rey Roberto, a petición del duque de Aquitania de que se aclarara con su
clero sobre este aterrador milagro, escribe inmediatamente a Fulberto, y al mismo tiempo al obispo de Bourges, pidiendo una explicación y detalles sobre los
sucesos anteriores del fenómeno. Sin demora, Fulberto emprende la búsqueda, relee a Livio, Valerio Máximo, Orosio y Gregorio de Tours
y envía una carta con todos los detalles. A continuación llega el escolástico
de San Hilario de Poitiers, su antiguo alumno, que le abruma con preguntas de
todo tipo y le exige con especial insistencia si los obispos pueden servir en
el ejército. En respuesta, su amable maestro le envía una disertación regular.
Pero éstas
son sólo sus preocupaciones más ligeras; tiene que guiar al rey en su política
y advertirle de los errores que comete. Hacia 1010, Roberto está a punto de
convocar una gran asamblea para proclamar la Paz de Dios en Orleans, que en ese
momento está bajo interdicto. Inmediatamente Fulberto toma la pluma y escribe al rey: "Entre las numerosas ocupaciones que
exigen mi atención, mi preocupación por vuestra persona, mi señor, ocupa un
lugar importante. Así, cuando me entero de que actuáis con sabiduría, me
alegro; cuando me entero de que hacéis el mal, me apeno y temo". Se alegra
de que el rey piense en la paz, pero que con este objeto convoque una asamblea
en Orleans, "ciudad asolada por el fuego, profanada por el sacrilegio y,
sobre todo, condenada a la excomunión", le asombra y confunde. Celebrar
una asamblea en una ciudad en la que, legalmente, ni el rey ni los obispos
podían comunicarse, era en aquel momento nada menos que un escándalo. Y el
piadoso obispo concluye su carta con un sabio y firme consejo.
Unos años
antes, en 1008, el conde de Palacio, Hugo de Beauvais,
amigo íntimo del rey Roberto, había sido asesinado, como hemos relatado, ante
los propios ojos del soberano, por asesinos emboscados por Fulco Nerra, conde de Anjou, quien inmediatamente les dio asilo
en sus dominios. Tal fue el escándalo, que Fulco estuvo a punto de ser
procesado por alta traición, mientras que un sínodo de obispos reunido en
Chelles deseaba en todo caso pronunciarlo excomulgado en el acto. Aquí
interviene de nuevo Fulberto, que impone clemencia a
todos, obtiene un retraso de tres semanas, y por su propia cuenta escribe a Fulco,
aunque no es ni su diocesano ni su pariente, una carta llena de amabilidad,
pero también de firmeza, emplazándole a entregar a los asesinos en un plazo
determinado y a venir él mismo de inmediato y someterse humildemente.
En los días
de Ivo se rompió el buen entendimiento entre el rey y el obispo de Chartres.
Pero en medio de todas las dificultades religiosas y políticas en las que se
vio envuelto Felipe, y con él todo el reino, la influencia del obispo es aún
más evidente. En la correspondencia personal con los Papas, que le consultan, o
a los que por iniciativa propia envía opiniones siempre escuchadas con
deferencia, en la correspondencia con los legados papales a los que informa por
sus consejos, No parece el verdadero jefe de la Iglesia en Francia. En la
cuestión tan debatida por ambas partes sobre el matrimonio del rey con Bertrada de Montfort. No dudó en decir lo que pensaba al
rey sin circunloquios, reprendió duramente a los obispos demasiado
complacientes, actuó como líder del resto y llegó personalmente a un acuerdo con
el Papa y sus legados sobre el curso a seguir. Escribe en 1092 al rey que le
había convocado para asistir a la solemnización de su
matrimonio con Bertrada: "No puedo ni quiero ir,
mientras el concilio general no haya pronunciado el divorcio entre vos y
vuestra legítima esposa, y declarado canónico el matrimonio que queréis
contraer". El rey consiguió que se celebrara esta unión adúltera y, a
pesar de las advertencias, se negó a ponerle fin. El Papa Urbano II dirigió a
los obispos y arzobispos una carta en la que les ordenaba excomulgar a este
impío, si se negaba a arrepentirse. No apareció entonces como árbitro de la
situación. "Estas cartas pontificias", escribe al senescal del rey,
"deberían haberse publicado ya, pero por amor al rey las he hecho retener,
porque estoy decidido, en la medida de mis posibilidades, a impedir un
levantamiento del reino contra él".
Estaba
plenamente informado de todo lo que se decía o hacía de alguna importancia; en
1094 supo que el rey pretendía engañar al Papa, y había enviado mensajeros a
Roma; advirtió a Urbano II, poniéndole en guardia contra las mentiras que se
encargaban de transmitirle. Más tarde, en tiempos del Papa Pascual II, fue él
quien finalmente predicó la moderación con éxito, quien arregló todo con el Papa
para la reconciliación del rey. No hay asunto eclesiástico en el reino del que
no se mantenga cuidadosamente al corriente, dispuesto, si es útil, a intervenir
para apoyar a su candidato a un puesto, y a aconsejar al obispo o al señor. No
sólo denuncia ante el Papa la impía audacia de Ralph (Ranulf) Flambard, obispo de Durham, que en 1102 se había
apoderado del obispado de Lisieux en nombre de uno de sus hijos, sino que pide
al arzobispo de Ruán y a los demás obispos de la provincia que pongan fin a
estos desórdenes. Hace aún más, escribe al conde de Meulan para instarle a que haga sin demora gestiones, en su nombre, ante el rey de
Inglaterra, cuyo deber es no tolerar semejante escándalo.
En una época
en la que la religión, aunque ordinariamente de tipo muy rudo, se extendía en
todas las direcciones, y en la que las cuestiones políticas más graves que se
planteaban eran las de la política de la Iglesia, un prelado que, como No de
Chartres, sabía hablar y ganarse el oído de papas, reyes, obispos y señores, ejercía
ciertamente en Francia un poder de acción más fuerte y más preñado de
resultados que los oscuros ministros de un rey débil y desacreditado.
|
 |
 |
 |