 |
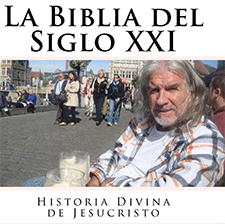 |
 |
FRANCIA
LOS
ÚLTIMOS CAROLINGIOS Y LA LLEGADA DE HUGO CAPETO
(888-987)
Abandonados
por Carlos el Gordo, en quien, por una extraña ilusión, habían fijado todas sus
esperanzas, los francos occidentales en 887 volvieron a encontrarse tan
perdidos para elegir un rey como lo habían estado a la muerte de Carlomán en
884. El sentimiento de apego a la casa carolingia, cuyo derecho exclusivo al
trono parecía haber sido santificado anteriormente, por así decirlo, por el
Papa Esteban II, era todavía tan fuerte, especialmente entre el clero, que el
problema podría parecer casi insoluble. En efecto, era imposible considerar
como posible soberano al joven Carlos el Simple, hijo póstumo de Luis II el
Tartamudo. Incluso Fulkerio, arzobispo de Reims, que más
tarde sería su más fiel defensor, no dudó en admitir que "ante los
temibles peligros con los que los normandos amenazaban al reino habría sido
imprudente fijarse en él entonces". Tampoco, en un primer momento, nadie
parecía inclinarse por Arnulfo, hijo ilegítimo de Carlomán y nieto de Luis el
Germánico, a quien los francos de Oriente habían puesto recientemente, en
noviembre de 887, en el lugar de Carlos el Gordo.
En este
estado de incertidumbre, todas las miradas se dirigieron naturalmente hacia Odo
(Eudes), conde de París, cuya distinguida conducta cuando, poco antes, los
normandos habían asediado su capital, parecía señalarlo a todos como el hombre
más capaz de defender el reino. Hijo de Roberto el Fuerte, Odo, que entonces
tenía entre veinticinco y treinta años, acababa de tomar posesión, a la muerte
de Hugo el Abad (12 de mayo de 886), de la Marca de Neustria que había sido
gobernada por su padre. Beneficiario de las ricas abadías de San Martín de
Tours, Cormery, Villeloin y Marmoutier, así como conde de Anjou, Blois, Tours y París, y heredero de la influencia
preponderante que había adquirido Hugo el Abad en el reino, en Odo parecía
haber surgido el hombre. Fue proclamado rey por un fuerte partido, formado
principalmente por neustrinos, y coronado en
Compiègne el 29 de febrero de 888 por Walter, arzobispo de Sens.
Sin embargo, estaba lejos de conseguir el apoyo de todos los sectores. Al
pueblo de Francia le parecía una dificultad someterse a este neustriano, "extraño a la raza real", cuyos
intereses diferían mucho de los suyos. El espíritu principal de este partido de
oposición fue, desde el principio, Fulk, arzobispo de
Reims.
Al menos
desde la época de Hincmar, el arzobispo de Reims, "primado entre los
primados", había sido uno de los personajes más conspicuos del reino. La
ascendencia personal de Fulkerio, que procedía de una
familia noble, era considerable; lo encontramos reprendiendo abiertamente a Richilda, viuda de Carlos el Calvo, que llevaba una vida
irregular, y fue él quien en 885 actuó como portavoz de los nobles cuando
Carlos el Gordo fue invitado a entrar en el Reino de Occidente; también fue él
quien durante los doce años siguientes iba a ser el jefe del partido carolingio
en Francia. Aunque tras la deposición de Carlos el Gordo, Fulkerio había jugado por un momento con la esperanza de elevar al trono a su pariente,
Guy, duque de Espoleto, miembro de una noble familia
austriaca quizá emparentada con los carolingios, ahora ya no dudó en
solicitarlo a Arnulfo, al igual que tres años antes lo había hecho con Carlos
el Gordo. Acompañado por dos o tres de sus sufragáneos, viajó a Worms (junio de 888) para ponerle al corriente de la
situación, de la usurpación de Odo, de la juventud de Carlos el Simple, de los
peligros que amenazaban al Reino de Occidente y de las pretensiones que él
(Arnulfo) podría hacer a la sucesión. Pero Arnulfo, al enterarse de que Odo
"acababa de cubrirse de gloria" al infligir, en Montfaucon,
en la Argonne, una severa derrota a los norteños (24 de junio de 888), prefirió
negociar con el "usurpador". Para enfatizar su propia posición de
superioridad, como sucesor del Emperador, lo convocó a Worms,
donde Odo aceptó sostener su corona de él. Esto fue una nueva afirmación de la
unidad del Imperio de Carlomagno y Luis el Piadoso sin el título imperial, pero
al mismo tiempo dio una sanción solemne a la realeza de Odo.
Incluso dentro
de sus dominios, la oposición a Odo fue cediendo. Varios de sus oponentes,
entre ellos Balduino, conde de Flandes, se habían sometido. Pero Fulkerio no se dejó convencer. Aunque había fingido estar
reconciliado (noviembre de 888), no hacía más que aplazar la acción hasta que
la fortuna cambiara de bando. Para ello no tuvo que esperar mucho tiempo. La
victoria de Montfaucon resultó ser un éxito que no
condujo a nada; el rey se vio obligado en 889 a comprar la retirada de una
banda de norteños que asolaba los alrededores de París, y a permitir que otra
escapara al año siguiente en Guerbigny, cerca de
Noyon, y finalmente fue sorprendido por los piratas en Wallers,
cerca de Valenciennes, en 891 y derrotado en el
Vermandois. Varios de los señores que se habían unido a su causa empezaban a
abandonarlo: El propio Balduino, conde de Flandes, había levantado el
estandarte de la revuelta (892). Fulkerio se las ingenió
para reunir a todos los descontentos y unirlos a la causa de Carlos el Simple.
Éste, que sólo tenía ocho años en 887, tenía ahora trece. Todavía faltaban casi
dos años para alcanzar la mayoría de edad que, en la familia carolingia, estaba
fijada en los quince años, pero el arzobispo de Reims señaló con audacia
"que al menos había alcanzado una edad en la que podía adoptar las
opiniones de quienes le daban buenos consejos". Se puso en marcha un
complot, y el 28 de enero de 893, mientras Odo estaba de expedición en
Aquitania, Carlos fue coronado en la basílica de San Remi en Reims.
Sin pérdida
de tiempo, Fulkerio escribió al Papa y a Arnulfo para
ponerles al corriente de las circunstancias y justificar el rumbo que había
tomado. Arnulfo no fue difícil de convencer, una vez que su propia preeminencia
fue reconocida por el nuevo rey. Pero evitó comprometerse abrazando con
demasiado celo la causa de cualquiera de los candidatos, y pensó que era mejor
política hacerse pasar por el árbitro soberano de sus disputas. Además, en poco
tiempo, Carlos, habiendo llegado al final de sus recursos y siendo gradualmente
abandonado por la mayoría de sus partidarios, se vio reducido a negociar,
primero en igualdad de condiciones, y luego como un rebelde arrepentido. A
principios del año 897, Odo aceptó perdonarlo, y Carlos se presentó para
reconocerlo como rey y señor, "le dio una parte del reino, y le prometió
aún más". Estas pocas y enigmáticas palabras transmiten toda la
información que tenemos sobre la posición creada para Carlos. Lo que siguió
mostró al menos el significado de la promesa de su rival. Poco después, Odo
cayó enfermo en La Fère, en el Oise, y sintiendo su
fin cercano, rogó a los señores que le rodeaban que reconocieran a Carlos como
su rey.
Después de
su muerte, que tuvo lugar el 1 de enero de 898, el hijo de Luis el Tartamudo
fue de hecho aclamado por todos; incluso el propio hermano de Odo, Roberto, que
le había sucedido como conde de París, Anjou, Blois y
Touraine, y gobernaba toda la Marcha de Neustria, declaró por él.
De este
modo, parecía que, tras lo que era prácticamente un interregno, la paz podría
volver al reino francés. Pero Carlos carecía de habilidad para conciliar a sus
nuevos súbditos. Su conducta, a pesar de su apellido, el Simple, no parece
haber carecido de energía o determinación; sus defectos fueron más bien, al
parecer, los de la imprudencia y la presunción.
El gran
acontecimiento de su reinado fue el establecimiento definitivo de los nórdicos
en Francia, o mejor dicho, la regularización de su asentamiento a lo largo del
bajo Sena. Uno de sus jefes, el famoso Rollo, fue rechazado ante París y de
nuevo ante Chartres, y Carlos aprovechó la oportunidad para entablar
negociaciones con él. La entrevista tuvo lugar en 911 en St-Clair-sur-Epte, en la carretera de París a Rouen.
Rollo se sometió, consintió en aceptar el cristianismo y recibió como feudo los
condados de Rouen, Lisieux y Evreux con el país situado entre los ríos Epte y Bresle y el mar. Fue un método ingenioso para poner fin a
las incursiones escandinavas desde esa zona.
Pero fue
sobre todo en la frontera oriental del reino donde Carlos pudo dar rienda
suelta a su espíritu emprendedor. Los súbditos de Zwentiboldo, rey de Lorena,
hijo ilegítimo del emperador Arnulfo, se habían rebelado contra él en 898.
Carlos, llamado por un grupo de ellos, obtuvo algunos éxitos, pero al poco
tiempo se batió en retirada. Pero cuando en septiembre de 911 Luis el Niño, rey
de los germanos, que en el 900 había conseguido hacerse con el reino de Lorena,
murió sin dejar hijos, Carlos vio que había llegado el momento de una
intervención más decisiva. Conrado, duque de Franconia,
sucesor de Luis en Alemania, pertenecía a una familia impopular en Lorena;
Carlos, por el contrario, como carolingio, podía contar con la simpatía
general. Ya en noviembre fue reconocido por los loreneses como rey, y tan
pronto como se aseguró la paz en su frontera occidental pudo, sin encontrar
ninguna dificultad, llegar y tomar posesión de su nuevo reino. El 1 de enero de
912 ya lo encontramos allí, y desde entonces parece mostrar una marcada
preferencia por residir allí. Defendió el país contra dos ataques de Conrado,
rey de los germanos, y obligó a su sucesor, Enrique I, a reconocer la
legitimidad de su autoridad en una entrevista que mantuvo con él en una balsa a
mitad del Rin, en Bonn, el 7 de noviembre de 921. Su poder, tanto en Francia
como en Lorena, parecía estar firmemente establecido.
Esto era una
ilusión. Desde hacía algún tiempo, el descontento fermentaba secretamente en la
parte occidental de Francia; los neustrianos estaban
sin duda irritados al ver la preferencia exclusiva del rey por los señores de
Lorena. Lo que avivó su resentimiento hasta la furia fue verle tomar como
consejero confidencial a un lorenés de nacimiento poco distinguido llamado Hagano. En primer lugar, entre el 917 y el 919, se negaron
a unirse a la hueste real para repeler una invasión húngara, y en el 922, como Hagano seguía creciendo en favor, y se le seguían
acumulando grandes beneficios y ricas abadías, estallaron en una revuelta
abierta. Roberto, marqués de Neustria, hermano del difunto rey Odo, estaba a la
cabeza de los insurgentes, y el domingo 30 de junio de 922 fue coronado en
Reims por Walter, arzobispo de Sens.
Como
desgracia suprema, Carlos perdió en ese momento a su más fiel defensor. Hervé,
arzobispo de Reims, que había sucedido a Fulkerio en el
año 900 y había asumido con valentía la defensa de su rey contra los señores
sublevados, murió el 2 de julio de 922, y el rey Roberto se las ingenió para
asegurarse el arzobispado de Reims, nombrando para ello a una de sus criaturas,
el arcediano Seulf. Carlos reunió un ejército
compuesto principalmente por loreneses, y el 15 de junio de 923 ofreció batalla
a su rival cerca de Soissons.
Roberto cayó
en el combate, pero Carlos fue puesto en fuga, e intentó en vano volver a ganar
una parte de los insurgentes a su lado. El duque de Borgoña, Raúl (Radulf), yerno del rey Roberto y, junto al marqués de
Neustria, uno de los nobles más poderosos del reino, fue coronado rey el
domingo 13 de julio de 923 en la iglesia de San Medardo de Soissons por el mismo arzobispo Walter de Sens que ya había
oficiado las coronaciones de Odo y de Roberto.
La situación
de Carlos era muy grave. Sin embargo, estaba lejos de ser desesperada; además
del reino de Lorena, que aún conservaba, podía contar con la fidelidad de los
normandos del duque Rollo y de los aquitanos. Completó su propia ruina al caer
en la trampa que le tendió el cuñado del rey Raúl, Herbert, conde de
Vermandois. Éste le dio a entender que había abandonado el partido carolingio
en contra de su voluntad, pero que ahora se le ofrecía la oportunidad de
reparar su falta y que Carlos debía reunirse con él lo antes posible con sólo
una pequeña escolta para no despertar sospechas. Sus enviados dieron fe de su
buena fe bajo juramento. Carlos acudió sin sospechar al lugar de la reunión y
fue hecho prisionero, siendo inmerso primero en la fortaleza de Chateau-Thierry y luego en la de Péronne.
Pero el
acuerdo entre el nuevo rey y los nobles no duró mucho. Herbert de Vermandois,
que al hacer prisionero a Carlos parece haber tenido como principal objetivo
proveerse de un arma que pudiera ser utilizada contra Raúl, comenzó por
apoderarse del arzobispado de Reims, haciendo que su pequeño hijo Hugh, de
cinco años, fuera elegido sucesor de Seulf (925);
luego intentó asegurar el condado de Laon para otro
de sus hijos, Odo (927). Como Raúl protestó, sacó a Carlos de su prisión e hizo
que Guillermo Espada Larga, hijo de Rollo, duque de Normandía, le rindiera
homenaje; luego, para mantener la odiosa farsa, llevó al carolingio a Reims,
desde donde presionó enérgicamente las reclamaciones de su prisionero ante el
Papa. Finalmente, en 928, se apoderó de Laon.
Para que la
narración sea más clara, damos aquí la genealogía de los descendientes de
Roberto el Fuerte, hasta Hugo Capeto:
Roberto el
Fuerte. Marqués de Neustria-d. 866
Odo. Marqués
de Neustria. Rey de Francia 888-898
Roberto,
marqués de Neustria. Rey de Francia 922-923
Hugo el
Grande. Duque de los francos-d. 956
Emma =Raúl.
Duque de Borgoña. Rey de Francia 923-936
Herbert II de Verman dois
Hugo Capeto. Duque de los Francos. Rey de Francia 987-996
Otón. Duque
de Borgoña 960-965
Odo
(apellidado Enrique) sacerdote, luego duque de Borgoña 965-1002
La muerte de
Carlos el Simple en su prisión de Péronne (7 de octubre de 929) privó a Herbert
de un arma formidable siempre a mano, y Raúl, que poco después obtuvo una
brillante victoria en Limoges sobre los normandos del Loira, parecía más fuerte
que nunca.
Los nobles
aquitanos reconocieron a Raúl como rey, y a la muerte de Rollo, duque de
Normandía, su hijo y sucesor, Guillermo Espada Larga, acudió a rendirle
homenaje, mientras que durante un tiempo su autoridad fue reconocida incluso en
el Lyonnais y el Viennois,
ambos formando parte en teoría del reino de Borgoña. Herbert de Vermandois
seguía resistiendo, pero Raúl le ganó la partida; entrando en Reims con la mano
dura, promovió al trono arzobispal al monje Artaud (Artald)
en lugar del joven Hugo (931), y con la ayuda de su cuñado Hugo el Grande, hijo
del difunto rey Roberto, emprendió una guerra sin cuartel contra Herberto,
quemando sus fortalezas y asediándolo en Château-Thierry
(933-934).
Sin embargo,
justo cuando se había concluido una paz entre el rey y su poderoso vasallo,
Raúl cayó repentinamente enfermo (otoño de 935). Unos meses más tarde murió (14
o 15 de enero de 936).
Hugo
el Grande
La
desaparición de Raúl, que murió sin hijos, impuso de nuevo a los nobles la
obligación de elegir un rey. El más poderoso de ellos era, sin duda, el marqués
de Neustria, Hugo el Grande, hijo del rey Roberto, sobrino del rey Odo y cuñado
del príncipe que acababa de morir. Heredero de la totalidad de la antigua
"Marca", antaño confiada a Roberto el Fuerte, que comprendía todos
los condados situados entre Normandía y Bretaña, el Loira y el Sena, Hugo era
reconocido en todos estos distritos si no como el señor directo, al menos como
un soberano al que se respetaba y obedecía. Los pequeños condes y vizcondes locales,
futuros gobernantes de Angers, Blois, Chartres o Le Mans, que empezaban a consolidar su poder, eran sus
vasallos muy sumisos. Los numerosos dominios que Hugo se había reservado, sus
títulos de abad de San Martín de Tours, de Marmoutier,
y quizás también de San Aignan de Orleans, le daban, además, oportunidades de
actuar directamente sobre toda la extensión de la Marca Neustral.
También era conde de París, tenía posesiones en el distrito de Meaux, era abad
titular de San Dionisio, de Morienval, de San
Valerio, y de San Riquier y San Germán en Auxerre, y finalmente, además de todo esto, llevando el
título algo vago, pero imponente de "Duque de los Francos", Hugo el
Grande era una persona de la más alta importancia.
Pero por muy
grande que fuera el ascenso del "Duque de los Francos", no dejó de
encontrar una formidable oposición, la principal de las cuales procedía del
otro cuñado del difunto rey Raúl, Herbert, conde de Vermandois. Descendiente
directo de Carlomagno, a través de su abuelo Bernardo, rey de Italia (el mismo
príncipe al que Luis el Piadoso le había sacado los ojos en el año 818),
Herbert poseía también amplios dominios. Además de Vermandois, poseía con toda
probabilidad los condados de Melun y Château-Thierry, y tal vez incluso el de Meaux, a los que,
unos meses más tarde, añadiría los de Sens y Troyes. Su tortuosa política, como hemos visto, le
convirtió durante varios años del reinado de Raúl en el árbitro de la
situación. Ambicioso, astuto y desprovisto de escrúpulos, Herbert era un oponente
peligroso y, evidentemente, estaba poco dispuesto a promover la elevación al
trono del poderoso duque de los francos en el que había encontrado un
adversario persistente.
Así las
cosas, el sentimiento de lealtad a los carolingios volvió a triunfar fácilmente.
Se recordaba convenientemente que cuando Carlos el Simple había caído en
cautiverio, su esposa, la reina Eadgifu, había huido
a la corte de su padre, Eduardo el Viejo, rey de los ingleses, llevándose con
ella a Luis, su hijo que aún era un niño. Educado en la corte de su abuelo,
entonces bajo su tío Aethelstan, que había sucedido a
Eduardo en 926, Luis, cuyo apellido "d'Outremer"
("de más allá del mar") recuerda sus primeros años, tenía ahora unos
quince años. Hubo un acuerdo general para ofrecerle la corona. Parece que,
desde el principio, Hugo el Grande tomó con gran destreza sus pretensiones bajo
su patrocinio, y cuando Luis desembarcó unas semanas más tarde en Boulogne, fue
uno de los primeros en ir a saludarlo. El domingo 19 de junio de 936, Luis fue
coronado solemnemente en Laon por Artaud, el
arzobispo de Reims
Desde el
principio, Hugo el Grande trató de apoderarse en exclusiva del joven rey.
Primero lo llevó con él a disputar la posesión de Borgoña con su duque, Hugo el
Negro, hermano del difunto rey Raúl: luego lo atrajo en su estela a París. Pero
Luis demostró tener el mismo espíritu elevado e independiente, el mismo
temperamento enérgico que su padre. Lo desvirtuó notablemente al reavivar las
pretensiones de Carlos el Simple sobre Lorena, que, en el reinado de Raúl,
había sido retomada por el rey de Alemania (925) y reducida a ducado. Luis la
invadió en 938 a petición de su duque, Gilberto (Giselbert).
Pero los resultados de esta actuación firme y decidida fueron los mismos que en
el caso de Carlos el Simple. El partido de la oposición se reunió de nuevo en
torno a Hugo el Grande y Herbert de Vermandois, a quienes una hostilidad común
unió. El principal apoyo del carolingio era Artaud, arzobispo de Reims.
Los rebeldes
marcharon directamente sobre Reims. El lugar no opuso más que una débil
resistencia, Hugh el Grande y Herbert entraron en él tras un breve retraso.
Artaud fue expulsado de su sede y enviado al monasterio de Santa Basilea,
mientras que Herbert procuró la consagración en su lugar de su propio hijo
Hugo, el mismo candidato que unos años antes el rey Raúl había sustituido por
Artaud. Los rebeldes procedieron a asediar Laon. Luis
se defendió enérgicamente. En compañía de Artaud, que había huido de su
monasterio, avanzó para levantar el bloqueo de Laon.
Pero su audaz tentativa sobre Lorena tuvo como resultado atraer a Otón, el
nuevo rey de Alemania, hacia Hugo el Grande y Herbert. A petición de éstos,
entró en Francia, deteniéndose en el palacio de Attigny para recibir su homenaje, e incluso acampando durante un breve tiempo a orillas
del Sena (940).
Derrotado en
las Ardenas por Hugo y Herbert, obligado a huir al reino de Borgoña, aislado de
Artaud (que había sido depuesto en un sínodo celebrado en Reims, y encerrado de
nuevo en el monasterio de San Basilio, mientras su rival Hugo obtenía la
confirmación de su dignidad por parte de la Santa Sede), el rey Luis parecía
encontrarse en una situación desesperada (941). Pero en ese momento se produjo
uno de esos repentinos cambios de política que tan frecuentemente se producen
en la historia del siglo X. Desde el momento en que parecía que iba a
prevalecer, Hugo el Grande fue abandonado por Otón, que tenía todo el interés
en mantener el actual estado de inestabilidad e incertidumbre en Francia. Luis
y Otón tuvieron una entrevista en Vise, a orillas del Mosa, en el mes de
noviembre de 942, en la que se selló su reconciliación. Simultáneamente, el
papa Esteban VIII alzó la voz a favor del carolingio, ordenando a todos los
habitantes del reino que reconocieran de nuevo a Luis como rey, y declarando
que "si no atendían a sus advertencias y seguían persiguiendo al rey en
armas, los declararía excomulgados". Hugo el Grande consintió en hacer su
sumisión. Poco después, la muerte de Herbert de Vermandois iba a librar a Luis
de uno de sus enemigos más peligrosos (943).
Un accidente
estuvo a punto de hacer fracasar el acuerdo. Luis, al igual que su padre, fue
capturado en una emboscada en Normandía y entregado a Hugo el Grande (945).
Pero éste se dio cuenta rápidamente de que un intento de revolución sólo
acabaría en decepción, y pensó que era mejor política obtener del rey la
rendición de su capital, Laon.
Tan pronto
como fue puesto en libertad, Luis apeló a Otón. Los reyes se unieron para
retomar Reims, expulsaron al arzobispo, Hugo de Vermandois, y restauraron a
Artaud (946). Luego, en junio de 948, un consejo solemne se reunió en suelo
alemán en Ingelheim, bajo la presidencia del legado del Papa, para considerar
la situación. Los reyes, Luis y Otón, comparecieron allí codo con codo. Hugo de
Vermandois fue excomulgado. El propio Luis pronunció un discurso, y recordó
cómo "había sido llamado desde regiones más allá del mar por los enviados
del duque Hugo y los demás señores de Francia, para recibir el reino, herencia
de su padre; cómo había sido elevado a la dignidad real y consagrado por el
deseo universal y en medio de las aclamaciones de los magnates y guerreros de
los francos; cómo, después, había sido expulsado de su trono por el mismo Hugo,
atacado traidoramente, hecho prisionero y detenido por él bajo una fuerte guardia
durante todo un año; cómo al final, para recuperar su libertad, se había visto
obligado a abandonarle la ciudad de Laon, la única de
todas las residencias reales que la reina, Gerberga,
y sus fieles súbditos habían podido conservar". En conclusión, añadió que
"si alguien sostuviera que estos males sufridos por él desde que obtuvo la
corona le habían sobrevenido por su propia culpa, se purgaría de esa acusación
según el juicio del Sínodo y la decisión del rey Otón, y que incluso estaba
dispuesto a reparar su derecho en combate singular". Conmovidos por esta
protesta, los Padres del Concilio respondieron con la siguiente decisión:
"Para el futuro, que nadie se atreva a asaltar el poder real, ni a
deshonrarlo traicioneramente con un pérfido ataque. Decidimos, en consecuencia,
de acuerdo con el decreto del Concilio de Toledo, que Hugo, el invasor y
despojador del reino de Luis, sea castigado con la espada de la excomunión, a
menos que, dentro del intervalo fijado, se presente ante el Concilio, y a menos
que enmiende sus caminos, dando satisfacción por su señalada perversidad".
Y, de hecho, Hugo el Grande, que no había temido ni siquiera expulsar al obispo
de Laon de su sede, fue citado bajo pena de
excomunión a comparecer en un próximo concilio que debía reunirse en Treves en
el siguiente mes de septiembre. No se presentó y fue excomulgado. Poco después,
un golpe de suerte hizo que Luis volviera a ser señor de Laon (949) y Hugo, de nuevo excomulgado solemnemente por el Papa "hasta que
diera satisfacción al rey Luis", se vio pronto obligado a acudir a renovar
su sumisión (950).
En
definitiva, el poder de Luis parecía haberse reforzado enormemente, cuando
murió repentinamente el 10 de septiembre de 954, a consecuencia de una caída de
su caballo. Esto explica que los nobles, entre los que destaca el duque Hugo,
eligieran, sin plantear ninguna dificultad, a su hijo mayor Lotario (Lothar)
para sucederle. Este último, que tenía entonces unos catorce años, fue coronado
en Reims el 12 de noviembre de 954.
Lotario
y Otón II
Liberado en
poco tiempo del embarazoso patrocinio de Hugo el Grande, al que la muerte
apartó el 17 de junio de 956, Lotario, unos años más tarde, se creyó lo
suficientemente fuerte como para retomar la política de su padre y su abuelo en
Lorena. Alentó en secreto a los nobles de ese país que se rebelaron contra Otón
II, el nuevo rey de Alemania, y en 978 intentó recuperar de golpe el terreno
perdido en esa dirección desde los tiempos de Raúl. Reunió en secreto un
ejército y marchó hacia Aix-la-Chapelle,
donde contaba con sorprender a Otón. El golpe fracasó. Otón, avisado a tiempo,
pudo escapar. Lotario entró en Aix, se instaló en el
antiguo palacio carolingio y, a modo de amenaza, hizo girar hacia el este el
águila de bronce con las alas desplegadas que se encontraba en lo alto del
palacio. Pero las provisiones fallaron, y tres días después se vio obligado a
emprender la retirada. Otón, en venganza, se lanzó sobre el reino francés,
destruyó Compiègne y Attigny,
tomó Laon y acampó en las alturas de Montmartre. Sólo
pudo quemar los suburbios de París, y luego, tras hacer cantar un aleluya
victorioso a sus sacerdotes, retrocedió sobre el Aisne (noviembre de 978). Lotario
apenas logró cortarle el paso a través del río, e incluso consiguió masacrar a
sus seguidores del campamento y llevarse su equipaje. Esta lucha estéril no
fue, en general, ventajosa para ninguno de los dos soberanos. Se llegó a un
acuerdo; en julio de 980 Lotario y Otto se reunieron en Margut,
en el Chiers, en la frontera de los dos reinos, y se
abrazaron y juraron amistad mutua.
Fue una
reconciliación sólo en apariencia, y unos meses después Otón acogió con
entusiasmo las propuestas del hijo de Hugo el Grande, Hugo Capeto, duque de los
francos. La muerte de Otón, el 7 de diciembre de 983, aplazó la ruptura
definitiva. Pero oscuras intrigas, de las que el Arzobispado de Reims era el
centro, no tardaron en tejerse en torno al desafortunado carolingio.
El arzobispo
de Reims, Adalbero, pertenecía a una de las familias
más importantes de Lorena. Uno de sus hermanos era conde de Verdún y del
distrito de Luxemburgo. Talentoso, erudito, despierto y ambicioso, sus
simpatías, así como sus intereses familiares, le unían a la casa otomana. Del
mismo modo, Gerberto el Escolástico, el futuro Papa
Silvestre II, al que una estrecha amistad unía a Adalbero,
debía a Otón I y a Otón II la base de su fortuna y su éxito en la vida. Como
había sido durante mucho tiempo vasallo de Otón II, de quien había recibido la
rica abadía de Bobbio, su devoción estaba asegurada de antemano hacia el joven
Otón III que acababa de sucederle, y hacia su madre, la emperatriz Teófano.
Habiendo pensado bien Lotario en aliarse con Enrique,
duque de Baviera, rival del joven Otón, Adalbero y Gerbert no dudaron en tramar su ruina. Toda una serie de
cartas oscuras, con un significado oculto, a menudo escritas con un sistema
acordado de antemano, se intercambiaron entre Adalbero y Gerbert y el partido de Otón III. Hugh Capet fue ganado para la causa imperial y se organizó un
hábil sistema de espionaje en torno a Lotario.
Éste, sin
embargo, se defendió con notable valor y firmeza. Consiguió reclutar adeptos
incluso entre los vasallos de Hugo Capeto, se lanzó sobre Verdún, sorprendió el
lugar, y así tomó cautivos a varios nobles loreneses afines a Adalbero que se habían encerrado allí. Por último, convocó
a Adalbero acusado de alta traición ante la asamblea
general que se celebró en Compiègne el 11 de mayo de 985. Por desgracia, todos
estos esfuerzos fueron en vano; Hugo Capeto llegó con
un ejército y dispersó la asamblea en Compiègne. Poco después, el rey sufrió un
resfriado y murió repentinamente el 2 de marzo de 986.
Lotario ihabía tomado la precaución, ya en 979, de hacer reconocer
y coronar a su hijo Luis V como rey. Éste, que tenía diecinueve años, le
sucedió sin oposición. Estaba a punto de retomar la política de su padre con
cierto vigor, y acababa de emitir una nueva citación a Adalbero para que compareciera ante una asamblea que debía reunirse en Compiègne, cuando
una repentina caída resultó fatal (21 o 22 de mayo de 987).
Luis no dejó
hijos. Quedaba, sin embargo, un carolingio que podría tener un derecho legítimo
a la corona, Carlos, hermano del difunto rey Lotario. Después de una disputa
con su hermano, Carlos, en 977, había tomado servicio con el Emperador, quien
le había dado el ducado de la Baja Lorena. Desde entonces, Carlos había asumido
la posición de rival de Lotario; en el año 978 había acompañado a Otón II en su
expedición a París y tal vez incluso había intentado hacerse reconocer como
rey. Pero pronto se produjo un cambio total; Carlos se había reconciliado con
su hermano para conspirar contra Otón III. Al mismo tiempo, se había enemistado
con Adalbero, y cuando la sucesión a la corona
francesa se abrió repentinamente en 987, sus perspectivas de obtenerla parecían
desde el principio gravemente comprometidas.
Lo cierto es
que desde hacía un siglo las concepciones políticas se habían ido
transformando. Aunque la realeza nunca había dejado de considerarse, incluso en
tiempos de Carlomagno, como teóricamente electiva, hasta el momento en que Odo
fue llamado al trono, parecía que sólo un carolingio podía aspirar al título de
rey. La teoría de la incapacidad de cualquier otra familia para recibir la
corona fue todavía brillantemente sostenida durante los últimos años del siglo
IX por Fulkerio, arzobispo de Reims. En una carta de
autojustificación muy curiosa, que escribió en 893, expuso que Odo, al ser
ajeno a la raza real, era un mero usurpador; que el rey de Alemania, Arnulfo,
al negarse a aceptar la corona que él mismo y sus partidarios le ofrecían, se
habían visto obligados a esperar hasta que Carlos el Simple, "con Arnulfo,
el único miembro restante de la casa real", tuviera la edad necesaria para
subir al trono, que habían ocupado sus hermanos, Luis III y Carlomán. Añadió
que al conferirle el poder no habían hecho más que observar el principio casi
universalmente conocido, en virtud del cual la realeza, entre los francos, no
había dejado de ser hereditaria. En consecuencia, suplicó al rey Arnulfo que
interviniera para que se mantuviera este principio y no permitiera que los
usurpadores se impusieran a "aquellos a los que se debía el poder real por
razón de su nacimiento".
En 987 estos
principios estaban lejos de ser olvidados. El propio Adalbero,
Hugo Capeto, según un historiador contemporáneo, Richer,
monje de San Remi en Reims, declaró que "si Luis
de divina memoria, hijo de Lotario, hubiera dejado hijos, habría sido
conveniente que le sucedieran". Tampoco encontraremos los derechos de
Carlos de Lorena, hermano del rey Lotario, negados en principio, y para
eliminarlos fue necesario recurrir al argumento de que Carlos, por su conducta,
se había hecho indigno de reinar.
En efecto,
se había ido desarrollando gradualmente otro principio, en perjuicio del
derecho hereditario, a saber, que el rey, teniendo como función defender el
reino contra los enemigos del exterior y preservar la paz y la concordia en su
interior, debía ser elegido en razón de su capacidad. Hemos visto que el propio
arzobispo Fulco había apartado deliberadamente a Carlos el Simple en el año
888, "porque era todavía demasiado joven tanto de cuerpo como de mente, y
en consecuencia no era apto para gobernar". Del mismo modo, el historiador Richer hace decir a Adalbero "que sólo un hombre distinguido por el valor, la sabiduría y el honor
debía ser puesto a la cabeza del reino". Y de hecho, desde la muerte de
Carlos el Gordo, los carolingios habían sido suplantados más de una vez por
reyes ajenos a su casa.
Ahora bien,
incluso antes de que la sucesión quedara vacante, había un personaje en el
reino que, como escribió Gerbert en el año 985,
aunque bajo el rey nominal era de hecho el verdadero rey. Este personaje era el
duque de los francos, Hugo Capeto, hijo de Hugo el Grande. Con singular
habilidad y perseverancia, Hugo el Grande, y después Hugo Capeto, nunca dejaron
de extender por el reino, si no su dominio directo, al menos su influencia
preponderante. Hemos visto cómo, a la llegada de Luis IV, Hugo el Grande había
intentado desempeñar el papel de regente del reino. En una carta del año 936 el
propio Luis declara que actúa "por consejo de su bien amado Hugo, duque de
los francos, que en todos nuestros reinos ocupa el primer lugar después de
mí". Esta tutela se había convertido pronto en una carga para el joven
rey, que se había liberado de ella, pero, no obstante, Hugo había maniobrado
muy hábilmente para aumentar su prestigio. Habiendo perdido a su esposa, Eadhild, hermana del rey inglés Aethelstan,
se había casado, hacia 937, con una hermana de Otto I, rey de Alemania. Poco
después, en el año 943, obtuvo de Luis IV la soberanía de Borgoña,
interponiéndose así entre el soberano y toda una clase de sus mayores vasallos;
un poco más tarde consiguió usurpar la soberanía de Normandía y, finalmente, en
el año 954 intentó añadir la de Aquitania. El nuevo rey Lotario, tras haber
permitido que se le concediera esta nueva concesión, se vio incluso obligado a
ir con el duque a sitiar Poitiers (955). El intento, sin embargo, había
fracasado, pero en 956, a la muerte de Gilberto, duque de Borgoña, Hugo se
apropió directamente de su herencia. Propietario de numerosas abadías y fincas
dispersas aquí y allá por el reino, en Berry, en el distrito de Autun, en el de
Meaux y en Picardía, apareció realmente como el "Duque de las
Galias", como, unos treinta años más tarde, el historiador Richer lo estiliza, y su poder arrojando el del rey a la
sombra, había celebrado públicamente cortes casi reales (placita) a las que
obispos, abades y condes acudían en masa.
Su hijo,
Hugo Capeto, se había visto obligado a ceder Borgoña a su hermano Otón, y había
intentado en vano conseguir el ducado de Aquitania, del que había obtenido una
nueva concesión del rey Lotario en el año 960. Pero al mismo tiempo vio, el
poder de sus rivales mucho más seriamente disminuido. Las posesiones de Herbert
II de Vermandois, fallecido en el 943, se habían dividido entre sus hijos, y en
el 987 ni Alberto I, titular del pequeño condado de Vermandois, ni siquiera el
conde de Troyes, Meaux y Provins,
Herbert el Joven, aunque su poder territorial empezaba a ser algo amenazante,
tenían la suficiente importancia como para competir en influencia con el duque
de los francos. Pero si la autoridad del duque, examinada de cerca, podía
parecer socavada por la creciente independencia de varios de sus vasallos, era
no obstante muy imponente; soberano, si no titular inmediato de toda Neustria,
incluida Normandía, de una parte importante de Francia, y titular de varias
abadías ricas, el duque de los Francos, que tenía de su lado el apoyo de Adalbero y Gerbert, bien podía
parecer expresamente señalado para suceder a la herencia repentinamente dejada
vacante por la muerte de Luis V.
Y esto, de
hecho, fue lo que ocurrió. La asamblea que Luis V, en el momento de su muerte,
había convocado en Compiègne para juzgar el caso del arzobispo Adalbero, se celebró bajo la presidencia del duque Hugo.
Como era de esperar, decidió que los cargos contra el prelado eran infundados
y, a propuesta suya, resolvió volver a reunirse un poco más tarde en Senlis, en el territorio del duque de los francos, y
proceder a la elección de un rey. Adalbero explicó
allí sin circunloquios que era imposible pensar en confiar la corona a Carlos,
duque de Lorena. "¿Cómo podríamos otorgar alguna dignidad?", exclamó
(según el informe del historiador Richer, que sin
duda estuvo presente en la asamblea), "a Carlos, que no se guía en
absoluto por el honor, que está enervado por el letargo, que, en una palabra,
ha perdido tanto el juicio como para no sentir vergüenza de servir a un rey
extranjero, y de emparejarse con una mujer de nacimiento inferior al suyo, la
hija de un simple caballero? ¿Cómo podría el poderoso duque sufrir que una
mujer, procedente de la familia de uno de sus vasallos, se convirtiera en reina
y gobernara sobre él? ¿Cómo podría ir detrás de alguien cuyos iguales e incluso
cuyos superiores doblan la rodilla ante él? Examinad bien la situación, y
reflexionad que Carlos ha sido rechazado más por su propia culpa que por la de
los demás. Que vuestra decisión sea más bien para el bien que para la desgracia
del Estado. Si valoras su prosperidad, corona a Hugo, el ilustre duque. Que
ningún hombre se deje llevar por el apego a Carlos, que ningún hombre por odio
al duque se aleje de lo que es útil para todos. Porque si tenéis defectos que
encontrar en el hombre bueno, ¿cómo podéis alabar al malvado? Si elogiáis al
malvado, ¿cómo podéis condenar al bueno? Acuérdate de la amenaza de Dios que
dice: "¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal; que ponen las
tinieblas por luz y la luz por tinieblas!". Tomad, pues, como maestro al
duque, que se ha hecho ilustre por sus acciones, su nobleza y su ingenio, y en
quien encontraréis un protector, no sólo del bien público, sino también de
vuestros intereses privados. Su benevolencia lo convertirá en un padre para ti.
¿Dónde está el hombre que ha recurrido a él sin encontrar protección? ¿Quién es
el que, privado de la ayuda de su propio pueblo, no ha sido restituido por
él?". Estas razones parecieron concluyentes, sin duda, a una asamblea que
no pedía nada mejor que ser convencida. Hugo Capeto fue proclamado y coronado
en Noyon el domingo 8 de julio de 987.
Tales fueron
las circunstancias de lo que se llama, impropiamente, la Revolución de los Capetos. Para hablar con propiedad, no hubo más revolución
en 987 que la que hubo un siglo antes cuando se eligió a Odo. Tanto en un caso
como en el otro, el carolingio había sido apartado porque se le consideraba, o
había una determinación de considerarlo, incapaz de gobernar. Si en años
posteriores el acontecimiento de 987 ha parecido marcar una época en la
historia de Francia, es porque Hugh Capeto fue lo suficientemente capaz de
transmitir su herencia a su hijo, y porque la casa de Capeto logró retener el
poder durante muchos siglos. Pero esto fue en cierto modo un accidente, cuyo
efecto posterior en la constitución del Estado es difícilmente rastreable. No
se puede decir en ningún sentido que la realeza se convirtiera por este
acontecimiento en una realeza feudal; ni en este aspecto ni en ningún otro, el
suceso del 987 tuvo un carácter subversivo; la posición de la monarquía en
Francia iba a ser al día siguiente de la elección de Hugo Capeto exactamente lo
que había sido en tiempos de sus predecesores.
El hecho es
que, desde finales del siglo IX, la monarquía en Francia había ido perdiendo
terreno. Cada vez más, el soberano se había visto incapaz de cumplir las tareas
sociales que se le habían asignado, especialmente, lo que era más importante a
los ojos de los contemporáneos, sobre los que la anarquía y el desorden
presionaban intolerablemente, su tarea de defender y proteger el orden y la
seguridad.
Fue en el
punto álgido del peligro de los norteños cuando Odo fue elegido por los
barones, que aclamaron en él al héroe del asedio de París, el único hombre
capaz de hacer frente a los piratas. Y, en efecto, al principio parecía que no
iba a defraudar las esperanzas depositadas en él. En junio de 888 sorprendió a
toda una banda de norteños en Montfaucon, en el
distrito de Argonne. Contaba con mil jinetes como máximo, mientras que los
norteños eran diez veces más numerosos. El impetuoso ataque de sus tropas
derribó al enemigo; él mismo luchó en la primera fila y en medio de la melée recibió un golpe de hacha que le hizo retroceder
el casco sobre los hombros. Al instante, atravesó a su osado agresor con su
espada y se hizo dueño del campo de batalla. Pero los norteños volvieron a la
carga. Unas semanas más tarde tomaron Meaux y amenazaron París. De nuevo Odo se
apresuró con un ejército y cubrió la ciudad. Sin embargo, los norteños
invernaron en las orillas del Loing y, en 889,
volvieron a amenazar París, cuando Odo se vio obligado a comprar su retirada,
tal y como había hecho Carlos el Gordo. En noviembre de 890, cuando los norteños,
tras asolar Bretaña y el Cotentin, cruzaron el Sena y
se dirigieron hacia el valle del Oise, Odo se apresuró de nuevo a cerrarles el
paso. Los alcanzó en los alrededores de Guerbigny, no
lejos de Noyon. Pero los norteños tenían un pantano y un arroyo entre ellos y
el rey, y éste no pudo impedir su avance. Al menos, permaneció con su ejército
en las orillas del Oise para proteger el país circundante. Fuertemente
atrincherados en su campamento al sur de Noyon, los norteños extendieron sus
estragos hacia el norte. A principios de 891, Odo intentó interceptar a una
banda de ellos que regresaba cargada de botín del reino de Arnulfo. Esperaba
sorprenderlos en Wallers, a pocas millas de Valenciennes, pero una vez más se le escaparon y se
escaparon a través de los bosques, dejando sólo su botín en sus manos.
Más hacia el
oeste, otro contingente se asentó en Amiens, bajo el liderazgo del famoso Hasting, saqueando a su vez el país y llevando sus estragos
hasta Artois. La energía del rey muestra signos de flaqueza; tras un nuevo
fracaso cerca de Amiens, se deja sorprender por el enemigo en Vermandois, donde
su ejército es puesto en fuga (finales de 891). En 896 no hace más intentos de
resistencia, un puñado de piratas asalta impunemente las riberas del Sena por
debajo de París y, ascendiendo por el Oise, se instalan en invierno cerca de Compiègne,
en la "villa" real de Choisy-au-Bac.
A lo largo
del verano de 897 continuaron sus estragos a lo largo de las orillas del Sena,
mientras que Odo no aparece en absoluto. Finalmente se le despertó de su
inacción, pero sólo para negociar, para "redimir su reino". De hecho,
¡dejó a los norteños libres para ir a invernar al Loira! Así, poco a poco,
incluso Odo se había mostrado incapaz de frenarlos; primero los había resistido
con éxito, luego, aunque los vigilaba de cerca, había sido incapaz de
sorprenderlos, y se había dejado derrotar por ellos; finalmente, contempló con
indiferencia sus saqueos, y se limitó a sobornarlos para que se marcharan, y a
desviarlos a otras partes del reino.
Tal era la
situación cuando murió Odo, y Carlos el Simple fue reconocido universalmente
como rey. Los norteños saquearon Aquitania y saquearon Neustria, pero Carlos
permaneció impasible. Otro grupo subió por el Somme, y esto era una amenaza directa
para las propias posesiones del carolingio. Por ello, reunió un ejército y
rechazó a los piratas, que retrocedieron a Bretaña (898). A finales de ese año
invadieron Borgoña, quemando los monasterios y masacrando a los habitantes.
Carlos no hizo ninguna señal, sino que dejó que el duque de Borgoña, Ricardo,
se deshiciera de ellos lo mejor posible. Ricardo, en efecto, los puso en fuga,
pero les permitió llevar sus estragos a otros lugares. En el año 903, otras
bandas del Norte, dirigidas por Eric y Baret,
ascendieron por el Loira hasta Tours y quemaron los suburbios de la ciudad; en
el 910 saquearon Berry y mataron al arzobispo de Bourges;
en el 911 asediaron Chartres, sin que el rey les hiciera caso. Estos hechos son
significativos; evidentemente, el rey renuncia a la idea de defender el reino
en su conjunto, y deja que cada individuo afronte sus dificultades como pueda.
Cuando la región en la que ejerce su autoridad directa está en peligro,
interviene, pero en cuanto ha desviado la furia de los piratas hacia otra parte
del reino, su conciencia está satisfecha y su ejemplo es seguido por todos.
En 911
Carlos entabló negociaciones con Rollo y, como hemos visto, el resultado fue
que una gran parte de las bandas normandas se establecieron de forma permanente
en los distritos de Rouen, Lisieux y Evreux, pero el carácter que asumieron las negociaciones y
la parte que el rey tomó en ellas son inciertos. En cualquier caso, el objetivo
principal de la convención de St-Clair-sur-Epte era poner fin a las incursiones por el Sena y el Oise;
en cuanto a las otras bandas normandas, o los norteños del Loira, el rey no se
ocupa de ellos, y los encontraremos en 924 exigiendo a gritos un acuerdo como
el de Rollo.
Por lo
demás, el llamado Tratado de St-Clair-sur-Epte, por muy beneficioso que fuera, estuvo lejos de traer
la paz incluso en la parte norte del reino. Aunque en su mayor parte se
convirtieron al cristianismo, los compañeros de Rollo no fueron domesticados y
civilizados en un día. Aumentados en número por los nuevos reclutas que
llegaron del norte, más de una vez reanudaron sus incursiones de saqueo, a
menudo en concierto con los norteños del Loira. Al mismo tiempo, un nuevo azote
cayó sobre el país. Las tropas húngaras, que habían devastado el sur de
Alemania, Lorena y Alsacia, avanzaron en 917 hacia la Borgoña francesa y
amenazaron el corazón mismo del reino. Enfrentado a este peligro, Carlos se
esforzó por esforzarse. Pero fue ahora cuando se puso de manifiesto la absoluta
debilidad de la monarquía; los barones, descontentos con su soberano, se
negaron de común acuerdo a unirse al ejército. Sólo el arzobispo de Reims
apareció con sus vasallos, y sólo de él dependía la seguridad del reino.
A partir de
entonces, los norteños en el norte y el oeste, y los húngaros en el este,
acosaron el país con saqueos e incendios frenéticos. Mientras el rey no se vio
directamente amenazado, permaneció indiferente y supino: no sólo permitió a los
normandos devastar Bretaña de un extremo a otro, de hecho les había permitido
oficialmente saquearla en 911, sino que también les permitió remontar el Loira,
fijarse en Nantes, quemar Angers y Tours, y asediar Orleans (919). La única
resistencia que encontraron los saqueadores en esa zona no fue la del rey, sino
la del marqués de Neustria, Roberto, que en 921 logró expulsarlos de su ducado
a costa de dejarlos en plena libertad para instalarse en el distrito de Nantes.
En el año 923 saquearon Aquitania y Auvernia, dejando al duque de Aquitania y
al conde de Auvernia que se ocuparan de ellos por su cuenta. Ese mismo año, el
propio rey Carlos convocó a los norteños en el norte del reino para resistir a
Raúl, a quien los magnates acababan de nombrar rey. Desde el Loira y desde
Ruán, los piratas irrumpieron en Francia; volvieron a remontar el Oise y
saquearon Artois y Beauvaisis, de modo que a
principios de 924 los señores amenazados de Francia se vieron obligados a
unirse para sobornarlos para que se retiraran. Incluso entonces, los normandos
de Ruán no quisieron marcharse hasta haber conseguido la cesión de todo el
distrito de Bayeux, y sin duda también del de Séez.
Sin embargo,
las devastaciones continuaron. Los norteños del Loira, liderados por Rognvald, también exigieron un feudo a su vez, y cometieron
nuevos estragos en Neustria. Aquí estaban los dominios de Hugo el Grande, por
lo que el rey Raúl no hizo ningún movimiento. En diciembre de 924 los ladrones
invadieron Borgoña, y al ser rechazados tras una lucha decidida y sangrienta,
llegaron y se fijaron en el Sena, cerca de Melun. Muy
alarmado, el rey Raúl encontró en Francia un mero puñado de barones dispuestos
a seguirle, vasallos eclesiásticos de Reims y Soissons,
y el conde de Vermandois. Esto no podía ser suficiente. Se dirigió
inmediatamente a Borgoña para intentar reclutar más tropas. El duque Hugo el
Grande, temiendo por sus propios dominios, acudió y ocupó un puesto de
observación cerca de los atrincheramientos de los norteños. Pero mientras el
rey se encontraba en Borgoña reuniendo con dificultad un ejército, los norteños
huyeron sin que Hugo hiciera el menor esfuerzo por perseguirlos.
Los norteños
de Ruán reanudaron entonces sus operaciones con más fiereza que nunca; quemaron
Amiens, Arras y los suburbios de Noyon. Una vez más amenazado directamente, el
rey se apresuró a regresar de Borgoña y convocó a los habitantes del distrito.
Esta vez los señores sintieron la necesidad de unirse y respondieron al
llamamiento del rey; todos tomaron las armas, el conde de Vermandois y el de
Flandes entre otros, y al tomar posesión de Eu masacraron a toda una banda de
piratas. Unos meses más tarde, los norteños sorprendieron al rey en Fauquembergue, en Artois. Se produjo una sangrienta lucha,
el rey fue herido y el conde de Ponthieu asesinado,
pero mil norteños yacían muertos en el campo. Los demás huyeron y se
indemnizaron saqueando todo el norte de Francia.
Justo en ese
momento (principios de 926) los húngaros cayeron sobre el país, y por un
momento incluso amenazaron el territorio alrededor de Reims. Una vez más, se
recaudaron contribuciones para comprar la salida de los norteños y, mientras
tanto, los húngaros volvieron a cruzar la frontera sin permiso ni obstáculo.
Raúl, sin
embargo, parecía dispuesto a hacer un esfuerzo para cumplir con su deber como
rey. En el año 930, mientras se esforzaba por someter a los aquitanos, que se
habían rebelado contra su autoridad, se encontró con una fuerte partida de
norteños en el Lemosín; los persiguió valientemente y los hizo pedazos. Cinco
años más tarde, cuando los húngaros invadían Borgoña, quemando, robando y
matando a su paso, Raúl se presentó de repente y su presencia bastó para poner
en fuga a los asaltantes. Los norteños, por su parte, se contentaron a partir
de entonces con asaltar Bretaña.
Pero apenas
había muerto Raúl cuando los húngaros se volvieron más audaces. Repelidos de
Alemania en 937, inundaron el reino de Francia, quemando y saqueando los
monasterios alrededor de Reims y Sens. Penetraron en
el centro de Berry y, atravesando toda la Borgoña, pasaron a Italia para
continuar allí sus estragos. En 951, Aquitania fue devastada a su vez; en 954,
después de haber quemado los suburbios de Cambrai,
saquearon Vermandois y los alrededores de Laon y
Reims, además de Borgoña.
Contra todas
estas incursiones, cuya atrocidad dejó una fuerte impresión en la mente de los
contemporáneos, la monarquía no hizo nada. Después de haber intentado liderar
la lucha contra los bárbaros, poco a poco había ido reduciendo su perspectiva y
había considerado suficiente proteger -aunque incluso esto fuera de forma
intermitente- los territorios en los que se encontraban sus dominios reales,
dejando a los duques y condes de otros distritos la tarea de proveer su propia
defensa. Todo cuidado del interés público estaba tan olvidado que cada hombre,
tanto el rey como el resto, sentía que había cumplido todo su deber cuando
había hecho retroceder a las bandas depredadoras sobre el territorio de su vecino.
La concepción de un Estado dividido en distritos administrativos sobre los que
el rey colocaba a los condes, que no eran más que sus representantes, había
sido completamente borrada. La práctica de la encomienda, al generalizarse,
había convertido a los condes en magnates locales, señores inmediatos de cada
grupo de habitantes cuya lealtad se transmitía a partir de entonces de unos a
otros por derecho hereditario. Después de 888 no se encuentra ni una sola
medida legislativa que emane del rey, ni una sola medida que implique el
interés público. Ya no se habla de las imposiciones reales recaudadas en toda
Francia; incluso cuando se trata de la compra de los nórdicos mediante el pago
de un tributo, sólo son las regiones realmente en peligro las que aportan su
cuota.
Una vez que
se entró en este camino, el reino se diluyó rápidamente en fragmentos. Como el
rey ya no protegía al pueblo, éste se vio necesariamente obligado a agruparse
en comunidades en torno a ciertos condes más poderosos que el resto, y a buscar
en ellos protectores capaces de resistir a los bárbaros. Además, la propia
monarquía fomentaba esta tendencia. Desde los primeros tiempos carolingios
había sucedido más de una vez que el rey había confiado a tal o cual conde el
mando de varios condados fronterizos, formando bajo él una "marcha" o
ducado capaz de ofrecer más resistencia al enemigo que la que podrían ofrecer
los condados aislados. De ser excepcional y temporal, este expediente, con el
paso de los años, se había convertido en habitual y definitivo. Así, el reino
se había dividido en un cierto número de grandes ducados, con más o menos
coherencia, a la cabeza de los cuales se encontraban auténticos magnates
locales, que habían usurpado o se habían apropiado de todos los derechos
reales, y de cuya vacilante fidelidad sólo dependía el sostenimiento de la
unidad del reino.
En
apariencia, el soberano del siglo X gobernaba desde la desembocadura del
Escalda hasta el sur de Barcelona. Algunos años antes del derrocamiento
definitivo de la dinastía, todavía encontramos al rey carolingio concediendo
cartas a petición del conde de Holanda o del duque de Rosellón, mientras que
vemos constantemente a los monasterios de la Marca Hispánica enviando delegados
a Laon o Compiègne para obtener del rey la confirmación
de sus posesiones. Desde Aquitania, Normandía y Borgoña, como desde Flandes y
Neustria, monjes y sacerdotes, condes y duques le suplican continuamente que
les conceda algún acto de confirmación. Esto se debía a que la concepción
tradicional de la monarquía, con su autoridad casi providencial, estaba
completamente arraigada en la mente de los hombres. Pero el estado real de las
cosas era muy diferente. Los gascones, que nunca fueron realmente sometidos,
gozaban de una existencia independiente; aunque fechaban sus estatutos según el
año regio del rey de Francia, ya no tenían ninguna relación con él. Al este de Gascuña se encontraban las tres grandes marchas de
Toulouse, Gothia y España. Esta última, desmembrada
de la antigua Gothia (de ahí su nombre de Gothalania o Cataluña) se extendía por la vertiente sur de
los Pirineos más allá del Llobregat. Desde el año 875 había sido gobernada por
los condes de Barcelona, quienes, ya a finales del siglo IX, se habían
apoderado de todos los demás condados de la Marca, los de Gerona, Ampurias,
Perelada, Besalú, Ausonia, Berga, Cerdaña, Urgel, Pailhas y Ribagorza.
Incluso, por
fin, habían extendido su soberanía al norte de los Pirineos sobre los condados
de Conflent y Rosellón, que algunos condes de su
familia habían conseguido separar de Gothia, con la
esperanza, quizá -aunque esto no es seguro-, de asegurarse una senda
independiente. Era extraño, pero en estas zonas remotas el nombre del rey -sin
duda por la propia razón de su lejanía- seguía inspirando cierto temor. En el
año 944, los monjes de San Pedro de Roda, en el condado de Ansonia,
por consejo de Sunifred, el conde de Barcelona,
llegaron hasta Laon para pedir a Luis IV una carta
que reconociera expresamente su independencia, amenazada por dos conventos vecinos.
Luis IV les concedió una carta formal por la que los toma bajo su protección y,
empleando la antigua fórmula, prohíbe "a todos los condes, a todos los
representantes del poder público y a todas las autoridades judiciales entrar
en" sus dominios. Hay que añadir, sin embargo, que la autoridad real no
parece haber sido escrupulosamente respetada, pues cuatro años más tarde, los
monjes de San Pedro y sus rivales consideraron conveniente llegar a un
compromiso, para lo cual, no obstante, se empeñaron en acudir a implorar la
confirmación del rey. Y en el 986 incluso el conde de Barcelona reflexiona que
su soberano le debe protección, y al ser atacado por los musulmanes, no duda en
apelar a él. Pero, de hecho, la Marca de España era casi tan completamente
independiente como la del Ducado de Gascuña. La
soberanía del rey era reconocida allí, los fueros estaban fechados con
cuidadosa precisión según el año de su reinado, el conde de Barcelona sin duda
venía y le rendía homenaje, pero no tenía ningún poder de injerencia en los
asuntos del país, salvo en la medida en que su acción fuera invitada.
La Marca de Gothia, entre las Cevenas y
el Mediterráneo, el Bajo Ródano y el Rosellón, había perdido gradualmente su
existencia individual y caído bajo la soberanía de los Condes de Toulouse, a
quienes los registros del siglo X llaman magníficamente "Príncipes de Gothia". Reconocían la autoridad del rey y venían a
rendirle homenaje, y los estatutos de su país estaban fechados de acuerdo con
su año de reinado, pero más allá de esto la conexión entre el soberano y sus
súbditos no se extendía.
Más al
norte, entre el Loira y el océano, se encontraba el inmenso ducado de
Aquitania, una región que nunca se incorporó plenamente al estado franco. Desde
el año 781, Carlomagno se vio obligado a constituirlo en un reino
independiente, aunque subordinado a su propia autoridad superior, en beneficio
de su tercer hijo Luis el Piadoso. Cuando éste se convirtió en emperador en el
año 814, se respetó la existencia del reino de Aquitania, y hasta el año 877
los aquitanos siguieron viviendo su propia vida bajo su propio rey. Pero en esa
fecha su rey, Luis el Tartamudo, convertido en rey de Francia, convirtió el
territorio en un ducado, una medida que, como es fácil imaginar, no contribuyó
a vincularlo más estrechamente con el resto del reino. El título ducal,
largamente disputado entre los condes de Toulouse, Auvernia y Poitiers,
terminó, a mediados del siglo X, recayendo en este último, a pesar de los
reiterados intentos de Hugo el Grande y de Hugo Capeto por arrancarlo de sus
manos. En el transcurso de estas luchas, el rey Lotario apareció varias veces
al sur del Loira en el tren del duque de los francos. En 955 lo encontramos
asediando con Hugo a Poitiers, y en 958 estaba en el Nivernais,
a punto de marchar contra el Conde de Poitou.
Finalmente, en 979 Lotario dio un paso decisivo y restauró el reino de
Aquitania, inédito desde hacía un siglo, en beneficio de su joven hijo Luis V,
al que acababa de coronar en Compiègne. Un matrimonio con Adelaida, viuda del
conde de Gévaudan, estaba sin duda destinado en su expectativa a consolidar el
poder de Luis. Se celebró en el corazón de Auvernia, en presencia del propio Lotario
y de una brillante comitiva de magnates y obispos. Pero este intento de
establecer un gobierno directo sobre Aquitania sólo condujo a un control
mortificante. Antes de que pasaran tres años, Lotario se vio obligado a ir en
persona y retirar a su hijo de Auvernia. De hecho, apenas se cruzó el Loira,
pareció comenzar una Francia nueva y extraña; sus modales y costumbres eran
diferentes, y cuando el joven Luis V intentó adoptarlos, los norteños lo
persiguieron con sus sarcasmos. Y más tarde, cuando Roberto el Piadoso se casó
con Constanza, su indignación se despertó por los modales fáciles, la ropa y
las costumbres que su suite introdujo entre ellos. Tales cosas eran, a sus
ojos, "modales de extranjeros". El verdadero reino de Francia, en el
que sus soberanos se sentían realmente en casa, terminaba en la frontera aquitana.
Al norte de
esa frontera, los lazos de vasallaje que unían a los condes y duques con el
soberano estaban menos relajados que en el sur. Pero la fragmentación del
Estado en un cierto número de grandes principados había avanzado aquí en líneas
paralelas. Sin contar con Bretaña, que nunca se incorporó del todo, y que desde
entonces permaneció completamente independiente, la mayor parte de Neustria se
había escindido, y desde el siglo IX se había constituido en una Marcha, que
aumentaba continuamente en extensión, en beneficio de Roberto el Fuerte y sus
sucesores. Francia, a su vez, reducida por la formación de Lorena a las tierras
situadas entre el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, el Sena por debajo de Nogent-sur-Seine y las líneas del
Mosa y del Escalda, se vio también recortada al norte por el surgimiento de
Flandes, y al oeste por el de Normandía, que al mismo tiempo redujo en un
tercio la antigua superficie de Neustria, mientras que al este la Marca o
Ducado de Borgoña iba tomando forma en la parte de la antigua Borgoña que había
permanecido francesa. El estudio del surgimiento de estos grandes principados
es de lo más instructivo, porque nos permite señalar el proceso exacto por el
que se estaba llevando a cabo la disminución del poder real.
En el caso de
Flandes hay que remontarse a la época de Carlos el Calvo. Hacia el año 863,
este rey había confiado al conde Balduino, cuyo matrimonio con su hija Judith
acababa de sancionar, algunos condados del norte, entre los que se encontraban,
sin duda, Gante, Brujas, Courtrai y el distrito de Mempisc. Estos formaban una auténtica "Marcha",
cuya creación se justificaba por la necesidad de defender el país contra los
piratas del norte. El peligro por este lado no era menos grave que desde la
dirección del Loira, donde se creó, casi al mismo tiempo, la Marcha de Neustria
para Roberto el Fuerte. Los descendientes del conde Balduino I no sólo lograron
mantener la Marca así constituida, sino que trabajaron incesantemente para
ampliar sus límites. Balduino II el Calvo (879-918), hijo de Balduino I,
aprovechó las dificultades con las que tuvieron que luchar Odo y Carlos el
Simple para hacerse con Arras. En el año 900, cuando Carlos el Simple
pretendía, por consejo de Fulco, arzobispo de Reims, retomar la ciudad,
Balduino II hizo asesinar al prelado, y no contento con conservar Artois,
consiguió establecerse en el Tournaisis, y
afianzarse, si no lo había hecho ya, en el condado de Thérouanne,
obteniendo del rey la abadía de Saint-Bertin. Su
hijo, Arnaldo I (918-964) se mostró en todos los aspectos como su digno
sucesor. Desprovisto de escrúpulos, no dudando en deshacerse mediante el
asesinato de Guillermo Espada Larga, duque de Normandía, al que consideraba
peligroso (942) tal y como había hecho su padre en el caso del arzobispo Fulco,
Arnaldo atacó Ponthieu donde se apoderó de Montreuil-sur-Mer (948). Así pues, en ese momento la Marca
Flamenca incluía todas las tierras situadas entre el Escalda hasta su
desembocadura, el Mar del Norte y el Canche, y mediante la adquisición de Montreuil-sur-Mer se extendía incluso hasta Ponthieu.
Esta
progresiva extensión hacia el sur no podía ser sino una amenaza para la
monarquía. Al igual que en el caso de Aquitania, Lotario se esforzó por
frenarla mediante un golpe repentino, que en esta ocasión tuvo al menos un
éxito parcial. En primer lugar, fue lo suficientemente astuto como para
persuadir a Arnaldo I, ahora roto de espíritu, al parecer, por la edad y la
pérdida de su hijo mayor Balduino, para que le hiciera una donación de su
ducado (962). Sólo se estipuló que Arnaldo disfrutara del usufructo. Tres años
más tarde, el 27 de marzo de 965, Arnaldo murió, e inmediatamente Lotario
marchó a Flandes y, sin dar un golpe, tomó Arras, Douai,
Saint-Amand y todo el país hasta el Lys. Pero no pudo
penetrar más allá; los flamencos, que estaban decididos a no tener al rey de
Francia como soberano inmediato, habían proclamado al conde Arnaldo II nieto de
su difunto gobernante, con su primo Balduino Bauce como tutor, ya que todavía era un niño. Se iniciaron negociaciones entre el rey
y los señores flamencos. Lotario consintió en reconocer al nuevo marqués que
vino y le rindió homenaje, pero se quedó con Douai y
Arras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estos dos lugares
volvieran a estar bajo el dominio del marqués de Flandes; ciertamente, en el
año 988 esto ya había ocurrido. Así, el rey había conseguido frenar por un
momento la expansión de la Marcha Flamenca, pero no había modificado en
absoluto su semi-independencia.
También hay
que remontarse a mediados del siglo IX para investigar el origen del Ducado de
Borgoña. Cuando el Tratado de Verdún (843) separó del reino de Francia todos
los condados de la diócesis de Besançon, así como el condado de Lyon, Carlos el
Calvo se vio naturalmente impulsado en más de una ocasión a unir dos o tres de
los condados de Borgoña que habían permanecido franceses para formar una marcha
en las fronteras bajo la autoridad de un solo conde. Al día siguiente de la
subida al trono de Odo (888), los límites de la Borgoña francesa, que en el
curso de los acontecimientos políticos de los últimos cuarenta años habían
sufrido muchas fluctuaciones, eran sustancialmente los mismos que se habían
estipulado en el Tratado de Verdún. En esta época, uno de los principales condados
de la región, el de Autun, estaba en manos de Ricardo, llamado Le Justicier (el amante de la Justicia), hermano de aquel Boso
que en 879 se había hecho proclamar rey de Provenza. También aquí se necesitaba
un poder fuerte capaz de organizar la resistencia contra los incesantes
estragos de las bandas norteñas. Ricardo se mostró a la altura de la tarea; en
898 infligió una memorable derrota a los piratas en Argenteuil, cerca de Tonnerre; unos años más tarde los sorprendió en el Nivernais y los obligó de nuevo a huir. Le vemos abrirse
paso con gran habilidad en todos los distritos y añadir un condado a otro. En
el 894 se hace con el condado de Sens, en el 896
parece estar en posesión del distrito de Atuyer, en
el 900 lo encontramos como Conde de Auxerre, mientras
que el Conde de Dijon y el Obispo de Langres aparecen
entre sus vasallos. Actúa como señor en el distrito de Lassois,
y en los de Tonnerre y Beaune,
y es, al parecer, soberano del Conde de Troyes. Bajo
el título de duque o marqués gobierna toda la Borgoña francesa, ganándose así
el nombre de "Príncipe de los Borgoñones" que le dan varios cronistas
contemporáneos.
A su muerte,
en el año 921, su ducado pasa en primer lugar a su hijo mayor, Raúl, y después,
cuando éste se convierte en rey de Francia (923), a su segundo hijo, Hugo el
Negro. Este último, durante algún tiempo, pudo disponer de un poder
considerable; soberano, incluso en vida de su padre, de los condados de la
diócesis de Besançon, y soberano también del Lyonnais,
gobernó además en las fronteras del reino desde el Sena y el Loira hasta el
Jura. Pero su tamaño y su falta de cohesión hicieron que este vasto dominio se
desmoronara tarde o temprano. A Hugo el Negro le costó mucho trabajo impedir
que Hugo el Grande le arrebatara toda la Borgoña francesa. Poco después de la
muerte de Raúl en 936 (julio), el duque de los francos, llevando consigo al
joven rey Luis IV, marchó sobre Langres, se apoderó
de ella, pasó algún tiempo en Auxerre y obligó a Hugo
el Negro a cederle los condados de Langres, Troyes y Sens. Más tarde, en 943,
obtuvo del rey la soberanía de toda la Borgoña francesa, convirtiendo así a
Hugo el Negro en su vasallo.
Esta
compleja situación, sin embargo, no duró mucho. En 952 muere Hugo el Negro y,
como consecuencia, la Borgoña francesa se separa de los condados de la diócesis
de Besançon y de la de Lyon. Durante cuatro años, el conde Gilbert, que ya era
dueño de los condados de Autun, Dijon, Avallon y Chalon, fue el verdadero duque, aunque no llevaba el
título. Pero reconoció la soberanía de Hugo el Grande y a su muerte, en 956, le
legó todas sus tierras. Finalmente, muerto a su vez Hugo el Grande, el ducado
recuperó su existencia individual, cuando tras largas disputas los dos hijos de
Hugo el Grande, Hugo Capeto y Otón, terminaron por acordar la división de la
herencia de su padre, y Otón recibió del rey Lotario la investidura del ducado
de Borgoña (960).
La formación
de las Marcas de Flandes y Borgoña, así como la de la Marca de Neustria, que ya
ha sido suficientemente comentada, nos muestran cuál era el desarrollo normal
de las cosas. Un conde, especialmente conspicuo por sus cualidades personales,
su valor y su buena fortuna, tiene conferida por el rey una autoridad general
sobre toda una región; se impone en ella como guardián de la seguridad pública,
añade condado a condado, y consigue poco a poco eliminar el poder del rey,
estableciendo el suyo propio en su lugar, y dejando al rey sólo un señorío
superior sin más garantía que su homenaje personal.
Y este mismo
proceso formativo, lento y progresivo, se observa en muchos de sus aspectos
incluso en el ducado de Normandía. En 911, en St-Clair-sur-Epte, Carlos el Simple concedió a Rollo los condados de Rouen, Lisieux y Evreux, así como
las tierras situadas entre el Epte al este, la Bresla al norte y el mar al oeste. Pero el duque normando
no se contentó durante mucho tiempo con este feudo; en 924, para frenar nuevas
incursiones, el rey Raúl se vio obligado a añadirle el distrito de Bayeux y, sin duda, también el de Séez. Finalmente, en 933,
para asegurarse la fidelidad de Guillermo Espada Larga, que acababa de suceder
a su padre Rollo, se vio obligado a ceder también las dos diócesis de Avranches y Coutances,
extendiendo así la frontera occidental del ducado normando hasta el río Couesnon. Pero estas numerosas adhesiones de territorio no
siempre se obtuvieron sin resistencia. Un breve comentario de un analista llama
la atención en el año 925 sobre una revuelta de los habitantes del país de Bayeux, y sin duda más de una vez los normandos, cuyo
cristianismo recién adoptado sufría frecuentes recaídas en el paganismo,
debieron encontrar dificultades para asimilar las poblaciones de las amplias
regiones puestas bajo su dominio. La asimilación, sin embargo, se produjo con
la suficiente rapidez como para que el ducado normando fuera considerado, a
finales del siglo X, como uno de los que menos imperfecta era la centralización.
En efecto,
los gobernantes de los marqueses o ducados, cuya formación hemos estado trazando,
vieron a su vez el desmoronamiento de la autoridad que habían ido extendiendo
paso a paso, y la disolución de la unidad local que habían construido lenta y
penosamente. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Ningún duque había logrado
siquiera adquirir la posesión inmediata de todos los condados incluidos en su
ducado. Los condes que coexistían con él, le habían estado subordinados en un
principio, pero esta subordinación sólo podía ser real y duradera si la
autoridad del duque no se veía mermada ni por un momento. Por otra parte,
cuando por casualidad el duque poseía un gran número de condados en sus manos,
se veía obligado, ya que no podía estar en todas partes a la vez, a proveerse
de sustitutos en los vizcondados, y estaba en el curso natural de las cosas que
estos últimos se sirvieran de las circunstancias para consolidar su posición, a
menudo incluso para usurpar el título de conde, y finalmente para establecer su
propia autoridad a expensas de sus soberanos.
Tal fue la
situación final en la Marca de Neustria. El personaje más emprendedor fue el
vizconde de Tours, Teobaldo (Thibaud) el Tramposo,
que hizo su aparición a principios del siglo X, y poco a poco consiguió primero
ser reconocido en toda su vecindad, y luego, antes de 930, en los condados de
Chartres, Blois y Chateaudun,
configurando así, dentro de la Marca Neustral, un
pequeño principado del que seguía siendo, en teoría, vasallo del Duque de los
Francos, mientras que día a día se emancipaba más y más de su vasallaje. Su
hijo Odo I (Eudes) (975-996) intentó realmente deshacerse de él: en 983,
habiéndose convertido en señor conjunto de los condados de Troyes,
Meaux y Provins, que habían quedado vacantes por la
muerte de Herbert el Viejo, asumió una posición independiente y trató directamente
con el rey, por encima del duque, Hugh Capet, cuya
soberanía sobre él se había vuelto bastante ilusoria. El duque de los francos
conservaba ya en esta época un señorío más efectivo sobre el condado de Anjou,
pero también en este caso su señorío inmediato había cesado, pasando al
vizconde, que hacia el año 925 se había convertido en conde. Lenta y
discretamente, los pequeños condes de Anjou trabajaron para extender su propio
dominio, obstaculizado por la vecindad de los turbulentos condes de Blois. Con una perseverancia poco común, Fulco el Rojo
(muerto en 941 o 942), Fulco el Bueno (941 o 942-c. 960) y Geoffrey Grisegonelle (c. 960-987) siguieron extendiendo su condado
a expensas de Aquitania mediante la anexión del distrito de Mauges,
mientras que en Touraine establecieron toda una serie de hitos que prepararon
el camino para la anexión de toda la provincia por parte de sus sucesores. Y
como, al mismo tiempo, el condado de Maine y el condado de Vendôme, al oeste, y
el condado de Gatinais, al este, habían conseguido
cada uno de ellos recuperar su existencia separada, la Marca de Neustria era
apenas un recuerdo que la subida al trono de Hugo Capeto iba a borrar
definitivamente, pues, fuera de los distritos de Orleans, Etampes y Poissy, el duque de los francos no conservaba más que una soberanía que la
insubordinación de sus vasallos amenazaba con reducir a un nombre vacío.
Neustria es
quizás, de todas las antiguas "Marcas", la que nos muestra con mayor
claridad y claridad el proceso de división de las grandes "entidades
regionales" en unidades más pequeñas. En otros lugares, el curso de los
acontecimientos fue más complejo; en Borgoña, por ejemplo, donde la transmisión
del poder ducal dio lugar, como hemos visto, a tantas fricciones y dislocaciones,
una ruptura que parecía inminente se retrasó una y otra vez y, a menudo, se
evitó definitivamente como resultado de la concurrencia de circunstancias
imprevistas. Hubiera bastado, por ejemplo, que Hugo el Negro no hubiera muerto
sin hijos o, más aún, que no se hubiera llegado a un entendimiento entre Hugo
el Grande y Gilberto, el poderoso conde de Autun, Dijon, Avallon y Chalon, para poner en peligro la existencia misma
del ducado ya a mediados del siglo X.
Sin embargo,
los duques de Borgoña no pudieron salvaguardar la integridad de sus dominios.
Desde principios del siglo IX, el creciente poder del obispo de Langres había socavado su dominio en el norte. A través de
una serie de cesiones, el obispo de Langres había
logrado adquirir primero la propia Langres, luego Tonnerre y, poco a poco, la totalidad de los condados de
los que éstas eran las principales ciudades, así como Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine y los distritos de Bassigny y Boulenois, de donde, a finales del siglo X, la
autoridad del duque de Borgoña estaba totalmente excluida. Por otra parte, el
condado de Troyes, que desde la época de Ricardo el
Justiciero formaba parte del ducado de Borgoña, no tardó en separarse de él. En
el año 936, pasó a manos de Herbert II, conde de Vermandois, y luego a las de
su hijo Roberto, y desde entonces la soberanía del duque de Borgoña sobre el
territorio se mostró inestable e incierta. A la muerte del conde Gilberto,
Roberto rompió abiertamente el vínculo que le unía al duque y transfirió su
homenaje directamente al rey (957), contra quien, sin embargo, se rebeló
inmediatamente después. Sin embargo, el duque continuó considerándose el
soberano del conde de Troyes, pero su soberanía
siguió siendo puramente nominal, y el conde tuvo a partir de entonces un único
objetivo, el de forjarse un principado a expensas tanto de Francia como de
Borgoña. En el año 959, Roberto intentó en vano apoderarse de Dijon, pero logró
asegurarse el condado de Meaux, que en el año 962 ya estaba bajo su dominio. Su
hermano, Herbert II el Viejo, que le sucedió en 967 y asumió con orgullo el
título de Conde de los Francos, se encontró con que gobernaba no sólo los
condados de Troyes y de Meaux, sino también los de Provins, Chateau-Thierry, Vertus, el Pertois, y quizás
algunos condados vecinos como Brienne. Este último era, al igual que el de Troyes, una porción desmembrada del ducado borgoñón del
que, a partir de principios del siglo XI, se fueron desprendiendo franjas, como
el condado de Nevers, el de Auxerre y el de Sens, de modo que el poder del duque de
Borgoña llegó a limitarse al grupo formado por los condados de Macon, Chalon, Autun, Beaune, Dijon, Semur y Avallon.
El mismo
movimiento de desintegración puede observarse en el siglo X en todo el reino de
Francia, manifestándose con mayor o menor intensidad en la medida en que los
gobernantes de los antiguos ducados habían logrado mantener un mayor o menor
control sobre el conjunto de sus posesiones. En Normandía y Flandes, por
ejemplo, la unidad se mantiene con más firmeza que en otros lugares, porque,
sobre los pocos condados que el duque o marqués no mantiene bajo su control
directo, se ha ingeniado para poner a los miembros de su propia familia que
permanecen sometidos a él. En Aquitania, por razones no aparentes, el curso de
la evolución se detiene a mitad de camino. En el transcurso del siglo X, su
unidad parece estar a punto de romperse, ya que los vizcondes colocados por el
duque en Auvernia, Limousin, en Turenne y Thouars, con los condes de Angouleme, Perigueux y La Marche parecen estar sólo esperando su
oportunidad para deshacerse por completo de la soberanía ducal. Pero a pesar de
ello, la soberanía continúa intacta y es efectiva en casi todas partes, hecho
tanto más curioso cuanto que el duque de Aquitania apenas conservó ninguno de
sus dominios fuera de la región poitevina.
Pero, con
mayor o menor rapidez y plenitud, todas las grandes unidades regionales
muestran la misma tendencia a la disolución. Francia no escapa más que el
resto; pero al lado del condado de Vermandois y de los condados de Champaña, ya
sea fruto de la casualidad o, como tal vez se pueda creer más bien, de la
sabiduría política, crecen en independencia toda una serie de señoríos
episcopales que, por el mero hecho de que sus titulares están sujetos a una
elección que requiere la confirmación real, pueden resultar una fuente
importantísima de fuerza y protección para la monarquía. En Reims, ya en el año
940, Luis IV concedió formalmente al arzobispo el condado con todas sus
dependencias; por la misma época, la autoridad del obispo de Chalons-sur-Marne se extendió a todo el condado de Chalons, y quizás también la del obispo de Noyon a todo el Noyonnais. Aproximadamente en la misma época (967), el rey
Lotario entregó solemnemente la posesión del condado de Langres al obispo de Langres.
Rodeada como
estaba la monarquía de tantos vasallos desobedientes, fue precisamente la
existencia de estos poderosos prelados lo que le permitió resistir. Toda la
historia del siglo X está llena de las luchas que los reyes se vieron obligados
a librar contra los condes y duques, y de las conspiraciones que tuvieron que
derrotar. Pero en todas partes y siempre, fue el apoyo, tanto moral como
material, proporcionado por la Iglesia lo que les permitió mantenerse. El
arzobispo de Reims, desde finales del siglo IX, es el verdadero árbitro de su
destino; mientras apoyó a los carolingios, éstos pudieron, a pesar de todo,
resistir todos los ataques; el día en que los abandonó, la causa carolingia
estaba irremediablemente perdida.
|
 |
 |
 |