 |
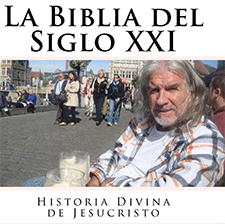 |
 |
CAPÍTULO
X.
EL
EMPERADOR OTÓN IV
CUANDO OTÓN
III, todavía joven, expiró en Paterno en enero de 1002, parecía que la obra de
la vida de su abuelo OTÓN el Grande se había deshecho por completo. La
animosidad persiguió al emperador incluso después de su muerte, ya que sólo
mediante una dura lucha sus amigos lograron transportar sus restos a través de
la llanura de Lombardía para enterrarlos en Alemania. El destino, por tanto,
tanto del Imperio de Occidente como del reino alemán en el que se basaba,
dependía mucho más de lo habitual de las cualidades del hombre que pudiera ser
llamado a ocupar el trono vacante.
A esta grave
crisis se añadió la desgracia de una sucesión disputada. Otón III, el último
descendiente en la línea masculina de Otón el Grande, había muerto soltero;
tampoco había una persona naturalmente destinada a sucederle. La ascendencia y
la elección eran los dos factores por los que se determinaba legalmente el
acceso al trono; pero la influencia relativa de ambos variaba según las
circunstancias. En la presente ocasión era la elección, limitada en la práctica
a los magnates, la que debía ser preponderante. Pues aunque se presentó un
candidato de la casa real, se encontró enseguida con poderosos oponentes. Y su
pretensión en sí misma no era indiscutible. El verdadero representante de los
Otones era el hijo de la única hermana casada del difunto emperador, Matilde,
esposa de Ezo, hijo de Herman, conde palatino de
Lorena. Pero este heredero era un niño, y era el vástago de un matrimonio que
se había considerado desigual. Por lo tanto, el hijo de Matilda pasó ahora al
silencio. También había dos hombres que podían hacer valer algún derecho a ser
aceptados como cabeza de la casa Liudolfing. El uno
era Otón, duque de Carintia, nieto (a través de su madre Liutgard)
de Otón el Grande, e hijo del famoso Conrado, antaño duque de Lorena, que había
caído gloriosamente en el Lechfeld. A su gran
posición, Otón añadió las cualidades personales de dignidad y rectitud. Debía
tener en ese momento al menos cincuenta años de edad. El otro era un hombre mucho
más joven, Enrique, duque de Baviera, hijo del duque Enrique "el
Batallador", y nieto de aquel Enrique anterior, el hermano menor de Otón
el Grande, que fue el primero de su familia en gobernar en Baviera. El actual
duque era, por tanto, el representante real en la línea masculina del rey
Enrique "el Agitador", el primero de los reyes sajones. Como es
lógico, no surgió ninguna rivalidad entre los dos parientes. Pues cuando
Enrique expresó su disposición a aceptar a Otón como rey, éste se negó a presentarse
y, reconociendo que Enrique era el hombre más apto, le instó a que se asegurara
la elección por sí mismo.
Pero la
elección también era legalmente necesaria; y los magnates no estaban dispuestos
a dejar pasar la presente oportunidad de elegir un rey a su antojo. Por lo
tanto, cuando el tren fúnebre del difunto emperador llegó a Augsburgo de camino
a Aix, Enrique, ansioso por hacer valer su derecho,
primero se apoderó por la fuerza de las insignias imperiales, y luego trató de
ganarse, mediante profusas promesas, a los magnates asistentes para que
apoyaran su causa, pero tuvo poco éxito.
Ya había
aparecido un rival formidable. Los principales hombres de Sajonia se habían
reunido en Frohse, y allí el margrave Ecardo de Meissen había revelado su propósito de hacerse
con el trono. Era el guerrero más destacado de su tiempo; había luchado con
distinción contra los sarracenos en Italia, y en Roma, en 998, fue él quien
había provocado la rendición del castillo de Sant' Angelo y la muerte de su defensor Crescencio. Como margrave de Meissen había repelido
a los Wend, reducido a Bohemia a vasallaje y frenado
al duque polaco Boleslav para que no asaltara el reino. Aunque no era de
ascendencia real, procedía de una antigua estirpe turingia y estaba relacionado
con los Billung, la nueva casa ducal de Sajonia. Pero
un poderoso enemigo, el margrave Liuthar de la Marca
del Norte, se propuso ahora frustrar el ambicioso designio de Ecardo. Habiendo conseguido la promesa jurada de la
mayoría de los magnates sajones de no tomar parte en la elección de un rey
hasta una nueva conferencia, Liuthar visitó en
secreto al duque de Baviera, a quien instó a la necesidad de enviar un enviado
que representara sus intereses en la reunión pospuesta. Y tan hábilmente obró
el emisario de Enrique, mediante fastuosas promesas, sobre los nobles sajones
cuando se reunieron en Werla, que obtuvo de ellos un
reconocimiento unánime del derecho hereditario de Enrique al trono y una
solemne promesa de servicio. La altiva abstención de Eckhard en la reunión había arruinado su causa.
Para
entonces, un tercer competidor por la corona estaba en el campo. Se trataba de
Herman II, duque de Suabia. Timoroso y retraído por
naturaleza, Herman se había presentado por sugerencia de otros. Tras las
exequias de Otón III en Aix, el 5 de abril, la
mayoría de los magnates allí presentes habían expresado su renuencia a aceptar
a Enrique de Baviera como su sucesor. En el duque de Suabia veían un candidato
más a su gusto; y ciertamente la ascendencia de Herman de una gran casa franca,
uno de cuyos miembros había ocupado anteriormente el trono, y su posición como
gobernante de una de las principales razas de Alemania eran razones plausibles
para su elevación. En realidad, fue su propia dulzura de carácter la que lo recomendó
a sus proponentes, que podían esperar encontrar en él un rey al que obedecer o
no según su voluntad.
A través del
duque de Suabia, Ecardo esperaba vengarse de
Enrique. Pero de camino a Duisburgo, donde se encontraba entonces Herman,
recibió la intimación de que no sería admitido en los consejos del partido
suabo. Al volver a casa tras este segundo desplante, fue asaltado en Pöhlde en la noche del 30 de abril por cuatro hermanos que
albergaban un rencor privado contra él y fue asesinado.
Este trágico
suceso apartó a un peligroso enemigo del camino de Enrique, pero la contienda
con el duque Herman resultó larga y amarga. Enrique podía contar con los
magnates de Baviera, de Franconia Oriental y de
Sajonia, mientras que Herman sólo tenía el apoyo de los de Suabia y de Franconia Occidental. La facción suaba, sin embargo, estaba
decidida, y los loreneses seguían dudando. El arzobispo Willigis de Mayence, pilar de los dos últimos emperadores,
defendía ahora el principio de la sucesión legítima. A principios de junio,
Enrique, con sus adherentes bávaros y francos, se acercó al Rin en Worms, eludió a Herman y entró en Mayence.
Allí siguió su elección; y el 7 de junio ese acto fue ratificado por su solemne
unción y coronación.
Este éxito
decidió al vacilante Dietrich, duque de la Alta Lorena. Pero la elección había
sido llevada a cabo a toda prisa por unos pocos partidarios del nuevo rey; y no
sólo el duque de Suabia y sus amigos se mantuvieron desafiantes, sino que los
nobles de la Baja Lorena siguieron manteniéndose al margen, mientras que los de
Sajonia se enfadaron por su total exclusión de los procedimientos en Mainz. Para obligar a Herman a someterse, Enrique se
dirigió hacia el sur y comenzó a asolar Suabia. Pero el duque tomó represalias
asaltando y saqueando su propia ciudad de Estrasburgo, cuyo obispo se había
declarado a favor de su rival, y se negó a dejarse arrastrar a una decisión por
la batalla. Desconcertado en el sur, Enrique procedió a asegurarse el resto del
reino. En Turingia, en julio, recibió el pleno reconocimiento del conde
Guillermo de Weimar y de los demás jefes, y suprimió con gratitud el antiguo
tributo de los cerdos, debido por los turingios a la corona. Pero de los
magnates sajones Enrique obtuvo un reconocimiento menos fácil. Se había reunido
para recibirlo en Merseburg el 23 de julio una gran
compañía de obispos y condes de Sajonia, a cuya cabeza estaban los arzobispos
de Bremen y Magdeburgo con su duque Bernardo y los margraves Liuthar y Gero. También el duque
Boleslav de Polonia, recién llegado de un ataque a la marca de Meissen
realizado tras la muerte de Ecardo, presumía de
aparecer entre ellos. Estos hombres, aunque recibieron al nuevo rey con
deferencia, no estaban dispuestos a ofrecerle una lealtad incondicional. Se mantuvieron
en sus derechos separados, y al día siguiente, antes de que se rindiera ningún
homenaje, Bernardo se presentó en su nombre y en el del pueblo sajón para hacer
valer sus reivindicaciones peculiares, y para exigir a Enrique hasta qué punto
se comprometería a respetarlas. Enrique contestó ensalzando la firme lealtad de
los sajones a sus reyes; sólo con su aprobación se presentaba ahora entre ellos
como rey; y lejos de infringir su ley se cuidaría de observarla en todos los
puntos, y haría todo lo posible por cumplir sus razonables deseos. El discurso
satisfizo a los magnates; y el duque Bernardo, tomando la lanza sagrada en sus
manos, se la entregó al rey; a continuación le siguieron su homenaje y su
juramento de fidelidad. Desde Merseburg, Enrique se
apresuró a dirigirse a la Baja Lorena. En el transcurso de su viaje se le unió
su esposa Kunigunda, a la que vio coronada reina en Paderborn el 10 de agosto por el arzobispo Willigis. Un feroz conflicto, que estalló entre los
seguidores bávaros del rey y los habitantes sajones de la ciudad, empañó los
regocijos. En la Baja Lorena, Enrique no encontró una fácil aceptación. Sólo
dos obispos lo recibieron; otros dudaron en unirse a ellos; y el arzobispo
Heriberto de Colonia, complaciendo un rencor personal, se mantuvo alejado a
propósito. Finalmente, los prelados coincidieron en elegir a Enrique como rey
y, tras prestarle su juramento de fidelidad, le acompañaron a Aix. Allí, el 8 de septiembre, los restantes magnates
loreneses se unieron para colocar a Enrique en la silla de coronación de sus
predecesores y rendirle homenaje. Por tanto, ya no faltaba nada más que la
sumisión del duque de Suabia. Sin embargo, Herman, al verse ahora tan superado,
ya estaba preparado para ceder. A través de mediadores solicitó la gracia del
rey para él y sus adherentes; y luego, el 1 de octubre, se presentó en persona
ante Enrique en Bruchsal. Al jurar lealtad, se le
permitió a Herman conservar tanto su ducado como sus feudos, pero se le exigió
que reparara el daño que había causado a la ciudad de
Estrasburgo.
El título de
Enrique para reinar, así reconocido en Alemania, fue también aceptado por los
pueblos de fuera. Los venecianos renovaron con Enrique el tratado de amistad
concluido con Otón II. En el estado vasallo de Bohemia, una revolución había
instaurado recientemente un nuevo gobernante que enseguida solicitó la
investidura formal de manos de Enrique. Por último, desde Italia llegaron
cartas y enviados del partido imperialista, instando a Enrique a intervenir en
la rebelde Lombardía.
Enrique de
Baviera, el quinto de su casa en ocupar el trono alemán, es conocido en la
historia como Enrique II, tanto como rey como emperador. Nació el 6 de mayo de
973, por lo que acababa de cumplir veintinueve años cuando fue coronado en Mayence en junio de 1002. Su vida temprana había sido
moldeada por la adversidad. A causa de la rebelión de su padre, el duque
Enrique "el Luchador", había sido privado de su hogar; y tras pasar
algún tiempo bajo el cuidado de Abraham, obispo de Freising,
había sido enviado, siendo aún un niño, a ser educado en Hildesheim. Allí
recibió su primera base en una educación que lo convirtió en todos los sentidos
en un hombre cultivado, bien instruido tanto en las Sagradas Escrituras como en
el saber eclesiástico. Se familiarizó al mismo tiempo con los métodos de
gobierno de la Iglesia, ya que estaba destinado a la carrera clerical; pero la
restauración de su padre en 985 le hizo regresar a Baviera. Su formación
posterior bajo el obispo Wolfgang de Ratisbona le ayudó a formar esas ideas
decididas sobre la Iglesia y el Estado que posteriormente conformaron su
política como rey. A la muerte de su padre, en agosto de 995, Enrique sucedió
sin discusión al ducado de Baviera. La última exhortación del arrepentido
Wrangler a su hijo había sido que se mantuviera siempre leal a su rey; y por
ese consejo caminó Enrique con firmeza durante los seis años siguientes. Otón
III no tuvo un súbdito más fiel que su primo de Baviera, que le acompañó dos
veces a Italia, y en la segunda ocasión fue decisivo, con el marqués Hugo de
Toscana, para salvarle de la ira de la turba romana. Además, cuando los
magnates alemanes maquinaban para destronar al emperador ausente, Enrique se
negó a tomar parte en su conspiración. Hasta que la muerte prematura de Otón le
abrió la perspectiva de la sucesión, había sido, como duque de Baviera, un
gobernante justo y vigoroso.
Del aspecto
exterior de Enrique no se sabe nada seguro. De hecho, la tradición posterior le
atribuye el atributo de "el cojo", y dos leyendas diferentes
pretenden dar cuenta de la supuesta dolencia. Sin embargo, un verdadero
obstáculo era la propensión a sufrir graves ataques de una dolorosa dolencia
interna; Enrique era en verdad un hombre enfermizo, y su debilidad corporal
pudo haber interferido a veces en sus planes. Su vida y sus acciones estaban
reguladas por una estricta conciencia y por una piedad sobria y contenida. La
fe cristiana y su Fundador, los santos y sus santuarios, la iglesia alemana y
sus funcionarios, eran los objetos de su reverencia; asistía puntualmente, y a
veces participaba, a las ceremonias de la Iglesia; era el enemigo decidido de
los abusos eclesiásticos; y si compartía la superstición imperante en lo que
respecta a las reliquias, esto se compensaba con una liberalidad ingrata hacia
los pobres y una espléndida munificencia en la fundación y el mantenimiento de
instituciones religiosas. Con todo esto, Enrique no era un mero devoto. Era
sociable y se complacía en las diversiones ordinarias de su época; no se privaba
de gastar una broma pesada a un obispo molesto, e incluso una vez fue
reprendido por fomentar una forma brutal de deporte. La caza era para él una
recreación bienvenida. Así pues, Enrique era totalmente distinto a Otón III.
Amaba su tierra ancestral de Sajonia; el glamour de Italia no lo atraía lejos
de su tarea propia como rey alemán; tampoco albergaba ninguna idea visionaria
de dominio universal bajo la forma de un Imperio Romano revivido. Toda la
inclinación de su mente era práctica; sus empresas eran de alcance limitado y
se llevaban a cabo con prudencia. La prudencia fue, de hecho, la cualidad por
la que más impresionó a sus contemporáneos. Sin embargo, no carecía de los
ideales reales de su época. Sentía pasión por la ley y el orden; y en su concepción
del oficio de rey era el guardián del reino contra los ataques del exterior y
contra los disturbios del interior, el campeón de los débiles y el enemigo de
todos los malhechores, el defensor de la Iglesia y el promotor de su obra
espiritual. Ningún rey anterior a él fue más incansable en los viajes para
impartir justicia entre su pueblo; ningún gobernante pudo ser más severo en
ocasiones al ejecutar el juicio sobre los rebeldes y los infractores de la ley.
A pesar de su débil salud, no rehusó participar plenamente en los peligros y
dificultades de una campaña. Y a este coraje se unió una humanidad real que
podía mostrar misericordia con los vencidos. Tanto en la limitación de sus
objetivos como en la firme persistencia de su gobierno, mostró no poco parecido
con el primer Enrique de su raza. En dignidad moral, puede decirse con
seguridad, superó a cualquier monarca de la casa sajona.
El Imperio
presentaba una complicación de dificultades tales que sólo la paciencia y la
prudencia podían superar. Casi todas las provincias bullían de inquietud. No
sólo los magnates laicos estaban, como siempre, en disputa con sus vecinos
eclesiásticos, sino que cada orden estaba desgarrada por las disputas entre sus
propios miembros. Entre el clero de todos los grados, la mundanidad y la
negligencia del deber, la avaricia y la vida holgada, eran ampliamente
prevalentes. Fue una tarea pesada, por tanto, la que emprendió Enrique, que
ahora tenía que restaurar por sus propios medios el poder soberano frente a
hombres que hasta entonces habían sido sus iguales.
En estas
circunstancias adversas comenzó el nuevo reinado, y por ellas se fijó su curso.
La historia del reinado es confusa; pero a través de toda ella puede rastrearse
el inquebrantable propósito del rey de lograr un estado de cosas más estable.
La gran medida de éxito que logró en ello da derecho a Enrique a un alto lugar
entre los soberanos de Alemania; pero su celo por la supresión de los abusos
eclesiásticos se hizo sentir en una esfera más amplia, y lo ha colocado entre
los reformadores de la Iglesia occidental. Y es en la política eclesiástica que
siguió, combinando como lo hizo el sistema político de Otón el Grande con la
energía reformadora de Enrique III, y vinculándolo así con ambos monarcas,
donde se encuentra el principal interés de su carrera.
El comienzo
del reinado de Enrique estuvo marcado por dos graves pérdidas para el Imperio;
en el sur, del reino lombardo; en el este, del ducado tributario de Bohemia. El
primer acontecimiento, de hecho, había tenido lugar incluso antes de que
Enrique se convirtiera en candidato al trono. Pues un mes después de la muerte
de Otón III, Lombardía estalló en una revuelta abierta; y el 15 de febrero de
1002 Ardoin, marqués de Ivrea, fue elegido rey de los
lombardos y coronado en la basílica de San Miguel de Pavía. Este nuevo rey
estaba casi emparentado con los marqueses de Turín, si es que no procedía realmente
de ellos, y estaba relacionado también con la última casa real de Ivrea, con cuya marcha hereditaria había sido investido
hacía unos doce años. Su carrera como marqués había sido tormentosa. Durante
una disputa con Pedro, obispo de Vercelli, Ardoin había tomado esa ciudad por
asalto, y en el tumulto el obispo fue asesinado. Poco después, su violencia
hacia Warmund, el obispo de su propia ciudad de Ivrea, había hecho caer sobre él una severa reprimenda del
papa Gregorio V. Por influencia de León, obispo de Vercelli, Ardoin fue
convocado a Roma en el año 999 para responder de sus supuestas fechorías. Sin
embargo, a pesar de la censura papal y de la confiscación imperial, se mantuvo
firme en su marcha y en sus posesiones hasta que el giro de la fortuna lo elevó
al trono lombardo.
Puede que
Ardoin fuera en realidad poco más que un rudo soldado. Sin embargo, demostró
ser un hábil líder en la guerra; y si su reinado fue desafortunado no fue por
falta de energía o valor por su parte. Ciertamente, inspiró a su familia y a
sus amigos una devoción que no rehuyó ningún sacrificio. Para los magnates
laicos fue su campeón contra el dominio de los prelados, algunos de los cuales
también, libres de simpatías alemanas, estuvieron de su lado. Pero fueron sobre
todo los nobles menores, los secundi milites o vasallos
menores, que poseían sus tierras a voluntad de los señores episcopales o
seculares, y sin nada que esperar de un soberano extranjero, los que se
volvieron naturalmente hacia un rey nativo cuyos enemigos domésticos eran los
suyos. Junto a ellos se encontraban muchos de los clérigos seculares,
igualmente impacientes por el control episcopal; mientras que más abajo estaban
los siervos, los labradores sin voz de las tierras de la iglesia, muchos de los
cuales habían obtenido su libertad, pero a todos los cuales se pretendía ahora
reducir a la esclavitud perpetua. En este empeño, los dos obispos de Vercelli,
Pedro y León, habían sido especialmente activos; y fue este último quien, poco
antes, había redactado el terrible decreto de Otón III por el que no se
permitía a ningún siervo de la Iglesia salir de su servidumbre. Por lo tanto,
estos libertos y siervos miraban ahora a Ardoin como su único salvador posible.
La revuelta,
si bien era principalmente social, era hasta cierto punto nacional y se dirigía
contra los elementos de la autoridad que se apoyaban en el extranjero. El
interés alemán en Lombardía era todavía fuerte. Algunos prelados, el arzobispo
de Rávena y los obispos de Módena, Verona y Vercelli, fueron abiertamente
hostiles a Ardoin desde el primer momento; y de acuerdo con ellos estaba el
marqués Tedaldo, titular de los cinco condados de
Reggio, Módena, Mantua, Brescia y Ferrara, cuya familia había ascendido a la
eminencia por su servicio a los Ottos. Pero el verdadero alma de la oposición
era León de Vercelli, un alemán de nacimiento, cuyo carácter enérgico, fuerte
intelecto e inmensas adquisiciones lo convertían en un peligroso enemigo.
Porque era a la vez un consumado hombre de letras, un hábil abogado y un
practicante de los asuntos. De mentalidad mundana, aunque celoso del buen orden
en la Iglesia, siempre estaba ansioso por avanzar en sus intereses materiales;
y la desaparición del sistema imperial significaría su propia ruina total.
Todas sus energías, por tanto, se volcaron en el derrocamiento del rey
nacional.
Un progreso
a través de Lombardía aseguró el reconocimiento general de Ardoin, y la
administración continuó sin descanso. Los magnates hostiles estaban indefensos;
mientras que el resto, cualesquiera que fueran sus inclinaciones secretas,
prestaban obediencia externa al monarca en posesión. Pero el porte insolente de
Ardoin enfureció a sus oponentes, por lo que ambos bandos buscaron ayuda en el
extranjero. Ardoin envió un enviado a Francia para obtener una promesa de apoyo
armado del rey Roberto; León de Vercelli en persona, respaldado por las
oraciones de otros magnates italianos, rogó a Enrique, ahora reconocido como
rey en Alemania, que interviniera en Italia. En consecuencia, Enrique en. diciembre
de 1002 envió una fuerza moderada al mando del duque Otón de Carintia, en cuyas
manos estaba la Marcha de Verona, en ayuda de sus adherentes italianos. Estos
últimos, encabezados por el arzobispo Federico de Rávena y el marqués Tedaldo, estaban ya en camino para unirse al duque, cuando
Ardoin, con fuerzas superiores, se lanzó entre los aliados, ocupó Verona y se
apoderó de los pasos de montaña más allá. Unos días más tarde atacó por
sorpresa al enemigo en el valle del Brenta y lo derrotó con grandes pérdidas.
Esta victoria hizo que, por el momento, la autoridad de Ardoin estuviera
asegurada.
Boleslav de
Polonia
Sólo unas
semanas después de que Lombardía afirmara así su independencia, Bohemia se
separó de Alemania. Boleslav Chrobry (el Poderoso),
desde que sucedió a su padre Mesco como duque de
Polonia en 992, había construido una poderosa monarquía eslava más allá del
Elba. Las diversas tribus que ocupaban las llanuras regadas por el Oder, el Warta y el Vístula
estaban unidas bajo su gobierno; estaba aliado por matrimonio con los príncipes
vecinos de Bohemia, Hungría y Kiev; gracias a la indulgencia del difunto
emperador, había sido eximido del tributo anual debido a la corona alemana. A
través de Otón también había conseguido del Papa Silvestre II la independencia
eclesiástica de su país, con el establecimiento de Gnesen como sede
metropolitana. Sólo en su vasallaje al Imperio quedaba algún signo de sujeción
política. Ahora Boleslav vio la oportunidad de ampliar su dominio en Occidente
y lograr la plena independencia. Invadió toda la Marca Oriental, o Marca de Gero, hasta el Elba; luego, girando hacia el sur, se
apoderó de las ciudades de Bautzen y Strehla, y con
la ayuda de sus habitantes eslavos se hizo con la propia ciudad de Meissen.
Empujando hacia el oeste, ocupó la marca de Meissen hasta el Elster Blanco,
asegurándola con guarniciones polacas. Había dominado así todo el territorio
conocido más tarde como el Alto y el Bajo Lausitz, y
el Elba había dejado aquí de ser un río alemán. Entonces Boleslav se presentó
en la dieta de Merseburg para asegurarse de su
conquista. Pero su oferta a Enrique de una gran suma por la retención de
Meissen fue rechazada: y Gunzelin, hermano del
difunto Eckhard y hermanastro de Boleslav, fue
investido por el rey con la marca de Meissen, mientras que al propio Boleslav
se le permitió conservar sólo los distritos al este del Elster Negro.
A partir de
entonces, el duque polaco se convirtió en un decidido enemigo de Enrique.
Encontró enseguida apoyo en la desafección alemana. El Babenberg Enrique de Schweinfurt, margrave del Nordgau,
hasta entonces firme partidario del rey, reclamó la investidura del ducado de
Baviera como recompensa prometida por su ayuda en la contienda sucesoria.
Enfurecido por las vacilaciones del rey a la hora de concederle la petición, el
margrave hizo ahora causa común con Boleslav, cuya propia ira se encendió aún
más por un asalto cometido contra él y sus seguidores, aunque sin la intimidad
del rey, a su salida de Merseburgo.
Y a Boleslav
le llegó pronto la oportunidad de vengarse. En Bohemia había gobernado durante
los últimos tres años, como tributario de la corona alemana, su primo y tocayo,
el duque Boleslav el Rojo, un tirano cuyos celos habían enviado al exilio a sus
hermanastros, Jaromir y Udalrich,
con su madre, y cuya crueldad impulsaba ahora a sus súbditos a expulsarlo y a
erigir en duque a su pariente Vladivoi. Mientras Vladivoi, para asegurarse, tomó la investidura del rey
Enrique, el príncipe desposeído buscó refugio en Polonia. Pero cuando los
propios vicios de Vladivoi pusieron fin a su gobierno
a principios de 1003 y los bohemios retiraron a Jaromir y Udalrich, el duque polaco intervino por la fuerza,
expulsó a los dos príncipes por segunda vez al destierro y restituyó a Boleslav
el Rojo. No pasó mucho tiempo antes de que la feroz venganza que el duque
restaurado emprendió contra sus enemigos obligara a los bohemios,
aterrorizados, a implorar la protección de Boleslav de Polonia. Aprovechando la
ocasión deseada, Boleslav atrajo astutamente a su pariente a su poder, hizo que
lo cegaran y luego, precipitándose a Praga, se aseguró su propia aceptación
como duque por parte de los bohemios. El acto fue un insolente desafío a la
autoridad de Enrique; pero el rey, controlando su indignación, envió enviados a
Boleslav ofreciendo el reconocimiento si el duque se reconocía su vasallo.
Boleslav, sin embargo, rechazó altivamente la propuesta, y por el momento
Bohemia estaba perdida para la corona alemana.
De hecho,
aún no se podía hacer nada para su recuperación debido a los graves problemas
que había en la propia Alemania. Ya, a principios de año, Enrique había tenido
que reprimir con mano dura la desafección en Lorena; y ahora se enteró de que
el margrave Enrique, ayudado secretamente por el duque polaco, estaba en
abierta revuelta en el Nordgau. Desde Baviera, el rey
tomó medidas enérgicas contra el rebelde. Pero el margrave encontró dos aliados
inesperados en su primo Ernesto de Babenberg y el propio hermano del rey,
Bruno. Entre el rey Enrique y estos tres hombres se libró una pequeña guerra
durante el otoño de 1003, de la que el Nordgau, el
amplio distrito situado al norte del Danubio entre Bohemia y Franconia Oriental, fue el escenario. Aquí se establecieron
firmemente los Babenberg; pero la energía del rey pronto obligó al margrave a
abandonar sus fortalezas por lugares de acecho en el campo. Las operaciones
culminaron con el asedio de Creussen, una ciudad
fortificada cerca de las fuentes del Meno, que fue sostenida valientemente
contra las fuerzas reales por Bucco, el hermano del
margrave, mientras éste hostigaba a los sitiadores desde el exterior. Un ataque
por sorpresa a su campamento hizo huir al margrave, dispersó a sus seguidores y
entregó a Ernesto como prisionero en manos del rey. A continuación, Bucco rindió Creussen. Boleslav
se esforzó primero en seducir a Gunzelin para que le
traicionara a Meissen, y ante su negativa asoló todo un territorio al oeste del
Elba. Pero esta distracción no supuso ningún alivio para los confederados del
duque. El margrave renunció a seguir resistiendo y, acompañado por Bruno y
otros rebeldes, buscó la seguridad con Boleslav. Aunque las hostilidades se
reanudaron a principios de 1004 con un feroz ataque de Boleslav contra Baviera,
respondido por Enrique con una incursión en el Alto Lausitz,
que fue frustrada por un cambio de tiempo, la confederación se disolvió poco
después. Impulsados por el remordimiento, los dos nobles alemanes buscaron el
perdón del rey; Bruno a través de su cuñado el rey Esteban de Hungría, el
margrave Enrique de Schweinfurt a través de poderosos
amigos en casa. El margrave sufrió el encarcelamiento durante algunos meses,
pero tanto él como sus adherentes se libraron de la confiscación de sus
tierras. Bruno también fue indultado y, tras ordenarse, se convirtió en
canciller de su hermano y, finalmente, en obispo de Augsburgo.
Con el
fracaso de esta revuelta doméstica, Enrique quedó libre para actuar en el
extranjero. La recuperación de Italia y de Bohemia eran tareas igualmente urgentes;
pero las súplicas de algunos magnates lombardos, entre ellos un emisario
especial del marqués Tedaldo y el fiel León de
Vercelli, prevalecieron; y Enrique, dejando a los sajones y a los bávaros para
que mantuvieran a raya a Boleslav, partió de Augsburgo a finales de marzo a la
cabeza de una fuerza expedicionaria compuesta por loreneses, francos y suevos,
y después de duros esfuerzos llegó a Trento el domingo de Ramos, 9 de abril.
Ante este grave peligro, el rey Ardoin envió a asegurar los pasos, mientras él
mismo reunía tropas y tomaba posiciones como antes en la llanura de Verona.
Enrique vio así frenado su avance a lo largo del Adigio, y girando hacia el
este, en el valle del Brenta, tomó por sorpresa un paso del Val Sugana, y acampó en la orilla izquierda del río. Allí
celebró la Pascua (16 de abril). En el momento crítico, Ardoin había sido
abandonado por la mayoría de los líderes italianos, y no tuvo entonces más
remedio que retirarse precipitadamente hacia el oeste. Enrique entró en Verona,
y avanzó desde allí por Brescia y Bérgamo hasta Pavía, uniéndose en cada etapa
de su marcha a sucesivos grupos de magnates italianos, de los que los
arzobispos de Milán y Rávena, y el marqués Tedald,
eran los principales. En Pavía, el domingo 14 de mayo de 1004, fue elegido rey
de los lombardos, y coronado en San Miguel al día siguiente.
Enrique
había alcanzado así su objetivo con sorprendente facilidad; y la ceremonia que
acababa de realizar, omitida como superflua por sus predecesores sajones, era
la anulación formal de la coronación de Ardoin dentro de los mismos muros dos
años antes. Esa misma tarde surgió una disputa por una causa leve entre los
pavos y los alemanes, y los ciudadanos, precipitándose a las armas, atacaron el
palacio. La mayoría de las tropas alemanas estaban acuarteladas fuera; pero los
partidarios reales dentro de la ciudad se unieron al lado de Enrique, y el
asalto al palacio fue rechazado. Se produjo entonces un furioso conflicto; y,
al caer la noche, los monárquicos, para su propia protección, dispararon contra
los edificios vecinos. Las tropas del exterior, atraídas por la conflagración,
asaltaron las murallas ante una dura resistencia. Los pavos fueron ahora
dominados; muchos fueron abatidos en las calles; y los que siguieron luchando desde
las azoteas fueron destruidos junto con sus viviendas por el fuego. La matanza
fue detenida por la orden de Enrique, pero no antes de que muchos cientos de
ciudadanos hubieran perecido y una gran parte de su ciudad hubiera sido
consumida. Los supervivientes fueron admitidos en gracia y, en persona o por
medio de rehenes, juraron fidelidad al rey.
El destino
de Pavía sembró el terror en todo el norte de Italia. Todo pensamiento de
resistencia posterior fue aplastado, excepto en el remoto oeste, donde Ardoin,
en su castillo alpino de Sparone, aguantaba con
entereza el asedio de una fuerza de germanos. Los lombardos, en general, se
sometieron ahora a Enrique, quien unos días después, en Pontelungo,
cerca de Pavía, celebró una dieta general para el arreglo del reino. Pero la
mente del rey ya estaba decidida a abandonar Italia; y a principios de junio
emprendió su camino hacia Alemania. Tras recibir, como último acto en suelo
italiano, el ofrecimiento de su lealtad por parte de ciertos delegados
toscanos, llegó a Suabia a mediados de mes.
De hecho, la
expedición había fracasado. Porque a pesar de su coronación, del homenaje de
los magnates y de la sumisión forzada de la mayoría de los lombardos, Enrique
no se había aventurado más allá de Lombardía; e incluso allí dejó tras de sí un
rival no sometido y un pueblo desafecto. El horror del incendio de Pavía caló
hondo en los corazones de los lombardos, para quienes había destruido la
esperanza de un orden establecido bajo su rey nativo sin darles un gobierno
estable propio. Y para sí mismo, la única ventaja que había conseguido era la
reafirmación de la reclamación alemana de la corona de Lombardía.
La falta de
tiempo fue la causa de este magro resultado; pues Enrique no podía permanecer
el tiempo suficiente en Italia para efectuar su asentamiento sin descuidar el
peligro que amenazaba a Alemania desde el Este. Era necesario ante todo
expulsar a Boleslav de Bohemia. Enrique reunió un ejército en Merseburg a mediados de agosto. Los hombres de Sajonia, Franconia Oriental y Baviera, que habían sido eximidos de
la expedición italiana, fueron llamados ahora a servir contra su enemigo más
cercano. Reuniendo barcos en el Elba medio, como si se tratara de una invasión
directa de Polonia, el rey esperaba enmascarar su verdadera intención de entrar
en Bohemia desde el norte. Pero la crecida de los ríos dificultó sus
movimientos y dio tiempo a Boleslav para preparar su defensa. Sin embargo, a
pesar de la resistencia de los arqueros polacos, Enrique se abrió paso por el Erzgebirge (Miriquidui), donde se
le unió Jaromir, el duque exiliado. A la llegada del
contingente bávaro, que se había retrasado, Enrique envió a Jaromir y a sus bohemios, con algunas tropas alemanas escogidas, para sorprender a
Boleslav en Praga. Boleslav, sin embargo, recibió el aviso oportuno para
emprender la huida. No intentó ninguna otra defensa, y Jaromir ocupó inmediatamente Praga, donde, en medio del regocijo general, fue
entronizado de nuevo como duque. Enrique llegó poco después a Praga, e invistió
solemnemente a Jaromir. En menos de un mes desde su
partida, Enrique se había asegurado tanto de Bohemia que no sólo podía enviar a
los bávaros a casa, sino que podía reclamar la ayuda de Jaromir para recuperar de Boleslav el Alto Lausitz. La tarea
resultó difícil debido a la obstinada defensa de Bautzen por parte de su
guarnición polaca; pero la rendición de la ciudad liberó finalmente al rey y a
sus cansadas tropas de los trabajos de la guerra.
La recuperación de Bohemia cerró la primera etapa de la carrera de Enrique, un espacio de casi tres años, durante el cual había hecho valer su pretensión al trono alemán, y había probado por primera vez sus fuerzas en las tareas que tenía por delante. Ningún acontecimiento llamativo, en efecto, marca el reinado en períodos definidos, siendo su curso uno de realización lenta y a menudo interrumpida; sin embargo, las tres expediciones italianas, realizadas a largos intervalos, constituyen hitos convenientes para registrar su progreso. Casi diez años habrían de transcurrir antes de que volviera a cruzar los Alpes. El intervalo estuvo ocupado por una lucha incesante en la que Enrique pudo, por pura tenacidad, obtener algún éxito. La enemistad
del duque polaco era una amenaza constante. Aunque las hostilidades con
Boleslav no fueron continuas, se libraron tres guerras reales. Las campañas en
sí presentan poco interés militar. Cualquiera que fuera el bando que tomara la
ofensiva, las operaciones tenían generalmente el carácter de una extensa
incursión, en la que se libraban pocas batallas campales y rara vez se
alcanzaban resultados decisivos. Boleslav, después de perder Bohemia, no poseía
ninguna ciudad principal cuya captura hubiera significado su ruina; y por ello
la victoria final sólo era posible para Enrique mediante la toma o la
destrucción del propio Boleslav. El duque, a su vez, por mucho éxito que
tuviera en el campo de batalla, no podía poner en serio peligro el reino
alemán, aunque podría ampliar su frontera a costa de Alemania. Esto pretendía
conseguirlo en la región del Elba medio. El territorio situado al este de ese
río, cuya porción norte constituía la Marca Oriental y la sur pertenecía a la
Marca de Meissen, era el escenario habitual de la contienda y el premio que
esperaba su decisión. En efecto, no sin dificultad se impidió que Boleslav se
afianzara en el oeste del Elba. En ausencia de Enrique, los celos de los
líderes sajones, sobre los que recaía el deber de la defensa, obstaculizaron la
acción conjunta. Algunos de ellos se habían convertido en partidarios secretos
de Boleslav; otros eran tibios en su servicio al rey. Especialmente los
magnates eclesiásticos que sentían verdadero celo por la Iglesia se oponían con
reticencia a un príncipe que gozaba del favor de la Sede Romana y que había
hecho mucho por promover la causa del cristianismo entre su propio pueblo. Un
extraño acto de política por parte de Enrique aumentó su repugnancia a servir
contra Boleslav. Pues durante la Pascua de 1003, había recibido en Quedlinburg a enviados de los redari y de los lyutitzi, tribus paganas de los wendis que habitaban en la Marca del Norte, y había hecho
un pacto con ellos. Ninguno de los wendios había sido
más obstinado en la resistencia a la dominación alemana, de la que se habían
sacudido hacía tiempo; con ella se había ido su cristianismo obligatorio. El
temor a un nuevo sometimiento y a una conversión forzosa por la espada de
Boleslav les impulsó a negociar con Enrique, a quien podían ofrecer protección
en su frontera nororiental y ayuda activa en el campo de batalla contra el
duque polaco. Estas ventajas las aseguró permitiéndoles conservar su
independencia práctica y seguir manteniendo su religión pagana. De hecho, el
tratado resultó ser de no poco valor. Sin embargo, esta alianza de un rey
cristiano con los miembros de una tribu pagana contra otro príncipe cristiano
ofendió profundamente a muchos de sus súbditos; y los guerreros alemanes vieron
con impaciencia cómo los ídolos de sus socios wendis eran llevados como estandartes en la marcha para vencer a un enemigo que tenía
la misma fe verdadera que ellos.
Enrique no
se conformó con recuperar Bohemia y mantenerse a la defensiva frente a los
ataques polacos. Su objetivo era recuperar todo el territorio perdido entre el
Elba y el Oder, conquistado y cristianizado en su día
por Otón el Grande. Después de reprimir a principios de 1005 un levantamiento
de los frisones, Enrique convocó una leva general en Leitzkau,
a medio camino entre Magdeburgo y Zerbst, en el otro
lado del Elba; y desde allí, a mediados de agosto, el rey condujo a su ejército
a través de la Marca Oriental, donde se le unieron los bávaros bajo su nuevo
duque, Enrique de Luxemburgo, y los bohemios bajo el duque Jaromir.
Pero las tropas, retrasadas por falsos guías que las enredaron en los pantanos
en torno al Spree, fueron acosadas por los ataques
emboscados del enemigo. Justo antes de llegar al Oder,
los lyutitzi, encabezados por sus imágenes paganas,
se unieron a la hueste real. Al acampar junto al Bobra (Bober), cerca de su confluencia con el Oder, Enrique encontró a Boleslav estacionado con una
fuerte fuerza en Crossen. El descubrimiento de un
vado permitió al rey enviar parte de sus tropas, cuya aparición hizo que
Boleslav se retirara precipitadamente. La marcha continuó hasta dos millas de
la ciudad de Posen. Pero el ejército alemán estaba cansado, y ahora se detuvo
para recoger suministros. Su falta de vigilancia, sin embargo, mientras estaba
disperso en partidas de búsqueda, permitió que fuera tomado por sorpresa y
derrotado con grandes pérdidas. Este revés, aunque no fue el desastre
aplastante representado por la tradición polaca, dispuso a Enrique a aceptar
una oferta hecha por Boleslav para llegar a un acuerdo. Enviados, con el
arzobispo de Magdeburgo a la cabeza, fueron enviados a Posen para negociar con
el duque; y se estableció una paz cuyas condiciones se desconocen. El tratado,
en cualquier caso, fue poco halagador para el orgullo alemán, ya que a lo sumo
Enrique no pudo obtener de Boleslav más que un reconocimiento de su autoridad
en el Alto y el Bajo Lausitz, y una renuncia a la
reclamación del duque sobre Bohemia.
Problemas en
el oeste
Durante el
intervalo de paz incómoda que siguió, la atención de Enrique se reclamó en su
frontera occidental. La costa de Frisia estaba siendo acosada por piratas
norteños; Valenciennes había sido tomada por el conde
de Flandes; el reino de Borgoña estaba en estado de agitación. En Borgoña, el
rey Rodolfo III, último varón de su casa, luchaba en vano por mantener la
autoridad real contra una nobleza desafiante. Para Enrique, el hijo de la hermana
de Rodolfo, Gisela, y su heredero más cercano, el actual desorden, que ponía en
peligro su posibilidad de suceder a la corona de su tío, era un asunto de gran
preocupación. Por ello, en 1006 hizo sentir su mano en Borgoña. Se desconoce el
alcance de su intervención, pero el hecho es que ahora tomó posesión de la
ciudad de Basilea. Este paso, por más que se diera, nunca se revirtió; y la
secuela lo mostró como el primero de una serie por la que se destruyó la
independencia del reino borgoñón.
Las incursiones
de los norteños, este año y el siguiente, en Frisia se dejaron en manos de los
condes locales. Ocurrió lo contrario cuando el ambicioso conde Balduino IV de
Flandes, uno de los más poderosos vasallos de la corona de los francos
occidentales, en cuyas manos ya había caído el castillo erigido por Otón el
Grande en Gante, presumió de violar el territorio alemán al este del Escalda y
de tomar posesión por la fuerza de la ciudad de Valenciennes.
Enrique, cuyas reiteradas demandas de retirada habían sido ignoradas por el
conde, buscó en junio de 1006 un encuentro con el señor de Balduino, el rey
Roberto, cuyo resultado fue una expedición conjunta de los dos monarcas en
septiembre para la recuperación de la ciudad. Pero la empresa, aunque apoyada
por el duque Ricardo de Normandía, enemigo de toda la vida de la casa de
Flandes, quedó en nada; y Enrique, para resarcirse del fracaso, en el verano de
1007 condujo una gran hueste hasta el Escalda, lo cruzó y procedió a asolar el
país. En Gante, ante la súplica de los hermanos de San Bavón,
detuvo su mano; pero para entonces Balduino estaba dispuesto a tratar. Su
humilde sumisión poco después, con la rendición de Valenciennes,
le valió el pleno perdón del rey. Juró la paz; y también prestó un juramento de
fidelidad a Enrique, por el cual, según parece, se convirtió en su vasallo para
el castillo real de Gante. Dos años más tarde, para asegurar su ayuda contra la
desafección en Lorena, Enrique concedió a Balduino en feudo Valenciennes,
al que se añadió después la isla de Walcheren. Al
aceptar así el vasallaje a la corona alemana, Balduino ganó para los condes de
Flandes su primera posición más allá del Escalda.
Pero
mientras se dedicaba a esta exitosa empresa en el oeste, Enrique se vio
sorprendido por el desastre en su frontera oriental. Desde la campaña polaca de
1005, se había esforzado por mantener a los wendos fieles a su pacto, pero, en la primavera de 1007, recibió la visita en
Ratisbona de una triple embajada de los lyutitzi, de
una ciudad considerable de su vecindad y del duque Jaromir de Bohemia, que venían a denunciar los asiduos esfuerzos del duque de Polonia,
mediante sobornos y promesas, para seducirlos de su lealtad. Declararon que, si
Enrique seguía en paz con Boleslav, no debía contar con más servicios de ellos.
El rey, que entonces se preparaba para la invasión de Flandes, consintió, por
consejo de los príncipes, en una reanudación de la guerra contra Polonia. El
resultado fue desafortunado, ya que los sajones, los verdaderos guardianes del
Elba y de las Marcas de más allá, resultaron ser totalmente insuficientes. En
ausencia del rey, Boleslav invadió las Marcas con fuerza, arrasando un amplio
distrito al este de Magdeburgo, y llevándose cautivos a los habitantes de Zerbst. Las levas sajonas se reunieron lentamente para
repelerlo y, con el arzobispo Tagino de Magdeburgo al
mando supremo, siguieron hoscamente al duque en su regreso a casa. Pero en Jüterbogk, mucho antes de llegar al Oder,
el corazón de sus líderes les falló, y su retirada permitió al príncipe polaco
reocupar la mitad oriental del Bajo Lausitz, y poco
después asegurar la posesión una vez más del Alto Lausitz.
De este modo, había recuperado todo el territorio alemán que había ocupado y
perdido anteriormente; se había establecido firmemente en el oeste del Oder; y del terreno así ganado ningún esfuerzo posterior de
Enrique sirvió para expulsarlo.
En otra
esfera de actividad, este mismo año de éxitos y desastres mezclados trajo a
Enrique, antes de su final, un triunfo peculiar. Este fue el establecimiento,
el 1 de noviembre de 1007, de la nueva sede de Bamberg. La realización de este
acariciado proyecto fue a la vez el fruto del celo religioso de Enrique y el
testimonio de su supremacía sobre la Iglesia alemana. Sin embargo, fue justamente
su reivindicación de dicha supremacía en un caso particular lo que lo involucró
poco después en una amarga disputa doméstica, que siguió su infeliz curso
durante varios años y que, combinada con otros problemas en casa, obstaculizó
eficazmente las acciones posteriores en el extranjero. En este punto, pues, es
necesario explicar la política eclesiástica de Enrique, sobre la que se basaba
todo su sistema de gobierno.
En derecho
de la Corona, Enrique disponía de pocos medios materiales para imponer su autoridad.
La obediencia que se le debía como su rey elegido y ungido podía ser fácilmente
reconocida por todos sus súbditos, pero era igualmente fácil de retener cuando
entraba en conflicto con el interés privado. Este era especialmente el caso de
la alta nobleza. Los condes, aunque en teoría seguían siendo funcionarios
reales y responsables ante el soberano del mantenimiento del orden público en
sus diversos distritos, se habían convertido de hecho en magnates territoriales
hereditarios, cuyos cargos, al igual que sus feudos y sus propiedades
familiares, solían pasar de padres a hijos en una sucesión regular. El
privilegio de "inmunidad" del que muchos gozaban, y la relación
feudal que ahora subsistía generalmente entre ellos y sus arrendatarios, reforzaban
aún más su posición. Sin embargo, estos pequeños potentados, que deberían haber
sido los defensores de la ley, fueron con demasiada frecuencia sus peores
transgresores. Su codicia por la riqueza terrateniente les impulsaba a
perpetuas disputas entre ellos o con sus vecinos eclesiásticos, mientras que el
abuso de sus derechos señoriales les convertía en opresores de las clases
inferiores a ellos. En estas malas tendencias habían sido alentados por la
administración laxa de los dos últimos reinados. Pero aún más, los mayores
magnates laicos, los duques y margraves, estaban dispuestos a considerarse
príncipes hereditarios. Los duques, a pesar de los esfuerzos realizados en el
pasado para reducir sus pretensiones, eran los jefes reconocidos de las
distintas razas que componían la nación alemana y, como Herman de Suabia, eran
generalmente demasiado fuertes, incluso en la derrota, para ser desplazados sin
riesgo. Los margraves, que ocupaban un cargo menos venerable, también se habían
ganado, mediante un servicio eficaz en las fronteras, una posición firme en el
Estado. Aunque tanto los duques como los margraves requerían la investidura del
rey, era raro que un hijo no fuera preferido para ocupar el lugar de su padre.
El control de hombres tan firmemente establecidos en el poder y la dignidad no
podía ser una tarea fácil; sin embargo, ahora dependía de la reivindicación de
la autoridad real si la nación debía preservar su cohesión política, o
dividirse, como los reinos adyacentes en el oeste, en una agregación suelta de principados
casi independientes bajo un soberano nominal.
Fue el
segundo Enrique quien, con su energía, aplazó durante dos gentilicios el
proceso de desintegración que se inició bajo Enrique IV. Restaurar el estado de
derecho fue su principal objetivo. En la decadencia, sin embargo, de la
justicia local, el Tribunal Real, o Palatino, sobre el que el rey presidía en
persona, era el único tribunal en el que se podía buscar reparación contra un
adversario poderoso, o donde se podía apelar de las decisiones de los
tribunales inferiores. Enrique sabía, como nos dice su biógrafo, que la región
que quedaba sin visitar por el rey estaba a menudo llena de las quejas y los
gemidos de los pobres, e hizo todo lo posible, mediante incesantes viajes por
el país, para poner la justicia al alcance de todos sus súbditos. En muchos
casos castigó con severidad a los perturbadores de la paz de alta alcurnia. Sin
embargo, las condiciones eran ahora tales que la Corona no era lo
suficientemente fuerte por sí misma para obligar a la obediencia a la ley. Para
hacer prevalecer su voluntad, tanto en la administración judicial como en las
grandes medidas de política, tuvo que asegurarse la cooperación de los magnates
reunidos en dietas generales o provinciales. En estas reuniones, que se
hicieron más frecuentes bajo su mandato que bajo el de sus predecesores, pudo
generalmente, por su firmeza de propósito y su hábil discurso, ganar el
consentimiento para sus designios. Sin embargo, para llevarlos a cabo dependía
en gran medida de la ayuda material que la buena voluntad de los nobles pudiera
proporcionarle. No existía un ejército permanente. La leva nacional aún podía
ser convocada por orden real para la defensa del reino; pero la única fuerza
permanente a disposición del rey consistía en criados no libres (ministeriales)
extraídos de las tierras de la corona o de sus fincas patrimoniales. Pero eran
insuficientes para realizar expediciones al extranjero o para preservar el
orden en casa; y era en los contingentes feudales proporcionados por los
magnates en lo que el monarca tenía que confiar en última instancia.
Además, los
ingresos reales llevaban años en constante declive. Las inmensas fincas de la
corona, las villae a las que Carlos el Grande había
dedicado tanto cuidado, habían sido desmembradas y disipadas en gran medida por
los últimos carolingios, en parte mediante la concesión de feudos para
recompensar a sus partidarios, en parte mediante su pródiga dotación de
iglesias y monasterios. Y de forma similar, los peculiares derechos reales de
acuñación de moneda, peajes y mercados, con otros del mismo tipo, todos ellos
extremadamente rentables, habían sido también libremente enajenados a laicos y
eclesiásticos. En manos de Otón el Grande esta práctica se había convertido en
un factor de fortalecimiento del trono; pero bajo su hijo y su nieto había
servido más bien para establecer los poderes locales en su independencia. Las
tierras de la corona que le quedaban al monarca estaban dispersas en fragmentos
por todo el reino y, por lo tanto, eran menos rentables y más difíciles de adiministrar. Enrique era un rey rico, pero más por su
posesión de la gran herencia de Liudolfing en Sajonia
y del patrimonio de sus antepasados bávaros, que por su dominio de los recursos
propios de la Corona.
Enfrentado
entonces al creciente poder de los magnates seculares, Enrique, si quería
restaurar la monarquía alemana, tenía que buscar algún medio más seguro que la
mera autoridad de la Corona. Pero la tarea estaba más allá de los poderes de un
solo hombre, y requería la acción constante de una administración ordenada.
Ésta se encontró en la organización de la Iglesia. Sus dignatarios fueron
empleados por Enrique como funcionarios de la corona, a los que él mismo
nombró. Aunque los obispos y los abades mayores eran jefes espirituales,
estaban llamados a actuar también como servidores del rey, aconsejándole en
consejo, cumpliendo sus misiones en el extranjero, preservando su paz dentro de
sus propios territorios. Además, ellos, incluso más que los príncipes laicos,
tenían que proporcionarle contingentes militares de sus vasallos, a menudo para
seguirle en persona en el campo, a veces incluso para dirigir sus campañas. Y
mientras se hacían continuamente fuertes llamamientos a sus ingresos para la
necesidad pública, el derecho a disponer de sus feudos vacantes era
frecuentemente reclamado por el rey para algún propósito propio. Especialmente
los monasterios reales sufrieron pérdidas de la mano de Enrique, pues el
piadoso rey en varios casos no dudó en confiscar ampliamente las tierras
monásticas. Sin embargo, estas severas medidas no fueron el resultado del
capricho o la codicia, sino de una política establecida para el bienestar del
reino.
Al emplear
así a la Iglesia, Enrique retomó la política adoptada por Otón el Grande. Pero
mientras Otón, al utilizar a la Iglesia para fortificar el trono, se había
preocupado poco de interferir en los asuntos puramente eclesiásticos, Enrique
trató de ejercer sobre la Iglesia una autoridad no menos directa y escrutadora
que sobre el Estado. Imbuido del espíritu eclesiástico, se propuso regular los
asuntos de la Iglesia como mejor le pareciera en su interés; y el instinto de
orden que le impulsó desde el principio a promover su eficacia se convirtió al
final en un celo apasionado por su reforma.
Para lograr
su propósito era esencial que Enrique se asegurara un dominio efectivo sobre la
Iglesia. Pero sólo a través de sus gobernantes constitucionales, los obispos,
podía, sin flagrante ilegalidad, obtener el dominio de sus riquezas,
comprometer sus servicios políticos y dirigir sus energías espirituales. Sin
embargo, para estar seguro de contar con obispos que fueran sus agentes
voluntarios, la palabra decisiva en el nombramiento de las sedes vacantes debía
ser suya. En el reino franco nunca se había olvidado del todo la antigua norma
canónica de que la elección de un nuevo obispo correspondía al clero y a los
laicos de la diócesis; pero desde los primeros tiempos los reyes habían
reclamado y se les había concedido el derecho de confirmar o desaprobar una
elección episcopal, y esto se había ampliado hasta convertirse en el derecho
mayor de la nominación directa. La pretensión de la Corona de intervenir en los
nombramientos episcopales había sido plenamente reivindicada por Otón el Grande.
En unas pocas diócesis alemanas el privilegio de la libre elección había sido
confirmado expresamente o concedido de nuevo por los fueros, pero Otón nunca
había permitido que el privilegio local impidiera el nombramiento de cualquier
hombre que deseara. El efecto de tales métodos fue llenar los obispados con
nominados reales. Aunque el procedimiento era perjudicial para la independencia
de la Iglesia, liberaba las elecciones episcopales de aquellas influencias
locales que habrían convertido a los obispos en meras criaturas de los magnates
seculares o, en el mejor de los casos, en sus homólogos con un disfraz
eclesiástico.
La práctica
de Otón fue seguida por Enrique, que insistió en su derecho a nombrar a los
obispos. No concedió de nuevo el privilegio de la libre elección; a menudo lo
matizó reservándose el derecho de asentimiento real como en Hamburgo,
Hildesheim, Minden, Halberstadt y Fulda, y a veces lo retuvo por completo como en Paderborn. Su práctica general queda bastante ilustrada por
el caso de Magdeburgo, que quedó vacante cuatro veces en el curso de su
reinado. Esta iglesia no había recibido de su fundador, Otón el Grande, el
derecho de elegir a su propio pastor; y fue por donación de su hijo, en
términos inusualmente solemnes, que el privilegio fue conferido en 979. Sin
embargo, Otón II hizo caso omiso de su propia carta cuando, en la primera
vacante de la sede, permitió que su favorito, el astuto obispo Gisiler de Merseburg, suplantara
al nominado canónicamente. A la muerte de Gisiler, en
enero de 1004, el clero de Magdeburgo eligió inmediatamente por unanimidad a su
preboste Waltherd. Pero Enrique estaba resuelto a que
ningún clérigo de Magdeburgo ocupara la sede; y exigió la elección de su propio
amigo adjunto, el bávaro Tagino. Ni el alegato de
derecho ni la humilde súplica de los electores fueron aceptados por el rey,
cuya insistencia consiguió finalmente el consentimiento de Waltherd y sus partidarios para la promoción de Tagino. Con su
presencia en su investidura por Enrique, consintieron la revocación de su
propio acto anterior. Tagino murió en junio de 1012.
De nuevo Enrique intervino enviando un enviado, pero esta vez para pedir a los
electores que presentaran un candidato para su aprobación. El clero y los
vasallos de la sede volvieron a elegir al mismo candidato, Waltherd,
como arzobispo. Sólo con gran reticencia accedió Enrique, y eso a condición de
que se celebrara una nueva elección en su presencia, en la que él mismo
propuso, y los electores concurrieron, el nombramiento del preboste. Sin
embargo, antes de dos meses, Waltherd fue arrebatado
por la muerte. Al día siguiente, el clero de Magdeburgo, todavía ansioso por
conservar su derecho, eligió a Thiedric, un clérigo
joven, para la sede vacante; y al día siguiente repitió el acto. Enrique, muy
indignado por este procedimiento, decidió imponer su voluntad a la presuntuosa
Iglesia. Nombró a Thiedric capellán real y luego, al
llegar a Magdeburgo, ordenó que se celebrara otra reunión para la elección de Gero, uno de sus capellanes, al que había designado para el
arzobispado. Los electores, con una reserva expresa de su derecho para el
futuro, obedecieron, y Gero fue elegido. Sin embargo,
esta reserva no parece haber sido un obstáculo para Enrique cuando, en el
último año de su reinado, la sede de Magdeburgo volvió a quedar vacante por la
muerte de Gero, y aseguró la sucesión de Hunfrid (Humphrey), otro candidato real.
Para
Enrique, por tanto, el derecho de elección era útil para dar sanción canónica a
una elección hecha por él mismo, y lo máximo que se permitía a los electores
era nombrar un candidato; así, con el tiempo, la mayoría de los obispados
alemanes fueron ocupados por sus nominados. Sin embargo, los obispos de Enrique
eran hombres que estaban lejos de ser indignos de su cargo. Si algunos de ellos
eran eruditos, la vida de unos pocos dio ocasión para el reproche; si eran
hombres capaces de asuntos más que sólidos guías espirituales, no fueron
generalmente negligentes con el deber pastoral; algunos incluso se
distinguieron por su celo evangélico. Al parecer, fueron elegidos con mayor
frecuencia por su capacidad práctica, y por una simpatía con sus objetivos
políticos y eclesiásticos adquirida por un largo servicio en la capilla real o
en la cancillería; algunos, como el historiador Thietmar,
fueron elegidos por su riqueza, parte de la cual se esperaba que otorgaran a
sus empobrecidas sedes; no pocos fueron recomendados por su nacimiento bávaro.
Enrique no era el hombre que deshonraría a la Iglesia dándole prelados sin
valor. Sin embargo, los obispos eran sus criaturas, de las que exigía
obediencia; en una palabra, la Iglesia debía aceptar una posición de estricta
subordinación al Estado.
No fue de
una sola vez que Enrique pudo llevar esto a cabo. Los obispos que encontró en
el cargo en el momento de su ascensión no le debían nada; e incluso cuando eran
de probada lealtad no estaban inclinados a ser sumisos. Algunos, de hecho, eran
abiertamente desafectos. Entre ellos estaban los arzobispos Heriberto de
Colonia y Gisiler de Magdeburgo, y entre los obispos,
el célebre Bernward de Hildesheim. Sin embargo, ya
sea indiferente u hostil, no era la independencia espiritual de la Iglesia por
lo que la mayoría de ellos estaban celosos, sino por el poder temporal y la
dignidad de sus propias sedes. Su sentido de la unidad eclesiástica era débil;
tampoco sonaba ninguna voz desde Roma para recordarles su lealtad a la Iglesia
Universal. Para muchos, incluso el bienestar de su propia rama nacional era de
poca importancia al lado de los intereses de sus diócesis particulares. La
impotencia papal dejó a Enrique una mano libre; y con el surgimiento de un
nuevo episcopado se fortaleció la cohesión de la Iglesia alemana y se
reavivaron sus energías, pero sólo a costa de su independencia. Los obispos aprendieron
a aceptar la pretensión de Enrique de tener autoridad eclesiástica, y los
eclesiásticos celosos no tardaron en imponer la obediencia a la Corona como un
deber de orden divino. Pero con la Iglesia así sumisa, desapareció todo temor
de que los obispos pudieran utilizar sus medios y sus privilegios con un
espíritu desafiante hacia el poder secular. Se habían convertido, en verdad, en
funcionarios reales; y cuanto más se realzara su posición, mejor servicio
podrían prestar al rey. En consecuencia, no fuecatimando esfuerzos cuando Enrique, siguiendo el ejemplo de los Ottos, otorgó territorios
y regalías a las iglesias episcopales. Sus estatutos revelan también otras dos
características especiales de su política. Una es la frecuencia con la que
anexionó abadías reales de menor rango a los obispados, para que las
mantuvieran como parte de su dotación; la otra es su extensión de la reciente
práctica de entregar condados vacantes en manos de los prelados. En el primer
caso, se logró el propósito de poner las casas religiosas más pequeñas al
servicio del Estado mejor de lo que podían estar como corporaciones aisladas;
en el segundo, se obtuvo una ventaja para la Corona por la transferencia de la
autoridad local de manos seculares a eclesiásticas, ya que los obispos eran
ahora más susceptibles al control real que los condes laicos. Así, el proceso
por el que los obispos se convirtieron en príncipes territoriales avanzó
rápidamente, aunque la Corona se vio más fortalecida que debilitada por su
exaltación.
Es indiscutible
que la alianza entre la Iglesia y la Monarquía aportó inmensas ventajas a
ambas. La primera, favorecida por la Corona, mejoró aún más su elevada
posición. El rey, por su parte, obtuvo los servicios de hombres altamente
educados y familiarizados con los negocios; que podían formar un contrapeso a
la nobleza hereditaria y, sin embargo, nunca pudieron establecerse como una
casta hereditaria; que dieron ejemplo dentro de sus diócesis de una
administración recta y humana; y que se mostraron prudentes administradores de
sus propiedades. Además de todo ello, los ingresos de sus iglesias y la ayuda
militar de sus vasallos estaban a su disposición. Su sentimiento corporativo
como miembros de una iglesia nacional había revivido; y su empleo generalizado
al servicio de la Corona, que reclamaba la jefatura de esa iglesia, los
convirtió en los representantes de la unidad nacional en el lado secular no
menos que en el eclesiástico.
Sin embargo,
la coalición de los dos poderes contenía las semillas de una futura calamidad
para la Iglesia. Era inevitable que los obispos así elegidos y así empleados no
pudieran estar a la altura de su vocación espiritual. Incluso dentro de sus
propias diócesis estaban tan ocupados por el trabajo secular como por el
pastoral. Insensiblemente se secularizaron; y la Iglesia dejó de ser una
escuela de teólogos o un vivero de misioneros. A ese precio se aseguraron sus
ventajas temporales. Tampoco la ganancia para la Corona carecía de su aleación.
Pues la supremacía real sobre la Iglesia dependía de que el monarca mantuviera
un firme control sobre el nombramiento episcopal. Esa prerrogativa podría
convertirse en nominal; y durante una minoría podría desaparecer. El resultado,
en cualquiera de los dos casos, sería la independencia política de los obispos,
cuyo poder sería entonces tanto mayor por los favores que ahora se prodigaban a
sus iglesias. Este era el peligro político latente; y junto a él acechaba un
peligro eclesiástico aún más formidable. Enrique había dominado a la Iglesia
alemana; y, mientras siguiera siendo la institución nacional en la que él la
había convertido, el vínculo de interés que la unía al trono se mantendría. Sin
embargo, no era más que una parte de un conjunto eclesiástico mayor, cuya
cabeza reconocida era el Papa. La actual esclavitud del papado a un déspota
local hacía de su pretensión a la obediencia de las iglesias distantes una
prerrogativa sombría que podía ser ignorada con seguridad; pero con una futura
recuperación de la libertad y de la influencia moral, la pretensión de la sede
romana a la autoridad apostólica sobre la Iglesia occidental reviviría; y los
prelados alemanes tendrían que elegir entre el rey y el papa. A los sesenta
años de la muerte de Enrique esa cuestión se presentó.
En su
gobierno de la Iglesia, Enrique acostumbraba a actuar tanto con su propia
autoridad como en cooperación con los obispos en sínodo. No se aprecia una
clara distinción entre los asuntos que decidía él mismo y los que remitía a los
sínodos; en general, sin embargo, las infracciones del orden exterior las
trataba el rey en solitario, mientras que las cuestiones estrictamente
eclesiásticas se resolvían con más frecuencia en el sínodo.
El vigor con
el que Enrique quiso hacer valer su derecho a regular los asuntos de la Iglesia
se vio poco después de su ascensión en su reactivación de la sede de Merseburg. Ese obispado, establecido en 968 por Otón el
Grande como parte de su plan de evangelización de las Wendas,
había estado en manos de Gisiler durante diez años
antes de su elevación a Magdeburgo. Tal traslado era susceptible de ser
impugnado como inválido, por lo que el astuto prelado indujo a su patrón Otón
II y al papa Benedicto VII a decretar la abolición de Merseburg por considerarla superflua, y a distribuir su territorio entre las diócesis
vecinas, incluida Magdeburgo. Bajo Otón III, Gisiler consiguió, mediante una hábil dilación, mantener su mal ganada posición. Sin
embargo, Enrique exigió perentoriamente a Gisiler que
dejara el arzobispado y regresara a Merseburg. La
muerte del prelado antes de que cumpliera, permitió a Enrique, mediante el
nombramiento de Tagino para Magdeburgo, recuperar la
antigua posición. El primer acto episcopal de Tagino fue consagrar a Wigbert al revivido obispado de Merseburg, del que el rey, por su solo acto, sin referencia
al sínodo o al Papa, se había convertido así en el segundo fundador. No menos
independiente fue el procedimiento de Enrique para resolver la innoble disputa
entre dos de los prelados más nobles de Alemania por el monasterio de Gandersheim. Desde su fundación por el antepasado de
Enrique, el duque Liudolf de Sajonia, en el año 842,
y tras una temprana sujeción a Mayence, esta casa
religiosa femenina había estado sin discusión durante casi un siglo y medio
bajo la autoridad espiritual de los obispos de Hildesheim. En un momento
desgraciado, el arzobispo Willigis reclamó la
jurisdicción sobre ella para Mayence; y la disputa
así iniciada con un obispo fue continuada más tarde con su sucesor Bernward, y por él remitida para su decisión al papa
Silvestre II. El edicto papal a favor de Hildesheim, cuando fue promulgado en
Alemania, fue tratado con abierta falta de respeto por Willigis.
Para acabar con el escándalo, Enrique se ganó la promesa de ambos obispos de
acatar su dictamen, y luego, en una dieta en 1006, dictó sentencia a favor de
Hildesheim. El resultado fue aceptado lealmente por Willigis y su siguiente sucesor.
Esta
protección de la Iglesia llevó a Enrique, a quien Thietmar llama el Vicario de Dios en la tierra, a emprender en su nombre tareas de la
más diversa índole. Así, hizo valer su derecho, tanto para ordenar el debido
registro de las tierras monásticas, como para exigir la estricta observancia de
las costumbres alemanas en el culto público; se encargó, no sólo de hacer cumplir
la disciplina eclesiástica, sino de impedir que la herejía levantara la cabeza.
En tales asuntos, los sínodos tenían derecho a hablar, aunque lo hacían más
bien como órganos de la voluntad real que como asambleas eclesiásticas
independientes. Porque se reunían por convocatoria de Enrique; él presidía y
tomaba parte activa en sus discusiones; publicaba sus resoluciones como edictos
propios. Pero les pidió cuentas en el tono de un maestro, y en el primer sínodo
de su reinado les reprendió severamente por la dejadez en su disciplina. Al
presionar para que se eliminaran las irregularidades, Enrique se mostró
ciertamente como un gobernante concienzudo de la Iglesia, pero no dio pruebas
de querer iniciar ninguna reforma eclesiástica de gran alcance. Sus puntos de
vista en esta época estaban limitados por las necesidades de la Iglesia
alemana; y los sínodos que convocó eran tan estrictamente nacionales que les
importaba muy poco si las medidas que acordaban estaban en consonancia con la
ley eclesiástica general.
Con la
reforma, sin embargo, en una amplia esfera de la religión organizada, Enrique
había mostrado desde hacía tiempo su activa simpatía. Pues ya, como duque de
Baviera, había utilizado su autoridad para imponer una vida más estricta a los
monasterios de esa tierra. De este modo, había contribuido a impulsar la
reforma monástica que, comenzando en Lorena en las primeras décadas del siglo
X, se había extendido hacia el este, hacia Alemania, y había ganado terreno en
Baviera gracias a la energía del antiguo monje, Wolfgang, obispo de Ratisbona.
En sus primeros años, Enrique había visto el benéfico cambio realizado en
Baviera, y ejemplificado en San Emmeram en Ratisbona.
Después de convertirse en duque, había forzado la reforma de los reacios monjes
de Altaich y Tegernsee a
través de la agencia de Godehard, un asceta
apasionado, a quien, desafiando su privilegio, había hecho abad de ambas casas.
Con el mismo espíritu y el mismo propósito, Enrique trató a los monasterios
reales después de su ascensión. Se convirtieron en los instrumentos de su
enérgica política monástica; mientras que también, como en el caso de los
obispados, insistió en el derecho de la Corona a nombrar a sus jefes, a pesar
del privilegio de libre elección que muchos de ellos poseían. Sin embargo, en
esta época, algunos de los monasterios más grandes habían adquirido una inmensa
riqueza en tierras, y sus abades ocupaban una posición principesca. Las
comunidades que gobernaban llevaban en su mayoría una existencia fácil. No
pocas casas, es cierto, hacían un trabajo admirable en el arte y el
aprendizaje, en la agricultura y en el cuidado de los pobres. Gran parte de las
tierras, especialmente reservadas al abad, se concedían en feudo a los
vasallos, con el fin de absolver su servicio militar a la Corona; pero éstas
también podían ser utilizadas contra la Corona, si el abad no era leal.
La política
monástica de Enrique se reveló en 1005 por el trato que dio a la rica abadía de Hersfeld. Las quejas que le hicieron los hermanos le
dieron la oportunidad de sustituir al abad por el asceta Godehard de Altaich, que ofreció a los monjes elegir entre la
estricta observancia de la Regla y la expulsión. La salida de todos los monjes,
excepto dos o tres, permitió a Godehard disponer de
sus lujos superfluos para usos piadosos, mientras que Enrique se apoderó de las
tierras corporativas reservadas a los hermanos y las añadió al patrimonio
especial del abad, que de este modo pasó a ser responsable ante la Corona de
mayores servicios feudales. Al final, Hersfeld, bajo Godehard, volvió a ser una comunidad religiosa activa.
Entre 1006 y 1015 Reichenau, Fulda y Corvey fueron igualmente tratados y con resultados
similares. Además, la Corona, al poner varias abadías bajo una sola cabeza,
pudo, con las tierras hasta entonces necesarias para el mantenimiento de las
casas abaciales, hacer concesiones a los vasallos. En estas medidas el rey fue
apoyado por los obispos, algunos de los cuales siguieron su ejemplo en los
monasterios bajo su control. El resultado fue un renacimiento general de la
disciplina monástica, y un grave recorte de los recursos de las abadías
mayores.
Los
monasterios reales menores, de cuyas tierras no se podían conceder nuevos
feudos, necesitaban la protección especial del rey para mantener su independencia.
Enrique no tenía ninguna utilidad para las instituciones débiles, y sometió a
diecisiete de ellas a varias sedes o abadías mayores. Si no fueron abolidas del
todo, generalmente fueron transformadas en pequeñas canonjías, mientras que
parte de su propiedad recayó en el obispo.
Enrique
proclamó su creencia en el sistema episcopal con la fundación de la sede de
Bamberg. Cerca de la frontera oriental de Franconia vivía una población casi enteramente wendesa.
Abandonados en la retirada general de sus parientes ante los francos, estos
miembros de las tribus eslavas aún conservaban su propia lengua y costumbres, y
gran parte de su paganismo original. Bautizados por obligación, descuidaron
todas las observancias cristianas, mientras que los obispos de Wurzburgo, a cuya diócesis pertenecían, les hacían poco
caso. Cerca de ellos estaba la pequeña ciudad de Bamberg, querida por Enrique
desde su infancia. Era su hogar favorito y el de su esposa, y resolvió
convertirla en la sede de un obispado. El plan requería el consentimiento de
los obispos de Wurzburgo y Eichstedt.
Pero Megingaud (Meingaud)
de Eichstedt se negó rotundamente a aceptar, y
Enrique de Wurzburgo, aunque era un súbdito devoto,
era un hombre ambicioso, y exigió, además de la compensación territorial, la
elevación de Wurzburgo a rango metropolitano. Después
de que un sínodo en Mayence (mayo de 1007), en el que
estuvo presente el obispo Enrique, diera su solemne aprobación, se enviaron
enviados al Papa para conseguir la ratificación. Mediante una bula emitida en
junio, Juan XVIII confirmó la erección de la sede de Bamberg, que debía estar
sujeta únicamente a la autoridad del papado. Sin embargo, Wurzburgo no se convirtió en arzobispado, y el obispo Enrique se creyó traicionado. En un
sínodo celebrado en Frankfort (1 de noviembre de 1007) se reunieron cinco
arzobispos alemanes con veintidós sufragáneos, cinco prelados borgoñones, entre
ellos dos arzobispos, dos obispos italianos y, por último, presidió el primado
de Hungría Willigis de Mayence,
pero Enrique de Wurzburgo se mantuvo al margen. El
rey, postrado ante los obispos, expuso su elevado propósito para la Iglesia,
recordándoles el consentimiento ya dado por el obispo de Wurzburgo.
El capellán del obispo Enrique respondió que su señor no podía permitir ningún
perjuicio a su iglesia. Pero la ausencia del obispo había disgustado a muchos
de sus colegas, mientras que el acuerdo que había hecho quedaba registrado.
Así, finalmente, la fundación de la sede de Bamberg fue confirmada por
unanimidad, y el rey nombró como su primer obispo a su pariente el canciller Everard, que recibió la consagración el mismo día.
La intención
de Enrique de hacer de Dios su heredero se cumplió ampliamente; ya había dotado
a Bamberg con sus tierras en el Radenzgau y el Volkfeld, y prodigó riquezas a la nueva sede. Así, Bamberg
se encontraba entre los mejores dotados de los obispados alemanes, y la
jurisdicción comital, otorgada por, Enrique a algunas otras sedes, difícilmente
puede haberse mantenido aquí. Sin embargo, Everard fue durante algún tiempo un obispo sin diócesis. Sólo en mayo de 1008 Enrique
de Wurzburgo transfirió a Bamberg casi todo el Radenzgau y parte del Volkfeld. A
partir de este momento la nueva sede creció. Apenas cuatro años después, en
mayo de 1012, la catedral ya terminada fue dedicada en presencia del rey y de
una gran asamblea, participando en la ceremonia seis arzobispos y el patriarca
de Aquilea, además de muchos obispos, junto al obispo Everard.
Menos de un año después, los derechos episcopales de Bamberg recibieron la
confirmación papal; y la última etapa se alcanzó en 1015, cuando, tras la
muerte de Megingaud de Eichstedt,
el rey pudo, mediante un intercambio de territorio con el sucesor de Megingaud, ampliar la diócesis de Bamberg hasta el límite
previsto inicialmente.
El primer
obispo de Bamberg tuvo la fortuna de recibir a un Papa dentro de su propia ciudad,
y el segundo de convertirse en Papa. Sin embargo, ni siquiera estos inusuales
honores arrojaron tanta gloria real sobre el obispado como el logro del
propósito para el que fue fundado. Porque desde Bamberg el cristianismo se
extendió por una región hasta entonces hundida en el paganismo, y las artes
sociales se abrieron paso entre un pueblo inculto. Un resultado secundario de
sus actividades, intencionado o no, fue la fusión de una raza extranjera con la
población alemana. Para una esfera mucho más amplia que su diócesis real,
Bamberg fue un manantial de energía intelectual. Su biblioteca llegó a ser un
gran almacén de aprendizaje; sus escuelas ayudaron a difundir el conocimiento
por toda Alemania. Puede que esto estuviera más allá del objetivo de Enrique;
sin embargo, fue a través de la Bamberg que él creó que la aletargada vida del
distrito de alrededor fue arrastrada a la corriente general de la civilización
europea.
La acción de
la política dinástica y local sobre la Iglesia se manifestó notablemente en la
propia familia de la reina. Su hermano mayor, Enrique de Luxemburgo, había sido
nombrado duque de Baviera: un hermano menor, Dietrich, se las ingenió para
obtener la sede de Metz (1005) contra el candidato de Enrique. A la muerte
(1008) de Liudolf, arzobispo de Troves, un tercer
hermano, Adalbero, todavía joven, fue elegido sucesor
allí. Enrique rechazó su consentimiento y nombró a Megingaud;
surgió una guerra civil y el nominado del rey, aunque aprobado por el Papa, fue
mantenido fuera de su propia ciudad. En Lorena había otros descontentos a los
que había que hacer frente, y de ahí la familia descontenta de Luxemburgo llevó
la revuelta a Baviera, donde Enrique, con el consentimiento de los magnates,
había despojado al duque Enrique y tomado el ducado en sus manos. Dietrich, el
obispo de Metz, apoyó a sus hermanos, y toda Lorena quedó sumida en la miseria.
Dietrich de Metz no volvió a la lealtad hasta 1012, e incluso entonces sus
hermanos Enrique y Adalbero se mantuvieron en Treves.
Lorena estaba sumida en una lucha ardiente.
En Sajonia
Oriental, en la Marca del Norte y en Meissen la historia era la misma. Los
vasallos sin ley cometían fechorías, y los intentos de castigo provocaban la
rebelión. Y detrás de Sajonia se encontraba Boleslav de Polonia, siempre
dispuesto a hacer uso de la deslealtad local. Contra él, en agosto de 1010,
Enrique reunió un ejército de sajones y de bohemios al mando de Jaromir. La enfermedad del rey y de muchas de sus tropas
hizo infructuosa esta campaña, y otras fueron igual de inútiles. Los sajones
tardaron en ayudar; Enrique estaba a menudo ocupado en otra parte; y cuando Jaromir fue expulsado de Bohemia se perdió su ayuda.
Enrique, ansioso por la paz hacia el Este, reconoció al nuevo duque Udalrich, y Jaromir permaneció
exiliado. Así, Bohemia era un aliado y los Lyutitzi lo eran desde hacía tiempo. Por tanto, la paz con Polonia era más fácil. Y el
domingo de Pentecostés de 1012 Boleslav rindió homenaje a Enrique en Merseburg, llevó la espada ante su señor en la procesión y
luego recibió el Lausitz como feudo. Boleslav
prometió ayuda a Enrique en Italia, donde el rey llevaba tiempo buscando:
Enrique prometió un contingente alemán a Boleslav contra los rusos. Enrique
había conseguido la paz, pero Boleslav había ganado la tierra por la que había
luchado.
Dentro del
reino, la firmeza de Enrique estaba formando el orden: era capaz de gobernar a
través de los duques. En Sajonia, un fiel vasallo, Bernardo I, había muerto
(1011) y le sucedió su hijo Bernardo II. Cuando en Carintia murió Conrado
(1004-11), hijo de Otón, Enrique pasó por encima de su heredero y nombró a Adalbero de Eppenstein, que ya
era margrave allí. Al año siguiente, con el niño Herman III, duque de Suabia,
se extinguió una rama de los Conradinos, y quizás con
el duque Otón de la Baja Lorena, una rama de los Carolingios. Para Suabia
Enrique nombró a Ernesto de Babenberg, un viejo rebelde (1004) pero cuñado de
Herman, y para la Baja Lorena al conde Godofredo de las Ardenas, surgido de una
familia marcada por la lealtad y el celo en la reforma monástica. El ducado de
Baviera lo mantuvo en sus manos, y así todos los ducados quedaron a salvo bajo
gobernantes probados o elegidos por él mismo. Sobre Godofredo de la Baja Lorena
recaía una carga especial, pues Treves estaba desafectado y el arzobispo de
Colonia era hostil. En la otra archisede de Mayence, Willigis murió (1011)
tras treinta y seis años de fiel gobierno. Como sucesor Enrique eligió a Erkambald, abad de Fulda, un
viejo amigo en los asuntos de estado y un digno eclesiástico. Al año siguiente
Enrique tuvo que ocupar dos veces la sede de Magdeburgo, nombrando a Waltherd y luego a Gero. También
a principios de 1013 murió Lievizo (Libentius) de Hamburgo, donde Enrique apartó al candidato
elegido y obligó al cabildo a nombrar a un capellán real, Unwan.
Cuando (1013) todos estos nombramientos se habían realizado, Enrique pudo
sentirse dueño de su propia casa y pudo volverse hacia Italia. Al menos durante
un año había sentido la llamada. Los años entre 1004 y 1014 fueron en Lombardía
una época de confusión. Ardoin había salido de su castillo de Sparone (1005), sólo para encontrar que su autoridad había
desaparecido; en el oeste tenía vasallos y adherentes; algunos nobles mayores,
obispos y ciudadanos dispersos le deseaban lo mejor. Pero sólo era el rey sobre
las clases medias y bajas, e incluso eso sólo para una pequeña parte del reino.
Sin embargo,
aun así, Enrique sólo era nominalmente un rey italiano. El poder real recaía en
los magnates eclesiásticos y seculares; y aunque a los prelados y a los nobles
les convenía profesar a Enrique una lealtad formal, pocos de ambos órdenes
deseaban su presencia entre ellos. Ser independientes dentro de sus propios
territorios era el principal objetivo de ambos. Los obispos, por tradición, se
inclinaban hacia el lado alemán. Algunos pocos, como León de Vercelli, se
mantuvieron firmes para la causa alemana por convicciones políticas; mientras
que los titulares de las sedes metropolitanas de Milán y Rávena se mantuvieron
altivamente indiferentes a las pretensiones de cualquiera de los dos reyes.
Pero si los obispos en general podían contarse en cierto modo como partidarios
de Enrique, no ocurría lo mismo con las grandes familias nobles con las que
estaban perennemente enfrentadas. De ellas, sólo la casa de Canossa estaba
firmemente unida a los intereses alemanes; su jefe, el marqués Tedaldo, y después de él su hijo Bonifacio, seguían siendo
fieles. El resto, los más poderosos de los cuales eran aquellos otros marqueses
que habían surgido en Lombardía medio siglo antes, al acumular condados y
señoríos en sus propias manos, habían formado un nuevo orden en el Estado
especialmente hostil a los obispos, aunque igualmente dispuestos con ellos a
hacer un reconocimiento externo de Enrique. Pero ninguna clase podía estar
menos deseosa de la reaparición de un soberano que estuviera seguro de recortar
su independencia y, en particular, de frenar su invasión de las tierras
eclesiásticas. Por otra parte, tenían poca intención de ayudar a Ardoin a
recuperar una autoridad que se ejercería sobre ellos mismos en beneficio de sus
súbditos más humildes. Hasta donde se puede discernir, los aleramíes,
los progenitores de la casa de Montferrat, cuyo poder
se concentraba en torno a Savona y Acqui, parecen
haber jugado a la espera; mientras que los marqueses de Turín, representados
por Manfred II, se inclinaron primero por el bando alemán y luego por el
italiano. Sólo en los Otbertinos, la gran casa
lombarda que ostentaba la autoridad comital en Génova y Milán, en Tortona, Luni y Bobbio, cuya
cabeza actual era el marqués Otberto II, y de la que
surgieron los posteriores duques de Módena y de Brunswick, pueden encontrarse
algunos signos de auténtico patriotismo. Pero en general, estas poderosas
dinastías, y los nobles laicos como clase, tenían poco sentido del deber
nacional, y se contentaban egoístamente con seguir la vieja y perversa política
de tener dos reyes, para que el uno pudiera ser frenado por el miedo al otro.
Año tras
año, Ardoin salía de sus fortalezas subalpinas para atacar a sus enemigos y
especialmente a los obispos. León de Vercelli fue expulsado de su ciudad, para
convertirse durante años en un exiliado. Los obispos de Bérgamo y Módena
también sintieron el peso de la venganza de Ardoin, e incluso el arzobispo de
Milán, por quien Enrique había sido coronado, se vio obligado a un
reconocimiento temporal de su rival. El propio marqués Tedald fue amenazado, mientras que el obispo Pedro de Novara sólo escapó de la captura
huyendo a través de los Alpes. Sin embargo, Ardoin no estuvo cerca de ser
realmente un rey. Los Apeninos nunca los cruzó; la Romaña seguía revuelta. La
Toscana obedecía a su poderoso marqués.
Enrique
nunca abandonó su pretensión de soberanía italiana. Los missi reales fueron enviados a intervalos irregulares a Lombardía; los obispos
italianos ocuparon su lugar en los sínodos alemanes; de Italia vinieron también
abades y canónigos a buscar reparación en el trono alemán por las injurias
hechas por sus obispos. Así, Enrique mantuvo viva su pretensión de gobernar en
Italia. Pero estaba obligado, tarde o temprano, a intentar de nuevo la
recuperación de la corona lombarda.
Sin embargo,
después de todo, fue Roma la que atrajo a Enrique una vez más a Italia. Antes de
la muerte de Otón III, los romanos habían repudiado la dominación germánica; y
poco después de ese acontecimiento habían permitido que Juan Crescencio, hijo
del Patricio asesinado en 998, asumiera la principal autoridad sobre la ciudad
y su territorio, que gobernó desde entonces durante diez años. Pero su poder
quedó finalmente establecido por la muerte, en mayo de 1003, de Silvestre II,
que eliminó al último campeón de la causa alemana en Roma, y puso el papado,
así como la ciudad, a los pies del Patricio: éste elevó a tres de sus nominados
por turno al trono papal. Sin embargo, Crescencio vivía temiendo al rey alemán,
y no escatimó esfuerzos, por tanto, para conciliarlo. Juan murió a principios
de 1012, y con la muerte unos meses después de Sergio IV, su último nominado,
comenzó una lucha entre la familia de Crescencio y la casa de los condes de
Tusculum, como ellos mismos relacionados con la infame Marozia. En la contienda
que surgió por el papado, Gregorio, el candidato crescentiano,
se impuso al principio, pero tuvo que ceder al final ante Teofilacto de Tusculum, que se convirtió en Papa como Benedicto VIII. Expulsado de Roma,
Gregorio huyó a Alemania, y en la Navidad de 1012 se presentó en traje
pontificio ante Enrique en Pählde. Pero el rey no
estaba dispuesto a ayudar a un Papa cresciano, y ya
había obtenido de Benedicto una bula de confirmación de los privilegios de
Bamberg. Ahora respondió a la petición de ayuda de Gregorio ordenándole que
dejara de lado el traje pontificio hasta que él mismo llegara a Roma.
Tanto el
honor como el interés instaron a Enrique a aprovechar la ocasión para una
intervención decisiva en Italia. Si sus promesas de regreso quedaban sin
cumplir, la causa alemana en Lombardía estaría perdida. También lo estaría su
esperanza de conseguir la corona imperial, que era para él el símbolo de una
mayor autoridad tanto en el exterior como en el interior. Como emperador
tendría un reclamo adicional, aunque indefinido, sobre la obediencia de sus
súbditos a ambos lados de los Alpes, y recuperaría para Alemania su antigua
primacía en Europa Occidental. Además, a través de un buen entendimiento con el
papado, si no por un dominio total sobre él, aseguraría finalmente su dominio
sobre la Iglesia alemana y así podría frustrar las intrigas del duque Boleslav
en la corte papal para que se le reconociera como rey. Por lo tanto, durante la
primera mitad de 1013, Enrique había buscado un acuerdo con el Papa Benedicto.
A través de la agencia del obispo Walter de Spires,
se ratificó un pacto, cuyos términos no están registrados, mediante un
juramento mutuo.
Más tarde,
en 1013, Enrique, acompañado por la reina Kunigunda y
muchos obispos, marchó a Italia. Boleslav no envió ayuda sino enviados que
intrigaron contra su señor.
El rey llegó
a Pavía antes de Navidad, mientras que Ardoin se retiró a sus fortalezas,
cediendo así a Enrique casi toda Lombardía sin un golpe. Entonces envió a Pavía
ofreciendo renunciar a la corona si se le ponía en posesión de algún condado,
aparentemente su propia marcha de Ivrea. Pero Enrique
rechazó la propuesta y Ardoin quedó aislado e indefenso. En Pavía, mientras
tanto, una multitud de obispos y abades, incluidos los dos grandes campeones de
la reforma monástica, Odilo de Cluny y Hugo de Farfa, rodearon a Enrique, mientras que muchos nobles
laicos, incluso los otbertinos, y otros amigos de
Ardoin, también acudieron a hacer la sumisión.
En enero de
1014 Enrique pasó a Rávena. En Rávena reapareció, tras diez años de oscuridad,
el obispo León de Vercelli. Pero a su lado estaba el abad Hugo de Farfa, el hombre que tan firmemente había defendido en
Italia los ideales del monaquismo, resuelto como siempre tanto a combatir
enérgicamente a los nobles, especialmente a la familia Crescentia que se había anexionado las posesiones de su casa, como a hacer de su comunidad
un modelo de disciplina monástica. Al igual que muchos otros, había adquirido
su abadía por medios indignos: en parte como expiación de esta ofensa, en parte
para obtener la ayuda de Enrique contra sus enemigos, había renunciado a su
cargo, aunque seguía preocupándose profundamente por la prosperidad de Farfa. Su carácter enérgico, la dignidad moral que lo
situaba a la cabeza de los abades de Italia y la identidad de sus objetivos
para el monacato con los del rey, hicieron de Hugo un aliado demasiado
importante como para dejarlo de lado. En Italia, los monasterios apoyaron a
Enrique, y allí les mostró su favor, especialmente en Farfa,
con su dominio del camino hacia el sur, sin ninguna de las reservas que había
mostrado en Alemania.
En Rávena se
convocó un sínodo, cuyo primer asunto fue resolver el disputado derecho al
arzobispado de Rávena. Adalberto, su actual titular durante los últimos diez
años, era generalmente reconocido en la Romaña; pero Enrique en 1013 había
tratado la sede como vacante, y había nombrado para ella a su propio
hermanastro natural, Arnaldo. El intruso, sin embargo, no logró establecerse en
la posesión, y ahora volvió para ser declarado, con la autoridad del Papa y el
consejo del sínodo, arzobispo legítimo. A continuación se emitieron, en nombre
de Enrique, decretos para la supresión de ciertos abusos eclesiásticos que
entonces prevalecían en Italia: la concesión simoníaca de las órdenes sagradas,
la ordenación de sacerdotes y diáconos por debajo de la edad canónica, la toma
de dinero para la consagración de iglesias y la aceptación a modo de regalo o
prenda de cualquier artículo dedicado al uso sagrado. De importancia no menos
grave para la Iglesia y para la nación en general fue el decreto adicional de
que todos los obispos y abades debían hacer declaraciones de los bienes
enajenados de sus iglesias y abadías, del tiempo y la forma de la enajenación,
y de los nombres de los actuales poseedores. Tal registro era un paso previo a
cualquier medida de restitución; pero esto no podía dejar de despertar la ira
de los señores territoriales, contra quienes principalmente se dirigiría.
Después de
Rávena vino Roma. El domingo, 14 de febrero de 1014, hizo su entrada en la
ciudad entre aplausos. Doce senadores escoltaron al rey y a la reina hasta la
puerta de San Pedro, donde les esperaban el Papa y su clero.
Los dos jefes de la cristiandad occidental, cuyas fortunas iban a estar estrechamente unidas durante el resto de sus vidas conjuntas, se encontraban ahora por primera vez. Benedicto VIII era un hombre de carácter vigoroso, aunque no exaltado; perteneciente a la turbulenta nobleza romana, elevado al trono papal siendo aún un laico y tras una contienda de facciones, no era probable que mostrara un verdadero celo religioso. Aunque su vida estuvo exenta de escándalos, Benito brilló, no como eclesiástico, sino como hombre de acción, cuyo principal objetivo era recuperar para el papado su dignidad exterior y su poder material. Ya había repelido a los crescentianos de Roma y tomado muchos de sus castillos en la Sabina. Incluso había arrancado el ducado de Espoleto de las manos de Juan, el sobrino mayor del difunto Patricio. Pero estos enemigos, sin embargo, seguían siendo formidables, y no fue una mera formalidad cuando el Papa exigió al rey, antes de que entraran en la basílica, si sería un fiel patrón y defensor de la Iglesia romana, y sería fiel en todos los puntos a sí mismo y a sus sucesores. La promesa fue dada de corazón, y entonces, dentro de la iglesia, Enrique ofreció en el altar mayor la corona que había llevado hasta entonces como rey, y recibió la unción y la coronación como emperador romano de manos de Benedicto. La reina Kunigunda fue coronada al mismo tiempo como emperatriz. Poco después el Papa confirmó los actos de Enrique y los cánones aprobados en Rávena, Adalberto fue depuesto y Arnaldo reconocido como arzobispo de Rávena. Enrique
estaba a punto de partir hacia el sur para obligar a los Crescentii a entregar el remanente que aún conservaban de las tierras de Farfa, la mayor parte de las cuales Benito ya había
recuperado para el monasterio, cuando estalló un súbito tumulto en Roma. Tras
dos días de disturbios, los germanos salieron victoriosos pero, sin embargo,
Enrique no se aventuró a permanecer más tiempo en Roma. Sólo había transcurrido
una semana desde su coronación y ya tenía que asegurarse de su retirada.
Después de otro esfuerzo infructuoso, por lo tanto, para llevar el caso entre
los hermanos Crescentios y el Abad de Farfa a una decisión legal, el Emperador, con la
concurrencia del Papa y los jueces, como su último acto invistió a Hugh con las
posesiones reclamadas a los Crescentios. Tras
encargar a Benedicto que diera efecto real a esta decisión, el Emperador
abandonó Roma.
Casi dos
meses empleó Enrique en asegurar su dominio sobre la Toscana, cuya fidelidad,
al comandar la ruta entre Lombardía y Roma, era de primordial importancia para
él. Desde la muerte en 1012 del marqués Bonifacio, un gobernante ineficaz y un
hombre disoluto, la Marcha había quedado vacante; y Enrique se la entregó ahora
a Rainiero, un toscano, que últimamente, por influencia del Papa, había
sustituido al cresciano Juan como duque de Espoleto. Dado que el marqués de Toscana gozaba de una
autoridad superior a la de cualquier otro súbdito laico de la corona italiana,
la unión en una sola mano de estas dos provincias, que no se habían mantenido
unidas desde la época del duque-marqués Hugo "el Grande", dio un
significado especial a la elección de Rainiero. En el nuevo marqués Enrique
debía esperar encontrar un firme defensor de la causa imperial. El hecho de
que, al igual que Enrique, fuera un generoso e ilustrado mecenas del monacato,
probablemente lo recomendó al emperador. La cuestión monástica era aguda en
Toscana como en otras partes y familias como los Otbertinos,
que allí poseían amplios territorios, tenían incesantes disputas por la
propiedad con las fundaciones eclesiásticas. En la Pascua de 1014 Enrique
estaba de nuevo en Pavía. En Lombardía, aunque su autoridad no era discutida
abiertamente, y la mayoría de los prelados estaban de su lado, y los señores
seculares prestaban una obediencia externa, la desafección impregnaba todas las
clases. El arzobispo de Milán se mantenía al margen, algunas de las grandes
familias seguían negándose a someterse, y el odio del pueblo llano se
manifestaba en su reticencia a proporcionar suministros. Renunciando, pues, a
cualquier intento de aplastar a Ardoin por la fuerza, Enrique trató de
reforzarse con medidas administrativas. Renovó una institución de Otón el
Grande nombrando dos missi permanentes para los
condados de Pavía, Milán y Seprio. De este modo,
aseguró a los funcionarios reales el ejercicio de la autoridad judicial suprema
allí donde abundaba la desafección y, lo que es muy significativo, Enrique dio
ahora a una ciudad italiana su primera medida de libertad municipal. Los aleramíes, que eran señores de Savona, no se habían
mostrado especialmente hostiles a Enrique, e incluso ahora participaban en la
administración pública. Sin embargo, justo en ese momento los hombres de Savona
obtuvieron, a través de su obispo, una carta real que recortaba los derechos
feudales de los marqueses sobre su ciudad, y aliviaba a sus habitantes de
muchas imposiciones gravosas. Pero Enrique no pudo quedarse en Italia para
asegurar el éxito de sus actos administrativos; después de una estancia de un
mes en Pavía pasó a Verona, y de allí a Alemania.
La segunda
expedición de Enrique a Italia, aunque estuvo lejos de ser un éxito completo,
aseguró la continuidad del Imperio de Occidente. Renovó la alianza entre el
Imperio y el Papado, y reivindicó de nuevo la preeminencia de la monarquía
alemana en Europa occidental.
Pero en
Lombardía Enrique había dejado su trabajo a medias. Una población hostil, una
nobleza alienada y un rival no aplastado quedaban como pruebas de su fracaso. Y
apenas había vuelto a cruzar los Alpes en junio de 1014 cuando un nuevo
estallido de furia nacionalista amenazó con abrumar a sus partidarios. Ardoin
salió inmediatamente de Ivrea y atacó Vercelli con
tal brusquedad que el obispo León apenas evitó su captura. Toda esa diócesis
cayó en manos de Ardoin. De ahí pasó a sitiar Novara, a invadir la diócesis de
Como y a llevar la ruina a muchos otros lugares hostiles. Aunque se trataba más
de una incursión punitiva que de una guerra regular, esta campaña contra los
imperiales tenía aún algo de la dignidad de un levantamiento nacional. Pues
además de los vavasares y pequeños propietarios de su
propia vecindad, no pocos nobles de todas las partes de Lombardía tomaron las
armas en nombre de Ardoin. Los cuatro hijos del anciano marqués Otberto II, el conde Huberto "el Rojo", un hombre
poderoso en el oeste, con varios otros condes, e incluso el obispo de la lejana
Vicenza, formaban parte del número. Estos hombres, ciertamente, no estaban
inspirados por un patriotismo puro. Pero su asociación para un propósito común
con otras clases de sus compatriotas, bajo su rey nativo, ofrece alguna prueba
de que también tenían en vista el propósito más elevado de deshacerse de un
yugo extranjero.
La furia de
los nacionalistas se desahogó en la despiadada devastación de los territorios
episcopales, y los hizo durante unas semanas dueños de Lombardía. Pero una
repentina consternación cayó sobre ellos con la inesperada captura de los
cuatro hijos del marqués Otbert, el principal pilar
de su causa. Aunque dos escaparon pronto, los demás fueron enviados como
prisioneros a Alemania, adonde también se dirigió ahora León de Vercelli para
despertar la venganza del emperador contra los insurgentes lombardos. A su
instigación, Enrique golpeó, y golpeó con fuerza, a sus oponentes. En una
investigación judicial celebrada en Westfalia durante el otoño, se invocó la
ley lombarda de traición contra los otbertinos cautivos y sus asociados aún en armas. Por haber hecho la guerra a su soberano,
fueron declarados responsables de la confiscación. A continuación, se emitió
una serie de cédulas confiscatorias, redactadas en su mayoría por el propio
León. Aunque no se exigió la pena completa a los principales infractores, la
familia Otbertina fue despojada de 500 jugeras de tierra, y el conde Huberto el Rojo de 3.000, en
beneficio de la sede de Pavía; la Iglesia de Como fue compensada con la
herencia privada del obispo Jerónimo de Vicenza; y a la de Novara se le
concedió una posesión del arzobispado de Milán. Sin embargo, la mano del
Emperador cayó con mucha más fuerza sobre los hombres menores. "Habían
afligido sobre todo a la iglesia de Vercelli", y el obispo León sólo se
conformó con su confiscación total. A su sede, en consecuencia, se
transfirieron de golpe las tierras de unos seis veintenas de propietarios en la
vecindad de Ivrea, casi todos hombres de rango medio.
La
recuperación de la propia Vercelli por esta época fue un éxito importante,
sobre todo porque condujo a la muerte de Ardoin. El espíritu que lo había
sostenido a través de tantas vicisitudes se hundió bajo este golpe; y se retiró
al monasterio de Fruttuaria, donde dejó a un lado su
corona para asumir la capucha de monje. Allí, quince meses después, el 14 de
diciembre de 1015, murió.
Así falleció
el último monarca al que podía aplicarse con propiedad el título de rey de los
lombardos. Sin embargo, durante muchos meses después de su abdicación, los
insurgentes mantuvieron el dominio en la Lombardía occidental. Esta lucha se
revela en una serie de cartas dirigidas por León al emperador. Muestran a León,
a principios de 1016, en medio de graves dificultades. Está respaldado, en
efecto, por algunos de sus compañeros obispos, así como por algunos nobles
poderosos; y puede contar ahora con el arzobispo Arnulfo y los hombres de Milán,
que son mantenidos fieles por el presbítero Ariberto.
Pero apenas puede mantenerse en su propia ciudad; y pide a Enrique un ejército
alemán. Tiene en su contra al hermano y a los hijos de Ardoin, al astuto
marqués Manfred de Turín con su hermano Alric, obispo
de Asti, y, el más peligroso de todos, el poderoso conde Hubert. Estos hombres
intrigan por el apoyo del rey Rodolfo de Borgoña, e incluso negocian la
reconciliación con el emperador a través de sus amigos Heriberto de Colonia y
Enrique de Wurzburgo. Sin embargo, León no sólo
repele su ataque a Vercelli, sino que, mediante una exitosa ofensiva, recupera
todo el territorio de su diócesis. Sin embargo, el asedio al castillo de Orba, emprendido por orden del emperador por León con otros
obispos y algunos magnates laicos, entre los que se encontraba el joven marqués
Bonifacio de Canossa, terminó en un acuerdo. A sugerencia de Manfred de Turín,
que estaba ansioso por la paz, se permitió la retirada de la guarnición rebelde
y se quemó el propio castillo.
Este acuerdo
fue el punto de partida de unas negociaciones serias. Por un lado, el marqués
Manfred y su hermano buscaron el favor del emperador, mientras que el conde
Hubert envió a su hijo a Alemania como rehén; por otro, Pilgrim,
un clérigo bávaro recién nombrado canciller para Italia, fue enviado por
Enrique a Lombardía para lograr una pacificación completa. El éxito de Pilgrim se vio pronto en la llegada de enviados italianos a Allstedt en enero de 1017 para ofrecer saludos al
emperador. Al regresar a Alemania en el otoño de 1017, Peregrino dejó la Alta
Italia en paz, y la liberación (enero de 1018) del cautivo superviviente Otbertino marcó la reconciliación del Emperador con los
lombardos.
León de
Vercelli, en efecto, estaba insatisfecho porque no se impuso ninguna pena al
conde Huberto, y aunque consiguió que se concedieran a su iglesia las tierras
de treinta desafortunados vasallos, el vengativo prelado no se apaciguó hasta
que, mediante una sentencia de excomunión emitida muchos meses después, llevó a
la ruina al conde y a su familia. La victoria personal de León indicaba la
ventaja política que había obtenido su orden sobre los magnates seculares. Pues
el emperador estaba empeñado en forzar a los nobles laicos a pasar a un segundo
plano mediante una alianza con los obispos. De ahí que el gran cargo de conde
palatino, la principal autoridad judicial del reino, que hasta entonces siempre
había ocupado un laico, ahora prácticamente dejaba de existir. Se continuó con
la concesión de derechos palatinos a los obispos, ya iniciada por los Ottos; se
confirieron derechos similares a los missi; mientras
que la presidencia del propio Tribunal Palatino se anexionó a la cancillería
real, por lo que recayó invariablemente en un clérigo.
En Italia,
no sólo León de Vercelli recuperó su influencia perdida, sino que los obispos
ganaron en general un nuevo predominio. Sin embargo, este predominio estaba
ligado al control desde Alemania, desde donde el emperador dirigía los asuntos
de la Iglesia y del Estado, actuando así contra la independencia italiana. La
corona imperial mejoró la posición de Enrique en Europa, pero añadió poco a su
poder en Alemania; durante siete años después de su regreso de Italia tuvo que
enfrentarse a la guerra exterior y a las luchas internas. Los asuntos polacos
le reclamaron primero. Boleslav no había enviado su prometida ayuda a Italia:
había intentado ganarse a Udalrich de Bohemia.
Enrique intentó la diplomacia y ante su fracaso emprendió una campaña polaca
(julio de 1015). Un elaborado plan de invasión por parte de tres ejércitos no
tuvo éxito, y el propio Enrique tuvo una problemática retirada.
Paz con
Polonia; Borgoña
Durante 1016
Enrique estuvo ocupado en Borgoña, y Boleslav se enredó con Rusia, donde
Vladimir el Grande estaba consolidando un principado. En enero de 1017,
Boleslav intentó negociar, pero como no quiso hacer grandes esfuerzos por la
paz, en agosto de 1017 se realizó una nueva expedición, esta vez con un fuerte
ejército y con la esperanza de la ayuda rusa. Los asedios y las batallas no
sirvieron para decidir la cuestión y Enrique volvió a retirarse en septiembre
de 1017. Pero ahora Boleslav se inclinaba por la paz, ya que Rusia, aunque
había hecho poco, era un vecino amenazante. Los príncipes alemanes, que habían
sufrido mucho, estaban ansiosos por la paz y en Bautzen (30 de enero de 1018)
se establecieron los términos: un escritor alemán nos dice que fueron los
mejores posibles aunque no aparentes; habla de ningún servicio de la corte ni
de obligaciones feudales por parte de Boleslav. Además, conservó los marcos que
tanto había deseado. Enrique no había ganado mucha gloria militar pero tenía la
paz que se necesitaba. Mantuvo a Bohemia como vasallo; mantuvo firmemente las
tierras alemanas al oeste del Elba. Durante el resto del reinado tuvo la paz
con Polonia.
En la
frontera occidental, Borgoña se había ido desordenando desde 1006. Era el
trampolín hacia Italia y, por tanto, Otón el Grande había desempeñado el papel
de protector y superior feudal del joven rey Conrado. Esta conexión había
continuado y ella, al igual que el desorden, llamó a Enrique a Borgoña. La
dinastía Welf había perdido su antiguo vigor. Conrado
"el Pacífico" (937-993) se contentó con aparecer casi como un vasallo
de los emperadores. Su hijo, Rodolfo III, lejos de deshacerse de este yugo se
convirtió por su debilidad en más dependiente aún. Enrique, por su parte, tuvo
que apoyar a Rodolfo a menos que quisiera romper con la tradición sajona de
control en Borgoña y renunciar a su derecho hereditario a la sucesión. Pero en
el conde Otto-William, gobernante de los condados que más tarde se denominarían Franche-Comte, encontró un decidido oponente. Es
probable que Otón-William, él mismo hijo del rey lombardo exiliado, Adalberto
de Ivrea, aspirara al trono, pero en cualquier caso,
como la mayoría de los nobles, temía el acceso de un monarca extranjero cuya
primera tarea sería frenar su independencia.
Hacia 1016,
la incesante lucha entre Rodolfo y sus revoltosos súbditos había alcanzado un
punto álgido. Rodolfo buscó la ayuda de Enrique: a principios del verano acudió
a Estrasburgo, reconoció de nuevo el derecho de sucesión de Enrique y prometió
no hacer nada importante sin su consejo. Enrique actuó de inmediato sobre su
derecho recién ganado nombrando a un obispado vacante.
Pero los
procedimientos de Estrasburgo fueron recibidos por Otón-William con desafío, e
incluso el obispo que Enrique había nombrado se vio obligado a abandonar su
diócesis. Enrique emprendió una expedición para reducir Borgoña: no tuvo éxito
y fue seguida por la renuncia a su tratado con Rodolfo. Sin embargo, en el
momento en que la paz de Bautzen le dejó a salvo en su frontera oriental,
Enrique volvió a dirigirse a Borgoña. En febrero de 1018 Rodolph se reunió con él en Mayence y volvió a renunciar a la
soberanía que a él mismo le resultaba tan pesada. Pero una vez más los señores
borgoñones se negaron a reconocer ni la autoridad de Enrique en el presente ni
su derecho a suceder en el futuro. Una nueva expedición no consiguió hacer
valer sus pretensiones, y nunca más intentó intervenir en persona. La posesión
de Borgoña con sus pasos alpinos habría facilitado el control de Italia, pero
el intento de asegurar esta ventaja había fracasado.
Así, en
cuatro años sucesivos, alternativamente en Polonia y en Borgoña, Enrique había
emprendido campañas, todas ellas realmente infructuosas. Su propio reino,
mientras tanto, estaba desgarrado por las luchas internas. En las dos Lorenas y
en Sajonia, sobre todo, reinaba el desorden. En la Alta Lorena, los hermanos
Luxemburgo seguían alimentando su enemistad con el emperador. Pero a la muerte
(diciembre de 1013) de Megingaud de Treves, Enrique
nombró para el arzobispado a un decidido gran noble, Poppo de Babenberg. En poco tiempo, Adalbero y Enrique de
Luxemburgo llegaron a un acuerdo. En la Dieta de Pascua de 1017 se produjo una
reconciliación definitiva entre el emperador y sus cuñados, que se selló en
noviembre del mismo año con la reintegración de Enrique de Luxemburgo en el
ducado de Baviera. Esta sumisión trajo la paz tardía a la Alta Lorena, pero la
Baja Lorena resultó una tarea igual de difícil.
Desde su
elevación en 1012, el duque Godofredo se vio acosado por enemigos. El peor de
ellos era el conde Lamberto de Lovaina, cuya esposa era una hermana del difunto
duque carolingio Otón, y cuyo hermano mayor, el conde Reginar de Henao, representaba a los duques originales de la Lorena indivisa. Así pues,
Lambert, cuya vida había sido de sacrilegio y violencia, tenía pretensiones
sobre el ducado. Fue derrotado y asesinado por Godofredo en Florennes en septiembre de 1015, pero otro rebelde obstinado, el conde Gerardo de
Alsacia, cuñado de esos petreles tormentosos del descontento y la lucha, los
luxemburgueses, permaneció, sólo para ser derrocado en agosto de 1017. Con
todas estas rebeliones mayores se asociaron disturbios menores pero
generalizados de la paz, y no fue hasta marzo de 1018 que la provincia se
pacificó por completo, cuando, en una asamblea en Nimeguen,
el emperador recibió la sumisión del conde de Hainault y estableció la concordia entre el conde Gerardo y el duque Godofredo.
Pero el
duque pronto iba a experimentar un revés temporal de la fortuna. En el extremo
norte de su provincia, el conde Dietrich de Holanda, por su madre (la hermana
de la emperatriz Kunigunda) medio luxemburguesa, se
había apoderado del distrito escasamente poblado de la desembocadura del Mosa,
había hecho tributarios a los frisones que había en él y, violando los derechos
del obispo de Utrecht, había construido un castillo junto al río desde el que
cobraba peaje a las embarcaciones marítimas. Ante la queja del obispo, Enrique
ordenó al conde que desistiera y se enmendara; cuando desobedeció, el duque
Godofredo y el obispo (Adalbold) fueron comisionados
para imponer el orden. Pero su expedición fracasó; Godofredo fue herido y hecho
prisionero. Sin embargo, el prisionero intercedió en la corte por su captor y
se restableció la paz con amistad.
Sajonia se
vio perturbada como Lorena, pero sobre todo por disputas privadas,
especialmente entre magnates laicos y obispos. En una dieta en Allstedt (enero de 1017) Enrique intentó una pacificación.
Pero un levantamiento de los wends medio paganos
provocó una matanza de los sacerdotes cristianos y sus congregaciones, con la
destrucción de las iglesias. Bernardo, obispo de Oldenburgo (en el Báltico), buscó pero no obtuvo la ayuda de Enrique, y entonces se
sublevó Thietmar, hermano del duque de Billung, Bernardo. Una vez sometido, su hermano el duque se
rebeló, pero un asedio a su fortaleza de Schalksburg,
en el Weser, terminó en una paz. El emperador y el duque se unieron en una
expedición contra los Wend, redujeron la Marcha al
orden y restauraron al príncipe cristiano Mistislav sobre los paganos Obotrites (Obodritzi,
o Abotrites). Pero aunque se impuso el orden civil en
el norte, los wendios siguieron siendo paganos.
Felizmente,
el resto de Alemania fue más pacífico. Sólo en Suabia surgieron dificultades.
Ernesto, esposo de Gisela, hermana mayor del joven duque Herman III, había sido
nombrado duque, pero después de tres años de gobierno murió en el campo de caza
(31 de mayo de 1015). El emperador concedió el ducado a su hijo mayor, Ernesto,
y como éste era menor de edad, su madre Gisela debía ser su tutora. Pero cuando
ella se casó pronto con Conrado de Franconia, el
emperador dio el ducado a Poppo de Treves, tío del
joven duque. El nuevo marido de Gisela, Conrado, después emperador, jefe de la
casa que surgió de Conrado el Rojo y Liutgard, hija
de Otón el Grande, tenía ya un agravio contra el emperador. Había visto cómo en
1011 el ducado de Carintia era transferido de su propia familia a Adalbero de Eppenstein. Ahora un
segundo agravio le convertía en enemigo de Enrique. Había luchado junto a
Gerardo de Alsacia contra el duque Godofredo: dos años después hizo la guerra
contra el duque Adalbero. Por ello, el emperador lo
desterró, pero la sentencia fue remitida y Conrado mantuvo en lo sucesivo la
paz.
La política
general de Enrique era la de la conciliación; como comandante en el campo de
batalla nunca había tenido suerte, y por ello prefería los medios morales a los
físicos. Había aprendido esta preferencia de su religión y comprendía bien lo
mucho que el orden eclesiástico podía ayudar a su reino. En la reforma
eclesiástica, muy necesaria en aquella época, se interesó cada vez más a medida
que avanzaba su vida. De hecho, una cuestión que surgió en el sínodo de Goslar
en 1019 fue un presagio de los problemas que se avecinaban. Muchos sacerdotes
seculares, siervos de nacimiento, se habían casado con mujeres libres: se
preguntó si sus hijos eran libres o no: el sínodo, a sugerencia de Enrique,
declaró que tanto la madre como los hijos no eran libres. Esta decisión tendía
a desprestigiar los matrimonios que fomentaban la secularización de la Iglesia.
Pues el clero casado a menudo buscaba beneficiar a sus propias familias a costa
de sus iglesias. Pero en el lado de la reforma Enrique se vio muy ayudado por
el renacimiento monástico que, partiendo en gran medida de Cluny, se había
extendido ampliamente en Lorena. Guillermo, abad de San Benigno en Dijon, y
Ricardo, abad de San Vanne cerca de Verdún, fueron
aquí sus ayudantes. Guillermo había sido llamado por el obispo de Metz: Ricardo
trabajó en más de una diócesis de Lorena. Fuera de su propia orden, estos
monjes influían en el clero secular e incluso en los obispos. La simonía y la
mundanidad fueron reprobadas más ampliamente; Enrique habría visto con gusto
cómo se extendía esa reforma y con cierta esperanza pidió al Papa que visitara
Alemania.
Benedicto
VIII era, es cierto, más un hombre de acción que un reformador. Se había
enfrentado a enemigos peores que los Crescentii en Farfa, pues los sarracenos bajo Mujalid de Denia (en España) habían (1015) conquistado Cerdeña y estaban acosando las
costas toscanas. Instó a los pisanos y genoveses antes de su victoria de tres
días en el mar (junio de 1016): una batalla que llevó a los aliados victoriosos
a Cerdeña. Y había recurrido (1016) a los rebeldes lombardos y a la ayuda
normanda para intentar sacudir el dominio bizantino sobre el sur de Italia.
Pero los rebeldes y los normandos habían sufrido la derrota y los bizantinos se
mantuvieron firmes. Con suerte, Benedicto podría recurrir al emperador en busca
de más ayuda: cuando el Jueves Santo (14 de abril de 1020) llegó a Bamberg, la
favorita de Enrique, fue el primer Papa que visitaba Alemania en siglo y medio.
Con él llegaron Melo, líder de los rebeldes de Apulia, y Rodolph,
el líder normando, que les había ayudado. Melo fue investido con el nuevo
título de duque de Apulia, y ocupó el cargo vacío durante el resto de su vida.
De este modo, Enrique entró en los planes italianos de Benedicto. Por su parte,
el Papa confirmó en Fulda la fundación de Bamberg,
tomándola bajo especial protección papal: Enrique concedió al Papa un
privilegio casi idéntico al otorgado por Otón el Grande a Juan XII.
La tercera
expedición de Enrique a Italia
La segunda
mitad del año 1020 se empleó en pequeñas campañas, incluyendo una contra
Balduino en Flandes, donde en agosto el emperador capturó Gante. La otra fue
contra Otón de Hammerstein, a quien mencionaremos más
adelante. Cuando Enrique celebró la Pascua en 1021 en Merseburg,
pudo contemplar un reino comparativamente tranquilo. Su antiguo adversario
Heriberto de Colonia había muerto (16 de marzo de 1021) y fue sustituido por el
amigo y diplomático de Enrique, Peregrino. Más tarde (17 de agosto) murió Erkambald de Mainz, y le
sucedió Aribo, un capellán real y pariente de Pilgrim. Las tres grandes sedes estaban ahora en manos de
los bávaros. En julio, una dieta en Nimeguen decidió
una expedición a Italia. Allí las fuerzas bizantinas habían ocupado parte del
principado de Benevento, atrayendo a los príncipes lombardos a su lado, y (en
junio de 1021) el catapán Basilio se apoderó de la
fortaleza en el Garigliano que el Papa había
entregado a Datto, un rebelde de Apulia. Así, la
propia Roma se vio casi amenazada. En noviembre de 1021 Enrique partió de
Augsburgo hacia Italia: a principios de diciembre llegó a Verona, donde los
príncipes italianos se unieron a sus loreneses, suevos y bávaros: entre ellos
estaban el bávaro Poppo, patriarca de Aquilea, y el
distinguido Ariberto, desde 1018 arzobispo de Milán.
León de Vercelli, por supuesto, estaba allí, y si algunos magnates laicos se
mantuvieron alejados, otros hicieron una grata aparición. Enrique pasó la
Navidad en Rávena y en enero se dirigió hacia el sur. Antes de llegar a
Benevento se le unió Benedicto. El ejército marchó en tres divisiones y la que
comandaba Peregrino de Colonia obtuvo brillantes éxitos, tomando Capua. El propio Enrique se vio retrasado durante tres
meses por la fortaleza de Troia, construida con
privilegios casi comunales por los catapanes en 1018
para vigilar la provincia bizantina y lo suficientemente fuerte como para
rendirse en términos meramente nominales. Pero la enfermedad había asaltado a
los germanos y, tras visitar Roma, Enrique llegó en julio a Pavía. Hasta el
momento había conseguido que Roma fuera más segura y había subyugado a los
estados lombardos. Entonces, en un sínodo en Pavía (1 de agosto de 1022), con
la ayuda de Benedicto, se dedicó a la reforma de la Iglesia. Se denunció el
matrimonio clerical, tan común en Lombardía como en Alemania. También se
constató la creciente pobreza de la Iglesia: las tierras habían sido enajenadas
y los clérigos casados intentaban dotar a sus familias. Como en Goslar, se
decidió que las esposas y los hijos de los sacerdotes no libres eran también
siervos y, por tanto, no podían poseer tierras. Estos decretos eclesiásticos,
destinados a tener una fuerza general aunque aprobados en un escaso sínodo, el
emperador los plasmó en un decreto imperial. Probablemente, León de Vercelli
redactó tanto el discurso papal como el decreto imperial y fue el primer obispo
en hacer cumplir los cánones.
Luego, en el
otoño de 1022, Enrique regresó a su reino. En la Pascua siguiente envió a
Gerardo de Cambray y a Ricardo de San Vannes para
rogar a Roberto de Francia que se convirtiera en su socio en la reforma
eclesiástica. Los dos reyes se reunieron (el 11 de agosto) en Ivois, dentro de Alemania. Se acordó convocar una asamblea
en Pavía de obispos alemanes e italianos: la asamblea representaría así el
antiguo reino carolingio.
Pero ahora
Alemania no estaba eclesiásticamente en paz ni en su interior ni con el Papa. Aribo de Mayence, a la muerte de
su sufragáneo Bernward, de Hildesheim, había revivido
la antigua pretensión de autoridad sobre Gandersheün.
Pero Enrique había tomado partido por el nuevo obispo, Godehard de Altaich, aunque su acuerdo dejaba atrás la
irritación. Aribo tenía también una disputa más
importante con el Papa Benedicto, derivada de un matrimonio.
El conde
Otto de Hammerstein, un gran noble de Franconia, se había casado con Irmingard,
aunque estaban emparentados dentro de los grados prohibidos. La censura
episcopal fue ignorada: la excomunión por un sínodo en Nimeguen (marzo de 1018), aplicada por el emperador y el arzobispo de Mayence, sólo llevó a Otto a la sumisión temporal. Dos años
más tarde, tras reunirse con Irmingard, atacó en
venganza el territorio de Mayence. Finalmente, su
desprecio al sínodo y al emperador obligó a Enrique a mantener la ley de la
Iglesia por la espada. Pero el matrimonio irregular de Otón, unos años más
tarde, planteó dificultades aún mayores. Por el momento, Enrique había mostrado
sus simpatías eclesiásticas y su disposición a hacer cumplir las decisiones de
la Iglesia incluso en un terreno en el que muchos gobernantes las despreciaban
o no les gustaban. Un sínodo celebrado en Mayence en
junio de 1023 separó a ambos, tras lo cual Irmingard apeló a Roma. Esta apelación fue considerada por Aribo como una invasión de sus derechos metropolitanos, y persuadió a un sínodo
provincial en Seligenstadt para que adoptara su punto
de vista. Aquí se prohibieron todas las apelaciones a Roma hechas sin permiso
episcopal, y también cualquier remisión papal de la culpa, a menos que se hubiera
realizado primero la penitencia ordinaria impuesta localmente. Enrique envió al
diplomático Peregrino de Colonia para que explicara el asunto a Benedicto,
quien sin embargo ordenó una nueva audiencia del caso de Irmingard,
y también envió significativamente ningún palio a Aribo.
En respuesta, el arzobispo convocó a sus sufragáneos a reunirse en Hochst el 13 de mayo de 1024; y se esperaba, a través de la
emperatriz Kunigunda, atraer allí también a obispos
de otras provincias: mientras tanto, todos los sufragáneos de Mayence, excepto dos, firmaron una protesta al Papa contra
el insulto a su metropolitano. Pero Benedicto murió (11 de junio de 1024) antes
de que se resolviera el asunto, siendo sucedido por su hermano Romanus, hasta entonces llamado senador de todos los
romanos por nombramiento de Benedicto, que pasó de laico a Papa como Juan XIX
en un día. El nuevo Papa no tenía intereses religiosos y pocos eclesiásticos, y
el asunto del matrimonio no fue más allá.
Poco después
de Benedicto, el propio Enrique falleció. Durante 1024 había sufrido tanto la
enfermedad como la debilidad de la edad avanzada; el 13 de julio llegó el
final. Su cuerpo fue oportunamente depositado en su amada Bamberg, expresión
del celo religioso que se manifestó con tanta fuerza y de forma tan patética en
sus últimos años. La religión y la devoción a la Iglesia habían sido siempre un
interés primordial en su vida activa; a medida que la muerte se acercaba se
convirtió en un cuidado que lo absorbía todo. El título de santo que le dio su
pueblo expresaba adecuadamente el sentimiento de su época.
|
 |
 |
 |