 |
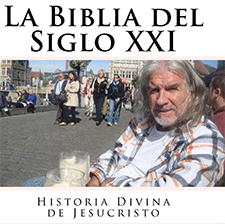 |
 |
LOS
SUCESORES DE CONSTANTINO A JOVIANO: Y LA LUCHA CON PERSIA
INTRODUCCIÓN Después de la muerte de Constantino, que se produjo en el 337, tuvo lugar de nuevo una lucha civil. El emperador, antes de morir, había dividido el Imperio entre tres hijos: Constantino, Constancio y Constante, manteniendo para sí sólo la península balcánica (Tracia, Macedonia y Acaya). Constantino había testado a favor de sus nietos Dalmacio y Anibaliano, dejándole al primero la península balcánica y al segundo el gobierno de Armenia y de la costa del Ponto. El emperador había muerto mientras hervian los preparativos para la guerra contra Persia. El César Constancio, que ya se encontraba en Mesopotamia, al saber de la muerte de su padre se apresuró a acudir a Constantinopla, donde organizó una revuelta militar contra sus tíos y primos. Dos hermanos de Constantino y siete nietos suyos, entre ellos también Delmacio y Anibaliano, fueron muertos; y Constancio, después de apoderarse de sus posesiones, regresó a Oriente (338). Mientras la guerra contra los persas se prolongaba, en Occidente tenía lugar una guerra entre Constante y Constantino Il. Constantino murió en el 340, y Constante, después de haber ocupado las posesiones de su hermano, mantuvo unido a Occidente bajo su poder durante 10 años. Constante era partidario de las decisiones del Concilio de Nicea y logró con su influencia que el arianismo, cuya importancia había renacido a fines del reinado de Constantino, cediera de nuevo el sitio a la corriente ortodoxa de la Iglesia: Atanasio fué llamado para que regresara del exilio a que había sido enviado y se lo colocó de nuevo en su puesto de obispo de Alejandría. En el 350 en Galia, Constante cayó víctima de un complot militar organizado por el general Magno Magnencio, jefe de su guardia. Magnencio fué proclamado emperador por Occidente. Al no reconocer Roma al nuevo emperador, eligiendo en cambio a Augusto Nepociano, uno de los nietos de Constantino, Magnencio marchó rápidamente sobre la ciudad y sofocé el movimiento que le era contrario; Nepociano fué muerto. Mientras tanto las tropas de Iliria elegian emperador al general Vetraniéón. Constancio, que no había logrado un curso favorable en la guerra contra los persas, la conocer los acontecimientos producidos en Occidente encargó a sus generales que continuaran las operaciones en Mesopotamia y se apresuró a interve- nir. No le fué dificil ponerse inmediatamente de acuerdo con Vetranión, que renunció al poder en forma espontánea (351), pero se vió obligado a usar todas sus fuerzas para vencer a Magnencio. Finalmente, este último fué derrotado en una encarnizada batalla en Panonia. A pesar de esto, Magnencio logró sostenerse aún durante un cierto tiempo y recién en el 353, abandonado ya por todos sus partidarios, terminé sus días con el suicidio. Constancio quedaba, de ese modo, coma soberano único del Imperio.
LA LUCHA POR EL PODER La muerte sorprendió a Constantino mientras se preparaba a para hacer frente a la agresión
persa en la frontera oriental; parece seguro que el emperador no había tomado
ninguna disposición definitiva para la sucesión al trono, aunque escritores posteriores
dicen conocer un testamento que repartía el mundo romano entre los miembros de
su familia. Durante su vida, sus tres hijos habían sido creados césares, a su sobrino Aniballiano le
creó un reino en Asia, y a su sobrino Dalmatio le asignó la Provincia Gótica. Posiblemente veamos
en estos últimos nombramientos un intento de satisfacer el descontento en la
Corte; puede ser que Optatus y Ablabius,
abrazando la causa de una rama más joven de la estirpe imperial, hubieran forzado
la mano de Constantino y que fuera por esta interferencia por lo que después
pagaron la pena de sus vidas. Pero parece una sugerencia más probable que se
pensara que el peligro persa exigía un gobernador más viejo y experimentado que
Constancio, mientras que el niño Constantino se consideraba incapaz de resistir a
los godos en el norte. Al menos el plan parece haber sido en sustancia el de
una triple división de esferas sugerida por la propia necesidad administrativa;
Constantino fue fiel al principio de Diocleciano, y sólo fue una visión
superficial la que vio en esta devolución del poder central una partición del
Imperio Romano. Así, a la muerte del emperador siguió un interregno de casi
cuatro meses. Sin embargo, Constantino había conseguido inspirar a sus soldados
con sus propias opiniones dinásticas; temían nuevos tumultos y luchas internas
y frente al veinteañero Constancio se sentían dueños. Los ejércitos acordaron
que no tendrían a nadie más que a los hijos de Constantino para gobernar sobre
ellos, y de un solo golpe asesinaron a todos los demás parientes del emperador
muerto, excepto al niño Juliano y a Galo, el futuro César; en el caso de este
último, los hombres se fijaron en su propia mala salud para evitar al verdugo.
Al mismo tiempo perecieron Optato y Ablabio. El 9 de septiembre de 337 Constancio, Constantino
II y Constante asumieron cada uno el título de Augusto como emperadores
conjuntos.
Sus contemporáneos no
pudieron ponerse de acuerdo sobre hasta qué punto se debía responsabilizar a
Constancio de este asesinato. Sólo él, de los hijos de Constantino, estaba
presente en la capital, era quien más ganaba con el hecho, los bienes de las
víctimas cayeron en sus manos, mientras que se decía que él mismo consideraba
su mal éxito en la guerra y su falta de hijos como un castigo del Cielo y que
este asesinato era uno de los tres pecados que lamentaba en su lecho de muerte.
En tiempos posteriores, algunos, aunque consideran la matanza como directamente
inspirada por el emperador, la han justificado y la han visto como la víctima
de una trágica necesidad de estado. La certeza es imposible, pero las
circunstancias sugieren que la inacción y no la participación es la verdadera
acusación contra Constancio; el ejército que hacía y deshacía emperadores estaba
decidido a que no hubiera ningún rival que cuestionara su elección. La masacre
tuvo consecuencias fatales; fue la semilla de la que brotó la desconfianza y la
mala voluntad de Juliano: en un panegírico escrito para el ojo del emperador
podría admitir el argumento de la coacción, pero quedó la convicción profunda
de que se había quedado huérfano por el crimen de su primo.
En el verano de 338 los
nuevos gobernantes se reunieron en Panonia (o posiblemente en Viminacium, en
Dacia, no lejos de la frontera panónica) para determinar sus esferas de
gobierno. Según la división de su padre, parece que España, Britania y las dos
Galias cayeron en manos de Constantino: las dos Itálicas, África, Ilírico y
Tracia fueron sometidas a Constancio, mientras que hacia el sur de la Propontis, Asia y Oriente con el Ponto y Egipto fueron
confiados a Constancio. Fue así como, a la muerte de Hanniballianus,
Armenia y las tribus aliadas vecinas pasaron naturalmente a Constante, pero
con esta adición el Augusto oriental parece haberse quedado contento. Todo el
territorio sometido a Delmacio, es decir, la Ripa
Gótica que probablemente comprendía Dacia, Moesia I y
II, y Escitia (quizás incluso Panonia y Noricum) pasó
a engrosar la cuota de Constancio que ahora sólo tenía quince años.
Pero aunque tanto la
antigua como la nueva Roma estaban así en manos del más joven de los tres
emperadores, la balanza del poder real parecía todavía muy inclinada a favor de
Constantino, el gobernante de Occidente; de hecho, parece haber asumido la posición
de tutor sobre su hermano menor. Puede resultar difícil explicar la moderación
de Constancio, pero Juliano señala que la guerra con Persia era inminente, el
ejército estaba desorganizado y los preparativos para la campaña eran
insuficientes; la paz interna era la gran necesidad del Imperio, mientras que
el propio Constancio reforzaba realmente su propia posición al renunciar a
nuevas pretensiones: ampliar su esfera de gobierno sólo habría servido para
limitar su autoridad moral. Además, quizá no estaba dispuesto a reclamar para
sí una capital en la que sus parientes habían sido asesinados tan
recientemente: su abnegación debía demostrar su inocencia. Durante los trece
años siguientes, tres grandes intereses, más o menos independientes,
absorbieron las energías de Constancio: el bienestar y la doctrina de la
Iglesia cristiana, la larga y en gran medida ineficaz lucha contra Persia y,
por último, la afirmación y el mantenimiento de su influencia personal en los
asuntos de Occidente.
Fue al Asia donde Constancio
se apresuró tras su reunión con sus co-gobernantes.
Antes de su llegada, Nisibis había resistido con
éxito un asedio persa (otoño de 337 o primavera de 338), y el emperador hizo
enseguida denodados esfuerzos por restablecer el orden y la disciplina entre
las fuerzas romanas. Aprovechando su experiencia anterior, organizó una tropa
de jinetes vestidos de malla según el modelo persa -la maravilla de la época- y
reclutó personal tanto para los regimientos de caballería como de infantería;
exigió contribuciones extraordinarias a las provincias orientales, amplió las
flotillas fluviales y, en general, hizo sus preparativos para ofrecer una
resistencia eficaz a los ataques persas.
La historia de esta guerra
fronteriza es un relato enmarañado y nuestra información escasa y fragmentaria.
En Armenia, el rey fugitivo y los nobles que con él eran leales a Roma fueron
restituidos a su país, pero por lo demás las campañas se resolvieron en su
mayor parte en sucesivas incursiones a través de la frontera de tropas persas o
romanas. Aunque se fundaron los Ludi Persici (13-17 de mayo), aunque los oradores de la
corte podían afirmar que el emperador había cruzado con frecuencia el Tigris,
que había levantado fortalezas en sus orillas y que había asolado el territorio
del enemigo con el fuego y la espada, sin embargo, los resultados duraderos de
estas campañas eran tristes de buscar: ahora se inducía a una tribu árabe a
hacer causa común con Roma (como en el 333) y a hostigar al enemigo, ahora se
capturaba una ciudad persa y se transportaba a sus habitantes para que se
establecieran dentro del Imperio, pero era realmente raro que los ejércitos de
ambas potencias se encontraran cara a cara en campo abierto. Constancio se negó
insistentemente a tomar la agresividad; dudaba en arriesgarse a un gran
compromiso que, incluso si tenía éxito, podría suponer una gran pérdida de
hombres que no podía permitirse. Sólo tenemos un relato detallado de una
batalla. Sapor había reunido un vasto ejército; se alistaron reclutas de todas
las edades, mientras que los miembros de las tribus vecinas servían a cambio
del oro persa. En tres divisiones, la hueste cruzó el Tigris y, por orden del
emperador, los guardias fronterizos no disputaron el paso. Los persas ocuparon
un campamento atrincherado en Hileia o Ellia, cerca de Singara, mientras que entre ellos y el
ejército romano había una distancia de unos 150 estadios. Incluso ante el
avance de Sapor, Constancio, fiel a su política defensiva, esperó el ataque del
enemigo; puede ser, como afirma Libanio, que las
mejores tropas de Roma estuvieran ausentes en ese momento. Debajo de sus
fortificaciones, los persas habían apostado su espléndida caballería con malla
y en las murallas estaban apostados los arqueros. En una mañana de pleno
verano, probablemente en el año 344 (posiblemente 348), comenzó la lucha. A
mediodía los persas amagaron con huir en dirección a su campamento, esperando
que así sus jinetes cargaran contra un enemigo desorganizado por una larga
persecución. Ya era de noche cuando los romanos se acercaron a las
fortificaciones. Constancio dio órdenes de detenerse hasta el amanecer del
nuevo día; pero el calor abrasador del sol había provocado una sed furiosa, los
manantiales se encontraban dentro del campamento persa y las tropas, con poca experiencia
en el generalato de su emperador, se negaron a obedecer sus órdenes y
reanudaron el ataque. Golpeando a la caballería enemiga, asaltaron las
empalizadas. Sapor huyó por su vida al Tigris, mientras que el heredero de su
trono fue capturado y condenado a muerte. Al caer la noche, los vencedores se
dedicaron al saqueo y a los excesos, y al amparo de la oscuridad los fugitivos
persas se reformaron y recuperaron su campamento. Pero el éxito llegó demasiado
tarde; su confianza se rompió y con la mañana comenzó la retirada.
Volviendo a la historia de
Occidente después de la reunión de los Augusti en el
338, parece que Constantino reclamó inmediatamente una autoridad superior a la
de sus co-gobernantes; incluso legisló para África
aunque esta provincia caía dentro de la jurisdicción de Constante. Este último,
sin embargo, no tardó en afirmar su total independencia de su hermano mayor y
en otoño (¿338?), tras una victoria en el Danubio, asumió el título de Sármaco. En esta época (339) probablemente trató de
conseguir el apoyo de Constancio, entregando a este último Tracia y
Constantinopla. Decepcionado de sus esperanzas, parece que el gobernante de
Occidente exigía ahora para sí tanto Italia como África. A principios del año
340 cruzó repentinamente los Alpes y en Aquileia se
enfrentó precipitadamente a la guardia avanzada de Constancio que había
marchado desde Naissus en Dacia, donde le habían llegado noticias del ataque de
su hermano. Constantino, al caer en una emboscada, pereció, y Constante era
ahora dueño de Britania, España y las Galias (antes del 9 de abril de 340).
Demostró ser un terror para los bárbaros y un general de incansable energía que
viajaba incesantemente, sin importar el calor y el frío extremos. En 341 y 342
hizo retroceder una incursión de los francos y obligó a esa inquieta tribu
"para la que la inacción era una confesión de debilidad" a concluir
una paz: despreció los peligros del Canal de la Mancha en invierno y en enero
de 343 cruzó de Boulogne a Britania, quizá para rechazar a los pictos y escoceses. Se admite que su gobierno fue al
principio vigoroso y justo, pero la promesa de sus primeros años no se mantuvo:
sus exacciones se hicieron más intolerables, sus vicios privados más
descarados, mientras que a sus favoritos se les permitía violar las leyes con
impunidad. Sin embargo, parece que fue su inconfesable desprecio por el
ejército lo que provocó su caída.
Un partido de la Corte
conspiró con Marcelino, conde de las sagradas mercedes, y con Magnencio, comandante de los cuerpos escogidos de Joviani y Herculeani, para
asegurar su derrocamiento. A pesar de su nombre romano, Magnencio era un bárbaro: su padre había sido un esclavo y posteriormente un liberto al
servicio de Constantino. En Augustodunum, durante la
ausencia del emperador en una expedición de caza, Marcelino, con el pretexto de
un banquete en honor del cumpleaños de su hijo, agasajó a los jefes militares
(18 de enero de 350); el vino había corrido libremente y la noche estaba ya muy
avanzada, cuando Magnencio apareció de repente entre
los juerguistas, vestido de púrpura. Enseguida fue aclamado como Augusto: el
rumor se extendió: la gente del campo acudió a la ciudad: Los jinetes ilirios
que habían sido reclutados en los regimientos galos se unieron a sus camaradas,
mientras que los oficiales, que apenas sabían lo que ocurría, fueron
arrastrados por la marea de entusiasmo popular al campamento del usurpador.
Constante huyó hacia España y al pie de los Pirineos, junto a la pequeña
fortaleza fronteriza de Helena, fue asesinado por Gaiso,
el emisario bárbaro de Magnencio. La noticia de la
muerte de su hermano llegó a Constancio cuando el invierno estaba a punto de
terminar, pero fiel a su principio de no sacrificar nunca el Imperio en
beneficio personal, permaneció en Oriente, velando por su seguridad durante su
ausencia y nombrando a Luciliano comandante en jefe.
Las penurias y la opresión
que las provincias habían sufrido bajo Constante fueron aprovechadas por Magnencio. Un mes después de su usurpación, Italia se había
unido a él y África no tardó en seguirle. El ejército de Ilírico vacilaba en su
fidelidad cuando, por consejo de Constancia, hermana de Constancio, Vetranio, magister peditum de las fuerzas del Danubio, se dejó aclamar emperador (1 de marzo, en Mursa o Sirmium) y pidió inmediatamente ayuda a Constancio.
Éste reconoció al usurpador, envió a Vetranio una
diadema y dio órdenes de que le apoyaran las tropas de la frontera panónica.
Mientras tanto, en Roma, el elegido del populacho, Flavio Popilio Nepotiano, primo de Constancio, disfrutó de un breve
y sangriento reinado de unos 28 días hasta que, por la traición de un senador,
cayó en manos de los soldados de Magnencio, dirigidos
por Marcelino, el recién nombrado magister officiorum.
En Oriente, Nisibis fue asediada por tercera y última vez: El objetivo
de Sapor era, al parecer, asentar definitivamente una colonia persa en la
ciudad. El asedio fue presionado con una energía sin igual; el Mygdonius fue desviado de su curso, y así sobre un lago
artificial la flota surcó sus arietes pero sin efecto. Al final, bajo el peso
de las aguas se derrumbó parte de la muralla de la ciudad; la caballería y los
elefantes cargaron para asaltar la brecha, pero las enormes bestias se
volvieron en fuga y rompieron las líneas de los asaltantes. Una nueva muralla
se levantó detrás de la antigua, y aunque habían pasado cuatro meses, Jacobo,
obispo de Nisibis, no perdió el ánimo. Entonces Sapor
se enteró de que los massagetae estaban invadiendo su
propio país y poco a poco la hueste persa se fue retirando. Durante un tiempo
la frontera oriental estuvo en paz (350 d. C.).
En Occidente, mientras Magnencio buscaba el reconocimiento de Constancio, Vetranio jugaba a la espera. Por fin, cuentan los
historiadores, el emperador ilirio rompió sus promesas e hizo las paces con Magnencio. Una embajada común buscó a Constancio: que le
diera a Magnencio su hermana Constancia como esposa,
y él mismo se casara con la hija de Magnencio.
Constancio vaciló, pero rechazó las propuestas y marchó hacia Sárdica. Vetranio mantuvo el paso de Succi -la Puerta de Hierro de los tiempos posteriores-, pero a la llegada del
emperador cedió ante él. En Naissus, o como otros dicen en Sirmium, los dos
emperadores subieron a una tribuna y Constancio arengó a las tropas, apelando a
que vengaran la muerte del hijo del gran Constantino. El ejército aclamó a Constancio
solo como Augusto y Vetranio pidió el perdón. El
emperador trató al usurpador con gran respeto y le concedió al retirarse a Prusa, en Bitinia, una suculenta pensión hasta su muerte
seis años después. Tal es la historia, pero difícilmente puede dejar de
despertar sospechas. La mayor mancha en el carácter de Constancio es su
ferocidad cuando una vez creyó que su. superioridad estaba amenazada, y aquí
hubo tanto traición como alevosía, ya que el poder le había sido robado
mediante un truco. Todas las dificultades desaparecen si Vetranio en todo momento no dejó de apoyar a Constancio, aunque el emperador pudo haber
dudado de su lealtad durante un tiempo cuando se enteró de que el prudente
general se había anticipado a cualquier acción por parte de Magnentius
apoderándose él mismo de la posición clave, el paso de Succi.
Es obvio que su secreto merecía ser guardado: es malo jugar con los ejércitos
como habían hecho Constancio y Vetranio; mientras que
la clemencia de un soberano ultrajado ofrecía un tema justo a los panegiristas
del emperador.
Marchando contra un
usurpador en Occidente, Constancio estaba ansioso por asegurar Oriente a la
dinastía de Constantino: el reciente éxito de Luciliano podía parecer peligrosamente completo. Al parecer, el sobrino del emperador,
Galo, había seguido durante algún tiempo a la Corte, y mientras estaba en
Sirmium, Constancio determinó crearlo César. Al mismo tiempo (15 de marzo de
351) se cambió su nombre por el de Flavio Claudio Constancio, se casó con
Constancia y se convirtió en frater Augusti; inmediatamente el príncipe y su esposa
partieron hacia Antioquía. Mientras tanto, Magnencio no había estado ocioso; había recaudado enormes sumas de dinero en la Galia,
mientras que francos, sajones y germanos acudían en apoyo de su compatriota,
cuyo ejército superaba ahora al de Constancio. Éste, sin embargo, tomó la
ofensiva en la primavera del 351 y uniendo las tropas de Vetranio con las suyas propias marchó hacia los pasos alpinos. Una emboscada de Magnencio apostado en los desfiladeros de Atrans infligió graves pérdidas a su avanzadilla y el
emperador se vio obligado a retirarse. Eufórico por este éxito, el usurpador
ocupó ahora Panonia y pasando por Poetovio se dirigió
a Sirmium.
A lo largo de su reinado,
la política de Constancio estuvo marcada por un ansioso deseo de maridar las
fuerzas militares del Imperio, e incluso ahora estaba dispuesto a transigir y
evitar la temible lucha entre los ejércitos de la Galia y de Ilírico. Envió a
Filipo, ofreciéndole reconocer a Magnencio como
coagente en Occidente, si abandonaba cualquier pretensión sobre Italia. El
embajador fue detenido, pero sus propuestas fueron rechazadas después de algún
retraso; el usurpador estaba tan seguro de la victoria que su enviado, el
senador Tiziano, pudo incluso aconsejar a Constancio que abdicara. Un ataque de Magnencio sobre Siscia fue
rechazado y un esfuerzo por cruzar el Save tampoco
tuvo éxito. Constancio se retiró entonces, prefiriendo esperar al enemigo en
campo abierto, donde podía aprovechar al máximo su superioridad en caballería.
En Cibalae el ejército tomó una posición
atrincherada, mientras Magnencio avanzaba sobre
Sirmium, esperando no encontrar resistencia. Frustrado en esto, marchó hacia Mursa en la retaguardia del ejército de Constancio. Éste se
vio obligado a relevar la ciudad y aquí, el 28 de septiembre, se libró la
batalla decisiva. Detrás de Constancio fluía el Danubio y a su derecha el Drave: para él la huida debía significar la destrucción. En
ambas alas colocó arqueros a caballo y en la vanguardia la caballería con malla
que él mismo había levantado siguiendo el modelo persa; en el centro se situó
la infantería armada pesada y en la retaguardia los arqueros y honderos. Antes
de la lucha, Silvano con sus jinetes abandonó a Magnencio.
Desde el final de la tarde
hasta bien entrada la noche se libró la batalla; la caballería de Constancio
desbarató el ala derecha del enemigo y esto llevó a toda la línea a la
confusión. Magnentius huyó, pero Marcellinus continuó
la lucha; los galos se negaron a reconocer la derrota; algunos pocos escaparon
a través de la oscuridad, pero miles fueron expulsados al río o cortados en la
llanura. Se dice que Magnencio perdió 24.000 hombres
y Constancio 30.000. El usurpador se refugió en Aquilea y guarneció los pasos
de los Alpes; aunque sus proposiciones fueron rechazadas y aunque sus planes
para asesinar al César Galo y así plantear dificultades a Constancio en Oriente
fueron frustrados, el agotamiento de sus enemigos y la proximidad del invierno
hicieron imposible su persecución. Constancio proclamó inmediatamente una
amnistía para todos los partidarios de Magnencio,
excepto sólo para los inmediatamente implicados en el asesinato de su hermano;
muchos abandonaron al pretendiente y escaparon por mar hacia el vencedor. Al
año siguiente (352), Constancio forzó los pasos de los Alpes Julianos, mientras
su flota dominaba el Po, Sicilia y África. Ante la noticia, Magnencio huyó a la Galia y en noviembre el emperador ya estaba en Milán, derogando todas
las medidas del fugitivo. En el año 353 Constancio cruzó los Alpes Cotosos y
finalmente, tres años y medio después de su asunción de la púrpura, Magnencio fue rodeado en Lyon por sus propias tropas, y al
ver que su causa era inútil se suicidó, mientras que su César Decencio también pereció por su propia mano.
La importancia y el
significado de este intento infructuoso de conquistar el imperio pueden pasarse
por alto fácilmente. Un funcionario romano, a la cabeza de algunos espíritus
descontentos de la Corte, urde un complot contra su soberano y, para ganarse el
apoyo del ejército enajenado por el desprecio de Constancio, induce a un
general bárbaro a declararse emperador. Pero aunque el mundo romano estaba lo
suficientemente dispuesto a que los germanos libraran las batallas del Imperio
en su defensa, no estaban preparados para ver a otro Maximino en el trono; se
negaron a reconciliarse con Magnencio incluso por la
justicia admitida de su gobierno.
La lección de su fracaso
fue bien aprendida: el bárbaro Arbogast hizo que no se
eligiera emperador a sí mismo, sino al civil romano Eugenio. Además, mientras
en esta lucha se ve cómo las mitades oriental y occidental del Imperio se
separan de forma natural y casi inconsciente, la fuerza más poderosa que
trabaja por la unidad es el sentimiento dinástico: Constancio reclama apoyo
como sucesor legítimo de la casa de Constantino y como vengador de la muerte de
su hijo. Su reivindicación no es simplemente como elegido del senado o del
ejército, sino mucho más como heredero legítimo del trono. Esta lucha pone en
evidencia el crecimiento del principio hereditario y el calor de la respuesta
que podía evocar de las simpatías de los súbditos del Imperio. Ningún estudioso
de la historia del siglo IV puede permitirse el lujo de pasar por alto la batalla
de Mursa; los contemporáneos se quedaron pasmados
ante la espantosa pérdida de vidas, pues mientras se dice que los muertos
romanos fueron 40.000 en Adrianópolis (378 d. C.), en Mursa se informa de que fueron asesinados 54.000. No es excesivo decir que la defensa
del Imperio en Oriente quedó paralizada por este golpe, y debió de ser en gran
medida por la matanza de Mursa que Constancio se vio
obligado a hacer su fatal demanda de que las tropas de la Galia marcharan
contra Persia. Tampoco debe olvidarse la importancia militar de la batalla:
radica en el hecho de que ésta fue la primera victoria de la recién formada
caballería pesada, y el resultado del impacto de su carga, que se llevó todo
por delante, demostró que ya no era el legionario el que iba a desempeñar el
papel más importante en las campañas del futuro.
Mientras tanto, en
Antioquía, Galo gobernaba como un déspota oriental; había en su naturaleza una
cepa de salvajismo, y su nombramiento como César parece haber despertado dentro
de él una lujuria brutal por una exhibición desnuda de autoridad desenfrenada.
Sus pasiones sólo fueron alimentadas por la violencia de Constanza. El
infructuoso complot de Magnencio para asesinar al
césar despertó las sospechas de éste y comenzó un reino de terror; se hizo caso
omiso del procedimiento judicial y se honró a los delatores, se condenó a los
hombres a muerte sin juicio y se encarceló a los miembros del consejo de la
ciudad; cuando el populacho se quejó de la escasez se sugirió que la
responsabilidad recaía en Teófilo, gobernador de Siria: la turba captó la
indirecta y el gobernador pereció. El sentimiento de inseguridad se hizo más
intenso por un levantamiento entre los judíos, que declararon a un tal Patricio
su rey, y por las incursiones de sarracenos e isaurios en el campo. La lealtad de los orientales estaba en peligro. Los informes de Talasio, el prefecto pretoriano, y de Barbatio,
el conde de la guardia del César, movieron finalmente a Constancio a la acción.
A la muerte de Talasio (invierno de 353-4), Domiciano
fue enviado a Antioquía como su sucesor, dándosele instrucciones de que se
persuadiera a Galo para que visitara al Emperador en Occidente. La estudiada
descortesía y el comportamiento prepotente del prefecto enfurecieron al César;
Domiciano fue arrojado a la cárcel y el populacho, respondiendo al llamamiento
de Galo, despedazó tanto al prefecto como a Montius,
el cuestor del palacio. Los juicios por traición que siguieron no fueron más
que una parodia de justicia; el miedo y el odio se impusieron en Antioquía. El
propio Constancio escribió ahora a Galo rogando su presencia en Milán. Con un
profundo presentimiento, el César se puso en marcha; en su viaje, la muerte de
su esposa, la magistral hermana del Emperador, le consternó aún más, y tras pasar
por Constantinopla su guardia de honor se convirtió en sus carceleros;
despojado de su púrpura por Barbatio en Poetovio, fue llevado cerca de Pola ante una comisión
encabezada por Eusebio, el chambelán del Emperador, y se le pidió que rindiera
cuentas de su administración en Oriente. El tribunal llegó a la conclusión
requerida y Galo fue decapitado.
Así, de la casa de
Constantino sólo quedó el primo del Emperador, Juliano. Nacido con toda
probabilidad en abril de 332, el niño pasó sus primeros años en Constantinopla;
su madre Basilina, hija del pretoriano Anicio Juliano, murió sólo unos meses después del
nacimiento de su hijo, mientras que su padre Julio Constancio, hermano menor de
Constantino el Grande, pereció en la masacre de 337. De esto se salvó Juliano
por su extrema juventud y fue trasladado entonces a Nicomedia y confiado al
cuidado de un pariente lejano, de nombre Eusebio, que era entonces obispo de la
ciudad. A los siete años, su educación corrió a cargo de Mardonio, un eunuco
"escita" -quizás un godo- que había sido contratado por el abuelo de
Juliano para instruir a Basilina en las obras de
Homero y Hesíodo. Mardonio sentía un amor apasionado por los autores clásicos,
y en su camino a la escuela la imaginación del muchacho se encendió con el entusiasmo
del anciano. Ya se había despertado el amor de Julián por la naturaleza; en
verano pasaba el tiempo en una pequeña finca que había pertenecido a su abuela;
estaba a ocho calles de la costa y contenía manantiales y árboles con un
jardín. Aquí, libre de las multitudes, leía un libro con tranquilidad, mirando
de vez en cuando los barcos y el mar, mientras que desde una loma, nos dice,
había una amplia vista sobre la ciudad de abajo y más allá hasta la capital, la Propontis y las islas lejanas. De repente (¿en el año
341?) tanto él como su hermano Galo fueron desterrados a Marcellum,
un gran y solitario castillo imperial en Capadocia, situado al pie del monte Argaeus.
Aquí, durante seis años,
los dos muchachos vivieron en reclusión, ya que a ninguno de sus amigos se les
permitía visitarlos. Juliano se quejaba amargamente de este aislamiento: en una
de sus escasas referencias a este periodo escribe "podríamos haber estado
en una prisión persa con sólo esclavos como compañeros". Durante un tiempo
las sospechas de Constancio parecen haberse impuesto. Al final, a Juliano se le
permitió visitar su ciudad natal, Constantinopla. Aquí, mientras estudiaba con
maestros cristianos como un ciudadano entre ciudadanos, su capacidad natural,
su ingenio y su sociabilidad le hicieron peligrosamente popular: se rumoreaba
que los hombres empezaban a considerar al joven príncipe como el sucesor de
Constancio. Se le pidió que regresara a Nicomedia (¿349?), donde estudió
filosofía y cayó bajo la influencia de Libanio, aunque
no se le permitió asistir a las conferencias de éste. El retórico data la
conversión de Juliano al neoplatonismo a partir de este período:-"las
estatuas de barro de los dioses fueron colocadas en el gran templo del alma de
Juliano". Por fin, en el año 351, cuando Galo fue creado César, el
estudiante era libre de ir a donde quisiera, y los filósofos paganos de Asia
Menor: aprovecharon su oportunidad. Todos conspiraron para conseguir la
conversión completa del joven príncipe. Aedesio y
Eusebio en Pérgamo, Máximo y Crisanto en Éfeso apenas pudieron satisfacer el
hambre de Juliano por el conocimiento prohibido. Fue en esta época (351-2),
cuando tenía veinte años (como él mismo nos cuenta), cuando finalmente rechazó
el cristianismo y se inició en los misterios de Mitra. Sin embargo, la caída de
Galo implicó al hermano del César y Juliano fue vigilado de cerca y conducido a
Italia. Durante siete meses se le mantuvo bajo vigilancia, y durante los seis
meses que pasó en Milán sólo tuvo una entrevista con Constancio que se
consiguió gracias a los esfuerzos de la emperatriz Eusebia. Cuando por fin se
le permitió abandonar la Corte y se dirigía a Asia Menor, el juicio del tribuno
Marino y de Africano, gobernador de Panonia Segunda, por un cargo de alta
traición inspiró a Constancio nuevos temores y sospechas. Llegaron mensajes a
Juliano ordenando su regreso. Pero antes de su llegada a Milán, Eusebia había
obtenido del emperador su permiso para que Juliano se retirara a Atenas, ya que
el amor al estudio era una característica que podía fomentarse con seguridad en
los miembros de la casa real. Los hombres pueden haber visto en esta visita a
Grecia (355) más que un destierro; para Juliano, amamantando el peligroso
secreto de su recién descubierta fe, el cambio debió ser pura alegría. En
Hellas, su verdadera patria, fue probablemente iniciado en los misterios
eleusinos, mientras se sumergía con impetuosa intensidad en la vida de la
Universidad. No iba a ser por mucho tiempo, ya que pronto fue llamado a
actividades más duras.
Desde la muerte de Galo,
el emperador se encontraba solo; aunque ya no estaba comprometido por los
excesos de su César, seguía acosado por los viejos problemas que parecían
desafiar la solución. En esta época, el poder del gobierno central en la Galia
se había debilitado aún más. Aquí Silvano, cuya oportuna deserción de Magnencio había contribuido al éxito del emperador en la
batalla de Mursa, había sido nombrado magister peditum. Había obtenido algunas victorias sobre los
alemanes pero, empujado a la traición por las intrigas de la Corte, había
asumido la púrpura en Colonia y caído tras un breve reinado de unos 28 días
víctima de la traición (¿agosto-septiembre de 355?). En su propia persona,
Constancio no podía tomar el mando de inmediato en la Recia y en la Galia, y
sin embargo, a lo largo de toda la frontera septentrional se enfrentaba a
peligros y dificultades. Le perseguía el temor continuo de que algún general
capaz pudiera proclamarse a sí mismo Augusto por propia iniciativa, o que, como
Silvano, se viera acosado por la rebelión. Un triunfo militar a menudo
favorecía al capitán más que a su señor y podía tener poca influencia para
encender de nuevo la lealtad de los provinciales. Sólo un príncipe de la casa
real podía intentar con alguna esperanza de éxito elevar el prestigio imperial
en la Galia. Por tanto, fue el arte del estado y no una maquinación siniestra
contra la vida de su primo lo que llevó a Constancio a escuchar las súplicas de
su esposa. Decidió desterrar las sospechas y hacer caso omiso de las
insinuaciones interesadas de los eunucos de la Corte: haría del erudito
filósofo un César, en cuya persona la lealtad de Occidente debería encontrar un
punto de encuentro y en el que podría gastar su devoción. En ausencia del
emperador, Juliano llegó una vez más a Milán (verano del 355), pero para él el
favor imperial le pareció algo más terrible que el abandono real; de nada le
sirvió la exhortación de Eusebia a tener buen valor, sólo el pensamiento de que
ésa era la voluntad del Cielo acorazó su propósito. ¿Quién era él para luchar
contra los dioses? -Después de algunas semanas, el 6 de noviembre de 355,
Juliano fue revestido con la púrpura por Constancio y aclamado con entusiasmo
como César por el ejército. Antes de abandonar la Corte, el César se casó con
Helena, la hermana menor de Constancio; la unión fue dictada por la política y
parece que nunca ocupó un lugar importante en la vida o el pensamiento de
Juliano. La situación de los asuntos en la Galia era crítica. Magnencio había retirado los ejércitos de Occidente para
enfrentarse a Constancio, y horda tras horda de bárbaros habían barrido el Rin.
En el norte, los salios se habían apoderado de lo que
hoy es la provincia de Brabante; en el sur, los alemanes, bajo el mando de
Chnodomar, habían derrotado al César Decencio y
habían asolado el corazón de la Galia. Corría el rumor de que Constancio había
incluso liberado a los Alemanni de sus juramentos y
les había dado un soborno para inducirles a invadir el territorio romano,
permitiéndoles tomar para sí cualquier tierra que sus espadas pudieran ganar.
La historia es probablemente una invención de Juliano y sus amigos, pero el
hecho de la invasión bárbara no puede ponerse en duda. En la primavera del 354,
Constancio cruzó el Jura y marchó hasta las proximidades de Basilea, pero los
alemanes, bajo el mando de Gundomad y Vadomar, se retiraron y se concluyó una paz. En el 355 Arbitio fue derrotado cerca del lago de Constanza y la
caída de Silvano tuvo como consecuencia inmediata la toma de Colonia por los francos.
Cuarenta y cinco ciudades, por no hablar de los puestos menores, habían sido
arrasadas y el valle del Rin estaba perdido para los romanos. A trescientos
pasos de la orilla izquierda del río los bárbaros se asentaron de forma
permanente y sus estragos se extendieron tres veces esa distancia. Toda Alsacia
estaba en manos de los alemanes, los jefes de los municipios habían sido
llevados a la esclavitud, Estrasburgo, Brumath, Worms y Maguncia habían caído, mientras que los soldados de Magnencio, que habían temido entregarse tras la
muerte de su líder, vagaban como bandoleros por el campo y aumentaban el
desorden general.
El 1 de diciembre de 355,
Juliano salió de Milán con una guardia de 360 soldados; en Turín se enteró de
la caída de Colonia y desde allí avanzó hasta Vienne, donde pasó el invierno
entrenándose con lamentable energía para su nueva vocación de soldado. Para el
año siguiente se había proyectado un esquema combinado de operaciones: mientras
el emperador que avanzaba desde la Recia atacaba a los bárbaros en su propio
territorio, Juliano debía actuar como lugarteniente de Marcelo con
instrucciones de vigilar los accesos a la Galia y hacer retroceder a cualquier
fugitivo que intentara escapar ante Constancio. La neutralidad de los príncipes
germánicos del norte había sido asegurada en 354, mientras que las disensiones
internas entre las tribus germánicas favorecían los planes del emperador. Se
ordenó que el ejército de la Galia se reuniera en Reims y, en consecuencia,
Juliano marchó desde Vienne, llegando a Autun el 24 de junio. Que los bárbaros
hayan acosado constantemente a los soldados del César mientras avanzaban por Auxerre y Troyes sólo sirve para
demostrar lo completamente que la Galia había sido inundada por los miembros de
las tribus germanas. Desde Reims, donde se concentraron las tropas dispersas,
el ejército partió hacia Alsacia siguiendo la ruta más directa por Metz y Dieuze hasta Zabern. Dos legiones
de la retaguardia fueron sorprendidas en la marcha y sólo con dificultad se
salvaron de la aniquilación. En ese momento Constancio avanzaba sin duda por la
orilla derecha del Rin, ya que Juliano en Brumath hizo retroceder a un cuerpo de alemanes que buscaba refugio en la Galia. El
César marchó entonces por Coblenza a través del desolado valle del Rin hasta
Colonia. Esta ciudad la recuperó y concluyó una paz con los francos. La llegada
del invierno puso fin a las operaciones y Juliano se retiró a Sens. Los alimentos escaseaban y era difícil aprovisionar
al ejército; las mejores tropas del césar -los escutarianos y los gentiles- fueron, por tanto, acantonadas en fortalezas dispersas. Los
germanos, empujados por el hambre, continuaron sus incursiones por la Galia y,
al enterarse de la debilidad de la guarnición, se abalanzaron repentinamente sobre Sens. En su heroica defensa de la ciudad, Juliano se
ganó sus espuelas como comandante militar. Durante treinta días resistió el
ataque, hasta que los alemanes se retiraron desconcertados. Probablemente
Marcelo ya había experimentado la ambición y la vanidad del César, su
independencia y su intolerancia a las críticas: un príncipe imperial no era un
lugarteniente demasiado agradable. El general puede incluso haber considerado
que el emperador no se sentiría profundamente apenado si la fortuna de la guerra
eliminaba una posible e amenaza al trono. Sean cuales sean sus razones, no
acudió a traición a socorrer a los sitiados. Cuando la noticia llegó a la
Corte, fue destituido y privado de su mando. Euterio, enviado por Juliano desde
la Galia, desacreditó las calumnias de Marcelo, y Constancio acalló los
susurros malignos de la Corte; aceptando las protestas de lealtad de su César,
lo creó comandante supremo de las tropas en la Galia. Las ganancias reales
obtenidas por las operaciones militares del año 356 pueden no haber sido
grandes, pero que su efecto moral fue considerable queda demostrado por la
campaña del 357 y por el espíritu de las tropas en la batalla de Estrasburgo;
sobre todo, Juliano ya no era una figura imperial, ahora comienza una carrera
independiente como general y administrador.
En la primavera del 357
Constancio, deseando celebrar con gran pompa y ceremonia el vigésimo año de su
gobierno desde la muerte de Constantino, visitó Roma por primera vez (28 de
abril-29 de mayo). La ciudad le llenó de asombro y maravilla e hizo levantar un
obelisco en el Circo Máximo como recuerdo de su estancia en la capital. Pero
para el historiador el principal interés de esta visita reside en el hecho de
que, como emperador cristiano, Constancio retiró de la casa del Senado el altar
de la Victoria. Para los paganos de corazón este altar llegó a ser un símbolo
del Sacro Imperio Romano tal y como lo concebían: era un signo externo y
visible de ese vínculo que nadie podía perder entre la grandeza duramente
ganada de Roma como nación conquistadora y su lealtad a su fe histórica. Se
aferraban a ella con apasionada devoción como a un credo en piedra honrado por
el tiempo -un credo a la vez político y religioso- y así una y otra vez
luchaban y suplicaban por su conservación o su restauración. El significado más
profundo de lo que podría parecer un asunto de poca importancia no debe
olvidarse nunca si queremos entender la ferviente petición de Símaco o el desprecio de Ambrosio. El pagano defendía la
última trinchera: la destrucción del altar de la Victoria significaba para él
que ya no podía mantener la fortaleza.
Desde Roma, el emperador
fue convocado al Danubio para actuar contra los sármatas, los suevos y los quadios; no pudo cooperar con Juliano en persona, pero
envió a Barbatio, magister peditum,
a la Galia al mando de 25.000 soldados. Juliano debía marchar desde el norte, Barbatio debía hacer de Angst,
cerca de Basilea, su base de operaciones, y entre ambas fuerzas debían
encerrarse los bárbaros. La elección de un general, sin embargo, condenó al
fracaso el plan de campaña. Barbatio, uno de los
principales agentes en la muerte de Galo, fue el último hombre que trabajó en
armonía con Juliano. El césar dejando a Sens concentró sus fuerzas con sólo 13.000 hombres en Reims, y como en el año
anterior marchó hacia el sur, hacia Alsacia. Al encontrar el paso de Zabern bloqueado, expulsó a los bárbaros ante él y los
obligó a refugiarse en las islas del Rin. Anteriormente, Barbatio había permitido que una banda de merodeadores de Laeti cargados de botín pasara por su campamento y cruzara el Rin indemne, y más
tarde, mediante falsos informes, se aseguró la destitución de los tribunos Bainobaudes y el futuro emperador Valentiniano, a quienes
Juliano había ordenado disputar el regreso de los ladrones. Ahora se negó a
suministrar barcos al César; sin embargo, tropas ligeramente armadas vadearon
el Rin hasta las islas y apoderándose de las canoas de los bárbaros masacraron
a los fugitivos. Tras este éxito, Juliano fortificó el paso de Zabern y cerró así la puerta de entrada a la Galia;
estableció guarniciones en Alsacia a lo largo de la línea fronteriza e hizo
todo lo posible para abastecerlas de provisiones, pues Barbatio retuvo todos los suministros que llegaban del sur de la Galia. Una vez
asegurada su posición, Juliano recibió la sorprendente información de que Barbatio había sido sorprendido por los germanos, había
perdido todo su tren de equipajes y se había retirado confundido a Angst, donde se había instalado en un cuartel de invierno.
Hay que confesar que esta
derrota de 25.000 hombres por una repentina incursión bárbara parece casi
inexplicable, a no ser que Barbatio estuviera
decidido a toda costa a negarse a cooperar de cualquier manera con el César y
fuera sorprendido mientras marchaba hacia Angst. La
posición de Juliano era de gran peligro: el emperador estaba lejos en el
Danubio, los alemanes, antes enfrentados entre sí, estaban ahora reunidos, Gundomad, el fiel aliado de Roma, había sido asesinado a
traición y los seguidores de Vadomar se habían unido
a sus compatriotas. La derrota de Barbatio había
aumentado las esperanzas del enemigo, mientras que Juliano estaba sin apoyo y
sólo tenía unos 13.000 hombres bajo su mando. Fue en este momento crítico
cuando una hueste de tribus germánicas cruzó el Rin bajo el liderazgo de
Chnodomar y acampó, al parecer, en la orilla izquierda del río, cerca de la
ciudad de Estrasburgo, que al parecer los romanos aún no habían recuperado. Al
tercer día de iniciado el paso de la corriente, Juliano se enteró del
movimiento de los bárbaros y partió de Zabern por el
camino militar hacia Brumath, y de ahí por la
carretera que iba de Estrasburgo a Maguncia en dirección a Weitbruch;
aquí, tras una marcha de seis o siete horas, el ejército llegaría a la fortificación
fronteriza y desde este punto debían descender por caminos ásperos y
desconocidos a la llanura. A la vista del enemigo, a pesar de los consejos del
César, a pesar de su larga marcha y del calor abrasador de un día de agosto,
las tropas insistieron en un ataque inmediato. El ejército romano se dispuso
para la batalla, Severo en terreno elevado en el ala izquierda, Juliano al
mando de la caballería en el ala derecha en la llanura. Severo, desde este
punto de ventaja, descubrió una emboscada y ahuyentó a los bárbaros con
pérdidas, pero los germanos, a su vez, desbarataron a la caballería romana;
aunque Juliano logró detener su huida, estaban demasiado desmoralizados para
renovar el conflicto. Por tanto, todo el peso del ataque fue soportado por el
centro y el ala izquierda romanos, y fue una lucha de hombres de a pie contra
hombres de a pie. Al final, la tenaz resistencia de la infantería romana se
impuso, y los alemanes fueron empujados de cabeza hacia el Rin. Sus pérdidas
fueron enormes: 6.000 muertos en el campo de batalla e innumerables ahogados:
Chnodomar fue finalmente capturado, y Juliano envió al temible jefe como
prisionero a Constancio. La victoria supuso la recuperación del alto Rin y la
liberación de la Galia de las incursiones bárbaras. Parece que incluso hubo un
intento de ayuda tras la batalla para aclamar a Juliano como Augusto, pero éste
lo reprimió inmediatamente.
El botín y los cautivos
fueron enviados a Metz y el propio César marchó a Maguncia, viéndose obligado a
sofocar un motín en el camino; al parecer, el ejército había sido decepcionado
en su parte del botín. Juliano procedió de inmediato a cruzar el Rin frente a
Maguncia y a realizar una campaña en el Meno. Su objetivo parece haber sido
infundir un terror aún más profundo en los vencidos y asegurar su ventaja para
poder sentirse libre de dedicarse a la labor que le esperaba en el norte. Tres
caciques pidieron la paz después de que su tierra hubiera sido asolada a fuego
y espada, y para sellar este éxito Juliano reconstruyó una fortaleza que
Trajano había construido en la orilla derecha del Rin. La gran dificultad a la
que se enfrentaba el César era la cuestión de los suministros, y uno de los
términos del armisticio de diez meses concedido a los alemanes era que debían
suministrar provisiones a la guarnición del Munimentum Trajani. Esta necesidad apremiante exigía tanto
una afirmación del poder de Roma entre los pueblos que habitaban en torno a las
desembocaduras del Mosa y del Rin, como el restablecimiento del transporte
regular de maíz desde Gran Bretaña. Durante la campaña del Meno, Severo había
sido enviado al norte para hacer un reconocimiento; los francos ocupaban ahora
una posición de virtual independencia en el distrito al sur del Mosa, y en
ausencia de guarniciones romanas y con el César totalmente ocupado por las
operaciones contra los alemanes, una tropa de 600 guerreros francos estaba
devastando el campo. Se retiraron ante Severo y ocuparon dos fortalezas
desiertas. Aquí, durante 54 días en diciembre del 357 y enero del 358, fueron
asediados por Juliano, que había marchado al norte para apoyar al magister equitum. El hambre les obligó finalmente a rendirse,
pues el socorro enviado por sus compañeros llegó demasiado tarde.
Juliano pasó el invierno
en París, y a principios del verano avanzó con gran rapidez y sigilo,
sorprendió a los francos en Toxandria y les obligó a
reconocer la supremacía romana. Más al norte, los chamanes se vieron empujados
por la presión de los sajones en su retaguardia a cruzar el Rin y a tomar
posesión del país entre ese río y el Mosa. La cooperación de Severo permitió a
Juliano forzarlos a la sumisión, y parece que en consecuencia se retiraron a
sus antiguos hogares en el Yssel. El bajo Rin estaba
ahora de nuevo en manos de los romanos; el generalato de Juliano había
conseguido lo que el prefeito Florencio había
considerado que sólo el oro romano podía asegurar, y se inició de inmediato la
construcción de una flota de 400 naves marítimas. Asegurado el bajo Rin,
Juliano volvió inmediatamente (julio-agosto) a su tarea inconclusa en el sur.
Era imperativo repoblar las provincias asoladas de la Galia: su desolación y el
honor del Imperio exigían por igual la restitución de los prisioneros en manos
de los bárbaros. El despiadado asalto a sus tierras obligó a Hortario a ceder, a entregar a sus cautivos romanos y a
suministrar madera para la reconstrucción de las ciudades romanas. Pasado el
invierno, Juliano volvió a salir de París y con su nueva flota llevó el maíz de
Bretaña a las guarniciones del Rin. Se reconstruyeron siete fortalezas, desde
Castra Herculis, en la tierra de los batavi, hasta Bingen, en el sur,
y luego, en una última campaña contra las tribus más meridionales de los
germanos, se obligó a los jefes que habían tomado parte destacada en la batalla
de Estrasburgo a ofrecer su sumisión. No fue fácil conseguir la liberación de
los prisioneros romanos, pero Juliano pudo presumir de haber devuelto a sus
hogares a 20.000 de estos desafortunados. El trabajo del César estaba hecho: La
Galia volvía a estar en paz y el Rin era la frontera del Imperio.
Cuando pasamos a la acción
de Juliano en los asuntos civiles de Occidente, nuestra información es
demasiado escasa. Está claro que abordó su tarea con la apasionada convicción
de que a toda costa aliviaría la suerte de los provinciales oprimidos.
Participó personalmente en la administración de justicia y revisó él mismo las
sentencias de los gobernadores provinciales; se negó a conceder
"indulgencias" por las que se condonaban los impuestos atrasados,
pues sabía muy bien que estos actos de gracia imperiales sólo beneficiaban a
los ricos, ya que la riqueza, cuando se cobraba el tributo por primera vez,
podía comprar el privilegio de la demora y así, al final, disfrutar del alivio
de la rebaja general. Se opuso resueltamente a todas las cargas
extraordinarias, y cuando Florencio le instó insistentemente a que firmara un
documento que imponía impuestos adicionales con fines bélicos, arrojó el
documento al suelo con indignación y todas las protestas del prefecto fueron
inútiles. En Bélgica, los propios representantes del César recaudaron el
tributo y los habitantes se salvaron de las exacciones tanto de los agentes del
prefecto como del gobernador. Tan exitosa fue su administración que donde antes
sólo se exigían veinticinco aureos por el impuesto
sobre la tierra ahora sólo se exigían siete aureos por el Estado.
Pero la reforma era lenta
y en el carácter de Juliano había una tensión de impaciencia inquieta: era
intolerante con los retrasos y con los obstáculos irracionales que impedían el
camino del progreso; le molestaba no poder nombrar como funcionarios y
subordinados a hombres según su propio corazón. Admitió que Constancio le
enviara funcionarios capaces, pero estos hombres que debían ser los agentes de
la reforma eran ellos mismos miembros de la burocracia corrupta que estaba
arruinando las provincias. De hecho, ¿podría resistirse a estos nominados de su
primo? Los límites indefinidos de su cargo podrían dejar siempre abierta la
cuestión de si la afirmación del derecho del César no era una agresión al
privilegio imperial. El poder consciente y el ardiente entusiasmo de Juliano
sentían el cruel freno de su subordinación. Constancio deseaba apoyar lealmente
a su joven pariente, le había dado el mando supremo en la Galia después del
primer año de prueba y estaba decidido a que fuera apoyado por generales
experimentados, pero Juliano estaba muy lejos y sus enemigos en la Corte tenían
el oído del Emperador; para ellos sus éxitos y virtudes no hacían sino volverlo
más peligroso; la banda de eunucos, dice Ammiano,
sólo trabajaba más duro en las herrerías donde se forjaban las calumnias. A
veces se burlaban de la vanidad del César y denostaban sus conquistas, otras
veces jugaban con las sospechas de Constancio: Juliano era hoy vencedor, por
qué no otro Victorino -un emperador advenedizo de la Galia- mañana. Los
mensajeros imperiales a Occidente se encargaban de traer informes ominosos, y
Juliano, que sabía cómo estaban las cosas y no ignoraba los fallos de su primo,
bien pudo haber temido la influencia preponderante de los consejeros del
emperador. Así, constantemente frenado en sus planes de reforma tanto religiosa
como política, aclamado ya como Augusto por su soldadesca y temiendo las
maquinaciones de los cortesanos, comenzó, al principio quizá a su pesar, a
anhelar una mayor independencia; en el 359 soñaba con el momento en que dejara
de ser César. La guerra en Oriente le dio su oportunidad.
Mientras Juliano
recuperaba la Galia, Constancio se había dedicado a una serie de campañas en la
frontera del Danubio, y para ello había trasladado su corte de Milán a Sirmium.
A una expedición sin importancia contra los suevos en Recia en 357 le
siguieron, en 358, largas operaciones en las llanuras en torno al Danubio y al Theiss contra los quadios y
varias tribus sármatas que habían irrumpido en el saqueo a través de la
frontera. El territorio bárbaro fue asolado y, gracias a la exitosa diplomacia
del emperador, un pueblo tras otro se sometió y rindió a sus prisioneros. En la
mayoría de los casos se les dejó en posesión de sus tierras bajo la supremacía
de Roma, pero los limigantes se vieron obligados a
establecerse en la orilla izquierda en lugar de la derecha del Theiss, mientras que los sarmatae liberi recibieron un rey de Constancio en la
persona de su príncipe nativo Zizais, y fueron ellos
mismos restaurados en el distrito que los limigantes se habían visto obligados a abandonar. Estos últimos, sin embargo, en el año
siguiente (359), descontentos con sus nuevos hogares, suplicaron que se les
permitiera cruzar el Danubio y establecerse dentro del Imperio. Se persuadió a
Constancio para que lo permitiera, esperando así ganar reclutas para el
ejército romano y aligerar así las cargas de los provinciales. Los limigantes, una vez admitidos en territorio romano,
trataron de vengarse de las pérdidas del año anterior con un ataque traicionero
al Emperador. Constancio escapó y se produjo una masacre general de los
bárbaros infieles. La pacificación de la frontera norte estaba ahora completa.
Mientras tanto, en
Oriente, las hostilidades con Persia habían cesado a gran escala desde el año
351, y en el 356-7 el prefecto Musoniano había
llevado a cabo negociaciones de paz (a través de Casiano, comandante militar en
Mesopotamia) con Tampsapor, un sátrapa vecino. Pero
el momento era inoportuno. El propio Sapor había logrado finalmente una alianza
con los chionitas y los gelani y ahora (primavera de 358) en una carta al emperador exigía la restauración de
Mesopotamia y Armenia; en caso de negativa amenazaba con una acción militar en
el año siguiente. Constancio rechazó con orgullo la vergonzosa propuesta, pero
envió dos embajadas sucesivas a Persia con la esperanza de concluir una paz
honorable. El esfuerzo fue infructuoso. La intriga de la corte privó a Ursicinus, el único general realmente capaz de Roma en
Oriente, del mando supremo, y a pesar de las oraciones de los provinciales fue
sucedido por Sabinianus, que en su oscura vejez sólo se distinguía por su
riqueza, su ineficacia y su crédula piedad. Durante todo el transcurso de la
guerra la inactividad fue el único rasgo destacado de su generalato. Al
estallar las hostilidades en el año 359, los persas adoptaron un nuevo plan de
campaña. Un rico sirio, de nombre Antonino, que había servido en el estado
mayor del general que mandaba en Mesopotamia, fue amenazado por poderosos
enemigos con la ruina. Habiendo recopilado de fuentes oficiales información
completa tanto sobre las municiones y los almacenes disponibles de Roma como
sobre el número de sus tropas, huyó con su familia a la corte de Sapor; aquí,
acogido y confiado, aconsejó una acción inmediata: los hombres habían sido
retirados de Oriente para las campañas en el Danubio, ¡que el rey no se
contentara ya con incursiones fronterizas, que atacara sin previo aviso la rica
provincia de Siria no asolada desde los días de Galieno! El consejo del
desertor fue adoptado por los persas. Sin embargo, ante el avance de su
ejército, los romanos, al retirarse de Charrae y del
campo abierto, quemaron toda la vegetación en todo el norte de Mesopotamia.
Esta devastación y la crecida del Éufrates obligaron a los persas a atacar
hacia el norte a través de Sophene; Sapor cruzó el
río más arriba en su curso y marchó hacia Amida. La ciudad se negó a rendirse y
la muerte del hijo de Grumbates, rey de los cionitas, provocó que Sapor abandonara su ataque a Siria y
presionara el asedio. Seis legiones formaban la guarnición permanente, una
fuerza que probablemente contaba con unos 6.000 hombres en total. Pero en el
momento del avance persa la gente del campo se había reunido para el mercado
anual, y cuando el campesinado huyó para refugiarse dentro de las murallas de
la ciudad, Amida estaba densamente abarrotada. Sin embargo, nadie soñaba con la
rendición; Ammiano, uno de los sitiados, nos ha
dejado un vívido relato de aquellos heroicos setenta y tres días. Al final la
ciudad cayó (6 de octubre) y sus habitantes fueron asesinados o llevados al
cautiverio. El invierno se acercaba ahora y Sapor se vio obligado a regresar a
Persia con la pérdida de 30.000 hombres.
El sacrificio de Amida
había salvado las provincias orientales del Imperio Romano, pero la caída de la
ciudad también convenció a Constancio de que se necesitaban más tropas si Roma
quería resistir al enemigo. En consecuencia, el emperador envió por medio del
tribuno Decencio su trascendental orden de que las
tropas auxiliares, los Aeruli Batavi Celtae y los Petulantes, abandonaran inmediatamente
la Galia, y con ellos 300 hombres de cada uno de los restantes regimientos galos.
La demanda llegó a Juliano en París, donde estaba pasando el invierno (¿enero?
360); para él lo grave del envío era que la ejecución de la orden del emperador
se encomendaba a Lupicino y Gintonio,
mientras que el propio Juliano era ignorado. La transferencia de las tropas era
probablemente una necesidad imperial, pero esto no podía justificar la forma
del envío del emperador. La implacable malicia de los cortesanos se había
impuesto; Constancio parece haber perdido la confianza en su César. Al principio,
Juliano pensó en renunciar a su cargo; luego contemporizó: profesó que la
obediencia al Emperador pondría en peligro la seguridad de la provincia,
planteó la objeción de que los bárbaros se habían alistado en el entendimiento
de que nunca serían llamados a servir más allá de los Alpes, Lupicinus estaba en Bretaña luchando contra los pictos y escoceses, mientras que Florentius,
a cuya influencia atribuía el rumor la acción del Emperador, estaba ausente en
Vienne. Juliano lo convocó a París para que le diera su consejo, pero el prefecto
alegó la urgencia de la supervisión del suministro de maíz y se quedó donde estaba. Mientras Juliano jugaba a la espera, en el
campamento de los Celtas y los Petulantes se encontró una oportuna hoja
informativa.
El autor anónimo se
quejaba de que los soldados estaban siendo arrastrados a no se sabe dónde,
dejando que sus familias fueran capturadas por los alemanes. Los partidarios de
Constancio vieron el peligro; si Juliano seguía retrasándose, insistieron, no
haría más que justificar las sospechas del emperador. Su mano se vio forzada;
escribió una carta a Constancio, ordenó a los soldados que abandonaran sus
cuarteles de invierno y dio permiso para que sus familias los acompañaran; Sintula, el tribuno de la cuadra del César, partió de
inmediato hacia Oriente con un cuerpo escogido de gentiles y escutarianos. Imprudentemente, como demostraron los
acontecimientos, el partido de la corte exigió que las tropas marcharan a
través de París: allí, pensaban, se podría reprimir cualquier desafección.
Juliano se reunió con los hombres a las afueras de la ciudad y les habló con
propiedad; a sus oficiales los invitó a un banquete por la noche. Pero cuando
los invitados habían regresado a sus cuarteles, de repente surgió en el
campamento un grito apasionado, y agolpándose tumultuosamente en el palacio los
soldados rodearon sus muros, lanzando la fatídica aclamación: "Juliano
Augusto". Fuera el ejército clamaba, dentro de su habitación su líder
luchó con los dioses hasta el amanecer, y con el amanecer de un nuevo día se
aseguró la bendición del Cielo. Cuando salió a enfrentarse a sus hombres podría
intentar disuadirlos, pero sabía que se sometería a su voluntad. Levantado
sobre un escudo y coronado con un par de abanderados, el César regresó a su
palacio como emperador. Pero ahora que el paso irrevocable estaba dado, su
resolución parecía haber fracasado, y permaneció retirado, tal vez durante
algunos días. Los partidarios de Constancio se animaron y un grupo de
conspiradores tramó contra la vida de Juliano. Pero el secreto no se mantuvo, y
los soldados volvieron a rodear el palacio y no se contentaron hasta ver a su
emperador vivo y sano. A partir de este momento, Juliano sofocó sus escrúpulos
y aceptó el hecho consumado. Tras la huida de Decencio y Florencio envió a Euterio y a su magister officiorum Pentadius como embajadores ante Constancio, mientras
que en su carta proponía los términos que estaba dispuesto a convertir en la
base de un compromiso. Enviaría a Oriente tropas procedentes de los dediticios y de los germanos asentados en la orilla
izquierda del Rin -retirar las tropas galas sería, según afirmaba, poner en
peligro la seguridad de la provincia-, mientras que Constancio le permitiría
nombrar a sus propios funcionarios, tanto militares como civiles, con la única
salvedad de que el nombramiento del prefecto debía recaer en el anciano
Augusto, cuya autoridad superior Juliano se declaraba dispuesto a reconocer.
Cuando las noticias de París llegaron a Cesárea, Constancio dudó: ¿debía marchar
inmediatamente contra su César rebelde y abandonar Oriente mientras los persas
amenazaban con renovar el ataque del año anterior, o debía subordinar su
disputa personal a los intereses del Estado? La lealtad a su concepción del
deber de un emperador se impuso y avanzó hacia Edesa. El hecho de que en este
año los persas fueran capaces de recuperar Singara, una vez más caída en manos
romanas, y de capturar y guarnecer Bezabde, una fortaleza sobre el Tigris en
Zabdicene, mientras el Emperador permanecía forzosamente inactivo, sirve para
mostrar cuán seria era su necesidad de tropas. Incluso el intento de recuperar
Bezabde en otoño fue infructuoso.
Mientras tanto,
Constancio, haciendo caso omiso de las propuestas de Juliano, hizo varios
nombramientos a altos cargos en Occidente, y envió a Leonas para que pidiera al
rebelde que dejara de lado la púrpura con la que le había investido una
soldadesca turbulenta. La carta, al ser leída a las tropas, no sirvió más que
para enardecer su entusiasmo por su general, y Leonas huyó por su vida. Pero
Juliano aún tenía la esperanza de que un entendimiento entre él y Constancio no
fuera ahora imposible. Para salvar a su ejército de la inacción, lo condujo, no
hacia el Este, sino contra los francos de Attuaria en
el bajo Rin. Los bárbaros, no advertidos de la aproximación romana, fueron
fácilmente derrotados y se les concedió la paz a cambio de su sumisión. La
campaña duró tres meses, y desde allí, por Basilea y Besançon, Juliano volvió a
invernar en Vienne, pues París, su amada Lutecia, se
encontraba a una distancia demasiado grande de Asia. Seguían pasando cartas
entre él y Constancio, pero su tarea estaba clara: debía estar preparado tanto
para la agresión como para la defensa. Mediante un despliegue de poder
pretendía arrancar a su primo el reconocimiento y la aceptación, mientras que,
con sus tropas a su alrededor, podría al menos sostener su causa y escapar de
la vergüenza del destino de su hermano. Los reclutas de las tribus bárbaras
engrosaron sus fuerzas y se recaudaron grandes sumas de dinero para la próxima
campaña. En la primavera del 361, Juliano, mediante la traicionera captura y
destierro de Vadomar, eliminó todos los temores de
una invasión por parte de los alemanes, y hacia el mes de julio partió de
Basilea hacia Oriente. Con este paso tomó la agresividad y él mismo rompió
finalmente las negociaciones; esto se manifestó con su nombramiento de un praefecto de la Galia en lugar de Nebridio,
el nominado de Constancio, que se había negado a prestar el juramento de fidelidad
a Juliano. Germanianus desempeñó temporalmente las
funciones de prefecto, pero se retiró en favor de Sallust,
mientras que Nevitta fue creado magister armorum y Jovius quaestor.
Nada más liberarse de la
guerra de Persia, Constancio había pensado en dar caza a su César usurpador y
capturar su presa mientras Juliano seguía en la Galia; había puesto guardias en
las fronteras y había almacenado maíz en el lago de Constanza y en las
inmediaciones de los Alpes Cotosos. Juliano determinó que no esperaría a ser
rodeado, sino que daría el primer golpe, mientras la mayor parte del ejército
de Ilírico estaba todavía en Asia. Argumentó que la audacia actual podría
entregar Sirmium en sus manos, que a partir de ahí podría apoderarse del paso
de Succi, y así ser dueño del camino hacia el Oeste.
Jovius y Jovinus recibieron la orden de avanzar a toda velocidad por el norte
de Italia, al mando, al parecer, de un escuadrón de caballería. De este modo,
sorprenderían a los habitantes para que se sometieran, mientras que el miedo al
ejército principal, que les seguiría más lentamente, podría vencer la
oposición. Ordenó a Nevitta que se abriera paso a
través de la Rhaetia Mediterránea, mientras que él
mismo dejó Basilea con una pequeña escolta y se dirigió directamente a través
de la Selva Negra hacia el Danubio. Aquí se apoderó de las embarcaciones de la
flota fluvial y enseguida embarcó a sus hombres. Sin descanso ni intermisión,
Juliano continuó la travesía por el río y llegó a Bononia el undécimo día. Al amparo de la noche, Dagalaifo con
algunos seguidores escogidos fue enviado a Sirmium. Al amanecer su tropa exigía
el ingreso en nombre del emperador; sólo cuando era demasiado tarde se
descubrió que el emperador no era Constancio. El general Luciliano,
que ya había comenzado la lenta concentración de sus hombres para un avance
hacia la Galia, fue despertado bruscamente del sueño y se apresuró a ir a Bononia. Las puertas de Sirmium, la capital septentrional
del Imperio, se abrieron y los habitantes se abalanzaron para saludar al
vencedor de Estrasburgo. Sólo dos días pasó Juliano en la ciudad, luego marchó
a Succi, dejó a Nevitta para vigilar el paso y se retiró a Naissus, donde pasó el invierno esperando la
llegada de su ejército. La marcha de Juliano desde la Galia significaba la
ruptura definitiva con Constancio; la tarea actual era justificar su usurpación
ante el mundo. Así nació el panfletista imperial. Una apología siguió a otra,
ahora dirigida al senado, ahora a Atenas como representante del centro
histórico del helenismo, ahora a alguna ciudad cuya lealtad pretendía ganar
Juliano. Pero se pasó de la raya; la pintura del carácter de Constancio los
hombres la consideraron una caricatura y el retrato escandaloso indigno de
alguien que debía su ascenso a los favores de su primo. Mientras tanto, Juliano
se esforzaba por reunir más tropas para la próxima campaña. Todavía no era lo
suficientemente fuerte como para avanzar hacia Tracia para enfrentarse a las
fuerzas al mando del conde Marciano, y las noticias de Occidente le obligaron a
darse cuenta de lo crítica que podía llegar a ser su posición.
No se atrevió a confiar en
dos legiones y una cohorte estacionadas en Sirmium, por lo que dio la orden de
que marcharan a la Galia para ocupar el lugar de los regimientos que formaban
parte de su propio ejército. Durante el largo viaje, el descontento de los
hombres creció hasta el motín: negándose a avanzar, ocuparon Aquilea y fueron
apoyados por los habitantes que en el fondo habían permanecido leales a
Constancio. El peligro era muy real; los insurgentes podían formar un núcleo de
desafección en Italia y poner así en peligro la retirada de Juliano. Dio
órdenes inmediatas a Jovino para que regresara y empleara en el asedio de
Aquilea la totalidad de la fuerza principal que ahora avanzaba por Italia.
En Oriente, Constancio
había marchado a Edesa (primavera del 361), donde esperaba información sobre
los planes de Sapor. Sólo al conocer la noticia de la toma del paso de Succi por parte de Juliano, sintió que la guerra en
Occidente no podía posponerse por más tiempo. Al mismo tiempo, Constancio se
enteró de la retirada de Sapor, ya que los auspicios prohibían el paso del
Tigris. El ejército romano reunido en Hierápolis saludó con entusiasmo la
arenga del emperador, Arbitio fue enviado por
adelantado para impedir el avance de Juliano a través de Tracia, y cuando
Constancio hubo tomado disposiciones en Antioquía para el gobierno de Oriente,
partió en persona contra el usurpador. Sin embargo, la fiebre le atacó en Tarso
y su enfermedad se agravó aún más con las violentas tormentas de finales de
otoño. En Mopsucrenae, en Cilicia, murió el 3 de
noviembre de 361 a la edad de 44 años.
Ammianus Marcellinus nos ha dado un esbozo definitivo del carácter de Constancio. Sus defectos son
claros como el agua. Para proteger al emperador de la traición, Diocleciano
había hecho inalcanzable el trono, pero esta separación del soberano y el
pueblo hizo que el gobernante se apoyara en el estrecho círculo de sus
ministros. Éstos eran a la vez sus informadores y sus consejeros: su señor sólo
se enteraba de lo que ellos consideraban conveniente que supiera. El emperador
estaba dirigido por sus favoritos; Constancio poseía una influencia
considerable, escribe Ammiano con amarga ironía, con
su eunuco chambelán Eusebio. Las insinuaciones de los cortesanos acabaron por
sembrar la desconfianza entre su César Juliano y él. Jugaron con la naturaleza
recelosa del emperador, sus susurros de traición lo encendieron hasta la
ferocidad insensata, y los servicios de hombres valientes se perdieron para el
Imperio, no fuera que su popularidad pusiera en peligro la paz del monarca.
Incluso los súbditos leales llegaron a dudar de si la seguridad del Emperador
merecía su temible precio. Para mantener la extravagante pompa de sus rapaces
ministros y seguidores, las provincias trabajaban bajo un peso abrumador de
impuestos e imposiciones que se exigían con despiadada severidad, mientras que
el puesto público se arruinaba por los constantes viajes de los obispos de un
concilio a otro.
Sin embargo, aunque estos
oscuros rasgos del reinado de Constancio son innegables, por debajo de su
inhumana represión de aquellos que habían caído bajo la sospecha de traición,
se encontraba una profunda convicción de la solemnidad de la confianza que le
había sido transmitida de padre y abuelo. Para Constancio la conciencia de que
era representante por la gracia del Cielo de una dinastía hereditaria llevaba
consigo su obligación, y la tarea de mantener la grandeza de Roma se confundía
sutilmente con el deber de autopreservación, ya que el reinado de un usurpador
nunca sería santificado por el sello de una sucesión legítima. Con un sentido
de esta responsabilidad, Constancio siempre procuró nombrar sólo a hombres
probos para los cargos importantes del Estado, exaltó sistemáticamente el
elemento civil a expensas del militar y mantuvo rígidamente la separación entre
los dos servicios que había sido uno de los principales principios de las
reformas de Diocleciano. Sobrio y templado, poseía ese poder de resistencia
física que compartían tantos de su casa. En sus primeros años sirvió como
lugarteniente de su padre tanto en Oriente como en Occidente y adquirió una
amplia experiencia de hombres y ciudades. Ahora en esta frontera, ahora en
aquella, estuvo constantemente comprometido en la defensa del Imperio; soldado
por necesidad y no general nato, fue aclamado dos veces por sus hombres con el
título de Sarmático, y en las usurpaciones de Magnencio y de Juliano se negó a arriesgar la seguridad de las provincias y sacrificó
lealmente todos los intereses personales frente a las pretensiones superiores
de su deber para con el mundo romano. Era naturalmente frío y contenido; no
logra despertar nuestro afecto ni nuestro entusiasmo, pero difícilmente podemos
retener nuestro tributo de respeto. Llevaba su carga del Imperio con gran
seriedad; los hombres eran conscientes en su presencia de una dignidad
sobrecogedora y de una majestuosidad que les inspiraba algo parecido al temor.
Con la muerte de
Constancio, el Imperio se vio felizmente liberado de los horrores de otra
guerra civil: Juliano estaba claramente señalado para ser el sucesor de su
primo, y la decisión del ejército no admitía dudas; Eusebio y el partido de la
Corte se vieron obligados a abandonar cualquier idea de presentar otro
pretendiente al trono. Dos oficiales, Theolaifus y Aligildus, llevaron la noticia a Juliano; la fortuna había
intervenido para favorecer su precipitada aventura, y de inmediato avanzó a
través de Tracia por Filipópolis hasta
Constantinopla. Agilo fue enviado a Aquilea y, finalmente, los sitiados se
convencieron de la muerte del emperador, con lo que su obstinada resistencia
llegó a su fin. Nigrinus, el cabecilla, y otros dos
hombres fueron condenados a muerte, pero los soldados y los ciudadanos fueron
totalmente indultados. Cuando el 11 de diciembre de 361 Juliano, que aún no
había cumplido los 31 años, entró como único emperador en su capital oriental,
todos los ojos se volvieron con asombro hacia el joven héroe, y durante el
resto de su vida sólo en él se fijó la mirada de los historiadores romanos;
allí donde no está Juliano, nos quedamos a oscuras, de Occidente por ejemplo no
sabemos casi nada. La historia del reinado de Juliano se convierte forzosamente
en la biografía del emperador. En esa biografía hay tres elementos que resultan
de gran importancia: La apasionada determinación de Juliano de restaurar el
culto pagano; su ferviente deseo de que los hombres vieran a un nuevo Marco
Aurelio en el trono, y de que los abusos y la mala administración escondieran
la cabeza avergonzada ante un emperador que era también un filósofo, y, en
último lugar, su trágica ambición de emular los logros de Alejandro Magno y,
mediante un golpe aplastante, afirmar sobre Persia la preeminencia de Roma.
Innumerables han sido las
explicaciones que los hombres han ofrecido para la apostasía de Juliano. Han
señalado a sus maestros arrianos, han sugerido que el cristianismo le resultaba
odioso por ser la religión de Constancio, a quien consideraba el asesino de su
padre, mientras que los racionalistas han afirmado paradójicamente que la razón
del emperador se negaba a aceptar el origen milagroso y las sutiles teologías
de la fe. Sería más cierto decir que el cristianismo no era lo suficientemente
milagroso, era demasiado racional para los místicos y los entusiastas. La
religión que tenía como objeto central de adoración el culto a un hombre muerto
era para él humana, demasiado humana: sus vagos anhelos tras alguna vasta concepción
imaginativa del universo se sentían encorsetados y confinados en los credos del
cristianismo. Con el orgullo de un romano y la lealtad de un romano al pasado
tal y como lo concebía, la fe advenediza de los despreciados campesinos
galileos despertaba en un momento su desprecio, en otro su piedad: griego por
educación y simpatías literarias, la Biblia cristiana no era más que un reflejo
débil y distorsionado de las obras maestras que habían reconfortado su
solitaria juventud: un místico que sentía la maravilla de la extensión de los
cielos, con una tensión en su naturaleza a la que los excesos rituales de
Oriente apelaban con irresistible fascinación, le fue fácil adoptar las
especulaciones del neoplatonismo y caer víctima de la taumaturgia de Máximo. Las
causas de la apostasía de Juliano están profundamente arraigadas en el ser más
íntimo del apóstata.
Sus primeros actos
declararon su política: ordenó la apertura de los templos y el restablecimiento
de los sacrificios públicos; pero los cristianos debían tener libertad de
culto, pues Juliano había aprendido la lección del fracaso de las persecuciones
anteriores, y por orden imperial se permitió el regreso de todos los obispos
católicos desterrados bajo Constancio. Sin embargo, los privilegios que el Estado
había concedido a las iglesias debían ser retirados ahora: las tierras y los
templos que habían pertenecido a la religión más antigua debían ser entregados
a sus propietarios, el clero cristiano ya no debía reclamar la exención de la
obligación común de tributar ni de los derechos debidos a los senados
municipales. Con la adhesión de Juliano, el cristianismo había dejado de ser la
religión favorecida, y por ello se sostenía que la razón exigía tanto la
restitución como la igualdad ante la ley. Mientras tanto, un tribunal se reunía
en Calcedonia para juzgar a los partidarios de Constancio. Su presidente
nominal era Sallust (probablemente amigo de Juliano
cuando estaba en la Galia), pero la comisión estaba en realidad controlada por Arbitio, una criatura sin principios de Constancio. Puede
que Juliano pretendiera mostrar imparcialidad con tal elección, pero el
resultado fue que la justicia fue travestida, y aunque la opinión pública
aprobó las muertes de Pablo el notario y de Apodemio,
principales responsables de los excesos cometidos en los juicios por traición
del último reinado, y puede que acogiera con satisfacción el destino del
todopoderoso chambelán Eusebio, los hombres se horrorizaron ante la ejecución
de Úrsulo, que como tesorero en la Galia había apoyado lealmente a Juliano
cuando el César; su impopularidad entre las tropas fue, de hecho, su único
delito, y el emperador no enmendó su error esgrimiendo el débil argumento de
que había sido mantenido en ignorancia de la sentencia. El siguiente paso de Juliano
fue la destitución sumaria de la horda de funcionarios menores de palacio que
habían servido para hacer del círculo de la Corte bajo Constancio un caldo de
cultivo de vicios y corrupción. La purga fue repentina e indiscriminada; fue el
acto de un joven con prisa. El ardor febril de la energía reformadora del
emperador arrastró ante sí tanto a los inocentes como a los culpables.
Semejante impaciencia parecía indigna de un filósofo y, lejos de despertar la
gratitud de sus súbditos, sirvió más bien para despertar el descontento y la
alarma.
Pero ya Juliano ardía en
deseos de emprender su gran expedición contra Persia, y se negó a escuchar a
los consejeros que sugerían la locura de la agresión ahora que Sapor ya no
presionaba el ataque. Los preparativos del emperador podían hacerse mejor en
Antioquía y aquí llegó probablemente a finales de julio de 363. En el camino se
había desviado para visitar Pessinus y Ancyra; la tibia devoción de Galacia le había desanimado, pero en Antioquía, donde se encontraba el santuario de
Dafne, buscaba un apoyo sincero en su cruzada para la regeneración moral del
paganismo. La Corona de Oriente (como Ammianus llama
a su ciudad natal) recibió al emperador con los brazos abiertos, pero el
entusiasmo duró poco. El populacho alegre, faccioso, amante del placer, buscaba
los espectáculos y la pompa de la Corte; el corazón de Juliano estaba puesto en
una reforma civil y religiosa. Ansiaba una enmienda en la ley y en la
administración, sobre todo una remodelación del antiguo culto y la ganancia de
conversos a la causa de los dioses. Él mismo iba a ser la cabeza de la nueva
iglesia estatal del paganismo; se iba a adoptar la jerarquía de los cristianos:
los sacerdotes del campo subordinados al sumo sacerdote de la provincia, el
sumo sacerdote sería responsable ante el emperador, el pontifex maximus.
Un nuevo espíritu debía
inspirar al clero pagano; el propio sacerdote debía dejar de ser un mero
ejecutor de ritos públicos, asumir la labor de predicador, exponer el sentido
más profundo que subyacía a la antigua mitología y ser a la vez pastor de almas
y ejemplo para su rebaño en la vida santa. Lo que Maximino Daza había intentado
conseguir de forma más grosera mediante actos falsificados de Pilato, los
escritos de Juliano contra los galileos debían llevarlo a cabo: así como
Maximino había pedido a las ciudades que pidieran lo que quisieran de su
generosidad real, si no pedían que los cristianos fueran eliminados de su
entorno, Juliano estaba dispuesto a ayudar y favorecer a las ciudades que fueran
leales a la antigua fe. Maximino había creado un nuevo sacerdocio reclutado
entre hombres que se habían distinguido en carreras públicas: su sueño había
sido crear una organización que pudiera resistir con éxito al clero cristiano;
también en esto Juliano fue su discípulo. Cuando la peste y el hambre habían
desolado el Oriente romano en tiempos de Maximino, la ayuda y la liberalidad de
los cristianos hacia los hambrientos y los apestados habían obligado a los
hombres a confesar que la verdadera piedad y la religión habían encontrado su
hogar en los herejes perseguidos: la voluntad de Juliano era que el paganismo
presumiera de su caridad pública y que se reafirmara un servicio omnímodo a la
humanidad como parte vital del antiguo credo. Si tan sólo los adoradores de los
dioses de Hellas se animaran con un entusiasmo espiritual, se recuperaría el
terreno perdido. En efecto, el paganismo no pudo responder a esta llamada.
Había hombres que se
aferraban a la antigua creencia, pero la suya ya no era una fe victoriosa, pues
el fuego había muerto sobre el altar. La resignación ante la intolerancia
cristiana era amarga, pero la pasión que inspira a los mártires no se
encontraba en ninguna parte. Juliano hizo conversos -los escritores cristianos
atestiguan lamentablemente su número-, pero los hizo con el oro imperial, con
promesas de ascenso o con el miedo a la destitución. No eran la materia de la
que se podían formar los misioneros. Los ciudadanos se vieron defraudados de
sus fastos, mientras que el entusiasta real descubrió que sus esperanzas eran
ilusiones. La amargura mutua fue el resultado natural. Juliano nunca fue un
perseguidor en el sentido aceptado de esa palabra: era la queja más constante
de los cristianos que el emperador les negaba la gloria del martirio, pero las
turbas paganas sabían que el emperador no se apresuraría a castigar la
violencia infligida a los galileos: cuando los alejandrinos asesinaron
brutalmente a su tirano obispo, Jorge de Capadocia, escaparon con una
amonestación; cuando Juliano escribió a sus súbditos de Bostra,
fue para sugerir que su obispo fuera cazado de la ciudad. Si Pessinus debía recibir una bendición del Emperador, su
consejo era que todos sus habitantes se convirtieran en adoradores de la Gran
Madre; si Nisibis necesitaba protección de Persia,
sólo se la concedería a condición de que cambiara su fe. En las escuelas de
todo el Imperio los cristianos exponían las obras de los grandes maestros
griegos; desde sus primeros años se enseñaba a los niños a despreciar las
leyendas que para Juliano eran ricas en significado espiritual. El que quiera
enseñar las escrituras debe creer en ellas, y dada la celosa fe del emperador,
no era sino razonable que prohibiera a los cristianos enseñar la literatura
clásica que era su Biblia. Si Ammiano criticó
duramente el edicto, fue porque no compartía la creencia del Emperador; el
historiador era un monoteísta tolerante, Julián un ardiente adorador de los
dioses. Tanto el conservadurismo del emperador como su amor por el sacrificio
se vieron conmovidos por los registros de los judíos. Un pueblo que en medio de
la adversidad se había aferrado con una apasionada devoción a la adoración del
Dios de sus padres merecía un buen trato de su parte. Los renegados cristianos
debían ver las glorias de un templo restaurado que pudiera erigirse como un
monumento perdurable de su reinado. El arquitecto Alipio proyectó la obra, pero
nunca se completó. La tierra en esta época se vio perturbada por extrañas
sacudidas, terremotos y olas marinas, y por algún fenómeno de este tipo parece
que Jerusalén fue visitada; quizás durante las excavaciones se encendió un pozo
de nafta. Sólo sabemos que los cristianos, que vieron en el plan de Juliano un
desafío a la profecía, proclamaron un milagro, y que el emperador no vivió para
demostrar que estaban equivocados.
Así, en Antioquía, las
relaciones entre el soberano y su pueblo se volvieron lamentablemente tensas.
Juliano retiró los huesos de San Babylas del recinto
de Dafne y poco después el templo fue quemado hasta los cimientos. La sospecha
cayó sobre los cristianos y su gran iglesia fue cerrada. La escasez de
provisiones se hizo sentir en la ciudad y Juliano fijó un precio máximo y trajo
maíz de Hierápolis y otros lugares, y lo vendió a precios reducidos. Los
mercaderes lo compraron y los esfuerzos por coaccionar al senado fracasaron. El
populacho ridiculizó a un emperador cuyos objetivos y carácter no comprendían.
El filósofo no se rebajaba a la violencia, pero el hombre de Juliano no podía
callar. El Emperador descendió del terrible aislamiento que Diocleciano había
impuesto a sus sucesores; desafió a los satíricos a un duelo de ingenio y
publicó el Misopogon. Fue para sacrificar su campo de
batalla. Los elegidos del Cielo se habían convertido en la burla del populacho,
y el orgullo de Juliano no podría haber apurado ninguna copa más amarga. Cuando
salió de la ciudad hacia Persia, había decidido fijar su corte, a su regreso,
en Tarso, y ni las súplicas de Libanio ni el tardío
arrepentimiento de Antioquía sirvieron para apartarlo de su propósito
Aquí sólo se puede dar el
más breve esbozo de la tan contada historia de la expedición persa de Juliano.
Ante ella la crítica se hunde impotente, pues es una historia maravillosa y no
podemos resolver su enigma. El líder pereció y el resto es silencio: con él se
perdió el secreto de sus esperanzas. Juliano salió de Antioquía el 5 de marzo
de 363 y el día 9 llegó a Hierápolis. Aquí se había concentrado el ejército y
cuatro días después el emperador avanzó a su cabeza, cruzó el Éufrates y
pasando por Batnae se detuvo en Charrae.
El nombre debió de despertar sombríos recuerdos y la mente del emperador se vio
turbada por premoniciones de desastre; los hombres decían que había ordenado a
su pariente Procopio que subiera al trono si él mismo caía en la campaña. Una
tropa de caballos persas acababa de irrumpir en el saqueo a través de la
frontera y regresó cargada de botín; este acontecimiento llevó a Juliano a
revelar su plan de campaña. Se había almacenado maíz a lo largo del camino hacia
el Tigris, con el fin de crear la impresión de que había elegido esa línea para
su avance; en realidad, el emperador había decidido seguir el Éufrates y atacar Ctesifonte. De este modo, contaría con el apoyo de su
flota que llevaba suministros y máquinas de guerra. A Procopio y Sebastián les
confió 30.000 soldados -casi la mitad de su ejército- y les ordenó que
marcharan hacia el Tigris. Por el momento sólo debían actuar a la defensiva,
protegiendo las provincias orientales de la invasión y resguardando sus propias
fuerzas de cualquier ataque persa desde el norte. Cuando él mismo se enfrentara
a Persia en el corazón del territorio enemigo, Sapor se vería obligado a
concentrar sus ejércitos, y entonces, al no ser ya necesaria la presencia de
los generales de Juliano para proteger Mesopotamia, si se presentaba una
oportunidad favorable, debían actuar de común acuerdo con Arsaces, asolar Chiliocomum, un distrito fértil de Media, y avanzar a
través de Corduene y Moxoene para unirse a él en Asiria. Esa reunión nunca tuvo lugar: por la razón que sea,
Procopio y Sebastián nunca abandonaron Mesopotamia. Juliano pasó revista a las
fuerzas unidas -65.000 hombres- y luego giró hacia el sur siguiendo el curso
del Belias (Belecha) hasta
llegar a Calínico (Ar-Rakka)
el 27 de marzo.
Otro día de marcha le
llevó al Éufrates, y aquí se encontró con la flota al mando del tribuno
Constancio y del conde Luciliano. Cincuenta barcos de
guerra, un número igual de embarcaciones diseñadas para formar puentes de
pontones y un millar de transportes: la armada romana le pareció a un testigo
presencial que estaba planificada a la altura de la magnífica corriente en la
que flotaba. Otras 98 millas llevaron al ejército a la fortaleza baluarte de
Diocleciano, Circesium (Karkisiya).
Aquí las Aboras (Khabfir)
formaban la línea fronteriza; Juliano arengó a las tropas, luego cruzó el río
por un puente de barcas y comenzó su marcha a través del territorio persa. A
pesar de los presagios y haciendo caso omiso de los sombríos augurios de los
adivinos etruscos, el emperador puso rumbo a Ctesifonte;
asaltaría el alto cielo con violencia y doblegaría a los dioses a su voluntad.
Desde su formación, el ejército invasor parecía una hueste incontable, pues su
columna de marcha se extendía a lo largo de unas diez millas, mientras que no
se permitía que ni la flota ni las fuerzas terrestres perdieran el contacto
entre sí. Algunos de los fuertes del enemigo capitularon, los habitantes de Anatha fueron transportados a Calcis, en Siria, otros se
encontraron desiertos, mientras que las guarniciones de otros que se negaban a
rendirse se declararon dispuestas a acatar el resultado de la guerra. Juliano
se contentó con aceptar estos términos y continuó su avance sin descanso.
Los historiadores han
achacado a esta temeraria confianza que pusiera en peligro su propia retirada.
Sin embargo, hay que recordar que un asedio en el siglo IV podía suponer un
retraso de muchas semanas, que el proyecto del emperador era claramente
consternar a Persia por la rapidez de su entrada y que parece probable que su
plan de campaña hubiera sido desde el principio volver por el Tigris y no por
el Éufrates. Los persas habían tenido la intención, uno o dos años antes, de
dejar intactas las ciudades amuralladas y atacar por Siria; Juliano, por su
parte, se negó a perder un tiempo precioso en invertir las fortalezas del
enemigo, sino que daría un golpe contra la propia capital.
La marcha estuvo
acompañada de muchas dificultades: una tormenta se abatió sobre el campamento,
el río crecido reventó sus presas y muchos transportes se hundieron, el paso
del Narraga sólo fue forzado por un exitoso ataque a
la retaguardia persa que les obligó a evacuar su posición en la confusión, un
espíritu amotinado y descontento fue mostrado por las tropas romanas y el
Emperador se vio obligado a ejercer su influencia personal y su autoridad antes
de que se restableciera la disciplina; finalmente los persas levantaron todas
las compuertas y, liberando las aguas, convirtieron el país que se extendía
ante el ejército en un extenso pantano. Sin embargo, las dificultades se
desvanecieron ante el recurso y la prontitud del emperador, y la avanzadilla al
mando de Víctor le trajo la noticia de que el país hasta las murallas de Ctesifonte estaba libre de enemigos.
Tras la caída de la fuerte
fortaleza de Maiozamalcha, la flota siguió el Naharmalcha (el gran canal que unía el Éufrates y el
Tigris), mientras el ejército le seguía el ritmo por tierra. El Naharmalcha, sin embargo, desemboca en el Tigris tres
millas más abajo de Ctesifonte, por lo que el
emperador se habría visto obligado a impulsar sus barcos corriente arriba en su
ataque a la capital. La dificultad se superó despejando el canal de Trajano, en
desuso, por el que la flota se adentró en el Tigris al norte de Ctesifonte. Desde el triángulo así formado por el Naharmalcha, el Tigris y el canal de Trajano, Juliano
emprendió la toma de la orilla izquierda del río. Protegidos por una
empalizada, los persas ofrecieron una tenaz resistencia al ataque nocturno
romano. Las cinco naves enviadas en primer lugar fueron rechazadas e
incendiadas; en ese momento "es la señal de que nuestros hombres mantienen
la orilla", gritó el emperador, y toda la flota se lanzó en apoyo de sus
compañeros. La inspiración de Juliano ganó un campo de batalla para los
romanos. Bajo un sol abrasador, los ejércitos lucharon hasta que los persas
-elefantes, caballería y a pie- huyeron a toda prisa hacia el refugio de las
murallas de la ciudad; sus muertos fueron unos 2.500. Si se hubiera insistido
en la persecución, tal vez se hubiera ganado Ctesifonte ese día, pero el saqueo y el botín mantuvieron a los vencedores. ¿Había que
asediar la capital o iniciar la marcha contra Sapor?
Casi parece que el propio
Juliano vacilaba irresoluto, mientras se perdían días preciosos. Propuestas
secretas de paz le llevaron a subestimar la fuerza del enemigo, mientras que
los hombres, haciendo el papel de desertores, se ofrecían a conducirle a través
de distritos fértiles contra el ejército principal persa. Si cansaba a sus
fuerzas y amortiguaba el espíritu de sus hombres con un arduo asedio, no sólo
podría quedar aislado de los refuerzos bajo el mando de Procopio y Sebastián,
sino que podría verse atrapado entre dos fuegos: el avance de Sapor y la
resistencia de la guarnición. Concluir una paz era indigno de quien tomaba a
Alejandro por modelo mejor con sus tropas victoriosas para dar un golpe final y
concluyente, y posiblemente antes del encuentro efectuar una unión con el
ejército del norte. No podía prescindir de tripulaciones lo suficientemente
numerosas como para impulsar su flota contra la corriente, y si se encontraba
con Sapor, podría alejarse demasiado del río para actuar de forma concertada
con sus barcos: no debían caer en manos del enemigo, y por tanto debían ser
quemados. La resolución fue tomada y lamentada demasiado tarde; sólo doce
barcos pequeños fueron rescatados de las llamas. Los planes de Juliano
fracasaron, pues el ejército del norte permaneció inactivo, quizá por los celos
mutuos de sus comandantes, y Arsaces retuvo su apoyo al enemigo de Sapor. Los
persas quemaron sus campos ante su avance, y la rica campiña que los guías
traidores habían prometido se convirtió en un desierto de ceniza y humo. Se
dieron órdenes de retirada a Corduene; en medio de un
calor sofocante, con las provisiones menguadas, los romanos contemplaron con
consternación la nube de polvo en el horizonte que anunciaba la aproximación de
Sapor. Al amanecer, las tropas de Persia, fuertemente armadas, estaban cerca y
sólo después de muchos enfrentamientos fueron derrotadas con pérdidas. Tras una
parada de dos días en Hucumbra, donde se descubrió un
suministro de provisiones, el ejército avanzó por un país que había sido
devastado por el fuego, mientras las tropas eran constantemente acosadas por
repentinos ataques. En Maranga los persas fueron reforzados una vez más; dos de
los hijos del rey llegaron a la cabeza de una columna de elefantes y de
escuadrones de caballería acorazada. Juliano dispuso sus fuerzas en formación
semicircular para hacer frente al nuevo peligro; una rápida carga desconcertó a
los arqueros persas, y en la lucha cuerpo a cuerpo que siguió el enemigo sufrió
gravemente. La falta de provisiones, sin embargo, torturó al ejército romano
durante los tres días de tregua que siguieron. Cuando se reanudó la marcha,
Juliano se enteró de un ataque en su retaguardia. Desarmado, galopó hasta el
punto amenazado, pero fue llamado a la defensa de la vanguardia. Al mismo
tiempo, los elefantes y la caballería habían irrumpido en el centro, pero ya
estaban huyendo cuando la lanza de un jinete rozó el brazo del emperador y le
atravesó las costillas. Nadie sabía de dónde procedía el arma, aunque corría el
rumor de que un fanático cristiano había asesinado a su general, mientras que
otros decían que un miembro de la tribu de los taieni había asestado el golpe fatal. En vano, Juliano intentó volver al campo de
batalla; sus soldados vengaron magníficamente a su emperador, pero él no pudo
compartir su victoria. Dentro de su tienda repasó con calma el pasado y sin
quejarse entregó su vida a la custodia de la divinidad eterna. La muerte por
piedad reclamó a Juliano. El impaciente reformador y campeón de un credo
superado podría haberse convertido en el amargado perseguidor. Con razón o sin
ella, las generaciones posteriores lo conocerían como el gran apóstata, pero se
libró de la vergüenza de ser contado entre los tiranos. Nació fuera de tiempo y
en ello radicó la tragedia de su atribulada existencia; durante largos años no
se atrevió a descubrir los apasionados deseos que yacían más cerca de su
corazón, y cuando por fin pudo darles expresión, hubo pocos o ninguno que los
comprendiera o simpatizara plenamente. Su obra murió con él, y pronto, como una
pequeña nube arrastrada por el viento, no dejó ni rastro.
Al día siguiente, al
amanecer, los jefes del ejército y los principales oficiales se reunieron para
elegir un emperador. Los partidarios de Juliano luchaban con los seguidores de
Constancio, los ejércitos de Occidente maquinaban contra el candidato de las
legiones de Oriente, el cristianismo y el paganismo buscaban cada uno su propio
campeón. Sin embargo, todos estaban dispuestos a hundir sus diferencias en
favor de Salustio, pero cuando éste alegó su mala salud y su avanzada edad, una
pequeña pero tumultuosa facción llevó a cabo la elección de Joviano, el capitán
de la guardia imperial. Por la larga fila de tropas corrió el nombre del
emperador, y algunos pensaron, por el sonido que se oyó a medias, que Juliano
les había sido devuelto. No se dejaron engañar al ver la escasa túnica púrpura
que apenas servía para cubrir la enorme altura y los hombros encorvados de su
nuevo gobernante. Elegido como adherente incondicional del cristianismo,
Joviano era por naturaleza genial y jocoso, goloso y amante del vino y las
mujeres, un hombre de disposición amable y educación muy moderada. El ejército,
por su elección, se había condenado a sí mismo a la deshonra; su excusa, alega Ammianus, residía en la extrema urgencia de la crisis. Los
persas, al enterarse de la muerte de Juliano y de la incapacidad de su sucesor,
presionaron duramente a los romanos en retirada; las cargas de los elefantes
del enemigo rompieron las filas de los legionarios durante la marcha, y cuando
el ejército se detuvo su campamento atrincherado fue atacado constantemente.
Los jinetes sarracenos se vengaron de la negativa de Juliano a darles su paga
habitual uniéndose a estos incesantes asaltos. A través de Sumere,
Charcha y Dara, el ejército se retiró, y luego, durante cuatro días enteros, el
enemigo acosó a la retaguardia, declinando siempre un compromiso cuando los
romanos se volvían a la bahía. Las tropas clamaban para que se les permitiera
cruzar el Tigris: en la orilla más lejana encontrarían provisiones y menos
enemigos, pero los generales temían los peligros de la corriente crecida.
Pasaron otros dos días, días de hambre atroz y calor abrasador. Por fin Sapor
envió a Surenas con propuestas de paz. El rey sabía
que aún quedaban fuerzas romanas en Mesopotamia y que se podían levantar fácilmente
nuevos regimientos en las provincias orientales: los hombres desesperados
venderían cara su vida y la diplomacia podría obtener una victoria menos
costosa que la espada. Las negociaciones continuaron durante cuatro días y,
cuando el suspenso se hizo intolerable, se firmó la Paz de los Treinta Años.
Todas menos una de las cinco satrapías que Roma bajo Diocleciano había
arrebatado a Persia debían ser restauradas, Nisibis y
Singara debían ser entregadas, mientras que los romanos no debían interferir más
en los asuntos internos de Armenia.
"¡Deberíamos haber
luchado diez veces más", clamó el soldado Ammian,
"antes que conceder condiciones como éstas!" Pero Joviano deseaba
(por qué medios no importaba) retener una fuerza que le asegurara contra sus
rivales: ¿no era Procopio quien, según los hombres, había sido señalado por
Juliano como su sucesor, al frente de un ejército en Mesopotamia? Así se cerró
el vergonzoso trato, y la miserable retirada continuó. A las horribles
privaciones de la marcha se añadieron la traición persa y la amarga hostilidad
de los miembros de las tribus sarracenas. En Thilsaphata,
las tropas al mando de Sebastianus y Procopius se unieron al ejército, y finalmente se llegó a Nisibis, la fortaleza que había sido el baluarte de Roma en
Oriente desde los días de Mitrídates. Los ciudadanos rezaron con lágrimas para
que se les permitiera defender los muros en solitario contra el poderío de
Persia; pero Jovián era demasiado buen cristiano para
romper su fe con Sapor, y Bineses, un noble persa,
ocupó la ciudad en nombre de su señor. Procopio, que se había contentado con
reconocer a Joviano, llevó ahora el cadáver de Juliano a Tarso para enterrarlo,
y luego, cumplida su misión, desapareció prudentemente. El ejército de la Galia
aceptó la elección de sus camaradas orientales, pero el éxito de Joviano duró
poco. En pleno invierno se precipitó desde Antioquía hacia Constantinopla y con
su hijo pequeño, Varroniano, asumió el consulado en Ancyra. En Dadastana fue
encontrado muerto en su habitación (16 de febrero de 364), asfixiado, según
algunos, por los humos de una estufa de carbón.
Corrieron muchas versiones
sobre su muerte, pero aparentemente ningún contemporáneo sospechó otra cosa que
no fueran causas naturales. A su llegada, el partido pagano esperaba la
persecución, los cristianos la hora de su represalia. Pero aunque la fe
cristiana fue restaurada como religión del Imperio, la sabiduría o la buena
naturaleza de Joviano triunfó y promulgó un edicto de tolerancia: con ello
había anticipado la política de su sucesor.
|
 |
 |
 |