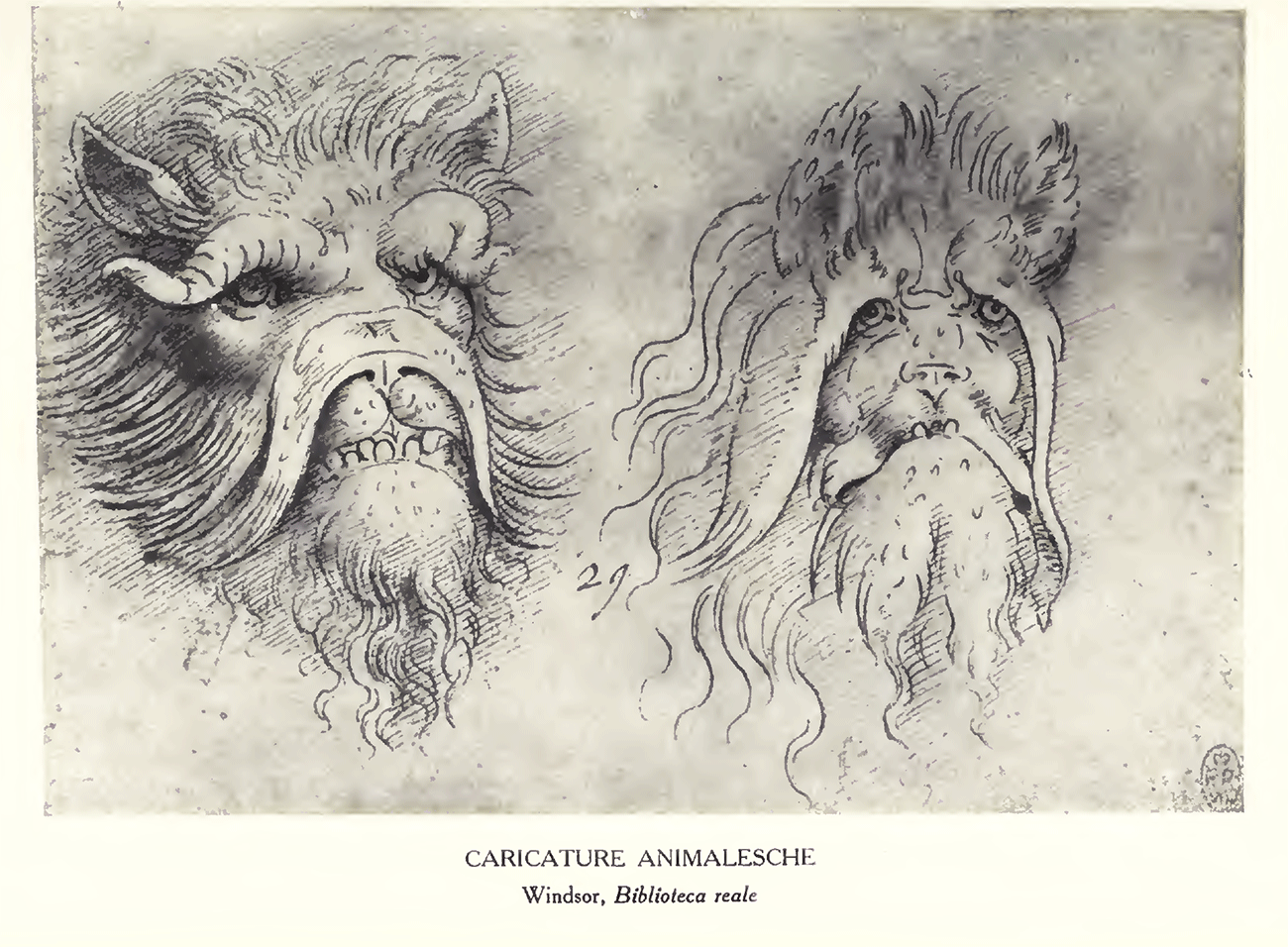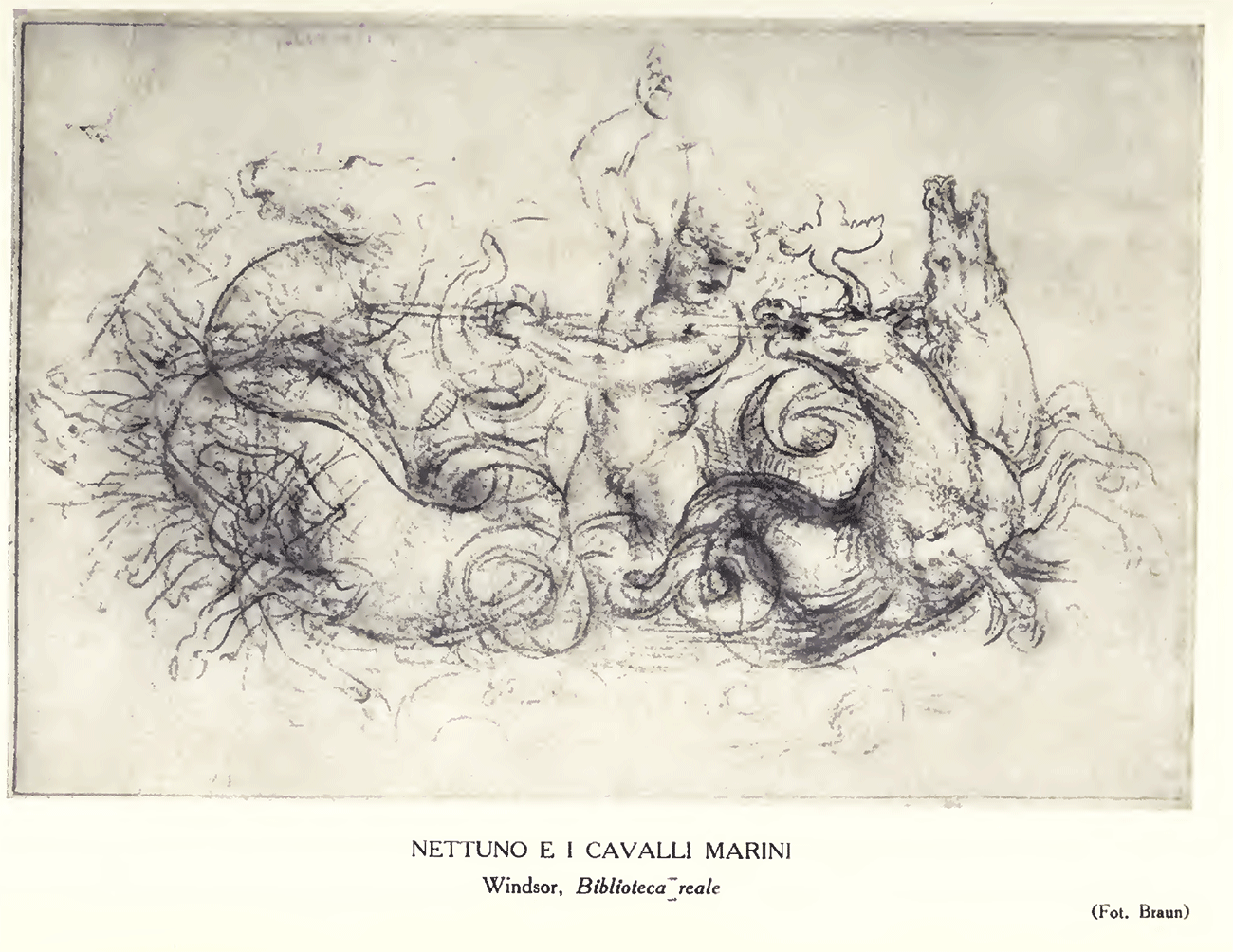Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 2
Infancia de Leonardo
Debido a la falta de
salud de Caterina y a lo difícil que resultó el nacimiento de Leonardo, la
joven madre no tenía leche, perdiendo así el infinito placer de amamantar por
sí misma al pequeñuelo, fruto de sus irreflexivos amores. Pero para que nada
faltase a la alimentación del chiquitín, se compró una cabra del Monte Albano,
famosas por su leche abundante y cremosa.
Este hecho valió más
tarde a Leonardo el calificativo de brujo. Y es que la cabra fue comprada a una
vieja bruja. Y luego, gracias a sus extravagancias, se dijo que la bruja había
hechizado la leche de la cabra, con lo que Leonardo se hizo víctima de tal
hechizo. Más eso sólo eran absurdas supersticiones, nacidas de la incomprensión
que siempre se cebó en el genial artista.
Y sigamos con el recién
nacido. Leonardo crecía fuerte y hermoso, en el humilde hogar de los Accattabriggi. La madre depositaba la infinita ternura de
su corazón en el pequeño. Y se sentía plenamente feliz meciéndole en sus
brazos, a solas con él, lejos del huraño marido. Y el chiquitín correspondía al
amor materno con las primeras caricias de sus delicadas manos y las primeras
sonrisas de su boca chiquita y bonita.
Pero la desgracia parecía
haberse enamorado de la bella Caterina. Ser Piero, a pesar de su amor y su pena
por haber perdido a la generosa amante, se resignó junto a la esposa que su
padre le dio. Más tan pronto conoció el nacimiento de su primogénito Leonardo,
insistió cerca de ser Antonio para que llevase consigo al niño, a fin de darle
la educación que debía tener un Vinci. El padre se resistía. Era muy duro para
el cabeza de una familia honorable reconocer de manera tan pública el pecado de
uno de sus vástagos. Pero ser Piero suplicaba sin descanso. Quería que su
pequeño, aunque bastardo, no careciese de nada, y bien conocía la pobreza que
reinaba en el hogar de la que fue su amada. Por fin, ser Antonio accedió. Al fin y al cabo era
corriente educar a los bastardos igual que a los legítimos. Además, veía crecer
a su nieto con tanta gracia y belleza que hasta acabó por agradarle la idea de
tenerle a su lado, vigilando su educación.
Y de este modo, gracias a los prejuicios y conveniencias sociales, la desdichada Caterina se vio apartada de su hijo, lo mismo que antes se vio alejada para siempre del que le juró amor eterno. Leonardo de Vinci entró a formar parte de la noble familia de su padre. Y su madre lo entregó resignada, sin protesta alguna, porque creyó que en el hogar de los Vinci le aguardaba un porvenir más brillante que el que ella podía brindarle con la pobreza de sus medios. En los archivos de la ciudad de Florencia se
conserva, en el registro del año 1457, esta nota, escrita de puño y letra del
abuelo Antonio de Vinci:
«Leonardo, hijo del susodicho Piero,
ilegítimamente nacido de él, y de Caterina, hoy esposa de Accattabriggi di Piero del Vacca de Vinci, de cinco años de edad.»
A los cinco años, pues,
Leonardo fue reconocido como hijo del notario florentino, quedando de este modo
perfectamente legitimada su situación en la sociedad.
El pequeño pasó de las
manos de Caterina a las de la anciana y bondadosa abuela, Donna Lucía di Piero Soni de Barcanetto,
esposa de ser Antonio, y de la humilde casa de los Accattabriggi a la cómoda y hasta lujosa villa de los Vinci. Pero el pequeño Nardo no podía olvidar la tierna
sonrisa de la madre. Un espíritu tan sensible como el suyo no podía quedar sin
las dulces caricias que sólo la madre sabe prodigar. Y el chiquillo se las
ingenió para que no faltara un solo día sin que su delicada carita recibiera
los besos maternos.
La casa donde Caterina
vivía con su marido no estaba lejos de la villa de ser Antonio. A mediodía,
cuando el abuelo dormía la siesta y el viejo Accattabriggi se marchaba con los bueyes a trabajar en el campo, Leonardo se escapaba a
través de las viñas, trepaba por el muro y corría a casa de su madre. Caterina
le esperaba sentada en el umbral, el huso entre las manos, y, al verle de
lejos, le tendía los brazos. Se abrazaban y la madre cubría de besos su cara,
sus ojos, sus cabellos rubios como el oro.
—Mi pequeño Nardo... —
murmuraba la joven madre.
—Hoy sólo podré estar
unos momentos, madre. El abuelo no echa su siesta. Dijo que tiene trabajo.
¡Qué breves resultaban
estas escapadas! ¡Cuántas caricias quedaban en las manos de Caterina sin poder
prodigarlas! Eran tantas las que guardaba y tan cortas las entrevistas.
—Adiós, madre. Volveré
mañana por la noche — prometía el niño. —Ten cuidado, hijo mío.
Sí, Nardo no sólo se
escapaba a mediodía, sino que había encontrado el modo de hacerlo también por
las noches. Y ciertamente le agradaban mucho más las citas nocturnas que
aquellas otras a la luz del día, aunque eran más difíciles de llevar a cabo.
Eran los días de fiesta. Por la noche, el viejo Accattabriggi se iba a jugar a los dados a la taberna o a la casa de algún compadre.
—Hasta luego, Caterina
—decía a su mujer—. Vendré tarde.
Cuando Caterina oía estas
palabras respiraba tranquila. ¡Cuánto más prefería la compañía del hijo que la
de aquel esposo impuesto por la voluntad de ser Antonio!
Mientras el viejo
campesino abandonaba la casa y Caterina se disponía a aguardar inquieta, el
pequeño Nardo dejaba furtivamente el amplio lecho familiar que compartía con la
abuela Lucía. Sin entretenerse a cubrir su camisón, separaba sin ruido las
maderas, abría la ventana y descendía por las ramas de una espesa higuera. La
abuela jamás descubrió estas escapadas.
Una vez en el suelo,
Leonardo echaba a correr hacia la casita de Caterina. Encontraba agradable el
frío de la hierba cubierta de rocío, las picaduras de las ortigas, las piedras
puntiagudas que herían sus pies desnudos, el resplandor de las lejanas
estrellas, el temor de que su abuela se despertara y le buscase. Todo era
agradable porque al final de aquella azarosa aventura nocturna, realizada cada
día de fiesta, le esperaban los besos de Caterina, contra la que el chiquillo
apretaba todo su cuerpo, en un afán de sentirse muy cerca de ella. Nardo la
quería, la quería mucho, y la admiraba. La separación no enfriaba estos
sentimientos del pequeño respecto a su madre.
—Ve, hijo mío, ve. No
quisiera que monna Lucía descubriera tu ausencia.
— ¿Es que no te gusta que
esté contigo, madre? — preguntaba el chiquillo.
—No preguntes eso, mi
vida —decía la madre, cubriendo de besos las manitas que se perdían en las
suyas—. Me gusta más que nada en el mundo. Pero quiero tu felicidad, y quizá
ser Antonio no esté conforme con estas visitas que me haces, hijo.
—Eres mi madre. El abuelo
no puede enfadarse, porque también le gusta que mi padre me visite cuando viene
de la ciudad.
Caterina callaba. ¿Cómo
era posible explicarle al chiquillo, todo inocencia, que la sociedad era cruel
y que los derechos de la maternidad ilegítima se perdían cuando podían
comprarse con dinero? Leonardo era muy niño y no hubiera comprendido el hecho
de que fuese distinto el trato que merecía una pobre campesina y un rico
notario. Para él eran igualmente queridos el padre y la madre; tal vez lo era
más Caterina, porque con ella no había perdido todavía el trato, mientras que a
ser Piero lo veía sólo de tarde en tarde.
En efecto, mientras el
pequeño aprendía a querer a hurtadillas a su madre, el padre dejaba transcurrir
plácidamente su vida en Florencia. Así como el niño heredó de la madre sus
largas y finas manos, sus bucles dorados, su sonrisa extraña y ese encanto
femenino del que se hallaba impregnado todo él, del padre heredó la anchura de
hombros, una robusta salud y un extraordinario amor a la vida.
No es extraño que ser Piero, con tales cualidades, sumadas a las otras que poseía y que tan bien supieron conquistar a Caterina, se viera asediado por legión de mujeres que se perecían por él. Y es el caso que ser Piero se dejaba adorar por todas, pues su corazón era pródigo en amor. Él no podía vivir sin el cariño de una mujer a su lado. Por eso en cuanto quedó viudo se apresuró a contraer nuevas nupcias, con el objeto de verse siempre cuidado y mimado con esmero. Respecto a Leonardo, estaba tranquilo, no se preocupaba demasiado de él. Los abuelos le cuidaban, y sin duda lo hacían bien. La abuela Lucía, con su eterno vestido marrón
obscuro y la toquilla blanca que rodeaba su rostro bondadoso, cubierto de
pequeñas arrugas, le quería y mimaba.
— ¿Cuándo vais a hacer
dulces, abuela?
—Si eres bueno y no haces
rabiar al abuelo, mañana te los haré — respondía sonriente monna Lucía.
¡Qué ricos eran y qué
olor tenían los dulces pueblerinos que preparaba la abuela en la amplia cocina
de la villa! Con aquella promesa, Leonardo era más bueno y menos revoltoso.
La abuela le quería, es
cierto, pero el abuelo... Con ser Antonio las cosas no andaban tan bien. El
anciano Vinci era muy severo con el pequeño y no le perdonaba ninguna de las
insignificantes travesuras que a él se le antojaban gigantescas. Al principio
ser Antonio enseñaba por sí mismo al nieto. Pero el niño escuchaba las
lecciones de mala gana. Y los castigos se sucedían.
—El abuelo no me quiere —
se quejaba el niño a monna Lucía.
—Claro que te quiere,
hijo, pero es que eres muy distraído. Debes aprender cuanto él te enseña, para
que el día de mañana seas un hombre de provecho como tu padre.
—Pero es que lo que él me
enseña es muy aburrido, abuela.
Cuando tuvo siete años lo
llevaron a la escuela próxima de la iglesia de Santa Petronila, no lejos de
Vinci. Pero tampoco eran de su gusto las enseñanzas del maestro. No era eso lo
que él quería saber. Su curiosidad era más sensible, más profunda, era algo
incomprensible para los demás. Su curiosidad se dirigía hacia todo aquello que
le rodeaba, hacia la Naturaleza viva, con un extraordinario afán de desentrañar
todos sus misterios. Y eso, lógicamente, los estudios elementales de una
escuela rural no podían satisfacerlo.
Con frecuencia, al salir
por la mañana de casa, en lugar de irse a la escuela, se iba a un barranco
salvaje invadido de cañas, se acostaba de espaldas y boca arriba, seguía
durante horas con dolorosa envidia el vuelo de las grullas que pasaban. O bien,
arrancar las flores, pero separando con precaución sus pétalos para que no
cayeran, admiraba su delicada estructura, sus aterciopelados pistilos, los
estambres y antenas húmedas de miel. Esos eran sus ratos más felices. Entonces
es cuando más aprendía, sin que nadie le enseñase.
Otras veces, cuando ser
Antonio se iba a la ciudad para negocios, el pequeño Nardo pedía a monna Lucía:
—Abuela, ¿me dejáis ir a
las montañas?
— ¿Y qué vas a hacer
allí, hijo?
—No sé. Correr, saltar,
trepar por las peñas...
Y la abuela siempre
cedía. ¡Qué negaría ella a aquel su único nieto que crecía junto a sus faldas!
Y aprovechando la indulgencia de la bondadosa abuela, el chiquillo se escapaba
durante días enteros a las montañas y, a través de peñascos, sobre precipicios,
por senderos desconocidos de todos, que sólo las cabras escalaban, trepaba a
las desnudas cimas de Monte Albano, desde donde se divisaban inmensas praderas,
bosques, campos, el lago cenagoso de Fucchio, las
ciudades de Pistoya, Prato, Florencia, los nevados
Alpes y, cuando el tiempo era claro, la banda azul del Mediterráneo. ¡Qué
hermoso paisaje! ¡Cuánta grandeza encerraba la madre Naturaleza! ¡Qué bello era
descubrir en aquellas excursiones los infinitos recodos que guardaba el
panorama!
Cuando regresaba a casa
iba cubierto de desolladuras, polvoriento, curtido.
— ¿Dónde te has metido,
diablillo? — exclamaba la abuela.
—No me riñáis, por favor.
Me siento tan contento —decía el niño—. No sabéis cuántas cosas bellas he visto.
¡Qué grande es el mundo, abuela!
Y ante tal explosión de
alegría, la abuela Lucía no tenía valor para regañarle,
ni para decírselo al abuelo. Se limitaba a lavarle, a curar con cariño las
heridas de brazos y piernas, y a acariciar la revuelta cabeza del pequeño
Nardo. El niño correspondía besando mimoso la arrugada cara de la abuela.
Con ese afán de penetrar
en los misterios de la Naturaleza y las rarezas de su carácter, Leonardo vivía
solo, porque nadie sabía comprenderle realmente. Caterina y monna Lucía le querían, sí, es verdad, pero su carácter débil y su poca inteligencia
no les permitían ahondar en el verdadero espíritu del pequeño. El abuelo, con
su intransigencia, no rimaba tampoco con Nardo. Quizá era el que menos entendía
la verdad del chiquillo. En cuanto al buen tío Francesco y a su padre, que le
traían chucherías de la ciudad, no los veía más que muy raramente. Los dos
pasaban en Florencia la mayor parte del año.
Tampoco pudo hacerse
amigo de sus condiscípulos. Sus juegos le eran ajenos, debido a su gran
sensibilidad, pues las vejaciones le hacían temblar de indignación, hasta el
extremo de que los animalitos indefensos le inspiraban los más tiernos
sentimientos. Cuando después de arrancar las alas a una mariposa, los muchachos
se entretenían en verla arrastrarse por tierra, el rostro del pequeño Leonardo
se contraía dolorosamente, palidecía y se alejaba.
Una vez, con ocasión de
una fiesta, vio a la vieja criada matar un lechoncillo que se debatía y lanzaba
agudos gritos. Desde aquel día, rehusó obstinadamente comer carne, sin explicar
por qué, por miedo a la furia del indignado ser Antonio.
—Este niño es lo más raro
que he conocido — gritaba el abuelo.
—Pues déjale. Tal vez no
le agrada la carne — suavizaba monna Lucía.
—Hasta hoy le gustó. ¿Por
qué ahora se obstina en no comerla?
—Sus razones tendrá. El
chiquillo es inteligente.
—A mí me parece
completamente necio. Parece mentira que sea hijo de mi Piero — se dolía el
anciano.
—No hables así. Puede
oírte el chiquillo — pedía la abuela.
— ¿Y qué? Ya no es tan
pequeño. Que se entere de una vez que me fastidia su modo de ser.
En otra ocasión, los
colegiales, capitaneados por un tal Rosso, osado granujilla, inteligente y
cruel, cogieron un topo. Después de haberse recreado atormentándole, medio
muerto ya, lo ataron por una pata para que le destrozasen los perros del
pastor. Leonardo se arrojó en medio del grupo de chicos e hizo rodar por tierra
a tres de ellos. No olvidemos que el pequeño Vinci era diestro y fuerte. Y
aprovechándose de la estupefacción de los muchachos, que del siempre dulce
Leonardo no esperaban semejante agresión, cogió el topo y salió corriendo por
el campo hasta quedar sin aliento. ¡Ah! Pero no podía quedar así la pelea. Tan
pronto como se rehicieron, sus camaradas se lanzaron en su persecución, con
gritos, risas, silbidos, e injuriándole le tiraban piedras.
— ¡Duro con él! —
gritaban.
— ¡Hay que darle un
escarmiento!
— ¿Qué se habrá creído el
mocoso ese?
— ¡Apuntad bien,
muchachos! ¡No desperdiciéis las piedras!
El desmadejado Rosso, que
tenía cinco años más que Leonardo, le alcanzó, agarrándole por los cabellos y
empezó la lucha. Fue una lucha feroz y desigual.
— ¡Dale fuerte, Rosso! —
animaban los otros chicos, puestos en corro alrededor de los luchadores.
— ¡No le tengas
compasión! ¡Es un bicho raro!
— ¡Viva! ¡Hurra! — se
alborozaban a cada nuevo golpe descargado sobre el pequeño Nardo.
— ¡Eh! ¡Eh, muchachos!
¡Basta de peleas! ¡Dejaos de tonterías!
—Dejadme, Jian Battista. No puedo parar hasta ver convertido en un
guiñapo a ese crío — decía Rosso.
Pero Jian Battista, el jardinero de ser Antonio, los separó. Sin su oportuna
intervención, Leonardo lo hubiera pasado muy mal. Pero el chiquillo había
logrado su fin. En la confusión de la pelea el topo se escapó bosque adentro,
poniéndose a salvo de sus atormentadores.
Más tampoco podía acabar
ahí el incidente. Estaba visto que la desgracia se cebaba en el sensible Nardo.
Defendiéndose de su agresor Rosso, en el ardor de la lucha, el pequeño le
señaló en un ojo. El padre del golfillo, cocinero de un señor que habitaba una
villa vecina, se quejó al abuelo. Ser Antonio se enfadó tanto que quiso dar con
el látigo a su nieto.
— ¿Dónde está ese
granuja? —gritaba, enarbolando el látigo—. ¡Tengo que pegarle hasta quedar
rendido! ¡Leonardo! ¡Venid en seguida a mi presencia!
— Aquí estoy, abuelo —
repuso el niño llegando acompañado de monna Lucía.
— ¿Os parece bonito el
escándalo que habéis armado, caballerete? — inquirió el abuelo muy severo.
—Os aseguro que no fue
culpa mía, abuelo. Estaban cometiendo una crueldad con un pobre animalito.
— ¡Nada de excusas! ¡No
quiero saber por qué comenzaste la pelea! ¡Nadie te librará del látigo! — gritó
enfurecido ser Antonio.
Pero se libró. Porque la
intervención de la bondadosa abuela desvió el castigo. Mas sólo el castigo
despiadado, porque del castigo en sí no escapó. Fue encerrado durante varios
días en un cuartito oscuro, bajo la escalera. Y ni todas las ardientes súplicas
de la abuela fueron capaces de conseguir que el corazón de ser Antonio se
ablandara. El pobrecillo Nardo se vio lejos de todo y de todos durante aquellos
días inolvidables.
Más tarde, acordándose de
esta injusticia, la primera de la infinita serie que el destino le reservaba,
por verse siempre incomprendido por sus semejantes, se preguntaba en su diario:
«Si ya en tu infancia te encerraban por
haberte portado bien, ¿qué harán contigo ahora que eres mayor?»
¡Cuánta amargura en estas palabras! Pero, ya cuando aquel injusto castigo recibido en su infancia, por la mente de Leonardo no pasó ni por un instante la idea de venganza. Por el contrario, se prometió luchar con más ahínco aún por la razón y la justicia, aunque nadie tuviese la suficiente sensibilidad para hacer causa común con él. Leonardo de Vinci
siguió inmerso en la contemplación de la Naturaleza. Sin cesar se preguntaba
las causas de los fenómenos naturales, deseando desentrañarlos. Una extraña y
constante inquietud le acuciaba. Su curiosidad lo abarcaba todo y no se detenía
en nada. Ya en su infancia, Leonardo era un espíritu insatisfecho.
No lejos de Vinci, el arquitecto florentino Biagio de Ravenna, discípulo del gran Alberti, construía una gran villa para el señor Pandolfo Rucellari. Leonardo acertó a pasar por allí, y fue tal la atracción que ejerció sobre él el trabajo de los obreros, que desde entonces aquellas obras se constituyeron en la meta favorita de todos sus paseos. Leonardo quedaba extasiado viendo a los hombres elevar los muros, medir con el goniómetro el alineamiento de las piedras y los bloques por medio de máquinas, y realizar los mil trabajos distintos que debían hacerse en obra de tal magnitud. El arquitecto Biagio observó el interés del
muchacho y le chocó en gran manera. No era común que un chiquillo de tan corta
edad sintiera curiosidad por su trabajo. Y un buen día se acercó a Leonardo,
que estaba como siempre, instalado en un lugar privilegiado de observación.
— ¿Qué es lo que miras
con tanta atención, muchacho? — preguntó.
—Vuestro trabajo, señor
—repuso Nardo—. Es extraordinario ver cómo avanzan las obras bajo vuestra
dirección. Debe de ser hermoso crear y ver nuestra obra adelantar y concluirse.
—Lo es, en efecto —respondió Biagio, vivamente impresionado por la expresión que iluminaba el rostro del pequeño. No tardó en establecerse un gran afecto entre
ambos. El de Leonardo se basaba en la admiración que sentía por el arquitecto.
El de éste, en las excelsas cualidades que adivinaba en el chiquillo. Y así, al
principio por pura distracción, después con creciente placer, el arquitecto
florentino se convirtió en el maestro de Leonardo, iniciándole en los misterios
de la aritmética, álgebra, geometría y mecánica. Biagio encontraba increíble,
casi milagrosa, la facilidad con que el discípulo cogía todo al vuelo, como si
no hiciera más que recordar lo que ya había aprendido solo.
—Leonardo es un genio. No
me cabe la menor duda — se decía asombrado el arquitecto.
Cuando la magnífica villa
estuvo construida, Pandolfo Rucellari, que era un
acaudalado mercader florentino, vino a instalarse en ella con toda su familia.
El arquitecto, sabedor de que la villa ejercía una gran atracción sobre
Leonardo, se lo presentó a Rucellari, rogándole que
le permitiese la entrada, si ello no era demasiada molestia. El propietario,
orgulloso de su villa, concedió el permiso para que el chiquillo entrase
libremente en el parque siempre que lo desease.
—Os lo agradezco mucho,
señor —dijo el arquitecto—. No debéis temer por nada. El pequeño Leonardo es un
alma sensible y sabrá admirarlo todo sin causar el menor daño.
—Estoy seguro de ello
cuando vos lo recomendáis con tanto ardor, amigo mío— repuso Rucellari.
Leonardo, radiante de
alegría por aquella concesión, se pasaba horas enteras en los jardines,
contemplando los estanques, con sus cisnes y sus isletas, la colección de aves,
las exóticas plantas que bordeaban los senderos. Todo le parecía maravilloso en
aquella residencia veraniega de los Rucellari.
Una noche, a fines de
septiembre, la espléndida villa resplandecía como nunca. Los Rucellari regresaban al día siguiente a Florencia, dando
por terminado su veraneo, y celebraban una fiesta de despedida, a la que
asistieron distinguidas amistades de la ciudad y todos los señores de los
contornos, pues en aquella época los ricos mercaderes florentinos gozaban del
mismo trato que los nobles de rancia estirpe.
Los invitados estaban en
una amplísima plazoleta del parque, reunidos por grupos. Damas y caballeros,
sentados en blandos cojines de seda, conversaban alegremente o jugaban al ajedrez.
Los jóvenes se divertían bulliciosos, unos jugando a la gallina ciega, y otros
narrando cuentos e historietas.
En los árboles brillaban
innumerables lamparillas de aceite en vasitos de colores, según la moda
veneciana. Todo era alegría y luz en aquella noche clara de septiembre.
Perdido entre las
frondas, Leonardo de Vinci reflejaba en su rostro una
infinita tristeza. Sus ojos azules se clavaban con insistencia en una chiquilla
de singular belleza, que se llamaba Florinda y era una rica heredera. Aquella
niña, que contaba más o menos su misma edad, fue el primer amor espiritual de
los muchos que inflamaron el corazón de Leonardo a lo largo de su intensa vida.
Florinda tenía el cutis
ligeramente rosado. Su rostro era de hermosas facciones. Y una negra cabellera
caía como cascada de ondas por su juvenil espalda. Era bella, muy bella. Y para
Leonardo de Vinci encarnaba a la mujer ideal, en
aquellos sus primeros años de vida.
Cuando los invitados
pasaron al comedor, donde fueron obsequiados con un espléndido banquete,
Leonardo quedó solo en el jardín. El pensamiento de que Florinda abandonaría al
día siguiente la villa y tal vez no volvería a verla jamás le quitaba el
apetito. Y tampoco se movió de aquel apartado rincón del jardín cuando la cena
concluyó y comenzó el baile. Nadie se acordaba de él. Leonardo permanecía solo,
olvidado de todos, apoyado en un banco y escondiendo tras sus ojos azules las
lágrimas que la amargura hacía nacer. La soledad debía ser su eterna compañera.
Al día siguiente, por la
tarde, messer Rucellari y
los suyos, con la hermosa niña y sus allegados, abandonaron la villa, de
regreso a Florencia. En un recodo del camino, escondido tras los árboles,
estaba Leonardo. Quería dar el último adiós silencioso a la niña de sus sueños.
Sueños, sí. Porque Florinda era muy rica. Sus padres habían fallecido, y
habitaba con sus tutores en un castillo de la lejana Romaña. Y él era sólo un
pobre chiquillo, al que todos, o casi todos, despreciaban. Por eso no se
atrevió nunca, ni una sola vez, a dirigirle la palabra, a pesar de que su
belleza y la gracia de su figura habían causado honda impresión en su alma. El
amor de Leonardo de Vinci por la pequeña Florinda
fue, pues, tan sólo un amor espiritual, un amor platónico, que no se alimentó
de palabras, sino de miradas cargadas de sensibilidad, de esas caricias
inexistentes que el amor verdadero sabe dar al ser amado sin rozarle siquiera
el borde del vestido.
Su nostalgia fue tan
grande, que solía acudir a los jardines de la solitaria villa para rememorar
los instantes en que se deleitaba contemplando a la niña pasear por entre los
árboles o mirarse en las claras aguas del estanque. Ser Antonio veía con malos ojos las fantasías de
su nieto. Y hubo algo que contribuyó a aumentar este recelo que por él sentía.
En cuanto el niño, años atrás, comenzó a escribir, lo hizo con la mano
izquierda. Fue esta una costumbre que jamás logró quitarse. Y en aquella época
supersticiosa éste era un mal síntoma. Se creía que las gentes que tenían pacto
con el diablo; las brujas y nigromantes nacían zurdas. Pero el sentimiento de
hostilidad hacia el niño se afirmó en el corazón de ser Antonio cuando una
comadre de Portuniano le aseguró que la vieja del
pueblecillo perdido de Fornello sobre el Monte
Albano, a quien pertenecía la cabra negra que había criado a Nardo, era bruja.
—Es muy posible que esa
bruja, para complacer al diablo, embrujase la leche de la cabra, y ese
mozalbete esté hechizado — decía el anciano a su esposa.
—No digas eso. Nuestro
nieto es un ángel — decía monna Lucía.
—Un diablo, diría yo. No he conocido ningún chiquillo que hiciese sus rarezas. Te digo, mujer, que es inútil criar al lobo. Siempre tirará al bosque. Pero sin duda es la voluntad del Señor. Toda familia tiene sus monstruos. Así consideraba ser Antonio a su nieto. Pero se
equivocaba al dar sentido a tal palabra. Leonardo era un monstruo de
inteligencia, de sensibilidad artística, de espíritu elevado, de genio
mecánico, de talento precursor... No era el monstruo despreciable que él venía
a suponer con sus desdeñosas palabras.
Ser Antonio esperaba con
impaciencia que Piero, su hijo mayor, le anunciase el feliz acontecimiento de
un nieto legítimo, que sería su digno heredero. Nardo le hacía el efecto de un
niño encontrado, de un ser ajeno por completo a su familia.
Y, en efecto, Leonardo
era muy distinto a todos. Había nacido de una campesina y un notario. De esa
mezcla brotó un espíritu único. Del padre heredó el gusto por la dialéctica y
la erudición. De la madre, el amor a la Naturaleza, a las cosas pequeñas, a los
animalillos indefensos. Y de sí propio nació el talento que le convertiría en
un genio dotado de todas las virtudes de la inteligencia y el corazón.
Los habitantes de Monte
Albano contaban que allí había una particularidad que no se encontraba en
ninguna otra parte. Resulta difícil creerlo, pero aseguran que es cierto. Dicen
que por sus bosques y praderas se encontraban a menudo violetas blancas, fresas
blancas, gorriones blancos y hasta pajarillos blancos en los nidos de los
mirlos negros. De ahí su nombre.
Pues bien, Leonardo de Vinci era un prodigio más de Monte Albano. Era un
monstruo de luz, nacido ilegítimamente en la familia virtuosa y gris de
notarios florentinos. Era como un pajarillo blanco en el nido de los negros
mirlos.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |

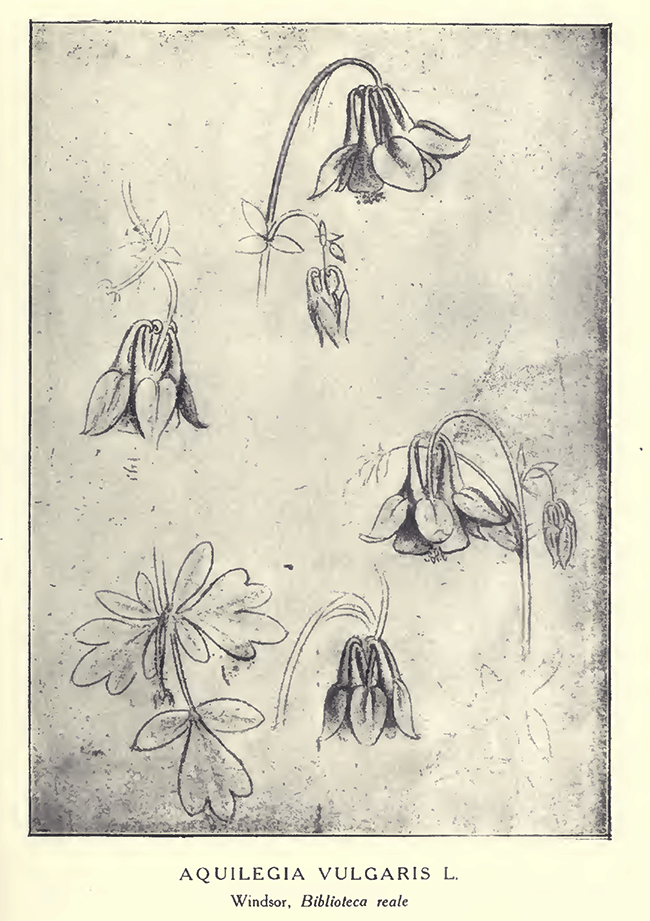 |
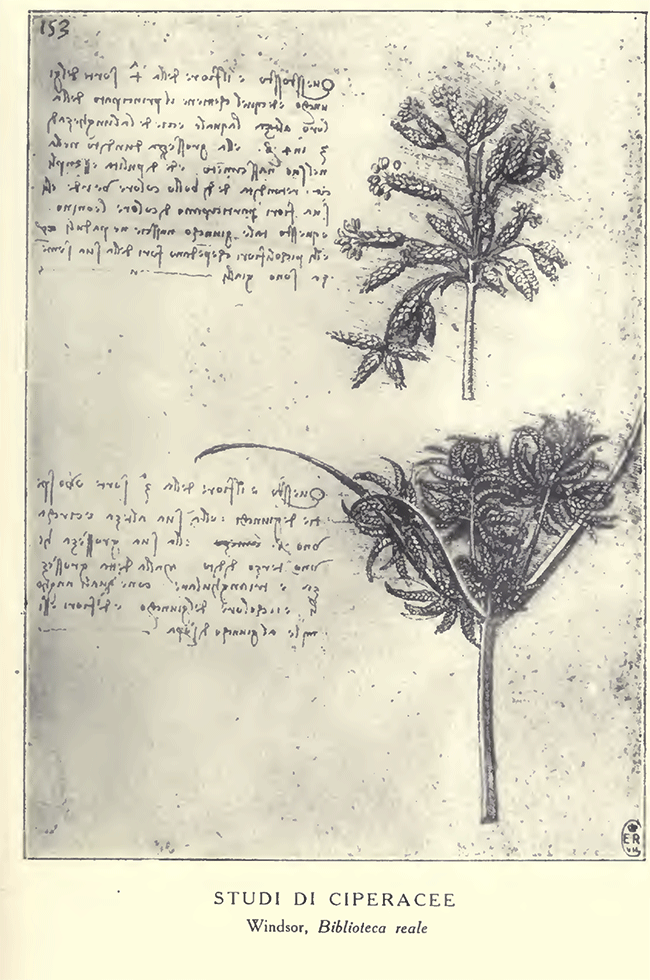 |
 |
 |